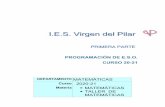ReeSS IIGGNNIFFIC CAACIÓÓNN ddeell R … · profesional se dirigió a la salud, la seguridad...
Transcript of ReeSS IIGGNNIFFIC CAACIÓÓNN ddeell R … · profesional se dirigió a la salud, la seguridad...
www.ts.ucr.ac.cr
PPoonneenncciiaa pprreesseennttaaddaa aall XXVVIIII SSeemmiinnaarriioo LLaattiinnooaammeerriiccaannoo ddee EEssccuueellaass ddee TTrraabbaajjoo SSoocciiaall..
LLiimmaa,, PPeerrúú –– 22000011
RReeSSIIGGNNIIFFIICCAACCIIÓÓNN ddeell TTrraabbaajjoo SSoocciiaall eenn llaass
rreellaacciioonneess EEssttaaddoo yy SSoocciieeddaadd
eenn eell nnuueevvoo ccoonntteexxttoo ddee
gglloobbaalliizzaacciióónn..
LLeettiicciiaa CCáácceerreess CCeeddrróónn EEsstteellaa CCaarrddeeññaa DDiiooss
www.ts.ucr.ac.cr 2
Resumen ............................................................................................................... 2 1. CONSTATACIONES EN TORNO A LA INSTITUCIONALIDAD DE LA
ACCIÓN SOCIAL Y DEL TRABAJO SOCIAL. ....................................... 4 i. La emergencia y profesionalización del Trabajo Social se dio en
el marco expansivo de la constitución del Estado y de la sociedad capitalista. .................................................................4
ii. La profesión y su asociación funcional a la constitución cíclica de las políticas públicas: los campos de intervención profesional................................................................................. 6
iii. El Trabajo Social hoy y su proximidad y distancia funcional con el Estado y las políticas públicas. ............................................ 8
2. CAMBIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN
TRABAJO SOCIAL ................................................................................10 2.1 Acomodaciones y rupturas. .............................................................10 2.2 Entre la racionalidad instrumental, el mundo de la vida y las relaciones de poder: las disyuntivas de acción..................................... 14
3. GLOBALIZACIÓN, REFORMA PÚBLICA SOCIAL Y TRABAJO
SOCIAL................................................................................................. 15 i. La Globalización. .................................................................... 16 ii. La Reforma Pública Social. .................................................... 16
3.1 El marco de las nuevas relaciones entre estado y sociedad y la intervención profesional..........................................................................18
4. HACIA LA RESIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL PARA EL
NUEVO CONTEXTO ACTUAL ............................................................. 20 4.1 La necesidad de reposicionamiento profesional frente a los cambios en las políticas públicas......................................................................... 20 4.2 Reorientación de la formación profesional: hacia una agenda social universitaria. .......................................................................................... 21 4.3 El análisis de los cambios mundiales y sus efectos sociales en el país, desde su complejidad cultural y cotidianidad. .............................. 22 4.4 El cambio en el papel del estado y las políticas públicas. ............... 23
CONCLUSIONES.................................................................................................. 23 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 26
www.ts.ucr.ac.cr 3
RReess iiggnniiff iiccaacciióónn ddee ll TTrraabbaajjoo SSoocciiaall eenn llaass rreellaacciioonneess EEssttaaddoo yy SSoocciieeddaadd eenn ee ll nnuueevv oo ccoonntteexxttoo ddee gglloobbaalliizzaacciióónn..
LLeettiicc iiaa CCáá cceerreess CCeeddrróónn11
EEsstteellaa CCaarrddeeññaa DDiiooss
Resumen El trabajo revisa históricamente el significado del Trabajo Social en la sociedad peruana
en su papel mediador entre las políticas públicas y la población y cómo este rol orienta las
acciones profesionales en cada contexto específico para abordar los problemas sociales
de cada época. El propósito es contribuir a la reflexión del quehacer actual del TS y sus
perspectivas en el marco de la globalización.
Destaca el proceso seguido por la profesión en el marco de la institucionalización de las
políticas sociales: de emergencia y profesionalización; de asociación a la constitución
cíclica de las políticas públicas; y de proximidad y distancia funcional con el Estado y las
políticas públicas.
Presenta las interpretaciones asumidas por las profesionales que dieron cuenta del rumbo
de la intervención profesional en cada contexto: desde las primeras acciones de buena
voluntad, hasta la incertidumbre de ubicarse entre la instrumentalidad y el mundo de la
vida, hoy.
Señala que el actual contexto de globalización y cambios sociales plantean el reto de
bifurcar la intervención profesional hacia estrategias e instrumentos no sólo de
selectividad de los pobres, sino integradoras de criterios como crecimiento, equidad y
solidaridad para articular política económica y social. Ello requiere profundizar cuestiones
relativas al Estado y la lógica institucional dando un nuevo significado al TS en la relación
Estado-sociedad y las estrategias aplicadas desde las políticas públicas y la sociedad
civil.
1 Trabajadoras Sociales, docentes de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
www.ts.ucr.ac.cr 4
1. CONSTATACIONES EN TORNO A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
ACCION SOCIAL Y DEL TRABAJO SOCIAL . El Trabajo Social es una profesión joven. En el Perú, la acción social se institucionaliza desde el Estado recién a principios del siglo XX, antes de eso la educación era garantizada por la Iglesia y la salud de los recientes asalariados era una preocupación de las Mutuales Obreras a través de los Fondos de Ayuda Mutua y Sepelio. Recién en la década del 30 se establecen beneficios en salud, alimentación, educación y condiciones de trabajo provenientes de la acción estatal de manera sostenida. Se creó la profesión para abordar los problemas sociales generados alrededor de la tensión entre las necesidades sociales en creciente expansión y su satisfacción, con la responsabilidad socialmente asignada de “dar solución” a los problemas sociales encontrados. Desde entonces, pensar en el Trabajo Social es asociarlo a las diversas formas de acción del Estado (ayuda, beneficencia, asistencia, compensación, etc) generadas en respuesta a las necesidades sociales y que dieron lugar a la organización y constitución de la institucionalidad social en el país. El Trabajo Social ha cumplido un papel mediador entre las demandas de la población y las políticas públicas. Esta actuación, a su vez, se ha relacionado con lo valores que las profesionales enarbolan como importantes en cada momento específico que les ha tocado vivir y con las lecturas e interpretaciones de los cambios sociales y económicos ocurridos. Revisamos a continuación el proceso seguido por la profesión en el marco de la institucionalización de las políticas sociales: a. La emergencia y profesionalización del Trabajo Social2 se dio en el
marco expansivo de la constitución del Estado y de la sociedad capitalista.
En el contexto de crisis mundial de los años 30 y en una economía agrícola con iniciales inversiones capitalistas, la acción social del Estado oligárquico, que estaba concentrada en la beneficencia dirigida a los grupos excluidos de los procesos concentradores de tierras, se orientó también a las acciones de asistencia a la emergente clase obrera. La Ley de Industrialización y de creación del Ministerio de Salud y del Seguro Social Obrero expresarán dichas demandas y nuevos requerimientos ante la crisis. La labor asistencial pública era manejada desde los recientes organismos sociales, pero con rasgos patrimoniales, bajo supervisión presidencial familiar, del Patronato de Damas, o de la Unión de Obras.
2 En adelante utilizaremos la abreviación TS y para mencionar a los trabajadores sociales utilizaremos tt.ss.
www.ts.ucr.ac.cr 5
“En sustitución de ese Estado liberal que había probado su incapacidad para organizar el trabajo y la economía, fue prosperando lentamente un Estado intervencionista y director, ansioso de moderar las ambiciones, controlar la producción, humanizar las condiciones de trabajo, paliar los sufrimientos, plantear los lineamientos para solucionar la crisis y los conflictos y realizar, en último término, la justicia social. Es éste el Estado moderno, aquel que preconiza la Asistencia Social como punto capital de su programa de acción”3
Aparece el Servicio Social en las primeras décadas del siglo XX. La profesión fue definida “como el conjunto de esfuerzos que tienden al alivio de los sufrimientos que provienen de la miseria, al restablecimiento de las condiciones normales de existencia, a la prevención de los flagelos sociales y al mejoramiento del standard de vida”4. Se propició un ejercicio profesional para resolver la “inadaptación” al modo de vida urbano de los primeros grupos de asalariados en el país y la asimilación de patrones de vida ligados a los sectores modernos del capital que empezaban a echar raíces en el Perú5. Era menester una profesión especializada que,
“al mismo tiempo que la labor asistencial y curativa, (realice) una acción que permita, mediante el estudio de los casos individuales, conocer las causas de la necesidad que se atiende, ejecutar un programa de prevención a la miseria, coordinar a favor de los necesitados la protección de los distintos establecimientos y entidades organizadas para ayudarlos, estimular en los mismos las condiciones personales que les permitan luchar contra los factores que les son adversos y elevar el nivel material y moral de las personas que son víctimas de la indigencia” 6.
La profesión se institucionaliza a la par que el Estado en su proceso de modernización y de redefinición de la acción social estatal que giró de la beneficencia hacia la asistencia como política pública, respondiendo a la necesidad de atender las nuevas demandas del sector productivo. La intervención profesional se dirigió a la salud, la seguridad social obrera y las recientes empresas existentes. 3 NUÑEZ, Estuardo. La posición nacional de la Escuela de Servicio Social del Perú. 1943. 4 Ley Nº 8530 de creación de la ESSP, 1937 5 En 1942 se creó la Dirección de Asistencia Social adscrita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para atender directamente en apoyo económico y en servicios a la población marginada. En MAGUIÑA, A. Obra citada. 6 Ley Nº 8530 de creación de la ESSP, 1937.
www.ts.ucr.ac.cr 6
b. La profesión ha estado asociada funcionalmente a la constitución cíclica de las políticas públicas, cuya mayor expresión han sido los campos de intervención profesional.
En los años 40, el Estado asume progresivamente el rol centralizador de las iniciativas particulares y convirtiéndose en el gran propulsor de los centros especializados para la acción social. El Estado incorporó la cuestión social desde la atención de la educación y, a mediados de los años 30, ya las condiciones de trabajo se habían convertido en orientación de la demanda7. La intervención profesional estuvo directamente ligada a las políticas dirigidas a la reciente población trabajadora. Los problemas de salubridad e higiene, la alimentación para la población marginada del sector moderno y la atención social ante las enfermedades vinculadas a las condiciones ocupacionales, constituyeron los primeros campos de la intervención profesional. Hacia los años 50, las políticas asistenciales del Estado organizador, orientadas hacia la inversión en infraestructura y obras públicas, condujeron a la ampliación del aparato estatal y a la emergencia de amplios sectores medios que requerían la organización de un sistema de protección y previsión social. La educación y la salud fueron aspectos importantes para los requerimientos de integración social. El Seguro del Empleado, la Educación Integral y el Servicio Social Escolar son indicadores que muestran esa orientación. El financiamiento, entre otros, se realizaba a través del Fondo de Salud y Bienestar Social (Ley 11672) que reglamentaba la recaudación de impuestos para programas sociales. La intervención profesional se amplió al servicio escolar y a la seguridad social de los empleados empleados . Posteriormente, la política de cooperación internaciona l hacia América Latina bajo el enfoque de desarrollo comunitario, con gran énfasis integracionista, constituyó el elemento impulsor de acciones y programas sociales dirigidos hacia las zonas rurales excluídas del modelo económico. El Estado propiciaba una política de asistencia a sectores no incorporados a la PEA, en la cual intervino la asistente social. La intervención profesional se dirigió a atender las emergencias y propiciar la promoción social de grupos “marginales” al desarrollo, posibilitar el acceso a bienes y la prestación de servicios directos ligados al desarrollo 8 contribuyendo a las iniciales acciones de planificación estatal9.
“La Asistente Social, en el cumplimiento de su función tridimensional, de ayudar al individuo a hacer frente a las tensiones que amenazan dominarlo, al removerlas y al prevenir su
7 La creación del Min.de Salud tenía por objetivo “evitar enfermedades y procurar un ambiente sano”- (Ley 8124 del año 1935). La acción social estuvo vinculada al proceso moderno del capital: la Ley 8530 de 1937, establecía que por cada 300 trabajadores debía haber una Asistente Social. 8 Se crearon los Centros de Desarrollo Comunal en la Sierra, se estableció el Plan de Desarrollo de Colonización (Programa de Escolarización en la Selva), INCOOP y Cooperación Popular, entre otros. 9 La Junta de Asistencia Social se creó en 1963.
www.ts.ucr.ac.cr 7
repetición, debe asumir la grave responsabilidad que importa el motivar cambios, tarea para la que requiere, al par que una percepción sutil, una actitud inteligente y valerosa”10
En el último intento por la ampliación del mercado interno y la modernización del Estado, la política intervencionista de los años 70 se ejecutó desde el marco de “democracia social de participación plena y movilización social” con el propósito de incluir al mercado a sectores excluidos de la industrialización urbana y reestructurar la institucionalidad pública. Si bien la política pública del gobierno militar resulta difícil de encuadrar en el paradigma clásico de la “integración nacional”, al eliminar el término “indio” y en su lugar enfatizar el de “campesino”, buscaba la integración desde una homogenización económica para facilitar el acceso a la modernización11. En ese contexto, la intervención profesional se dirigió a la atención de las condiciones de trabajo y los servicios de previsión social para el bienestar del personal, dada la expansión de empresas públicas vinculadas a la producción12. Otro importante campo fue la atención de las carencias de salud y vivienda urbanas por medio del aliento a la autoayuda, el adiestramiento de los lideres locales y el desarrollo de la organización local desde los organismos estatales creados para tal fin13.
“Los trabajadores sociales no tuvieron una propuesta coherente de incorporación, concretándose apenas un rechazo a la línea clásica; sin embargo, en el SINAMOS sí se notó la presencia de los tt.ss, bajo el nombre de “promotores sociales”. En Puno por ejemplo, hubo 48 profesionales. Es cierto que la expansión continuó consolidando el área empresarial como la de mayor asimilación de los trabajadores sociales en el Perú”14.
Hacia los años 80, desde una economía recesiva la política de atención institucional estuvo signada por una oferta restringida de servicios15 y con una política populista de cooperación popular que propició la oferta de servicios no gubernamentales. Posteriormente, con la estrategia de descentralización de las
10 Plan de Estudios 1959. Revista de la Escuela de SSP. 1960. 11 DEGREGORI, Carlos Iván. Etnicidad y Gobernabilidad en América Latina. 12 El año 1976, en Pesca Perú trabajaban 122 tt.ss a lo largo del litoral peruano. En las empresas mineras y petroleras a cargo del Estado ocurría algo similar. Entre sus funciones la concientización, promoción y educación, destacaban. RODRIGUEZ, R. y TESCH, W. La capacitación en el Área Laboral. 1978. 13 La Oficina Nacional de Desarrollo de Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV) debía crear y fortalecer la organización comunal y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización (SINAMOS) ser el nexo entre la población y el Estado en los pueblos jóvenes y las cooperativas agrarias. COLLIER, David. Barriadas y Elites:de Odría a Velasco. 1978. 14 RODRIGUEZ, Roberto y TESCH, Walter. Organizaciones profesionales del TS en América Latina. El Perú. 1978. 15 El Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) dirigido a sectores populares de escasos recursos, por ejemplo.
www.ts.ucr.ac.cr 8
acciones sobre la base de la participación social de los sectores populares16 y la acción social local17 para afrontar la crisis. Los campos de intervención profesional se concentraron en las estrategias de sobrevivencia alimentaria e infantil y la generación de ingresos, desde los Organismos No Gubernamentales. Igualmente, la atención de las necesidades básicas, la emergencia social y la participación local18, desde la acción estatal. La imagen de la trabajadora social estuvo relacionada a la de una educadora-asesora de los sectores populares 19:
“Rescatar de la vida cotidiana la profundidad de los problemas, sus causas estructurales, canalizar iniciativas, manejar contradicciones grupales y descubrir capacidades”20. “Operacionalmente se trata para este Trabajo Social, fiel a las iniciativas de la base, de colocar los recursos institucionales (humanos, técnicos, materiales) al servicio de las iniciativas populares y no intentar calzar la comunidad al servicio de los proyectos de la institución”21 “Como educador y promotor social (el ts) promueve un proceso de reflexión, capacitación, dirigida a la democratización del sistema de salud, desarrollando capacidades que posibiliten la superación de necesidades o problemas individuales y/o colectivos”22
c. El Trabajo Social hoy mantiene una proximidad y distancia funcional
con el Estado y las políticas públicas. Como hemos visto, desde inicios del siglo XX y a lo largo de su desarrollo histórico, el TS estuvo fuertemente asociado al Estado -desde la formación profesional, pues la creación de la Escuela de Servicio Social fue adscrita al Ministerio de Salud, y las sucesivas reformas curriculares expresaban esa
16 En el campo de la salud se trabajó bajo la estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS) primero y los Sistemas Locales de Salud Local (SILOS), luego. 17 El Programa del Vaso de Leche que se estableció en los Municipios y los proyectos sociales puestos en marcha por las ONG. 18 Los Lineamientos de Política del Sector Salud (1986) propiciaron la participación local incentivando la organización para las acciones preventivo-promocionales en la población de escasos recursos. Mediante eventos participativos las tt.ss se volcaron a la planificación participativa, el diagnóstico de salud y las propuestas de organización para la salud que elaboraban los propios pobladores. 19 El Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) en 1981, en su 8ª jornada de Investigación-Acción “...los alcances de este tipo de proyectos...implica preparar, discutir y ubicar el papel de los profesionales junto a los sectores populares, su aporte en la asesoría y apoyo a los organismos de base dinamizando y activando sus luchas...”. 20 “La metodología del trabajador social en el trabajo de promoción”.ONG Proceso Social, 1983. 21 PALMA, Diego. “Entre la Moda y la Ciencia. Estrategias de Sobrevivencia y Participación”. 1984. 22 Perfil del Trabajador Social del sector salud. Asoc. Nacional de Asistentes Sociales de Salud (ANASS). Revista del CASP. 1991.
www.ts.ucr.ac.cr 9
asociación23. El Estado centralizador fue asumiendo la organización de la acción social y la tarea de integración, fortaleciendo su presencia en la sociedad y legitimando sus actividades con ese propósito. Sin embargo, a fines del siglo XX, los cambios han sido notables. El modelo económico ha reorientado el papel del Estado minimizando su actuación y por ende la políticas públicas; dos pilares del Estado de bienestar entraron en crisis desde los años 90:
a) El pleno empleo. b) El sistema social de atención y de previsión social, ejecutados
tradicionalmente a través de los servicios sociales. La responsabilidad social en los años 90 empezó a caracterizarse por ser una respuesta dual y parcial del Estado: de compensación social para los pobres24 y de autoprotección para los sectores medios25. Se procedió a la implantación de un sistema libre de servicios sociales y a la restricción de la acción social del Estado, promoviendo una mayor participación de la sociedad en el autofinanciamiento de sus necesidades sociales (los clientes). El Colegio de Asistentes Sociales del Perú (CASP) organizó con la Asociación de Asistentes Sociales de Salud el Taller “Nuevo Modelo de Atención de Salud: Autofinanciamiento y Privatización” (1991) y el Seminario Taller “Niveles de Calidad de Vida y Calificación Socio Económica del Usuario de los Servicios de Salud” (1992), ambos alrededor de un tema que preocupaba a las tt.ss del sector: la creciente política de privatización de los servicios. Los programas asistenciales de la última década pusieron en marcha estrategias antipobreza (educación básica, salud básica, justicia básica y servicios básicos), para garantizar un mínimo de subsistencia a los excluidos del mercado en situaciones de emergencia. El nuevo siglo, sin embargo, ha abierto también las posibilidades de bifurcar el espacio profesional hacia un campo de intervención no sólo relacionado a las estrategias, acciones e instrumentos para la selectividad de los pobres desde la visión del Estado, sino vinculado a la política económica y a la política social, de manera articulada. La fuerte presión internacional hacia el mayor protagonismo de la sociedad civil ha puesto en el debate “la cuestión social” como lo central de las
23 Mediante Resoluciones Supremas, se aprobaban los cambios curriculares, se organizaban los cursos de extensión cultural, se definían las condiciones de admisión y los exámenes de la Escuela Nacional de Servicio Social del Perú. Las autoridades de las dependencias de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Trabajo y Justicia y de Educación Pública, eran fuerzas intervinientes en los proyectos de cambio y la marcha de la formación profesional. Revista de Servicio Social. 1943. 24 Los Programas de Alivio a la Pobreza puestos en marcha en los 90: FONCODES (financiamiento de proyectos, de infraestructura y servicios); PRONAA (apoyo alimentario a comedores) y el PANFAR y PACFO (nutrición para niños y mujeres gestantes en zonas focalizadas por riesgo). 25 El pago de tarifas en los establecimientos de salud, la afiliación al sistema privado de pensiones a través de las AFP. El sistema de elección individual de los servicios sociales para el uso de los recursos a los que tenga acceso la persona.
www.ts.ucr.ac.cr 10
políticas públicas. Éstas no pueden seguir siendo “una actividad puntual, remedial, y un apéndice de la política económica, en tanto que la pobreza amenaza la prosperidad, la gobernabilidad y la democracia” 26 El campo profesional del TS se ha complejizado además porque se trata de hacer una gestión descentralizada, eficiente y desconcentrada. Este reconocimiento y las consiguientes necesidades de respuesta hicieron que en 1996, a nivel del CASP, se realizaran los Congresos Regionales “Desafíos y Perspectivas del Trabajo Social hacia el III Milenio” (Región VII-Puno y Región III-Lima) para precisar los objetivos de la acción profesional ante los cambios ocurridos en las políticas públicas y los campos de intervención27 En ese sentido en el TS se estaría empezando a apreciar la necesidad de revisar las políticas para recoger y complementar la demanda de la sociedad civil atendiendo la nueva heterogeneidad social: la niñez trabajadora, las necesidades de la adolescencia, la problemática de género, los derechos del niño, el autoempleo y las necesidades de previsión social, entre otros. Esto se entiende en la medida que es urgente “revertir las tendencias más excluyentes del sistema social en los planos económico y político-cultural y construir políticas sociales que vayan más allá del corto-plazo, que puedan abocarse a metas más firmes y ambiciosas... y que no permitan que se utilice al gasto social como instrumento del ajuste fiscal”28. Esto implicaría que el TS se distancie funcionalmente de los programas sectoriales para trascenderlos hacia la integración de propuestas de crecimiento, equidad y solidaridad. 2. CAMBIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN
TRABAJO SOCIAL . 2.1 Acomodaciones y rupturas El tema del conocimiento en TS es motivo permanente de un inacabado debate en el colectivo profesional. La visión de la realidad en que interviene fue (y es) determinante para su acción, por lo tanto, el rumbo y los cambios que fueron tomando la formación y el ejercicio profesional han estado directamente articulados a los marcos interpretativos y de valores que el colectivo profesional expresó en cada contexto vivido por la profesión. Apreciamos que en TS se han producido acomodaciones y rupturas epistemológicas importantes:
26 RIVERA, Marc ia. Hacia nuevas articulaciones en la relación estado-sociedad en materia de políticas sociales. CLACSO, 1996 27 En 1999 se realizó el III Congreso Nacional del CASP con propósitos similares. 28 RIVERA, Marcia. Obra Citada.
www.ts.ucr.ac.cr 11
♣ Con el funcionalismo: de la asistencia social hacia la emergencia del positivismo.
♣ Con el positivismo: hacia la emergencia del desarrollismo. ♣ Con el desarrollismo: hacia la reconceptualización. ♣ La actual relación con la racionalidad instrumental y con la racionalidad
social. Los efectos producidos a raíz de estos procesos han sido:
1. Haber pasado de la beneficencia y la asistencia a la constitución del Trabajo Social.
2. Propiciar un proceso, no concluído, de constitución del Trabajo Social como disciplina social.
3. Encontrarnos hoy en la disyuntiva de atender las demandas de ciudadanía o las de modernización.
Así, el objeto de intervención profesional y las estrategias mismas de intervención han tenido una vigencia histórica producto de los marcos interpretativos con que los profesionales ejecutan la acción y, evidentemente han sufrido cambios que deben ser ser sistematizados29. Coincidimos en que “para intervenir es preciso comprender por qué y sobre qué se actúa. Esa comprensión por lo tanto, es siempre histórica. Pasar de una comprensión, por cualquiera de sus vías, a una intervención en forma directa es una ilusión que ha entorpecido los debates en torno a la producción de conocimientos en Trabajo Social. La función mediadora del Trabajo Social debe contener la posibilidad de recuperar la unidad de lo razonable, pero dejando escuchar sus múltiples voces...”30. Veamos algunos detalles respecto al objeto de intervención: En TS se ha pasado del hombre desprotegido y carente31 como objeto de intervención...
“Contribuir, en nuestra pequeña esfera, a levantar el nivel del bienestar popular, inspirando siempre nuestra conducta en los ideales cristianos y en el amor al Perú por cuyo engrandecimiento queremos trabajar sin descanso...el hogar humilde y la familia pobre serán el centro de nuestro trabajo. No adicionaremos nuestro lamento a su llanto, ni nuestra queja a su queja. El regocijo ajeno será nuestra recompensa...y nuestra voz de madres y nuestro cantar de hermanas harán que los hombres se amen otra vez”32.
29 RANGEL, Mª del Carmen. Una Opción Metodológica para los Trabajadores Sociales. 1986. 30 MATUS, Teresa. Desafíos del Trabajo Social en los 90. 31 En la compasión, la profesional ejerce un poder por encima de la persona que necesita “ayuda”. La relación no es de equidad, por lo tanto la persona carente o necesitada puede salir del servicio convencida de que ha recibido un favor y no necesariamente cambiado su percepción sobre sí misma (subvalorada, no reconocida, marginada, disminuida, sin capacidades, etc). 32 “Promesa de las alumnas que ingresan a la ESSP”, Revista de Servicio Social, 1943.
www.ts.ucr.ac.cr 12
... a la búsqueda científico-técnica, por la que el objeto se identificó con la situación-problema 33.
“La complejidad de los problemas sociales de nuestro tiempo hace que la actividad empírica y dispersada no baste ni sea eficaz para curar los males sociales. Es necesario acudir a procedimientos sistematizados y metódicos para resolver los problemas de la sociedad...Por eso el Servicio Social tiene que ser organizado y tiene que ser científico, pero no por tal debe dejar de lado su estructura anímica que es la caridad...”34
Posteriormente, por el cuestionamiento a los marcos positivistas de la ciencia social, en TS se identificaron las relaciones sociales de producción y reproducción de la vida como objeto de intervención. Paulo Freire inició este proceso desde la educación de adultos en el Brasil que se extendió a todo el territorio latinoamericano convirtiéndose en la propuesta de “concientización, organización y movilización” del Servicio Social, que motivó su cambio de nombre por el de Trabajo Social.
“...una tentativa de respuesta a los desafíos de transformación de la sociedad...implicaría necesariamente una opción. Opción que significaba una sociedad sin pueblo, dirigida por una élite superpuesta, alienada y en la cual el hombre común minimizado y sin conciencia de serlo era más “cosa” que hombre mismo; o la opción por el mañana, por una nueva sociedad que, siendo sujeto de sí misma, considerase al hombre y al pueblo sujetos de su historia”35 “Luego del conocimiento y su comprensión se vuelve a la realidad para transformarla. Es inducir a la colectividad al cambio. Es organizar, movilizar y cambiar mediante la orientación y la lucha estructural” 36
Los tt.ss iniciaron una nueva apuesta para lo cual propusieron la reconceptualización profesional37. Desde entonces, un largo camino hacia su
33 Desde este enfoque, los datos y la descripción de los hechos facilita el “manejo” de la situación, independientemente de quiénes fueran los afectados, sus creencias, temores o expectativas. El ts tamb ién está ajeno al problema. 34 NUÑEZ, Estuardo. Obra citada. 35 FREIRE, Paulo. La Educación como práctica de la Libertad. 1965. 36 TORRES DIAZ. Proceso de la metodología de la acción transformadora. Obra citada. 37 El nacionalismo económico y la crítica a las instituciones y al sistema capitalista fueron ampliamente permitidos. En: DE LA VEGA,B., 1983. La reconceptualización sostuvo que el proyecto histórico de América Latina era la liberación de las masas oprimidas y el fin de la dependencia. ONETTO, L. La Dialéctica. 1995.
www.ts.ucr.ac.cr 13
resignificación y la apertura a nuevas corrientes del conocimiento y al reconocimiento de los cambios ocurridos en el sujeto, inició su curso. Esas búsquedas produjeron la Investigación-Acción, a fines de los años 70 que intentó:
“desarrollar esta línea de trabajo manifiesta en la búsqueda de la superación del rol meramente observador de los trabajadores sociales, hacia una posición en la que el conocimiento se entiende como guía para acciones concretas dirigidas a modificar un inapropiado e injusto orden social”38.
Del mismo modo, la educación popular , en los años 80, entendida como:
“ una acción pedagógica amplia y activa, que abarca todos los aspectos de la vida de los pueblos; que se caracteriza además, por ser movilizadora, por apoyar y reforzar la organización del pueblo por sus reivindicaciones, creando un nivel de conciencia y que, utilizando como arma el materialismo dialéctico, orienta a las masas a la lucha por el cambio, a la lucha por su liberación, por una sociedad distinta y más justa”39
Sin embargo en los años 90, los efectos de la crisis de paradigmas en la ciencia social y los cambios en la tecnología del conocimiento hacia la organización eficiente de la sociedad de servicios, han orientado a los tt.ss a volcarse a la atención de los requerimientos de la modernización delimitando su objeto por la gerencia de los servicios40.
“El reto de la gerencia social es transformar la mentalidad asistencial en una mentalidad empresarial y estratégica que permita dar respuesta a la nueva racionalidad de eficiencia, eficacia e impacto, y que convierta las acciones institucionales en resultados sinérgicos a nivel social. En tal sentido, la racionalidad no es únicamente un criterio productivo sino también un criterio ético y de compromiso social”41
Estos mismos cambios, sin embargo, producen también para el TS la posibilidad de elaborar otros marcos conceptuales que permitan dar cuenta de la nuevas realidades. Se hace evidente la necesidad de romper con el dualismo objeto-sujeto de intervención sin perder la naturaleza de los propósitos educativos 42 del TS para dar un nuevo significado a su acción. 38 Informe del Equipo de Investigación-Acción del CELATS. 1977. 39 Informe de la Reunión Nacional sobre Salud y Educación Popular. CELATS, 1981. 40 Al ser éste el objeto, la acción profesional se concentra en la eficiencia técnica fundamentalmente. 41 MUÑOZ, Mª Victoria. Obra citada. 42 Al respecto, es sugestivo el trabajo del brasileño Renato Ortiz (1999) sobre la historicidad del objeto y la posibilidad de pensar su cambio para no caer en el inmovilismo intelectual.
www.ts.ucr.ac.cr 14
2.2. Entre la racionalidad instrumental, el mundo de la vida y las relaciones
de poder: las disyuntivas de acción. Con la extensión del control social y la naturalización de las desigualdades, la perspectiva liberal presenta al ciudadano como un sujeto individual racional y de libre elección frente al Estado y la sociedad. Este nuevo período plantea al pensamiento social problemas y desafíos concretos. Entre ellos, la construcción del conocimiento social está pasando hoy por un proceso de rupturas con el positivismo que trascienden la trampa del sujeto-objeto y la cientificidad de la ciencia social. La forma de conocer lo social hoy se abre a múltiples miradas que van desde la racionalidad positivista a las relaciones de poder o a la acción comunicativa, entre otras. Desde los enfoques funcionalistas a los integradores de teorías. Inclusive las aproximaciones desde las teorías políticas democráticas que inciden en sus propuestas comunitaristas o de ciudadanía frente a la creciente elección racional del costo-beneficio. En el ejercicio profesional, los tt.ss de hoy se enfrentan a la opción liberal moderna que considera que el individuo se moviliza por propio interés, a partir del cálculo de sus acciones, y que en un medio de desigualdad, la competencia es el camino del progreso. El paradigma tecnocrático es una tentación de legitimación de una exigida eficacia profesional:
“La evolución del concepto de beneficiario a cliente, y las implicaciones de negociación que ella conlleva, ubica estos servicios en el ámbito del mercado y permite plantear una serie de nuevas preocupaciones: las relaciones de competencia; la múltiple escogecencia de los consumidores”43
Es el imperio de los procedimientos y objetivos elaborados desde la generalización del usuario de los servicios, englobado bajo el término de “cliente”. Esta tendencia se expresa en la gerencia de los servicios como el objeto de la acción profesional y la brújula que orienta la función social44. Sin embargo, es precísamente después de proceso de reconceptualización vivido directa o indirectamente por los profesionales, que se aprecia que distintos enfoques conviven y también se confrontan en el quehacer profesional. No existen opciones únicas en las ciencias sociales y por ello mismo para el TS. Cada nuevo abordaje, efectivamente, confronta al ts. con el dilema de
43 MUÑOZ, Mª Victoria. Gerencia Social. CASI (Centro de Apoyo al Sector Informal). Lima, 1995. 44 En esta línea se inscribiría el IV Congreso Nacional del CASP realizado el presente año 2001 en Arequipa, bajo el tema “Liderazgo y Competitividad para el Desarrollo Social”.
www.ts.ucr.ac.cr 15
hacer/comprender45, pues la acción profesional responde a un enfoque de la realidad social que tiene el/la profesional.
“La práctica del Trabajo Social está fundada en los valores de derechos humanos. A pesar de ello, la vigencia que empiezan a adquirir los valores neoliberales en los niveles de toma de decisiones y el efecto que este fenómeno tiene en la definición de prioridades económicas, sociales y políticas, obliga a explicitarlos y darles vigencia en los procesos académicos y en la teoría y práctica de la profesión. Esta realidad... hace necesario...reconceptualizar su concepción a partir de las experiencias de aquellos sectores que empiezan a ser reconocidos como sujetos de derechos humanos y que constituyen el objeto de intervención del Trabajo Social”46
Es posible organizar marcos conceptuales capaces de mostrar nuestras particulares formas de interpretar los efectos de la modernización en la sociedad porque nos hemos formado socio-culturalmente en la acción social, y articularlos a los distintos significados que los propios sujetos confieren a los hechos. Esto es posible desde una visión constructiva de la ciencia social en la que sea posible aproximarnos “a lo subjetivo, a lo simbólico, a lo imaginario, a lo instituído y a lo instituyente” 47 El acceso y exigibilidad de los derechos sociales, la problemática de género y la situación cultural y étnica, se presentan hoy como los asuntos que posibilitan situar el horizonte de la intervención profesional “no por la búsqueda de una verdad que permita manipular una situación problema, sino por el fortalecimiento de capacidades críticas en los sujetos, que les permitan alcanzar realizaciones específicas de vida buena”48. 3. GLOBALIZACIÓN, REFORMA PUBLICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL. Dos hechos nítidos marcan el final del siglo veinte y tienen serias implicancias en el TS: la globalización y la reforma pública actual. Estos configuran el nuevo contexto en el que TS interviene comprometiendo desde su visión hasta sus estrategias de acción .
45 PRIMAVERA, Heloísa. Nuevos Paradigmas e Intervención en Trabajo Social. RTS, 130. 46 Derechos Humanos, Perfil Profesional y Planeamiento Curricular en Trabajo Social. Memoria del Seminario-Taller organizado por el CASP/CELATS/IIDH, Lima.1992. 47 PERALTA, Mª Inés. La práctica profesional y los procesos de ciudadanización: repensando los momentos fundantes del Trabajo Social. Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Edición Electrónica Nº 22. Año 2001. 48 MORENO PESTAÑA, José. Etica y Estética del Trabajo Social. Nuestra profesión ante el debate de la postmodernidad. 1995.
www.ts.ucr.ac.cr 16
a) La globalización Se señala que el proceso de globalización es uno de los cambios sociales más importantes que ocurren actualmente pues muchos de los problemas fundamentales que tiene hoy planteada la vida humana, como las cuestiones ecológicas o los riesgos de una confrontación militar a gran escala, tienen alcance mundial49. El proceso está impulsado por el desarrollo de la tecnología, de los medios de comunicación; por la unificación de los mercados a nivel mundial orientando la revolución de la economía y de la vida. Conduce a una homogeneidad económica, política y cultural, orientada por el neoliberalismo50. Entre los efectos considerados negativos para países como el nuestro se señalan: el uso y dominio de la tecnología en todos los espacios de la ciencia y la cultura y la participación desigual y diferenciada en este proceso51. Esto implica:
- La adopción exógena de decisiones respecto a la reestructuración productiva, tecnológica y del proceso de trabajo.
- La pérdida de autonomía para definir procesos productivos, de consumo y distribucion del ingreso.
- La concentración del poder económico. - El deterioro y restricción del mercado laboral - La agudización de las tendencias de desequilibrio externo de las
economías. - El deterioro de la distribución del ingreso.
Entre los efectos considerados positivos, encontramos la posibilidad de constituir un espacio de oportunidades y posibilidades dentro del proceso de homogenización, principalmente por el impulso de las ventajas competitivas:
- La flexibilización productiva, que permitiría un nuevo enfoque del mercado interno.
- Redefinir la dinámica de industrialización a partir de los recursos naturales y la descentralización52.
- Aprovechamiento de la racionalidad de la reciprocidad y las redes de parentesco, así como de la biodiversidad existente.
- La informática para la modernización administrativa. - Las innovaciones biotecnológicas que permiten potencialidades en el agro.
b) La reforma pública social En cuanto a la reforma pública, ésta se ha producido como respuesta a la anterior función social del Estado. Constituye un proceso que tiene impacto en el campo
49 GIDDENS, A. Sociología. 1994 50 GIRARDI, G. Globalización Neoliberal, Deuda Externa. 1997 51 CASTELLS, M. Revolución tecnológica en nuevo mundo, una nueva economía, 1995. 52 Propuesta trabajada por Schuldt, J.
www.ts.ucr.ac.cr 17
profesional y que actualmente se encuentra en tensión dado el contexto internacional. Así, los principios de Estado pequeño pero eficiente, dedicado a la seguridad, a administrar justicia, financiar infraestructura e implementar esquemas de alivio a la pobreza, fueron establecidos por la política gubernamental en los primeros años de los 90 53.
“Lo que se designa como política social hoy en el grueso de los países corresponde a políticas sociales compensatorias, sean fondos sociales de emergencia o políticas focalizadas de alimentación, salud, empleo o vivienda, reflejando con ello el desplazamiento en la acción social del Estado hacia este tipo de políticas. Este desplazamiento está acompañado, a su vez, o bien por una integración de estas nuevas políticas con los sectores sociales tradicionales del Estado o por un abandono de dichos sectores”54.
En este marco se perfiló en la última década en el Perú un Estado bajo políticas monetaristas y con criterios sociales no de integración sino de competencia, buscando aminorar los costos sociales que el ajuste produce, mediante la selectividad de los pobres 55 y acciones de atención básica a fin de lograr una mayor eficiencia. Bajo estos supuestos macroeconómicos se formularon los lineamientos sociales y a partir de ellos el Estado debería motivar las habilidades de los individuos para expresar efectivamente sus preferencias. Se inició así una lógica de reducción de costos y la privatización y mercantilización de los servicios sociales organizados bajo los criterios de la libre elección y competencia, teniendo el Gasto Social Básico como instrumento principal y el subempleo como variable central de ajuste. La lógica de las políticas compensatorias que se pusieron en marcha se alejaron de la construcción de ciudadanía social y deterioraron los sectores sociales del Estado, la opción fue por las estrategias para paliar los costos sociales del ajuste sobre los sectores más pobres de la población56. La cobertura se cambió por la intensidad o eficiencia y las transferencias publicas se orientaron hacia la privatización para buscar, posteriormente, crear una base mínima de igualdad de oportunidades. Asimismo, se habla de retos y alternativas para cubrir los vacíos generados durante la última década por esta tendencia. Especialistas en la problemática de las reformas de las políticas público-sociales destacan áreas de acción a ser atendidas como centrales desde los criterios de integralidad, gobernabilidad y buen gobierno:
53 BOLOÑA, Carlos. El Programa Económico Peruano. 1995. 54 RIVERA, Marcia. Obra citada.. 55 CASTILLO, Manuel. La Política Social como Objeto Teórico. Notas para un marco de análisis. 1996 56 RIVERA, Marcia. Obra citada.
www.ts.ucr.ac.cr 18
1) “La política urbana (para tratar los problemas de descentralización,
desarrollo rural y medioambiente); 2) La política de empleo (a fin de asegurar la utilización óptima de la fuerza de
trabajo, instrumentar reformas agrarias y atender el problema de empleo de jóvenes);
3) La inversión en recursos humanos (enfatizando la calidad de la educación y salud preventiva);
4) Las modalidades de gestión e instrumentación (redefinifiendo el papel del Estado, incorporando al sector privado y las ONGs) y
5) El ordenamiento de la seguridad social (cobertura de programas, eficiencia”57.
3.1 El marco de las nuevas relaciones estado-sociedad y la intervención
profesional. El cambio tecnológico mundial y la reforma pública han configurado un escenario de cambios para la sociedad y de hecho, para el TS. A nivel del campo profesional, éste se ha complejizado:
a) Existen diversos espacios y otros actores. b) Existe la necesidad de integrar los problemas que aún son atendidos y
comprendidos sólo sectorialmente. c) Se viven procesos sociales territorializados, locales y regionales que
expresan nuevos escenarios probables, en contraste con nuestras visiones y aspiraciones profesionales.
d) Las demandas de los sujetos no se refieren únicamente en la atención de las necesidades básicas, sino también en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas y la búsqueda de oportunidades en el entorno para generar mayor participación en las decisiones.
e) Las acciones de las políticas públicas transitan entre la eficiencia, la asistencia técnica y el todavía presente uso patrimonial de los recursos públicos.
Desde el ejercicio profesional se observa cómo se redefinieron los servicios a partir de medidas de compensación social en medio de un creciente eficientismo propuesto por el mercado, la búsqueda de la “calidad total” y el proceso de “reingeniería social” que tienden a hacer de las personas dedicadas a la acción social, profesionales cuya eficacia depende de su competencia instrumental58. Sin embargo, porque las relaciones sociales no son estáticas, en el proceso de modernización actualmente en marcha, la naturaleza de la profesión se balancea entre la imagen de eficiencia de la gestión y la democratización y universalización
57 Louis Emmerij, citado por Marcia Rivera, Obra citada. 58 Este proceso tampoco es exclusivo del TS, sino de todas aquellas disciplinas que se encuentran desarrollando su quehacer en la realidad social actual y se mueven entre los distintos intereses de la ciencia.
www.ts.ucr.ac.cr 19
de las políticas y servicios sociales. La puesta en marcha de los Consejos Nacionales del Trabajo, de Regionalización, de la Juventud, de la Salud, entre otros, por el actual gobierno en el Perú, en los que se contempla la presencia de la sociedad civil y del estado concertando acuerdos para lograr los objetivos de bien común, constituyen la posibilidad de una “gestión de calidad”, entendida ésta desde una nueva conceptualización: como la redistribución de los recursos y oportunidades hacia el conjunto de la sociedad.
“Nuevas formas de articulación entre el Estado y la sociedad civil requiere voluntad de cambio... se precisan nuevos consensos sociales y un esfuerzo para fortalecer las capaicidad ciudadana en favor de la co-gestión política y económica. Para revertir la exclusión social, es necesario combinar universalismo y selectividad en las políticas sociales. Las políticas no se pueden dar ya en un ámbito exclusivamente estatal, sino de nuevas articulaciones entre lo público y lo privado”59.
La sociedad civil empieza a tener protagonismo luego de la casi exclusiva presencia del Estado en la política de asignación de recursos. Esto abre nuevas posibilidades para la sociedad civil mediante la desconcentración del poder y la descentralización en la distribución de los recursos, tarea tradicionalmente asignada a los sectores estatales. En la última CONADES60, realizada en nuestro país las expectativas y compromisos de las comisiones de trabajo integradas por representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil fue “intervención en la toma de desiciones a nivel local y regional...fiscalización ciudadana y revocatoria de autoridades...capacitación de nuevos líderes locales...organización de un sistema de participación y concertación para la planificaión y el desarrollo sostenible articulado a los Consejos de desarrollo Local, de Desarrollo Regional...”
“Los pilares principales de la reestructuración de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil tienen que asentarse en un potenciamiento del pueblo logrado mediante una devolución democrática de poder. Esto permitirá un mayor grado de cohesión y de consenso aún entre intereses conflictivos, en el seno de las comunidades e instituciones locales... generarán una sociedad civil fortalecida, que asegurará a su vez una mayor transparencia y responsabilidad en las relaciones entre las tres instancias...”61.
Este contexto exige al TS elaborar, incorporar y articular nuevos conocimientos pertinentes a las nuevos contextos en que le toca intervenir directamente, sean éstas las políticas sociales o las acciones rutinarias. Se trata de “un intento de
59 RIVERA, Marcia. Obra citada. 60 Conferencia Nacional de Desarrollo Social, bajo el lema “Sociedad Civil por la Democracia, la Descentralización y el desarrollo Humano”, realizada en Lima, 2001. 61 RIVERA, Marcia. Obra citada.
www.ts.ucr.ac.cr 20
ampliar la organización de la actividad intelectual sin atención a las actuales fronteras disciplinarias, pues no creemos que existan monopolios de la sabiduría ni zonas de conocimiento reservadas a las personas con determinado título universitario”62. 4. HACIA UNA RESIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL PARA EL
NUEVO CONTEXTO ACTUAL En este escenario, urge una resignificación del TS para desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva de la intervención profesional en los problemas sociales. Ello exige a los tt.ss profundizar cuestiones relativas al Estado y la lógica institucional dando un nuevo significado al TS en la relación Estado-sociedad y en las estrategias aplicadas desde las políticas públicas y la sociedad civil. 4.1. La necesidad del reposicionamiento profesional frente a los cambios
en las políticas públicas. Un profesional ubicado funcionalmente en las instituciones bajo una orientación fragmentada de la intervención por la tradicional sectorialización de las políticas, tiene serias limitaciones para asegurar la pertinencia de sus acciones y la eficacia de sus respuestas actuales frente a los cambios ocurridos. La persistencia de una identidad profesional parcelando la realidad y estableciendo fronteras al conocimiento para delimitar su quehacer propicia la unilateralidad en el abordaje y conduciría a la extinción de la profesión por su consecuente ineficiencia en la atención de los problemas sociales. La incorporación y participación profesional en redes sociales institucionales que aborden dichos cambios es imprescindible en la discusión y elaboración de estrategias de intervención en ellos. Se impone un análisis estratégico de las tendencias en relación a las fortalezas y debilidades profesionales que permita reconocer capacidades, complementar esfuerzos y hacer uso de las oportunidades existentes.
“El ts aporta su conocimiento sobre recursos, sobre las posibilidades de mejora de las habilidades de las personas y de su entorno, proponiendo estrategias de acción altenativas. Por su parte las personas aportan sus objetivos y valores que afectan las actuaciones recomendadas y en función de los cuales se ha de evaluar dichas actuaciones. Así el ts. tiene que reconocer que tan importante como conseguir objetivos valiosos para una vida buena lo es el que las personas sientan que esa vida les pertenece”63.
62 WALLERSTEIN, Immanuel. Abrir las Ciencias Sociales, 1996. 63 SALCEDO, D. Necesidades, Capacidades y Objetivos del Trabajo Social”. Revista de Treball Social, Nº 136. 1994.
www.ts.ucr.ac.cr 21
4.2. Reorientación de la formación profesional: hacia una agenda social
universitaria. En el contexto de la globalización y los cambios actuales, en tanto hemos planteado las implicancias para el ejercicio del TS, también es apropiado incluir la reorientación de la acción universitaria en la formación profesional. Esta observación viene siendo recogida desde distintas formas de mirar el problema y con diverso énfasis, es un coro al que se van incorporando muchas voces en la profesión. Lo central es el reconocimiento de que en la formación profesional es donde deben darse los pasos más precisos para asegurar la resignificación de la profesión.
“¿Se encuentra el sistema organizacional académico-gremial-profesional en capacidad de permitir el ejercicio de la vigilancia epistemológica solidaria y fraterna?.¿Quedan habilitados los ts para desarrollar sus capacidades epistémicas para fundamentar teórica y empíricamente, controlar, evaluar, darle seguimiento y sistematizar los trabajos cientifico-políticos, político-profesionales, político-administrativos, tecnico-políticos, programáticos, organizacionales, etc., al servicio mediato o inmediato, directo o indirecto de las clases populares?”64.
Implica, desde una nueva relación universidad-sociedad que tome como punto de partida los principales problemas nacionales y los cambios efectuados en el ámbito de las políticas públicas, hasta la fijación de una agenda social universitaria, considerando un trabajo transdisciplinario que contemple los temas de debate en el conocimiento de lo social, los enfoques y las nuevas racionalidades para la comprensión de la realidad social y la producción de conocimientos desde las particularidades disciplinarias. Los nuevos paradigmas que abordan la intersubjetividad buscando el sentido común del otro, desde sus acciones obligan también a conocer cómo las estructuras influyen en ellas. Es menester manejar información pero igualmente, asentarse en las teorías para la comprensión. La incorporación de los docentes de TS en la investigación, construcción y discusión de teorías, con nuevas interpretaciones es clave para precisar, difundir y sistematizar los cambios epistemológicos en la orientación de la formación profesional, superando el falso dilema entre el conocer y el hacer. Asumimos como nuestra la propuesta de gestar una voluntad colectiva para asumir el reto ético de constituir una comunidad productora de conocimientos en la que se operativice la producción de conocimientos, la articulación a los debates en
64 BARRANTES, C. Trabajo Social: Productor, Difusor o Consumidor de conocimientos?. Notas Epistémicas
www.ts.ucr.ac.cr 22
la ciencia social desde una mirada trasdiciplinaria y con fundamentación teórica y empírica del quehacer profesional y académico65. 4.3. El análisis de los cambios mundiales actuales y sus efectos sociales
en el país, desde toda su complejidad cultural y cotidianidad. Entre los principales aspectos a conocer por las tt.ss para adecuar, organizar y crear estrategias de intervención, según el tipo de demanda que atiendan, están:
- La heterogeneidad productiva actual y la exigencia, sea de competitividad laboral que demanda el desarrollo de nuevas capacidades de los sujetos, dados los requerimientos de la sociedad del conocimiento; o desde las exigencias endógenas de los diversos productores. Esto lleva a plantear acciones diferenciadas de capacitación y de actualización para el acceso a la educación y al trabajo, con el propósito de fortalecer los ejes sustentadores del bienestar.
- El deterioro del hábitat y de los servicios básicos y sociales. Los
procesos que establecen los sujetos con la naturaleza sin considerar los perjuicios futuros de una relación irracional con el ambiente, tendrían que ser revertidos desde programas de difusión y promoción de una vida saludable, como defensa ante el avance del manejo irracional de la tecnología por las empresas y las poblaciones.
- La fragmentación social y los desniveles de acceso social a los
servicios y recursos que afectan a los sujetos. Se requiere buscar estrategias novedosas para enfrentar los procesos de desregulación del mercado laboral y la privatización de servicios sociales y los sistemas de previsión social.
- El fenómeno de la exclusión cultural en la sociedad actual, uno de los
rasgos que adquiere la desigualdad social, es importante y obliga al TS a desarrollar mecanismos alternativos para el fortalecimiento de las redes de atención social, enfrentando desde los programas antipobreza hasta las relaciones desiguales de género y el protagonismo del niño, entre otros. Situaciones que deben ser atendidas desde todos los espacios cotidianos y públicos; así como los procesos de afirmación cultural, de individualidad y sociabilidad.
- El desarrollo creativo de las nuevas relaciones estado-sociedad
definitivamente no patrimoniales, hacia la autonomización del sujeto y el acceso a sus derechos, sobre la base de la ciudadanía.
65 BARRANTES. Obra citada.
www.ts.ucr.ac.cr 23
4.4. El cambio en el papel del Estado y las políticas públicas. Desde el TS es necesario profundizar las cuestiones relativas al Estado y la lógica institucional. Identificar, tanto las determinaciones del quehacer profesional institucionalizado y no institucionalizado, los cambios en los patrones y sistemas de bienestar y previsión social, así como las relaciones Estado-sociedad y las estrategias puestas en marcha desde las políticas públicas y la sociedad civil. En ese sentido, desde el TS tiene que empezarse a elaborar propuestas de política social que institucionalicen los derechos sociales y se articulen a las políticas macroeconómicas y las estrategias de desarrollo social. Esto es posible mediante el rediseño institucional y la organización de circuitos territoriales, entendidos como espacios políticos y económico-productivos, de interacción social y de relaciones de poder de los actores, fortalecedores de institucionalidad y afirmadores de identidades. El asistencialismo, de esta forma queda erradicado.
“Al desafío de la técnica no podemos hacerle frente únicamente con la técnica...garantizar el desarrollo de la humanidad no puede dejarse a los tecnócratas para quienes siempre privará la rentabilidad económica, ni a las fuerzas ciegas de la ciencia, porque el propio campo científico está atravesado por relaciones de poder sustentadas en el monopolio del conocimiento...Lo que hay que hacer, más bien, es poner en marcha una dimensión política eficaz que logre relacionar...el potencial social del saber y del poder técnico con nuestro saber y querer prácticos”66
La profesión aparece con la asistencia social como eje central de la política pública del Estado y en la que éste asume crecientemente la responsabilidad social como función pública. Concibe al Estado como garante del bienestar y las instituciones como aparatos funcionales a éste. Se profesionaliza a partir de la institucionalización de la acción social dada la creciente función social concentrada en el Estado y se organiza desde de los campos de intervención profesional generados alrededor de las políticas públicas. Cuestionando tanto la asistencia como los servicios sociales a partir de la década
66 HABERMAS, Jürgen. Ciencia y Técnica como Ideología. 1984.
www.ts.ucr.ac.cr 24
del 70, el Estado fue visto como el instrumento de dominación y la institución como aparato de reproducción de las desigualdades sociales. El Estado de hoy es visto como garante de las libertades individuales, la libertad económica y la propiedad y sus instituciones como minimizadoras de costos. El TS mantiene proximidad y distancia funcional con el Estado y sus políticas, dada la acción social restrictiva y selectiva antipobreza que éste asumió en la última década y que impide una atención integral de los problemas sociales. Para el TS se han abierto las posibilidades de ampliar sus estrategias y funciones, trabajando por el rescate y recontextualización de las diversas dimensiones del bienestar, desde las propias cosmovisiones y necesidades de los sujetos, superando la limitación que supone el tradicional enfoque sectorializado en la ejecución de las políticas públicas.
El TS puede desarrollar un proceso de resignificación como disciplina social67. Las bases fueron elaboradas desde las rupturas que propuso la reconceptualización; no llegó a cristalizar en medio de la permanente crisis de las políticas públicas y de las exigencias de la emergencia social inmediata, además de las limitaciones teóricas de la ciencia social en nuestro país por la crisis de los paradigmas habitualmente acudidos. Fue concebido como una técnica auxiliar bajo un proyecto integrador y se desarrolló, por las exigencias profesionales de mayor presencia en el medio, como una tecnología en la aplicación a priori de conocimientos y procedimientos. La institucionalización y sectorialización de la acción social favoreció este proceso. Los avances colectivos del TS se aprecian en los cambios de miradas a la realidad social, que incluso llevaron al cambio del nombre de la profesión. El distanciamiento funcional con las políticas públicas, abre nuevas oportunidades de desarrollo y ampliación de los saberes de los tt.ss.
Los cambios involucran a los sujetos que hacen la profesión. Esto significa también modificaciones en el énfasis que pusieron los tt.ss para el logro de sus objetivos: del pensamiento individualista al desarrollo latinoamericano entre los años 30 y 70; y de la eficacia del servicio al acceso a los derechos individuales y sociales, entre los años 80 y 2000. En este último proceso podemos decir que se encuentra la disyuntiva de la acción profesiona l, de allí la necesidad de re elaborar el marco conceptual para aclarar los procesos en que la acción profesional se ve
67 Al respecto es sumamente importante la propuesta de Mª Eugenia Martinez: Trabajo Social en Colombia, de Profesión a Disciplina (1990) y que en nuestro país no ha sido suficientemente divulgada. Coincidimos con ella en los elementos que aquí destacamos para el caso peruano en el contexto de la globalización.
www.ts.ucr.ac.cr 25
comprometida y encontrar una vía media que permita combinar los aportes de dichas exigencias. Esta situación lleva al reconocimiento que los nuevos marcos interpretativos están por construírse colectivamente, sin negar los saberes adquiridos hasta ahora; “queda claro de qué modo otra sensibilidad, otro contexto de imágenes, podría darnos otra aprehensión, aún de aquello que pudiéramos considerar, sin embargo, como una visión similar de la realidad”68. En ese propósito es urgente para el TS conciliar el diálogo con las distintas disciplinas sociales que permita una intervención amplia y no restringida, integral y no fragmentada, superando las parcelaciones de los campos de intervención sectoriales que no contribuyen a ver un panorama amplio de la realidad social ni de los sujetos como protagonistas con capacidad creadora. Las posibilidades de nuevas lecturas para el TS están relacionadas a un trabajo transdisciplinario que tenga como punto de partida el estudio y análisis de este objeto común, desde las particulares miradas y la intervención de cada disciplina específica, posibilitando aprendizajes y retroalimentaciones mutuas.
Las posibilidades que se abren a partir de la restructuracuón de las relaciones estado-sociedad justifican la presencia social del TS por su vinculación permanente a los sujetos. Asimismo, complejizan los problemas que actualmente aborda el TS pues exige ciertamente mayores habilidades de intervención y el diseño de nuevas estrategias: sean los Planes Locales de Desarrollo, por ejemplo, para canalizar la fuerte presencia de trabajadores independientes, abordar el incremento del trabajo infantil y la precariedad en la calidad de la ocupación por la pobre calificación y la baja productividad; o las Redes de Servicios Comunales para enfrentar la precariedad de los servicios básicos o el asentamiento humano riesgoso por el aumento de la inseguridad ciudadana; también la potenciación de individuos y organizaciones, desde las acciones de las Mesas de Concertación para contrarrestar el deterioro de la calidad de vida en grupos más vulnerables (trabajo riesgoso de niños, drogadicción infantil y juvenil, baja calificación de la mujer, violencia familiar, deserción escolar, envejecimiento de mala calidad, etc). Hacer un TS antiburocrático y anti instrumental en su encuentro cotidiano con el modo de vivir y hacer de los sujetos sociales. La resignificación del TS contribuiría a trascender el análisis formal para logra la integración del conocimiento social y expresar en nuestra intervención lo que es original en nosotros, pero potenciándolo con un nuevo sentido. Finalmente, Trabajo Social también es una profesión “hija de su tiempo”.
68 TAYLOR, Charles. La Ética de la Autenticidad, 1991.
www.ts.ucr.ac.cr 26
BIBLIOGRAFÍA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ASISTENTES SOCIALES DE SALUD (ANASS) (1991). Perfil del
Trabajador Social del sector salud. Revista del CASP. Nº 2, Lima. BARRANTES, César. Trabajo Social: Productor, Difusor o Consumidor de conocimientos?. Notas
Epistémicas. Venezuela. BOLOÑA, Carlos (1995). El Programa Económico Peruano. Lima. CASP/CELATS/IIDH (1992). Derechos Humanos, Perfil Profesional y Planeamiento Curricular en
Trabajo Social. Memoria del Seminario-Taller. Lima. CASTELLS, Manuel (1999). Revolución tecnológica en nuevo mundo, una nueva economía. En:
Visiones y desafíos desde lo local, C. Barrenechea y J. Díaz P. CASTILLO, Manuel (1996). La Política Social como Objeto Teórico. Notas para un marco de
análisis. Lima. CELATS
--- (1977) Informe del Equipo de Investigación-Acción. Lima. --- (1981) Informe de la Reunión Nacional sobre Salud y Educación Popular. Chaclacayo.
COLLIER, David (1978). Barriadas y Elites: de Odría a Velasco. IEP. Lima. DE LA VEGA, Beatriz (1983). La Situación de América Latina y el Trabajo Social. Acción Crítica
Nº 14. CELATS/ALAETS, Lima. DEGREGORI, Carlos Iván (s/f). Etnicidad y Gobernabilidad en América Latina: una reflexión
desde dos países centroandinos. Inter-American Dialogue. Fotocopia. Lima. ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DEL PERÚ (1943, 1960, 1961). Revista de Servicio Social.
Lima. FREIRE, Paulo (1965). La Educación como Práctica de la Libertad. Chile. GIDDENS, Anthony (1994). Sociología. Alianza Editorial, Madrid. GIRARDI, Giulio (1997). Globalización Neoliberal, Deuda Externa. Jubileo 2000. Abya-Yala
Editing. Quito. HABERMAS, Jürgen (1984). Ciencia y Técnica como Ideología. Edit. Tecnos 3ª edic. España. KALINOWSKI, Dina (1994). Desarrollo de la Educación en el Perú. Foro Educativo, Lima. MAGUIÑA, Alejandrino (1979). Desarrollo capitalista y Trabajo Social. Perú 1896-1979.
CELATS. Lima. MARTINEZ, Mª Eugenia (1990). Trabajo Social en Colombia: de Profesión a Disciplina. Ponencia
presentada al XXV Congreso Internacional de Escuelas de Trabajo Social, Lima. Acción Crítica Nº 28. CELATS/ALAETS.
MATUS, Teresa (1995). Desafíos del Trabajo Social en los 90. En: La Dimensión metodológica y sus transformaciones en el contexto social actual. Taller Nacional de Escuelas de Trabajo Social. Chile.
MORENO PESTAÑA, José (1995). Etica y Estética del Trabajo Social. Nuestra profesión ante el debate de la postmodernidad. Revista de Treball Social Nº 140. Barcelona.
MUÑOZ, Mª Victoria. Gerencia Social. CASI (Centro de Apoyo al Sector Informal). Lima, 1995. NUÑE Z, Estuardo (1943). La posición nacional de la Escuela de Servicio Social del Perú. Revista
de Servicio Social, Nº 1. ESSP, Lima. ONETTO, Leonardo. (1995). La Dialéctica. En: La Dimensión Metodológica y sus
transformaciones en el contexto social actual. Taller Nacional de Escuelas de TS. Chile. ORTIZ, Renato (1999). Ciencias Sociales, Globalización y Paradigmas . En: Pensar las Ciencias
Sociales hoy. Reflexiones desde la Cultura. ITESO, México. PALMA, Diego (1984). Entre la Moda y la Ciencia. Estrategias de Sobrevivencia y Participación.
Acción Crítica Nº15, CELATS/ALAETS, Lima. PRIMAVERA, Heloísa. Nuevos Paradigmas e Intervención en Trabajo Social. Revista de Treball Social RTS Nº 130, 1993. PROCESO SOCIAL (1983). La metodología del trabajador social en el trabajo de promoción.
Lima. RANGEL, Mª del Carmen (1986). Una Opción Metodológica para los Trabajadores Sociales.
México. RODRIGUEZ, Nelda (1995). La matriz positivista. En: La Dimensión Metodológica y sus
transformaciones en el contexto social actual. Taller Nacional de Escuelas de TS. Chile
www.ts.ucr.ac.cr 27
RODRIGUEZ, Roberto y TESCH, Walter ---- (1978). Organizaciones profesionales del Trabajo Social en América Latina. El Perú. CELATS. ---- (1978). La Capacitación en el Área Laboral. Trabajo Social en Pesca Perú. CELATS.
ROJAS-VIGER, Celia (1987). Sistematización de la Experiencia en Salud Comunitaria y Educación Popular en un sector urbano marginal. Nuevos Cuadernos CELATS Nº 11.
SALCEDO, D. (1994). Necesidades, Capacidades y Objetivos del Trab ajo Social. Revista de Treball Social, Nº 136. Barcelona.
TAYLOR, Charles (1991). La Ética de la Autenticidad. Paidos ICE/UAB. TORRES DIAZ, Jorge.(1987). Historia del Trabajo Social. Humanitas, Argentina. WALLERSTEIN, Immanuel (1996). Abrir las Ciencias Sociales . Siglo XXI/UNAM, México.