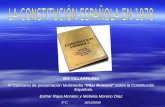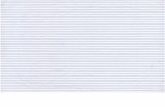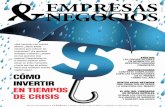¿Qué es el Desarrollo Local - econ.unicen.edu.ar©... · No se trata por otra parte de establecer...
Transcript of ¿Qué es el Desarrollo Local - econ.unicen.edu.ar©... · No se trata por otra parte de establecer...
1
Agradecimientos:
Tengo un especial gusto en reconocer a un grupo extenso de personas que
contribuyeron de maneras muy diversas a la realización de este libro: Mis
amigos “reyuneros” por su estímulo permanente; Carlitos “Mezter” por sus
observaciones siempre agudas; Jordi Borja porque contribuyó sin saberlo
brindándome comodidades, ideas y tiempo; Gabriel Azize, Fernando Tascón,
Manfredo Clemente, Patricia Ruiz y mi madre por encargarse de decenas de
tareas y por poner el corazón cada vez que emprendo algo; Marcelo Corti
por poner a mi disposición su erudición y su buena onda; y a Carlos Gabetta
por su confianza.
2
A mi esposa Verónica,
por el amor, la paciencia y el apoyo.
A mis hijos María Eva y Juan Enrique,
por que me encienden la esperanza en el futuro.
¿Qué es el Desarrollo Local?
1.- Introducción.
Desde hace poco más de una década en Argentina y en otros países
Latinoamericanos se ha ido incorporando al lenguaje de la vida pública el
concepto de “Desarrollo Local”. Primero fue tímidamente, como una voz usada
por expertos, luego su presencia se extendió a la denominación de políticas
públicas y en los últimos años un verdadero aluvión de referencias, conjeturas,
organizaciones dedicadas al tema, redes, congresos, etc, le han dado al concepto
una circulación impensada, a la vez que han contribuido a la necesidad de
alguna precisión sobre el mismo.
Mi interés en este texto no es construir una definición; o por lo menos no es mi
interés central. Aunque el título equívocamente podría inducir esa idea. En
cualquier caso, la definición debería ser una resultante de una serie de
reflexiones, que sí me interesa estimular en el lector. Lo que pretendo es brindar
algunas herramientas de aproximación, que nos permitan pensar sobre el
“Desarrollo Local”, de una manera ni dogmática ni simplificadora. El sentido
último de este ensayo breve, es compartir un recorrido que nos permita descubrir
3
las relaciones existentes entre Territorio y Desarrollo y a su vez en esa aventura
intentar apoyarnos en la economía, en la ciencia política, en la geografía, en el
urbanismo, no para mezclar y confundir, sino para utilizar todas las herramientas
posibles de comprensión de una realidad compleja y difícilmente abordable
desde una única mirada disciplinar.
Lamentablemente, como sucede muchas veces en contextos sociales complejos
(y digamos que las últimas décadas en América Latina, pueden recibir esa
descripción), el uso abusivo de las palabras y conceptos que ganan una cierta
connotación positiva, deteriora la posibilidad de comprender su alcance y
significado. Yo creo que con el “Desarrollo Local” es lo que ha sucedido. Y no
se trata de una pérdida menor; porque si cualquier propuesta, cualquier abordaje,
cualquier visión puede ser “Desarrollo Local”, no solo el debate académico se
lesiona, sino que además se limita la posibilidad en el plano concreto de la
construcción política y social de formular alternativas que puedan distinguirse
con claridad por su revalorización del territorio al concebirlo no sólo como
recurso, del autogobierno como práctica, de la cohesión social como resultado
de un concepto de ciudadanía; en síntesis hay que asumir que no todas las
intervenciones locales pueden llevar pacíficamente el mote de Desarrollo Local
y que las políticas públicas de Desarrollo Local deben apoyarse en fundamentos
a la vez sólidos y diferenciados de otros que conciben al territorio
exclusivamente como recurso, al gobierno local como gobierno menor o simple
administración y los resultados sociales como inevitables consecuencias del
devenir histórico (ya en la prosperidad como en la adversidad….)
No se trata por otra parte de establecer una especie de raya que limite el espacio,
del “Desarrollo Local”, porque no creo que eso sea posible ni constructivo,
además de ser dogmático; pero sí se trata de evitar tentaciones elementales, que
derivan de cierta carencia de reflexión. De más esta decir, que he oído frases de
4
lo más risueñas a lo largo de mi vida profesional vinculando al Desarrollo Local
ó bien con cualquier fenómeno social positivo ó con cualquier síntoma de
resistencia a la globalización, aún con ciertos localismos extremos, a veces un
poco infantiles, y hasta con intervenciones “desde afuera y sin ninguna
participación ni beneficio local”.
Con todo esto andado, a los sufrientes lectores que llegaron hasta aquí, primero
muchas gracias; y luego, les propongo un recorrido de preguntas y asociaciones;
que nos ayuden a comprender, a preguntarnos y a movilizarnos. A comprender
un concepto complejo y dinámico en un contexto que, como ya veremos, esta
generando mucho “estrés” a todas las categorías de análisis. A preguntarnos por
los lugares comunes, por las relaciones disciplinares, por los vínculos entre las
ideas y el proceso político. A movilizarnos a favor de un nuevo horizonte de
sueños, a la vez estimulante en el aula y en la vida ciudadana, que contenga en él
las preguntas de un futuro incierto, pero también la esperanza en la creatividad
humana, y en la capacidad de recuperar el equilibrio, la prospectiva y el sentido
constructivo de la acción individual y colectiva, sin ingenuidades, pero también
sin resignación.
2.- El Desarrollo no es lo que era.
2.1.- El Desarrollo, hijo del industrialismo.
Esta es una historia, que vale la pena ser contada, al menos sucintamente.
La literatura política y social no ha usado desde siempre el término
“Desarrollo”. Aparece en escena lentamente, a fines del Siglo XIX y su uso se
extiende recién luego de la segunda guerra mundial. No se trato de un hecho
casual.
5
Ya consolidada la Revolución Industrial, en Gran Bretaña, Alemania, Francia Y
EE.UU; y visibles sus primeros efectos económicos y sociales, se incrementó el
interés en la reflexión sobre un fenómeno que por su magnitud y trascendencia
era a la vez deslumbrante y des-estructurante. Todo se veía alterado. No se
trataba de un cambio en la forma de producir, eso solo fue el puntapié inicial.
Cambiaba la velocidad de circulación de las personas y bienes, cambiaba la
forma de relacionarse los sexos, cambiaba la forma de vestir, cambiaba el valor
de los recursos, cambiaba el valor del tiempo, cambiaba el hábitat de las
poblaciones, todo se modificaba allí donde una fábrica se instalaba y por
supuesto también donde no se instalaba; porque la Revolución Industrial sin
dudas implicó un cambio sustancial en la organización socio-territorial mundial.
Y también, por supuesto, cambió el modo de analizar las sociedades. La nueva
sociedad industrial, construyó su propio bagaje teórico, sus categorías, sus
nuevas valoraciones y por que no decirlo y a pesar del afán racional en evitarlo,
sus propios mitos; entre ellos el mito del “progreso indefinido”, y la idea nunca
del todo desterrada de la transformación absoluta, prescindente de la historia. Es
razonable pensar a la distancia, que tan gran cambio facilitara, cuanto menos, la
idea de que un mundo totalmente distinto y maleable podía ser construido y que
aún existiendo dificultades, la sociedad resultante fuese “superior” (se usaba
mucho ese término), conforme a los nuevos valores y sobre todo ausente de
conflictos.
Corresponde aquí aclarar, que no me refiero en exclusivo a la visión marxista de
la sociedad industrial. Las ideas de: “nueva sociedad”, “transformación
absoluta”, “progreso lineal”, etc, en distinta medida estaban presentes en casi
todo el pensamiento social de fines del siglo XIX; y quizás debe destacarse la
mirada marxista como una de las menos ingenuas respecto a los escenarios
6
futuros de esa revolución industrial, fuera de escala, para lo conocido hasta
entonces.
En ese contexto, de cambios, de rupturas, nacen disciplinas científicas nuevas
como la sociología, la antropología, el urbanismo, etc. se acuñan términos, se
observa de manera diferente una realidad a su vez diferente. Y por supuesto,
como todo proceso de esa envergadura despierta adhesiones a ultranza y
moderadas, estimula detracciones, irrita los debates existentes, promueve
nuevos, resulta difícil encontrar “posiciones equilibradas”. En esos tiempos
comienza a usarse el término “Desarrollo”; ¿Con qué sentido?.
2.2.- Riqueza del lenguaje.
Aproximadamente ciento cincuenta años vista y sin un análisis exageradamente
minucioso, podemos decir que el concepto se utilizaba con tres acepciones:
a) Como un resultado social. El Desarrollo se asociaba al “escenario
transformado” por la incorporación social masiva de la industria como modo de
producción. En general esta asociación era positiva y en ningún caso, se
advertían sobre los riesgos, problemas o efectos indeseados de una
industrialización, que en los primeros tiempos fue muy anárquica y aluvional en
su evolución. Esta visión del Desarrollo como un resultado, fue la que más
ligamen estableció con su asociación a la “urbanización intensiva”, con la
consecuencia inmediata de generar un cuerpo de relaciones entre las nuevas
pautas de la vida urbana con el desarrollo.
Se trata de una asociación importantísima, porque sin dudas las “nuevas formas
de vida” del entorno de las ciudades devenidas en metrópolis, constituirán el
7
discurso cultural del Desarrollo. Se trata de una relación riquísima entre modos
de producción y su impacto territorial, con implicancias hasta el día de hoy.
b) Una segunda acepción, identificaba al Desarrollo con el proceso por el cual
se instaba a la industrialización y “modernización” de la producción y los usos
sociales, es decir al conjunto de las políticas de estímulo a la transformación.
También en este caso se usaba el término siempre positivamente, con relativa
independencia de las tensiones que tal proceso generaba.
En esta visión convivían desde métodos absolutamente autoritarios bajo motes
“modernizadores”, como los traslados compulsivos de personas, hasta la
implantación de políticas públicas de inclusión como la alfabetización masiva,
en muchos países.
c) La tercera es aún más valorativa que las dos precedentes, e identificaba al
Desarrollo con el conjunto de aspiraciones transformadoras, en general a-
críticas de quiénes consideraban a esa nueva sociedad emergente superior a las
sociedades pre-existentes (agro-artesanales). El Desarrollo en esta visión
implicaba todo lo bueno y nada de lo malo, de un proceso que por ese entonces
recién comenzaba y sobre cuyas consecuencias era difícil hacer predicciones
serias. Se trataba en esta tercera acepción del “Desarrollo emancipador”, el que
terminaría con las restricciones materiales, con las dominaciones serviles y al
que nada se le opondría, porque fundado en la ciencia y la tecnología podría
dominar aún la naturaleza misma.
Y con estos tres posibles significados, el término, que reemplazó en el uso a su
precedente: “progreso”, se propagó, no por capricho, sino porque existían
fundamentos bien sólidos para que sucediera; se constataba en la realidad su
necesidad, ya que efectivamente, como un reflejo de las acepciones
8
presentadas: se producían resultados sociales, que había que denominar de
alguna manera, idénticamente se impulsaban procesos y se realizaban
valoraciones. Y por detrás de todo este juego de palabras, se generaba un
cambio en la base tecnológica de producción, una alteración de la organización
social, una multiplicación y concentración de la riqueza, la aparición de nuevos
actores sociales, el cambio de rol de los pre-existentes, la modificación de pautas
de vida, y el surgimiento de desafíos y problemas desconocidos.
No puede explicarse acabadamente la expansión del concepto, sin comprender
que por aquellos finales del 1800 y principios del 1900, ya estaban dadas todas
las condiciones para que sucediera. En términos materiales podía aplicarse
asociado a una forma de producción nueva, más eficiente y compleja y en
términos simbólicos vincular esa novedad, esa eficiencia y esa complejidad a lo
que podría definirse como un “estadio superior de la sociedad”. Desde mediados
de siglo XX, la afirmación “país desarrollado” o “sociedad desarrollada” (en
general, como sinónimo de “industrializado/a”) ha ganado hasta entrados los
años 70 una connotación inequívocamente positiva.
Muy pocos, desde primer momento cuestionaron el uso excesivo y creciente de
un término tan omnicomprensivo y movilizador. Sin embargo, no quiero dejar
de señalar que desde ángulos muy distintos, dos corrientes de pensamiento
refutaron tempranamente al “Desarrollo” como conjunto de “felicidad infinita” y
previnieron sobre los supuestos efectos nocivos de la sociedad industrial. Fueron
cierto pensamiento católico y cierto pensamiento anarquista. En ambos casos, la
coincidencia crítica radicaba en las consecuencias “inmanejables” que el
proceso industrializador abría.
En el primer caso, porque la sociedad industrial rompía con las bases materiales
de un modelo social (el agro-artesanal) en el que la jerarquía católica se sentía
9
cómoda y en el cual mantenía su rol rector axiológico/ ético, al menos en los
estados católicos de Europa. Bien vale aclarar que aún luego del impacto que
implicó el surgimiento del pensamiento liberal-laico (en el siglo XVIII), la
Iglesia aún mantenía, por fuera de las élites liberales, enormes redes de
influencia y control social, que tempranamente advirtió se debilitarían en el
marco de un proceso de movilización social intenso, como el que se podría
generar - y de hecho se generó-, en las aglomeraciones industriales.
Desde otra visión, cierto pensamiento anarquista cuestionaba con absoluta lógica
estrictamente racional y desde una posición anti-jerárquica, la aparición de una
nueva clase social, la burguesía industrial, que concentraría recursos, y desde
luego, en algún momento poder, como nunca había sucedido en la historia de la
humanidad, sin ninguna garantía por ese tiempo, de que tal concentración derive
en otra cosa que un mundo más dual y más riesgoso aún que el pre-existente.
Desde entonces ha corrido agua bajo el puente, y respecto de este ítem, ya no
hace falta hacer prospectiva sino historia. ¿Qué sucedió desde aquellos años con
este término?.
La asociación inicial del Desarrollo con el proceso de industrialización
intensiva, y con su primera derivación: la urbanización intensiva, va a
impregnar todo el recorrido que el concepto ha hecho hasta nuestros días. Por
muchos años Desarrollo e Industrialización fueron usados casi como sinónimos.
Y desde ya que, preciosismos aparte, era un uso que estaba justificado. Sin
embargo, para nosotros puede resultar conveniente recordar nuevamente que tal
asociación se vinculaba al incremento de la eficiencia productiva que la
industria generaba y sobre todo a las mayores necesidades organizacionales y de
conocimiento que una forma de producción más compleja requería.
10
Así, desde mi personal perspectiva, hay cuatro cuestiones que “marcan” el
carácter intenso y algo confuso del término:
a) la idea tecno-eficiente, la asociación del Desarrollo con más y mejor
tecnología para producir más eficientemente. Se trata de una asociación
primaria: Desarrollo es el uso adecuado del conocimiento socialmente útil.
b) el sentido de “ruptura”, que señala un clara diferenciación con un modo
anterior de hacer las cosas. La idea que la eficiencia económica, genera
transformaciones sociales y “rompe” con esquemas pre-existentes.
c) la ambigüedad entre sentido de emancipación o la construcción de una nueva
cultura de control de las acciones humanas. Aquí el término condensa la lucha
existente, entre quienes creen que la introducción tecnológica para la mayor
eficiencia económica es un fin en sí mismo y a la vez una fuerza de resolución
de problemas. Y desde otra perspectiva, quiénes creen que hay que poner
“prudencia o criticidad” en un proceso técnico que entraña riesgos, y que crea
entornos de difícil gobernabilidad.
d) la causalidad; la fuerza del proceso industrial, rápidamente genero las
condiciones para concluir en la imposibilidad de pensar el desarrollo ni como un
hecho de la naturaleza ni como una situación casual. La complejidad industrial
implicaba que el desarrollo era un fenómeno causado, por concretas decisiones
políticas, técnicas y empresariales que se conjugaban para facilitar y ampliar el
proceso industrial. No hay fatalismo en el Desarrollo, sino complejidad.
Desde aquellos primeros y tumultuosos días, el concepto de Desarrollo no tuvo
un recorrido pacífico a lo largo de la historia. Corresponde destacar algunos
momentos de especial tensión, porque es la forma de vincular la evolución
teórica con hechos históricos, porque no creemos que los conceptos y las teorías
se formulen en el vacío.
11
2.3.- Riqueza de la historia.
Cuando aún se usaba más el término Progreso -los cambios en el lenguaje,
requieren siempre tiempo- la crisis económica de 1929 golpeó las bases sobre
las que se estaba construyendo el imaginario del Desarrollo: prosperidad
creciente, linealidad, nueva sociedad con menos conflictos.
Si bien desde los sucesos de París de 18711, hasta la crisis de 1929, era evidente
que la re-organización social surgida de la implantación industrial no era en
absoluto un paraíso; se mantenía firme una idea de transitoriedad de los
problemas, algo así como que los nuevos problemas se arreglan “con más
industria” y la convicción de que el diferencial entre sueños y concreciones de
un mundo mejor, se resolverían con el pasar del tiempo; en una muestra de
confianza excesiva muy repetida a lo largo de la historia.
Por supuesto que por aquellos años, existían relatos negativos de la evolución
industrial; y tanto el arte como el discurso político y los análisis sociales
mostraban las evidencias traumáticas del proceso de industrialización
(migraciones masivas, explotación, etc)2. En aquellos años (1871/ 1929),
convivieron en el pensamiento y en la lucha política, la confianza excesiva, y las
visiones apocalípticas, basadas en la convicción de que no era posible de
sostener un orden social crecientemente desigual.
La confianza era la bandera del pensamiento económico clásico y de lo que
genéricamente podríamos denominar el nuevo pensamiento industrial (ya en
1912 Joseph Schumpeter, que no era un economista clásico, había publicado su
1 Las revueltas de París dieron lugar a la denominada “Comuna de París”: un breve gobierno popular, surgido de
una pueblada contra un débil gobierno republicano posterior a la guerra franco-prusiana. Aquel gobernó la
Ciudad algo más de dos meses, con pretensiones de mayor redistribución de la riqueza y autogobierno de la
misma. 2 En Argentina es interesante recorrer las tempranas observaciones del Informe Bialet-Massé: “El estado de las
clases obreras argentinas” encomendado por el Congreso Nacional (1904).
12
obra “Teoría del Desarrollo Económico”). El anti-industrialismo se manifestaba
en cientos de respuestas fatalistas; el caso típico fue el movimiento Ludita, que
impulsaba la ruptura de las “máquinas” en la conviccón que las mismas
limitaban la creatividad humana y daban sustento a una economía de
marginación. I inspirado en Nedd Ludd, se extendió primero por Gran Bretaña y
luego por gran parte de Europa.
En cambio no existen visiones de criticidad relativa, que alienten reformas y no
rupturas, para aprovechar las ventajas de la riqueza industrial orientándola a
generar cohesión social y evitar el caos (por aquellos años no se hablaba de
gobernabilidad).
Entre la desidia y la especulación, se construyó una crisis que obligaría a revisar,
la confianza excesiva de la burguesía y de los economistas clásicos y una salida
de la crisis que demostraría la capacidad adaptativa del orden económico
industrial-capitalista y también obligaría a revisar algunas respuestas
apocalípticas.
La crisis del 29, el pensamiento keynesiano y de otros importantes economistas,
rompen con la idea de “progreso indefinido”, redefinen el debate económico y
también social, legitimando la acción del Estado, perfeccionando la idea (menos
lineal) de “ciclo económico”, y sobre todo iniciando una tendencia a asociar la
inversión en lo que luego denominaríamos “capital humano” -por aquel
momento se denominaban “gastos sociales”- con el crecimiento económico.
Además tanto la naturaleza de la crisis, como la forma de resolverla, en el
contexto de las sociedades industriales avanzadas para la época, incorporó a las
soluciones posibles, en contextos recesivos, las políticas públicas de “impulso de
la demanda” por medio de mayores ingresos populares y la protección del
mercado doméstico para la industria nacional.
13
Se trata de incorporaciones sustanciales al menú de opciones de gobierno, por
las posibilidades que abrió a la masividad en el consumo, a la construcción de
consensos políticos, y al rol de la política en el “ciclo económico”.
Desde allí se inicia la tendencia a separar el concepto de “Desarrollo” del de
“Crecimiento”, reservando para el primero difusa y sofisticadamente, la imagen
de un cierto tipo de crecimiento económico asociado a impactos sociales
positivos. La construcción conceptual de esta idea, tenía raíces económicas, pero
también extra-económicas.
En la post-crisis, quedaba claro, que no todo mayor nivel de actividad
económica podía considerarse a-críticamente bueno. El crecimiento portaba su
propia resaca. Por aquellos años emerge la crítica cultural al modelo económico
capitalista, que entiendo, ha dado soporte a la conformación cualitativa de la
idea de Desarrollo.
Como claramente puede verse reflejado en las obras de la Escuela de Frankfurt,
que critican por igual a la sociedad industrial avanzada como a la lectura vulgar
del marxismo (el Instituto se crea en 1930 bajo la dirección de Max
Horkheimer), ya hace 80 años se comienza el cuestionamiento al consumismo,
al crecimiento sin sentido y a la conformación de una cultura banal basada
exclusivamente en el endiosamiento del beneficio económico. Es importante
destacar que aún con la valía de sus aportes teóricos, la Escuela de Frankfurt no
tuvo una incidencia decisiva, ni siquiera razonable, en el plano de la praxis
política de su tiempo.
Quizás como fruto de la propia riqueza generada por la industrialización, creció
la criticidad y la convicción en la necesidad de calificar el crecimiento
14
económico. Mientras tanto, poco o nada, se asocia por aquellos años el
Desarrollo con la calidad de los regimenes políticos.
La “democracia de libro” de las Constituciones del siglo XIX, no se adaptó a la
“sociedad de masas” a que dio lugar la industrialización y la urbanización.
Movilizaciones masivas, tensiones, sistema productivo articulado y por lo tanto
dependencia entre actores económicos, etc. Mientras parlamentos “de clase” y
Ministerios con baja capacidad de gestión (herederos de laissez faire) eran
incapaces de administrar esa tremenda transformación. La democracia fue
asediada y en muchos lugares eliminada, en nombre de distintos valores y en
muchos casos en nombre también de la eficiencia, la organización y el orden,
como discurso, en algún sentido, derivado de la industrialización. Se dejaba
entrever que se desplazaba a la democracia para dar lugar a un “nuevo modelo
social”.
El relato histórico, en este punto tiene valor actual; porque contribuye a la
reintroducción de aspectos valorativos en el análisis de los conceptos. Si el
Desarrollo fuera meramente la resultante de formas eficientes de enfrentar
problemas, si se tratase del nombre que le damos a una cierta capacidad de
respuesta basada en un modelo de organización o en la ausencia de limitaciones
para conseguir objetivos (sin importar cuales), podríamos caer en el culto al
poder omnímodo como fuerza organizadora (ya sea estatal, tecnológico o de
mercado, etc).
Aún a costa de “correrme de eje”, es bueno puntualizar, que corresponde al rigor
del análisis intentar poner las cosas en su sitio. Y frente a discursos siempre
presentes de sociedades perfectas y la consecuente omisión de límites en su
búsqueda, señalar que tal barbarismo no es más que una sofisticada
manifestación de subdesarrollo en su expresión más cruel. La ausencia de
15
criticidad, la alienación, la incomprensión de las acciones humanas, o peor, la
comprensión del dolor y la indiferencia o el ensañamiento frente al mismo, la
masificación, y por supuesto la mutilación y muerte de personas; por más
organizado ese sistema fuera, es una expresión de degradación humana
incompatible con el término Desarrollo.
Pero es recién luego de finalizada la segunda guerra, en el marco de la
aplicación del Plan Marshall y de la firma de decenas de tratados entre las
potencias vencedoras, orientados a reorganizar políticamente el mundo; en un
clima signado por la puesta en evidencia de la crueldad, en que suceden 3 cosas
con el concepto de Desarrollo: a) Adquiere estatus de categoría política
significativa, porque ingresa a los documentos oficiales, b) A pesar de las
aportaciones valiosísimas desde la crítica filosófica y sociológica, disminuye la
consideración que diferenciaba “Crecimiento” de “Desarrollo”, c) Por primera
vez se articula manifiestamente, al Desarrollo con la Democracia Política, en
una relación de fuerte correspondencia.
Así para 1950, por tomar una fecha arbitrariamente, el Desarrollo se asociaba a
una sociedad industrial occidental, con un régimen político democrático.
Podemos decir que en algo menos de cien años, el proceso de enriquecimiento
conceptual colocaba al Desarrollo en el centro del debate político al asociarse a
“un modo” de transformación social derivado de la industrialización y a un tipo
de organización económica que al orientar ciertos excedentes a la inversión en
capital humano (y demanda doméstica) generaba cohesión social, todo eso
hecho en un contexto democrático. Parecido al paraíso…. hasta que resultó
evidente constatar, que los humos de las fábricas dejaban en el aire mucho más
que mal olor, que las muertes y lesiones en el trabajo se multiplicaban, que las
16
ciudades cada día eran menos transitables y se fracturaban social y
materialmente, etc, etc.
La crítica ambiental a la sociedad industrial y a un modelo de Desarrollo a-
crítico, tiene raíces profundas, pero le vamos aponer fecha de nacimiento en la
publicación de “Lo pequeño es bello” de Ernst Schumacher (1973), rápidamente
convertido en libro de cabecera de los incipientes movimientos verdes, el texto
combina una crítica al modelo tecnológico de la industrialización, abogando por
otras tecnologías que por escala y sencillez resultan más seguras, menos
contaminantes, etc. Una crítica al gigantismo urbano-industrial, a favor de una
cierta vuelta a la vida aldeana y también una crítica a los modos de consumo y
formas de relación en la masividad derivadas de ese modelo económico.
Poco antes o después, pero en la misma época; nuevas e interesantes
consideraciones y cuestionamientos del “industrialismo y el desarrollo realmente
existentes”, se forjaban en América Latina. La reflexión en torno de que la
industrialización de los países centrales se había apoyado en la matriz colonial, y
que por lo tanto ese orden económico no derivaría en posibilidades de
crecimiento económico equitativo y un orden social justo, dieron lugar a un
cuerpo de análisis que se denominó “Teoría de la Dependencia”.
La Teoría de la Dependencia, más allá de otras consideraciones, pretendió y
logró re-significar el concepto de Desarrollo, asignándole al mismo, para países
de evolución económica intermedia (relativamente industrializados), una
componente de emancipación nacional. El Desarrollo en esa lectura es más que
la posibilidad de multiplicar la riqueza derivada de una nueva base tecnológica
de organización de la producción, sino que es también la posibilidad de quebrar
lazos de dominación económica entre naciones.
17
Así, la industrialización sustitutiva, la nacionalización de los recursos
denominados críticos y de los servicios públicos e inclusive del sector
financiero, la protección al empresariado nacional, las inversiones públicas en
las llamadas industrias de base, etc fueron derivaciones de este pensamiento; que
encontró diferente receptividad en distintos países. El sentido último de esta
batería de acciones, implementadas con suerte diversa, era generar crecimiento
económico y herramientas de emancipación político-económica en un contexto
favorable en tanto crecimiento de la economía mundial y desfavorable por el
deterioro de los términos de intercambio 3
La Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) fue la usina
que combinó, crítica económica y propuestas alternativas para el Desarrollo en
América Latina a partir de los años 60. En su seno, no todo fue Teoría de la
Dependencia (la que por cierto excedió la región); pero claramente se apartó de
una visión ingenua del Desarrollo sin perdedores, que predominaba la mirada de
los países centrales al menos hasta (para poner otra fecha arbitraria) el Mayo del
68 en Francia.
De la crítica ambiental al Desarrollo y del aporte que significó comprender que
la fragilidad de la biósfera es un límite para cualquier iniciativa económica,
heredamos el concepto de “Desarrollo sustentable” y de la visión cepaliana
heredamos la comprensión de que quizás Desarrollo y Subdesarrollo no sean
universos antagónicos, sino dos aspectos funcionales de un solo modelo, injusto
y segmentador que por aquellos años se bautizó como “división internacional
del trabajo”
3 Se denominaba “deterioro de los términos de intercambio” al proceso constatado por Raúl Prebisch en un
estudio empírico de los años 50, mediante el cual se demostraba que el precio de los productos exportados por
los países latinoamericanos (primarios) se depreciaba en el tiempo y el precio de los productos que se
importaban (industriales) se apreciaban.
18
Entre Mayo del 68 y la crisis del petróleo de 1973; quedó claro que el paraíso
aún quedaba lejos (y algunos hasta pensarían que quedaba para otro lado); que
ni siquiera los casi 30 años de crecimiento económico a escala global (1945-
1973), terminaban con la vieja agenda de problemas. La rebelión generacional
desnudaba las falencias en el seno mismo de las “sociedades desarrolladas”, y la
respuesta de la OPEP ponía en evidencia la restricción de la industrialización
intensa, que por entonces estaba estructurada para funcionar sólo con energía
barata.
La herencia del 68, ayudó a comprender el mundo desigual, quebrado
geográficamente, machista, masificado por las industrias culturales en sus nodos
centrales, autocrático en tanto excesivamente controlado políticamente. No
pareciera que esa descripción del mundo se llevara bien, con la pléyade de
buenas consideraciones que se suponía el Desarrollo debía despertar. Además la
crisis del petróleo impactó de lleno en la organización industrial por la necesidad
de adaptar procesos y técnicas a un menor consumo energético, en las cuentas
fiscales -sobre todo en los países más vulnerables energéticamente- y como
consecuencia de ello en el financiamiento del Estado de Bienestar (de aquellos
que en suerte lo tenían). Creció el desempleo en Europa y la inflación en
EE.UU. Quedaba claro que había que tomar medidas.
Y como vemos, el Desarrollo ya no es lo que era. Incorporó a su paso
componentes sociales (Keynes), de equidad en las relaciones internacionales
(CEPAL), de calidad tecnológica, de cuidados ambientales (crítica ambiental),
de aceptabilidad de régimen político (Pacto del Atlántico, post- segunda guerra).
La historia le fue dando elementos que han enriquecido la idea original.
Y qué paso luego de 1973?
19
La crisis del petróleo, al igual que la del 29, generó situaciones nuevas. Se
comenzaron a desarrollar tecnologías de sustitución y menor consumo de
energías (por caso tomemos el desarrollo de los bio-combustibles en Brasil),
tanto desde el punto de vista estrictamente técnico, como organizacional (el just
in time, por ejemplo). Se revisaron instituciones que estructuraban la sociedad y
comienza el ciclo a la baja de los beneficios del Estado de Bienestar y la
disminución de la intervención estatal en la economía; se abre nuevamente un
ciclo político, donde lo tecnológico jugará un rol muy significativo.
¿Y el Desarrollo? Paradójico o no, el desarrollo re-ingresa al vocabulario, desde
donde había sido desplazado por temas de mucha relevancia4, de la mano de un
nuevo conjunto de cambios tecnológicos que alteran la forma de producción ¿o
es solo el puntapié inicial?.
Básicamente la conjunción de la fibra óptica, la PC domiciliaria e Internet, y la
emergencia de la denominada “nueva economía” o “economía del
conocimiento”; como alteración de las formas de producción y de las relaciones
sociales; es un contexto que vuelve a cuestionar el término “Desarrollo”. No
quiero abundar sobre esto, porque ya lo veremos con detalle en el capítulo 6,
pero es creciente la idea de vincular al desarrollo con el conjunto de capacidades
innovadoras (más que productoras) de una sociedad. No se trata de un cambio
menor de visión.
Sostengo que la revolución informacional tiene, al menos, la misma profundidad
y virtualidad transformadora que tuvo la revolución industrial. No se trata de
deslocalizaciones productivas o de simplificación de tareas domésticas o de
cambios en la forma de entretenerse o de más fácil acceso a la información, etc.
Eso son los efectos de superficie: al cambiar la base tecnológica de producción y
4 Sobre todo la agenda enorme de la post-crisis: desregulaciones, des-estatizaciones y también las deuda externa
de los países pobres, y los cambios en Europa del Este
20
relaciones sociales, cambiaran nuestros valores….ya están cambiando. Y con
ello quedaran caducas formas de poder y emergeran otras, las relaciones
humanas serán de otro tipo, etc, etc. Y la idea de Desarrollo volverá a cambiar.
Pero a pesar de la fuerza que tiene la emergencia de la “sociedad
informacional”, entiendo que la nueva crisis adaptativa del concepto de
“Desarrollo”, debe permitir la apertura de un debate. Superado el paradigma
industrialista (hoy ya no se asocia Desarrollo exclusivamente con Industria),
podemos valorar, al menos como insuficiente, aquella asociación entre
complejidad organizacional, mayor eficiencia y desarrollo. Y entiendo que no
debemos repetir la formula.
Para salvar los legítimos recelos de quiénes dudando de las publicidades, no
creen que todo lo nuevo sea automáticamente bueno, y para evitar caer en las
mil formas del tecno-fetichismo, sin renunciar a ver la potencia de las actuales
revoluciones tecnológicas5, hay que intentar conjugar los conceptos de
Desarrollo y Ciudadanía.
Una conjunción difícil y desafiante, que pone sobre la mesa problemas nuevos.
Es efectivamente cierto que hay entornos tecnológicos que facilitan la
concentración de poder, la manipulación e incluso generan situaciones de difícil
o dudosa gobernabilidad. Sin embargo no son realistas las propuestas de
moratoria tecnológica u otras por el estilo, no sólo porque pueden violarse, sino
porque van contra la naturaleza humana (curiosa e investigadora).
Pero no corresponde legitimar cualquier modo de expansión económica con el
nombre de “Desarrollo”, ni sucumbir a los bytes hasta el endiosamiento, como
ocurrió en la sociedad industrial con el automóvil y la televisión. Al contrario, el
5 No sólo la informacional. Conviven en el tiempo y se relacionan, al menos también la revolución genética y la
revolución de las tecnologías ambientales.
21
Desarrollo debe ser concebido como el escenario en el que es posible la
“construcción y ampliación de la ciudadanía”, entendida esta como el conjunto
de derechos y obligaciones individuales y colectivos que le permitan al
individuo y la comunidad la mayor potencialidad de realización, manteniendo
un vínculo con el poder público basado en normas generadas democráticamente,
ordenadas en la idea de convivencia plural y que efectivamente se cumplen.
Como se puede apreciar tal construcción de ciudadanía implica derechos y
obligaciones, capacidad autonómica y convivencia plural.
El modo en que se produce, que cosas se producen y cuales se dejan de producir,
que se interviene y que se protege, como se distribuye la riqueza, como se
cuidan los recursos, como se promueven las capacidades humanas, que
problemas son públicos y requieren de recursos y respuestas públicas, que tipo
de organización pública debe manejar los recursos públicos, etc no son
cuestiones que puedan definirse neutralmente y sólo en términos cuantitativos,
como puede sugerir medir el Desarrollo conforme la evolución del PBI. Su
medición, su valoración, debe estar ordenado en términos de “construcción de
ciudadanía”, lo que obliga a una lectura cualitativa y circunstanciada de cada
decisión.
Vincular el Desarrollo a la construcción de Ciudadanía y comprender que está
última no es exclusivamente un “status formal”, sino que también implica
contribuir a que las personas se doten de capacidades, es en definitiva un intento
por evitar el triunfo de la simplificación estadística, sin desconocer su
importancia.
22
Además recoge una tradición latinoamericana muy extendida6, a favor de
concebir el Desarrollo como una “emergencia sistémica” y como fenómeno
endógeno, que aunque puede ser influido e inducido no se concreta si un
conjunto de factores, actores y energías de un territorio no adquieren las
capacidades para sostenerlo.
El Desarrollo no es sólo la capacidad de producir eficientemente bienes,
crecientemente sofisticados para un consumo cada vez más diverso; es además
el escenario donde ese conjunto de capacidades sociales (no sólo una) se
orientan a la calidad de vida, a la capacidad de autogobierno, a la sostenibilidad
y a una idea cierta de futuro construido.
3.- El Territorio no es solo el suelo que pisamos.
3.1. Local ó Municipal?
Sí el “Desarrollo” es un concepto moderno que se construyó y evolucionó
recientemente; el “Territorio” nos acompaña desde el fondo de la historia. Los
diccionarios nos regalan cientos de definiciones y referencias y los equívocos en
su uso provienen más de la abundancia interpretativa que de cualquier otra cosa.
¿y por qué nos interesa a nosotros “el Territorio”?. Sencillamente porque
debemos darle sentido al uso del adjetivo “local” (o territorial), en el marco del
concepto “desarrollo local”. Debemos brindarle al mismo una significación
específica que justifique su uso.
6 Sobre todo destaca en esta posición el economista chileno Sergio Boissier. Aunque son destacables los aportes
de decenas en ese sentido: Matus, Coraggio, Silva Lira, Costamagna, Arocena, Alburquerque, Vergara, etc
23
Por eso, y a pesar de las buenas razones existentes para remitir desde el término
“local” al gobierno de proximidad (municipio, comuna, prefectura, alcaldía,
ayuntamiento, etc); ya veremos que sin ser errónea, tal remisión en el caso del
desarrollo, es parcialmente inadecuada. En principio, corresponde señalar que
Desarrollo Local no es sinónimo de Desarrollo Municipal.
Mientras el Municipalismo en América Latina ha sido y es una corriente de
reflexión básicamente jurídico-política, que intentó e intenta reivindicar para el
gobierno local un conjunto de competencias a los fines de evitar los perjuicios
del centralismo y favorecer el afianzamiento de la democracia; el Desarrollo
Local es un espacio multidisciplinar de reflexión sobre las relaciones entre
Desarrollo y condiciones de entorno territorial y un abordaje de políticas
públicas orientadas a generar condiciones de construcción de ciudadanía en
determinado territorio, con el uso de herramientas que incrementen la
competitividad económica, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la
capacidad innovativa y adaptativa.
Claramente, la idea territorial, en el segundo caso es más plástica y no está
totalmente sometida al corset del límite jurisdiccional; pensemos por ejemplo en
una política de estímulo a un corredor turístico constituido por varios
Municipios o a la inversa a un programa de recuperación barrial en un
Municipio dentro de un área metropolitana.
No se trata, como en la cuestión municipal, de un recorte espacial de
competencias y la organización de un nivel de gobierno de proximidad, sino de
la “organización” (construcción) en un espacio modelado por relaciones
(territorio) de unas condiciones de Desarrollo respecto del cual dicho espacio
debe dotarse de ciertos atributos; que bien pueden ser normativos,
24
infraestructurales, organizacionales, de calificación de la mano de obra, etc, o
una combinación de varios de tales aspectos.
Hecha esta salvedad, corresponde señalar que el gobierno local debe ser actor
central de un proceso de Desarrollo Local, en virtud de sus competencias, de la
proximidad y del conocimiento que se deriva de tal especial situación. Y que por
lo tanto un buen abordaje de Desarrollo Local, implica conocer las facultades
normativas del gobierno local, sus disponibilidades económicas y técnicas, y su
relación con la trama socio-económica. Es bien diferente, llevar adelante un
programa de Desarrollo Local, donde los gobiernos locales disponen de amplias
facultades (planificación, capacidad de endeudarse, facultades fiscales,
capacidad regulatoria, etc) de otros donde esas facultades están acotadas.
3.2.- Nuestra Tierra.
Ahora bien, volvamos al “Territorio”. El hombre es, dicho de una manera
sencilla, un “animal territorial”, su relación con su entorno no es neutra, su
acción tiende a transformar el espacio -las más de las veces en términos
adaptativos- y a apropiárselo en términos conceptuales, como sentido de
pertenencia o vinculo (más allá de la cuestión del derecho de propiedad). Se
trata de una característica que se verifica a lo largo del tiempo pero con
manifestaciones diferentes, conforme distintos elementos técnicos y sociales
condicionantes en cada época. En cada momento histórico, tanto la
transformación del espacio es diferente, como la forma de apropiación. Lo
constante es la convicción de que cierta naturaleza donde hemos nacido o donde
hemos crecido, es “nuestra tierra”. Como dice el filósofo alemán Peter Sloterdijk
(1947 – Escuela de Frankfurt) “el espacio constituye la primera dimensión de la
especie humana”.
25
Aún antes del establecimiento de las primeras civilizaciones sedentarias ó
estables territorialmente, la “huella” nómade de las caravanas, aunque
exploraban y experimentaban, cuando las necesidades lo indicaban; en general
no dibujaban un recorrido arbitrario. Los antropólogos nos enseñan, que eran
repetitivas y seguían con razonable estrictez senderos, cuya lógica debe
encontrarse en la diversidad de fuentes de alimentación en el marco del ciclo
anual de las estaciones. En aquellos lejanos tiempos, la riqueza topográfica era
recurso, paisaje, contexto; en ella se fundaban formas de alimentación, modos de
vida, tipos de relación, mitos, prácticas, posibilidades.
El establecimiento más o menos fijo de los pueblos en un lugar7, incrementó el
sentimiento de pertenencia y hasta de mistificación del territorio (es común que
los pueblos de la Antigüedad concedieran un carácter extraordinario a una
montaña, un río o cualquier otro accidente geográfico relativamente
significativo. Muchos de tales elementos cuasi-fetichistas perviven aún hoy).
El nacimiento de las Ciudades (hace aproximadamente 12.000 años) dio lugar a
una re-configuración del espacio, a una organización del mismo a partir de la
valoración de la proximidad de ciertos recursos necesarios o de vías para
obtenerlos. Si no se mueven las personas, naturalmente debía incrementarse el
movimiento de las cosas que satisfacían sus necesidades. Por lo tanto
proximidad y vías de acceso pasan a ser elementos claves.
Como ya veremos, sobre todo desde la perspectiva del “desarrollo”; territorio y
movilidad son como dos caras de una misma moneda, el asentamiento físico se
concibe como un hábitat, pero también como un lugar de referencia desde donde
y hacia donde moverse y relacionarse (nodo de un flujo).
7 Local y lugar tienen provienen de la misma raíz latina.
26
Por eso mismo, debe destacarse que el nacimiento de las ciudades, en términos
de establecimiento espacial consolidado, es consecuencia tanto de la existencia
de ciertas posibilidades de excedente alimenticio (hábitat) como de la
consolidación del espacio comercial de “cruce de caminos” (flujo). A la vez el
asentamiento genera un mejor conocimiento del espacio específico y por tanto
mayor previsibilidad, mejores posibilidades de intercambio, nueva organización
del trabajo al interior de la población establecida, mejores condiciones para la
defensa colectiva, etc.
En esa lectura, la civilización de las Ciudades es un salto organizacional y de
capacidad de apropiación del territorio. La multiplicación y consolidación de las
ciudades, es lo que permite la movilidad, lo que regulariza intercambios, lo que
multiplica posibilidades de consumo y a su vez permite la especialización
económico-territorial, con sus ventajas en términos de eficiencia y el incremento
del proceso de inter-dependencia y funcionalización territorial.
Quizás sea bueno destacar, que estamos viviendo ahora un nuevo salto en el
incremento de la movilidad de los factores económicos. Que se asocia a la
expansión de la economía informacional, y que contra todas las previsiones no
se detuvo con posterioridad a los atentados del 11 de Septiembre8.
El concepto mismo de territorio y territorialidad fue mutando. La propia
organización de la Ciudad y su complejidad, sobre todo cuando las mismas se
amurallaron en el bajo Medioevo; la accesibilidad, las ideas de “cerca” y “lejos”,
la evolución de medios de transporte, la continuidad de paisajes o sus rupturas,
fueron modificando tales ideas y han impactado, además del espacio en sí, los
conceptos.
8 Como demostración de lo dicho, digamos: el Comercio internacional crece más rápidamente que el producto, y
además el comercio de bienes intermedios (insumos para la elaboración de otro producto) crece más que el
comercio, marcando la fuerte tendencia a la organización industrial transterritorial.
27
Una vez que el hombre estableció una marca estable en la topografía, en la que
invirtió su ingenio organizador, en la que fundo su hábitat, en la que creo pautas
de división del espacio público del privado, en la cual se estructuraron
iniciativas colectivas; la idea de territorio ya no fue la misma.
Aunque eso ahora, es aún mucho más evidente, porque hemos visto como a lo
largo de la historia las intervenciones humanas han modificado el espacio, la
topografía y el entorno de muchas maneras. Ya tempranamente se advirtió que
el espacio ofrece posibilidades diversas y que es el hombre en su acción
individual y colectiva quien determina la constitución del territorio.
Y no se trata de modificaciones estéticas. Para poner sólo cuatro ejemplos al
azar, sin hacer valoración sobre los mismos, pensemos en: los polders
holandeses, las terrazas escalonadas de los Incas, los acueductos romanos, la
Ciudad de “Las Vegas”. Se trata de intervenciones sustanciales del espacio, con
impacto en la habitabilidad, en las posibilidades de explotación, que a su vez
modificaran la cosmovisión de esos pueblos, su propia idea de lo posible, de la
riqueza, de la organización, etc.
Esas posibilidades de alteración espacial, que son evidentes en el caso de las
intervenciones físicas, pero que bien pueden ser alteraciones del espacio
derivadas de otro tipo de acción humana (la constitución o no de una frontera o
la decisión de unificar mercados, por ejemplo), nos indican que el territorio no
es una “constante” un “dato dado e inmodificable”.
El territorio es una construcción socio cultural compleja (nunca olvidar el refrán
popular holandés: “Dios hizo al mundo, menos Holanda que la hicimos
nosotros”). La constitución del territorio, obviamente depende de la topografía
28
condicionante, pero también de un sinnúmero de decisiones acumuladas en el
tiempo.
Contrariando al sentido común, que reconoce la potente realidad del espacio
(geográfico) como categoría de referencia existencial y en base a eso deduce que
“el territorio existe”, es necesario afirmar que “así como la topografía es una
heredad que nos condiciona, el territorio es una construcción que nos
desafía”. Efectivamente el territorio/ la territorialidad es una construcción
histórica, socio-política y cultural, y hoy sabemos que se disponen de una
cantidad importante de herramientas para su producción, pero que justamente
ese proceso no es en absoluto sencillo, ni coyuntural; es complejo, es estructural,
es controversial, es político y es tecnológico.
Generalmente se ha reconocido al Territorio como el recorte del espacio
mediado por las relaciones sociales, económicas y culturales; mediaciones estas
que transforman al espacio en un sistema, en tanto lo organizan y lo dotan de
funcionalidad y utilidad tanto material como simbólica. Pero aún esta definición,
no ceñida a la topografía, identifica al territorio exclusivamente con un “stock”
espacial. En cambio es cada vez más evidente que el territorio como espacio
afectado por relaciones, es cada vez menos “fijo” y cada vez más, un espacio
conceptual y relacional de construcción colectiva, influido por la topografía pero
también por la política y la economía.
La primera lectura, es el territorio como espacio; en la segunda es el territorio
como sistema organizador de flujos. Esta segunda acepción es también espacial,
pero pone el acento en la capacidad de dicho espacio de administrar relaciones
económicas, políticas, culturales, etc. El gran organizador de flujos espacial es la
Ciudad, y lo hace bien cuando es transitable y por lo tanto segura, cuando genera
condiciones de hábitat saludable, cuando mezcla actividades y genera riqueza en
29
dicha mezcla, segregando sólo lo peligroso e incompatible con la vida común
(ruidos, humos, efluentes, etc).
Cuando pensamos en el territorio como organizador de flujos, no creemos que el
territorio se “evapora”; sino que en el mismo espacio se tejen relaciones
diferenciadas, influencias de distinto alcance y que pueden modificarse con
infraestructuras, con políticas culturales, con regulaciones, con promoción
económica; y por lo tanto ese espacio tiene una dinámica funcional constante y
altamente influenciado.
Adelantándonos a otras consideraciones, podemos arriesgar que el Desarrollo es
una forma especial de concebir dichos flujos y por lo tanto es un modelo de
“construcción territorial”.
Decir que un territorio es una construcción, no significa en absoluto, que pueda
construirse “cualquier territorio” de cualquier forma, ni que sea un proceso
exclusivamente dependiente de una voluntad individual ó colectiva. El proceso
histórico de construcción territorial tiene sus lógicas (muchas); que hay que
comprender. Por supuesto que al tratarse de lógicas diversas en cada proceso, no
vale la aplicación de una receta para entender la dinámica territorial. Así hay
territorios construidos fundamentalmente por un conjunto de decisiones políticas
(La Unión Europea), hay territorios construidos o reconfigurados por una
infraestructura –también originada en una decisión política, por supuesto- (el
Valle del Tennesee), hay territorios soportados tecnológicamente (las islas
artificiales del Japón ó Dubai), hay territorios donde la cultura supera barreras
naturales (Euskadi a un lado y otro de los Pirineos), hay territorios donde el
elemento de cohesión ha sido o es sobre todo un elemento cultural como la
lengua (la romanidad), etc. A los efectos que a nosotros más nos interesa, ya
veremos que hay “territorios” definidos por un conjunto de capacidades
30
generadas a partir de iniciativas productivas concentradas en un espacio,
referidas genéricamente a una misma actividad y que por motivo de tal
aglomeración generan ciertas economías de escala, de red, de aprendizaje, etc (el
caso más universalmente conocido es el denominado “Distrito Industrial
Italiano”)
Concebir el territorio como una construcción no debe entenderse como una
forma de voluntarismo, ni como una expresión de tozudez; sino como una
concepción que valora las decisiones humanas y sus impactos, porque en
concreto, para bien o mal estas tienen (sin dudas) el efecto de alterar el espacio.
Quizás sea importante calibrar esta idea de construcción. Las construcciones
territoriales no son siempre positivas; se trata de valoraciones según diferentes
criterios; y que además muchas veces “construir” implica “de-construir”. Lo que
es lo mismo que comprender que no se actúa en el vacío ni geográfico ni
histórico. Todo lo dicho no hace más que corroborar el carácter político e
histórico de la organización territorial.
El territorio como espacio organizado, apropiado y dotado de sentido, es una
construcción, que tiene significación económica, política, social, identitaria, etc.
Existen cientos de ejemplos donde podemos apreciar la organización territorial
como una resultante. Por caso en la Europa Mediterránea fue muy común la
organización comarcal en base a la existencia de mercados de aprovisionamiento
familiar; la existencia misma del mercado informaba de las accesibilidades, de
las barreras físicas, de ciertos criterios de proximidad y justificaba el
establecimiento de un orden político (la comarca) que complete la organización
de un espacio pre-existente, social y económicamente relevante. Claramente la
acción estatal-organizadora se apoya en decisiones sociales pre-existentes. En un
sentido inverso, la acción estatal puede con inversiones, promociones u otras
31
medidas cambiar el sentido y la funcionalidad del espacio, que en el caso de que
el mismo este deshabitado es común referirse a esas operaciones como
“habilitación del espacio” (en la historia Argentina el caso de la implantación de
la red ferroviaria es un clásico en ese sentido).
En nuestra realidad “urbanizada”, es la dinámica urbana la que signa la
“construcción territorial”. Pero tanto ciudad como mundo rural, constituyen un
sistema, no son universos excluyentes, sino al contrario conforman una
“organización territorial” (no siempre razonable).
Si consideramos más al territorio como un organizador de flujos que como un
“stock” espacial (un recorte), podremos comprender que ese espacio donde se
vive, se trabaja, se participa políticamente, se comercia, donde hay un
reconocimiento, un vínculo con el mismo, es la materia prima de la construcción
territorial. En ese espacio se conjugan las capacidades estatales, las de los
ciudadanos, las de las fuerzas económicas Y no hay que tener una visión
estrecha, porque se trata de conformaciones muchas veces superpuestas,
plásticas y multiformes. La movilidad cotidiana de personas que viven en un
Municipio y trabajan en otro, la novísima variante de personas que casi no
tienen lugar fijo de trabajo, la influencia cultural de las ciudades centrales en las
áreas metropolitanas como formadoras de identidad, la diversificación del
consumo y la integración económica “en los productos” (que han sido diseñados
en un sitio, producidos en otro, con componentes de otro, etc), y otras
manifestaciones, no hacen más que evidenciar la plasticidad de la que hablamos
arriba. Como se repite a menudo, sin que sea una apreciación valorativa,
debemos comprender que el Planeta es el territorio de la globalización.
Aunque parece enredado, está claro que el territorio no solo no es
exclusivamente una definición topográfica; sino que es una construcción
32
relacionada al modo en que personas, bienes (y porque no ideas) se mueven y se
posicionan. Pensemos en situaciones cotidianas, de las que aparecen en los
diarios: una obra de infraestructura como el puente Rosario-Victoria está
transformando a esta segunda ciudad en un suburbio residencial de la primera y
al centro de Rosario en centro también de Victoria, y en Europa los vuelos de
bajo costo están transformando ciudades de segundo rango en tamaño en
verdaderos parques logísticos (Girona a 100 km de Barcelona es un caso).
Como vemos, se están produciendo transformaciones territoriales muy
significativas, dentro de las que se destaca la expansión urbana, en un triple
sentido: a) de ampliación geográfica de las ciudades, b) incremento de la
población que vive en ellas y c) incremento de su importancia económica. Y al
respecto, corresponde insistir en la idea “sistémica”; el territorio es un sistema,
con espacios diferenciados, con funcionalidades, con criterios, etc. Y ahora
mismo, es un sistema cuyo eje son las ciudades, en tanto organizaciones
urbanas, proveedoras de los elementos articulares de las funciones del territorio.
Cuando se comprende, que el territorio es una construcción y que la dinámica
territorial nunca es arbitraria, sino que más bien manifiesta la existencia, por un
lado de fuerzas económicas, sociales y culturales que la impulsan y por el otro
de lógicas que la explican (distancia, tiempo, fertilidad, paisaje, etc); podemos
tomar medidas para organizarlo; y organizar el territorio implica adoptar
criterios con impacto en la calidad de vida, en la eficiencia económica, en la
sostenibilidad.
Por lo demás, no debemos dejar de valorar que de manera creciente desde la
crisis de 1973 y por diversas razones; el escenario de los conflictos sociales se
ha ido desplazando desde los lugares de trabajo (la fábrica) al territorio. Así
como en el industrialismo la fábrica fue lugar de producción, de organización,
33
de estructuración social y de referencia cultural; crecientemente en el post-
industrialismo hay una re-territorialización del conflicto social; de allí que la
organización territorial debe leerse como mucha más que una función
ordenatriz, sino como una respuesta de política pública de primer orden.
Organizar el territorio, implica al menos: a) la comprensión del aspecto social
del mismo, aún existiendo y valorando la propiedad privada, b) la dimensión
finita y difícilmente ampliable del suelo y de otros recursos naturales, c) lo frágil
que es el paisaje o la biosfera, d) que no todos los objetivos que una comunidad
pueda proponerse en materia de calidad de vida, son consecuencia del
incremento de producto económico, e) que el mercado como eficiente asignador
de recursos, puede mostrar fallos que requieran de la intervención pública, f)
Que un territorio se construye a partir del incremento de su habitabilidad
sostenible y g) Que un territorio incrementa su valoración, en tanto incrementa
sus vías de acceso. Desde esta perspectiva, los adjetivos local/ territorial, ganan
sin duda otra significación.
Si bien no soy partidario del abuso de adjetivos referidos al Desarrollo
(sostenible, policéntrico, humano, etc); creo que los términos Local/ Territorial
no constituyen una característica descriptiva del Desarrollo; sino que determinan
una forma de concebir el mismo. Unir el Desarrollo al Territorio (como
construcción humana) es vincularlo definitivamente a las capacidades sociales y
al incremento de las competencias de las personas y al buen uso de los recursos
y desvincularlo de miradas fetichistas, que van desde versiones modernas (por
ej: los valores de bolsa), hasta históricas (la belleza de paisaje o de la
abundancia de minerales).
34
4.- El Desarrollo como escenario conflictivo.
Al iniciar mi tránsito profesional, hace ya muchos años, mi ímpetu pro-
desarrollo siempre se enfrentaba a una evidencia y a un dilema, que no por ser
permanentes resultaban fácil de “desentrañar”. ¿Porqué amplios territorios,
dotados de razonables condiciones materiales, en el que la casi totalidad de los
actores sociales y políticos se manifestaban a favor del Desarrollo, se mantenían
sub-desarrollados?
El tiempo, la repitencia de la escena y las reflexiones sucesivas me ayudaron a
borronear una respuesta, en tres sentidos: a) siempre se soslaya la componente
conflictiva de un proceso de Desarrollo, b) Esa omisión es la que permite la
existencia de consenso discursivo y c) Obviamente se trata de un acuerdo estéril,
ante las dificultades reales de la construcción del Desarrollo.
Sobre este punto, corresponde detenerse; porque la comprensión de los
mecanismos sociales que se constituyen en barreras invisibles al Desarrollo; es
para mí el aspecto central de un programa de Desarrollo Territorial.
¿Cómo se construye el falso consenso Desarrollista?
En primer lugar, existe una clara “buena imagen” de parte del concepto
“Desarrollo”, al punto de poder considerarlo “hegemónico culturalmente”9.
Resulta muy difícil, sobre todo en lugares retrasados económica y socialmente,
sustraerse del halo esperanzador que aquel genera, y que por supuesto muchas
veces proviene de una expectativa realista. Allí donde el subdesarrollo se hace
sentir con toda crueldad y donde sus manifestaciones externas violentan la
sensibilidad de cualquier persona, es mucho más difícil no adherir, auque sea de
palabra, a un conjunto de ideas (aunque controversiales) que implican remover
9 Me refiero sencillamente a que no se conoce ninguna posición explícita a favor del subdesarrollo.
35
obstáculos sociales, económicos, culturales a los fines de repensar la
organización social, en términos de mayor competitividad económica y
equidad.
En segundo lugar, esas posiciones son acompañadas, por una cuota de
ingenuidad doble, que supone que el Desarrollo no genera conflictos, y que es
un fenómeno que se instala de una vez, como si se tratase de un artefacto, que no
implica un cambio sustantivo de roles y actitudes sociales, la mayoría de ellas de
difícil concreción, como por ejemplo: que algunos deberían pagar más
impuestos.
En tercer lugar, se atribuyen al Desarrollo bondades que no le pertenecen; como
si pudiera ser constructor de soluciones a medida de los deseos de cada una de
las personas.
En cuarto lugar, muchas veces quienes dicen defender el Desarrollo, no tienen la
criticidad o la valentía para alertar sobre su carácter eventualmente conflictivo.
Bien porque, en una desnaturalización del pensamiento católico, creen en esa
especie de asimilación del Desarrollo al Paraíso, bien porque no hemos llegado a
comprender que se trata, de alguna manera, de una opción política, cuyas
posibilidades de concreción dependen de intervenir, administrar y en el mejor de
los casos resolver tensiones sociales, que se apoyan en intereses e ideas
enfrentadas y que por lo tanto, generalmente son de difícil resolución.
Esas cuatro razones explican el consenso discursivo a favor del Desarrollo;
ahora veamos porque se transforma en un discurso estéril.
36
4.1.- El Consenso por el Subdesarrollo. El Dilema “arriba-abajo”
Lo complejo de la cuestión es que en sentido contrario, las opciones políticas a
favor de concentrar la riqueza, maniatar a las fuerzas sociales, limitar los
espacios democráticos, desentenderse de la sostenibilidad, promover modos de
vida que generen dependencia, etc; existen, aunque no se manifiesten
externamente de un modo abierto, ni se llamen “Partido del Subdesarrollo” o
“Consenso por el Subdesarrollo” lo cual haría las cosas infantilmente más
claras.
No sólo esos sectores existen y se expresan de manera solapada, como
defensores del Desarrollo, sino que su acción, muchas veces inconsciente, es
verdaderamente inteligente y bien direccionada. He escuchado encendidas
defensas del Desarrollo de parte de empresarios claramente explotadores y de
políticos despreocupados de la cuestión, y aún más he oído en nombre del
Desarrollo posiciones absolutamente conservadoras de izquierda y de derecha, u
otras posiciones imposibles de ser defendidas con algún dato fidedigno en la
mano.
De las muchas consecuencias que se derivan de existir este tipo -solo
aparentemente- extraño de Consenso Anti-desarrollista; la que a mi entender es
más compleja de resolver, se vincula a la tensión que se genera entre las ideas de
autonomía10
y la posibilidad de una intervención externa promotora de
movilización ciudadana y de alteración de un “statu quo” muchas veces
cuestionable.
Cuando muchas veces se concentra el debate sobre el Desarrollo en la cuestión
presentada como antagónica entre dos alternativas: “desde arriba” (normas
10
Dicha autonomía, leída como preservación de una cierta capacidad de decisión en el entramado local respecto
de recursos locales, normas de aplicación local y pautas de vida locales.
37
nacionales, promociones, inversiones de origen extra-territorial, etc), o “desde
abajo” (capacidad de organización de actores locales, aprendizaje en terreno,
acuerdos público-privados, etc); sin dejar de apreciar la calidad de esta segunda
visión a la que adhiero con convicción decidida; creo que muchas veces se
idealiza un “abajo” utópico e inexistente, como una sociedad cargada de virtudes
y capaz de generar transformaciones “per se”.
Aún con todas las prevenciones que una intervención “desde arriba” genera,
creo que la visión idealizada de las opciones “desde abajo” a veces carecen de
todo confronte con la realidad. Se exacerba el planteo tensional “arriba-abajo”,
como versión de un afuera-adentro no muy bien resuelto, llegando a posiciones
cuanto menos monopolistas y no sólo en términos económicos, sino culturales y
políticos.
Corresponde señalar, que una cierta porosidad social para aceptar lo de afuera
como estímulo, una capacidad de hacer comparaciones constructivas, un
posicionamiento en torno a la información global, una cierta revisión de pautas
de vida en función de nuevos criterios económicos o sociales, asumidos
críticamente y discutidos democráticamente, son tan indicadores del Desarrollo
de un territorio como el producto per capita; y que la autonomía no debería ser
la excusa de oligarquías locales para cerrar un territorio y reeditar formas
modernas de feudalismo con prosa desarrollista.
Es tan sano evitar los aspectos más arrasadores de una visión que ve a todo
territorio exclusivamente como mercado y por lo tanto abordable y
“conquistable”, como también evitar (sobre todo en América Latina) la
conformación de enclaves culturales cerrados y de ciudadanía disminuida o
controlada.
38
4.2.- La Deslegitimación institucional.
Una segunda causa de esterilidad (además del cierre a los estímulos externos),
que se observa reiteradamente, y que no se encuentra del todo desligada de la
existencia de un “consenso por el subdesarrollo”, en la experiencia argentina y
latinoamericana, tiene que ver, con cierto desdibujamiento creciente del rol de
las instituciones públicas en el Desarrollo; y sobre todo en la falta de
comprensión de la necesidad de un conjunto de organizaciones públicas
articuladas (estatales y para estatales), que dispongan de capacidad de acción,
normas adecuadas, recursos suficientes, soporte tecnológico, personal entrenado
y sobre todo: legitimidad, para poder incidir en los procesos sociales y en el
espacio del mercado. No parece razonable suponer, que objetivos públicos se
puedan conseguir exclusivamente con actuaciones privadas, por más que
muchas de estas tengan valor público.
Ahora bien, un Estado que actúa, regula, controla, dicta normas, aplica
sanciones, reasigna razonablemente recursos, etc puede ser una incomodidad
para quién tiene una situación ventajosa, para quien no quiere competidores,
para quien tiene privilegios, para quien realiza una actividad controversial o
decididamente negativa, para quien concentra un poder social excesivo, etc (o
todo ello junto). En cualquier caso, preferirían o bien un Estado débil, en todas
sus versiones (profesionalmente descalificado, económicamente desfinanciado,
técnicamente atrasado, carente de una relativa autonomía política, etc) o intentar
la cooptación del proceso político, o ambas cosas a la vez.
Lo expresado no implica una toma de partido sobre el intervencionismo
económico del Estado, que es otro tema; sino algo mucho más primario y quizás
más difícil: recuperar la capacidad del Estado de articular fuerzas sociales y
organizarlas en base a normas de origen democrático, evitando depender en
39
exclusiva de alguna de aquellas fuerzas en particular. Lo dicho tampoco implica
una visión idealizada del Estado (en mi caso particular, el desencanto al respecto
es grande y mis sospechas sobre las razones del incremento de actividades
estatales por lo general también); pero lo cierto es que las alternativas existentes
a una organización social fundada en una estatidad razonablemente autónoma
son, sin dudas mucho peores.
Los procesos concretos de cooptación política y control del aparato público, a
los fines de evitar que el mismo se constituya en referencia para la organización
social, y una fuente de análisis e intervención eficiente en la construcción del
Desarrollo, por lo general se apoya en economías débiles, sociedades civiles
también débiles, maniatadas o culturalmente marcadas por la represión y se
consolida con la organización de formas de financiamiento de la vida política
que la hacen altamente dependiente de empresas, corporaciones o del mismo
control del aparato estatal, con la carga de deslegitimación que ello implica.
Por eso mismo, a excepción de los EE.UU, los Estados con altos estándares de
Desarrollo, destinan (aunque de modos muy diferentes) una adecuada y
razonable cantidad de recursos al financiamiento de la vida política, fundando
tal decisión en dos convicciones: a) El financiamiento público de la política, aún
siendo oneroso, termina siendo más económico en términos sociales, que el
financiamiento oscuro de la política. b) Una organización compleja como el
Estado, requiere de políticos de profesionalidad para su manejo y tal
profesionalidad no puede ser puesta en riesgo en cada recambio democrático,
por lo tanto es necesario financiar la actividad política, tanto del oficialismo
como de la oposición, o sea la actividad política en tanto tal, para evitar la
desprofesionalización cíclica y costos de aprendizaje excesivos.
40
4.3.- Vanguardias reaccionarias.
En tercer lugar, por si ya no fuera evidente la naturaleza conflictiva del
Desarrollo, con el denominado Consenso por el Subdesarrollo, o con los
problemas emergentes de unas instituciones públicas (no casualmente) débiles
para intervenir, ha aparecido un problema nuevo: Y es que en sentido
diametralmente contrario de aquellos que asimilan el Desarrollo con el Paraíso,
en los últimos años se ha ido construyendo de la mano de ideas confusas,
estadísticas caprichosas y mensajes catastrofistas; una visión primitivamente
regresionista de la acción humana, que valora negativamente casi toda
intervención sobre lo que se considera un “devenir natural”. La situación no
sería especialmente preocupante, de no ser por el rol que juegan muchos medios
de comunicación, a veces más proclives a estimular la espectacularidad (siempre
a mano) que la reflexión. Además disponen de un banco enorme de imágenes
impactantes, de situaciones generadas por intervenciones fallidas, para fundar
expresiones igualmente impactantes, pero no siempre fidedignas.
Sin dudas se trata de una tendencia, que nos interesa plantear, justamente para
preservar la racionalidad en la reflexión sobre el Desarrollo. Desde ya que al
tratarse de un fenómeno complejo y multicausado, el Desarrollo es vulnerable a
las simplificaciones, y por eso, noticias aisladas, reflexiones sueltas y
comparaciones no siempre felices, pueden exagerar los problemas (reales) que
cualquier proceso de transformación genera. No es que se trate como en el
primer caso planteado (“El consenso…”) de una difusa conformación política,
sino más bien una tendencia cultural que al reivindicar el peso de la imagen
como transmisor de información, por sobre los datos circunstanciados, va
creando un conjunto de prejuicios con alta impacto en las futuras decisiones
públicas.
41
4.4.- Preservación-explotación o administración racional.
En cuarto lugar, no es menos conflictiva la convivencia entre dos convicciones
crecientes, antagónicas y ciertamente irresolubles. Una “economicista” que
sostiene que el único motor de cambio social sustantivo es el incremento de la
tasa de inversión (por cierto imprescindible). Se trata de una simplificación “in
extremis” del fenómeno del Desarrollo, que al tiempo que le resta riqueza a las
respuestas organizacionales posibles que los retos del subdesarrollo impone;
generalmente en América Latina degenera hacia modos grotescos de atracción
de inversión extranjera.
La otra posición “conservacionista” atribuye un valor crítico a los recursos
naturales disponibles en un territorio, y su preservación o uso de beneficio
público se lo pretende organizar desde visiones “cuasi monopolistas” o de uso
preservado a “nacionales”. De más esta decir que una “preservación” exitosa en
esa lectura dificulta en mucho el aumento de la tasa de inversión.
La tensión preservación- explotación, demostrativa de un escenario conflictivo,
es de difícil resolución en América Latina; porque no obstante todo lo que se
pueda escribir sobre “uso racional de los recursos” y otras ofertas mediadoras; la
debilidad institucional de la que hablamos arriba juega un rol clave,
transformándose en la piedra angular de la imposibilidad de instalar pautas de
comportamiento público adecuados a una conjugación de objetivos diversos
(explotación/ preservación), a ser sistemáticamente evaluados.
Es sorprendente observar como se trata de convicciones que construyen
impedimentos severos al desenvolvimiento de los recursos, y las menos de las
veces se hace suficiente hincapié en la posibilidad de actuación de una trama
42
institucional de regulación y control, que pueda constituir el principio de una
solución.
4.5.- Participación, más que elecciones.
En quinto lugar y como máxima demostración las dificultades que estamos
exponiendo, esta la cuestión de la “Participación”, tan meneada en el mundo del
“Desarrollo Local” y sobre todo tan desnaturalizada.
Definir la “naturaleza participativa” de un Programa de Desarrollo, es
conflictivo en muchos sentidos; es necesario tener en cuenta: a) ¿Cuándo un
programa es participativo?, b) ¿Qué cuestiones conexas genera la participación
en los asuntos públicos?, c) ¿Cuáles son los aspectos controversiales de la
participación?.
Empezaré con una pequeña anécdota: Recuerdo haber participado de reuniones
de unos 30 vecinos en la Ciudad de Buenos Aires, en las cuales debíamos opinar
y recibir información sobre la confección del presupuesto de la Ciudad respecto
de nuestro barrio de 250.000 habitantes, y a ese ejercicio llamarlo
“participativo” en virtud de algunos carteles que se habían colocado en la vía
pública; aunque al menos los escasos treinta podíamos considerarnos
ciudadanos. En sentido inverso he presenciado estadios llenos de personas
convocadas sin saber a qué ni porque y sólo temerosas de alguna represalia o
expectantes de algún beneficio a cambio.
Si hay algo complejo en nuestras desencantadas y castigadas sociedades, es
definir y perfeccionar criterios de participación; pero bien vale atender que algo
no es “participativo” en función de un rótulo.
43
La participación y en consecuencia el denominado “empoderamiento” ó
incremento a favor de la ciudadanía del conocimiento y control de los procesos
que afectan el espacio público, no es obra de la espectacularidad, de los golpes
de efecto o del amontonamiento; y en ningún caso es remedio para defectos
públicos de otro origen; siguiendo con los dos ejemplos expuestos: un gobierno
con un déficit de muchos años, y con problemas para resolverlo por incapacidad
de cobrar adecuadamente los impuestos, no lo resuelve juntando gente en un
escuela en horas absurdas para el 90 % de los ciudadanos; y en el segundo caso
una gestión negadora de los servicios más elementales no se transforma en
“participativa” por poder exhibir lo que no es más que una capacidad de
extorsión inteligente.
Como comparto la idea de “recuperar lo público” como espacio político, y como
creo que el Desarrollo no es obra (exclusiva) de decisiones de gabinete político
o empresarial, no puedo más que defender los intentos de expansión de la
participación; con cuatro salvedades: a) la participación en las sociedades
modernas, comienza por garantizar la buena información, b) la participación
ciudadana, no exime a la organización estatal de sus obligaciones, entre las que
se encuentra dotarse de capacidad técnica para enfrentar los problemas
complejos que hacen a la calidad de vida, c) la movilización ciudadana es sólo
una forma de participación, muchas veces imprescindible, y otras tantas no la
más adecuada para el caso en cuestión, d) frente a problemas complejos,
carentes de soluciones ideales, e imposibles de ser resumidos en dos posiciones,
la participación asamblearia puede contribuir sólo relativamente a la búsqueda
de soluciones, atento la necesidad de enriquecer la cuestión y generalmente la
imposibilidad de simplificarla.
El proceso de incremento de la participación, merece una reflexión desde la
política por encima del impulso de momento. ¿Cómo puede participar la
44
ciudadanía hoy? ¿Qué aspectos logísticos, de lenguaje y de cultura asociativa
hay que tener en cuenta? ¿Cómo proveo a todos los ciudadanos de información
de calidad, para estimular su participación? ¿Cómo las instituciones públicas
(gobierno y parlamentos locales) y las Organizaciones de la Sociedad Civil
organizan conjuntamente un programa de incremento de la participación? ¿Qué
exigencias al ciudadano, debe tener la participación actualmente? ¿Qué garantías
jurídicas tiene el proceso de participación?
Y además siempre tener claro que la participación no exime a las autoridades
públicas de sus responsabilidades; sólo constituye un intento por recuperar el
sentido de la vida democrática en sociedades muy complejas. Un programa de
Desarrollo mal concebido no pasa a ser bueno porque se diseñe en un contexto
participativo; pero a contrario sensu, uno bueno puede ser mucho mejor si en su
diseño contó con la aportación de los ciudadanos.
El contexto de la participación ha cambiado con el proceso de des-
industrialización, hemos pasado del conflicto obrero-patronal por la distribución
de la renta a la emergencia de nuevos conflictos de canalización menos
estructurada (conflictos inorgánicos), sin instituciones coordinadoras -como en
su momento eran los sindicatos- y muchas veces dirigidos frente a interlocutores
inexactos o ante Administraciones incompetentes para la potencial solución del
conflicto (conflictos asimétricos).
El nuevo escenario de conflictos es de una enorme capacidad de “estrés socio-
gubernamental”, y ha expandido la reflexión sobre dos cuestiones estrictamente
asociadas: la participación y el gobierno de lo público.
Claramente ahora se añoran los mucho más predecibles y resolubles conflictos
“de fábrica”; que el actual desafío de gestionar frente a reivindicaciones de un
45
colectivo disperso sobre temas públicos que muchas veces se resuelven en la
esfera privada (como la discriminación por razones del ejercicio de la
sexualidad). La nueva agenda social, excede la distribución de la renta como
factor de conflicto, incorporando nuevos problemas, pero la capacidad de
respuesta estatal no ha crecido paralelamente.
La relación participación-gobernabilidad, lamentablemente, implica una lectura
reduccionista, que instala la participación exclusivamente en el escenario
conflictivo; cuando quizás el desafío es construir una cultura de participación,
que naturalice instancias abiertas, para evitar esa idea reducida de “ciudadanía
en la emergencia” que a su vez asocia gobierno exclusivamente con control de
conflictos.
Sin embargo, lo que parece elemental no lo es; entre otras cosas, porque el
estímulo de la participación requiere de convicción democrática, de muchas
acciones públicas, de un andamiaje complejo de decisiones. No se trata de decir
“participen!” y problema resuelto (pensemos en escenarios con 1/4 de la
población con problemas de empleo ó 1/3 con NBI). Una buena política de
promoción de la participación pone en juego: el conocimiento de los hábitos
ciudadanos, la escala de gobierno a cargo de los temas públicos (la
descentralización en grandes ciudades, es un tema significativo), la continuidad
en las acciones, la simplificación de algunos hechos participativos, etc.
En cualquier caso y aún con sus reconocidos defectos, el funcionamiento de
unas elecciones democráticas, regulares, con pluralidad de candidatos que
tengan garantizado un mínimo acceso a los medios de comunicación; es el
primer eslabón de participación a garantizar (y por cierto a perfeccionar). Y
aunque son ciertamente insuficientes, no hay que caer en la desvalorización de
las mismas.
46
La paradoja del sistema político argentino, es que aún en una situación de
extrema debilidad y no reconstituida razonablemente la confianza ciudadana en
las instituciones; ningún sector sustantivo de la vida pública se plantea como eje
central movilizar a la ciudadanía en términos de una participación creciente y de
calidad; quizás confiando excesivamente en la fase expansiva del ciclo
económico, como factor estabilizador del proceso político.
A los muchos y trillados motivos de la baja participación y de las
participaciones fallidas, no hay que restarle: la insuficiencia de las categorías
con que se convoca a ser parte y la incapacidad del Estado y los actores públicos
en añadir creatividad a los procesos de participación. Muchas veces se cree que
participar es sólo levantar un brazo; cuando en realidad eso debería ser en
cualquier caso sólo un colofón de ser parte de una vida pública compartida y con
sentido.
Uno de los secretos de cualquier política de participación es “observar” como
los ciudadanos actúan en el espacio público; porque participar no debe ser un
hecho “contranatura”. Lo más fácil desde la Administración es repetir clichés.
Por ejemplo, en vez de repetir sin demasiado fundamento que los jóvenes “ya no
se agrupan”, analizar mejor que agrupaciones producen y si corresponde
estimularlas. Aunque parezca trivial, hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a pesar de que decenas de chicos se juntan en cientos de esquinas de la
misma a practicar “skate” es incapaz de adaptar 10 plazas para que tengan
lugares adecuados, para hacer lo que les gusta y los socializa, y para que la
lectura de lo público no se reduzca al policía que sistemáticamente los fastidia
con preguntas y requisas. Es sólo un ejemplo de las miles de situaciones
cotidianas que podrían ser objeto de una mirada pública, lo que a su vez
generaría un entorno favorable a una cultura de participación.
47
4.6.- Las barreras invisibles.
Luego de todo el repaso de situaciones socio-políticas; me fue quedando claro
que, aún antes de analizar los recursos naturales o financieros, antes de ver como
se encadenan procesos productivos, antes de evaluar la conectividad física y el
soporte logístico de la actividad económica, etc existían y existen otros
problemas que constituyen un límite al Desarrollo.
En aquellos territorios mencionados arriba, aquellos de razonables posibilidades
y consensos aparentes pero estériles; el desarrollo no ha sido posible por muchos
motivos, entre los que no hay que dejar de destacar: a) la existencia de oposición
al Desarrollo. La existencia cierta, muchas veces de un “consenso por el
subdesarrollo”, al menos de los actores sociales incluidos (la voz de los
excluidos es en esos ámbitos casi inaudible). Se trata de un consenso que adopta
muchos ropajes, a veces es la defensa exagerada de modos de vida contra el
cambio o de privilegios de aldea por ejemplo: mano de obra doméstica
disponible a precios de vergüenza. A veces son reflexiones que vienen de la
mano del fatalismo o del miedo, e incluso la exacerbación de los riesgos,
muchas veces ciertos, que el Desarrollo implica; lo cierto es que más allá de
posibilidades y condiciones económicas, no aparecen las fuerzas intangibles que
son parte de un proceso de Desarrollo (búsqueda de beneficios materiales y su
distribución, gobierno sobre el entorno y sobre los recursos críticos, incremento
de la capacidad innovativa, etc). b) Una significativa, creciente y lamentable
desvalorización de la vía institucional, como fuente de construcción de
alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida, c) El peso creciente de
una cultura de pesimismo civilizatorio, negadora de los beneficios de la acción
humana, y especialmente de los beneficios de la acción colectiva organizada y
exaltadora de los riesgos y problemas de las transformaciones que puedan
48
proponerse, d) En cuarto lugar, las dificultades para crear un equilibrio entre las
necesidades de uso y explotación de los recursos y los criterios de su cuidado o
preservación. Especialmente las dificultades de generar un debate público
calificado al respecto, como fundamento de soluciones institucionales estables,
e) la existencia de barreras concretas a la participación no suficientemente
problematizadas por los sectores que constituyen la “oferta política”, al menos
en el caso argentino.
Con todo, debo destacar que el “consenso por el subdesarrollo” es por lo general
una actitud que contiene cierta racionalidad (aunque nos duela). Quiénes lo
sostienen sospechan, con razón, que un proceso de Desarrollo se sabe como
comienza pero no como termina; y si quienes así piensan están bastante
satisfechos con sus vidas y realidades: ¿por qué abrir la “Caja de Pandora”?. Es
una postura cómoda, útil y racional. O al menos, más racional que pensar que el
Desarrollo mejora la situación de todos y no afecta a nadie.
Por cierto ese anti-desarrollismo “de letargo”, es una actitud y un razonamiento
primario y cínico, desligado de la penosa realidad de muchas personas; y
además parte de una visión aislada de la realidad y el territorio; suponen,
increíblemente, que nada que pase extra-territorio alterara al mismo, y en esa
convicción pretenden evitar con “nuevas murallas” (más mentales que
económicas o políticas) las influencias desestabilizadoras de un mundo en plena
transformación.11
Hay que destacar a los actores del “Consenso por el subdesarrollo” como los
primeros en advertir que el Desarrollo es un orden conflictivo. Ellos saben que
jóvenes con empleos y recursos son más cuestionadores que sin empleo, ellos
saben que resueltas las necesidades primarias las demandas sociales “van a
11
Muchas de las fuerzas políticas globafóbicas, son de raíz decididamente conservadora, reaccionaria y
xenófoba.
49
más”, ellos saben que sin desempleo el debate sobre el ambiente toma otro
rango, ellos saben que mejor acceso a la información hace menos sostenible las
desigualdades injustificadas, etc, etc, en suma ellos sí saben que el Desarrollo no
es el paraíso y prefieren “contener” y controlar una sociedad subdesarrollada
que asumir el riesgo del Desarrollo.
Concebir el Desarrollo como un escenario conflictivo, no es antojadizo; surge
tanto de la observación de las evidentes tensiones que se generan ante cada
cambio, como de la comprensión de que los cambios sociales requieren de un
esfuerzo social adaptativo muy intenso, no existiendo siempre elementos
(calidad de liderazgo, cultura de dialogo, o incluso excedentes a distribuir, etc)
para que tal proceso no sea traumático. Por ello, simplemente no se me ocurre
que el cambio entre un orden social subdesarrollado y uno desarrollado pueda
hacerse sin conflictos. Párrafo aparte merece la capacidad de una sociedad para
procesar los conflictos de modo inteligente, para comprender fenómenos
nuevos, para movilizarse anticipadamente, etc.
4.7.- Desarrollo como construcción de ciudadanía y como orden conflictivo.
Calidad institucional y problemas conceptuales.
Vincular el Desarrollo con la construcción de ciudadanía y pensarlo como un
orden conflictivo, tiene infinitas derivaciones; entre las que corresponde
destacar, la incorporación de la calidad institucional como elemento constitutivo
del Desarrollo.
En efecto, no parece razonable suponer, a esta altura de la experiencia, que
cuando afirmamos “construcción de ciudadanía” nos referimos exclusivamente
al número y la amplitud de derechos escritos establecidas en un cuerpo
50
normativo. La dependencia absoluta para la vigencia de la ciudadanía, de la
existencia de otros factores, nos remiten a la cuestión de la calidad institucional.
Se podrían enumerar decenas de factores que integran el concepto de calidad
institucional. Desde una visión “estatalista” del concepto: la existencia de un
Poder Judicial independiente, calificado profesionalmente y financiado
razonablemente; hasta el cumplimiento estricto de los procesos de formación de
normas, las garantías existentes para la pluralidad en el acceso a la información
y la posibilidad de su difusión, el adecuado respaldo presupuestario a las
políticas públicas destinadas a materializar los derechos consagrados, entre
otros. Desde una visión más amplia: la confianza que los ciudadanos tienen en
las instituciones, el comportamiento cívico de los ciudadanos, la
representatividad de las instituciones de la Sociedad Civil, etc.
En función de eso, hay tres aspectos importantes a destacar: a) Así como puede
sostenerse que la calidad institucional es un elemento constitutivo del
Desarrollo, también hay quienes sostienen que la calidad institucional es una
resultante del Desarrollo; como veremos abajo la diferencia no es menor. b) Se
ha extendido con bastante éxito en Argentina, en mi parecer erróneamente, la
idea de que la calidad institucional se relaciona con la inmutabilidad normativa ó
exclusivamente con la formulación de normas proclives a mejorar el
funcionamiento del mercado. Quizás el error se haya originado en algunas
posiciones formadas en la “especial” experiencia de la salida de la
convertibilidad. c) La relación entre calidad institucional y calidad de
crecimiento económico.
El primer aspecto, al parecerse bastante una versión sofisticada del “huevo o la
gallina”, es sin embargo algo delicado. Quiénes pensamos que la calidad
institucional es un elemento constitutivo del Desarrollo en el fondo lo que
51
hemos hecho es des-vincular parcialmente el Desarrollo de una visión
coyuntural del ciclo económico, además de dejar de considerar la evolución
económica como un fatalismo (no todos los países que coyunturalmente crecen
van al Desarrollo, ni todos los que coyunturalmente decrecen van al
Subdesarrollo). A la inversa, en algún sentido creemos que en definitiva el
Desarrollo es una construcción “más cultural”, y que de la existencia de ciertos
valores, del impulso a ciertas actitudes, de las convicciones compartidas en
términos de una conciencia extendida respecto del sentido de la vida colectiva,
se derivan resultados económicos no coyunturales.
Además creemos que la calidad institucional depende menos de la riqueza
disponible, que de la matriz de constitución del Estado y de las relaciones
Estado-Sociedad (como ejemplo palpable, veamos el irresoluble problema de la
mafia en la “rica Italia”). Lo dicho no quiere decir que los recursos económicos
no tengan ninguna influencia en materia de calidad institucional, simplemente
que no son el único factor determinante. En concreto: el Desarrollo no tiene
tanto que ver con los recursos materiales que se disponen, sino con lo que las
Sociedades hacen con esos recursos.
En contrario quienes creen que la calidad institucional es una resultante del
Desarrollo, en el fondo piensan que el conjunto de garantías que de la calidad
institucional se derivan son una exclusividad “de los que pueden”. Y aunque es
estrictamente cierto que una sociedad “más rica” esta en mejores condiciones de
financiar iniciativas que hacen a la misma, no es un determinismo probado (el
caso de los países árabes petroleros parece ser una demostración suficiente,
no?).
Ambas visiones pueden considerarse de algún modo, complementarias e
insuficientes; y aunque corresponde escapar de perfeccionismos y de visiones
52
ingenuamente peligrosas que suponen que cualquier Estado puede garantizar en
toda circunstancia un nómina siempre creciente de derechos (más propio de un
desahogo que de una construcción); creo que la primera opción, exige a los
diseñadores de políticas, siempre preguntarse sobre la cuestión central de la
ciudadanía, a la hora de tomar decisiones, sin postergarla para un después
muchas veces inalcanzable.
La segunda cuestión, referida a identificar la calidad institucional con cierta
estabilidad normativa; es sin dudas un problema “de época”. Si bien no cabe
duda de lo altamente pernicioso que es la mutación sistemática de normas y la
existencia de regulaciones que alteren permanentemente las reglas de juego del
proceso económico; de ello no se deriva que su contraria: la rígidez normativa y
la aceptación incuestionada de las reglas de mercado, sean una virtud. Muchas
veces pueden esconder, detrás de un discurso “institucionalista” la velada
intención de conservar privilegios, de mantener un statu quo inaceptable o de
fundar en cuestiones, sin dudas discutibles y modificables en toda sociedad sana,
un discurso “pétreo” (único), intentando limitar la capacidad social de
construcción de alternativas.
Y es tan nocivo para el Desarrollo: a) un contexto normativo volátil y maleable,
que permite la corruptela de la proximidad al funcionario que interpreta las
normas en su aplicación, como b) un contexto rígido en materia instrumental
(acepto las rígideces propias de la civilización que vivimos), que impide no sólo
al Estado actuar, sino que de algún modo se interpone a la idea de “cambio
consensual”, estimulando las transformaciones “vía crisis terminales”; y c) por
último es también muy negativa la visión que le resta todo valor a las normas y
al modo de su modificación; considerando sólo importante que se generen
condiciones de crecimiento económico. A izquierda y derecha, existen
concepciones de tendencia “anómica”, que minusvaloran procedimientos, reglas
53
y formas. Se trata de una devaluación de la idea de “mediación política” (las
normas en definitiva son una consecuencia de un proceso político deliberativo),
donde lo único que vale es el objetivo sectorial o individual.
La tercera cuestión que relaciona calidad institucional y calidad de crecimiento
económico; refiere indirectamente a una nueva división internacional del trabajo
y sus derivaciones. Porque según las estadísticas frías, pareciera no haber
demasiada relación entre tasa de crecimiento pura y dura y calidad institucional
(considerada más allá de la “seguridad jurídico-mercadista” o de la “estabilidad
en las reglas de juego”); son decenas los casos de autocracias “exitosas” y a la
inversa de democracias quebradas.
Tal constatación es la que lleva a pensar que los territorios “sólo” deben
adecuarse a las demandas de los flujos de capitales, bajo el razonamiento que
dice: atracción de capitales = mayor nivel de actividad e incremento de la
eficiencia económica = Desarrollo.
Se trata de un razonamiento muy parcializado; porque lo que poco a poco se va
evidenciando con mayor fuerza, es que el “flujo de capitales” no responde a una
sola lógica. En concreto: la especulación con bonos de corto plazo, las
inversiones en I + D, la instalación de plantas industriales, etc; se apoyan en
flujos de capitales que responden a distintas lógicas. Y cada vez más se insinúa
la máxima: “capitales de alta calidad buscan destinos de alta calidad, capitales
de baja calidad buscan destinos de baja calidad”. Además la calidad
institucional del destino condiciona las reglas de desarrollo de las actividades,
¿por caso alguien cree que el comportamiento ambiental de las compañías
petroleras es idéntico en el Mar del Norte y en Nigeria?
54
En esta concepción, la calidad institucional opera como un “selector” de
inversiones; buscando una atractividad direccionada. Y es lo que explica el
crecimiento de países en teoría “muy caros” (como el caso de Finlandia ó Gran
Bretaña)
El estándar institucional elevado es un mecanismo de selección de capitales en
términos de calidad; porque es un factor de decisión en la inversión de largo
plazo, tan fuerte como es la rentabilidad en el corto plazo.
Y sin dudas, contar con normas adecuadas, con tradición de respeto a los
procesos en la modificaciones normativas, con un Poder Judicial independiente,
etc, son muy importantes a largo plazo. Pero además de dicha “calidad
institucional-macro”, en una concepción territorial del Desarrollo importa la
“calidad institucional–específica” o sea el conjunto de condiciones
institucionales de desenvolvimiento de una actividad (por ejemplo: ¿cuál es la
relación Universidad- empresa en dicha actividad? ¿es el tratamiento fiscal
discriminatorio? ¿hay estímulos a la internacionalización de la actividad?).
Tal calidad institucional “específica” es la construcción de un conjunto de
relaciones formales e informales, cuyo fin es (en un mundo incierto) crear
mecanismos de predecibilidad e incremento de la eficiencia; que hacen que un
sitio, un territorio sea más atractivo que otro para tal actividad, generándose,
desde las instituciones y no desde la naturaleza, ventajas de especialización y
aglomeración (como veremos en el capítulo 7), siempre compatibles con el
ejercicio pleno de la ciudadanía.
55
5.- El gobierno de lo local.
Lo que conocemos por “gobierno local” no tiene una presentación homogénea a
escala global, y no ha sido igual a lo largo del tiempo. Ahora mismo, somos
testigos de una revalorización del gobierno local, y es importante comprender
porque sucede. Además de remarcar que si bien como dijimos en el Capitulo 3
“Desarrollo Local” no es sinónimo de “Desarrollo Municipal”, sería absurdo
ignorar el importantísimo rol del Municipio como generador de condiciones de
Desarrollo, cuestión sobre lo que se ha estudiado y reflexionado mucho en los
últimos años.
En principio debe destacarse que antes del nacimiento de cualquier estructura
política de mayor escala o sofisticación, el primer “nivel de gobierno”
construido por las primitivas sociedades, él que fue determinando lentamente la
separación del espacio público del privado, fue obviamente el nivel de la
“gestión de proximidad”. En un primer momento ese gobierno primario, era
“todo” el gobierno. Y fue así, porque hasta la aparición de ciertas tecnologías,
que pueden romper la barrera de la distancia, hay una cantidad de cuestiones
públicas de lo más elementales que sólo pueden resolverse “en territorio” (la
limpieza, la seguridad, etc).
Pero además de ese principio de eficacia, la cercanía era fuente de una primitiva
representación, y no hay que soslayar la fuerza de la identificación con el lugar
como fuente de pertenencia. Eficacia, representación, pertenencia fueron pilares
de los primeros gobiernos locales.
Así mucho antes que los Imperios clásicos y que los Estados Nacionales
modernos, se constituyeron centenares de gobiernos de pequeña escala o de
56
aldea, sobre los que la historia se ha ocupado realmente poco y generalmente
mal.
Estos gobiernos se originan en el asentamiento poblacional y justamente van
dejando atrás la estructura clanica basada en la co-sanguinidad, atento que la
misma territorialización genera referencia y atractivo y da lugar a la mezcla, a la
coexistencia permanente de personas de distinto origen (aunque sea cercano),
con distintas historias, referencias de poder y normas12
.
Como vemos claramente, gobierno de proximidad, territorio y ciudad, son
conceptos que se entrelazan en el tiempo, y si bien hoy conocemos gobiernos
locales “prácticamente” rurales, esta claro que el origen del gobierno local es la
Ciudad, el hecho urbano, el asentamiento en el espacio, la apropiación del
mismo y la generación conceptual de espacio público y privado, como
situaciones diferenciadas.
El fenómeno urbano, su gobierno y las condiciones para el desarrollo local no
son cuestiones disociadas; sino al contrario son la manifestación de un sistema
de relaciones “gobierno/ economía/ organización territorial”, que se ha separado
como objeto de estudio siguiendo la tradición racionalista, pero que
indudablemente a veces es bueno reconstruir como unidad de análisis.
Nuestro actual orden territorial es de “centralidad urbana”, donde las Ciudades
ven potenciados sus históricas funciones de concentración, logística y nudo de
información, por el peso creciente que en la economía informacional tales roles
implican y en función de los mismos organizan el territorio.
12
La exaltación mitológica de los enfrentamientos entre tribus latinas como origen de Roma, remite a la
situación que hacemos referencia.
57
Así como en algún otro momento el rol articulador de la ciudad se vinculaba a la
provisión de seguridad o a la conectividad física, ahora su rol es el de
administrador y organizador de información, como insumo de agregación de
valor y calidad de vida.
Las ciudades que hoy conocemos -muy diversas entre sí-, se dividen
básicamente en tres “tipos” conforme los impactos territoriales de los sucesivos
cambios tecnológicos. La distinta naturaleza de cada “tipo” obviamente afecta
su gobierno. Siguiendo una “clasificación europea”, que creo es útil
universalmente salvo excepciones, tenemos:
a) La ciudad clásica, que en Europa por lo general es Medieval o Barroca y en
América Latina son las ciudades coloniales, en todos los casos cuando estas aún
mantienen su fisonomía, circunscriptas con claridad en el espacio, de
dimensiones poco afectadas por la aparición del automóvil y por lo tanto
relativamente transitables a pie. Fueron (son?) ciudades muy segmentadas
socialmente, de “roles predeterminados” y de una baja o nula conflictividad ó de
desbordes inorgánicos13
. En ellas por lo general el Municipio representa su
gobierno de proximidad sin mayores problemas y en el caso latinoamericano ese
gobierno alcanza generalmente un área rural circundante donde la influencia
urbana es significativa.
b) Un segundo tipo de ciudad, es la ciudad metropolitana, claramente
conformada por una “ciudad central” y su conurbación, como expansión del
impacto demográfico de las migraciones generadas por la industrialización. Es
una ciudad con mayor dispersión espacial, que tiende a especializar el uso del
suelo en función de actividades de convivencialidad incompatible (por ejemplo
13
Nuevamente nos ayuda el arte a explicar la realidad; el caso de la obra de teatro de Lope de Vega
“Fuenteovejuna”, es claro como muestra de la explosión de la inorgánica conflictividad aldeana a la que
hacemos referencia
58
la residencia y cierta producción). Una ciudad donde la movilidad urbana
depende de medios mecánicos; y donde la conflictividad se organiza en torno a
la distribución de la renta del proceso industrial (conflicto de clase obrero/
patronal). Es una ciudad con mayor movilidad social, y con una conflictividad
muy organizada donde la diferenciación social se fundaba casi exclusivamente
en los niveles de ingreso. Estas ciudades han creado instituciones metropolitanas
para resolver problemas de esa escala (movilidad, residuos, prestaciones
sociales, etc); aunque hay casos como Buenos Aires, que aún no lo han logrado
darse este tipo de organización.
c) Un tercer tipo emergente, es la Ciudad de la era de la información.
Claramente los cambios en la base productiva, la disminución de la producción
industrial en las conurbaciones de las metrópolis más dinámicas del mundo y el
incremento de actividades terciarias de alta calidad (diseño, consultoría,
procesamiento de información, actividades de investigación, seguros y servicios
financieros, inmobiliarias, marketing, etc), sumadas a la capacidad de llevar
adelante muchos aspectos de gestiones complejas a una relativa distancia,
comienzan a dar lugar a un nuevo tipo de Ciudad cuyas características aún se
están definiendo, pero que implican una resignificación del espacio urbano,
vinculado al uso intensivo de Internet, a nuevas posibilidades de movilización
(vuelos low cost y trenes de alta velocidad en Europa); por lo tanto se trata de
una Ciudad del espacio discontinuo, de las pertenencias fragmentarias, de las
clases medias neo-nómades, del bilingüismo extendido y crecientemente de la
invisibilidad de los excluidos.
La necesidad creciente de que la ciudad se constituya en un espacio-nodo de
agregación de valor por la vía de la capacidad de procesamiento de información,
requerirá de nuevas políticas públicas urbanas vinculadas a la retención de
capacidad humana, la generación de entornos de conocimiento, la oferta de
59
calidad de vida para todos, dado que la misma será motivo de migración para
quiénes tengan mayores calificaciones.
El gobierno de este “tercer tipo” de Ciudades es un verdadero desafío para la
política y para la teoría; ya exceden la escala metropolitana, su economía es
dinámica y fluctuante, su espacio requiere de enormes soportes
infraestructurales y su conflictividad (superada la era industrial) se vincula más
a emergencias colectivas no vinculadas a la producción, mal denominadas
“tribales” (modos de vida que reivindican derechos políticos: por ejemplo el
colectivo gay) o a demandas estrictamente de pertenencia o inclusión, de
colectivos con bajas posibilidades de integrarse dignamente a la nueva economía
(como es en Argentina el movimiento piquetero).
Por supuesto que una tipología es simplemente eso y que cada Ciudad es una
realidad diferenciada; pero está claro que cada tipo de ciudad (clásica,
metropolitana, informacional), ha ido constituyendo su modo de gobierno; y
también ha ido construyendo su relación con el “aparato estatal” como un todo;
una relación sustantiva si queremos entender la recuperación de un rol
significativo de los gobiernos locales como promotores del Desarrollo.
Como ya hemos insinuado, el desarrollo local no es una tarea exclusiva y
excluyente del gobierno local, ni implica la consagración de cualquier
localismo; pero sí debe representar una resignificación del gobierno local, desde
roles meramente de servicios de proximidad, hacia la construcción de
condiciones de Desarrollo vinculadas a la oferta económica de la ciudad y el
entorno, al soporte de infraestructuras adecuadas, a condiciones de cohesión que
disminuyan las fuentes de conflictividad y sobre todo de estímulo a la
innovación, no sólo económica, sino política y cultural también.
60
Y para hacer estricta justicia con el municipalismo latinoamericano, cuyos
reclamos históricos son sistemáticamente postergados por los gobiernos
centrales (autonomía, mejor financiación, recuperación o transferencia de
servicios –con sus recursos-, etc); digamos que en América Latina, la mayoría
de los gobiernos locales aún no están siquiera en condiciones de gestionar
razonablemente los servicios de proximidad. Las pequeñas ciudades en general
por déficit de capacidades organizacionales (y no solo financieras), y las grandes
ciudades por la magnitud de su crecimiento persistente y la insuficiencia de
gobierno sobre los procesos urbanos a dicha escala (no estaría del todo mal,
mirar un mapa actualizado de sus áreas metropolitanas y preguntarse ¿quién
gobierna Méjico D.F, Sao Paulo o Buenos Aires?).
Queda claro, que la visión que reduce el gobierno local a “mera Intendencia”
debería archivarse y dar paso a la comprensión de que el gobierno local es
cualitativamente diferenciado de los restantes niveles de gobierno. Y esa
diferencia se nutre de dos aspectos: a) competencias específicas, b) mayor
incidencia en las que no le son específicas, en razón del conocimiento que se
deriva de la proximidad; práctica que no es muy habitual sobre todo cuando las
Administraciones Nacionales o Provinciales actúan sobre el territorio con
“demasiada independencia” de los impactos locales de su acción.
Sin embargo, un “gobierno local más amplio”, tiene algunas limitaciones para
ser instalado. Hay dos de naturaleza objetiva: la restricción fiscal14
, y la
restricción técnica, dada la baja inversión en capital humano en la mayoría de
dichos gobiernos. Pero es interesante destacar una restricción derivada de la
cultura política, que se vincula a ambas, y es la propia visión de “Intendencia”
de los gobiernos locales (como administrador de fondos que le vienen dados de
14
En Argentina la suma de las erogaciones de las casi 2.300 municipalidades (con exclusión de la Ciudad de
Buenos Aires, por su peculiar naturaleza jurídica), alcanzan entre el 7 y el 8 % del gasto público consolidado de
los tres niveles de gobierno. En España esa cifra se eleva al 12 %, en Alemania supera el 30 %.
61
afuera), y en tanto tal impotentes para asumir una agenda de trabajo más extensa
en materias como la promoción económica.
Un proceso de “re-localización” de la gestión pública, implica repensar la
organización territorial federal15
, el cuadro de competencias, las facultades
fiscales y la responsabilidad fiscal de los distintos niveles de gobierno, el
sistema de coparticipación, etc. Todo lo dicho implica una fuerte discusión sobre
el poder. Gobiernos locales más amplios y autónomos no surgirán en tanto no
exista una demanda en dicho sentido.
En cualquier caso en argentina, hay algunas patologías “centralistas”,
inaceptables ya no en un país federal, sino sencillamente en un Estado sensible a
la cuestión territorial. Como ejemplo tomaré dos temas: a) la vivienda pública:
las Municipalidades son actores secundarios en definiciones claves (tipología de
vivienda, localización, etc) y en la mayoría de los casos objeto de modos de
relación cercanos a la extorsión; b) la gestión de infraestructuras significativas
(puertos, aeropuertos, nudos logísticos), donde los gobiernos locales no
participan en absoluto.
Así como arriba señalamos que “Desarrollo Local” no era sinónimo de Gobierno
Local; está claro que sin gobiernos locales fuertes, es muy difícil creer que una
“inteligencia central” pueda resolver los problemas (tan diversos) de todo el
territorio. Generalmente la segunda opción termina en un sistema de preferencia
por pertenencia política, que no solo lesiona la legitimidad democrática y
condena a los ciudadanos a la incredulidad en su voto y en las autoridades
locales; sino que además tiende a las respuestas homogéneas y carentes de
creatividad, para todas las situaciones similares.
15
En un reciente artículo publicado por el diario “La Nación” de Bs As.(18/07/2001) Titulado “Unitarios y
Federales del Siglo XXI” el Lic. J.J. Llach destaca la necesidad de avanzar en un proceso de esas características.
62
5.1.- La ciudad como soporte de la actividad económica.
Si bien la importancia de la ciudad como actor económico no es discutida; sí es
relevante poner en juego ¿qué ciudad es la generadora de Desarrollo o bien qué
modelo urbano es generador de ciudadanía? La pregunta es especialmente
pertinente para América Latina, que actualmente está viviendo otra oleada de
“explosión urbana”.
Crecientemente el mundo se está organizando como una red jerárquica de
ciudades de distinta escala e influencia; y esa tendencia, al parecer inevitable,
debe ser un insumo de políticas públicas. En ese sentido, corresponde señalar
que el crecimiento incontrolado de las ciudades, es un generador de des-
economías muy significativas y por lo tanto obligan a repensar la política
urbana.
Si bien en las agendas políticas latinoamericanas “la cuestión de la ciudad”
aparece desplazado de las prioridades; corresponde insistir en la necesidad de
defender ciertos principios urbanos para que la ciudad pueda ser entorno de una
economía dinámica y de una ciudadanía inclusiva.
a.- La revalorización del espacio público. El espacio público material y
conceptual en principio es el lugar del hecho urbano, de los intercambios, del
diálogo, de la política, etc. Y por lo tanto merece ser de calidad, funcional,
suficiente y agradable; debe invitar a la vida ciudadana. Donde no hay espacio
público hay menos ciudad y también menos ciudadanía. Los espacios abiertos,
los viarios, los equipamientos, etc. deben ser manifestación de una preferencia
por la vida asociada. Por lo demás si las diferencias sociales (en el actual estado
de cosas) pueden exhibirse con toda crudeza en el espacio privado, podemos
hacer del espacio público calificado un lugar de igualación y valoración
ciudadana.
63
La inversión en creación y mantenimiento de espacio público, es una de las
buenas maneras de darle sentido a la actividad estatal.
b.- La consciencia de finitud de los recursos: La ciudad es un espacio de
consumo intenso de recursos que son escasos (suelo, agua, aire, etc.). Muchas
veces la propia ciudad crea una cultura de tanta distancia con el entorno natural,
que pareciera que tal finitud no existe. Hay casos absolutamente absurdos (como
el extendido uso del agua para baldear las veredas en Buenos Aires). Debe ser
un precepto urbano de primer orden la consciencia sobre la finitud de los
recursos y la idea de responsabilidad en el uso de los mismos. Algunos sectores
acomodados de América Latina identifican su bienestar con el derroche (en
Venezuela la nafta, en Buenos Aires el agua de las piletas, en el resto de
Argentina el suelo, en Méjico el urbanismo desenfrenado sobre su litoral
marítimo, etc).
Ahora bien, el uso racional de los recursos exige ciertas medidas: el control del
crecimiento urbano y la administración del suelo urbanizable a los fines de
evitar movilidades extensas y masivas fuera de escala (como sucede en los
EE.UU, con su costo económico y ambiental); es imprescindible crear una
cultura de densificación de la ciudad16
, un uso razonable de las infraestructuras
como organizadoras de la misma, la recuperación pública (o el mantenimiento)
de los espacios de calidad natural (como el caso de las riberas de ríos y lagos
que en muchas ciudades argentinas han sido “privatizados”, sin norma alguna).
c.- Prioridad absoluta de los medios de transporte público. Una ciudad sin
movilidad es una ciudad mutilada. Y una ciudad que depende para mover sus
recursos de los medios privados va rumbo a ser insostenible y fragmentada.
Destinar recursos a la calificación del transporte público, a la ruptura de la
barrera cultural que atribuye “status” al transporte privado, es indispensable.
Dados los beneficios imposibles de contabilizar que genera un buen sistema de
16
Conforme Informe para la Unión Europea del año 2006 (“Urban sprawl in Europe. The ignored Challanged”).
64
transporte público (menor pérdida de tiempo, menos accidentes, menos
polución, etc), es defendible la existencia de subsidios razonables y bien
direccionados en ese sentido.
d.- Construcción de policentralidad. La ciudad “radial” refleja una incapacidad
de parte de las Administraciones Públicas y de la sociedad, para generar
alternativas de actividades, flujos y hechos emblemáticos que constituyan
“nueva centralidad”. Las ciudades post-industriales requieren de la
policentralidad, como las ciudades pre-industriales requerían de la centralidad y
la concentración. Una ciudad de muchas centralidades amortiza mejor sus
infraestructuras, garantiza servicios extendidos, levanta la barrera de la distancia
sobre sus periferias y sobre todo lucha contra la idea “centro-periferia”.
e.- Equipamientos suficientes: Una ciudad no son sólo sus equipamientos, como
a veces equivocadamente se cree (si no ver los equipamientos de Brasilia en
relación a su uso); pero una ciudad sin ellos no tiene como soportar las
actividades ciudadanas, incluyendo las económicas. Sin calles asfaltadas, sin
escuelas, sin centros de salud, sin una Terminal de ómnibus, sin aeropuerto, la
vida urbana tiende a desaparecer. Por supuesto que los equipamientos pueden
ser públicos o privados y que la gestión de los mismos puede ser rentable; pero
en algunos casos es indispensable una “mirada pública” sobre los
equipamientos, porque muchos de ellos son de una necesidad extrema aunque no
constituyan negocio alguno y su ausencia condiciona decisiones de inversión y
el desenvolvimiento de toda la actividad económica.
f.- Sostenimiento de espacios de socialización comunes y masivos: una ciudad
para ser tal, también requiere que sus ciudadanos se consideren parte de la
misma. Se trata de un intangible de gran valor. Las “emergentes” ciudades
fragmentadas de América Latina son el reflejo material de una sociedad que ya
estaba fragmentada. La ruptura de la ciudad de todos, tiene un costo directo y
otro a plazo (que aún no imaginamos hasta donde puede llegar). Reconstruir la
65
ciudadanía compartida, implica asumir el desafío de hacer una ciudad educadora
e integradora. Son indispensables los espacios de socialización comunes y
masivos (como en algún momento lo fue en Argentina la educación pública de
calidad), y la estructura urbana debe reconocer esta necesidad, en sus paseos, en
sus ofertas culturales, en su comunicación.
5.2.- ¿Qué es “lo local”?
No es estrictamente pertinente el debate acerca del alcance de las competencias
locales, desde que es una materia decisivamente modificable y plausible de
muchas soluciones, conforme cada contexto. Hay gobiernos locales, como el de
la Ciudad de Nueva York que, administra uno de los Puertos de mayor tráfico
del mundo, hay gobiernos de similar escala que casi no gestionan
infraestructuras y en el otro extremo hay pequeñas localidades que cumplen bien
su rol desarrollando una treintena de funciones básicas indelegables (la recogida
de residuos, la iluminación, el control del tránsito, las pautas de construcción,
etc). De todos modos, es bueno tener claro, que el proceso de “expansión de lo
local”, constituye un escenario de tensiones, y a pesar de lo sostenido arriba
acerca de los “desvíos centralistas”, en estos momentos hay una expansión de
“lo local” en América Latina.
Ese proceso, mal que nos pese a quiénes nos dedicamos a estas cuestiones; no
es fruto de una convicción política, ni de una teoría, ni de una revalorización de
la democracia de proximidad; todo lo contrario, es mayoritariamente fruto del
fracaso más rotundo de modelos de organización estatal dis-funcionales.
En la mayoría de los casos, se trata de una ampliación aluvional y jurídicamente
anómala de las funciones de los gobiernos locales, ante el abandono absoluto de
otros niveles del Estado. Así en Argentina hay municipalidades que tuvieron que
encargarse de gestionar espacios abandonados que no le corresponden –un
clásico son las estaciones ferroviarias-, contribuir con la lucha fitosanitaria,
66
gestionar la instalación de una Universidad y otras cuestiones, al menos
históricamente no consideradas locales. Para no sentirnos exclusivos (los
argentinos), digamos que es un fenómeno que con diferente intensidad y
característica está bastante extendido.
La expansión de lo local como “parche” de un modelo agotado, no es en
absoluto una buena noticia. Lo cierto es que con este proceso como es habitual,
las crisis permiten cambios que ninguna teoría alcanzaría a producir.
La constitución piramidal del Estado en América Latina, la intensificación de su
rol inversor, habilitador del espacio y formulador de políticas universales
(también en términos territoriales) en países extensos con enormes espacios
despoblados y muchos de ellos en su momento sin burguesías emprendedoras;
respondía a una lógica de “inclusión territorial”, pero sin dudas fue rápidamente
degenerando en varias dis-funcionalidades.
Mantener restricciones económicas y políticas sobre la posible expansión de los
gobiernos locales, es una forma poco sutil de control político, que no tardará en
manifestarse como fuente de problemas agudos; y además muestra una cierta
incapacidad del sistema político de articular lo diverso, mostrándose más
proclive a la lógica vertical de la subordinación que a la horizontal del consenso.
Pero, ¿y hasta dónde debe llegar la expansión de lo local? Con la concepción
federalista heredada de la Revolución Americana, se fue extendiendo la idea que
luego se denominó “principio de subsidiaridad territorial”, mediante el cual se
sostiene que cada necesidad definida como pública debe ser resuelta por el nivel
de gobierno “más próximo” al ciudadano “que estuviera en condiciones de
resolverla”, correspondiendo, en dicha concepción teórica la “delegación” al
nivel superior, sólo cuando ello derivara en una mejor respuesta pública.
67
La subsidiaridad así planteada implica muchas cosas: a) una cierta idea de
“naturalidad” del gobierno local17
, b) una visión del gobierno del Estado central,
como gobierno distante, c) las funciones públicas en principio corresponden al
gobierno próximo, d) la existencia de una restricción técnica (“que estuviera en
condiciones de resolverla”).
Por supuesto que dicha concepción resultaba muy pertinente a la nación de las
13 colonias (los Estados Unidos originales) con alta densidad asociativa y
vocación de autogobierno, y quizás hubiera merecido una revisión en su
aplicación a espacios prácticamente vacíos (como la Argentina del Siglo XIX);
pero lo concreto, además de sus resultados diferentes en la versión original y en
las copias, es que esos mismos supuestos hoy nos ofrecen derivaciones muy
diferentes. Concretamente está cambiando a pasos agigantados, las posibilidades
de “aproximar” funciones distantes como de “distanciar” funciones próximas, y
además ahora se profundizan ciertas restricciones técnicas y desaparecen otras.
Por ejemplo, hay funciones que típicamente gestionaba el Estado Central que
ahora son asumidas por gobiernos regionales o ciudades -el caso de la
promoción externa, turística y económica de Catalunya y Barcelona son
paradigmáticos-. A la inversa también sucede que algunas tareas típicamente
locales son delegadas hacia otro nivel de gobierno (en la Provincia de Misiones,
el sistema de recolección de residuos y su gestión fue asumido, en muchas
Municipalidades, por el Gobierno Provincial). Incluso, muchas veces se
vislumbran “niveles de gestión” con características proto-gubernamentales18
,
como un incipiente esfuerzo de reconfigurar la propia organización estatal,
como lo muestra el proceso de micro-regionalización argentino o de
concertación de Municipios en Francia.
17
En el municipalismo argentino esta muy extendida la idea jus naturalista, acerca de que el “gobierno local” es
una derivación natural de la vida comunitaria y no un artificio originado en las normas que lo crean. 18
Se trata en general de espacios concertados de gestión servicios públicos.
68
Como vemos, definir “lo local” entraña dificultades, aunque teóricas, con
indudables consecuencias concretas. Las más importantes se vinculan a como se
conjuga la organización de espacios, gobierno y recursos.
Hay dos dificultades que son muy importantes:
a) el rol de la metrópolis en la definición de “lo local”. Su fuerza expansiva.
¿Cuando un turista aterriza en el Aeropuerto Pistarini (Ezeiza), dice “aterricé en
Esteban Echeverría” o dice “aterricé en Buenos Aires”?, ¿Cuándo un cronista
cubre una hecho sucedido a la vera de una ruta en Villa Gobernador Gálvez, la
sitúa en Villa Gobernador Gálvez o en Rosario? En ambos casos, ¿Cómo debe
incidir el gobierno de Buenos Aires ó Rosario en la cuestión? ¿Acaso le son
temas “ajenos”?.
b) La segunda cuestión se refiere al eventual impacto en la idea de “gestión
local” de la formación de unidades políticas cada vez más amplias. Si bien su
formación tienen un rol equilibrador territorial (el ejemplo es la Unión Europea),
y de eventual economicidad (micro regiones), o bien la pretensión de generar
espacios de representación en instancias gubernamentales nuevas e incluyentes.
Estas unidades, no desdibujan en absoluto el rol local, si concebimos al gobierno
no sólo como “representación”, sino también como “gestión”. Porque aunque
puedan agregarse jurisdicciones diversas, y muchas veces es deseable que
suceda; la gestión de determinadas cuestiones está crecientemente condicionada
en términos locales.
6.- Estado, Globalización y Nuevas Tecnologías (o desde el
gobierno piramidal y la planificación normativa al gobierno multinivel y la
planificación en red).
69
6.1.- Los orígenes de la actual organización político-territorial.
Antes de la existencia de los Estados Nacionales, Europa era un continente
fragmentado en pequeños feudos con poca articulación entre sí. Las tareas de
alta significación estatal (la defensa de las ciudades y el control físico de la
accesibilidad) estaban en manos del gobierno local, que era “el gobierno real”,
porque casi nada quedaba fuera de su alcance.
En ese espacio se daba un orden social de baja movilidad, y alta previsibilidad,
con escasas articulaciones estatales. En muchos de esos lugares existía, por
denominarlo de alguna manera, una proto-burguesía: un conjunto por lo general
pequeño de artesanos-propietarios de sus herramientas de uso manual,
poseedores de un “saber hacer” con el cual satisfacían las necesidades de bienes
y servicios en ese acotadísimo espacio local. Un pequeño mundo aislado,
culturalmente monótono, previsible, inmóvil, una organización política simple,
por lo general reducida al poder despótico del Señor que mantenía una lejana
relación con Casas Reales débiles y distantes y con pocas limitaciones a su
poder señorial. Un Estado con casi nula organización funcional, con una
fiscalidad simple, con fines vinculados a la supervivencia y con la defensa como
rol central.
Quizás abusando de la simplificación, podemos decir que los grandes
descubrimientos geográficos de los siglos XV, XVI y XVII y las
transformaciones tecnológicas de los siglos XVII, XVIII y XIX que abrieron la
puerta al industrialismo; fueron una buena combinación de situaciones para
generar primero y consolidar luego un modelo de “agregación político-
económico-cultural-territorial” que hemos denominado Estado-Nacional.
Con claridad, el valor simbólico de un mundo espacialmente creciente y de un
mundo altamente “modificable” con las nuevas aportaciones tecnológicas,
sumados al valor concreto de los saltos de disponibilidad de recursos originados
70
en las dos situaciones, ya sea por apropiación de recursos existentes en los
territorios conquistados (colonialismo) o por el incremento de producción y
productividad determinado por el uso de las (en ese momento) “nuevas
tecnologías” forzaban una “ruptura de fronteras feudales o comarcales”.
Así el Estado aparece como una agregación “racional” que se edificó (o bien, las
burguesías edificaron) sobre territorios redefinidos y sobre identidades diversas;
se trató de una nueva construcción del mundo. Tres siglos aproximadamente
tardó el proceso, pero sin dudas fue exitoso; en algún momento naturalizamos
fronteras, banderas, flujos de bienes agrarios e industriales, ciertas (ridículas)
uniformidades culturales e incluso naturalizamos estereotipos; tarde o temprano
los Estados Nacionales fueron definiendo sus espacios, sus identidades, sus
singularidades.
La proto-burguesía dotada de nuevas herramientas, de nuevos recursos, fue
necesitando espacios (mercados) y en tal sentido se fue concibiendo la idea de
“ruptura comarcal”; se necesitaron fronteras más firmes, y ejércitos que las
defiendan y eventualmente expandan, aduanas para impedir el acceso de
productos que pueden realizarse fronteras adentro y una burocracia que sostenga
reglas de funcionamiento económico y social más allá de la voluntad arbitraria
de los monarcas; lógicamente también un sistema fiscal más estable y complejo
que sostenga a ese Ejército y a la burocracia estatal.
Así la proto burguesía devino en burguesía nacional y contribuyó a crear una
nueva organización política en reemplazo de aquel feudo comarcal: el Estado-
Nacional de nuevos roles, vinculados a la expansión económica a la conquista y
defensa de mercados, al aseguramiento jurídico de la riqueza de nuevo cuño
(patentes, marcas, derechos, etc), al reconocimiento de derechos de comercio,
etc.
71
La estatidad que se construyó –obviamente- se dotó de la funcionalidad
necesaria para responder a las necesidades sistémicas del “nuevo orden”, y la
organización territorial también es un intento/ reflejo de una respuesta en
idéntico sentido.
Simplificando en extremo: descubrimientos geográficos, nuevas tecnologías,
nuevos territorios, nueva organización política. Quizás falta añadir que sin dudas
emergió un nuevo actor socio-político que construyó ese mundo: la burguesía
“nacional”, artífice central del Estado Nacional, un territorio que satisface su
necesidad de escala económica, de organización política y de hegemonía
cultural. Las tres esferas igualmente importantes: un Estado Nacional será un
mercado, pero también una organización y una fuente de nueva pertenencia. El
Estado que hoy conocemos es una construcción histórica derivada de un
sinnúmero de situaciones, entre las que se destaca una: la transformación
tecnológica.
Por supuesto que tal construcción histórica se apoyó en cuestiones pre-
existentes, pero es en sí una formación novedosa y diferenciada. Nunca antes la
búsqueda de construcción de identidad fue tan evidente, nunca antes las
relaciones entre la estructura económica y su correlato organizacional-estatal fue
tan notable.
En este nuevo modelo de organización estatal, obviamente, el gobierno local ya
no sería “todo” el gobierno, y las tareas de “alta criticidad”, sobre todo las
regulaciones económicas y las relaciones internacionales, pasarían a manos de
burocracias centrales, quedando poco a poco en los espacios locales las tareas de
proximidad asistencial. Se trata de un giro “copernicano” en materia de lo que
hoy se denomina “gestión del territorio”, se inicia y luego se profundiza el
camino de la “simplificación del gobierno local”.
72
El “gobierno local” mitológico que se presenta como primer escalón de la
formación estatal no es más que un mito en los Estados Nacionales clásicos, que
los han vaciado a favor de burocracias centrales, de “grandes objetivos
nacionales”, en el marco de procesos de concentración demográficos sin
parangón anterior, y explicables en la lógica industrial.
A tal punto la evidencia nos pone de manifiesto esa correlación entre
organización política y cambios tecnológicos, que la forma de “organizar” las
competencias estatales en sus diversos escalones territoriales, con independencia
inclusive de las formas federales o no federales de gobierno, nos muestran una
cierta “división del trabajo” de matriz industrial; reflejando el verdadero cambio
de época y trascendiendo cuestiones anecdóticas y coyunturales.
“El mundo emergente” se organizaba bajo la lógica industrial y nada escapaba a
esos criterios. Los Estados también se constituían como una “línea de montaje
decisional”; cada nivel jurisdiccional del Estado tomaba ciertas competencias,
trasladando la complejidad hacia la cima de la pirámide. Al punto que los
espacios de intersección o de competencias concurrentes, nunca son vistos como
oportunidades de colaboración sino como fuente de conflictos.
La “línea de decisión” difiere de Estado a Estado, pero la lógica taylorista (en un
sentido “amplio” del término) se fue instalando en todos los nodos
organizacionales. Así como el modelo feudal reflejaba cierto modo artesanal de
organización pública, el nuevo Estado Nacional emergente era industrial en su
misma constitución organizativa.
Hasta hace poco tiempo atrás, la cuestión “local” era una cuestión menor en la
agenda de los Estados Nacionales, es justamente la aparición de temas
vinculados a la “gestión del territorio” en el sentido más clásico del término lo
que devuelve protagonismo a los “temas locales”: el impacto local de grandes
infraestructuras, las cuestiones ambientales, la fiscalidad en espacios conurbados
73
de alta movilidad, la expansión de las ciudades y las des-economías de escala,
etc.
6.2.- La nueva transformación.
Y una pregunta surge obvia: 1) si la revolución industrial contribuyó a
producir semejante cambio en la organización política y en la gestión del
territorio, ¿qué tipo de cambio producirá la actual revolución informacional,
comparable a aquella en profundidad? ¿Podemos creer que el actual Estado–
funcional a un contexto en extinción- podrá sobrevivir a estos cambios?, ¿y
qué sucederá con el concepto de ciudadanía tan asociado al Estado y a sus
posibilidades de intervención en la asignación de recursos?
Por lo demás, aquella revolución industrial, al igual que la actual informacional,
multiplicó de manera enorme los recursos económicos, generó posibilidades,
aumentó las desigualdades y transformó regiones pobres en ricas y ricas en
pobres, movió a la gente del campo a la ciudad y terminó con cuestiones que se
creían inamovibles; desde su aparición se modificó la esencia de la
conflictividad social; y la concepción de ciudadanía se transformó y amplió.
Lo cierto es que con la economía informacional no sólo aparecen nuevas
actividades, nuevos actores sociales, nuevas formas de riqueza, nuevos modos
de multiplicar la misma, nuevas valoraciones; también aparecen y se constituyen
“nuevos territorios” ó territorialidades emergentes, que a la vez que reflejan la
existencia de nuevos flujos y centralidades, se exhiben como espacios de
conflicto y de posibilidades.
Se trata de lugares en construcción por medio de definiciones infraestructurales,
de movimientos sociales, de apropiaciones simbólicas. Lugares constituidos
muchas veces desde lo político, otras desde lo económico y también desde lo
cultural, que rompen la lógica de la contigüidad y que “estresan” las
formaciones políticas pre-existentes. Cada vez son más los ejemplos
74
territoriales, que desde distintas ópticas nos muestran como está cambiando el
mundo: micro-regiones informales, enclaves turísticos, zonas monetarias no-
convergentes con alianzas políticas, ciudades trans-estatales en marcha (Malmo-
Copenaghe), la ciudad global consolidándose, re-valorización de las ciudades
nodo (Atlanta, por ejemplo), revalorización de la visibilidad como fuente de
competitividad, organizaciones supranacionales, territorios de reserva universal,
etc.
Las revoluciones tecnológicas en marcha también modificarán, ya lo están
haciendo, la organización estatal. Las tendencias actuales en materia de
“ruptura” de la antigua organización empresarial estructurada verticalmente,
cuyos orígenes están en el industrialismo de escala, que pueden verificarse con
el creciente aumento del comercio internacional de bienes intermedios y el
cambio relativo de los criterios de agregación de valor y la localización de las
actividades vinculadas a los segmentos críticos del proceso productivo (mayor
peso del marketing, las patentes, la logística, los servicios empresariales, sobre
la “producción” en su concepción tradicional); están produciendo de modo
evidente cambios en la organización territorial y de modo menos evidente
necesidades adaptativas de la organización estatal.
Respecto de los cambios en la organización económico-territorial, es obvio el
aumento de la dependencia de los transportes, las necesidades de gerenciamiento
“transcultural”, el incremento de la dependencia informativa y por supuesto las
necesidades de conectividad creciente, etc.
La dispersión territorial de la red productiva incrementa las necesidades de
coordinación, incrementa la vulnerabilidad a los cambios de los territorios
sobre-especializados (sobre-especializados en sus infraestructuras, en la
calificación de sus recursos humanos, etc); además la localización conforme
ventajas competitivas estrictas a una “etapa” del proceso, tiende a profundizar la
ruptura entre “territorios extractivos” y “territorios creativos”; así se
75
“concentran” trabajos descalificados, pasivos ambientales, conflictos potenciales
por un lado y ”actividad creativa”, gobernabilidad democrática, derechos
garantidos, por otro.
Cuando se describe el proceso de reorganización territorial de la actividad
económica, muchas veces se destacan exclusivamente las ventajas: mayor
disponibilidad de capitales, aprovechamiento del diferencial de costos, y se
soslayan los aspectos más negativos de esta nueva división internacional del
trabajo: migraciones masivas e involuntarias, concentración de actividades
sucias, dependencia creciente de variables sobre las que no hay gobernabilidad,
etc.
La globalización económica exige además de una mirada local de promoción
económica y empoderamiento social, una intervención decisiva de los
gobiernos, sobre mercados globales (sobre todo los financieros), cuyo
comportamiento esta principalmente regido por el corto plazo.
La conciencia creciente de las lacerantes diferencias de calidad de vida de
nuestro planeta y la disponibilidad de recursos y saberes para revertirlo, carentes
a la fecha de una institucionalidad y un gobierno adecuado para orientarlos a esa
imprescindible convergencia; nos obliga a sospechar de la institucionalidad
existente y pensar con mucho más detalle estrategias de co-desarrollo entre
territorios.
Si el territorio siempre fue un sistema (aún las minúsculas aldeas medievales lo
eran); ahora las redes lo re-sistematizan aún más con nuevas inclusiones y
fragmentaciones, con nuevas dependencias, con nuevos modos de armar y
desarmar vínculos, con la información como lazo invisible. Como nunca
descubriremos que heredamos la topografía pero construimos el territorio.
El territorio no es un atavismo ni una fatalidad y podemos hacerlo inclusivo y
sustentable o no (desde luego que en tal caso estamos hablando de una lucha
76
política por la apropiación y la gestión del territorio en un sentido racional del
término). Estamos en un proceso de re-sistematización territorial, cada vez más
se verificará la fuerza de esta nueva infraestructura interactiva que es Internet y
su impacto en la movilidad, y cada vez más veremos como se transforma nuestra
cultura sedentaria en esta especie de nuevo nomadismo entre lugares distintos de
trabajos, de contacto, de relación.
Se trata de que se ha acelerado de manera increíble un proceso de cambio
paradigmático en la movilidad humana que llevaba siglos de crecimiento; pero
ahora una sumatoria de factores hacen incontenible el crecimiento de este flujo
que construye relaciones y define territorios. Se mueven (electrónicamente) las
inversiones, (aceleradamente) los migrantes, (cada vez más) los turistas y los
residentes. Y cada vez mas intensamente, porque cada vez acceden a mayor
información y sus movimientos no son totalmente “a la deriva”, porque se está
conformando un “status” creciente de derechos que protegen su movilidad (ojalá
se trate de una proto ciudadanía global), porque cada vez más conocen la lengua
de destino, porque cada vez más podemos comunicarnos mejor, etc.
Se va construyendo una cultura, que en base a la información, ha quitado al
movimiento entre territorios (ciudades o países), del lugar tabú de las decisiones
“in extremis” y lo está colocando en el lugar de las decisiones ordinarias. La
idea misma de lo “local” se modifica y entra en crisis.
Y claramente los “nuevos territorios”, lo son aunque siempre hayan existido,
porque su rol es nuevo, porque su significación es nueva, porque su
organización política se está transformando. Son territorios que se definen como
parte de una red y como tal tienden a prescindir de la contiguidad y de la
identidad común. Quizás corresponda preguntarse si este modelo “movilidad-
77
dependiente” es sustentable ambiental y socialmente, y también corresponde
preguntarse que sucederá con el ejercicio de la ciudadanía19
El problema en cuestión no se resuelve modificando las “escalas políticas”
(Estado, región, unión de Estados, etc). Lo que esta ocurriendo obliga a revisar
esencialmente los conceptos de Estado, jurisdicción y ciudadanía. En un sentido
pareciera inevitable que el cambio de escala es una actitud adaptativa y deseable
aunque para nada sencilla; que conlleva aspectos políticos sustantivos
(asignaciones territoriales de recursos, modos de resolución de conflictos,
concepción infraestructural del territorio y favorecer la inevitable expansión de
la cultura global).
En otro sentido, puesto al Estado como aparato de representación democrática
frente a fenómenos como la reticulación territorial/ productiva, pareciera que
resulta necesario algo más que el cambio de escala en el Estado. Si el feudo era
funcional a la producción artesanal o pre-industrial y el Estado Nacional a la
producción industrial. ¿Cuál es el orden territorial de la producción
informacional?
Sabemos poco de la estatidad en red emergente, pero lo que es perfectamente
palpable cotidianamente, es que estos Estados que tenemos, como ya se repite
hasta el hartazgo “son grandes para los asuntos locales y pequeños para los
asuntos globales”. Han quedado fuera de calibre.
Como complemento de un cuadro problemático, los gobiernos locales aún
sienten el reflejo de aquella reclusión a las “pequeñas tareas domésticas” a
donde fueron confinados por los Estados Nacionales.
19 Es sólo parcialmente aceptable que la respuesta de adaptación estatal a este “stress” que nos acarrea el cambio
tecnológico sea crear unidades políticas globales o transnacionales. En el mejor de los casos, y es deseable que
así suceda, esas “nuevas arquitecturas políticas” (como lo está intentando ser la UE) satisfacen el rol
importantísimo del Estado-representación, pero mucho menos es su adaptación sobre el rol del Estado-
Administración que es el verdaderamente golpeado por las modificaciones tecnológicas que justamente no puede
“administrar” en tanto comprender, orientar, controlar, regular, etc.
78
En América Latina, los gobiernos locales que conocemos no pueden hacer
frente al fenómeno de las emergencias territoriales y la multiplicación de los
flujos, de difícil gobernabilidad, geometría variable, relaciones nodales, etc. con
todas sus manifestaciones: ciudades dormitorios, fronteras calientes,
metropolitanización, conurbaciones, deslocalizaciones, etc. Y no pueden porque
no poseen herramientas, ni estructura discursiva, ni organización, etc. y sin todo
eso cualquier legitimidad es poca.
Se trata de una impotencia preocupante; todos los niveles de gobierno deben
tomar en sus manos este problema de creciente ingobernabilidad de espacios y
fragmentación territorial. Hay que intentar salir, de lo que parece una verdadera
trampa política concebida conspirativamente, que el momento de mayor
reconocimiento “discursivo” de los gobiernos locales conviva con posibilidades
realmente exiguas. Junto con los libros y las posiciones a favor del Desarrollo
Local, hay una realidad política bastante menos promisoria.
Y además vuelven a aparecer “tensiones territoriales” que muestran la debilidad
del Estado Nacional para arbitrar mecanismos de cohesión territorial (los casos
más notables son Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y Guayaquil en Ecuador).
Y no queremos simplificar diciendo que se trata de “regiones ricas que no
quieren compartir” (aunque muchas veces sea así), más bien creemos que son
“Estados débiles que no pueden agregar”.
Si nos atrevemos a conjugar ambas reflexiones, no podemos más que comprobar
el colapso inevitable entre las nuevas tendencias territoriales y las posibilidades
limitadas de intervención de gobiernos locales, testigos absortos de procesos de
re-localización, urbanización anárquica y creciente, complejidad de servicios a
brindar, coexistencia espacial de actividades antagónicas o insustentables,
deslocalizaciones productivas, etc. Problemas cada vez más grandes para
gobiernos cuyo “lugar” en la división territorial del trabajo de la era industrial,
fue la gestión simplificada de la proximidad asistencial.
79
6.3.- Gobierno Multinivel o estatidad en red.
Es evidente que es necesario “construir” otra concepción del Estado para poder
superar esa tensión, No aquel Estado de la división territorial de tareas, sino una
nueva visión basada en la convergencia funcional de niveles del Estado sobre un
mismo problema.
A primera vista el diagnóstico parece claro, y la receta evidente: fortalecer los
gobiernos locales; lo que en cualquier caso llevará mucho tiempo, pues no se
trata en exclusiva de una cuestión de recursos; en América Latina no
corresponde hablar sólo de gobiernos locales pobres –que lo son-, sino de
gobiernos locales “limitados”, en sus competencias, en sus prácticas, en su
calidad organizativa. Tan es así que tales limitaciones han ido instalando la idea
perversa de que todo lo bueno o lo malo puede venir de afuera, sin capacidad
alguna de construir poder, soluciones o respuestas locales. Nuestros “buenos”
gobiernos locales parecen ser los que más cosas consiguen, no los que mejores
condiciones de generación instalan.
Pero, ¿acaso no podemos pensar que lo que se está modificando es la matriz
misma del modelo de estatidad? Acaso la visión piramidal del Estado- Nación
no podrá dar lugar a la aparición (parangonando aquel cambio, tironeado desde
el industrialismo) del estado-red20
; y de nuevos modos de gestión territorial y de
distribuciones competenciales y formas de apropiación de la agenda pública. En
tal caso más que “fortalecer los gobiernos locales” el desafío es repensar la
estatidad, a la luz de los datos evidentes de una realidad cambiante: mayor
movilidad, mayor información, posibilidades de gestión asociada en plataformas
virtuales, incremento de las posibilidades de intervención mediadas
tecnológicamente y paralelamente incremento de las posibilidades de control.
20
El politólogo catalán Joan Subirats, habla de “gobierno multinivel”.
80
No es estrictamente lo mismo que los gobiernos locales dispongan de más
recursos o más competencias (como si eso mágicamente pudiera suceder, sin
que nadie lo resista); que pensar en el diseño articulado de políticas públicas de
modo convergente, haciendo de los espacios políticos locales, organizaciones de
mayor funcionalidad y también –porque no decirlo- de mayor responsabilidad.
Salir del modelo de división territorial/ competencial “taylorista” y migrar hacia
un modelo de “convergencia funcional”, requiere de nuevas reflexiones
normativas, mayor valoración de la colaboración, compartir lenguajes, aceptar
estándares externos; se trata de un cambio verdaderamente estratégico. La
reticulación estatal pone en juego (intentando derribar) la idea misma de
“frontera” con lo que significa no sólo borrarla administrativamente de los
mapas, sino intentar borrarla de los cotos que sin son en algún sentido las
Administraciones Públicas.
No se trata de una cuestión de ingenua mirada minimalista a favor de la
proximidad, sino de incrementar los niveles de gobernabilidad. No será posible
gobernar los nuevos fenómenos bajo el viejo paradigma. ¿Es acaso la única
opción de los gobiernos locales (y las sociedades civiles locales) mantener una
parroquiana actitud refractaria frente a cualquier propuesta de impacto territorial
que viene “desde afuera”?, sobre todo en tiempos de grandes modificaciones
sobre las ideas de “adentro” y “afuera”.
No es sensato, pensar que los territorios, cada día más integrados física,
económica y hasta culturalmente, pretendan crecer en capacidades y poder de
influencia en base al aislamiento21
. Lo que no implica, obviamente, perder
criticidad y criterio respecto del territorio.
21
Una de las reacciones más extendidas frente a intervenciones “de afuera” indeseadas en el territorio, es el
movimiento (un tanto elemental) “no en el fondo de mi casa”; que rechaza la instalación de algunas actividades
en el territorio, sin rechazar las prácticas que justifican esa actividad.
81
Quizás una de las únicas alternativas viable para incrementar los procesos de
cohesión territorial, sea incrementar la incidencia de esos actores locales sobre
las decisiones; lo que es mucho más que “fortalecer los gobiernos locales” es
cambiar el modo de decidir y pensar los territorios y sus correlaciones.
Aunque el relato por momentos pueda parecer de ciencia ficción, es creciente el
modo de gestión basado (intuitivamente) en la convergencia funcional de
distintos niveles del Estado; es muy común en la Europa comunitaria, donde es
normal que existan programas financiados por Europa, que se gestionan a nivel
de gobiernos locales en procura de unos estándares pactados y establecidos a
nivel de gobierno estatal, aunque debe señalarse que la mecánica de actuación es
imposible sin la asistencia de las tecnologías de información y comunicación22
.
Sencillamente se trata de que todos los niveles de gobierno inciden sobre todos
los temas de la agenda pública desde distintas funciones (financiante, diseñador,
controlante, etc.) Obviamente esta “mecánica” desplaza a la gestión basada en
las divisiones de funciones (al modo taylorista); donde cada nivel de gobierno
“se especializaba” en un tramo de la agenda pública, conforme a eventuales
ventajas de proximidad (especialización que redujo a los gobiernos locales a
meros limpiadores).
Las incipientes experiencias “multinivel”, diversas entre sí, al igual que la tan
meneada expansión de lo local en América Latina, son más una respuesta de
necesidad que una concepción de las ventajas organizacionales de la red; pero en
cualquier caso la tendencia se orienta a dar respuesta no sólo a criterios de
eficiencia económica, sino a la necesidad de control de procesos sobre los que la
“clásica frontera” se muestra inútil.
22
Igualmente debe destacarse que el uso de las TIC´s como herramienta de diseño y coordinación de políticas es
mínima; y que hasta la fecha las Administraciones Públicas, se concentraron en tres tareas “informatizadas” que
no alteran su rol organizacional (aumento de la visibilidad pública via web/ cambio de soporte de la información
e incremento de su “usabilidad”/ y en el mejor de los casos, políticas de inclusión digital).
82
Las articulaciones horizontales y verticales de administraciones para actuar
sobre un tema de la agenda pública (por caso el desempleo), no ha sido una
actitud anticipatoria, sino que aparece luego de constatar tanto la impotencia de
las políticas parciales (locales/ nacionales) sobre el fenómeno, como lo difícil de
sostener un territorio aislado de cuestiones de entorno.
La evidencia de un agotamiento (el viejo modelo) y una emergencia (el nuevo)
parecen claros; pero acaso podrá el Estado Nacional sostener su rol de re-
equilibrador territorial (ó acaso no donde nunca lo cumplió adecuadamente).
La cohesión territorial será la tarea de mayor criticidad de los Estados nacionales
que pretendan sobrevivir; superada (largamente) la etapa que los justificaba
como mercado de protección de las burguesías y cada vez menos significativo
como fuente de identidad cultural; el Estado Nacional puede (y debe) sostener su
rol de garante del ejercicio de una ciudadanía relativamente similar a pesar de
las diversidades locales.
A contrario de las tendencias dominantes, que nos muestran un crecimiento
exuberante de modos de vida indiferenciados y una ciudadanía fragmentada;
sería deseable hacer lo posible porque existan modos de vida diferenciados, que
reflejen la riquísima pluralidad cultural que 10.000 años de vida civilizada nos
han legado y la posibilidad del ejercicio de una ciudadanía más homogénea. Y
ese rol incumplido es suficiente para sostener al Estado con una tarea
justificante.
El sentido último de intentar modos de organización de la producción, de
organización política, de rescate de valores identitarios que puedan denominarse
“políticas de desarrollo local”, tiene que ver con posibilitar el ejercicio de la
ciudadanía de los más diversos modos.
Los procesos que hemos denominado de “convergencia funcional” no son una
exclusividad Europea (aunque allí es más usual) y crecen en muchos Estados. Se
83
trata de fenómenos por demás interesantes, donde los niveles de gobierno cobran
y pierden protagonismo a la luz de nuevos modos de concebir y diseñar las
políticas públicas. La convergencia funcional opera como un modo de
incrementar la eficiencia de gestión, de incidir sobre las políticas locales sin
desplazar el rol de los gobiernos locales y hasta permite mejorar la
comparabilidad de las acciones públicas. Además el estado-red para funcionar
necesita tratar los espacios locales de modo diferenciado, porque no existe “el
gobierno local” sino una infinita pluralidad de tradiciones, posibilidades y
dificultades que constituyen los gobiernos locales en su laberinto.
Con todo existe un problema funcional: ¿quién está jugando el rol que jugaron
las burguesías nacionales en la formación de los Estados Nacionales? ¿Quiénes
definen hoy los nuevos territorios? ¿Quiénes estresan las formaciones políticas
produciendo rupturas y agregaciones? Sin agente no habrá modificaciones, son
los agentes los que conforman y se conforman en un sistema.
Quizás a diferencia de lo que ocurrió con la creación de los Estados Nacionales
(que fueron resistidos por decenas de pueblos que tenían su lengua, su identidad,
su autogobierno; mejores o peores, pero propios); una Sociedad Civil también de
escala global pueda cuestionar o contribuir a repensar el orden territorial
emergente.
La plataforma cultural sobre la que se mueven las decisiones es contradictoria y
compleja; hay sin dudarlo una disputa ideológica en el mejor sentido del
término, ya no expresada de modo tan directa como entre dueños de medios de
producción y explotados; sino entre los que conciben un mundo de ciudadanos
constructores de gobiernos, activos, tolerantes, y quiénes desean un mundo
controlado en exclusivo por el lucro. No deja de ser un nuevo capitulo de la
lucha entre las “tendencias naturales” de la historia (de la cual el mercadismo es
su expresión más banalmente conocida) y los que creemos en la capacidad del
84
hombre de incidir en tales tendencias, si estamos dispuestos a no naturalizar los
fenómenos sociales.
Y aquí el desafío: en tal contexto también surgirá una nueva ciudadanía,
conflictos vinculados con las nuevas asignaturas (sin tener aún resueltas las
viejas de la ciudadanía social); una ciudadanía que pondrá en cuestión temas
como las cuestiones de flujo y movilidad, relaciones con Administraciones
“convergentes”, inclusión digital, plurilinguismo, identidad, pertenencia
territorial, etc
Entendemos (nos adelantamos de meros especuladores) que la cuestión en juego
ya poco tendrá que ver con la autonomía local y mucho más con pertenecer a
redes de decisión; la ciudadanía se vinculará mucho con la movilidad (o su
imposibilidad que por supuesto esta condicionada por mucho más que aspectos
físicos) y los espacios de gestión pública serán crecientemente concertados;
quizás los mapas del futuro reflejen mucho más los flujos que los stocks23
.
La transformación es una oportunidad y un riesgo; no se trata de mirar modelos,
nos queda la tarea de no repetirnos a nosotros mismos y reconquistar el mundo
para una ciudadanía inclusiva, de ejercicio pleno y diverso en todo lugar.
6.4.- Muchos niveles. ¿La misma planificación?
Concebir el Desarrollo como un proceso social administrado y no como un
devenir inmanejable, necesariamente nos remite a la cuestión de la Planificación
para el Desarrollo y a la imprescindible reflexión entre la planificación y su
contexto.
23
Hace algo más de 10 años cuando la telefonía celular se estaba instalando en Barcelona, y no todos los barrios
de la Ciudad tenían la misma cobertura, un profesor universitario de Geografía, advirtió que un barrio muy
pobre (La Mina) que por ese tiempo no contaba con usuarios disponía de una antena, aún antes que otros barrios
con mayor número de clientes potenciales y reales. Comenzó una averiguación y en la empresa le explicaron que
al quedar ese barrio cerca de un enclave turístico (La Barceloneta) que recibía muchos visitantes alemanes, no
podía la empresa dejar sin señal a dichos clientes. Una metáfora sobre movilidad, mapas de flujo, nueva
geografía y fracturas sociales.
85
No corresponde a este texto hacer una historia de la Planificación, pero para
sintetizarlo al máximo digamos que el mundo se ha movido entre dos extremos:
por un lado la idea de la imposibilidad o inconveniencia de controlar las
acciones humanas y en el otro extremo la idea de modelar hasta la más mínima
respuesta social y controlar la evolución de la mayor cantidad de variables
sociales a los fines de obtener resultados “buenos”.
Porque en definitiva hablar de planificación, es hablar de “modos de
intervención”, ya sean estos: estímulos, indicaciones o prohibiciones taxativas.
En tanto se supone que la planificación no sólo antecede la acción, sino que la
concibe.
A lo largo del tiempo, la planificación ha ido cambiando de método, desde el
modelo estado-céntrico hasta la planificación estratégico-participativa, ha
habido un recorrido; cambiando de actores, cambiando de posibilidades Este es
otro campo donde la revolución tecnológica y la disponibilidad informativa hace
transformar las cosas.
El sentido último de la planificación es evitar consecuencias indeseadas de la
actividad humana y controlar las variables claves, para que el futuro no sea una
incertidumbre absoluta, sino una consecuencia de acciones actuales. Y esa
pretensión siempre difícil, crece en dificultad en tanto las variables que operan
sobre los actores se multiplican.
Una forma de leer los impactos de la globalización en un territorio, es
comprender que se trata de una multiplicación de variables, porque la
globalización incrementa la dinámica de acción de los actores económico-
sociales, al disponer estos de más información.
86
Por lo tanto planificar, puede ser cada vez más estéril. O no?
Creo que estamos ante un reto que nos obliga a repensar las formas de
planificación. A veces me parece hasta un poco ridícula, la imagen
hollywoodense que muestra a los diversos “planificadores” como personas
encerradas en un gabinete, alejadas de la gestión cotidiana de sus
organizaciones.
Es difícil pensar hacia donde irá la planificación, en un mundo crecientemente
abierto e interconectado; pero para quiénes creemos que el desafío de intentar
“construir el futuro” vale la pena, y sobre todo para quiénes pensamos que ni el
mercado ni el proceso político son suficientes por sí; nos corresponde pensar
cuestiones o desafíos para que la planificación del Siglo XXI no se transforme
en una moda en el peor sentido del término.
En principio, hay que des-sacralizar la planificación, sacarla del altar de las
“grandes cuestiones” y ponerla en la mesa de lo cotidiano. Muchas veces lo más
importante es “construir cultura planificadora”, generar al interior de las
organizaciones públicas un reflejo que piense en el futuro; y para crearlo,
planificar se debe pensar más como cuestión ordinaria (con sus
particularidades), que como “evento extraordinario”. Además la ruptura
planificación/ gestión, deriva en “planes directores” de imposible cumplimiento.
Más que grandes planificadores, el futuro requiere de gestores/ planificadores,
que al tiempo que se proponen metas puedan pensar en las herramientas para
conseguirlas.
87
La planificación no es un fin en sí mismo. Planificamos porque creemos que
podemos incidir en el devenir de las cosas y no podremos incidir sino
conjugamos planificación y gestión.
A diferencia de otros momentos históricos (con otros retos), la planificación
ahora debe desenvolverse sin desconocer el siguiente contexto que asedia su
propia naturaleza:
a) Información abundante. Las planificaciones “históricas”24
, tenían la
desventaja evidente, de las dificultades de acceso a la información antes de la
“era Internet”, y por lo tanto muchos procesos planificadores frustrados en sus
objetivos, igual hicieron un aporte sustancial al construir, ordenar y ofrecer
información de calidad. Hoy la legitimación por esa vía resultaría absurda, y la
existencia de información abundante es un dato de contexto que debe cambiar el
modo de planificar.
b) El territorio se ha vuelto muy permeable. Hasta la crisis del petróleo las
planificaciones ponían en un segundo plano al “contexto”. El futuro en esa
lectura era exclusiva decisión de los actores internos. Hoy sabemos que sobre un
territorio no sólo convergen administraciones, sino todo tipo de estímulos
externos. Quizás cada vez más planificar, no sea sólo “diseñar el futuro” sino
comprender el contexto.
c) Inorganicidad del conflicto social. La planificación adelanta decisiones
públicas y en tanto tal moviliza actores (prohibir un tipo de industria o no
permitir ciertas construcciones, tiene siempre ganadores y perdedores). Cuando
el conflicto social estaba estructurado en torno del eje “renta industrial”
poniendo de un lado a sindicatos y del otro a patronal, los conflictos, con ser
24
Denominamos así la planificación, previa a la experiencia de la planificación estratégica de “Barcelona” en la
década del 80.
88
severos, eran organizados. En el presente (y crecientemente hacia el futuro), los
grupos colectivos afectados, son muchas veces de formación espontánea,
carentes de visión de conjunto, a veces efímeros y además multiplicándose de
manera acelerada. El escenario de inorganicidad del conflicto es un dato que los
planificadores no deben soslayar y que condiciona su trabajo.
d) Cultura de inmediatez. No se trata de que simplemente podemos hacer
algunas cosas más rápido, sino que la generación de ciudadanos que se ha
educado en el nuevo entorno tecnológico (desde cambiar el canal de TV con
control remoto desde su cama, pedir una pizza por teléfono, enviar un mail, etc);
no podrá comprender, con la significación política que ello implica, que la
planificación demore años. Crecientemente la planificación debe pensarse como
un proceso integrado a lo cotidiano, de reflexión sobre el futuro y cuyos
productos sean también de uso sistemático. La planificación debe ser también
más integrada, más inmediata, más rápida.
e) Tiempos de fronteras difusas y disciplinas cuestionadas. Planificar cuando la
palabra del “experto” contaba con todo el peso de la legitimidad, no es lo mismo
que ahora, con disciplinas cuestionadas, con una agenda transversal que rompe
las miradas disciplinares y obliga a repensar la organización estatal (hay casos
típicos como el ambiente o las cuestiones de género, que estresan toda la
organización estatal). El cuestionamiento disciplinar pone a la planificación ante
la disyuntiva de transformarse en una nueva Torre de Babel donde nadie se
entiende o construir un lenguaje compartido con centro en la construcción de
ciudadanía.
f) Deslegitimación política y asedio mediático. La planificación requiere de
cierta legitimidad de quiénes la llevan adelante, y en ese sentido sufre en
contextos políticos de alta deslegitimación; si no creemos en quiénes
89
planifican….porque creer en la planificación…. Además la mirada hiper-
coyuntural de los medios de comunicación y el triunfo de la comunicación
instantánea y por imágenes, muchas veces muestra a la planificación como un
desvarío de la acción pública.
Pero aún así, no debemos darnos el lujo de no planificar; aunque ahora se
discute mucho sobre la escasez –o no- de los recursos, lo que es verdad es que
no podemos dejar al azar nuestro futuro y debemos introducir tanto cultura
planificadora, como comprensión de la idea de acción en red y de espacio multi-
afectado.
Planificar en el siglo XXI no debe ser un ejercicio para la comunicación política,
sino tanto el modo de incrementar las posibilidades de incidir a favor de actores
que de otro modo no podrían hacerlo, porque con baja capacidad de actuación en
el mercado solo pueden compensar ese déficit en espacios públicos instituidos y
organizados para dar lugar a su visibilidad; como la forma en que el Estado
puede movilizar recursos construyendo horizontes posibles.
7.- El Desarrollo Local es cuestión de economía.
7.1.- Antes de llegar al territorio.
Muchas veces la concentración en el análisis institucional, nos hace perder un
poco el foco sobre la centralidad económica en el fenómeno del Desarrollo;
porque más allá de complejidades ya presentadas, queda claro que una economía
estancada, sin inversión, sin innovación, sin un claro concepto de calificación de
las personas, estará vedada de acceder a ciertos estándares de Desarrollo. La
visión institucional sirve, entre otras cosas, para comprender por ejemplo, que la
90
inversión, la innovación y la calificación de personas puede explicarse con una
visión “más amplia” que el cálculo económico, pero a su vez, se transformaría
en una mirada insuficiente sin comprensión de las raíces económicas de ciertos
comportamientos y situaciones.
Y conviene hacer dos aclaraciones: que pueden parecer remanidas y simplonas,
pero que en mi parecer son esenciales: a) se necesita de competitividad
económica para realizar muchos de los objetivos naturalmente asociados a un
entorno de Desarrollo; b) Cuando decimos que el Desarrollo Local “es cuestión
de economía” no nos referimos exclusivamente a la economía local (si todavía
hubiera algo que pueda definirse tan categóricamente así).
En efecto, el Desarrollo Local ha ido construyendo en los últimos años su propio
esquema conceptual, y a la fecha puede decirse que disponemos de literatura,
modelos y debates, que están favoreciendo el análisis de la economía “en el
territorio”; pero muchas de esas visiones provienen de países que actúan en
contextos muy diferentes al de América Latina, por lo que es necesario hacer
una salvedad.
El caso clásico, es la abundante bibliografía española en la materia, donde
claramente destacan posiciones surgidas de un marco en el que existe: una alta
estabilidad política y un mercado extensísimo (Europa), una dotación
infraestructural muy consolidada en términos comparativos y la existencia de un
financista predispuesto y paciente (la Unión Europea). Dichos textos reflexionan
muy poco sobre tópicos colaterales y condicionantes del Desarrollo, por caso,
las consecuencias económicas de la inestabilidad política o sobre el impacto
local de la macroeconomía; entiendo que tal omisión obedece, o bien a una
estricta cuestión metodológica (son cuestiones relativamente ajenas a la
91
“economía del territorio”), o bien es la consecuencia de “modelizar” en
escenarios no turbulentos, como efectivamente ocurre generalmente en Europa.
Para el caso Latinoamericano no es ocioso resaltar tanto el costo de la
inestabilidad política, como la necesidad de una “buena macroeconomía”, como
contexto de un Programa de Desarrollo Local (lo que no obsta, que en su
ausencia, igual siempre hay que pensar alternativas e intentar respuestas). Y en
consecuencia también destacar la necesidad de una buena lectura de la
macroeconomía, para ajustar decisiones locales a determinados contextos. Un
programa de Desarrollo Local estará siempre impactado, sin dudas, por la
evolución de la tasa de interés, del tipo de cambio, por la inflación, etc. No
resulta razonable, pensar lo “local” como un contexto aislado.
Una “buena macroeconomía” tiene dos pilares, el buen funcionamiento del
mercado conforme normas adecuadas que permitan su desenvolvimiento y evite
distorsiones, y además recuperar la capacidad de intervención estatal en los
mercados; aunque luego el uso de dicha capacidad debe ser prudente y
pertinente.
Es imprescindible contar con una capacidad de intervención (siempre relativa),
que de cuenta del control político de ciertos procesos sociales y económicos y
del sentido final de la estatidad. Es tan negativo desconocer la lógica de
mercado, como renunciar a la intervención en el mismo. Aunque siempre es
bueno tener presente que la capacidad de intervención efectiva, está vinculada a
un trípode inexcusable: la capacidad de construir consenso político, la
legitimidad del sector público y la capacidad técnica de dicho sector público.
No está claro que “buen funcionamiento del mercado” sea equivalente a que el
Estado no haga nada. Una presentación elemental de un mercado en buen
92
funcionamiento es la siguiente: a) tiende a expandirse o ajustarse adecuadamente
frente a estímulos expansivos y recesivos, es decir crecen en producción frente a
crecimientos de demanda y decrece en la etapa recesiva; b) no tiende a la
concentración monopólica ni a otras formas de alteración de la competencia, c)
tienen pocas barreras de entrada y de salida (cualquier oferente o demandante
puede ingresar y retirarse de él, al menos de manera sencilla y con bajos costos).
Por el otro lado, está universalmente consentido que resulta legítima la
intervención pública para: a) función correctiva: corregir fallas de mercado, b)
función asignativa: asignar bienes públicos a fines cuya prioridad es tal, que
existe un consenso en brindarlos de manera gratuita a los usuarios; como es el
caso de la Educación Pública, la seguridad ó el cuidado de la salubridad pública,
c) función distributiva: distribuir recursos a los fines de evitar desigualdades
sociales extremas, que lesionen la vida en común; como es el caso de los Planes
Sociales direccionados, d) función anticíclica: Intervenir para evitar
fluctuaciones muy acentuadas del ciclo económico; ahorrando (o des-
endeudando) en la fase expansiva e impulsando la actividad vía gasto público,
baja de tasas u otras herramientas en la fase recesiva del ciclo económico.
En cambio es menos unánime la posición sobre la función pública de
“promoción o de impulso al desarrollo” interviniendo de manera estructural y no
como consecuencia del ciclo económico. Soy de los que creen que allí donde el
mercado no actúa, a pesar de la existencia de ciertas condiciones, y luego de un
análisis preciso, corresponde la intervención pública. En América Latina,
podemos tomar por caso lo ocurrido desde principio a mediados del Siglo XX,
con la creación de las grandes empresas públicas de servicios, demandantes de
inversiones sólo disponibles por parte del Estado ó de capitales extranjeros.
93
Si la “buena macroeconomía”, debe orientarse a que el Estado mantenga su
capacidad de intervención a los fines ya señalados; debemos decir que al menos
debe ajustarse a una serie de condicionantes: a) Que el Estado disponga de un
financiamiento propio razonable (recursos fiscales), para atender sus gastos, y
que en caso de turbulencias financieras, pueda abstenerse de demandar fondos
en el mercado de capitales. Lo dicho implica un buen manejo de deuda pública.
b) Que el esquema fiscal, además de permitir una situación de solvencia, no sea
extremadamente distorsivo25
y altere demasiado los criterios de evaluación
económica de los proyectos; como cuando se sobre-impone una actividad o se
grava sólo donde se pueden obtener recursos por las ineficiencias del sistema de
recaudación, lo que muchas veces es como buscar la llave perdida sólo donde
esta iluminado. c) Que el prudente manejo de la moneda a lo largo del tiempo,
aparte de mantener la inflación en niveles aceptables, no le haya hecho perder
sus funciones (unidad de medida, medio de cambio, forma de ahorro), de modo
tal que la confianza en la misma permita disponer de herramientas monetarias
para su uso oportuno. d) En base a los supuestos anteriores, mantener abierta la
posibilidad de acceso a los mercados de capitales.
Estos cuatro puntos no son una lista taxativa; y aunque se encuentran muy lejos
de la enorme mayoría de las Administraciones locales, no dejan de afectar su
economía y sus programas. Este presupuesto es el que justifica una demanda de
mayor influencia de los gobiernos locales y regionales, frente a las
administraciones “superiores”. Porque es tan importante la recuperación de
ciertas competencias, sin dudas vitales para el nivel local de gobierno (por
ejemplo el caso de algunos países donde los gobiernos locales tienen muy
recortadas las funciones urbanísticas, o sobre todo las capacidades fiscales),
como poder incidir sobre aquellas que razonablemente están fuera de su
competencia.
25
Se dice que un sistema fiscal es “distorsivo”, cuando su aplicación modifica de manera sustancial los criterios
de evaluación económica para definir una inversión o un gasto.
94
Hecha las dos salvedades propuestas y teniendo claro que la macroeconomía,
aunque no es materia específica, también es parte de la Agenda del Desarrollo
Local, debemos “ir al territorio”.
7.2.- La economía del territorio o el nivel mesoeconómico.
¿Qué es lo que hace que territorios cercanos, con potencialidades naturales
similares, tenga niveles de Desarrollo muy diferentes? En algún momento se
creía que la tendencia de los territorios a “converger” hacia similares niveles de
Desarrollo era cuestión de tiempo y funcionamiento del mercado. Se especulaba
que el retraso relativo de un territorio llevaría la baja los precios de sus factores
de producción, siendo estos bajos precios el atractor natural de nueva inversión.
El razonamiento se sostenía en los principios de la escuela clásica de la
economía: si efectivamente el costo de los factores es determinante de la
inversión y a su vez la inversión es determinante del Desarrollo; debería existir
una tendencia creciente a la “convergencia” territorial en materia de inversiones
y sus derivaciones: sobre todo crecimiento del nivel de actividad económica.
Dicho de otro modo, los “territorios” más retrasados cuyo costo de factores
(suelo, mano de obra, etc) es menor, deberían constituir un atractivo a la
inversión. Sin embargo, tal comportamiento no se verifica siempre en los
hechos, y es esa situación de “divergencia” territorial, lo que está en el centro de
la reflexión económica del Desarrollo Local.
Si la “convergencia territorial” fuera cierta, no se explica porque África no ha
recibido un alud de inversiones. Y en sentido contrario, y a pesar de la
“explosión” de enormes economías emergentes (China, India, Rusia, Brasil, etc),
95
porqué en el pasado año 2007 ha sido Estados Unidos el principal receptor neto
de inversión extranjera directa (193.000 millones de dólares en este concepto) y
que la Unión Europea, (que como agregación de los 27 países que la integran
supera a los EE.UU), haya recibido casi el 40 % de las mismas. Evidentemente,
hay otros aspectos que influyen en una decisión de inversión, además del costo
de los factores.
Y algunos de esos factores son naturales y obvios: disponer de un paisaje bello
atrae a la inversión en turismo o disponer de una fertilidad excepcional atrae a la
inversión agrícola; pero la economía, por suerte es mucho más que la
explotación “primaria” de los recursos naturales. Y cuando la economía necesita
apoyarse, ya no en ventajas naturales, sino en la combinación de ventajas
naturales y otras construidas, es cuando toma relevancia el impacto económico
del conocimiento, de la calidad de gobierno y de los valores sociales.
La construcción de ese entorno favorable a la actividad económica de calidad, es
la esencia de un programa de Desarrollo Local. Se trata de preguntarse acerca de
las iniciativas necesarias para generar y sostener actividad económica y destinar
parte de esa riqueza a generar cada vez mejores condiciones de vida. Y cada vez
está más claro que ese entorno no es un regalo del cielo, sino el resultado de
acciones públicas y privadas, de actores territoriales y extra-territoriales; cuya
articulación eficiente es posible desde una mirada a la vez territorial y global.
No se trata en exclusiva de acciones públicas, pero al sector público le
corresponde el desafío de la institucionalidad adecuada. Tampoco se trata en
exclusiva de iniciativas privadas, pero no habrá desarrollo sin emprendedores,
empresas, rentabilidad, riesgo, innovación, competencia. Se trata, en principio,
de estimular la localización de actividad económica y su calificación creciente, y
96
está claro que ello depende de muchas razones: la rentabilidad esperada, la
cercanía de los abastecedores o del mercado, la seguridad jurídica, etc.
En algún momento se creyó que la localización económica obedecía, según la
industria en cuestión, o bien a razones naturales o bien a una decisión arbitraria.
Sin embargo, a fines de Siglo XIX el estudio de la producción industrial de la
época nos ofreció una respuesta interesante.
El gran economista británico Alfred Marshall26
, en sus manuscritos comienza a
delinear con claridad una posición distinta a la hasta entonces dominante entre
los economistas sobre algunos aspectos cruciales de la teoría de la producción;
fundamentalmente se opone a la conclusión estándar, para la época, según el
cual el “sistema de fábrica” con la concentración de todas las operaciones en un
mismo lugar con elevada integración, sería superior a los métodos de producción
más dispersos en el territorio y en teoría menos integrados. En base a una simple
observación de entorno, Marshall concluye que conviven, al menos dos tipos de
producción eficientes: uno integrado en la fábrica y el otro disperso en el
territorio, basado en la existencia de muchos actores económicos más o menos
relacionados dentro de un rubro de actividad, y relativamente especializados
dentro de ella.
Y la existencia de este “segundo tipo” de producción, es el que da lugar a la
construcción de nuevas visiones y categorías en el análisis; en la búsqueda de
explicaciones se fue forjando la teoría. Cuando Marshall intento explicar la
segundo tipología creó los conceptos de: a) “atmósfera industrial” para
denominar, lo que hoy llamaríamos: “conjunto de ventajas construidas” en un
territorio, y b) “Distrito industrial”, para calificar al territorio, cuyas ventajas en
un sector, resulta un atractivo económico fundamental (aún por encima de otros
26
97
aparentemente obvios, como la cercanía al mercado consumidor). Y no se
trataba de otra cosa (ni menos) que el espacio afectado por la dotación de una
cierta organización asociativa de los actores económicos, de la disposición de las
capacidades laborales adecuadas, una cierta inclinación del gobierno local a
reconocer el fenómeno, disponer e incrementar las infraestructuras adecuadas
para tal actividad, etc.
La importancia del razonamiento marshalliano, es que se anticipó en mucho, a
una cuestión que se iría evidenciando luego: la escala de producción homogénea
(donde las ventajas de la fábrica son indiscutibles) no es la más apropiada para
todos los sectores y áreas económicas y su desarrollo requiere de pre-
condiciones no siempre puestas sobre la mesa (un mercado amplio de gustos
homogéneos, estabilidad de mercado para amortizar las inversiones, etc).
Además abrió la puerta al estudio de los “distritos industriales”, esos raros
espacios donde emergía una organización flexible de muchos productores en
asociaciones reticulares que con su actividad conjugaban una producción
eficiente sin mega-estructuras fabriles.
Marshall (maestro entre otros de Keynes y Pigou), con sus reflexiones ha
impulsado el estudio de la conversión del territorio mediante intervenciones
adecuadas - la generación de las “ventajas construidas”-, lo que en definitiva
será el centro del pensamiento económico del Desarrollo Territorial. También
explica indirectamente las dificultades de la teoría clásica al añadir otros
determinantes de la inversión al margen del precio de los factores; muchos de
aquellos intangibles como los valores sociales y culturales. Privilegió lo que él
llamó “atmósfera industrial” y que hoy podemos denominar “calidad territorial”,
como factor de asentamiento de una actividad económica.
98
También ha sido un precursor de la observación de las que hoy denominaríamos
“des-economías” de escala y los problemas del modelo fabril de producción;
abriendo otro universo de investigación.
Sin embargo, mientras el industrialismo se expandía, las reflexiones de Marshall
no salían de las bibliotecas pero un siglo después con la crisis del petróleo, un
economista italiano retoma la línea de pensamiento marshalliano.
Giacomo Becattini (Universidad de Florencia) es quien analizando el
funcionamiento del sistema industrial italiano vuelve a poner luz sobre la co-
existencia de dos modelos: en el Noroeste (el triángulo Génova-Milán-Turín) un
modelo basado en grandes empresas integradas y en el Noreste (Florencia-
Bologna- Venecia) un modelo basado en la concentración territorial de muchas
pequeñas empresas, especializadas y articuladas.
Es Becattini quien usa por primera vez, con el sentido que nosotros le damos el
término “Desarrollo Local” (en un famoso paper: “Del distrito industrial al
distrito territorial: El Desarrollo Local”), y lo hace porque a diferencia de
Marshall, se interna en el análisis del fenómeno. ¿Por qué cientos de empresas
del mismo sector se ubican una al lado de otras, en un mismo sitio? ¿Qué
características tiene ese “territorio”?, ¿en que consiste su atractividad?
Becattini y lo que podríamos denominar su escuela -en Italia, existe cierta
obsesión por el estudio del fenómeno distrital-, son quiénes en la observación
del distrito, como modelo de desarrollo territorial, han demostrado el valor
económico de un conjunto de situaciones de características intrínsicamente
territoriales: la confianza entre actores económicos, la existencia de instituciones
locales de soporte a la actividad económica (Cámaras reguladoras, cajas de
prestamos, etc), la capacidad de acción coordinada y por sobre todo la
99
generación de conocimiento y la capacidad de transmisión del mismo al interior
del sistema territorial (distrito).
Tanto Becattini, como quiénes lo han sucedido, han hecho especial hincapié en
la importancia económica de los denominados “conocimientos tácitos” como
conjunto de prácticas, capacidad de respuesta y “saber hacer” que existen allí
donde hay especialización económica, con relación a la misma; y difíciles de
transmitir fuera de cierto entorno (algo parecido al hoy denominado “learning by
doing”).
Por lo demás la buena transmisión del “conocimiento tácito” es señal clara de
capacidad de cooperación entre competidores, de valoración (al menos intuitiva)
del rol del encadenamiento productivo (lo fuerte no es la empresa, sino la
cadena), y de otras cuestiones no trasladables de un territorio a otro por simple
decisión. Se trata de “elementos diferenciadores”, verdaderas externalidades27
positivas que hacen de un territorio un escenario ventajoso de cierta actividad
económica.
Por aquellos años convulsos, la mayor flexibilidad económica del modelo
distrital sobre la gran empresa, mostraron la cara más categórica de la
diferencia: no quebraron en la crisis del 73. Y a partir de tal evidencia, y sobre
una realidad existente (los distritos ya existían), el gobierno italiano comenzó,
no siempre con éxito, a promover su crecimiento y consolidación. Y la
Academia a estudiar su funcionamiento.
27
Se denomina “externalidad” ya sea positiva o negativa; a un efecto económico que produce un actor (empresa
o individuo) respecto del cual no obtiene el beneficio correspondiente (positiva) o no paga el costo
correspondiente (negativa). Por ejemplo, pintar el frente de mi casa, e indirectamente embellecer mi barrio, sin
ningún beneficio especial por ello, es una externalidad positiva. En cambio, los humos contaminantes que
emanan de los autos y respecto de los cuales no se paga un plus por ello, son una externalidad negativa.
100
Los distritos pusieron en evidencia un principio económico elemental: hay una
funcionalidad entre modos de organizar la producción y escala productiva. Así
como la fábrica taylorista es funcional a la producción de grandes volúmenes
homogéneos y la producción artesanal es funcional a la producción de piezas
únicas altamente diferenciadas; en el medio, la producción de series cortas para
mercados cada vez más segmentados son la oportunidad de pequeñas y
medianas empresas, en tanto formen parte de un sistema eficiente (el distrito).
Y no se trata de un dato menor: la flexibilidad distrital ha sido un factor de
innovación y competitividad notable y ha sabido aprovechar de los saltos
tecnológicos de las últimas décadas al máximo: empezando por la programación
electrónica de series, el uso periférico de las computadoras personales, y otros
factores cuya consecuencia determinante en términos de mercado era la
velocidad de respuesta.
Los sectores de producción donde la velocidad de respuesta representa una
ventaja sustantiva, fueron dominados por la lógica distrital, por ejemplo los
rubros alcanzados por la lógica de la moda como el calzado, la indumentaria y
en menor medida el mobiliario del hogar. Sin menoscabo de las virtudes del
“sistema fábrica” para series largas ni de la producción artesanal para modelos
únicos.
Sucede que los cambios tecnológicos y culturales de los últimos años, por un
lado favorecen la lógica distrital frente a la hiper-segmentación de mercado; por
otro lado la cuestionan al permitir la organización empresaria más fragmentada
territorialmente y coordinada “a distancia”.
Con todo, y a pesar de la enorme importancia histórica y teórica del Distrito
Industrial Italiano; yo creo que el aprendizaje no consiste en intentar reproducir
101
en cualquier contexto, una aglomeración de tipo distrital “a la italiana”, donde
ciertas actividades tenían siglos de tradiciones. El aprendizaje consiste en
comprender que unas ciertas “calidades territoriales” no son ajenas al
comportamiento económico; y que hacer política de Desarrollo Territorial no es
sino generar las condiciones territoriales necesarias para que la actividad
económica se vea facilitada.
La necesidad de adecuación de dichas condiciones territoriales pueden ser muy
diferentes. Puede ser una infraestructura o una oferta educativa; puede ser un
programa de fomento a la empresarialidad femenina o facilitar el acceso al
crédito; puede ser garantizar la transparencia de mercado, etc. Generalmente, se
necesita un conjunto de medidas, porque la ruptura de la lógica del subdesarrollo
no depende en exclusiva de una cuestión puntual.
Como bien insiste Francisco Alburquerque28
en sus intervenciones; entre el nivel
“macro”, que ya hemos destacado arriba, y la realidad al interior de cada
empresa particular (nivel “micro”); hay un nivel intermedio (meso) que son el
objeto “específico” de las políticas de Desarrollo Económico Local: pensemos a
modo de ejemplo: a) La calificación a las personas, para ampliar su
disponibilidad y funcionalidad laboral; de modo de evitar que una eventual
escasez de competencias pase de ser un costo adicional y se transforme en un
freno a la inversión. b) Mantener los estímulos necesarios para que la inversión
en infraestructura y logística sea lo suficientemente interesante, para permitir la
agregación económica de espacios geográficos y el flujo económico no
encuentre barreras insalvables o irresolubles desde el espacio sectorial. c)
Disponer de un “aparato estatal” calificado, jerárquizado, bien entrenado y con
equipamiento adecuado; para estudiar la evolución económica y brindar la
información necesaria, suficiente y oportuna, tanto para la toma de decisiones
28
Experto español en la materia y coordinador de la Red DETE-ALC (Desarrollo Local América Latina y
Caribe)
102
políticas como empresariales. Claramente, cuando el Estado actúa a ciegas sus
intervenciones no suelen ser felices, d) Generar visibilidad de un sector
económico o un territorio, e) Facilitar los encadenamientos productivos en el
territorio, f) Proveer los servicios públicos adecuados, con buena calidad y costo
razonable, etc.
Por cierto, además de una buena situación “macro” y “meso”, se necesitan
empresas eficientes, competitivas y rentables. Por lo tanto un clima social que
favorezca la empresarialidad y valore el ejercicio responsable de la gestión
empresarial, también es un insumo importante.
Cuando analizamos el nivel “meso” y lo desagregamos, advertimos la
trascendencia económica de la oferta urbana (educación, infraestructuras,
visibilidad, etc), su importancia, con independencia del contexto
macroeconómico y por lo tanto lo crucial que significa “expandir” el concepto
de gobierno local. Y mucho más aún, en el actual proceso de re-configuración
planetaria a escala global y ante un escenario de creciente de incremento de las
ofertas territoriales para la actividad económica.
La globalización tiende a exacerbar 3 roles de los territorios, como soportes de
Desarrollo, en función de su capacidad de agregar valor económico y social: a)
el rol cognitivo. Los territorios con capacidad de generación y transmisión de
conocimientos, con estrategias adecuadas, con plataformas modernas, que
puedan vender globalmente productos y derivaciones que incrementen y
mejoren la capacidad de hacer y comprender en el mundo, por su criticidad
tendrán una ventaja sustancial (Boston, Sophie Antipolis, Irlanda, etc) , b) el rol
logístico. La capacidad de administrar nodalmente flujos intensos, diversos y
sensibles: ya sea información (como son las ciudades de Congresos),
mercaderías voluminosas (puertos, almacenes, etc), mercaderías delicadas
103
(laboratorios, control de calidad, etc); y hacerlo en tiempo razonable y útil, a un
costo accesible, para los actores económicos c) el rol gobernabilidad; como
capacidad de administrar tensiones sociales, de cuidar de la sustentabilidad
ambiental, y de generar condiciones de habitat equilibradas que no impidan la
actividad económica (por ejemplo, aún disponiendo de recursos significativos
las tensiones políticas frustran la explotación de muchos recursos naturales en el
tercer mundo – o la llevan adelante sin ningún control-).
La macroeconomía se ha estudiado muchísimo más que la mesoeconomía; lo
que resulta lógico en el ciclo largo de hegemonía territorial del Estado-Nación,
pero la globalización (y su correlato, el peso decreciente del los Estados
Nacionales), reivindicará el análisis y estudio del nivel meso: El Desarrollo
Económico Local.
7.3 Política de Desarrollo Territorial y la cuestión de la promoción
económica.
La ubicación de las estrategias de Desarrollo Económico Local en el nivel
“meso”, ha facilitado su confusión con las promociones económicas de base
fiscal; y hasta se han usado como sinónimos las políticas de Desarrollo
Territorial o Local con aquellas promociones.
Sin embargo, corresponde andar con cuidado. Cuanto menos, hay que abandonar
la tentación de creer en la fantasía promocional y evitar reducir el Desarrollo
Territorial a una mera política promocional. Sin dudas las promociones, aunque
discutidas, ayudan a impulsar la actividad económica, pero por si solas son
104
insuficientes y a veces a la larga, contraproducentes, para generar Desarrollo. La
experiencia del Sur italiano es ilustrativa en ese sentido29
.
Las promociones cuando son exitosas generan al mismo tiempo un mayor
volumen de actividad económica y una cultura de organización empresarial más
inclinada a obtener recursos públicos, argumentando la utilidad pública de “ser
promocionados” que a posicionarse en el mercado, investigar, innovar, controlar
costos, etc. Por lo demás, en general esa organización tiene como respaldo
natural a terceros afectados (por ejemplo: trabajadores). Por eso mismo es tan
difícil salir de ellas, cuando se llevan adelante.
Sin embargo, hechas las prevenciones del caso; hay al menos algunas
situaciones que las justifican. Y al respecto es bueno nuevamente trazar un
paralelismo sobre las reflexiones europeas y latinoamericanas sobre el
Desarrollo. Efectivamente, cuando se recurre a la bibliografía europea, se
reiteran las clásicas herramientas de promoción del Desarrollo, por ejemplo: la
coordinación de un programa concertado entre el sector público y privado; la
concertación entre distintos niveles de la Administración para la realización de
infraestructuras que permitan aumentos de competitividad; la cooperación de la
Universidad y las empresas entre sí, alguna estrategia de visibilidad conjunta de
los productos emblemáticos de la zona; mayores facilidades en el acceso al
crédito e incluso la absorción por parte del sector público de algunos costos de
las empresas pequeñas y medianas, vía prestación de servicios a las mismas, etc.
Ahora bien, todas esas herramientas parten de un supuesto: ¡¡ existen empresas!!
En América Latina existen decenas de poblaciones sin ninguna empresa que
alcance los 20 trabajadores regulares (a excepción de las empresas públicas
29
El Estado Italiano desde la segunda posguerra invirtió ingente cantidad de recursos en el Sur con la finalidad
de lograr la ansiada convergencia de crecimiento. La experiencia es sistemáticamente estudiada, como caso de
fracaso; porque al tiempo que detrajo recursos de otras zonas, fortaleció el poder de actores locales “no del todo
virtuosos”.
105
estatales), y aún muchas más localidades con una empresa mono-oferente de
trabajo. Toda la teoría del acuerdo público-privado y de la concertación de
espacios, se ve lesionada en una economía tan débil.
En esos “desiertos económicos”, puede resultar un primer paso imprescindible la
promoción clásica por vía de exenciones fiscales. Ello no obsta a una serie de
prevenciones que de todos modos hay que tomar: a) Cuantificar el costo fiscal
de la inversión pública indirecta (los tributos no cobrados); pues los ciudadanos-
contribuyentes deben conocer el costo de la iniciativa, b) Analizar el impacto en
término de competencia desigual que significa la promoción en el mercado
interno, para evitar su exageración; c) Facilitar el acceso a las herramientas
promocionales a las pequeñas empresas, para evitar la oligopolización del
mercado, d) Garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, para evitar el
financiamiento de la promoción a costa de endeudamiento, e) En lo posible
estructurar el sistema promocional gradualmente a la baja, f) Co-responsabilizar
a las Administraciones Públicas locales o regionales a generar e incrementar las
políticas de generación de condiciones externas de desarrollo económico, g) En
algunos casos puede ser razonable, intentar “atar” los beneficios promocionales
a ventajas del territorio, a los fines de intentar una estabilidad productiva post-
promoción.
Como dijimos arriba, el riesgo más grande es el más habitual de los errores:
construir una promoción en función de una presión sectorial y no de las
necesidades de fortalecimiento del territorio. En el caso argentino, la evaluación
es controversial. Las promociones de base fiscal, convivieron con tiempos de
alta inestabilidad macroeconómica y sus efectos nocivos se vieron amplificados:
el Estados se desfinanció, y la competencia económica en el mercado interno se
hizo más oligopolica; al no hacer especial prevención sobre algunas conductas
empresarias –los grandes beneficiarios de las promociones fueron las empresas
106
grandes-; la Provincias limítrofes con las promocionadas sufrieron migraciones
empresariales; y lo que es peor: salvo alguna excepción, no hubo cambios
notables en la estructura económica de la Provincia promocionada.
7.4. Desarrollo Local y Economía Social.
Luego de la crisis del 2001/2, en Argentina se ha puesto en marcha una cantidad
de iniciativas públicas que vinculaban los términos “Desarrollo Local” y
“Economía Social”; todas ellas inspiradas en la idea de revitalizar la economía
“desde abajo” y hacer eficiente uso de los recursos destinados a la ayuda social,
con la finalidad, siempre difícil, de pasar de la asistencia en la pobreza a las
respuesta productivas y organizativas que permitan su superación.
La asociación entre los términos en cuestión, no ha sido puesta demasiado en
duda, y creo guardaba fundamento con la comprobación de aquellos “desiertos
económicos” que mencionamos arriba; donde la única energía económica que
por aquellos días se podía insuflar, era justamente “aprovechar” la crisis y los
recursos destinados a fines sociales, para generar una trama social-productiva,
en base a los principios de una economía cooperativa y asociativa.
Comparto el espíritu y las intenciones de quiénes en aquellos días tan difíciles
tomaron el desafío de movilizar recursos, de organizar Ministerios (más
proclives siempre a repetir lo hecho que a innovar), y de ponerse al frente de
instituciones públicas golpeadas en su prestigio y en su legitimidad. Pero quizás
sea bueno ahora, pensar el Desarrollo Local, ya no desde aquella perspectiva,
casi como una evolución de las políticas sociales, sino como verdadero conjunto
de políticas públicas (también política económica) pensada desde una visión
territorial. Promover el Desarrollo Local es hacer política económica y en tanto
tal, discutir la política fiscal, la asignación de recursos públicos para
107
infraestructuras o la adecuación de las regulaciones laborales, etc. No es inusual,
enfrentar la paradoja evidente de que al mismo tiempo que afectando recursos
públicos de finalidad social se crean algunos empleos, por otro lado la
inexistencia de una infraestructura elemental, las dificultades de acceso al
mercado o la existencia de un régimen laboral inadecuado impide la creación de
muchos más.
Lo dicho no es en detrimento de la economía social, ni debe implicar abandonar
la mirada inclusiva que aquellas políticas sociales tienen; pero mientras eso
ocurre, hay que pensar en las debilidades estructurales de la economía
argentina30
(en espacial de los territorios extra pampeanos o ajenos a los
enclaves vinculados al mercado global), que son muchas y que de no resolverse
auguran la continuidad cíclica de las crisis.
La asimilación entre Desarrollo Local y Economía Social, en apariencia un
asunto menor, puede constituirse en una barrera conceptual, o determinar un
marco referencial limitante para agentes sociales y decisores públicos.
Después de casi treinta años a la baja (desde mediados de los 70’), el desarrollo
ha vuelto a ser objeto de tratamiento social, y como lo venimos sosteniendo, hay
cuatro extremos que debemos evitar, para poder enriquecer la experiencia desde
la reflexión y contribuir con el ideal emancipatorio que tal termino encierra: el
desarrollo no es un resultado evolutivo natural producto de una economía mas
potente, tampoco es un modelo de vinculación al mercado mundial en términos
30
Sin pretender hacer un listado taxativo, como ejemplo: nuestra casi nula presencia en el comercio internacional
- Argentina aún después del “boom” exportador 2002-2007, representa el 0,4 % del comercio internacional. Del
total de las exportaciones argentinas, entre minerales (no renovables) y manufacturas de origen agropecuario
representan más del 75 %, las Pymes alrededor sólo del 10 %. La dependencia de unos pocos precios
internacionales para mantener una balanza comercial favorable, una estructura fiscal también dependiente del
precio de esos productos, una baja tasa de innovación económica, déficit logísticos que impiden la buena
integración del territorio, dificultades de acceso al mercado de capitales del país y sus empresas y una baja tasa
de ahorro interno para financiar la capitalización y transformación del tejido económico, etc.
108
de pacificas relaciones neo-coloniales, y tampoco es la consagración de un cierto
autarquismo de nuevo cuño, ni una resultante de cierto optimismo tecnológico.
Se trata de un concepto político, que refiere a un conjunto de competencias
sociales para superar dificultades o aprovechar oportunidades. Competencias
fundadas en las capacidades individuales, sociales e institucionales. Como
concepto político, refiere a un orden controversial, conflictivo y construido.
La vuelta del Desarrollo a la agenda se produjo con el aditamento “Local”, y lo
cierto es que la referencia no es menor; da cuenta de nuevas miradas sobre el
territorio, de la consolidación de actores e identidades a una nueva escala, de la
emergencia de geografías específicas, de la complejidad y también de cierto
desengaño con los modelos centralizados; o bien con la crisis del Estado-Nación
en tiempos de globalización. Claramente, Local no es un adjetivo, así como
Desarrollo Local no es desarrollo pequeño, no es desarrollo municipal -aunque
no cuestiona las instituciones municipalistas por cierto- y no es economía social
-aunque pueden ser universos de aportaciones complementarias-.
El pensamiento más clásico en materia de Desarrollo Local, desde Becattini
hasta nuestros días, ha construido un concepto nuevo, en base al descubrimiento
y su formulación, de los vínculos existentes entre “territorialidad”, “cultura”,
“instituciones” y “economía”. En síntesis, para Becattini el territorio es una
construcción social, no un dato derivado de la topografía y se constituye en un
actor complejo con incidencia política y económica. El concepto “Desarrollo
Local” nace vinculado a dichas reflexiones, que aunque hoy nos parecen
triviales en su momento vinieron a desbaratar las tesis simplificadoras que veían
en la escala y el volumen de producción, la forma casi exclusiva de aumento de
la eficiencia económica.
109
El pensamiento de la economía social, no ha hecho reflexiones en torno a la
territorialidad; pero si ha hecho aportes de valía en torno a la conformación de
actores sociales y a la construcción de valores democráticos y participativos. Lo
dicho implica que el buen uso de los conceptos “Desarrollo Local” y “Economía
Social” implica tratarlos como términos con tradiciones y referencias distintos y
por lo tanto con anclajes teóricos y contenidos diferenciados.
Veamos un ejemplo en la práctica: las reflexiones en torno del impacto en la
constitución de flujos de bienes y personas derivados de una obra de
infraestructura que modifica todo un entorno territorial, como podría ser por
caso la apertura de un paso fronterizo con Chile, tiene bastante poco que ver con
las reflexiones acerca de la organización productiva de los territorios
impactados. Concretamente es un gran tema de “desarrollo territorial” que en
principio poco tiene que ver con la “economía social”. Aun más podría ser que
la construcción de dicha obra, desate un proceso de especulación inmobiliaria
contrario a la constitución de un modelo de economía social o solidaria;
escenario, por lo demás, en absoluto descartable. Otro ejemplo, la mejora en la
“visibilidad” de un espacio territorial, como lo que puede derivarse de las
nuevas prácticas de marcas-territorio, contribuye o al menos puede contribuir al
desarrollo local e igualmente casi nunca tienen que ver con cuestiones referidas
a la economía social.
En los dos casos presentados, hay posibilidades, y sería deseable, introducir
cuestiones que relacionen “desarrollo local” con “economía social”, pero
justamente esa posibilidad de vínculo muestra la diferencia de esfera.
Los ejemplos solo pretenden desnudar las anomalías que se siguen del uso
abusivo de términos que guardan cierta relación, comprensible en el lenguaje
popular, pero absolutamente innecesario y equívoco en el marco de un
110
tratamiento calificado del tema. Desarrollo Local y Economía Social son dos
conceptos diferentes, cuya asociación debe ser cuidadosa, tienen raigambre
histórica diferenciada, refieren a universos conceptuales diferentes.
Con todo, la superposición conceptual tiene dos fundamentos que deben ser
resaltados: a) Economía Social y Desarrollo Local se han ubicado tanto en el
imaginario público como en la reflexión académica, compartiendo posiciones de
un espacio crítico al discurso económico mas ortodoxo-mercadista. b) A
contrario sensu del razonamiento que explicita como una intervención de
Desarrollo Local puede no ser una iniciativa de Economía Social, digamos que
la existencia de un tejido de economía social denso, es síntoma de una capacidad
organizacional y de una fortaleza “territorializada” muy fuerte.31
7.5.- Los riesgos de la desarticulación público-privada y algunos riesgos de
la “cooperación público-privada”. El caso de las Agencias de Desarrollo.
Cuando presentamos al Desarrollo Local, como un abordaje que excede a las
políticas públicas como expresión de la iniciativa estatal, sin dudas ampliamos el
abanico de problemas. Una mirada estatalista, en definitiva es simplificadora. En
cambio, la mirada territorial y cierta sensibilidad para comprender diferencias
insalvables entre sociedades diversas, hace rico y a la vez complejo al
Desarrollo Territorial.
En el marco de dicha complejidad, se insiste con acierto, que la suerte de
muchas iniciativas, dependen además de su pertinencia y calidad, del buen
desenvolvimiento de las relaciones entre el sector público y el sector privado.
Muchas veces esta calidad de entendimiento es síntoma de la existencia de un
31
Queda de manifiesto al observar el comportamiento de algunas economías: Finlandia es la economía más
cooperativizada de Europa, o el caso de la Provincia de Québec en Cánada o de la Regione Emilia Romagna en
Italia.
111
“proyecto compartido”, muchas veces es el eufemismo que se usa para legitimar
presiones sectoriales sobre el sector público.
Lo cierto es que la “articulación” no es un dato dado, y que muchas veces no
hay tal “proyecto compartido”. Eso es lo que puede explicar la verdadera
“explosión” de Planes Estratégicos en América Latina e incluso puede explicar
sus fracasos, por aquello que compartir un proyecto depende de muchos otros
factores, al margen de disponer de una herramienta técnica.
Los acuerdos públicos-privados, pueden operar como una señal al exterior y eso
es muy positivo, si aquellos están bien cimentados; pero las verdaderas
restricciones para su construcción en América Latina son el cortoplacismo
político (y la adecuación empresaria al mismo), la debilidad técnica del Estado
para transformar en proyectos las iniciativas y sobre todo la debilidad fiscal;
dado que por lo general el Estado ve fortalecida su capacidad directriz, cuando
puede tomar iniciativas superadoras de la gestión cotidiana de los servicios y las
ve disminuida cuando apenas puede sostener esos servicios. Es muy difícil
ordenar ciertos esfuerzos, sin disponer de herramientas de estímulo.
El riesgo de la desarticulación público-privada no es solo la dilapidación de
esfuerzos, sino que puede contribuir a la fractura social, por la sensación de
incomprensión recíproca de los actores en juego.
En función de dicha convicción es que se ha intentado por muchos medios
conjugar esfuerzos; siendo muy destacable la iniciativa de la Secretaria de la
Pequeña y Mediana Empresa, de hacerlo mediante la constitución de Agencias
Locales de Desarrollo.
112
Pero puede suceder, como lo adelantamos, que no toda articulación sea virtuosa.
Puede ser una forma de “articulación de los incluidos”. ¿Es lícito que en lugares
con 70 % de ciudadanos bajo la línea de la pobreza, el destino de recursos
públicos, lo decidan estructuras corporativas? No corresponde emitir una
respuesta categórica. Hay que esperar cierta evolución, hacer monitoreos e
impulsar ciertas buenas prácticas de cooperación público-privada. Lo
sorprendente es que no se hace mucho hincapié en que la gestión concertada de
fondos públicos es también una forma de privatización y que ciertos objetivos
públicos, como la defensa de la legalidad32
, deben estar más allá de cualquier
concertación.
Pero así como la desarticulación puede llevar a una cierta fractura, la
articulación anómala puede excluir la innovación de la Agenda del Desarrollo
Local, pues siempre los incluidos defenderán lo mejor para su actividad, pero en
ningún caso aparecerá en Agenda aquello novedoso, lo que nunca fue hecho y lo
que nadie representa sectorialmente. La experiencia indica, que aún en
actividades ruinosas, los actores involucrados insisten en su sostenimiento,
muchas veces movidos por cuestiones culturales; y generalmente es imposible
concebir otros modos de desenvolvimiento económico para el territorio.
Las evidencias al respecto son muchísimas, como enorme es el lastre de
territorios desvastados por el sostenimiento de actividades económicas
terminales (minas exhaustas, producciones sin mercado, etc). Y las migraciones
terminan siendo el ajuste de un proceso, que requería de estrategia, iniciativa
pública e innovación.
32
Hay antecedentes de Municipios que han querido restringir actividades lícitas, si eran propiedad de
extranjeros; y han apelado al concurso público-privado para hacerlo; a contrario de la Constitución Nacional. No
se trataba de recursos críticos, simplemente de la apertura de supermercados por personas de origen chino.
113
La concertación público- privada no debería ser un obstáculo para la innovación
(que ya tiene otros), pero habitualmente lo es, al propiciar una mirada
extremadamente centrada en las capacidades actuales y no en las potenciales.
Con todo, y a pesar del contexto normativo demasiado limitante en Argentina; la
apertura de Agencias son como un mojón, que estimula e impulsa. Y además
están produciendo algunos buenos efectos inesperados más allá del impulso y la
institucionalización de espacios de cooperación público-privada.
Son una organización que en algunos casos, está facilitando la coordinación
intermunicipal y una visión más plástica y “productivista” del espacio (por
ejemplo la Agencia de Desarrollo Productivo del Río Santa Lucía, en Corrientes,
coordina iniciativas para 6 Municipios, que constituyen un distrito de
producción hortícola).
Además contribuye a cuestionarse la organización estatal: ¿corresponde
mantener la Secretaria de Producción, allí donde hay una Agencia bien
constituida? y ¿ los Concejos Deliberantes acordaran no legislar sobre esas
materias, sin una “consulta previa” a la Agencia en cuestión?, ¿Y la
conformación de los órganos de la Agencia será igualitaria respecto de los
municipios, cuándo la integran varios?, ¿y aceptaran los “grandes municipios”
una presidencia rotativa y un financiamiento “progresivo”?¿y hasta donde llega
la materia “desarrollo” gestionada por la Agencia – no incluye al menos una
mirada a la inversión nacional y provincial?¿y qué políticas va a administrar la
Agencia? ¿Construirá una burocracia propia, bajo que formato?, ¿qué rol deben
jugar en la Agencia los actores sindicales o las organizaciones de base de
personas excluidas de los circuitos clásicos de consumo?
114
Las preguntas que corresponde hacerse para constituir una Agencia pluri-
municipal, no obedecen solamente a cuestiones de eficiencia o correspondencia
normativa; sino que se vincula con los valores sobre los que se pretende
construir el territorio: es por eso (y no quiero resultar reiterativo) que no es vano
al menos preguntarse sobre la representación, el alcance competencial, los
recursos, etc. Temas que deben resolverse eficazmente y además deben fundar
una lógica de incremento de las relaciones público-privadas, basados en una
pertenencia razonable y comprometida (me vienen a la cabeza los fondos de
cohesión europeos como señal de identidad de una expansión integradora).
Las Agencias de Desarrollo, pueden ser un eje constructor de territorialidad.
Aceptando de antemano que una oficina por sí sóla es incapaz de hacerlo.
Quizás antes de un objetivo realmente enorme; como es repensar la organización
del territorio para el Desarrollo, es atendible transitar un trabajoso y estimulante
camino de acuerdos, de priorizaciones, de visiones, de búsqueda de equilibrios
fiscales de largo plazo y de fortalecimiento de la capacidad del gobierno local de
intervención promocional.
Ceo que no hay que desaprovechar la oportunidad y crear una verdadera red
federal de Agencias profesionales, bien financiadas (de financiamiento
compartido entre los tres niveles de gobierno) y extendida, para hacer eficiente
la aplicación local de políticas públicas (de ser posible concertadas), para
renovar nuestra concepción del país, para integrar y para movilizar recursos.
7.6.- De la ciudad competitiva al espacio urbano regional competitivo.
No hay duda alguna, que los componentes materiales e inmateriales de la vida
en ciudades tienen una incidencia económica significativa. La ciudad es
crecientemente una referencia económica, sea por la calidad de las
115
infraestructuras, por las posibilidades no que brinda para ejercer una actividad,
por la organización del espacio, por el sentido de pertenencia y estímulo al
progreso, o bien porque su visibilidad y tradición le agrega valor a los productos
que allí se generan o transforman. Sin embargo no es novedad que las ciudades
se han ido transformando.
El advenimiento industrial primero y la emergencia de la sociedad del
conocimiento ahora están impactando la organización del espacio urbano de
manera tal que bien correspondería preguntarse, ¿Qué modelo de organización
urbana puede contribuir a hacer más competitivo un territorio en la sociedad del
conocimiento?
Bien sabemos, que la competitividad ya no depende de los recursos naturales o
ergéticos (si es que en realidad alguna vez dependió de eso), ni de la base
industrial tradicional, de la posición geográfica, de la acumulación de capital o
de la voluntad política de un Estado protector. Entonces, ¿de qué depende? Y
qué tiene que ver el modelo de organización urbana con dicha competitividad?
Las actividades relacionadas al espacio urbano explican en Argentina, (según
como se hagan las consideraciones), una parte sustancial del producto (PBI)
nunca menos de 2/3, los servicios como expresión característica de la actividad
económica urbana crecen sostenidamente. Todo ello indica que la eficiencia
del espacio urbano es esencial, para el desarrollo de la actividad económica
general. Sin intención alguna de simplificar un tema complejo, sino a los fines
de poder ejemplificar lo dicho, pensemos cuanto depende el funcionamiento
económico de un razonable sistema de transporte urbano, o de la existencia de
una red de instituciones formadoras de recursos humanos calificados y
pertinentes a las actividades económicas del territorio, etc.
116
Tomemos como ejemplo histórico las ciudades medievales italianas, que fueron
para su época equilibradas, innovadoras, estructurantes del territorio, porque
conjugaron en un espacio los fundamentos del equilibrio urbano clásico:
producción, identidad, gobierno, movilidad, seguridad, cohesión social33
¿Cuáles son los criterios que hoy deben sostenerse, para hacer de la
organización espacial un factor de competitividad?
Como sostiene Saskia Sassen, en “La Ciudad Global”: “Hoy en día los Estados
tienen una importancia decreciente como categoría unitaria en la economía
global. No sólo porque se observan cesiones de poder hacia instituciones
transnacionales y en paralelo, traspaso de poder desde los Estados hacia las
regiones y ciudades; sino porque las empresas de la economía global
incrementan la demanda de servicios de apoyo a su propia producción, servicios
financieros, jurídicos, gerenciales, de innovación, diseño, administración,
tecnología de producción, mantenimiento, logística, comunicaciones,
distribución mayorista, publicidad…..la complejidad, diversidad y
especialización de los servicios avanzados, requiere del soporte de la ciudad”
El primer criterio que debe asumirse para el logro de objetivo de eficiencia-
competitiva, es aceptar que la ciudad no es un hotel ni un museo. O sea no es –
exclusivamente- el lugar donde se alojan las personas, ni un espacio para exhibir
el pasado, recostándose en un patrimonio reflejo de otros tiempos. Una ciudad
que no pretenda ser un “parque temático” ha de ser vital, y por tanto asumir el
desafío de la multiplicidad de actividades, de la convivencialidad de lo diferente,
del cuidado para el uso y no sólo del “cuidado en sí”, de la expansión de las
posibilidades, del acuerdo que trasciende las murallas (hoy jurisdicciones). Una
ciudad en tanto tal debe dotarse de un conjunto de factores que la hagan
33
Cuando nos referimos a estos “valores”, los circunscribimos a un estándar relativo para la época.
117
económicamente eficiente, políticamente gobernable, socialmente cohesionada,
tecnológicamente innovadora.
Cuando hablamos de la centralidad económica de la ciudad, estamos pensando
en algo nuevo: la ciudad actual paradojalmente tiene centralidad económica en
tanto “nodo” de agregación de valor de un entramado productivo relativamente
des-centrado, y su eficiencia se basará en la posesión de una calidad
institucional tal que permita las adaptaciones necesarias para sostener los
procesos de agregación de valor en contextos de difícil gobernabilidad.
Ahora bien, la urbanización intensiva (aún con sus ventajas y desventajas) ha
mostrado a lo largo de los últimos casi trescientos años (desde la irrupción
industrial), ser el modo universal de evolución territorial (porque aún el espacio
rural, se organiza en torno de la ciudad como centro de servicios, como
referencia). Y aquí esta el centro de la cuestión, porque sabiendo de la existencia
de economías y des-economías derivadas de la urbanización, el pensamiento
debe dirigirse no a pensar “modelos ideales”, sino a como gestionar “el territorio
real” de dotarlo de elementos de organización, institucionalidad y eficiencia.
La organización del territorio en ciudades, es algo muy estudiado; y responde a
un cúmulo de factores: la necesidad humana de encuentro, la circulación de la
información como valor económico y por lo tanto el compartir un código
comunicacional (que la ciudad construye), la necesidad de escala para ciertas
actividades económicas y la capacidad de especialización que la aglomeración
permite. Como veremos adelante, muchas de tales cuestiones están impactadas
por las transformaciones tecnológicas que dan lugar a la sociedad informacional.
La ciudad además de todo, al ser el lugar de la ciudadanía es el espacio de la
118
emancipación. Sólo un espacio material y simbólico compartido puede
permitirle al hombre generar una cultura de cooperación y asistencia recíproca.
¿Qué es una ciudad eficiente? Una ciudad eficiente es la que favorece el
ejercicio de la ciudadanía. Ser ciudadano, requiere resolver un conjunto de
cuestiones que sólo pueden ser provistas en una “ciudad eficiente”; son muchas:
desde un cierto dinamismo económico que genere no sólo empleo sino
productos emblemáticos que identifican a la ciudad; accesibilidad en los
espacios urbanos que garanticen el goce de la ciudad a todos; dotación de
equipamientos culturales que favorezcan el encuentro y la reflexión; oferta
educativa y de otros servicios sociales; conectividad con espacios fuera de la
ciudad; un sistema fiscal sencillo y equitativo que permita al gobierno de la
ciudad mantener iniciativas respecto de temas nuevos de la agenda pública, y a
los ciudadanos no le signifique una barrera insalvable para ingresar al mundo
económico. Y una ciudad de ciudadanos, es a la vez una ciudad de personas que
se sienten partes, que hacen propio el sentido de sus vidas, que conjugan lo
individual y lo colectivo.
Ahora bien; la eficiencia de la ciudad pre-industrial, de la ciudad industrial y de
la ciudad de la economía del conocimiento requieren, naturalmente, de factores
diversos; aunque pueden resultar superpuestos.
Eficiencia de la ciudad medieval: ubicación, autogobierno, maestros y
pupilos, seguridad y sanidad.
Cada uno de los elementos de esta lista (incompleta) de factores de eficiencia
urbana, se relacionan obviamente con el estándar tecnológico y cultural de cada
momento. En la ciudad medieval, he tomado cuatro factores como determinantes
de su competitividad. El primero de ellos la ubicación.
119
Para la ciudad medieval, tiempo histórico donde el desplazamiento era
dificultoso, la ubicación era verdaderamente clave, y no sólo se verifica con el
tema puertos; sino por ejemplo ocupar un lugar como “cruce de caminos”, ó un
lugar de fácil disponibilidad de recursos críticos o relativamente a salvo de
inclemencias inmanejables. Todo demuestra que una buena ubicación era (y
seguramente es) un factor positivo en términos económicos para las ciudades.
Como segundo elemento señalamos el autogobierno. Si hay una entidad que no
se puede gobernar a la distancia, por su complejidad, por la diversidad de
cuestiones que implican su gobierno, por la variabilidad cotidiana de sus
desafíos; eso es la ciudad. La ciudad requiere para su gobierno: el principio de
inmediatez y de instituciones consensuales.
En definitiva la convivencialidad que se deriva del espacio urbano obliga a que
las normas de su gobierno surjan de instituciones que modelen los criterios de la
misma. Tal construcción debe ser una expresión política orientada a crear una
cultura de mediación y a evitar la transformación del espacio urbano en un
reflejo de lucha sectoriales, sin ánimo de pertenencia y convivencia (los ghettos
medievales y los barrios cerrados hoy son demostraciones de escaso espíritu
cívico y un fracaso de la cultura ciudadana). El autogobierno es herramienta, y a
la vez demostración de una capacidad social de intervenir sobre el espacio
público para su organización.
El tercer elemento de eficiencia urbana, seleccionado es un espacio semi-
público, típico de las ciudades italianas: el taller; no tanto en sí mismo como
lugar de producción, ni por sus rudimentarias máquinas; sino por tratarse de un
espacio de organización de un vínculo esencial de “transmisión del
120
conocimiento”34
, que reunía ciertas características específicas: se trataba de un
espacio fuera del hogar del aprendiz, sujeto a ciertas reglas, y a su vez
promocional del talento luego de un “cursus laborum”. No existiendo aún la
escuela pública de masas (un invento moderno), el taller por vía del trabajo
organizado, transmitía conocimiento y abría espacios de inclusión social positiva
a jóvenes, contribuyendo no sólo con resultados materiales sino generando
cohesión social y cultura emprendedora.
El último elemento seleccionado es amplísimo: “seguridad y sanidad”.
Contextualizando la seguridad material en tiempos donde la dominación entre
ciudades no era aún de base comercial sino bélica35
; y la sanidad cuando las
pestes y hambrunas eran letales ante las enormes dificultades para conservar
alimentos y garantizar higiene. Una ciudad que pudiera disponer de alimentos y
agua regularmente y que pudiera hacer frente a las pestes, obviamente podría
dedicarse a generar riqueza material y bienes culturales, de lo contrario debería
orientar su esfuerzo a necesidades primarias.
Eficiencia industrial: zonificación, educación pública masiva,
administración de la expansión y sistemas de transporte, cohesión social,
redes de servicios (como infraestructuras y su gestión), instituciones
metropolitanas.
Obviamente todo cambió con la Revolución Industrial. El espacio quedó
impactado por un “nuevo orden”, impuesto por la máquina que alteró los
denominados espacios de “producción” y “reproducción”.
34
El taller conjugaba la transmisión del conocimiento “práctico”, lo que hoy denominamos “saber hacer” ó
“know how”; con la reflexión filosófica y el deleite artístico. Los limites eran difusos y por tanto se contibuía en
igual medida a sostener necesidades (producción) como a dotar de sentido a la vida colectiva (cultura). 35
De allí la importancia de la paz entre ciudades italianas impulsada por Lorenzo de Medicis, que al relajar las
tensiones, permitió destinar recursos a otros fines.
121
Las nuevas máquinas industriales (más peligrosas, más ruidosas, más
voluminosas) ya no podrían ser ubicadas en el taller, que generalmente lindaba
con la casa o era parte de la misma. Con el nacimiento de la fábrica: la
producción se separa del hogar, por lo general una parte de las mismas se asienta
en las afueras de la ciudad y nace el problema de la movilidad urbana; la fábrica
concentra gente como nunca había ocurrido, y con la concentración se multiplica
el problema de vivienda; y con los volúmenes de producción los problemas de
logística. Veamos cuales son los 6 elementos seleccionados, de la eficiencia
espacial de la ciudad industrial.
En primer lugar la zonificación. Aunque más tarde nos enteramos de los riesgos
de la “sobre” zonificación; lo cierto es que las ciudades industriales que
advirtieron rápidamente la necesidad de expandir el espacio acotado (tras las
murallas), de una manera ordenada y que receptara la aparición del fenómeno de
las redes urbanas (alcantarillado, agua, viario, energía eléctrica); ganaron una
enorme competitividad por eficiencia en la expansión de la inversión pública; y
por garantizar a las fuerzas productivas condiciones para su desarrollo de
manera menos conflictiva con el entramado social.
El segundo elemento clave, fue la alfabetización masiva. A diferencia del taller,
donde quizás “pocos” sabían mucho (para el stock de conocimiento de la época),
en el industrialismo se requiere que “todos” sepan al menos algo; eso sin contar
con la necesidad de dotar por fuera de la fábrica, de una cantidad de servicios al
sistema industrial que necesariamente requerían de recursos humanos calificados
y poseedores de un lenguaje estructurado y formal.
Con todo, si bien la alfabetización en general fue tarea de los sistemas
educativos de los Estados nacionales, es extensísima la lista de experiencias de
122
ciudades que asumieron el desafío educativo, como pauta de inclusión social y
dotación de eficiencia sistémica.
El tercer elemento se descompone en dos: la industrialización extendió la
urbanización como una mancha de aceite en el territorio; quienes advirtieron
tempranamente los riesgos de tal expansión indiscriminada (por ejemplo:
Holanda), pudieron “contener” el espacio urbano y evitar una expansión que
deriva en un modelo energético-dependiente. El otro elemento en juego es la
calidad del transporte (sobre todo público), que evite las pérdidas de tiempo, de
energía, que organice la movilidad. Quienes tienen buenos sistemas de
transporte público, mejoran la asignación de recursos cotidianamente.
El cuarto factor de eficiencia, es la cohesión social. Tanto como resultado de
políticas de inclusión como por la calidad de los acuerdos sociales, y la
existencia de un sector público consciente de la necesidad de reasignación de
recursos en función de beneficios colectivos.
El quinto factor de eficiencia es la expansión y gestión adecuada de las redes de
servicios que permiten la inversión de empresas y familias. Llevarlas adelante,
implicaba esfuerzos fiscales y empresariales, la emergencia de nuevas reglas
jurídicas, etc. Gestionarlas, requería de una nueva visión de la ciudad y la
economía: Quiénes lo hicieron rápido y bien, ganaban respecto de quienes no lo
hacían.
El sexto factor de eficiencia tiene que ver con casi todos los anteriores; la
explosión urbana unió aldeas previamente separadas, llevo la ciudad fuera de los
confines; y resultó necesario la construcción de instituciones metropolitanas36
:
36
De las 20 ciudades más grandes del mundo, 17 cuentan con instituciones metropolitanas de distinto orden; las
que no las tienen bien constituidas –caso Buenos Aires- sufren enormes problemas de eficiencia del gasto
público y calidad democrática
123
para garantizar la eficiencia en los servicios, para poder ver el fenómeno urbano
en toda su magnitud y también para garantizar derechos ciudadanos.
Esos seis factores, junto a otros; constituyen la base de la eficiencia urbano-
industrial. Es emblemático el caso de las ciudades alemanas del Rhin (e incluso
el uso económico del río) óola red de ciudades de los Países Bajos, en cambio
como contracara puede señalarse el caso de las grandes capitales de América
Latina, donde la expansión urbana fue anárquica con derroche de suelo (recurso
abundante) y crisis de gobernabilidad de espacios metropolitanos fragmentados.
Eficiencia urbano-regional en la sociedad del conocimiento: articulación
producción-conocimiento, modo de accesibilidad digital, sostenibilidad
ambiental, permeabilidad cultural, eficiencia energética, disponer de un
programa de visibilidad territorial.
¿Que factores determinaran la competitividad en los tiempos venideros? Creo,
hay indicios que así lo van demostrando, que los cinco elementos señalados en
el subtítulo serán claves, para el futuro de las ciudades.
Cuando hablamos de articulación producción-conocimiento, por supuesto que
damos por sentado, que es una relación que ya existe y que, más allá de la
canalización, el conocimiento es algo que excede a las TIC´s. Concretamente, es
necesario: a) re-pensar las currículas educativas para impulsar la creatividad;
nuevas formas de comunicación; (desde el plurilinguismo hasta el manejo fluido
de los recursos informáticos); la cultura emprendedora y el civismo, b) Facilitar
el acceso de los jóvenes al mundo productivo y de los emprendedores a las
instituciones educativas, c) Incrementar la cultura de la difusión del
conocimiento, d) Asumir la epopeya de la formación continua y construir
herramientas concretas para estimularla.
124
Un segundo factor de eficiencia, es la accesibilidad y el modo de uso de las
tecnologías digitales. La expansión de la cultura digital en términos mercadistas,
hace de la conectividad un nuevo fetiche y de su uso un nuevo consumo. Las
ciudades competitivas serán las que hayan impulsado la ciudadanía digital,
haciendo de la PC fuente de información, relación, trabajo, control del Estado y
también entretenimiento.
El tercer factor, por obvio no merece ser separado. Si bien “el shock” ambiental
es una herencia de la sociedad industrial, la segmentación económica derivada
de los estándares ambientales es un fenómeno post-industrial. Se trata de una
diferencia para nada sutil. Disponer de calidad ambiental no sólo es bueno para
la calidad de vida, sino que constituye un factor de competitividad económico y
se trata claramente de un factor crítico de eficiencia urbano regional.
El cuarto factor, refiere a la gobernabilidad. Vamos a un mundo de movilidad
creciente de factores (no sólo capital) y en ese sentido, las sociedades que sepan
adaptarse a tal circunstancia de la mejor forma tendrán ventaja sustantiva. Tal
adaptación será especialmente difícil en materia de migrantes y entraña varias
aristas, desde la formación hasta las políticas de expansión cívica. En un mundo
económico conocimiento-intensivo, el migrante carente de preparación es un
desafío para las administraciones locales, que no puede resolverse ni con policía
ni con muros.
El quinto factor de competitividad urbano regional, es la eficiencia en el uso de
un recurso crecientemente crítico: la energía. Tal eficiencia debe basarse en tres
pilares: infraestructuras adecuadas, una economía creativa, conciencia real del
problema. Nadie en su sano juicio puede pensar que Amsterdam, Estocolmo o
Copenhagen son ciudades subdesarrolladas; pero ha logrado con una serie de
125
medidas, de arquitectura, urbanismo y cultura, sencillas sostenidas en el tiempo
que consuman menos energía per cápita que ciudades como Buenos Aires. Y se
trata de una carga económica cada vez más cara, que no es flexible en el corto
plazo -el consumo de energía es inelástico a la baja aún en contextos recesivos-
y por lo tanto añade un problema a la eficiencia general de la ciudad.
Por último, disponer de una estrategia explicita de posicionamiento territorial en
base a las fortalezas reales (como lo tiene Boston o Barcelona); una estrategia
que a su vez es una definición de visión y un desafío; pero que en cualquier caso
reconoce la naturaleza competitiva de los espacios, en una sociedad de alta
movilidad.
Box 1/ Capitulo 3: Globalización & Desarrollo,
identidades productivas y Mkt Territorial ó
“Urban-regional Management”
Al inicio de la actual revolución informacional, por lo
años 80 se fue propagando la idea de que la
globalización terminaría con la “cuestión territorial”. Y
que la amplia disponibilidad de la información en
cualquier parte del globo, ya sea tanto como insumo de
decisiones o como insumo de producción, tendería a
“dispersar” los modelos políticos y el desarrollo
económico.
Una expresión concreta de esa visión a-territorial del
Desarrollo, es el Consenso de Washington, en tanto
126
supuesto recetario universal de buenas prácticas
económicas (sin reparos de diferencias culturales).
Los últimos 20 años han desmentido esa visión, y de
hecho la respuesta paradojal es que aún la carga de
contenidos a Internet (probablemente la industria con
mayor capacidad de asiento en cualquier lugar del
mundo), es una de las expresiones económicas más
concentradas territorialmente.
Sucede que la globalización pone en evidencia un
principio básico de la conducta humana: la valoración
de lo escaso. Así como cuando un entorno es volátil,
los actores sociales y políticos reclaman seguridad; en
la globalización los actores sociales y políticos
reclaman calidad territorial. De ninguna otra manera
podría explicarse el crecimiento económico de
Finlandia o Irlanda.
El incremento de la “oferta” de territorios reivindica
los espacios de “calidad territorial”.
Pero si sumamos al proceso de expansión de la
disponibilidad de información, el de incremento de la
movilidad de los factores económicos; veremos que a
diferencia de lo sucedido en periodos históricos
anteriores, donde personas y empresas, estaban
cautivos del territorio de origen (por costos, por
normas, por dificultades técnicas, por
127
desconocimiento, por ausencia de vínculos culturales,
etc); hoy el territorio es crecientemente una “elección”.
Esa razón de fondo y no otras banalidades, es lo que
explica y justifica el Marketing Territorial; como
conjunto de estrategias para posicionar un territorio,
atento la existencia cierta de competencia: ya sea por
turistas, inversores, residentes, Congresos, Agencias
Públicas, etc. Y como toda competencia, tiene
criterios: precios, calidades, segmentos.
La marca recupera su significado original (proviene del
germánico “marc”: frontera). En tanto se incrementa la
posibilidad de movilidad de los factores económicos,
más valor adquirirá el espacio dotado de elementos
diferenciales.
En cualquier caso, disponer de una identidad
productiva de base o de un paisaje, es una ventaja; pero
un programa de Marketing Territorial no se agota en un
logo o un eslogan, e implica la coordinación de
políticas para poder satisfacer, “la promesa de la
marca”.
Cuidar la imagen no basta, lo necesario es comprender
la transformación de las Ciudades en articuladoras
territoriales y combinar decisión política, construcción
institucional, movilización de actores y capacidad de
128
gerencia eficiente, no sólo para parecer un espacio
ciudadano sino “para serlo”.
Box 2/ Capitulo 3. Nueva ruralidad y Desarrollo.
El proceso de reconfiguración del territorio no sólo
afecta a las Ciudades. El espacio rural, en tanto espacio
de producción y socialización no es ajeno a los
cambios civilizatorios que están ocurriendo.
La ruralidad vive el impacto de la expansión urbana, su
propia revolución tecnológica, la tensión ambiental e
infraestructural y sus propios problemas de
gobernabilidad.
En principio, la expansión urbana está presionando al
espacio rural a satisfacer la demanda de “espacio
natural” traducida bajo múltiples formatos de
actividades recreativas: segunda residencia, turismo
rural, turismo activo, etc. Todas ellas con
requerimientos infraestructurales (energía eléctrica,
servicios asistenciales, Internet, TV, telefonía, etc); y
en muchos casos con dificultades de escala para su
financiamiento.
En los alrededores de pequeñas y medianas ciudades,
se expande el fenómeno de la “rurbanidad”, como
129
espacios de hábitat de baja socialidad y de una matriz
productiva en formación.
En Argentina, la situación se expande anárquicamente
aún en lugares de suelo escaso, como los oasis
productivos (un ejemplo típico es San Rafael -
Mendoza-), y en función de las casi nulas políticas de
regulación del uso del suelo.
La rurbanidad es una oportunidad para pensar el
equilibrio territorial y las condiciones de ciudadanía de
los habitantes del campo, pero sin las políticas
adecuadas, también puede derivar en una nueva forma
de periferia incontrolada.
El impacto de las nuevas tecnologías en el campo,
también concentran y dispersan actividades y riesgos.
Y así como la Revolución Industrial impactó la
producción agraria (mecanización), las actuales
revoluciones genética e informacional también lo haran
(GPS, producciones concentradas en el espacio,
organismos modificados genéticamente,
biocombustibles).
Sin embargo, corresponde a los poderes públicos;
hacer un verdadero análisis crítico de costos
ambientales y sociales de la transformación y usar las
herramientas fiscales adecuadas para evitar que la
única lógica dominante en la transformación sea el
130
lucro de corto plazo (como puede suceder en los
procesos de desmonte masivo).
Ahora bien; una perspectiva de 9.000 millones de
habitantes en el 2030; todos ellos con derecho a
alimentarse nos deben replantear el buen uso (eficiente
y sostenible) del espacio rural.
Por último, no olvidar que la rurbanidad pone en
cuestión el orden metropolitano en ciudades medianas;
y por lo tanto obliga a pensar nuevas formas de
representación, gobierno y financiamiento de servicios
o indudablemente derivará en espacios de
fragmentación social apenas disimulados por la
naturaleza y el paisaje.
Box 3/ Capítulo 4. Cooperación al Desarrollo o Co-
Desarrollo.
En el lenguaje, aún en formación, del Desarrollo Local
es usual encontrar abundante información y oferta
sobre los programas de “Cooperación al Desarrollo”.
De hecho existe una plataforma internacional de
ONG’s que luchan por que los Estados más
Desarrollados destinen 0,7 % de su PBI a este tipo de
programas.
131
Como en todos los órdenes de la vida; hay programas
de Cooperación al Desarrollo buenos y malos, en
términos de que cumplen o no sus objetivos. Pero
muchos de ellos son más políticos de
internacionalización de empresas de servicios de los
países donantes que otra cosa.
Por tratarse de un fenómeno tan complejo y tan
altamente dependiente de la capacidad de generar
energías endógenas para decidir y para gobernar
procesos; el Desarrollo es al mismo tiempo, un
fenómeno que legítimamente requiere de ayuda de
externa, como difícil es que cualquier ayuda sea
suficiente.
La cooperación, muchas veces tiene la rémora de la
caridad cristiana; destinada a que el “pobre e
infortunado” ponga paliativo a su situación. Y 50 años
de prácticas sistemática de cooperación ya han
evidenciado los límites de está práctica. En general los
países “más ayudados” son los mayores expulsores de
población e incluso numerosos programas tienen como
fin evitar una migración leída como problema interno,
presentada como Cooperación.
Es necesario no repetirse en esfuerzos poco
constructivos; corresponde empezar a desmontar la
“institucionalidad del subdesarrollo”; pensando en
mecanismos de Desarrollo conjunto y coordinado.
132
Pensar en términos de pares y de ganar-ganar. Y poner
en juego una agenda que suponga otras cuestiones, que
no sean paliativos o formas de financiamiento indirecto
de ONG’s de Estados Desarrollados.
Quizás la clave, para intentar un camino, esta en los
propios actuales “beneficiarios” de la Cooperación; en
tanto puedan resistir la formación de una cultura de
subsidio externo y análisis exagerado de la pobreza.
La Cooperación al Desarrollo es crecientemente
gestionada desde los países donantes, para evitar “caer
en manos de las burocracias u oligarquías locales”;
pero esa misma lectura debería ser suficiente para
modificar aspectos centrales de dichos programas
(como puede ser la política de acceso a mercados de
los productos que se promueven).
El co-desarrollo es posible; pero no escapa a las
dificultades del Desarrollo; de lo que escapa es del
placebo de las soluciones mágicas.
De hecho, llevando el razonamiento a ciertos extremos;
las prácticas de cohesión socio-económica europea a
los países ingresantes a la Unión Europea, pueden
leerse como políticas de co-desarrollo; las mismas
implican obligaciones y derechos de los eventuales
beneficiarios, pero apuntan a revertir las causas
mismas del atraso relativo, ya no como “ayuda” sino
133
como parte de un espacio que se concibe a sí mismo
como un espacio de ciudadanía compartida.
Box 4/ Capitulo 4. ¿Existe una Educación para el
Desarrollo?
No existe duda en la notable influencia que un alto
nivel educativo tiene como facilitador de los procesos
de Desarrollo. Sencillamente la educación contribuye a
la autonomía de las personas, despierta su creatividad,
favorece la aceptación de normas razonables y genera
capacidades de adaptación a los cambios.
Sin embargo, hay sociedades cuyo nivel de Desarrollo
no se corresponde a su nivel de educativo. Lo que
confirma por un lado la complejidad del fenómeno
Desarrollo y la necesidad actuar en muchas áreas y
niveles para impulsarlo.
Sin embargo, lo que es notable, es que así como con el
incremento de la conciencia democrática fue ganando
lugar en los programas de estudios la Educación para la
Ciudadanía, no haya tomado más cuerpo la idea de una
Educación para el Desarrollo.
134
Sin menoscabo de las diferencias entre personas. Así
como la Democracia, requiere de ciudadanos que
compartan ciertas características: conocimiento de las
normas, aceptación de las diferencias, implicación en
asuntos públicos, el Desarrollo también tiene
requerimientos específicos: capacidad emprendedora,
posibilidad de trabajar en equipo o red, capacidad de
comunicar; que obviamente exceden una visión
estrecha del concepto de “formación profesional”. Por
supuesto que ambos universos no son excluyentes y en
ambos anida una expectativa favorable en la capacidad
humana.
Pero sucede que el ejercicio de la ciudadanía y las
capacidades para el Desarrollo se alteran con los
cambios tecnológicos, a una velocidad mayor que la
respuesta de los Estados, y ahora dicha alteración es
muy intensa.
Y la pregunta cae de maduro; ¿qué debemos hacer?
Ahora que la memoria repetitiva importa menos, que la
disciplina tiene otro sentido y que es necesario innovar,
¿Cómo incluimos en nuestros programas educativos
“contenidos locales” y cómo “contenidos universales”
con miradas locales? ¿Cómo enseñamos la necesidad
de impulsar la economía y cuidar el ambiente al mismo
tiempo? ¿Cómo educamos para el consumo
responsable, en un contexto mediático de estímulo al
consumo desenfrenado como exteriorización de éxito?
135
¿Cómo recuperamos la idea de “largo plazo” en la
cultura de inmediatez? Y sobre todo ¿Cómo hacemos?
para incorporar a las prácticas sociales la conciencia de
la naturaleza perecedera de “ciertos conocimientos”, y
en consecuencia introducir la idea de educación
permanente.
Es muy difícil el Desarrollo, si no incrementamos la
capacidad crítica de las personas, una cierta conciencia
trans-generacional y una voluntad colectiva de
realizarse en un marco institucional. Tarea que excede
a la Escuela y que debe ser asumida de pleno por el
gobierno y la sociedad.
Box 5/ Capitulo 5. Del Citymarketing al “urban-
regional manager”
Las virtudes de un “buen gobierno” (expresión tan
usada en los últimos tiempos), generalmente se
presentan como incontrastables, atemporales y tan
vagas que es imposible someterlas a refutación alguna.
Sin embargo, creo que hay un aspecto bien concreto de
la realidad actual, que merece incorporarse a la idea de
“buen gobierno”, y no por ello deja de ser concreta (no
vaga), controversial y decididamente temporal.
136
Creo que es imprescindible, tanto como recuperar la
confianza en la política, reconocer la necesidad de
gobierno coordinado sobre los espacios urbano-
regionales y en su consecuencia concebir la figura del
gerenciamiento regional.
La Ciudad no es un producto de consumo y aunque
necesita de Marketing para su posicionamiento,
necesita gobierno para su supervivencia. Y el gobierno
de la Ciudad, debe ser necesariamente urbano-regional,
concertado, y multinivel.
Urbano-regional; porque es el reconocimiento del
territorio como sistema. Concertado, porque recupera
el rol político en el diseño de Ciudad. Multinivel,
porque ni es un ente aislado ni (en el otro extremo) una
continuidad indiferenciada. La Ciudad es diferenciada
y actora política. Debe ser protagonista de la definición
de proyectos en “su” territorio (urbano-regional).
Es por eso mismo, que hay que trascender, tanto la
“imagen” de Ciudad, como las visiones fragmentadas
ciudad/ campo y centro/ periferia; para gestionar desde
una nueva institucionalidad el espacio urbano-regional.
Box 6/ Capitulo 5. Descentralización y Desarrollo.
137
El debate político en torno de la descentralización de
funciones estatales se ha relacionado intensamente con
el debate por el Desarrollo Local, sobre todo en los
Estados Unitarios (el caso testigo en la región es
Chile).
Más allá de las dis-funcionalidades del centralismo,
sobre todo en Estados donde la calidad de la
Administración Pública no es destacable; muchas
veces se depositan sobre la descentralización
expectativas desmedidas.
Por otra parte y en paralelo a las demandas de mayor
descentralización, crecen las articulaciones territoriales
supra-muncipales. Las dos tendencias, son
demostrativas de la necesidad de de una reorganización
reticular del Estado.
De todos modos, debe señalarse que los escenarios de
la descentralización son bien diversos, y que
corresponde incorporar una mirada compleja a dichos
procesos. La experiencia de los años 90, de una intensa
descentralización orientada por objetivos fiscales y sin
mayor preparación de las burocracias receptoras, son
un buen ejemplo.
En cualquier caso, la mala experiencia no debería ser
fundamento para abandonar la tarea de reconfiguración
territorial de competencias estatales imprescindibles
138
para fortalecer capacidades territoriales y para evitar el
fortalecimiento de una idea de Desarrollo impulsada,
gestionada y traccionada “desde afuera”..
Box 7/ Capitulo 6. Identidad territorial e identidad
cosmopolita.
El sentimiento de pertenencia a un país, una ciudad o
un Estado, no es un invento de los nacionalismos; es
una tendencia de las personas a necesitar fuentes
externas de identificación. Su uso a lo largo de la
historia es generalmente cuestionable.
Sin embargo, muchas veces oí hablar contra esas
posiciones a fetichistas de marcas comerciales y a
fanáticos de cuadros de fútbol; que sólo canalizaban la
misma pulsión por otra vía.
La fuentes de identidad territorial fueron muy
importantes hace tiempo, cuando los Estados
Nacionales, pusieron dicho tema en el centro de sus
prioridades. Y aunque hoy hay un renacer (suave) de
algunas cuestiones similares; un contexto diverso y el
peso de la historia hace que eso sea mucho menor.
Considero que una “buena práctica” de Desarrollo
Local, es impulsar una identidad compartida abierta, a
139
la vez territorial y cosmopolita, a la vez singular y
universal.
La necesidad de referencia histórica y el
reconocimiento de un modo de ser y de vivir diferente,
no puede ser ni motivo de condena; e incluso puede ser
fuente de desarrollo económico.
La diversidad en sí implica un rechazo a toda
homogenización y por lo tanto a cualquier visión
excluyente de la identidad territorial.
Quizás el aspecto más controversial de la cuestión, no
es ya el tema de la identidad territorial, crecientemente
relativizado; sino la desaparición de otras identidades
políticas vinculada a modos de ver el mundo y a una
concepción propositiva de la acción en el espacio
público.
Si por un lado, las soluciones de manual de las visiones
totalizantes que dominaron la política hasta la caída del
muro de Berlín, vistas desde hoy nos parecen
infantiles. La ausencia de “nuevas ideas” para
administrar los tremendos cambios que existen, crean
un espacio de vértigo. Quizás ese vértigo explica el
crecimiento de la identidad de “pequeña aldea” que
está creciendo.
140
Box 8/ Capitulo 7. Diseño, logística, patentes,
ambiente y nueva economía.
Una pregunta que siempre corresponde hacerse en el
diseño de políticas públicas de promoción al Desarrollo
o simplemente de políticas públicas productivas, es
¿qué agrega más valor en la cadena productiva?
La economía informacional, se apoya en una economía
industrial pre-existente, le añade elementos de
eficiencia, generalmente por vía de la velocidad y
multiplica al mismo tiempo la capacidad de producción
y conocimiento del mercado.
Dicha combinación da lugar a unas posibilidades de
respuesta económica nunca conocidas37
.
Lo dicho implica, que el “saber hacer” del momento
escapa a la capacidad de producir razonablemente un
producto a un costo relativo, sino que incluye: saber
identificar su público (marketing), saber diferenciarlo
de producciones similares (diseño), saber llegar a
costos bajos (logística), saber comprender que valores
son crecientemente demandados por el mercado y cuya
tendencia debe incorporarse a la producción como
herramienta de posicionamiento (eco-diseño),
37
El fenómeno ZARA es ejemplificador. Gracias al particular uso de la información esta rompiendo el criterio
de “colección” en la moda, respondiendo en todas sus almacenes de modo global, con dos acciones: reposición
de ropa diversa mas de una vez por temporada y colocación cada tres semanas de las “+ elegidas” en lugares de
máxima visibilidad.
141
modificar la producción al mismo ritmo que se
modifica el mercado, etc.
Por lo tanto, si damos por sentado que en tiempos de
“relativa abundancia” el valor en la cadena de
producción, cambia de lugar. Debemos prepararnos
para competir y participar de esos tramos.
Un programa de Desarrollo Local, no debe obviar las
tendencias existentes sino generar las energías
territoriales para dar respuesta a esas demandas.
Sin embargo, no corresponde una mirada maximalista.
No sólo las actividades “punta” generan beneficios
sociales. Y no todos los territorios disponen de
condiciones para radicarlas. Lo que si pueden hacer
todos los territorios es mejorar la calificación de las
actividades que ya tienen asiento allí.
Box 9/ Capitulo 7. Responsabilidad Social
Empresaria, Co-gestión pública y Desarrollo Local.
Cuestiones de ética y economía.
Existe una mirada muy benevolente sobre dos
fenómenos crecientes vinculados al Desarrollo Local:
a) La Responsabilidad Social Empresaria, y b) la
Cogestión Estado-Sociedad Civil. Y creo que ambos
142
indirectamente esconden un fenómeno que hay que
resaltar: la incapacidad creciente de los Estados frente
a desafíos de nueva agenda.
En ambos casos, organizaciones diferentes del Estado
toman por iniciativa dar respuesta a una cuestión
pública abandonada por él: ya sea la recuperación
patrimonial de un edificio emblemático o la extensión
de la red cloacal en un barrio periférico, etc.
Por supuesto, que la propia dirección de las
organizaciones, orientada a la superación de obstáculos
para la vida colectiva debe ser valorada; pero ello no
debe empañar, el análisis sobre la debilidad estatal, ni
tampoco sobre las derivaciones, buenas y malas de
dichas prácticas.
Además no se trata de prácticas totalmente idénticas;
porque mientras la primera se orienta a concebir los
objetivos de la empresa “más allá” de su razonable
afán de lucro, el segundo se traduce en una implicación
en temas que aún asumidos por el Estado, son del
orden propio de la esfera de la Sociedad Civil. En
concreto, cuando un colectivo instala una escuela o
extiende el asfalto, realiza lo que es el fin último de su
naturaleza; en cambio cuando una empresa productora
de químicos contaminantes brinda una obra de teatro;
está re-concibiendo su “lugar social”.
143
El Estado no puede abandonar ni la tarea de detraer
parte del excedente económico para garantizar
condiciones de vida colectiva, ni re-legitimar su rol de
representación por vía del incremento de información a
la ciudadanía; lo que ubicaría a la Responsabilidad
Social Empresaria en un lugar más marginal y re-
centraría a la Empresa en el marco de su esfera
económica.
Del mismo modo, la promoción de la participación de
la Sociedad Civil, debe ser un valor en sí y quizás
puede traducirse en formas de afrontar problemas de
“nueva agenda” que al Estado le cuesta resolver; pero
en ningún caso es valioso que para acceder a derechos
mínimos la gente luego de pagar impuestos deba
construir verdaderos “Estados paralelos”, por la
ineficiencia de los organismo públicos.
Una Sociedad Civil que tiende a reemplazar al Estado,
y no a complementarlo, no es tanto un síntoma de
Desarrollo Local, sino de impotencia política.
Box 10/ Capitulo 7. Desarrollo Local y
“alternativismo”
Corresponde preguntarse si el Desarrollo Local, como
abordaje de políticas públicas, que recupera la visión
144
del territorio, cuestiona algún paradigma existente ó es
simplemente un aplicativo que tiende a universalizar el
modo actual de concebir y generalizar riqueza y de
distribuir el poder.
Creo que ni lo uno ni lo otro.
Por una parte, no cuestiona ningún paradigma teórico,
la vocación por recuperar capacidad de decisión
territorial y de concebir las intervenciones públicas
como medio para alterar la racionalidad de mercado,
incorporando visión de largo plazo y generar por
medio de bienes públicos un incremento de la calidad
de vida y la competitividad, y expandir la ciudadanía.
Lo que es el centro de la visión del Desarrollo Local.
Esta visión en términos teóricos no significa ningún
giro copernicano. Pero en la práctica implica una
lectura no maniquea de la actual realidad global; y por
lo tanto es desafiante de un orden de cosas de
agregación inercial (quiebres territoriales,
insostenibilidad ambiental, crecimiento no inclusivo,
reducción de ciudadanía).
El debate del Desarrollo debe superar varios dilemas
mercado/ no mercado, ciudad-industria/-campo-agro,
recuperando la idea de la política, reconociendo el
nivel “meso” como nivel de construcción de
respuestas territoriales a desafíos globales.
145
Porque si “otro mundo es posible”, necesariamente
será a partir de este que tenemos como dato. La
verdadera “alternativa” al pensamiento único es la
radicalización de una racionalidad de nuevo cuño, que
no niegue la existencia de tendencias incómodas, que
reconozca las dificultades de un mundo plural; y que a
pesar de eso se proponga no ya construir el paraíso (sin
conflictos), sino un mundo de ciudadanos con un
metodo razonable para administrar conflictos.
146
Bibliografía de referencia.-
Local y Global; J. Borja. M.Castells; Ed. Taurus; Barcelona 1996.-
La Ciudad Conquistada; J. Borja; Ed. Alianza Ensayo; Madrid 2003.-
El Territorio como Sistema; R. Folch (compilador); Ed. Diputació de Barcelona;
Barcelona Noviembre 2003.-
Leadership and Innovation in Subnacional Government; Tim Campbell y
Harald Fuhr (comp); World Bank Institute; Washington 2004.-
Política y Poder en los procesos de Desarrollo; A. Isla y P. Colmegna (comp);
FLACSO; Buenos Aires 2005.-
Federalismo y Descentralización en grandes ciudades: Buenos Aires en
perspectiva comparada; M. Escobar, G. Badía, S. Frederic; Ed. Prometeo;
Buenos Aires 2004.-
E-topía; William J, Mitchell; Ed. Gustavo Gili; Barcelona 2001.
Il Territorio: da risorsa a prodotto (7ma edición); Ed. Franco Angelli; Milano
2006.
Geografía dell’ economia mondiale (9na edición); Sergio Conti y otros; Ed.
UTET Universitat; Milano 2006.
El urbanismo de las redes. Teorías y métodos; Gabriel Dupuy; Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Barcelona 1998.
El Derecho Municipal como derecho posmoderno; Enrique Marchiaro:
Editorial Ediar; Buenos Aires 2007.
Dal Distretto Industriale Allo Sviluppo Locale; Giacomo Becattini; Editorial
Bolllati Boringhieri; Turín 2000.
Per una nova cultura del territori? ; Eva Alfama i Guillen y otros; Editorial Icaria-
Antrazyt; Barcelona 2007.
Reds, Territorios y Gobierno; Joan Subirats (comp); Ed. Diputació de
Barcelona; Barcelona 2002.