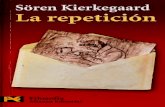Pulsión de Muerte, Repetición y Violencia
description
Transcript of Pulsión de Muerte, Repetición y Violencia

Pulsión de muerte, repetición y violencia: particularidades de
nuestro tiempo (Freud, Lacan, Deleuze, Zizek)
En este ensayo exploramos la pulsión de muerte ligada a la repetición como
construcción de un sujeto de la violencia y expresión de la propia condición
humana poliédrica, plural y polifónica, así como gesto negativo, espacio vacío que
da paso a la sublimación creativa. La violencia como elemento constituyente del
proceso incesante de creación y destrucción del ser humano. Realizamos un
ejercicio introductorio a los conceptos de “pulsión de muerte”, “repetición”,
“violencia”, “condición humana” y “sociedad contemporánea” en Freud, Lacan,
Deleuze y Zizek. El objetivo es dilucidar la relación entre violencia, creación y
destrucción como inherentes de un ser humano en constante devenir, así como
puntualizar algunas notas distintivas de la sociedad actual. Una de las principales
preocupaciones esbozadas en este ensayo consiste en sortear tanto el
determinismo estructuralista como el relativismo posmodernista; se busca dar
cuenta de la especificidad y particularidad que configura nuestro tiempo, sin dejar
de lado los características fundamentales del ser humano. Hay una violencia
propia de la condición humana y una configuración específica dentro del horizonte
de la sociedad contemporánea. Dar cuenta de la intersección entre lo fijo y lo
variable, lo propio y lo circunstancial es una de las tareas planteadas en este texto
a todas luces introductorio.
Palabras claves: Pulsión de Muerte, Repetición, Violencia, Freud, Lacan,
Deleuze, Zizek.
Pensar a partir de la pulsión de muerte y de la repetición
Una de las aportaciones más fundamentales del psicoanálisis es la noción de
“pulsión de muerte”. El concepto de “pulsión de muerte” representa un verdadero
acontecimiento subjetivo-objetivo en Freud y en el psicoanálisis. El psicoanálisis

resulta inconcebible sin las nociones de inconsciente y de pulsión de muerte.
Pulsión no es instinto: constituye uno de los axiomas más citados y poco
profundizados del psicoanálisis actual. Si bien ya Nietzsche había anticipado
muchas de las ideas e intuiciones en torno a la dimensión no racional de ser
humano, es Freud quien extrapola, radicaliza y amplía las ideas pioneras del
filósofo del martillo. Freud (2001a) llega al concepto de “pulsión de muerte”, por
medio de la interpretación de los sueños. La pulsión de muerte nos remite a un
estadio más allá del principio de placer. Cuya obra homónima inaugura la última
parte de la obra freudiana que se centra en la destructividad humana. La pulsión
de muerte es crucial, hasta convertirse en el fundamento conceptual del último
Freud. Por su parte, Lacan (2005), quien ha radicalizado y explorado con una
profundidad creativa a Freud, ha dicho que el concepto de pulsión es aporético e
inabordable.
En Más allá del principio del placer, Freud (2001b: 9) señala que: “en el
alma existe una fuerte tendencia al principio de placer, pero ciertos otras fuerzas o
construcciones la contrarían, de suerte que el resultado final no siempre puede
corresponder a la tendencia del placer”. La vida también se dirige hacia la muerte,
porque –según Freud– lo inanimado estuvo ahí mucho antes que lo vivo:
He aquí lo que resta: el organismo sólo quiere morir a su manera, también estos
guardianes de la vida fueron originariamente alabarderos de la muerte. Así se engendra la
paradoja de que el organismo vivo lucha con la máxima energía contra las influencias
(peligros) que podrían ayudarlo a alcanzar su meta vital por el camino más corto (por
cortocircuito, digámoslo así); pero esta conducta es justamente lo característico de un
bregar puramente pulsional, a diferencia de un bregar inteligente (Freud, 2001b: 39).
Hay una relación de retroalimentación entre los principios de placer, de muerte y
de nirvana. El principio de nirvana nos conduce a la promesa imposible de retorno
al origen, por eso está a la base de la pulsión de muerte. Dado que la meta de
toda vida es la muerte; lo inanimado estuvo y estará antes y después de lo
animado. La pulsión de muerte está ligada al principio de nirvana. El principio de

nirvana busca eliminar, suprimir o reducir al mínimo la tensión de excitación. La
pulsión de muerte se relaciona con la compulsión a la repetición.
Toda pulsión es ya pulsión de muerte. Toda pulsión persigue su propia
extinción. Envuelve al sujeto en la repetición. El concepto de “repetición” está
ligado al de “pulsión de muerte”. La repetición puede ser concebido como
reencuentro de la identidad, en tanto constituye por sí misma una fuente de placer”
(Freud, 2001b: 35). O bien, fuente de displacer, pérdida y destrucción en tanto
alude un punto de quiebre inexpugnable. La compulsión a la repetición también
puede actualizar vivencias dolorosas, revivir situaciones de displacer del yo,
“puesto que saca a la luz operaciones de mociones pulsionales reprimidas”
(Freud, 2001b: 20). Los efectos de la compulsión a la repetición resultan
ambiguos, conflictivos, inesperados. Lo anterior, conduce a Freud a renunciar a la
creencia –ilusoria– de que habría un perfeccionamiento moral en el ser humano.
“El infatigable esfuerzo que se observa en una minoría de individuos humanos
hacia un mayor perfeccionamiento puede comprenderse sin violencia como
resultado de la represión de las pulsiones” (Freud, 2001b: 41). El sujeto humano
está esencialmente dividido y no es objeto de progreso moral, ético o
simplemente, humano, si no es por un trabajo sistemático de violencia consigo y
con el mundo circundante.
El concepto de repetición es una noción problemática, de difícil
comprensión. “La compulsión a la repetición” es según Freud un componente
inherente a la constitución del yo (Freud, 2001). Para Lacan, la repetición anuda el
deseo, el inconsciente, y el sujeto. La alienación del inconsciente y de la repetición
que ocasiona aquel sobre ésta precede a la alienación materialista denunciada por
el marxismo –según Lacan (2007: 39). La insatisfacción al ser el primer
componente del psiquismo, complica el esquema económico de tensión-descarga;
no hay una función de homeostasis (Lacan, 2007: 49). La repetición nos remite a
la pulsión de muerte en su relación fundamental con el cuerpo, el goce, la alteridad
y el significante. La repetición nos atisba lo real. Lo real –según Lacan– es lo que
vuelve siempre al mismo sitio. Lo real insiste, persiste, subsiste. A través de

lalengua, lo real queda como resto, residuo. La audacia del capitalismo –según
Deleuze y Zizek– consite en generar una axiomatica libidinal donde el plus del
goce, el imperativo de gozar, se conecta con la maquinaria capitalista de
producción del deseo y subjetividades alienadas según dicho orden de producción.
En una obra excepcional Deleuze nos ha mostrado que la repetición también
puede ser mucho más que mera compulsión a la repetición y se puede concebir
como diferencia. En efecto la repetición como diferencia significa que dentro de la
reproducción del orden vital humano hay algo que siempre está trascendiendo
cualquier esquema mecánico y genera un estado de creación pura:
Repetir es comportarse respecto a lo único y lo singular, que no tiene algo
semejante o equivalente. Se repite una obra de arte como singularidad sin
concepto. Por otra parte, la generalidad pertenece al orden de las leyes. Lejos de
fundar la repetición, la ley muestra más bien como la repetición sería imposible
para puros sujetos de la ley, los particulares. Los condenados a cambiar. Forma
vacía de la diferencia, forma invariable de la variación, la ley exige que sus sujetos
no cumplan con ella más que al precio de sus propios cambios (Deleuze, 2002: 21-
23).
La repetición puede ser mucho más que mera reproducción del orden establecido,
implica un proceso de autocreación múltiple. Idea que Zizek va a desarrollar con
profundidad en su replanteamiento del sujeto cartesiano desde Lacan, concibiendo
una alternativa frente a las generalizaciones del sistema capitalista.
La pulsión más que relacionarse con la biología se vincula con la cultura. Ya
Nietzsche (2004) había observado que el sujeto humano es un sistema de
pulsiones, donde la pulsión implica una demarcación entre lo psíquico y lo
somático. Para Nietzsche el sometimiento al orden racional estaría a la base de
los principales ejercicios de mortificación, aniquilación y violencia contra el ser
humano mismo.
La pulsión de muerte hoy se confronta con la imposibilidad de concebir
límites o asimilarlos como propios, sin límites no hay reconocimiento de la ley y del
lazo social. La tanatomania de la sociedad contemporánea tiende a la disolución

de los vínculos y lazos sociales. La indiferencia radical se vive hoy como horizonte
de socialidad. Ya Lacan había mostrado que la pulsión pone en crisis la
comprensión racional y unitaria del sujeto humano. La pulsión es cercana a la
experiencia del inconsciente. La pulsión excede el esquema económico de la
satisfacción y de la demanda. En este sentido el camino del sujeto está ligado a lo
imposible. “Lo real en el sujeto es lo más cómplice de la pulsión (Lacan, 2005)”:
Esta función de lo imposible hay que abordarla con prudencia, como toda función
que se presenta bajo una forma negativa. Querría simplemente sugerirles que la
mejor forma de abordar estas nociones no es tomándolas por su negación. Este
método nos llevaría aquí a la cuestión de lo posible, y lo imposible no es
forzosamente lo contrario de lo posible, o bien entonces, ya que lo opuesto de lo
posible es lo real, tendremos que definir lo real como lo imposible.
Lo real admite lo imposible; concepto retomado de Bataille, concepto que supone
un límite infranqueable. “El porvenir del psicoanálisis” –según Lacan depende de
lo que advendrá de lo real que se atisba en el actual sistema de dominación
tecnocientífico de que “los gadgets verdaderamente se nos impongan” (Lacan,
2007: 107-108). Si bien Lacan era un poco escéptico respecto a la imposición del
sistema de gadgets, la sociedad actual tiende hacia la homogeneización: sujetos
cada vez más desubjetivados.
Agresividad, violencia, sujeto y capital: tesituras de la sociedad
contemporánea
La violencia tiene un amplio espectro de manifestaciones confusas. Es plural,
multívoca y multiforme. Su opacidad enerva, embriaga, seduce, hechiza y mueve
otras formas de violencia, domesticación y aniquilación. La violencia abre el
espacio antropológico del ser humano, estaría ligada tanto a la guerra como a la
represión. De ahí la distinción fundamental del psicoanálisis (que Freud atisba y
Lacan desarrolla): instinto no es pulsión, agresividad no es violencia. La
agresividad atraviesa la condición y constitución del sujeto, se interioriza como

esquema de vivencia consigo y de convivencia con el otro. La misma cultura está
ligada a la culpa, la interiorización de la culpa y de la ley. No se puede naturalizar
el malestar; no hay malestar sin la dimensión del placer. En toda cultura hay una
buena dosis de bienestar que contrarresta y equilibra el malestar, pero finalmente
se impone el proceso de violentación, de represión violenta, represión contenida,
mesurada, distribuida, disfrazada, pero en todo caso, violentación de la propia
condición humana. La violencia –según Aristóteles– busca regresar al origen de
las cosas. Es humana, demasiado humana. La violencia está en el origen mismo
del poder del estado. No se puede erradicar, acaso disfrazar, desviar, contener,
retener. La violencia siempre es plural, compleja, apoca, seductora, tabú, enigma.
Es fuerza, pero intencionalidad excedida que se desconoce y se precipita en una
vorágine mimética de destrucción. Odio, agresividad, pulsión de muerte son
formas estructurales del ser humano. Zizek (2001), describe siguiendo a Lacan,
algunos de los lugares y posiciones que ocupa la pulsión de muerte y la repetición
del síntoma en la sociedad actual. Analizamos desde el interior de la sociedad y
desde nuestros propios límites, la relación entre pulsión de muerte, violencia y
sujeto. “Desde la lectura de Lacan también, habrá que distinguir la agresividad y
los actos violentos. El odio es correlativo del amor en lo que al registro imaginario
se refiere, mientras que la pulsión de destrucción con fines eróticos se dirige a un
objeto parcial no narcisista por lo mismo el objeto al que se dirige ya no está en el
imaginario totalizante del otro, sino que está en relación directa con ese más allá
del placer. No toda violencia es sádica, hay también una búsqueda de destrucción
total (Rangel, 2010).
Aunque el deseo y las pulsiones pertenecen al campo del Otro, son
distintos. Las pulsiones son manifestaciones parciales o particulares de una fuerza
denominada deseo. Hay un solo objeto de deseo, el objeto a, puede haber deseos
que no se manifiesten en las pulsiones. El objeto a es la causa del deseo, no es
una relación con un objeto sino con una falta. El principio de placer resulta
imposible, la boca no se satisface por la comida, sino por el placer de la boca
(Lacan, 2005: 175). Lacan retoma el concepto freudiano de “ambivalencia” en
tanto interdependencia del amor-odio. Lacan distingue entre agresividad y

agresión, la agresividad va más allá de la simple agresión. Puede haber
agresividad en actos aparentemente afectuosos. La agresividad atraviesa, la auto-
percepción el lenguaje y los vínculos humanos. La agresión erótica subsiste como
una ambivalencia fundamental en la condición humana.
Al vincular la agresividad al orden imaginario del Eros, Lacan radicaliza a
Freud. Lacan relaciona “la agresividad con el concepto hegeliano de lucha de
muerte como fase de la dialéctica del amo y del esclavo” (Evans, 1997: 33). Lacan
ubica la agresividad en la relación dual entre el yo y el semejante. La imagen
especular propicia una tensión agresiva entre la imagen especular y el cuerpo real,
puesto que siempre hay una conformación de conflictiva e intermitente del propio
sujeto, nunca es un proceso lineal y pacífico.
En El espinoso sujeto, Zizek replantea la noción del sujeto moderno
cartesiano, y a la vez, lleva a cabo un análisis social replanteando la teoría
psicoanalítica. En el sujeto, se abre una grieta, algo dentro del sujeto grita, es la
cerradura y el pliegue lo que nos puede permitir ver más allá, ir más allá a
sabiendas que no existe nada más que un deseo inmortal, paradójico deseo de
muerte. Dirá Lacan –desde la lectura que hace Zizek: “El punto clave es que la
‘inmortalidad’ solo puede aparecer en el horizonte de la finitud humana como una
formación que representa y llena el vacío ontológico, el agujero de la trama de la
realidad abierto por el hecho de que la realidad es constituida trascendentalmente
por el sujeto trascendental finito”(Zizek, 2001:177).
Entonces, ¿a dónde se dirige un sujeto repitiendo su destino, anhelando
una muerte simbólica que detenga de una vez y para siempre todo síntoma? Hay
un lugar, y en todo caso, es para Lacan lo negativo, el espacio vacío, espacio que
impulsa ir más allá del principio de realidad neurótico, de tal manera el renovarse,
el volver al punto negativo, al cero, permite dar paso a la segunda muerte, la
muerte simbólica, la cual, es puente metafórico por el cual se llega al deseo de
seguir deseando: deseo del deseo, el cual sólo opera en el terreno de la muerte,
un terreno muerto y resucitado.

El sujeto lacaniano no se concibe sin la noción de pulsión de muerte. “Ser
para la muerte”. La pulsión de muerte es para Lacan, según rescata Zizek (2001:
172), “una apariencia que recubre un vacío anterior…”, “es el gesto negativo que
abre un espacio para la sublimación creativa”. Poder pensar desde la pulsión o
con la pulsión, implica poder escapar a la negación de la pulsión de muerte tal cual
lo hacen algunas tendencias psicologistas de nuestro tiempo (la psicología positiva
o el neoconductismo, por ejemplo) así como a la tendencia trágica de que no hay
nada más por hacer, entregarse al deseo del Otro, anularse como sujeto, como
algunas corrientes lacanianas actuales pretenden. La idea aquí será entonces
integrar a la pulsión de muerte “como ser evanescente entre el ser y el
acontecimiento” y esto solo será posible mediante el derrocamiento de la ley del
capital. Mucho se ha dicho y escrito sobre la instauración de la ley, pero poco,
hablando en términos del sujeto porvenir en Lacan, de la destrucción, de su
muerte, y de su posibilidad de resignificación. La pulsión de muerte tendría
también un potencial creativo: Muerte necesaria para pensar un sujeto detrás de
su demanda, un sujeto nuevo. Para Zizek, el sujeto que cuestiona puede dar pie a
un análisis profundo de lo que las reglas o leyes que el capitalismo impone;
cuando cambiamos las normas legales para acomodarlas a los nuevos
requerimientos de realidad, privamos a la ley, a priori, de su dignidad puesto que
tratamos a las normas legales de forma utilitaria, como instrumentos que nos
permiten justificar la satisfacción de nuestros intereses patológicos, de nuestro
bienestar (Zizek, 2002:197).
Ya no la transgresión de la ley que irrisoriamente el sistema mantiene, sino un
cambio radical que implica un impase, un descarrilamiento, un estar “entre dos
muertes”. Ya que si ilusamente nos mantenemos dentro de una “sociedad
perversa” en donde el mal radical se convierte –según Zizek (2002:197)– en
“obediencia misma a la norma por razones patológicas” no podremos escapar a
las leyes que capitalismo actual nos demanda. Ya no queda espacio tampoco para
ilusiones que Freud plantea en el porvenir de una ilusión, sino que implica el paso
del sujeto de la ilusión al sujeto del deseo lacaniano, un deseo que pueda ir desde

la comprensión del deseo de Otro (llámese capitalismo, consumismo, etc.), hasta
el Deseo del deseo, saber que hay huecos, vacíos que nos permitirán abrirnos al
seguir deseando y escapar a la repetición neurótica irreflexiva. La pulsión de
muerte como “gesto negativo que abre espacio para la sublimación creativa” es un
elemento nodal para entender la posibilidad de crítica a la situación actual que hoy
vivimos o sobrevivimos (Zizek, 2001:172).
Lacan, como personaje cómico, ejemplifica en sus seminarios, la pulsión
como formación creativa, y sus palabras se vuelven chistes. ¿Por qué es para
Lacan desde la concepción freudiana el chiste representante del inconsciente?
¿Qué lo hace especial? La sorpresa. El espacio vacío que nos produce el chiste,
es una sorpresa que nos toca la fibra más sensible del ser, la confrontación con
nuestra propia muerte, con nuestro ser violento. El chiste sólo se nombra una vez,
la repetición de éste implica la pérdida de sentido, fuera de toda significación y sin
embargo da paso a que se abra el espacio siniestro del sujeto, un espacio que a
razón de repetirse adquiere fuerza. La sociedad actual está enferma de repetición
cómica llevada al límite, sujetados al gran Otro capitalista nos perdemos del
deseo, es un repetir sin sorpresas, más de lo mismo y lo mismo, y lo mismo.
Es un chiste nuevo que se intercambia durante toda la vida, y adquiere
sentidos de significación variable. Si bien existe un aspecto inherente de tendencia
al displacer en el ser humano, también existe otro variable que se rencuentra un
instante después de la derrocamiento de la ley, al otro lado y que permite dar paso
al sujeto inédito, permite pensar lo que no se había pensado y eso ya escapa a la
concepción trágica freudiana de repetición. La repetición creadora estaría ligada
también al deseo. En la medida en que en el psicoanálisis no hay normativización
del deseo.
Recordemos que una de las mayores aportaciones de Lacan, como es
sabido, es la radicalización de la noción de “deseo” de Spinoza: “El deseo es la
esencia del hombre”. Corazón de la existencia humana, el deseo es una de las
preocupaciones centrales del psicoanálisis. El deseo es siempre deseo del
inconsciente (Evans, 1997: 67). La cura analítica lleva al paciente a reconocer la

verdad sobre su deseo. Sólo es posible reconocer deseo en tanto se articula en la
palabra. Lo importante es enseñar al sujeto a nombrar la existencia del deseo.
Repensar (en la teoría) y replantear (en la clínica) un espacio para que advenga
libremente el deseo constituye y descifra algunas de las posibilidades más
importantes y fructíferas entre psicoanálisis y filosofía. Hay, sobre todo en la
sociedad actual, una incompatibilidad entre deseo y palabra. El deseo se distingue
de la demanda y de la necesidad.
El deseo es distintivamente humano. El deseo humano es el deseo del otro.
El deseo busca ser objeto del deseo del otro, deseo de reconocimiento por el otro.
Todo deseo humano es una función de reconocimiento. Para afirmarse, el sujeto
tiene que arriesgar su propia vida en la lucha por el prestigio. El deseo surge en el
campo del otro, es decir, en el inconsciente. El deseo es un producto social. El
deseo nos remite a la falta. Falta de ser, el deseo es la relación del ser con la falta.
La falta es mucho más que la ausencia de ser. Anhelo de ser constituyente y
potencia de creación. El sujeto está descentrado, exiliado, abierto hacia un afuera.
Frente a la intimidad la extemidad, apertura hacia un afuera.
La condición humana en la coyuntura actual
La condición humana es plural, compleja y polifónica. Participa tanto del Bien
como del Mal radical, no es una cosa u objeto fijo, sino que está en constante
devenir, formación transformación, escisión. Toda lectura que privilegie un aspecto
resulta sesgada, parcial, inconclusa. Nietzsche y Deleuze han destacado las
potencias de creación y transvaloración de la condición humana. Schopenhauer y
Freud han subrayado la condición abisal, limitada, nebulosa, autodesctructiva,
violenta, fuera de todo progreso ético. Han denunciado las pulsiones de desarrollo
y realización plena como ilusiones consoladoras (Freud, 2001: 41). Ambas
perspectivas tienen razón. Lacan y Zizek han intentado, no sin altibajos y
desaciertos, construir una posición analítica que permita dar cuenta con toda
radicalidad de la especificidad actual dentro de la conformación estructural de la
condición humana. La sociedad contemporánea no es un todo cerrado ni ya

constituido, sino un espacio abierto de autocreación, limitación, legalidad, orden,
desmesura, mesura, potencia, muerte, aniquilación, violencia, y siempre todo esto,
y mucho más, dentro de un bucle espacio-tiempo-sujeto acotado. Vivimos dentro
de una serie de vínculos, rupturas y subjetividades donde la lógica del capital se
ha autonomizado de la sociedad contemporánea y los gobiernos gerenciales
tecno-capitalistas, pero también de tímidas revueltas, insurrecciones y
movimientos sociales; escapar a la pulsión es imposible, negarla sería absurdo y
aceptarla nos inmoviliza. En este sentido la repetición, la pulsión de muerte y la
violencia también tienen un potencial creacionista. Apuntar algunas posibles
derivas para repensar dichas nociones ha sido una de las metas planteadas. El
camino está abierto, hemos apuntado de manera introductoria y preliminar algunas
pistas en la senda (Sigifredo Esquivel Marin e Irene Ruvalcaba Ledesma).
Referencias
Deleuze, (2002), Diferencia y repetición, Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, Sigmund, (2001a), La interpretación de los sueños I, Buenos Aires:
Amorrortu.
Freud, Sigmund, (2001b), Más allá del principio del placer, Buenos Aires:
Amorrortu.
Zizek, Slavoj, (2001), El espinoso sujeto: Buenos Aires: Paidós.
Lacan, Jacques, (2005), Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis, Buenos Aires: Paidós.
Evans, Dylan, (1997), Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano, Buenos
Aires: Paidós.
Nietzsche, Federico, (2004), Fragmentos póstumos sobre política. Madrid: Editorial
Trotta.

Rangel, Lucía, (2010), “La crueldad de lo visible, Carta psicoanalítica, consultado
el 2 de enero del 2015 en http://www.cartapsi.org/spip.php?article147