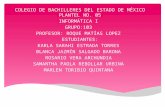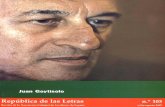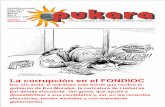pukara-103
-
Upload
sernumenser -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
description
Transcript of pukara-103
-
La Paz, marzo 2015 Pgina
Peridico mensualMarzo 2015QollasuyuBoliviaAo 9Nmero 103Edicinelectrnica
TURISMO CHAMNICO. En laamazona peruana se vive la eclosin de un turismo enbusca de salud y exotismo, lo que aprovecha una nuevaserie de empresarios. En Bolivia, personajes similaresbuscan ms bien tener influencia poltica en el gobierno.
-
La Paz, marzo 2015 Pgina
Corrupcin en elFondo Indgena
2
Depsito legal 4-3-116-05e-mail:[email protected]: 71519048
71280141Calle Mxico N 1554, Of. 5La Paz, Bolivia
Director:Pedro Portugal MollinedoComit de redaccin:Nora Ramos SalazarDaniel Sirpa TamboCarlos GuillnColaboran en este nmero:Rosemary Ximena AlanocaEspejoDavid Ali CondoriAndrs GautierJean-Loup AmselleChristian Jimnez KanahuatyCarlos Macusaya Lo
s artc
ulos fi
rmado
s no r
eprese
ntan n
ecesa-
riame
nte la
opin
de Pu
kara.
Todo
artcu
lo de
Pukar
a pued
e ser r
eprodu
cido
citando
su fu
ente.
Una reforma de esteFondo pareceimposible, pues elgobierno estmaniatado por suprincipal base deapoyo y desmunidode un marco tericoque le permita unenfoque diferente.
Este 12 de febrero un informede la Contralora revent la pusde la corrupcin en el Fondo deDesarrollo para los Pueblos Ind-genas Originarios y ComunidadesCampesinas (Fdppioyccc).Segn el informe, ese Fondo
habra ocasionado daos al Esta-do por un valor de Bs 71 millones;presenta tambin una lista de153 proyectos que desde 2010y 2011 no se concluyen hastala fecha, pese a que cuentancon un primer desembolso dehasta 800 mil bolivianos. Estninvolucrados en esa denuncia lacandidata a la Gobernacin deLa Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, ademsde los senadores oficialistas Jorge Choque y Felipa Merino.Este Fondo fue creado el 22 de diciembre de 2005 por Decreto
Supremo 28571, en las postrimeras del gobierno de Rodriguez Veltz.Ese gobierno sucedi al catico de Carlos Mesa que tras marchas ybloqueos tuvo que dimitir. El gobierno de Rodrguez Veltz transcurrien calma pues se caracteriz por ceder, sin disturbios, a la presinde las organizaciones sociales.Estas organizaciones, respecto a los indgenas, deseaban poder
intervenir directamente en la gestin de recursos que eranadministrados por un primer Fondo Indgena creado el 24 de julio de1992 en la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y degobierno celebrada en Madrid, Espaa y que empez a ser funcionala partir de 1994. Bolivia adhiri a ese convenio en 1993.Ese tipo de gestin indgena era solicitada, sin embargo, en los
marcos de la degradacin originada por el sistema colonial y marcadapor la corrupcin, aspectos que perjudicaron ms antes la experienciade participacin popular promovida por el gobierno de Snchezde Lozada. Cuando Evo Morales gan las elecciones del 2005 siguirespecto a los indgenas la misma poltica inaugurada por losgobiernos anteriores, sealada por el posmodernismo culturalista.Es as que ese Fondo, administrado por las organizaciones sociales
indgenas, en septiembre de 2010 y tras un largo perodo deacumulacin financiera, recin comenz a financiar proyectos. Estosdeberan haber sido proyectos productivos, pero como lo destapla denuncia de la Contralora parecen haber sido solamente elcamuflaje para mantener un sistema de corrupcin en gran escala.Tenemos ahora un nuevo caso de un gobierno paralizado por un
mecanismo por l generado. Una reforma radical del funcionamientode este Fondo parece difcil, pues el gobierno est maniatado porla presin de su principal base de apoyo y parece desmantelado deun marco conceptual que pueda orientar una visin diferente deeste problema: las ocho organizaciones que conforman el Directoriodel Fondo de Desarrollo Indgena Originario Campesino, rechazaronel martes 24 de febrero por la noche que el gobierno se haga cargode esa entidad estatal; a pesar de ello, el gobierno decidi suintervencin mediante el Ministerio de Transparencia.
Fotos tapa: http://www.chamanismoparatodos.com/blog/los-peligros-de-la-ayahusca.http://www.asociacioneleusis.es/2013/05/charla-de-josep-vila-en-malaga/
EL PERIODISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTORosemary Ximena Alanoca Espejo*El periodismo al ser un arte de informar a travs de los medios de
comunicacin oral y escrita, principalmente por la radio y la televisin,su misin no slo se enfoca en informar, sino tambin en orientar, educary deleitar a la opinin pblica. Y como ciencia, el periodismo investigalos fundamentos tcnicos, econmicos jurdicos y de organizacin deempresas periodsticas y de la comunicacin socialHistricamente el periodismo surge como un acontecimiento de la
revolucin industrial, la sociedad democrtica y el triunfo de la tecnologacientfica, su informacin requiere el inters social de la noticia, la verdadde su testimonio, la actualidad, novedad y oportunidad con la que sedebe llegar al pblico receptor.Cuyo objetivo de los periodistas tambin es avanzar en la lnea de la
verdad donde todos estamos sujetos a un perfeccionamiento. Este es eleje central de un periodismo que respeta la integridad y responsabilidad,porque es preciso utilizar este medio tan poderoso de la comunicacinsocial para construir una sociedad mejor.En la dcada de los noventa del siglo XX, Jos Gramunt, fundador y
director de la Agencia de Noticias Fides, indic que los medios decomunicacin deben ser utilizadas para construir una sociedad mejor yno para sembrar discordias intiles, odios profundos y posicionesirreconciliables sino en comunicadores con verdad y eficacia dentro dela informacin (Jos Gramunt, citado en Betty Jordn, 1991: 42-43).Desde ese punto de vista, un periodista en su actividad profesional
necesariamente debe ser preciso y conciso en profundizar sus conocimien-tos en los temas que se siente ms conocedor de una manera ntegra yobjetiva e imparcial dentro del mbito periodstico en nuestro pas Bolivia.Dicho esto, es importante hacer una evaluacin sobre el periodismo en
la ciudad de El Alto, donde surgen algunas incgnitas como Qu temasde informacin priorizan los medios de comunicacin en la ciudad de ElAlto? Cmo esta observada la cobertura periodstica en la urbe altea?De qu manera se puede mejorar la presencia y la calidad periodsticaen esta joven ciudad?El Alto, que tiene aproximadamente un milln de habitantes, no es un
lugar donde se mueven con gran presencia los periodistas de la prensaescrita, pues slo cuenta con un diario: El Alteo. Aunque otros mediosescritos tienen separatas dedicadas a la ciudad de El Alto, ese es elcaso del diario Cambio que tiene cada semana un suplemento El Cambioalteo de 8 pginas que permite tratar temas de investigacin como eltrabajo infantil, la implementacin laboral de los jvenes mecnicos, elxito de la orquesta sinfnico, etc. La Razn publica tambin una pginadiaria sobre El Alto bajo la seccin Ciudades El Alto, de la misma maneraEl Diario.Pero lo curioso de estos los medios, es que muestran a la urbe altea
como una ciudad peligrosa, con mucha criminalidad, ya que una de cinconoticias tematiza hechos de delincuencia. Estas aseveraciones se puedencorroborar con los datos del Observatorio Nacional de Medios de laFundacin UNIR Bolivia (ONADEM, 2006), donde se menciona que en un44% de notas periodsticas sobre El Alto, tienen un enfoque negativo.Todo esto nos muestra que la cobertura periodstica en la ciudad de ElAlto ms se focaliza en la negatividad noticiosa, de ah que la concienciasocial muchas veces lo considera a la ciudad de El Alto como peligrosa.Si bien se considera que el periodista tiene una parte de responsabilidad
en la representacin que difunde de El Alto, no est siempre conscientedel sesgo que puede contener sus notas. Como dijo el socilogo PierreBourdieu, cada periodista es dependiente de un habitus fruto de unapertenencia social y de una historia colectiva que da por natural lo quetendra que ser analizado y criticado as cada periodista creer que sumanera de ver y analizar la realidad es la ms natural(Pierre Bourdieucitado en Gonzales Ruis,1996:24).Por tanto, se advierte la necesidad de mejorar la presencia y la calidad
periodstica de la cobertura periodstica de El Alto. Esto implica,parcialmente una representacin ms equitativa, positiva y menosdiscriminadora de esta joven urbe.Puesto que, la representacin del periodismo en la ciudad de El Alto
permite pensar que existe un desequilibrio negativo en cuanto a lacobertura periodstica de esta urbe. La sistematizacin de la informacincontenida en las notas as como el anlisis iconogrfico pinta una ciudadpeligrosa, vctima de la delincuencia.En este sentido y con esta preocupacin se piensa altamente necesario
mejorar la cobertura periodstica de la ciudad de El Alto. En eso sedestacan tres ejes que se tienen que trabajar en las distintas redaccionespaceas y altea: el aumento de la presencia periodstica de El Alto, elmejoramiento de la calidad periodstica y finalmente la diversificacin delos temas de cobertura.* Rosemary Ximena Alanoca Espejo es universitaria, carrera Comunicacin Social UPEA.
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 3
A 30 aos de un empeo:El Alto tras la construccin denuestra modernidadDavid Ali Condori*1. ConsideracionespreliminaresEste 06 de marzo, la ciudad
de El Alto celebrar su trigsimoaniversario de creacin comoCuarta Seccin Municipal de laProvincia Murillo del departa-mento de La Paz. La urbe altea,inicialmente considerada comoChusa Marka (pueblo vaco),hoy se ha convertido en JachaMarka (pueblo grande)1. Segn,el Censo de Poblacin y Viviendadel ao 2012, El Alto tiene unapoblacin de 848.849 habitan-tes2, lo que la constituye en unade las ciudades ms pobladasde Bolivia.Esta tasa de crecimiento po-
blacional, histricamente haestado relacionado con la migra-cin del campo-ciudad, ya quemiles de mujeres y hombres lle-garon a esta ciudad guiados porlas promesas de mejores servi-cios y oportunidades econmi-cas (Arbona, 2003), adems deposibilidades sociales y el pres-tigio que ofrece las ciudades(Alb y otros, 1981). Estos mi-grantes son de primera, segun-da, y tercera generacin; enalgunos casos son migrantes dedoble residencia, porque anmantienen su ligazn con suscomunidades de origen.Pues, todava se cree que las
ciudades generan mejores con-diciones de vida, como dice ArielGravano: la ciudad siempreha estado relacionada con unaconsideracin de la vida urbanaasociada a la Modernidad y acierto grado de calidad de lascondiciones materiales y espi-rituales (Gravano, 2003: 13).Sin embargo, los habitantes de
El Alto enfrentan una serie deproblemas. como la falta de ser-vicios bsicos (sobre todo en lasurbanizaciones de reciente crea-cin), deficiencias en la atencinde salud, educacin, inseguridadciudadana, malos servicios detransporte, falta de empleos y
otras necesidades. Por esa ra-zn, muchos como Luis Gmezsuelen considerar a esta urbecomo una ciudad pobre caracte-rizada por la urbanidadruralizada (Gmez, 2004: 15).Ante esta situacin, la pobla-
cin altea tiene aspiraciones yexpectativas de superar esa rea-lidad carente; en su imaginariosocial est presente el sueo deconstruir una ciudad modernaequipada con una infraestruc-tura urbana sembrada de pavi-mento, los campos deportivosequipadas con csped sinttico,construcciones de sedes socia-les, etc. Hasta en lo familiartienen el anhelo de construir unacasa de piso, donde la plantabaja estar destinada al co-mercio: es decir, sern tiendas.As tambin, procuran comprar-se un automvil, aunque no seade la ltima generacin.Muchos dirn, esto no tiene
nada que ver con la modernidad;pero no es as, aqu en la ciudadde El Alto, permanentemente seest construyendo la otra mo-dernidad, una modernidad consus propias particularidades,entre la cara aymara y la visinoccidental. Por tanto, en los pr-ximos prrafos presentaremosalgunas aproximaciones de c-mo se construye la otra moder-nidad o nuestra modernidaden la ciudad de El Alto.2. El Alto entre: la caraaymara y la visinoccidental modernaLa modernidad est asociada
con ideas como: desarrollo,progreso, evolucin y civiliza-cin (Patzi, 2004: 19). Desdeese punto de vista, las grandesciudades metropolitanas tienenlas caractersticas de desarrolloy progreso, frente a las cualesEl Alto aparecer como unaciudad no moderna. Pero en la urbe altea se
construye la otra modernidado sea nuestra modernidad, ascomo dice Partha Chatterjee que podra haber modernidadesque no son nuestras o, para po-nerlo de otra manera, hay cier-tas particularidades de nuestra
modernidad mientras aprecia-mos como elementos valiosos denuestra modernidad, otros con-sideran que no son modernospara nada (Chatterjee, 2013:7). En tal sentido, la otramodernidad se configura bajola lgica del obrismo que privilegia el asfalto, el cemento,las grandes construccionesurbanas y la de jardinera(Espsito y Arteaga, 2006: 39).En el imaginario intersubjetivo
de la poblacin altea se concibeEl Alto, como una ciudad equipa-da con obras de infraestructuraornamentista (propias del obris-mo), por eso cuando se cons-truyen grandes edificacionescomo el Polideportivo Hroes
de Octubre, los vecinos suelenmostrar su satisfaccin. Porqueese tipo de obras son smbolossignificantes del desarrollo urba-no. Entonces, cuanto ms obrasde gran impacto se construyanen esta ciudad, la concienciasocial atribuir ms modernidad.Razn por que en las demandasbarriales que se presentan en elPOA del Gobierno Municipal deEl Alto, la mayor parte de losproyectos estn destinados a laconstruccin de enlosetados opavimentado de vas, canchas decsped sinttico, construccinde sedes sociales y otras obrasinfraestructuristas.En consecuencia, el significado
de la obras puede llegar a definir* David Ali Condori es socilogo ymiembro de la Comunidad Acadmicade Estudios Sociales (CAES).
En El Alto los cholets son un indicador de la incursin del mundo andino en lamodernidad. Lejos de lo que la ideologa dominante el posmodernismoculturalista ha querido hacer creer, los aymaras no son adeptos delancestralismo y de la recuperacin cultural, sino de la adecuacin de sucultura a una propia modernidad. Fuente foto: www.plataformaarquitectura.cl
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 4
las conductas y actuaciones dela poblacin, puesto que en laconciencia social, lasmega-obrasimplican una visin de desarrolloy bienestar, aunque muchosvivan en sus hogares sumer-gidos en la pobreza. Por tanto,El Alto est en constante cons-truccin de nuestra moderni-dad, mostrando un rostro pro-gresista y pujante.Hasta aqu hemos visto, la cara
occidental modernista de El Alto,con sus propias particularidadesde nuestra modernidad, dondepoco o ninguna importancia tienelas identidades culturales ind-genas. Entonces, dnde quedala cara aymara o indgena de laciudad de El Alto?Se dice que El Alto, es una ciu-
dad mayoritariamente aymara-quechua. Sin embargo, la cues-tin de lo aymara-quechua, sereduce al plano simblico, lin-gstico y tnico. As por decir,en las fiestas se practican cha-llas o ayni, pero la particularidadde nuestra modernidad, esdecir, se challa o se lleva comoayni, la cerveza pacea.En el mismo sentido, muchos
habitantes de esta urbe son ay-mara o quechua hablantes, perostos generalmente suelen pen-sar en la lgica occidental mo-derna. Pues el anhelo del aymaramigrante en esta ciudad, casisiempre ser tener una casa depiso y un automvil, esa casatendr sus propias caractersti-cas como los cholets3 y el auto-mvil muchas veces ser de se-gunda o tercera mano, ah tam-bin se construye la otra mo-dernidad en el nivel micro social.Finalmente, la caracterstica msvisible de la cara aymara de laciudad de El Alto es la pertinen-cia tnica indgena: los rasgossomticos de sus habitantes.De esta manera, se evidencia
la conjuncin de dos civiliza-ciones: la occidental moderna yla civilizacin indgena, que dalugar al surgimiento de nuestramodernidad. En esa perspec-tiva, El Alto se constituye en unespacio de abigarramientocultural, donde las diferentesculturas conviven y van confor-mando el nuevo entramado dela otra modernidad.3. Consideraciones finalesPara terminar, queremos sea-
lar que en estos 30 aos El Altoes una ciudad en constante cre-cimiento, que reinventa su pro-pia modernidad. Pues losalteos han construido el ima-ginario de su ciudad equipadacon los servicios de consumocolectivo y obras de infraestru-tura ornamentista, las cuales
se constituyen en smbolos dedesarrollo urbano.Entonces, las obras en el
mundo de la vida cotidiana alte-a se convierten en objetos desatisfaccin y su significado leconfiere nociones de progreso.Entonces, los comportamientosy acciones de la colectividad es-tn vislumbrados por ese idealde ciudad moderna, tanto enel espacio pblico urbano, comoen el mbito privado (como laconstruccin de cholets).Por tanto, la urbe altea es un
espacio que permite la emer-gencia de nuevas configura-ciones urbanas, lo que implicacambios de actitudes en la po-blacin migrante, dando lugar ala aceptacin de las nociones deldesarrollo urbano-moderno, conuna particularidad de la otramodernidad.BibliografaALB, Xavier y otros (1981). La
cara aymara de La Paz. I. El pasoa la ciudad. La Paz: CIPCA.ARBONA, Juan Manuel (2003).
Ver y hacer poltica en la ciudadde El Alto. Capacidades polticasy actividades econmicas . LaPaz: P.N.U.D.CHATTERJE, Partha (2013)
Nuestra modernidad. La Paz:Autodeterminacin.ESPSITO, Carla y ARTEAGA,
Walter (2006). MovimientosSociales Urbano-Populares enBolivia: Una lucha contra laexclusin social, econmica ypoltica. La Paz: UNITAS.GACETA OFICIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA(2013) Decreto Supremo N 1672.Bolivia: poblacin segn municipio.La Paz.GMEZ, Luis (2004). El Alto de
pie. Una insurreccin aymara enBolivia. La Paz: textos rebeldes.GRAVANO, Ariel (2003).
Antropologa de lo barrial. Estudiossobre produccin simblica de lavida urbana. Buenos Aires:Espacio.PATZI, Flix (2004). Sistema
Comunal. Una propuestaalternativa al sistema liberal. LaPaz: CEA.QUISPE, Marco (2004). De
Chusa Marka a Jacha Marka (Depueblo vaco a pueblo grande). LaPaz: Plural.1 Vase QUISPE, Marco (2004) DeChusa Marka a Jacha Marka (Depueblo vaco a pueblo grande),Plural editores, La Paz-Bolivia.
2 Datos del Censo 2012 publicadosen el Decreto Supremo N 1672,del 31 de julio de 2013 (GacetaOficial del Estado Plurinacional deBolivia, 2013).
3 Es la arquitectura con caracte-rsticas tiwanacotas o con formasy colores de aguayos, donde seexhiben los colores msresaltantes.
-
La Paz, marzo 2015 Pgina
Je suis Charlie:Reflexiones sobre el asesinatoen los locales de Charlie HebdoAndrs Gautier*
5
* La presente nota es el punto devista de un psicoanalista. El autoractualmente trabaja y vive en Bolivia.
Comparto la consternacin pro-vocada en Francia y otros pasespor el atentado realizado en contraesos grandes dibujantes icono-clastas que son Charb, Wolinski,Cabu y Tignous, Elsa Cayat (psi-quiatra y psicoanalista, tena lacolumna divn en Charlie-Hebdo, nica mujer muerta en elatentado) y en contra de las otraspersonas que se encontraban enese momento en los locales deCharlie-Hebdo. Wolinski acompami vida desde los acontecimientosde Mayo del 68 con una caricaturaque est colgada en nuestrodepartamento en Suiza, con elsiguiente texto: Depuis que jaivu, je ne veux pas mourir idiot.(Desde que he visto, no quieromorir como idiota).Pero me distancio rotundamente
del uso poltico que se est ha-ciendo del evento. Como dice unode los dibujantes sobrevivientesde Charlie-Hebdo, Luz: Esasmanifestaciones estn encontrasentido de Charlie.Lo que ha ocurrido en Paris y
despus del ataque a Charlie-Hebdo es la consecuencia de lamarginalizacin social en Franciade los migrantes de las excolonias.Las revueltas de los aos 90 y2000 en los suburbios de Paris quefueron reprimidas, pero no consi-deradas en su significado, nosvuelven como un boomerang. Parailustrar lo que estoy diciendo lesrecomiendo ver la admirable y durapelcula de Mathieu Kassovitz ElOdio (La Haine).Mientras predominen las leyes
del ms fuerte del sistema capi-talista, promoviendo riquezas y mi-seria, mientras perdure la menta-lidad eurocentrista, discrimina-toria, racista con resabios de lamentalidad colonial, mientraspredomine la exclusin social contodas sus secuelas psicolgicas ysociales, se estar generando odioy violencia en el Occidente mismo.Cuando polticos como Sarkozy
o escritores como Vargas Llosahablan de la defensa de la civili-zacin, utilizan un concepto fun-damental, pero cuando pretendenque la civilizacin se encuentra
solamente en el Occidente quehay que defender frente a la bar-barie de otros pueblos, se vuelveun concepto muy dudoso. Frentea la crisis del sistema econmicoen Europa, es una maravilla tenerun enemigo externo sobre el cualdirigir toda la atencin con pala-bras movilizadoras como es laLibertad de expresin.Alice Cherki, psicoanalista fran-
cesa de origen argelino, de familiajuda, quien trabaj con FrantzFanon desde que fue jefe de laclnica psiquiatrica de Blida-Joinville(Algeria) en los aos 50 del siglopasado, ha escrito una obra muyimportante para entender lo queest occurriendo actualmente,donde muestra los factores quepromueven el integrismo. Estaobra recibi el premio Oedipe en2007 y tiene como ttulo Lafrontire invisible Violences delimmigration La frontera invisible Violencias de la immigracin.Parte en su reflexin de la nocin
metapsicolgica freudiana de ex-tranjero, lo extranjero y extraoen uno mismo en la medida queest rechazado, lo que tiene susefectos en lo poltico, provocandoprofundas limitaciones en el proce-so de subjetivacin, como AliceCherki ha podido experimentar enel trabajo con los descendientesmarcados por la colonizacin, la
descolonizacin y sus violencias.En otras palabras, las vivenciastraumaticas ajenas en uno mismo,no resueltas, que no han encon-trado formas de expresin y deintegracin en su propia perso-nalidad son bombas de tiempo anivel individual y colectivo.Por dems, como Alice Cherki
explica muy bien: La silencia-cin por la historia oficial (ha-ce) que los pedazos de historiadenegados queden encriptadosa travs de varias generaciones.Lo que no ha podido ser reconocidoy simbolizado vuelve en los des-cendientes en formas que vandesde las andanzas psquicas sinrumbo hasta las producciones deli-rantes. (Todos los textos escri-tos en francs han sido traducidospor mi persona).Hay que decir claramente que,
hasta hoy, el horror de la coloniza-cin ha sido denegado en los pa-ses del norte: no est elaborado.La culpa histrica est denegada.Hubo un Nuremberg porque laAlemania nazi perdi la guerra,pero nunca hubo un juicio por loscrmenes de la colonizacin.En el peridico francs, Le Monde
(27 de diciembre 2007), BertrandLegendre y Gadz Minassian escri-bieron: El Sur no mendiga msayuda al Norte. Exige reparacio-nes El continente (africano)
entero grita justicia (Y nosolamente el continente africano).Que estos hijos e hijas de la in-
migracin, impregnados por el odioy la violencia, sean una presa fcilpara todo tipo de fundamentalismopolarizador blico, dando un senti-do y una razn al odio y la violen-cia, no es sorprendente. Es, a lavez, un pensamiento que convienea la mayora de los polticos deOccidente. Como dijo Bush des-pus del 11 de septiembre: quinno est con nosotros, est contranosotros, iniciando las guerrasdevastadoras por intereses econ-micos en el prximo Oriente conla aprobacin de Europa, provo-cando con la guerra del Irak en2003 el nacimiento de los movi-mientos ms blicos que el prximoOriente haya conocido.Como despus del 11 de sep-
tiembre, parece que las victimasde Charlie-Hebdo van a servir msa los intereses blicos de Occi-dente cuyo pueblo tiene que tra-garse la pldora de la guerra porla civilizacin.Los polticos son maestros en la
manipulacin de masas, en elaprovechamiento de la tendenciaa la ingenuidad regresiva del serhumano como Freud la describien Psicologa de Masas y anlisisde yo.La Paz, el 17 de enero de 2015
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 6
Turismo chamnico:La fiebre del ayahuasca en laselva amaznicaJean-Loup Amselle*
El chamanismoamaznico, lejos deser el hechotradicional descritopor los antroplogos(chamanes viviendoen comunidadestradicinales queatienden slo a losautctonos), es unaprctica apropiadapor chamanesrecientementeingresados a esaactividad.Desde hace algunas dcadas
la regin Amaznica del Per esel escenario de una afluenciacreciente de turistas que llegande todas partes del mundo enbusca de un brebaje alucin-geno, el ayahuasca. Esta sus-tancia, ingerida bajo el controlde los chamanes, causa visionesy supuestamente logra curarciertas enfermedades. As, elturismo chamnico se ha con-vertido en una verdadera indus-tria y en un fenmeno de modaque irrumpe crecientemente enel espacio pblico y en los mediosde comunicacin de los pasesoccidentales. Son incontableslos testimonios de quienes hantenido aventuras psicodlicas yque, por razones msticas omedicinales, se dirigen a los cha-manes de la selva para consumiresta pocin mgica.A falta de datos estadsticos
oficiales en el Per, es imposiblecuantificar los flujos tursticos,los cuales son muy difciles decaptar, por otra parte, ya que la
mayora de los traslados yhospedajes se contratan direc-tamente en las pginas web delos chamanes, establecindoseen lugares dispersos dentro deuna vasta zona geogrfica.En los campamentos nombra-
dos lodges o albergues, situa-dos en la selva, cerca de loscentros urbanos de Iquitos,Pucallpa y Tarapoto, los chama-nes reciben a los turistas porperodos que van de unos cuan-tos das a varios meses. Al am-paro de una naturaleza salvajey cuidadosamente escenificada,se invita a los huspedes a parti-cipar en ceremonias en las quese ingiere ayahuasca. Parad-jicamente ah mismo se exponenmuestras de la flora y de la faunaamaznica y se valora la proxi-midad a las comunidades nati-vas. Sin embargo simultnea-mente tambin se destacan lascondiciones de confort occidentalque ofrecen los albergues. As,la pgina de Wikipedia consa-grada al campamento Blue
Morpho situado cerca de Iqui-tos, dirigido por el chamangringo Hamilton Souther y susasistentes peruanos, elogia elencanto de la selva amaznicasin dejar de insistir en las condi-ciones de higiene y seguridadque se ofrecen a los turistas.Estos lodges o albergues, fre-cuentemente cercados y prote-gidos por guardias armados,forman un tipo de comunidadescerradas que aslan a los turis-tas del mundo social amaznicocon el fin de aumentar su comu-nicacin con los encantos delbosque.La red del chamanismoamaznicoEl desarrollo del turismo ama-
znico cuyo centro es el consu-mo de la ayahuasca, se inscribeen la organizacin de un procesoeconmico que combina variasfases e involucra a diversos pro-tagonistas que le agregan unvalor particular al producto. Lacadena de actividades que arti-cula dicho sector se eslabona
hacia adelante y hacia atrs conla prctica del chamanismo ama-znico propiamente dicho. En suorganizacin se requiere distin-guir en primer lugar a los pro-motores de la fe chamnica quese apoyan en una larga serie demateriales, tecnologas e institu-ciones: libros, peridicos, revis-tas, pelculas, documentales, v-deos, sitios web, direccionesregionales de las oficinas deturismo en Per, asociacionesfrancesas de corte espiritualistay new age interesadas por laexploracin de lo extraordina-rio, etc.1Todos estos materiales y aso-
ciaciones ocupan el lugar de losapstoles de una fe que prego-na la existencia de plantas queensean o plantas directoras.Dichas creencias extienden lasideas romnticas sobre la po-tencia de la videncia, de lo sobre-natural y de la medicina hols-tica. La difusin de dicha fe tam-bin se apoya en los textos delos predecesores ms renom-
* Antroplogo, Director de estudios delEHESS y autor de Psychotropiques. Lafivre de l ayahuasca en fortamazonienne (Psicotrpicos. La fiebredel ayahuasca en la selva amaznica),Albin Michel, 2013.
En la iconografa que acompaa al chamanismo de la ayahuasca es comn ahora mezclar motivos nativos con hindues, tibetanosy de otras inspiraciones, lo que demuestra la influencia new age en lo que se quiere hacer pasar como cultura indgena pura. Fuente ilustracin: http://blog.multaspordrogas.com/index.php/mitos-ayahuasca/
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 7
brados del consumo de sustan-cias alucingenas como AntoninArtaud, Henri Michaux, AldousHuxley, Allen Ginsberg, WilliamBurroughs, Carlos Castaeda,as como en las obras ms re-cientes de los escritores france-ses adeptos al chamanismo y ala ayahuasca. Entre estos, losms citados son: Corinne Som-brun2, Amlie Nothomb3 y Vin-cent Ravalec4. Pero, sobre todo,es el ensayista Jeremy Narby yel cineasta Jan Kounen quienesms han difundido la vulgatachamnica en detrimento de unaproduccin antropolgica seria,haciendo un gran esfuerzo paradirigir hacia la Amazona grandesmasas de turistas. En su libroLe Serpent cosmique, lADN etles origines du savoir5, (la Ser-piente csmica, el ADN y los or-genes del saber), Jeremy Narbyestablece una aproximacinentre la estructura del ADN y laserpiente csmica la anacon-da cuya visin, se supone, de-bera acompaar sistemtica-mente al consumo de ayahuas-ca. Pero en la promocin dedicha bebida las pelculas de JanKounen juegan un papel diferen-ciado, como sucede en el docu-mental Otros mundos, ahoravisible en YouTube. En este do-cumental se presenta un repor-taje realizado principalmente enla comunidad shipibo sobre eluniverso del ayahuasca en laAmazonia peruana. El f ilmmuestra algunas entrevistashechas a investigadores queacreditan la idea de que lasalucinaciones generadas por laayahuasca son verdaderas yque han logrado anticipar ciertosdescubrimientos cientficos6. Enel documental se maneja la ideade los arquetipos junguianospresuntamente anclados en lasprofundidades tanto de la me-moria del individuo (ontogenia)como en la de la especie (filoge-nia), o los planteamientos fun-damentalistas de los musulma-nes o cristianos, e incluso lasespeculaciones de algunos fsi-cos relativas al bosn de Higgsen su versin popularizada comola partcula de Dios.Blueberry, es otra obra cine-
matogrfica de ficcin librementeadaptada del comic de Moebius,y cercano al personaje msticode Alexandro Jodorowsky. Endicho film se pone en escena aGuillermo Arvalo, uno de losprincipales empresarios cham-nicos del Per, que acta supropio rol de chamn7.Los empresarioschamnicosEn el contexto del desarrollo
del turismo, fue hasta hace una
veintena de aos que el trminode chamn de origen siberianosubstituy al de curandero paradesignar a los sanadores. No esnecesario concederle un valorabsoluto a la designacin de lossanadores ya que esta sirveesencialmente para que los acto-res se posicionen en el mercadodel ayahuasca. Los grandeschamanes vinculados al desa-rrollo de este sector: peruanoso extranjeros, autctonos omestizos les conceden un valorrelativo a estas categoras. Porello, el destacar una identidadtnica autctona por parte dealgunos curanderos etiquetadoscomo mestizos puede servirpara legitimar su conocimientoprofundo de la medicina tradi-cional y gracias a este recono-cimiento, mejorar su acceso yposicin en el mercado de la cu-racin chamnica. Toda la gamade las filiaciones identitarias seencuentran as representadas.Guillermo Arvalo, por ejemplo,gran empresario chamnico deIquitos, pertenece a la etniashipibo, a la cual se le reconoceprincipalmente por el poder desus chamanes. Pero, en el nego-cios del ayahuasca operan tam-bin chamanes mestizos ynorteamericanos e incluso entrestos se encuentra un Francs,Jacques Mabit, conocido poratender en su centro teraputicoTakiwasi de Tarapoto a toxic-manos europeos y peruanos.El chamanismo amaznico,
lejos de ser una hecho tradicio-nal descrito por los antroplo-gos, es decir: de los chamanesviviendo en comunidades tradi-cionales que atienden slo a losautctonos, es efectivamenteuna prctica que se han apro-piado los chamanes que haningresado recientemente a estaactividad y sobre la cual hanejercido modificaciones. Se trataen primer lugar de los mestizosque aparecen en el mercado dela ayahuasca despus del augedel caucho (fines del siglo XIX yprincipios del siglo XX), seguidospor los occidentales, a vecesformados antropolgicamentebajo el modelo de Castaeda, yque comenzaron su carreracomo guas de los back-packer(mochileros) deseosos delanzar-se al descubrimiento dela jungla amaznica.Los grandes empresarios
chamnicos se sitan a la cabezade extensos campamentos yobtienen buenas ganancias gra-cias el cobro de tarifas muy ele-vadas que van de 50 a 170dlares diarios por hospedara los turistas. Los precios delalojamiento contrastan con los
bajos salarios que los mismosempresarios les pagan a los cha-manes y dems empleadosperuanos que trabajan bajo susrdenes8. Pero junto a estoschamanes-operadores, existenadems un gran nmero decuranderos de menor impor-tancia, tanto extranjeros comoperuanos, que no han logradoarmar un campamento y loscuales sobreviven atendiendo auno que otro extranjero y ocu-pndose de los clientes perua-nos de bajos ingresos.Los turistasAl igual que la nocin de cha-
mn, la categora misma deturista es una creacin del sectordel chamanismo amaznico. Lospropios turistas no se ven gene-ralmente como tales. Los cha-manes autctonos o mestizosque trabajan en los campamen-tos distinguen por lo general atres clases de turistas. Los turis-tas msticos o psiconautasvenidos a la Amazonia para lan-zarse a la exploracin de si mis-mos, con el fin de tener visionesde jaguar o anaconda de lascuales posteriormente harndibujos. Esto se puede ver enel reportaje de Enviado espe-cial-Viajes chamnicos difundi-do por France 2, en 2008. En eldocumental se ve a un turistafrancs posedo, desplazn-dose como un jaguar y teniendograndes dificultades para reen-contrar una forma humana. Elsegundo grupo lo conforman losturistas medicinales o los pacien-tes, que van a estos centroschamnicos para curarse deenfermedades orgnicas como elcncer, la esclerosis en placas,el SIDA, etc. as como de enfer-medades psquicas. Entre estosturistas se encuentran enfermosterminales que llegan a Amazo-nia despus de que ya intenta-ron todo en otro lado. Y en ter-cer lugar tambin llegan a la re-gin amaznica del Per aquellossujetos que quieren iniciarse enla medicina del ayahuasca paraconvertirse a su vez en chama-nes.Pero, segn los chamanes, es
el mal del stress , la verdaderaenfermedad de Occidente y eleje del negocio de los centroschamnicos. Como ellos mismosdicen: Ustedes los Occidentalestienen la riqueza, mientras noso-tros los chamanes peruanostenemos la sabidura. Esto llevaa considerar que, de cierta ma-nera, es el Sur el que atiendeal Norte en realidad, y no alrevs. Esta opinin se refuerzasi se considera que el costo dela asistencia mdica es cada vezms cara para la poblacin en
Occidente; aunque incita a pre-guntarse si en un futuro prxi-mo la Amazonia no se convertiren un inmenso hospital o bsi-camente en un vasto asilo medi-calizado para ancianos.En todo caso, es en esta direc-
cin en la que se orientan ciertonmero de chamanes-opera-dores. stos se proveen depsiclogos y de mdicos, eincluso deciden abandonar elayahuasca-turismo a favor dela construccin de hospitalesalternativos que ofrecen un aba-nico de posibilidades de atencinclasificadas como tradicionales.En estos nuevos centros, comoel caso de la clnica ShipiboShinan de Santa Rosa de Dina-marca sobre el ro Ucayali, sereserva un espacio particular ala clientela femenina cuyos cui-dados especficos debe ser aten-dida por curanderos autcto-nos. De esta manera se asistea una especializacin de los pro-veedores de cuidados en funcinde las necesidades de las dis-tintas categoras de clientes, enparticular de las mujeres quetemen ser hostigadas por losavances de ciertos chamanes.As, la tercera categora de
turistas es la de los discpulos.Muchos chamanes-operadoresen efecto, ya no se limitan a hos-pedar a los turistas en estanciasque van de una semana a variosmeses. A lo largo de extensosperodos de tiempo, se formantambin aprendices o adeptosque, una vez iniciados en la me-dicina amaznica de las plantasque ensean, se dedican atransmitir dicho conocimientoinstalndose como mdicosvegetalistas en todo el mundo.Ellos dirigen hacia los centrosteraputicos de la Amazoniaperuana a todos los clientes quepretenden, de una forma u otra,solucionar problemas psquicos,orgnicos o de dependencia adistintas drogas.Los fracasados delchamanismo de laayahuascaEstas redes de phitoterapeu-
tas forman un tipo de secta, ancuando es difcil probar que losdiscpulos renuncian a sus bienesa favor de su amo o maestro.Por eso el chamanismo amazni-co del ayahuasca llam la aten-cin de organismos pblicos oprivados como la Misin Inter-ministerial de Vigilancia y Luchacontra los Desvos Sectarios(Miviludes9) o de PsicoterapiaVigilante. Estos ltimos handenunciado los delitos de unchamanismo New Age, desnatu-ralizado, que adoctrina a los
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 8
individuos para someterlos a lainfluencia de charlatanes. Variasacciones judiciales se intentaronllevar a cabo en contra de lascabezas de las redes ubicadasen Francia que dirigan a loscandidatos al viaje hacia loscentros amaznicos. Los pro-cesos judiciales concluyeron en2008, con la prohibicin defini-tiva del ayahuasca, sustanciaque desde entonces fue consi-derada en Francia dentro de lacategora de estupefacientes.Las crticas dirigidas por estosorganismos al chamanismo NewAge, aunque no carecen de fun-damento, presuponen la visinromntica de un chamanismotradicional dotado de todas lasvirtudes. Este chamanismo tra-dicional es tipificado como patri-monio cultural por parte del go-bierno peruano. La posicin dedicho gobierno es claramenteambigua ya que, por un lado,defiende el uso autntico delayahuasca, tal y como se prac-tica an en las comunidadesnativas de la Amazonia, al mis-mo tiempo que, por otro lado,fomenta el desarrollo del turis-mo relacionado con esta sustan-cia. Esto ltimo conlleva la co-rrupcin de la medicina tradicio-nal amaznica, adems de queprovoca mltiples accidentesde todo tipo.En principio se trat de varios
casos de violaciones o de rela-ciones sexuales no consentidasque se atribuyeron a los cha-manes. Sin que se puedan dela-tar los casos de violaciones pro-badas, no hay que desdear queel chamn goza de una reputa-cin de seductor por la energaque desprende su persona y lacual, supuestamente, provocaun atractivo particular para losjvenes turistas occidentalesque viajan a la Amazonia. Pero,ms all, de este riesgo sexual,el consumo mismo del ayahuascano est exento de peligros puesya no se contabilizan los casosde paros cardiacos, de mal viajeo de fallecimientos que se pro-ducen despus de la absorcinde esta bebida. Uno de losaccidentes que tuvo ms ecoen los medios de comunicacinfranceses, fue la muerte deltrapecista minusvlido FabriceChampion ocurrido en 2011 enel centro Espritu de Anacondade Iquitos10. Versiones contra-rias circulan con respecto a estamuerte brutal: unos incriminanal chaman Guillermo Arvalo,mientras que otros lo disculpanargumentando la imprudenciadel trapecista.Sea lo que sea, estos acciden-
tes, relativamente frecuentes,
plantean problemas a las autori-dades tursticas peruanas queven en el ayahuasca-turismouna bolsa financiera consecuen-te. Por ello buscan regular la pro-fesin de chaman al igual queintentan asegurarse de que losturistas que llegan a Per paraconsumir ayahuasca tengan unacondicin fsica que les permitasoportar la absorcin de dichasustancia. As se proyecta elabo-rar listas de chamanes autori-zados, un tipo de tradi-prcti-cos (tradicionales-prcticos) quede cierta manera ejerceran elmonopolio de la medicina ama-znica. De igual manera preten-den exigir un certificado mdicoa los turistas que llegan a con-sumir ayahuasca. Se trata puesde un verdadero proceso de me-dicalizacin del turismo cham-nico dirigido al consumo de aya-huasca y orientado por las auto-ridades tursticas del Per queoperan en la Amazonia. Esteproceso contrasta, desde luego,con el carcter fragmentario ydiferenciado del chamanismo noregulado.El uso del ayahuasca, que anti-
guamente no se practicaba msque por algunos grupos autc-tonos de la selva amaznica, ysolamente en algunos momen-tos de su vida social, se difundien las ltimas dcadas a otrosgrupos mestizos y extranjerosrelacionados con el desarrolloeconmico de esta regin y endetrimento del uso de otras sus-tancias psicotrpicas utilizadasantes masivamente como eltabaco. Esta planta directorao maestra, supuestamentedotada de espritu, pas a serun tipo de nueva religin paralos turistas que viajan a la Ama-zonia o que la ingieren en lospases occidentales donde suconsumo se tolera como Holan-da, Blgica, Portugal etc. Dichareligin substituye las antiguascreencias y, en cierta forma,proporciona una derivacin delhombre hacia un mundo extra-humano, es decir, vegetal.Aislando al individuo del uni-
verso social en el que vive, alorientarlo hacia su yo interior yal conectarlo exclusivamente alespritu de la planta, el chama-nismo amaznico representaefectivamente un instrumentoimportante de despolitizacin delos actores sociales. En estesentido, ese chamanismo de-sempea un papel similar a todaslas tcnicas psicolgicas quetienen como efecto normalizaral sujeto, hacerlo entrar en lafila y as soportar su condicinparticular sin involucrarse con suentorno social. El ayahuasca-
turismo seguramente tendr unfuturo en el marco de la deca-dencia de los grandes relatos(marxismo, psicoanlisis, dere-chos humanos, etc.) y del flore-cimiento de toda una gama deespiritualismos new age quebrotan por todas partes y queno hacen ms que retomar losgrandes temas del romanticis-mo. En el fundamento delromanticismo, subyace la ideade que el hombre se encuentralimitado en el mundo y que debeabrirse hacia otros universos. Enparticular, debe deshacerse dela cubierta cientfica y tcnica quelo rodea para volverse ms sen-sible a las influencias espiritualesy csmicas, o incluso a las pro-piedades ocultas de los mine-rales, de los vegetales y los ani-males. As este chamanismo yeste turismo new age, promue-ven el contacto con el cosmos ypretenden reunir la energa espi-ritual que se desplaza de Indiahacia las Amricas indias, repro-duciendo la figura romntica dela fractura del mundo materialcomo medio de acceso aluniverso espiritual.El turismo chamnico centrado
en el ayahuasca da pruebas deun aumento de lo irracional que,al encontrar sus races en unpasado lejano, se hace msatractivo hoy en da en la medidaen que se corresponde con lafase actual del capitalismo. Sepuede calificar a este capitalismode tardo pero, a falta deposeer su acta de defuncin, sepreferir definirlo como adic-tivo. Esto con el fin de hacerhincapi en las mltiples capaci-dades de seduccin que el mis-mo le ofrece al individuo, ya seanstas puramente simblicas en
el marco del consumo masivo oque se apoyen en la absorcinde sustancias alucingenascomo el ayahuasca.1 En particular, el Insti tuto deInvestigacin sobre las ExperienciasExtraordinarias (INRESS) y su revistaInexplorada.
2 Corinne Sombrun, Journal duneapprentie chamane, (Diario de unaaprendiz de chaman), Pocket, 2004.
3 Les voix intrieures dAmlieNothomb (Las voces interiores deAmelia Nothomb), Inexplor, Revistadel INREES, n17, enero-marzo de2013.
4 Vincent Ravalec, Mallendi et AgnsPaichelet, Bois sacr. Initiation liboga (Bosque sagrado, iniciacin alIboga) Au Diable vauvert, 2004. Vertambin la obra realizada en comncon Jan Kounen et Jeremy Narby,Plantes et chamanisme.Conversations autour de liboga et delayahuasca (Plantas y chamanismo.Conversaciones en torno al iboga yal ayahuasca), Paris, Mama Editions,2008.
5 Jeremy Narby, Le serpent cosmique,lADN et les origines du savoir, Georg,1997.
6 "D'autres Mondes" (Otros mundos),Jean Kounen. (Documental ... -YouTubew w w . y o u t u b e . c o m /watch?v=FGWLsknuCvALas mismas ideas se encuentran enel artculo del psicoanalista SargaTisseron sobre la pelcula de ArnaudDesplechin, Jimmy P., inspirado dellibro de G. Devereux, Psychothrapiedun Indien des Plaines, (Psicoterapiade un Indio de los Llanos), Haya, 1998[ Jimmy P., un mode demploi trsactuel (Jimmy P., un mtodo deempleo muy actual)], Liberacin, 18de septiembre de 2013).
7 Blueberry, l exprience secrte(Blueberry, la experiencia secreta),DVD, 2005.
8 Un secretario de uno de los centrosdeclar ganar 250 dlares al mes.
9 Miviludes, Reporte anual 2009:www.miviludes.gouv.fr/
10 Quand le chamanisme emporte sesadeptes (Cuando el chamanismo selleva a sus adeptos): www.lejdd.fr/.../Quand-le-chamanisme-emporte-ses-adeptes-441405?
El ao 2010 para someterse a sesiones rituales que incluyen la ingesta de la ayahuasca, laturista Catina Uti Klingelfeld de 23 aos viaj desde Iquitos hasta la localidad de BarrioQuerido, en la espesura de la selva peruana. All su experiencia mstica concluy con grandeshematomas en el rostro y el cuerpo, causadas por ngel Alvarado Quiroz, el chamn quecontrat para el ritual, y por un vecino de este, en una agresin que hasta ahora no ha sidototalmente aclarada. En el imaginario de estos nuevos chamanes, las gringas vienen de lejosno solamente porque tienen un vaco espiritual o problemas de salud, sino tambin porfrustraciones sexuales que ellos se creen tambin en el deber de solucionar.Fuente ilustracin: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/joven-alemana-fue-violada-golpeada-salvajemente-durante-sesion-ayahuasca-iquitos-noticia-450258?ref=portada_home
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 9
Trabajos del PIEB:Crtica a algunas publicacionessobre lo plurinacional en BoliviaChristian JimnezKanahuaty
Resulta interesante pensar lasciencias sociales en Bolivia desdelas investigaciones realizadas yfinanciadas por la FundacinPIEB-Bolivia. Cuando resultaque la modernidad no da tiempopara nada, los financistas resuel-ven el problema y generan in-vestigaciones que tienen quever con la actualidad. Una actua-lidad poltica que en el caso deBolivia, agrupa todas las mira-das y cuestionamientos sobre loplurinacional, sobre su facetainstitucional, poltica, cultural,simblica e identitaria.Fueron ocho las ltimas inves-
tigaciones sobre el tema pluri-nacional: 1) La Bolivia del sigloXXI, nacin y globalizacin.Enfoque internacional y estudiosde caso. 2) Una disyuntivacomplicada: Bolivia plurinacionaly los conflictos de las identi-dades colectivas frente a la glo-balizacin. 3) Lejos del Estado,cerca de la nacin. Ser bolivianoen el Beni en tiempos del EstadoPlurinacional. 4) Nacin, diver-sidad e identidad en el marco delEstado Plurinacional. 5) Paisaje,memoria y nacin encarnada.Interacciones chixis en la Isladel Sol. 6) Pachakuti: El retornode la nacin. Estudio compa-rativo del imaginario de nacinde la Revolucin Nacional y delEstado Plurinacional. 7) Cons-truccin simblica del EstadoPlurinacional de Bolivia. Imagina-rios polticos, discursos, ritualesy celebraciones. 8) MAS legal-mente, IPSP legtimamente.Ciudadana y devenir Estado delos campesinos indgenas enBolivia.A modo general podramos
decir que muchas de las inves-
tigaciones se enmarcan en unaconstruccin de lo nacional des-de un mbito multicultural, don-de los derechos, la igualdad, latolerancia y la integracin con-forman una serie de parmetroscon los cuales la unidad sepresenta en Bolivia, a pesar dela diversidad. Sin embargo, yaunque otras investigacionesrecuperan una tradicin, diga-mos ms en atencin a ideolo-gas como el Katarismo o lasmetodologas del Taller de His-toria Oral Andina, o la presenciade una fuerte sociologa de losmovimientos sociales, lo quetenemos es un estado de lacuestin nacional desde unfragmento conservador y pos-moderno, donde las identidadesms que problematizarse se lasha trabajado relacionalmente yel conflicto si bien aparece, lohace como un constructor denacin, lo cual, no es nada nue-vo. La bibliografa en ciencias
sociales, sobre este aspecto vadesde los trabajos comparativosde Barrigton Moore, pasandopor los de E. P. Thompson, hastalos desarrollados por FlorenciaMalln, Agustn Cueva, VeenaDas y Deborah Poole; todos hantrabajo una serie de lneastemticas sobre la antropologadel Estado y cmo es que elestado se presenta en la vidacotidiana desde las prcticasms que desde los discursos; ylas investigaciones del PIEB sehan centrado quiz por eltiempo dado para desarrollarselas investigaciones o quiz porlos enfoques metodolgicos,donde han primado los gruposfocales, las entrevistas, la revi-sin hemerogrfica, y a veces,las encuestas, en cuestionesms discursivas que en ejercicioscotidianos de la plurinacionalidado, en definitiva, de la nacindentro de un entramado insti-tucional en transformacin.
De alguna manera, la inves-tigacin sobre el Beni es la quemejor se posiciona dentro detodas las investigaciones. Pero,algo que es altamente llamativoen las investigaciones es quedejan de lado la construccinmaterial de la nacin y cmo esque interviene el cambio de lamatriz productiva y la cons-truccin del modelo del Vivir Biendentro de la forma en que segestionarn, administrarn ydistribuirn los recursos prove-nientes de la explotacin y co-mercializacin de los recursosnaturales. En ese sentido, setrata de entender la renta comouno de los factores constitutivosde la construccin de la nacin.Acaso el tema econmico no esuno de los puntos importantesen toda la bibliografa sobre elestado desde la dcada de lossesenta, setenta y ochentas enBolivia? La querella por el exce-dente no fue acaso uno de los
La construccin dela nacin en suinterior trajoconsigo este debatey estascontradicciones.
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 10
detonantes de la guerra federal,de la guerra del agua, de laguerra del gas? Desmontar eldiscurso sobre la economa pol-tica del Estado, es desmontarjustamente uno de los principa-les argumentos con los cualespuede entenderse hoy a Bolivia.Est, dentro de un proceso demodernizacin, que intentasustituir las exportaciones y lasimportaciones y se encuentraadems, dentro de un modelode economa que no ha desar-ticulado ni el capitalismo ni laexplotacin.La nacin boliviana y la pluri-
nacionalidad funcionan ms so-bre bases materiales que sobresimblicas. Los rituales, la para-fernalia, los discursos, los colo-res, y el uso discriminado deciertos accesorios culturales, sonformas que tiene el poder dedomesticar la historia y de gene-rar adhesiones y cohesin social,como lo demostraron los traba-jos de Norbert Elias para des-cribir y explicar la sociedadcortesana y el proceso de civi-lizacin en Europa, pero quetambin ha funcionado enAmrica Latina, como lo demos-traron en su momento lostrabajos de Rosana Barragn,de Eugenia Bridikina y de XavierAlb, cuando trabajaron Boliviaen el siglo XVIII y XIX. Y aunqueesto nos ayuda a entender cmofunciona hoy al ritualidad delEstado, la interpretacin posible,sobre la forma que adquiere elEstado y la nacin bolivianaestn marcados por lneas ycontinuidades ms que por rup-turas. Los estudios culturales ens mismos no ayudan a entenderuna formacin social especficani a ver cmo sta ha mutadoen el tiempo.Uno de los rasgos que se pue-
de presentar es el de la econo-ma y la globalizacin, pero si nose la reflexiona desde una visinamplia de modos de produccin,de subproletariado, de redesfamiliares de explotacin y decmo las fronteras se vuelvenporosas y la presencia del Esta-do es mnima, tampoco se en-tender por completo y en unalnea histrica mayor, las formasde resistencia que adquiere eltrabajo y las maneras en quese presenta el salario.Y puede parecer anacrnico
retomar este vocabulario, perocreemos que la construccin dela nacin en su interior trajoconsigo este debate y estascontradicciones. Y la plurinacio-nalidad ms que una cuestinde identidad, que s es vlida ys tiene un recorrido histricodeterminado por la accin de
actores especficos como laCSUTCB, o los partidos indiosen Bolivia, demanda una cons-truccin o mejor dicho, unaconstruccin hacia la moder-nizacin del Estado, no moderni-zacin institucional, que s la hayy las reformas polticas lo re-fuerzan, sino modernizacineconmica. De nuevo, de ah lademanda por el cambio de lamatriz productiva y de ah laexpectativa por recuperar unmodelo de produccin que con-jugue identidad con economa:Vivir Bien.La identidad es importante, es
un factor de movilizacin, demovilizacin de recursos enprocura de gestionar polticaspblicas, un factor determinanteen determinadas eleccionesnacionales y municipales; estambin un componente de laeconoma y deja su impronta enla arquitectura; pero no lo estodo, es una parte de un mosai-co mucho ms complejo, porquela identidad cuando se la con-vierte en ideologa puede obnu-bilar las dimensiones de lasdemandas verdaderas, como lasdel TIPNIS por ejemplo. La movi-da magistral del gobierno enaquella oportunidad, fue la deconvertir la cuestin en un temade derechos, de recursos y deimportancia nacional. No deidentidad o de ancestralidad eintangibilidad. Las demandascayeron en la retrica de la iden-tidad y fueron desactivadas pormedio de la ridiculizacin, de lademostracin material, de loscostos de la pobreza y de loscostos del desarrollo, de las for-mas en que se presenta en lascomunidades el asistencialismoy la intervencin en diversosproyectos de seguridad alimen-taria, salud, educacin y vivien-da, por ejemplo. Pero, la deman-da del TIPNIS se concentr enuna cuestin de identidad, aveces, de autonoma, de intan-gibilidad, pero en realidad sediscuta algo ms: un nodo dedesarrollo y un punto de pro-greso. De nuevo: recursos. Ren-ta sobre los recursos naturalesy su distribucin.Esto puede ser muy discutible,
porque pasa por lo ideolgico,y pasa sobre todo, por cmoestamos procesando lo pluri-nacional dentro de lo institu-cional. Y esto es lo que no hay,como tampoco existen inves-tigaciones reales, empricas,tericas y capaces de dar cuentade una realidad como la formaen que habitan las diversidadessexo genricas en el Estado enla actualidad, y no hablo de cr-nicas o de reportajes de buenas
intenciones, pero que reprodu-cen estereotipos o que generanvisiones idealizadas sobre dichasidentidades ms que reflexionesy anlisis de las mismas. Pienso,por ejemplo, en los trabajos deEdson Hurtado.Tampoco se propusieron in-
vestigaciones sobre la educacino sobre ciencia y tecnologa.Mucho menos, sobre las empre-sas o la burguesa. Nuestramirada en investigacin socialsiempre ha privilegiado lainvestigacin sobre la clasepopular, a veces sobre la clasemedia, muy pocas sobre laslites. A veces el PIEB lo hizocomo aquella investigacin sobrelites en Santa Cruz o los jail-ones en La Paz, o la fragmen-tacin y segregacin en Co-chabamba; pero por qu no seha pensado en esos mbitoscuando se pretende reconstruirel mapa de conocimiento socialsobre la nacin en tiempo deplurinacionalidad? Qu tienenlas teoras de la modernizacin,de la dependencia que decirnossobre nuestra actualidad?La investigacin est para
informar, para indagar, paracuestionar y para debatir lascortinas de humo de la retricagubernamental o de los mismosgrupos subalternos. Porquenada es como parece ser. Elfenmeno social, puede ser unacosa en un momento y luegootra, muy diferentes, tiempodespus. Y esa memoria y esatrayectoria hay que investigarlatambin. Porque no es lo mismotener un conocimiento sobre larelacin Estado-movimientossociales en el 2006 que tenerloen el 2014. O, y esto es loque aporta otra de las inves-tigaciones, en cierto modo,que reconocer la faceta inter-subjetiva del Estado. Aquellaque privilegia cierto tipo deactores frente a otros en unproceso continuo de construc-cin de sujetos proclives a laparcializacin de los datos y desus acciones en favor del poderpoltico vigente.Pensar en las dimensiones
analticas de lo plurinacionalimplica reconocer una dimensinhistrica, pero tambin acercalos conceptos hacia un territoriosubjetivo, altamente poroso,donde el poder, la raza, el gne-ro, y sobre todo el ingreso percpita marcan las diferenciasentre una nacin republicana yuna plurinacional. Para no hablarde los derechos sociales, civilesy polticos.Quiz an no alcanzamos a
reconocer las dimensiones de loplurinacional, y pensamos que
sigue siendo el mismo tiempo.Que la poltica slo se ha sus-tantivado. Que el Estado, slotiene un nuevo adjetivo. Que lasrelaciones sociales, por ello, nohan debido de cambiar lo sufi-ciente como para tomar nota deello. Lo plurinacional est enproceso de ser constituyente dealgo. Una nueva forma institu-cional, un nuevo modelo de acu-mulacin, una manera diferentede relacionarse con los pasesde la regin, no comercialmentehablando, sino desde lo poltico,pero tambin genera nuevassubjetividades que ingresan enlo educativo, en la formacin dela ciudadana, en las relacionescon la salud y la asistenciafinanciera o en definitiva, con ladotacin de servicios bsicos yla poltica distributiva de losbonos.Redimensionar lo que sabe-
mos, suponemos y presup-onemos sobre lo plurinacionalquizs nos haga ver, nuestraspropias contradicciones y lmitesa la hora de realizar investiga-ciones que no se piensan comoconstrucciones de conocimientosino como formas de dar cuentade forma terica de aquello quela prensa y los discursos guber-namentales informan todo eltiempo. Las ciencias sociales,parecen estar en una encruci-jada donde los modelos anal-ticos, pensados para una rea-lidad ya no se aplican a esta. Yes por ello, que muchos soci-logos, politlogos, antroplo-gos, etc., recurren a la muletillade decir: cuando tena todas lasrespuestas, me cambiaron laspreguntas. Esto que parece serdicho en tono de descargo pormuchos de los que escriben ypublican en Bolivia en la actua-lidad, es cnico, desfachatado ysobre todo, irresponsable, por-que mientras se rasgan lasvestiduras, diciendo cosas encontra o a favor del modelo yde lo plurinacional, no aportancon conocimiento real al debateo a la transformacin del Esta-do, slo lo cuentan episdi-camente, descriptivamente conaltas dosis de teora, eso s.Olvidando y quitando extra-amente una de las condicionesde la descripcin. Toda descrip-cin es explicacin, pero en lostextos se obvia la interpretaciny la explicacin y la sustituye lateora. Es la teora la que habla.Es la teora la que sienta un juiciode valor y no los autores. Enese sentido, ms parecen cien-cias sociales positivistas queciencias sociales sustantivas,que propongan algo nuevo bajoel sol.
-
La Paz, marzo 2015 Pgina
Anlisis:El culto al pasado como formade perder el sentido de la luchaCarlos Macusaya
Mala jugada del paseismo que soslaya las contradicciones sociales, econmicas y polticas del presente. Algo debe estar mal,cuando hasta para representar un mito indgena se necesitan primeros personajes qaras. En el video del famoso conjuntoboliviano, los indgenas slo tienen los roles de figurantes. Fuente foto: https://www.youtube.com/watch?v=IcGOSxpspXk
11
La forma en que se presenta loindgena, y claro est, al ind-gena, obliga a volcar esfuerzosen la clarificacin histrica. Lasideas que estn hoy en boga sobrela cultura indgena, nos ponenfrente al problema de comprenderlos contextos y situaciones en queciertas instituciones y actores es-pecficos les dieron vida. Tambinse trata de esclarecer el carcterhistrico de las luchas, derrotas,complicidades con el poder esta-blecido, etc., de lo que hoy sellama movimientos indgenas, ycomo estos procesos, en tantoexperiencias, son desplazados porla caricaturesca y extica imagen,adems de insultante, que sedifunde sobre lo que sera unautentico indgena. Pero esto nobasta, y de hecho puede volverseen una trampa.Podra suceder, y es algo que
sucede, que quedemos obnubi-lados por algunos pasajes hist-ricos y dejemos de lado el contextodesde donde tratamos de com-prender esos pasajes. Esto seexpresa en actitudes que seaferran a acciones heroicas de losindios o a la crueldad de losblancos. Por ejemplo: la granhazaa de Katari de dirigir, sin sercacique, un ejrcito que casi ponefin a la dominacin espaola y, dela mano, la reaccin que los espa-oles manifiesta en cruel castigo:el descuartizamiento; o la valerosalucha de los indianistas, quienestuvieron que soportar el mismoracismo que denunciaban, y que,para colmo de ironas, muchos dequienes los descalificaban, e inclu-so los agredan verbal y fsica-mente, terminaron aduendosede algunos aspectos de sus dis-cursos y de sus smbolos. Cierta-mente que urge trabajar sobre te-mas histricos que nos clarifiquenla formacin de los movimientosindgenas, pero el ver la historia,el tratar de aclarar pasajes yhechos del pasado, si no se lo hacearticulando tales esfuerzos areflexiones sobre las condicionesactuales, puede llevarnos a anularnuestras posibilidades de accinpoltica. El pasado, en lugar deayudarnos a clarificar el presentetermina oscurecindolo. El terre-no en el que debemos actuarqueda fuera de nuestra atencin,
pues estamos encandilados con elpasado, y nuestras acciones soncasi ciegas, y por lo mismo quedandestinadas al fracaso.No est dems apuntar que la
testarudez de muchos indge-nas con el pasado responde a quese trata de una lucha por el sen-tido no slo de lo que fue, en tantofue, sino de lo que configur loque hoy es. Pero en esta lucha,muchas veces se pierde la orien-tacin y uno queda atrapado enlo pretrito. Este es el problemade la mayora de quienes hoy seasumen como indgenas, desarro-llando sus acciones a partir de laidea de recuperar el pasado, esdecir que han perdido lo funda-mental: las coordenadas histri-cas, el presente, desde dondeactan. Cuando este aspecto seha perdido, la recuperacin delpasado termina siendo no slo unaparodia, sino una evasin de loque verdaderamente debe serenfrentada: la situacin presente,con sus resplandores y contra-dicciones. Puede decirse que paramuchos indgenas el presenteparece ser ms tormentoso y com-plicado que el pasado colonial orepublicano y por ello lo evaden.Qu tiene este presente queespanta a muchos indgenas?En la actualidad un tema que es
parte de la vida cotidiana es elracismo y es algo que denuncianlos indgenas. Pero lo que acimporta no se trata de cmo esteaspecto, en tanto manifestacinde procesos sociales de exclusin,explotacin y sometimiento, es de-nunciado o silenciado. Los indge-nas suelen hablar del racismo quesufren, pero parecen tener miedoa entender este fenmeno. Sequedan en la victimizacin y notratan de enfrentar este problemacomprendiendo sus dinmicas yforma de operar, adems de lascondiciones que lo generan. Enconsecuencia, tenemos redun-dantes discursos de victimizacin,pero casi ningn esfuerzo porexplicar el problema.No se trata de simplemente
racionalizar un fenmeno social,sino de que tal proceso intelectualclarifique y potencie las accionespolticas. Mientras una lucha dege-nera en la parodia del pasado, elracismo queda como algo denun-ciado por alguien que se victimizay se refugia en un pasado imagina-do. Las acciones se reducen adenunciar el racismo y a realizarrituales, con todo el despliegueesttico y extico implcito, comoforma supuesta de recuperar elpasado. En Bolivia es normal, comoen otros lugares donde toman
como palabra sagrada lo que deac se exporta como imagenindgena, que los originarios sedediquen a hacer shows paraturistas revolucionarios con elnombre de ceremonias ancestra-les y tambin es comn quehablen o denuncien que han sidohistricamente vctimas del racis-mo; pero no son nunca protago-nistas de debates o de accionesque verdaderamente sean luchacontra el racismo, ms al contrario,con sus acciones suelen ser quie-nes ms reproducen los estereo-tipos racistas.El racismo, que se manifiesta en
formas contemporneas, quedaintangible, pues los denunciantesno tienen claro aquello que esobjeto de sus denuncias. No setrata de algo misterioso y que estescondido, muy fuera de nuestroalcance. El racismo se lo puedepercibir desde los criterios debelleza o en la jerarqua militar.Pero adems, siendo que esteproblema tiene va libre, pues losindgenas victimizados no sabena qu apuntan, el racismo en susmanifestaciones cotidianas siguesiendo algo no percibido como loque es, pero de todos modos esvivido: no hace falta que la vctimatenga conciencia de lo que lesucede. En Bolivia el racismo no
-
La Paz, marzo 2015 Pgina 12
slo es pasado por alto por losindgenas sino por la poblacinen general; quienes se muestransorprendidos y horrorizados cuan-do pasan cosas como las que sedieron en Santa Cruz en Cocha-bamba o en Sucre, hace un parde aos. Pero otros tienen que so-portar, muchas veces en silencio,el vivir lo que otros no pueden ono quieren ver1.Pero la cosa no es un problema
puramente racista, en el que losindios y los otros estaranfatalmente enredados. De hecho,las manifestaciones ms cotidianasde racismo se expresan entre gen-te que puede ser identificada, porsus rasgos fsicos, como indios; sea que es ms comn queIndios contra indios se agredande modo racista. Este fenmenono slo es un acto en el que expre-sa odio por alguien que es percibidocomo naturalmente inferior, aun-que se parezca fsicamente almismo agresor, sino que se tratade una demarcacin de clase entrelos mismos sujetos racializados,demarcacin hecha en lenguajeracializado.La racializacin de los procesos
de explotacin, y por lo tanto, dela estratificacin social, genera unmarco referencial a partir del cualse percibe las diferencias entregrupos como diferencias raciales,y esto no slo entre sujetos som-ticamente diferenciables (indiosy qaras). El asenso social, en elorden racializado en que vivimos,es percibido como mejoramientode raza; los cambios econmicosson vistos como cambios racia-les: as, un indgena que vivaen el campo y logr un relativoxito al trasladarse a la ciudadsuele proferir agresiones racistascontra los campesinos indgenas,como: indios de mierda; seaque su asenso social, su cambiode clase social es visto racialmen-te. La afirmacin de su nuevacondicin social se manifiesta ensu desprecio por su anterior con-dicin. El subir algunos escalonesen la jerarqua social, se ve comoel distanciamiento de la razainferior y el acercamiento a laraza superior, lo que respondeal ordenamiento racializado de laestructura social.El presente que muchos ind-
genas (y ms aun los indige-nistas) parecen eludir al hacerparodias del pasado y al encerraseen la victimizacin, nos pone anteun dinmico proceso de estratifi-cacin social, en el que lo msllamativo es la formacin denuevos grupos de poder econ-mico, que en su mayora sonaymaras y estn vinculados alcomercio, a la minera corporati-vizada o al contrabando. Lasdiferencias de clase entre losindgenas son ms acentuadasen la actualidad que lo que eranhace unos 20 aos atrs. Este
fenmeno es visto por los mismosactores a partir del marco refe-rencial que se ha generado en elorden racializado y por ello lasdemarcaciones de clase entreindgenas se hacen con expresio-nes de racismo. La condicineconmica de pobreza se asociaa una supuesta naturalezabiolgico-racial y el cambio de talcondicin econmica se entiendecomo mejoramiento de raza.La llamada cumbia chicha pue-
de ser considerada una expresinde los cambios econmicos que seestn dando en Bolivia, con todala red de conexiones entre migran-tes en Argentina o Brasil, por ejem-plo. Mientras que en algunos boli-ches o cafs alternativos serenen algunos grupos marginales(muy despistados) a intercambiarideas sobre los indgenas y don-de el men musical incluye msicaautctona (pero no cumbiachicha), los indgenas hacengrandes fiestas contratando a lawarmi aymara Yarita Lizett o aotros artista renombrados de lacumbia chicha. Mientras algunosindgenas buscan encontrar unsentido hace ms de 500 aos,no pueden percibir que en laactualidad los aymaras ubicadosentre Chile, Per y Bolivia tienenrelaciones ms fluidas e intensasque antes de que llegaran losespaoles. La intensificacin deestas relaciones va de la mano conla estratificacin social entre losaymaras, generada por los pro-cesos de insercin a los circuitoscomerciales.Mientras algunos indgenas es-
tn perdidos en acciones nostl-gicas y victimizndose, la mayorade los indgenas expresa sus aspi-raciones en su accionar de formasque contradicen el ideario de loque supuestamente sera un ind-gena. En la actualidad, los coo-perativistas mineros, son actoresde peso no solo econmico, sinopoltico. Los cooperativistas sonindgenas que no hacen lo que losoccidentales esperaran: quecuiden el medio ambiente. La acti-vidad de este sector, el incremen-to de las cooperativas, no puedeentenderse sin considerar los pre-cios internacionales de los minera-les, en especial el oro. Lo quemuestra que los cambios que seviven entre los indgenas no esalgo que no tenga que ver con laeconoma mundial. Pero adems,el conflicto que se da entre coope-rativas y comunidades, no esporque unos quieran explotar y losotros preservar la naturaleza, sinoporque los comunarios, atentos alos cambios econmicos, tambinquieren explotar los minerales.Los cambios que se estn dando
a nivel internacional repercutennecesariamente en la vida ind-gena, lo que se ve en la actividadde los comerciantes aymaras. Laconfiguracin de la economa mun-
dial va desplazando su eje al Asia,en especial a China. Los capitaleschinos estn penetrando en Am-rica en distintos pases, comoVenezuela, pero no han llegadodirectamente a Bolivia, aun. Perovarios comerciantes aymaras,quienes han logrado establecer suscircuitos comerciales con el Asiaal margen de las iniciativasestatales, entablan relaciones conconsocios familiares chinos,quienes les proveen, a pedido, losproductos que comercian en Boli-via, Per e incluso Brasil. La emer-gencia econmica de China en elmundo tiene alguna relacin ycondiciona la emergencia econ-mica de los comerciantes aymarasen Bolivia, quienes no slo han ex-tendido sus actividades por todaBolivia, sino tambin sus fiestas,y estn adquiriendo propiedadesen barrios de blancos2.Esta relacin con China se
expresa en las telas que se usanpara hacer la tradicionales polle-ras que visten muchas mujeresaymaras, pues se demanda quetal prenda de vestir este hechade ese material. Los comerciantesestn atentos a los ritmos delmercado y por ello, por ejemplo,un grupo de comerciantes seasoci y mand un pedido a unaempresa China para que se haganpapel con esttica de aguayo,pues era algo requerido. Caberesaltar que estos comerciantesno tuvieron que viajar a China, sinoque se contactaron con otrosaymaras que viven all y mandaronla foto de un aguayo para el diseopor internet3.Otro aspecto que no suelen con-
siderar quienes buscan recuperarel pasado es cmo ha incidido elboom de la quinua en la estrati-ficacin social de los lugares dondesta se produce. El precio alto enque se cotiza el grano conocidocomo quinua ha hecho que muchostrabajen en producirla. Mucho deeste trabajo se presenta comoproduccin comunitaria, pero nose sabe si es as en realidad o sloes una forma ms de encubrir losprocesos de expansin o creci-miento del trabajo asalariado entrecomunidades indgenas. Mientrasmuchos despistados indgenasfestejan que los gringos comanlo que los bolivianos despreciaban,se deja de lado el comprendercmo este fenmeno econmicoest cambiando la composicinsocial de lugares consideradoscomunitarios.La reconfiguracin mundial de la
economa, los precios de los mine-rales o de la quinua, son fenme-nos que tienen repercusiones enBolivia, y ello es ms que visibleentre los sectores llamadosindgenas. Podramos decir que,por lo tanto, los indgenas hantraicionado sus races? Seriamostontos si creyramos tal cosa.Estamos viviendo un momento de
suma importancia en cuanto atransformaciones econmicas, pe-ro que parece no importar a quie-nes se presentan como portavo-ces de los indgenas ni a lasllamadas organizaciones indge-nas. Si por muchos se pierdentratando de parodiar el pasado ovictimizndose, no slo que losfenmenos contemporneos que-dan fuera de nuestra comprensin,sino que asumimos un papel quepermite que los otros nossustituyan.Cuando el indgena pierde el
sentido de la lucha al enredarseen acciones estriles, terminafuera del mbito al que deberaapuntar y desde el cual deberaactuar. Esto se puede ver, muysimblicamente en el video deltema Vivo por ti4 de los Kjarkasdonde las figuras centrales son unhombre y una mujer que represen-tan una versin rara de MancoCapaj y Mama Ojllo. Se creera quelas personas ms indicadas pararepresentar a los personajes deesta mitologa seran indgenas,pero son qaras. Los indgenasno son tomados en cuenta comoprotagonistas, pues se los con-sidera feos y feas, y tienen unpapel secundario en la historia quese presenta en el video. Esto eslo que pasa cuando nos perdemosen jugar el papel de recupera-dores del pasado, slo nos tomanen cuenta en papeles secundarios,haciendo rituales o cosas por elestilo, y las protagonistas siempreterminan siendo los otros, aun-que representan un papel indge-na. Cuando dejamos de lado elescenario en el que debemos de-sarrollar nuestras acciones polti-cas, son otros los que asumen elpapel que deberamos asumirnosotros, como cuando en elextranjero Silvia Rivera se hacepasar por indgena. En estecaso, como el video de los Kjarkas,no importa el indgena, sino quienlo suplanta. Este es el problemaque acarrea el hacer parodias delpasado o simplemente victimizar-se: dejamos que otros nossuplanten, pues no tenemos clarocul es el contexto en el que nosdesenvolvemos, y si no tenemosclaro esto ltimo, no podemosplantear un proyecto poltico msall de las buenas intenciones.1 Muchos viven el racismo fuera deBolivia y en forma muy cruda, comoFranco Zarate, quien en Argentinarecibi un balazo en el pecho al mismotiempo que le gritaban Boliviano demierda y muri. Este t ipo deproblemas parece no importar aquienes se dedican a recuperar elpasado. http://cosecharoja.org/el-kiosquero-violento-mato-a-un-pibe-al-grito-de-boliviano-y-lo-acuso-de-ladron/
2 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/02/ 150206_bolivia_sociedad_aymaras_transformacion_vp?ocid=socialflow_facebook
3 Vase: http://www.paginasiete.bo/economia/2015/2/8/venden-papel-regalo-made-china-diseno-aguayo-46608.html
4 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /watch?v=2iefxJItRWI&feature=youtu.be
-
La Paz, marzo 2015 Pgina
Un luchador indianista :Nuestro homenaje a PrsperoOrosco HuaytallaAureliano TurpoChoquehuancaE-mail: [email protected]
Qu lejos se siente el tiempo,cuando la vida se nos va dejan-do inconcluso una aspiracin, uncompromiso de vida con el pue-blo, al que se sojuzga y se leniega el derecho a su propia dig-nidad como ser humano. Estarealidad ha sido vivido y sufridopor el hermano kechua, PrsperoOrosco Huaytalla desde muytierna edad, en su pueblo kechuade Ayakuchu (Ayacucho-Per).All va creciendo su rebelda y sucompromiso de lucha por supueblo, sin mayor ilusin deverla soberana y libre de todoatropello de parte de losterratenientes de la regin.La pobreza y la discriminacin
provocan la expulsin de sushijos de sus comunidades, yPrspero es uno ms de esosseres humanos expulsados,que migran a la capital limea,en busca de la realizacin de sussueos, cargado de rebelda yesperanza de encontrar un es-pacio de denuncia y lucha porsu pueblo rebelde desde lostiempos de la invasin colonialespaola, replicada en la pocarepublicana por los criollos ymestizos que continuaron so-juzgando al kechua, convirtin-dose en terratenientes y latifun-distas, usurpadores avasalla-dores de las comunidadesancestrales de la repblica.Instalado en la ciudad de los
reyes, se proyecta hacia la in-surgencia poltica y toma con-tacto con intelectuales indige-nistas, como Carnero Hoke, Vir-gilio Roel Pineda y otros herma-nos kechuas migrantes de lasierra peruana, con los que esta-blece dilogo e impulsa la crea-cin de un instrumento polticode inspiracin tawantinsuyana.Eran los aos de la dcada del70 y ser el ao de 1980 delsiglo pasado, el escenario de suliderazgo ideolgico y poltico, alfrente del Movimiento IndioPoder Indio de Lima, baseorgnica del Movimiento IndioPeruano, dirigido por Carnero
Hoke y Virgilio Roel Pineda.El Cusco milenario, capital his-
trica y poltica del Per-Tawan-tinsuyano, fue el escenario dela gran concentracin y encuen-tro poltico de los movimientosindios del Cono sur. Encuentroque se dio en febrero y marzode 1980, donde con el concursode lderes indianistas de Amricadel Sur, se forj el Consejo Indiode Sud Amrica (CISA), siendoPrspero Orosco Huaytalla ele-gido como miembro del directo-rio, de la organizacin que debacumplir un rol de lucha poltica yde revalorizacin pluricultural delTawantinsuyu, manoseado y de-formado por los colonos men-tales de la derecha y la izquierda,instrumentadores del corporati-vismo clasista, que impulsaba elautogenocidio del pueblokechua, aymara y amazonensedel Per-Tawantinsuyano.Este encuentro continental nos
permiti encontrarnos con Prs-pero y muchos hermanos indiosde Colombia, como el hermanoTrino Morales, Constantino Lima,Julio Tumiri, Luis Ticona de Boli-via, Nilo Cayuqueo, Eulogio Fr-itis, Mario Rojas de Argentina,Fernndez de Mxico, y muchoshermanos miskitos, ramas deNicaragua, mayas, quiches deGuatemala, kunas de Panam,como de otros lugares de nues-tro continente ancestral. Eventohistrico y poltico indio organi-zado por el Asociacin Indgenade la Repblica de Argentina(AIRA) de Argentina, el Movi-miento Indio Peruano (MIP) delPer y el Consejo Mundial dePueblos Indgenas (CMPI), consede en Canad.Prspero fue parte de la lucha
que llevamos con pensamientoy accin indianista, organizandoy estructurando las bases deuna organizacin poltica delPer, como tambin participandoen los eventos internacionales,como el IV Congreso Mundial delCMPI que se llev a cabo en Aus-tralia organizado por los herma-nos aborgenes, que fue otroacontecimiento poltico que pusoen escenario la presencia ideo-
lgica y poltica indianista delucha contra la colonizacineuro-espaola de ayer y de hoy.Tambin estuvimos en la ONU,donde por primera vez se escu-ch la palabra de los indios dela hoy llamada Amrica del Sury la presentacin del documentooriginal del proyecto de la Decla-racin de los Derechos delPueblo Indio.Sera muy largo resear la
presencia poltica de Prspero endistintos lugares de nuestro te-rritorio tawantinsuyano (Amricadel Sur), como aquel que sedesarroll en Tiwanaku, al queparticipamos gracias a la convo-catoria que nos hicieron loshermanos Sebastan Mamani yRamn Conde, lderes del Parti-do Indio de Bolivia. Estos sonalgunos eventos donde estuvopresente el hermano PrsperoOrosco Huaytalla, llevando elpensamiento ideolgico y polticoindianista, que no ha sido enten-dido por los mestizos limeosempoltronados en el CISA, quehicieron fracasar el proyectopoltico continental indio, entreestos encontramos a SalvadorPalomino, a Javier Lajo que demanera sutil e hipcrita, descali-
ficaban el trabajo poltico dePrspero, pero l no desmay ysigui trabajando por el pueblokechua de Per-Tawantinsuyano,como muchos hermanos y her-manas pueden testimoniar enLima y en Amrica del Sur.Estas lnea son algunas pince-
ladas sobre el recorrido polticode Prspero, lo reseamos agrandes lneas como HOMENA-JE A SU SENSIBLE FALLECIMIENTO,acaecido el da 24 del presentemes, que nos ha sido comu-nicado por el hermano AquilinoHuaytalla, desde la ciudad deLima-Per. Desde estas tierraskollasuyanas, se anan a nues-tro homenaje, los hermanosaymaras de Bolivia en esta horade partida de Prspero, Cons-tantino Lima, Pedro Portugal,Vctor Machaca, Daniel Sirpa, deChile el indio Inti Chipana y loshermanos Honorio Turpo Cho-quehuanca y Belarmino MamaniMendoza del Sur Andino (Puno)del Per-Tawantinsuyano.Finalizo este homenaje recor-
dando su grito de guerra,KAUSACHUN TAWANTINSUYU!KAUSACHUN PODER INDIO!Kollasuyu Marka, 24 de
Febrero del 2015.
Una pgina del BoletnMensual Informativo
CISA (Ao 1, N 1, 15de noviembre de 1983,Lima) en el que se da
cuenta de los resultadosdel II Congreso de
Pueblos yOrganizaciones Indias de
Sudamrica, que tuvolugar del 6 al 13 demarzo de 1983 en
Tiwanaku, Bolivia. All seresea que se eligi a
Prspero OroscoHuaytalla, quechua del
Per, como miembro delConsejo Ejecutivo delCISA en el cargo deSecretario General
alterno. Prspero Oroscotambin fue elegido
miembro del ConsejoDirectivo del CISA por el
perodo 1983-1986.Fuente foto: Pukara