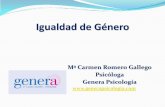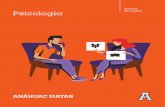Psicología Social / Ciencias Políticas Parte 2
-
Upload
eva-manuel -
Category
Documents
-
view
238 -
download
1
description
Transcript of Psicología Social / Ciencias Políticas Parte 2
PSICOLOGA SOCIAL
TEMA 11
ACTITUDES
1. QU ES LA ACTITUD?
Para los investigadores Eagly y Chaiken (1993), la actitud es una tendencia psicolgica que se expresa mediante cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad al evaluar cierto objeto (estmulo actitud respuesta evaluativa). As, la actitud no es algo que resida en el ambiente, ni tampoco es la respuesta del sujeto, sino que es un estado interno de la persona que media entre el ambiente externo (estmulos) y sus reacciones (respuestas evaluativas). Precisamente, en ello radica su importancia para la Psicologa Social, pues dado su carcter de mediador entre la persona y el contexto social, desempea un papel central en los procesos de cambio social.
Adems, la actitud es evaluativa, pues asigna aspectos connotativos (positivos o negativos) a un objeto, trascendiendo lo meramente denotativo o descriptivo. Siendo un estado interno, la actitud tendr que ser inferida de las respuestas manifiestas, que, siendo evaluativas, sern de aprobacin o desaprobacin, de atraccin o rechazo. Por tanto, la evaluacin implica valencia (direccin), en relacin al carcter positivo o negativo que se atribuye al objeto, y tambin intensidad, en relacin a la gradacin de esa valencia. Por ello, la actitud suele representarse como un continuo actitudinal [3, 2, 1 0 +1, +2, +3].
Por tanto, la actitud plantea tres cuestiones. Primero, la actitud apunta siempre hacia un objeto claramente especificado; cualquier cosa que se pueda convertir en objeto de pensamiento es susceptible de convertirse en objeto de actitud, diferencindose en funcin de sus contenidos y en el nivel de abstraccin. Segundo, la actitud es un estado interno de la persona, el cual acta de mediador entre los estmulos del ambiente social y la respuesta del sujeto, en funcin de su ubicacin en el continuo actitudinal. Tercero, la actitud es una variable latente, pues en ella subyacen procesos psicolgicos y fisiolgicos; entre los psicolgicos destaca el proceso cognitivo de categorizacin, en virtud del cual se atribuye al objeto cierto significado evaluativo (aunque la actitud no es el proceso de categorizacin en s mismo, sino ms bien su resultado), y entre los fisiolgicos el estado interno evaluativo que subsiste tras la categorizacin, es decir, la propia actitud, la cual dirige y sostiene la conducta hacia el objeto. Ya que este estado interno cuenta cierta duracin, incluye una representacin mental de la tendencia evaluativa que se activa cada vez que se encuentra el mismo objeto actitudinal.
2. LA ACTITUD Y SUS RESPUESTAS EVALUATIVAS
Para Eagly y Chaiken (1993), la actitud es un estado psicolgico interno que se origina en una evaluacin y se manifiesta a travs de respuestas observables, las cuales pueden optar por la va cognitiva, afectiva o conativo-conductual.
a) Respuestas cognitivas. A menudo la evaluacin de un objeto se realiza a travs de las creencias, las cuales incluyen tanto las ideas como su manifestacin externa. As, la evaluacin a travs de las respuestas cognitivas cuenta dos pasos: primero se establece una asociacin objeto-atributo de naturaleza probabilstica, es decir, entre el objeto (central nuclear) y alguno de sus atributos (radioactividad), y en funcin del grado de probabilidad estimado por la persona (Las centrales nucleares tienen serio riesgo de fugas radiactivas) se realiza la evaluacin del objeto (+2), la cual deriva fundamentalmente de la creencia o connotacin previa del atributo.
b) Respuestas afectivas. Bsicamente son los sentimientos, estados de nimo y emociones asociados con el objeto. Aunque algunos autores consideran que ste es el elemento central de la actitud, Eagly y Chaiken aseguran que es errneo, ya que se basa en el error de identificar afecto con evaluacin. Obviamente, afecto y evaluacin son conceptos distintos, y la evaluacin se puede expresar no slo a travs del afecto, sino tambin a travs de las cogniciones y de las conductas.
c) Respuestas conductuales. No slo las conductas son susceptibles de ubicacin sobre el continuo actitudinal, sino tambin las intenciones de dicha conducta.
Relacin entre los tres tipos de respuesta evaluativa
Tericamente, la actitud es un estado interno evaluativo, mientras que las respuestas actitudinales constituyen sus vas de expresin. Su estudio fue llevado a cabo por Breckler (1984), quien para medir la actitud de un grupo de sujetos ante la presencia de una serpiente empleaba una medida mltiple de la actitud (tres modelos de medida distintos para el estudio de cada uno de los tipos de respuesta actitudinal). Puesto que los tres tipos de respuestas remiten a una misma actitud, cabe esperar estn relacionadas de manera positiva.
En su tesis, Breckler conjuga dos premisas fundamentales: primera, que cualquier actitud se puede manifestar a travs de tres vas de respuesta diferentes, pero que necesariamente convergen al representar la misma actitud; segunda, que cada tipo de respuesta actitudinal se puede medir con ndices diferentes (Breckler propuso tres), cuya relacin entre s no slo debe ser positiva, sino tambin intensa, es decir, que la evaluacin debe ser similar en valencia e intensidad en los tres tipos de respuesta. Por ejemplo, si alguien mantiene creencias positivas de la serpiente (es divertida) es de esperar que reaccione afectivamente ante ella (me gusta) y que evidencia conductas de aproximacin (voy a jugar con ella); sin embargo, como las creencias, las emociones y las conductas difieren entre s, cabe esperar que el solapamiento entre ellas no sea total. Y en ese sentido corrieron los resultados del experimento de Breckler, cumpliendo el pronstico de correlaciones positivas pero moderadas entre los ndices, lo que parece apoyar la existencia de una estructura tridimensional de la actitud.
Segn Eagly y Chaiken, esta estructura tridimensional de la actitud es aceptable desde un punto de vista estadstico (una unidimensional no lo sera), pero ello no significa que sea la ms adecuada en todos los casos y para todo tipo de actitudes, sino slo que parece ms adecuada en algunas investigaciones y hoy goza de una mayor fundamentacin terica.
3. CMO SURGEN LAS ACTITUDES
Puesto que la actitud es una mediadora entre los estmulos del ambiente social de la persona y sus respuestas al mismo, Eagly y Chaiken (1993) la sealan como una forma de adaptacin al medio, producto de los procesos cognitivos, afectivos y conductuales a travs de los que las experiencias han tenido lugar.
Los antecedentes cognitivos de la actitud
Obviamente, la evaluacin de un objeto guarda estrecha relacin con las creencias acerca del mismo. As, Eagly y Chaiken (1993) formularon la teora de la expectativa-valor, basada en que el conocimiento que la persona ha adquirido en el pasado respecto a cierto objeto le proporciona una estimacin de cmo merece ser evaluado en el futuro. Este conocimiento se puede adquirir de forma directa (experiencia personal) o indirecta (observacin, referencias, relaciones).
Por su parte, Fishbein y Ajzen (1975) formularon la teora de la accin razonada, la cual postula que la actitud hacia un objeto es el resultado de la combinacin del conjunto de creencias que la persona mantiene sobre l. En su experimento, basado en la actitud de las mujeres frente a la pldora anticonceptiva, elaboraron una amplia lista de creencias sobre ella, que despus redujeron a las 15 creencias normativas ms habituales (Sirve para el control de la natalidad, Regula el ciclo menstrual, Produce efectos secundarios...). A las mujeres se les solicitaba dos tipos de informacin sobre cada creencia: la probabilidad subjetiva (grado de probabilidad estimada de que suceda) y la deseabilidad subjetiva (grado en que se cree que las consecuencias de la creencia son positivas o negativas). Ambas informaciones deban situarse entre [+3, 3]. Para los investigadores, la actitud de cada mujer respecto a la pldora responda a la suma algebraica de las multiplicaciones [probabilidad x deseabilidad] de las 15 creencias. Y, en efecto, el resultado correlacionaba con una medida directa de la actitud frente a la pldora basada en el mtodo del diferencial semntico (pedir a las mujeres que evalen la pldora de 1 a 7 en una serie de escalas bipolares: buena-mala, efectiva-ineficaz, inocua-peligrosa... y obtener la media de ellas). Con ello, Fishbein y Ajzen demostraron que la actitud es el resultado de la combinacin de un conjunto de creencias, y que no todas las creencias normativas influyen en la determinacin de la actitud de todas las personas, sino que ms bien existe un conjunto de creencias salientes para cada persona (entre 7 y 10) que son las realmente operativas, es decir, las que determinan su actitud.
Los antecedentes afectivos de la actitud
Obviamente, no todas las actitudes surgen siguiendo la teora de la accin razonada, pues ello significara que las personas poseen un control racional absoluto de todas sus emociones y sentimientos, existiendo numerosos ejemplos de la influencia de las emociones en las actitudes.
En los estudios sobre el condicionamiento de las actitudes se concibe la actitud como resultado de un aprendizaje previo. As, se distingue entre el condicionamiento clsico (Pavlov), forma de aprendizaje en el que un estmulo neutral que inicialmente no evoca respuestas especficas en la persona acaba por evocarlas por su asociacin repetida con otro estmulo que s las evoca; y el condicionamiento instrumental, que consiste en el reforzamiento diferencial y sistemtico de ciertas actitudes de la persona.
Uno de los primeros estudios sobre condicionamiento clsico fue el de Staats y Crawford (1962), quienes combinaron palabras y estmulos aversivos. Dedujeron tres resultados: (1) los participantes evaluaban las palabras inicialmente neutras de manera ms negativa que quienes no haban participado, (2) las palabras asociadas con el estmulo aversivo provocaban mayor activacin fisiolgica que las no asociadas, y (3) existe una estrecha relacin entre la intensidad con que se evaluaban las palabras y la intensidad del estmulo psicogalvnico. Posteriormente, Zanna, Kiesler y Pilkanis (1970) encontraron que los sinnimos de esas palabras producan efectos similares, y Cacioppo, Marshall-Goodell, Tasinary y Petty (1992) descubrieron que los efectos de condicionamiento eran mayores con palabras sin sentido.
Respecto a los estudios sobre condicionamiento instrumental, fue Insko (1965) quien demostr que es posible modificar la emisin de enunciados actitudinales en las personas. En su experimento, basado en la charla con un sujeto, el experimentador reforzaba positiva o negativamente mediante palabras, signos o gestos ciertos enunciados de ste. El resultado fue que aquellos enunciados que el experimentador haba reforzado positivamente eran predominantes hacia el final de la conversacin sobre los reforzados negativamente.
En los estudios sobre el efecto mera exposicin, Zajonc (1980) defini mera exposicin como un estmulo concreto que es accesible a la percepcin de la persona (palabra, figura), y el efecto mera exposicin como aquel en que la persona acaba desarrollando una actitud positiva hacia un objeto que se le ha presentado en numerosas ocasiones. En su experimento, Zajonc demostr que tras mostrar a un sujeto cierta cantidad de estmulos (fotografas, palabras turcas), la evaluacin posterior de cada objeto guardaba estrecha relacin con la frecuencia de exposicin del mismo. Con ello demostr que la mera exposicin es una condicin suficiente aunque no necesaria para que se produzca la intensificacin de la actitud. Adems, Zajonc y Moreland (1977) postularon que la mera exposicin puede influir en las actitudes a travs de una ruta cognitiva o fra cuando el objeto es reconocido, o por una ruta no cognitiva o caliente cuando no existe el reconocimiento. En ese sentido, Bornstein (1989) realiz un metaanlisis en el que demostr que el efecto mera exposicin se acenta en ausencia de reconocimiento del objeto, es decir, cuando la percepcin es subliminal (ruta no cognitiva), existiendo una amplia gama de procesos cognitivos y perceptivos que ocurren sin necesidad de conciencia (el aprendizaje gramatical, la categorizacin social).
Por su parte, Kruglanski, Freund y Bar-Tal (1996) realizaron una serie de experimentos para demostrar la afinidad del efecto de mera exposicin con otros efectos estimulares que ocurren en ausencia de conciencia. Segn ellos, cuando en un experimento de mera exposicin se presenta a la persona cierto estmulo, sta evoca algunas hiptesis respecto a l, y la posterior repeticin del estmulo incrementa su tendencia a aceptar la hiptesis inicial como base para la evaluacin del estmulo. Si ello es correcto, se pronostica que aquellos factores de los que se sabe que afectan de manera positiva o negativa a la utilizacin de hiptesis afectarn tambin al efecto de mera exposicin. Entre dichos factores se encuentran la presin temporal, que al exigir al sujeto la realizacin de una tarea en un plazo limitado tiende a congelar sus hiptesis iniciales, y la aprensin de evaluacin, que al facilitar al sujeto el tiempo necesario para la tarea lleva al intento de evitar cualquier error de juicio, ya que los costes de incurrir en un error no se derivan de perder un plazo, sino del prejuicio que tendra para su autoestima, ya que sabe que va a ser examinado y analizado por otras personas. En base a ello, los autores demostraron en sus experimentos que el efecto de mera exposicin tenda a incrementarse con la presin temporal, mientras que tendan a atenuarse con la aprensin de evaluacin.
Los antecedentes conductuales de la actitud
La conducta es una de las fuentes de las actitudes, y las tcnicas de adiestramiento de cualquier gnero son un ejemplo idneo, pues su idea bsica es que una repeticin muy intensa de cierta conducta acabar por implantarla en el repertorio conductual del adiestrado. Una evidencia emprica es la llamada tcnica del lavado de cerebro sufrida por los prisioneros estadounidenses en la guerra de Corea (1950-53); muchos se quedaron a colaborar con el comunismo y otros volvieron con ideas cambiadas. Segn Schein (1956), dicha tcnica consista en un conjunto muy amplio y heterogneo de prcticas y directrices que se impona a los prisioneros en su rutina diaria (charlas de indoctrinacin, participacin en discusiones, cooperacin carcelaria), cuyo objetivo final era conseguir su compromiso con la autoridad carcelaria.
Por su parte, Fazio (1986) demostr que las actitudes formadas sobre la experiencia directa se aprenden mejor, son ms estables y guardan mayor relacin con la conducta que las formadas por experiencia indirecta. Por ltimo, recordar que la teora de la disonancia cognitiva tiene como postulado central que, en ciertas condiciones, la realizacin de determinadas conductas produce importantes y permanentes cambios actitudinales.
4. ALGUNAS CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ACTITUDES
A continuacin se detallan los resultados de algunos estudios sobre tres caractersticas centrales de la actitud: su supuesta bipolaridad, su consistencia y el problema de la ambivalencia.
La bipolaridad actitudinal
La investigacin tradicional sobre actitudes ha supuesto que cualquier actitud descansa sobre la un continuo actitudinal unidimensional (buenomalo, 17). Sin embargo, existen actitudes que no parecen ser unidimensionales, sino ms bien actitudes bipolares, como por ejemplo la actitud hacia el aborto o respecto a la energa nuclear, en las que las posiciones parecen contradictorias y opuestas, y la adopcin de una parece implicar la negacin de la otra.
En ese sentido, Kerlinger (1984) indag si la pertenencia al conservadurismo-liberalismo en Inglaterra era o no una actitud unidimensional, y lleg a la conclusin de que no lo era en absoluto. Su experimento demostr que quienes defienden una postura no atacan la otra, sino que son ms bien neutrales frente a sus postulados, decantndose por una u otra posicin en funcin de sus referentes positivos o criteriales, y no por oposicin a los otros (no existen referentes criteriales negativos). En definitiva, las creencias de unos y otros no eran contrarias, sino sencillamente diferentes, y la conclusin general de Kerlinger es que en aquellas actitudes en que las personas tienen referentes criteriales no se puede mantener la idea de la unidimensionalidad y bipolaridad actitudinal, por dos razones: porque la persona tal vez no est familiarizada con los valores opuestos a los que mantiene, resultndole irrelevantes, y porque puede negar relevancia a los valores opuestos como mecanismo defensivo de sus propias creencias y valores.
La consistencia de las actitudes
Puesto que la actitud se expresa de tres formas distintas, cabe preguntarse si actan a la vez y en qu sentido. As, en la medida en que el conjunto de las evaluaciones parciales (cognitiva, afectiva y conductual) armonice con la evaluacin global del objeto, podremos hablar de que existe mayor o menor consistencia actitudinal, pues en principio las creencias positivas deberan ir acompaadas de afectos positivos y de conductas de aproximacin hacia el objeto. Sin embargo, la realidad demuestra que no siempre ocurre as, pues a veces las personas desarrollan actitudes basadas en creencias poco consistentes, e incluso no basadas en la creencia, sino ms bien en la carga afectiva o la familiaridad con el objeto.
Dado que existen tres componentes actitudinales, Eagly y Chaiken (1993) apuntan que los tipos de consistencia pueden ser mltiples. Uno de ellos es la consistencia evaluativo-cognitiva de la actitud, la cual se da entre la evaluacin global del objeto y la evaluacin resultante del conjunto de sus creencias (suma de las multiplicaciones [probabilidad sujetiva x deseabilidad subjetiva] de las creencias salientes). Aunque es habitual encontrar altas correlaciones entre ambas evaluaciones (Fishbein y Ajzen), no existe la correlacin perfecta (r = 1), por lo que siempre resta cierta inconsistencia, cuyas fuentes pueden ser dos: la existencia de creencias sobre el objeto que no armonizan con la evaluacin global (carga afectiva, familiaridad), y la inexistencia de creencias sobre el objeto, la cual impide una actitud definida (no actitud), pues es comprensible que las personas no desarrollen actitudes hacia objetos a los que no prestan atencin o con los que no tienen ningn contacto.
La importancia de la consistencia evaluativo-cognitiva de la actitud radica en su relacin con la estabilidad o inestabilidad del sujeto. As, mientras las actitudes inconsistentes se muestran deficitarias en la funcin fundamental de toda actitud, que es la de orientacin a la persona en su mundo social, las personas con actitudes consistentes muestran mayor estabilidad, mostrndose ms capaces para manejar la informacin contradictoria.
La ambivalencia actitudinal
La ambivalencia actitudinal es un caso especial de inconsistencia que tiene lugar entre creencias (el fumador que conoce el peligro del tabaco pero tambin cree que es un placer) o entre afectos (el lder admirado pero tambin temido). As, un objeto actitudinal ambivalente es aquel que rene caractersticas positivas y negativas.
Kaplan (1972) propuso un mtodo para medir la ambivalencia actitudinal en el componente cognitivo, basado en evaluar las caractersticas positivas y negativas de forma separada. Es decir, que mientras el diferencial semntico tradicional evaluara capaz-incapaz entre [3, +3], l propone medir capaz [0, +3] e incapaz [0, 3]. As, habr ambivalencia tanto si la evaluacin de las dos cualidades est muy polarizada como si est muy igualada en su valor absoluto.
La ambivalencia hace que las actitudes tiendan a ser inestables, y afecta a la conducta, pues segn el contexto pueden aflorar las actitudes positivas o las negativas del objeto (un fumador tender a fumar en compaa de fumadores, pero a evitarlo si quienes le rodean no fuman).
5. FUNCIONES DE LAS ACTITUDES
La explicacin funcional es aquella que se centra en indagar cmo algo es posible, o cules son los efectos adaptativos para que un fenmeno ocurra. Por tanto, si aplicamos la lgica funcional al estudio de las actitudes la pregunta sera: para qu sirven las actitudes?1. Funcin evaluativa: poseer una actitud hacia un objeto es ms funcional que no poseer ninguna, pues ello permite contar con una pista clara para orientar la accin, sabiendo de antemano qu se ha de hacer frente al objeto evitando entrar cada vez que se lo encuentra en reflexiones y juicios deliberativos. Adems, las personas con actitudes ms accesibles se dejan influir menos por la situacin y atienden ms a las caractersticas del objeto.
2. Funcin instrumental (racionalidad utilitaria). Basada en el principio de utilidad medios-fines, esta funcin tiene lugar cuando la actitud sirve a la persona para alcanzar objetivos que le reportan beneficios o un ajuste de la situacin, es decir, que la actitud se adquiere, mantiene o expresa porque a travs de ella se consigue un objetivo til para la persona.
3. Funcin expresiva de valores: se cumple cuando la persona expresa lo que piensa y siente, o bien transmite lo que quiere que los dems sepan acerca de ella. En definitiva, se trata de proyectar una determinada imagen social (p. e., modo de vestir), y, por tanto, consiste en una racionalidad de corte cultural.
4. Funcin ideolgica. Consiste en la justificacin de las actitudes prejuiciosas y etnocntricas, proporcionando una explicacin de las desigualdades existentes en la sociedad. Ello tender a ocurrir cuando existen condiciones crnicas objetivas de marginacin y estigmatizacin de ciertos grupos, unidas a un conjunto de prcticas sociales destinadas a mantener ese estado de cosas, es decir, que debe existir cierto apoyo y respaldo institucional.
5. Funcin de separacin. Consiste en atribuir a un grupo dominado, sin poder o de status inferior, caractersticas plenamente negativas, en virtud de las cuales negar reconocimiento social a quienes pertenecen a ese grupo. Esta funcin aspira a ejercer un control sobre la posibilidad de que ese grupo menospreciado intente salir de la situacin de precariedad. La diferencia con la funcin ideolgica es que aqu no se exige respaldo institucional, y por tanto, depende ms de las condiciones de interaccin entre grupos.
TEMA 12
RELACIONES ENTRE ACTITUD Y CONDUCTA
1. UNA RELACIN CONTROVERTIDA
Como se ha explicado en el captulo anterior, la actitud y la conducta son entidades diferentes, aunque forzosamente relacionadas; sin embargo, para que se pueda pronosticar la conducta a partir de la actitud es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Obviamente, el conocimiento de la actitud de una persona debe servir para conocer, cuando menos, el marco general de su actuacin en relacin con un objeto actitudinal. Thurstone (1927) ya manifest la posibilidad de la medicin de la actitud, as como su importancia para ubicar la posicin de las personas en importantes asuntos sociales (racismo, poltica, relaciones interpersonales...), pues a partir de ella cabr predecir sus lneas de actuacin futura. Pero tambin han surgido estudios que ponen en duda la relacin actitud-conducta, como el de LaPiere (1932), acusado de graves errores metodolgicos, y el de Wicker (1969), quien defendi la tesis de que las correlaciones entre actitud y conducta raramente superan el valor de 0,30. Frente a sus tesis surgi una vigorosa reaccin durante los aos 70 para demostrar que la relacin existe, cuyo fruto fueron el modelo MODE y las teoras de la accin razonada y planificada.
2. UN ANLISIS REALISTA DE LA RELACIN ACTITUD-CONDUCTA
Frente a Wicker, Fishbein y Ajzen (1975) afirmaron que la clave est en cmo se miden actitud y conducta, sealando que slo se puede calcular su correlacin cuando ambas coinciden en el elemento a considerar (en el objetivo, en la accin). Su postulado es no es lgico medir la actitud hacia un objeto (uso de la pldora en general) y pretender que sirva para pronosticar la conducta respecto a un objeto diferente (tomar pldoras en un perodo temporal concreto). De los estudios revisados, todos los que respetaban la correspondencia de elementos (objetivos y accin) presentaban una correlacin actitud-conducta superior a 0,40, mientras que los que no la respetaban no alcanzaban el nivel de significacin estadstica (0,30).
Esto llev a Fishbein y Ajzen a formular el principio de compatibilidad en la medicin de la actitud y de la conducta. Por un lado, el principio apunta la necesidad de que ambos coincidan en cuatro elementos: la conducta, el objeto hacia el que se dirige la conducta, la situacin o contexto, y el momento temporal. Por otro, seala que la conducta admite hasta cinco niveles de especificidad situacional (1. Global, 2. Conglomerado, 3. Conducta, 4. Conducta y situacin o momento temporal, y 5. Conducta, situacin y momento temporal), resultando necesario medir la actitud en ese mismo nivel. Una investigacin de Davidson y Jaccard (1979) corrobor la validez del principio de compatibilidad. Se preguntaba a los sujetos cuestiones actitudinales respecto al uso de anticonceptivos con distintos grados de especificidad, y los resultados confirmaron que a mayor grado de especificidad mayor correlacin actitud-conducta.
Sin embargo, a veces lo que interesa es conocer conductas generales o lneas generales de actuacin, pues resulta ms prctico conocer el grado de sensibilizacin respecto al problema ecolgico que si en las dos ltimas semanas se ha tirado el vidrio al contenedor adecuado. El principio de compatibilidad tambin ha resultado vlido para este tipo de pronsticos. Como demostraron Weigel y Newman, no existe una correlacin elevada entre la actitud general y cada conducta concreta, pero cuando las conductas se combinan entre s en ndices intermedios la correlacin se eleva, y al calcular un ndice combinado general la correlacin se incrementa de manera notable.
3. EL MODELO MODE Segn Eagly y Chaiken (1993), la accesibilidad actitudinal es la solidez con que est establecida en la persona la actitud (o estado interno evaluativo). As, la accesibilidad (a) hace que las actitudes sean ms estables, (b) que sean ms resistentes a los ataques y crticas, (c) explica que la persona las mantenga con mayor confianza, (d) es la razn de que se activen con mayor rapidez y facilidad frente al objeto, y (e) de que ejerzan mayor influencia sobre la conducta sin necesidad de que la persona realice largas deliberaciones.
Segn Schuette y Fazio (1995), la influencia de las actitudes sobre la conducta se ejerce de dos modos bsicos: mediante el procedimiento espontneo, que tiene lugar cuando se produce la activacin automtica de la actitud frente al objeto, guiando todo el proceso posterior sin necesidad de que la persona sea consciente de la activacin; este modo exige que dicha actitud posea elevada accesibilidad, lo que explica que las actitudes muy accesibles ejerzan mayor impacto en la conducta. El otro modo es el proceso deliberativo, el cual requiere un anlisis cuidadoso y prolongado de la informacin disponible (Teora de la accin razonada).
El modelo MODE (Motivacin y Oportunidad como factores Determinantes) afirma que el predominio de un modo sobre otro depende de dos factores: la motivacin y la oportunidad; as, postula que si una actitud es accesible el procesamiento espontneo prevalecer, pero slo si las personas carecen de motivacin y oportunidad para iniciar un proceso deliberativo. Un ejemplo de Schuette y Fazio (1995) es el que predice que, partiendo de que en general el almacn A es mejor que el B en todo (calidad, precio, amabilidad) salvo en mquinas fotogrficas, una persona comprar una cmara en el almacn A si sigue el modo espontneo, pero la comprar en B si sigue el modo deliberativo, cuya motivacin sera el temor a comprar un artculo de baja calidad, y la oportunidad la ausencia de presin temporal para recordar lo que conoce acerca de ambos almacenes.
Aunque con la repeticin de la expresin de una actitud se consigue incrementar su accesibilidad, Schuette y Fazio (1995) tambin demostraron que slo las personas con alta accesibilidad y baja motivacin mostraron una relacin entre actitud y conducta, mientras que las personas con accesibilidad pero con alta motivacin iniciaron procesos deliberativos sobre la conducta sin dejarse guiar slo por su actitud. En ese sentido, Lord, Lepper y Preston (1984) comprobaron que a las personas que se les peda que contemplasen el punto de vista opuesto y no slo el suyo propio mantenan una menor relacin actitud-conducta, pues con ello se les impeda la puesta en marcha del procedimiento espontneo al empezar a deliberar su actitud.
4. LA TEORA DE LA ACCIN RAZONADA
La teora de la accin razonada, propuesta por Fishbein y Ajzen (1975), consta de dos postulados tericos: primero, que la actitud hacia un objeto es el resultado de la combinacin del conjunto de creencias salientes que la persona mantiene sobre l (Captulo 1.3); segundo, el modo deliberativo del modelo MODE (Captulo 2.3).
En el clculo de la actitud, los autores creen que las personas mantienen un conjunto de creencias conductuales hacia cada objeto, las cuales incluyen dos tipos de informacin distinta: la probabilidad subjetiva (probabilidad estimada de que suceda la creencia dando lugar a cierta consecuencia) y la deseabilidad subjetiva (grado en que se cree que esas consecuencias son positivas o negativas). El producto probabilidad x deseabilidad ofrece la medida en que cada creencia saliente orienta a la persona hacia cierta conducta, y la suma de los productos de todas las creencias salientes nos ofrecer la actitud resultante frente al objeto.
Adems de la actitud, los autores afirman que en la conducta tambin influye la norma social subjetiva, definida como la presin social que recibe la persona de su contexto social. Dicha norma posee dos pilares: las creencias normativas de la persona, que expresan la probabilidad de que la conducta resulte aceptable por las personas cuya opinin cuenta (padres, amigos...); y la motivacin para acomodarse, o disposicin de la persona a conformarse a esas opiniones. Al igual que las creencias, aqu se procede a la multiplicacin creencia x motivacin, y la suma de los productos nos ofrecer la norma social subjetiva resultante.
As, los autores afirman que Intencin = actitud + norma social subjetiva, siendo un predictor de la conducta ms exacto que los dos factores por separado. Lo de teora de la accin razonada es ahora fcil de comprender, pues postula que la conducta de la persona tiene en cuenta tanto su propia orientacin individual (actitud) como la de su ambiente social (norma). Manstead (1996) ha destacado el importante apoyo emprico de esta teora, as como apunta su capacidad para predecir la intencin de la conducta.
Durante los ltimos aos, la teora de la accin razonada se ha enriquecido con dos importantes aportaciones:
1. Teora de la accin planificada. Es una ampliacin de la Teora de la accin razonada, pues postula que Intencin = actitud + norma social subjetiva + control percibido. Dicho control cuenta con dos factores: las creencias de control de la persona sobre si posee o no las capacidades o recursos necesarios para afrontar la conducta, y en la existencia de efectos facilitadores o inhibidores o de oportunidades para la accin. Como en los dems casos, control percibido = (creencia de control x efecto facilitador o inhibidor), existiendo evidencia emprica de que incorporar el control percibido mejora el pronstico de la intencin, sobre todo a travs de una la combinacin de las tres variables predictoras (actitud, norma, control) en una ecuacin de regresin jerrquica.
2. Las intenciones de implementacin. Gollwitzer (1993) distingui entre la intencin como un estado de voluntad, al modo de Fishbein y Ajzen, y la intencin de implementacin, es decir, de poner la accin en prctica realmente, indicando dnde y cundo. Con ello, postul la adicin de las intenciones de implementacin en la Teora de la accin planificada: Intencin = actitud + norma social + control percibido + intencin de implementacin. Con ello, Gollwitzer pronostica que las intenciones conductuales de la Teora incrementarn su capacidad de prediccin de la conducta, al ir acompaadas por intenciones de implementacin que indican dnde y cundo. Orbell, Hodgkins y Sheeran (1997) lo explican diciendo que planificar la realizacin de una conducta da lugar a la formacin de intenciones accesibles a la memoria que ayudan a guiar la accin. Adems, a las acciones duraderas una y otra vez pospuestas se las denomina intenciones crnicas.
5. UNA REVISIN RECIENTE DE LA RELACIN ACTITUD-CONDUCTA
Recientemente, Kraus (1995) ha realizado un metaanlisis de estudios sobre actitudes que investigaban la relacin actitud-conducta y cumpliesen tres condiciones: (a) que la correlacin se estableciese entre una actitud y una conducta futura, (b) que la medicin de la actitud se hiciese antes que la de la conducta, y (c) que la actitud y la conducta correspondiesen a los mismos sujetos en dos momentos temporales distintos.
Frente al estudio de Wicker (1969), que pronosticaba que la correlacin actitud-conducta nunca superaba el r = 30, el metaanlisis de Kraus con las tres condiciones revel: (a) que tanto la media como la mediana de las correlaciones de todos los estudios eran superiores a r = 0,30, (b) que el 25 % eran iguales o superiores a r = 0,50, y (c) que la correlacin entre actitud y conducta es superior cuando se respeta en la medicin el principio de compatibilidad.
TEMA 13
PERSUASIN Y CAMBIO DE ACTITUDES
1. APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA PERSUASIN
Uno de los hechos ms dramticos relacionado con el poder de la persuasin acaeci en 1978, cuando el reverendo Jones convenci a 913 miembros de la secta Templo del pueblo personas para que se suicidaran en Guyana. Obviamente, la comunicacin es una de las formas ms importantes para cambiar actitudes, buscando mediante la profusin de mensajes persuasivos que realicemos determinadas conductas o abandonemos la prctica de otras, aunque tambin es evidente que no siempre logran convencer a las personas, influyendo en ello numerosos factores psicosociales.
El grupo de investigacin de la Universidad de Yale
Carl I. Hovland (1949) dirigi en la Universidad de Yale el primer anlisis sistemtico de la persuasin, sealando que para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la conducta debe cambiar antes las creencias del receptor. As, el proceso de persuasin consta de una sucesin de etapas, cuya eficacia depende de cinco elementos clave:
1. El receptor: susceptibilidad ante la persuasin, edad, cultura, creencias, autoestima2. La fuente: el emisor, su experiencia, sensibilidad3. El contenido: calidad, organizacin4. El canal: visual, auditivo5. El contexto: relajado, serio, existencia o no de distracciones...Por otra parte, los efectos psicolgicos que los mensajes pueden producir en el receptor son cuatro, todos ellos necesarios para que el mensaje persuasivo sea efectivo:
1. La atencin: no todos los mensajes llegan al receptor.
2. La comprensin: mensajes complejos o ambiguos pueden pasar desapercibidos.
3. La aceptacin: su grado depende de los incentivos que ofrezca.
4. La retencin (para que la comunicacin persuasiva tenga un efecto a largo plazo).
Para McGuire (1969), los procesos que ocurren en el receptor de la informacin persuasiva se pueden resumir en dos: la recepcin y la aceptacin. Adems, los efectos de las distintas variables que influyen en la eficacia de un mensaje persuasivo no tienen por qu ir en la misma direccin; por ejemplo, el nivel intelectual del receptor puede ayudar a incrementar la capacidad de recepcin, pero tambin puede disminuir la posibilidad de su aceptacin del mensaje.
La teora de la respuesta cognitiva
Segn la teora de la respuesta cognitiva, siempre que un receptor recibe un mensaje persuasivo lo compara con sus conocimientos, sentimientos y actitudes previas sobre el tema, generando unas respuestas cognitivas o argumentos auto-generados que determinan el resultado final de la persuasin, pues la persuasin tendr lugar si van en la direccin del mensaje. En ese punto, los receptores no son ya persuadidos por la fuente o el mensaje, sino por sus propias respuestas. Adems, la cantidad de argumentos auto-generados depende de ciertos factores, como la distraccin (los disminuye), la implicacin personal (los aumenta)
La teora del modelo heurstico
Para que un mensaje persuasivo sea eficaz, los modelos anteriores presuponen que el receptor tiene que implicarse activamente en el proceso cognitivo. Sin embargo, no siempre ocurre as, pues en ocasiones somos persuadidos sin percatarnos y sin analizar el mensaje. En base a ello, la teora del modelo heurstico postula que a menudo seguimos ciertas reglas heursticas de decisin aprendidas por experiencia u observacin, en cuyo caso la persuasin no es tanto resultado del anlisis como fruto de alguna caracterstica superficial del mensaje (nmero de argumentos), del emisor (atractivo, experiencia, prestigio) o del contexto (reaccin de otras personas). Algunos de los heursticos ms frecuentes se basan en la experiencia de la fuente (se debe confiar en los expertos), la semejanza (a la gente de nuestra clase nos gustan cosas parecidas), el consenso (ser bueno cuando todos aplauden), el nmero de argumentos (debe saber mucho, cuando tanto habla), las estadsticas no mienten
Obviamente, no siempre somos persuadidos por seales perifricas, sino que, por lo general, las reglas heursticas se utilizan en ciertas circunstancias, como situaciones de baja motivacin (elegir una marca de sopa), de baja capacidad para comprender el mensaje (operaciones financieras), de alta consideracin de la regla heurstica (la estadstica no engaa) o cuando los elementos externos al propio mensaje son muy llamativos (fuente muy atractiva).
La teora del modelo de la probabilidad de elaboracin
La teora de la probabilidad de elaboracin, elaborada por Petty y Cacioppo (1981), se centra en los procesos del cambio actitudinal integrando los dos modelos anteriores, y postula que frente al mensaje persuasivo el receptor cuenta con dos estrategias: una ruta central o actitud cognitiva (razonada), cuando realiza una evaluacin crtica del mensaje, analizando los argumentos, evaluando sus posibles consecuencias y confrontndolos con sus conocimientos previos sobre el tema; y una ruta perifrica o actitud heurstica, cuando el receptor no tiene la motivacin o la capacidad de realizar un proceso detenido de evaluacin del mensaje, en cuyo caso la actitud se ve ms afectada por elementos externos al propio mensaje, como el atractivo de la fuente o las recompensas asociadas. Obviamente, el cambio de actitud a travs de la ruta central posee unos efectos ms duraderos, predice mejor la conducta y es ms resistente a la persuasin contraria, todo lo contrario que los alcanzados mediante la ruta perifrica.
Por tanto, la probabilidad de elaboracin constituye un continuo, cuyos extremos son las estrategias de la respuesta cognitiva y del modelo heurstico: cuando la probabilidad de elaboracin es elevada el receptor utiliza la ruta central (cognitiva), cuando es baja utiliza la perifrica (heurstica), y en niveles moderados emplea una mezcla compleja de ambas rutas; de hecho, la persuasin puede darse tanto en ambos extremos como en cualquiera de los puntos del continuo. Adems, las rutas se diferencian cuantitativamente (los procesos de la ruta central aumentan en magnitud) y cualitativamente (los mecanismos perifricos implican pensar de otro modo: identificacin con la fuente, efecto halo, efecto mera exposicin).
Es importante observar que las variables del mensaje pueden influir en la actitud de modo distinto segn la ruta elegida por el receptor. Por ejemplo, un paisaje maravilloso para anunciar un hotel y un coche. Si el receptor no tiene mucho inters en los anuncios y opta por la ruta perifrica, el paisaje puede tener un efecto positivo en ambos casos; pero si tiene inters en ellos y opta por la ruta central, entonces el paisaje tras el hotel puede tener un efecto muy positivo al representar un aliciente para disfrutar en l las vacaciones, pero puede reducir el impacto del anuncio del coche al distraer la atencin de receptor, que se encuentra ms interesado en conocer sus cualidades mecnicas o de confortabilidad.
El efecto boomerang consiste en la posibilidad de que el mensaje evoque reacciones mentales no favorables al cambio de actitud. Por ejemplo, si el mensaje consta de argumentos lgicos, estructurados y convincentes, su impacto persuasivo ser mayor cuando los receptores tengan una alta probabilidad de elaboracin; en cambio, si los argumentos son dbiles e irrelevantes, la persuasin se ver perjudicada si los receptores elaboran dicha informacin, pues les pueden servir de argumento para atacar la posicin defendida por el mensaje.
Los determinantes de la probabilidad de elaboracin son bsicamente dos: la motivacin (querer realizar el esfuerzo mental que supone pensar sobre el mensaje), entre cuyas variables destacan el grado de implicacin del receptor, que piense que deber debatir sobre el tema, o que es el nico responsable de su evaluacin; y la capacidad (tener la habilidad y las posibilidades de realizar esos pensamientos), entre cuyos factores destacan la distraccin (a mayor distraccin, menor probabilidad de elaboracin), el conocimiento (a mayor conocimiento previo, mayor capacidad para generar pensamientos), la repeticin del mensaje, la velocidad de presentacin... Puede resultar curioso, pero tambin las personas diferimos en nuestra motivacin para pensar en funcin de la necesidad de cognicin de cada uno: hay personas que disfrutan pensando, por lo que suelen usar ms la va central que la perifrica.
Segn este modelo, las variables de que consta la persuasin influyen en el receptor de cuatro maneras: (1) proporcionando argumentos para dilucidar los mritos de cierto objeto; (2) sesgando el procesamiento de la informacin relevante para la actitud; (3) sirviendo como una seal perifrica cuando la motivacin o capacidad son bajas; y (4) influyendo en la motivacin y capacidad para pensar cuidadosamente sobre la informacin relevante para la actitud.
2. ELEMENTOS CLAVE EN EL PROCESO PERSUASIVO
Las principales variables que influyen en el proceso de persuasin se pueden estudiar segn estn relacionadas con el emisor (fuente), el mensaje o el receptor.
Factores de la persuasin relacionados con el emisor o fuente persuasiva
Las personas diferimos en nuestra capacidad de influir en los dems, bsicamente por el grado de dos factores: la credibilidad y el atractivo.
a) La credibilidad de la fuente. Los estudios han mostrado que cuanto ms creble es una fuente mayor es su efecto en el cambio de actitud del receptor. Bsicamente, depende de dos factores: (1) de la competencia de la fuente, referida a si el receptor considera que la tiene experiencia y est cualificada sobre lo que dice, y que depende de caractersticas como la educacin, ocupacin y experiencia del emisor, su fluidez en la transmisin del mensaje o la cita de fuentes prestigiosas; y (2) de la sinceridad y honradez de la fuente, la cual depende de la ausencia de afn de lucro, de su falta de intencin persuasora, de que hable en contra de las preferencias de la audiencia, de que lo haga sin saber que est siendo observada, y especialmente cuando habla en contra de su propio inters.
Adems, la credibilidad de la fuente no siempre es igual de importante, sino que depende de dos factores: (1) del grado de implicacin del receptor en el contenido del mensaje, de modo que cuanto menor es la implicacin mayor es la importancia de la credibilidad de la fuente; ello se explica porque cuando el tema es de poca relevancia para el receptor ste opta por la ruta perifrica, confiando en alguna seal perifrica al mensaje que le indique si es vlido o no; en cambio, si el mensaje aborda un asunto de inters para el receptor, ste opta por la ruta central, donde la importancia de las seales perifricas es ms reducida. Tambin (2) de cundo el receptor conozca quin es el emisor, antes o despus del mensaje, pues si el conocimiento es previo el efecto de la credibilidad ser mayor.
b) El atractivo de la fuente. Aunque en ocasiones el impacto persuasivo pueda ser mayor con fuentes poco atractivas, en general las fuentes atractivas a los ojos del receptor poseen un mayor poder persuasivo, debido a que (1) pueden conseguir que se les preste ms atencin, (2) pueden influir en la fase de aceptacin al sufrir el receptor un proceso de identificacin con ellos, (3) pueden incrementar la credibilidad del mensaje al asociarse habitualmente el atractivo con caractersticas positivas, y (4) suelen gozar de una serie de caractersticas que las hacen realmente ms eficaces en la persuasin (mayores habilidades comunicativas, un autoconcepto ms positivo). En cualquier caso, el atractivo de la fuente es una seal perifrica, por lo que influye especialmente cuando la relevancia del tema es baja, y en general su importancia va subordinada a la credibilidad.c) El poder de la fuente designa su capacidad para controlar los resultados que el receptor espera obtener, esto es, poder para administrar recompensas y castigos, debindose reunir tres condiciones: (a) que el receptor crea que la fuente tiene realmente el control sobre las recompensas y castigos, (b) que considere que la fuente utilizar dicho poder para conformar la audiencia a su mensaje, y (c) que la fuente se enterar de su conformidad o disconformidad. Sin embargo, en estos casos es probable y habitual que se trate de un cambio de actitud manifiesta y no de actitud interna, aunque la repeticin externa de forma reiterada puede propiciar que la actitud interiorizada se vaya pareciendo a la externa.
d) La semejanza del receptor con la fuente. Se puede afirmar que aquellas fuentes que comparten alguna semejanza con el receptor son ms influyentes, pudiendo tratase de semejanza de aptitudes, de personalidad, de procedencia, de grupo social
Factores de la persuasin relacionados con el mensaje persuasivo
En el estudio del mensaje se deben considerar los siguientes aspectos y contenidos:
a) Mensajes racionales o emotivos. El mensaje racional es el basado en la presentacin de evidencias en apoyo de una proposicin, mientras que el mensaje emotivo se limita a indicar las consecuencias deseables o indeseables que se derivaran de la aceptacin del mensaje. Aunque nos solemos esforzar para que nuestros mensajes parezcan razonables y coherentes, tambin empleamos a menudo la emotividad para apoyarlos. La superior efectividad de uno u otro mensaje depende de si deseamos cambiar aspectos cognitivos o afectivos; sin embargo, los estudios son contradictorios: mientras Edwards (1990) afirma que para cambiar actitudes afectivas son ms efectivos mensajes emotivos, Millar (1990) concluye que son ms adecuados los racionales (y viceversa).
b) Mensajes basados en el miedo y la amenaza. McGuire (1969) demostr que los mensajes emotivos ms eficaces son los de magnitud intermedia, postulando la relacin en entre la intensidad emotiva del mensaje y el cambio de actitud: los mensajes poco intensos no producen el suficiente temor en la audiencia, mientras los demasiado intensos pueden provocar evitacin defensiva en el receptor. Sin embargo, Boster y Mongueau (1984) han demostrado que conforme aumenta la intensidad del miedo aumenta la eficacia del mensaje, sin que ello sea contradictorio con la hiptesis de la , porque la eficacia no depende del grado de miedo contenido en el mensaje, sino del suscitado en el receptor; as, un mensaje demasiado intenso es posible que no provoque un miedo intenso, porque simplemente puede ser evitado. Segn Rogers (1975), para que la amenaza sea efectiva deben darse tres supuestos: (a) que el mensaje presente argumentos slidos sobre la posibilidad de que el receptor sufra una consecuencia negativa, (b) que sta sobrevendr sin duda alguna sin no se adoptan las recomendaciones, y (c) que stas la evitarn con seguridad. Adems, la auto-eficacia es el grado en que la persona cree que podr adoptar la accin recomendada; si es baja, entonces persistir en su conducta, a pesar de la amenaza cierta (fumador que se ve incapaz de dejar de fumar, y sigue fumando a pesar de la amenaza de cncer); en ese caso, tambin puede darse un efecto boomerang con una reafirmacin de la conducta frente a la amenaza, buscando restaurar el control de la situacin o como forma de reducir el miedo.
c) Mensajes unilaterales o bilaterales. Los mensajes unilaterales expresan slo las ventajas y aspectos positivos de la propia posicin, mientras que los mensajes bilaterales incluyen adems los aspectos dbiles o negativos de la posicin defendida (intentando justificarlos o minimizarlos) o los aspectos positivos de las posiciones alternativas (intentando refutarlos o minimizarlos). En general, los mensajes bilaterales parecen ser ms efectivos que los unilaterales, siempre que las desventajas propias refutadas sean relevantes para los receptores, mientras que el mensaje unilateral suele ser ms efectivo frente a audiencias poco instruidas, o cuando el receptor est previamente a favor del contenido del mensaje.
d) Calidad y cantidad de los argumentos. Respecto a la calidad, en general parece que los argumentos sobre consecuencias probables y deseables resultan ms convincentes, as como aquellos que se corresponden con la visin del mundo del receptor. Respecto a la cantidad, el hecho de que haya muchos argumentos afecta a la persuasin dependiendo de la ruta que siga el receptor y de la calidad de los mismos: si la probabilidad de elaboracin es baja, el aumento de argumentos aumenta la eficacia del mensaje al margen de su calidad; sin embargo, si la probabilidad de elaboracin es alta, slo aumentarn la eficacia persuasiva los argumentos de calidad, mientras que los de baja calidad la perjudicarn, pues el receptor los podr utilizar como contraargumentos.
e) Informacin estadstica o basada en ejemplos. El impacto de la informacin basada en ejemplos, que describe de forma viva y detallada un acontecimiento (el sida de Magic Jonson), es bastante mayor que el de la informacin basada en porcentajes, promedios y dems datos estadsticos (15.000 norteamericanos estn infectados de sida).
f) Conclusin implcita o explcita. Las investigaciones han mostrado que es ms eficaz dejar que sea el propio receptor quien extraiga sus conclusiones (conclusin implcita), pues ello incrementa la retencin y aceptacin, siempre y cuando est motivado y que el mensaje sea suficientemente comprensible. Si no es as, la conclusin implcita puede ser incluso perjudicial para la eficacia persuasiva. Por ello, en general el emisor tiene poco que ganar y mucho que perder si deja implcitas las conclusiones de su mensaje.
g) Efectos de orden. En general, si escuchamos dos mensajes consecutivos y la actitud se mide inmediatamente despus, suele primar el efecto recencia (mayor influencia del ltimo), mientras que si se deja transcurrir un lapso de tiempo suele primer el efecto primaca (mayor influencia del primero). Sin embargo, Haugtvedt y Wegener (1994) demostraron que haba que considerar la probabilidad de elaboracin, pues si la relevancia de los mensajes es alta para el receptor prima el efecto primaca, pues el procesamiento elaborado del primero facilita que se forme una actitud fuerte y de resistencia frente al segundo), mientras que si la probabilidad de elaboracin es baja prima el efecto recencia.
Factores de la persuasin relacionados con el receptor
Obviamente, hay personas ms fciles de persuadir que otras. Sin embargo, al intentar determinar por qu (inteligencia, autoestima) los estudios han resultado contradictorios. As, en el estudio de los efectos del receptor sobre los mensajes persuasivos se debe considerar el modelo de McGuire, el grado de implicacin del receptor y la discrepancia mensaje-receptor.
El modelo de McGuire (1968) postula que el cambio de actitud viene determinado por dos procesos: la recepcin (atencin, comprensin y retencin) y la aceptacin, cuya relacin se refleja en la figura anexa. Sin embargo, las caractersticas del receptor a veces pueden tener efectos contrarios sobre ellos. As, las personas ms inteligentes pueden recibir y comprender mejor los mensajes, pero tambin pueden resistirse en mayor medida a ser persuadidos; la alta autoestima parece potenciar la recepcin, pero minorar la aceptacin, mientras que las personas con baja autoestima son ms dependientes de la opinin de los dems, pero tambin parecen tener menor inters por el mundo que les rodea, de ah que su probabilidad de recepcin sea tambin menor; adems, la calidad de los argumentos parece influir ms en las personas con alta que con baja autoestima, pues al sentirse ms seguros se implican ms en su anlisis.
Respecto al grado de implicacin del receptor, el resultado persuasivo depender de la ruta escogida en el modelo de la probabilidad de elaboracin: los argumentos slidos afectarn ms a los sujetos ms implicados (ruta central), mientras que la credibilidad de la fuente producir mayor cambio de actitud en los menos implicados (ruta perifrica). Sin embargo, los estudios han demostrado que cuanto mayor es la implicacin del receptor menor es la persuasin, pues cuando se tiene una actitud o creencia firmemente arraigada es probable que se tenga un conocimiento ms detallado de ella y actitudes ms extremas.
Respecto a la discrepancia entre el mensaje y la posicin del receptor, destaca el efecto de la exposicin selectiva, o tendencia a buscar y a recibir mensajes que concuerden con nuestras creencias y actitudes, evitando exponernos a los que las contradigan, salvo que sean moderadamente novedosos, o cuando sea importante mantener una actitud correcta. Adems, en la fase de recepcin el receptor puede distorsionar el mensaje de algn modo, por ejemplo intentando eliminar las interferencias cuando escucha argumentos acordes con su posicin, y no hacindolo cuando son adversos. Incluso es habitual aceptar los argumentos a favor sin cuestionarlos, pero implicarse activamente en refutar los desfavorables. En general, existe una relacin curvilnea discrepancia-cambio, en el sentido de que ste es pequeo cuando aquella es elevada, y viceversa, siempre dependiendo del prestigio de la fuente (a ms prestigio, se admite mayor contenido discrepante) y del grado de implicacin del receptor (a ms implicacin, se admite menos contenido discrepante).
3. RESISTENCIA ANTE LA PERSUASIN
Los receptores disponen de numerosos mecanismos para eludir la influencia de la multitud de mensajes persuasivos que nos asedian. En general, cuanto mayor es el conocimiento que el receptor tiene del tema, ms difcil es persuadirle.
La teora de la inoculacin
Frente a las terapias de apoyo, basadas en facilitar al receptor argumentos acordes a su posicin, McGuire (1964) propuso la teora de la inoculacin, postulando que la preexposicin de una persona a una forma debilitada de material que amenace sus actitudes la har ms resistente a las amenazas ( vacunacin contra la enfermedad), pues ello facilita la prctica de la defensa de las creencias propias e incrementa la motivacin del individuo para defenderse.
Si una persona siempre ha admitido una creencia y nunca la ha visto atacada, es probable que no haya elaborado argumentos en su apoyo, e incluso que no se encuentre motivada para defenderla. En esa situacin, los estudios de McGuire y Papageorgis (1961) han demostrado que, frente a un intento de persuasin, cualquier tipo de defensa es mejor que ninguna, y que las defensas de inoculacin son superiores a las de apoyo. Adems, la inoculacin se muestra ms eficaz cuando han pasado unos das y no en el momento inmediatamente posterior a la recepcin de los argumentos refutados ( vacuna).
La distraccin
En general, la distraccin influye negativamente sobre el impacto de un mensaje persuasivo, pues interfiere en el aprendizaje de los argumentos, reduciendo el cambio de actitud. Sin embargo, dado que cuando la persona se expone a mensajes persuasivos vocaliza internamente contraargumentos contra ellos, bajo ciertas circunstancias un nivel de distraccin bajo o moderado puede incrementar la persuasin, pues puede inhibir la produccin de contraargumentos, favoreciendo el cambio de actitud; en cambio, un nivel de distraccin alto puede dificultar la recepcin y anular produccin contraargumentos, reduciendo la posibilidad de un cambio de actitud. En conclusin, para que la distraccin afecte a la persuasin es necesario que el mensaje suscite contraargumentos, aunque en ello existen excepciones: (a) cuando el mensaje no atrae la atencin suficientemente, (b) cuando la fuente es de baja credibilidad, (c) cuando el tema de comunicacin apenas interesa al receptor, y (d) cuando el centro de atencin se dirige hacia la seal que distrae y no al mensaje.
Los efectos de la prevencin
Relacionado con la teora de la inoculacin, la prevencin refleja el hecho de que avisar al receptor de que van a intentar persuadirlo incrementa su resistencia ante la persuasin, pues ello estimula la elaboracin de contraargumentos, tanto si se le anticipa el tema (los elaborar antes de la recepcin) como si no (los elaborar durante la recepcin).
Pero, paradjicamente, tambin la prevencin puede llevar a un cambio anticipado de actitud, en la medida en que el receptor quiera quedar bien, manteniendo su autoestima y no apareciendo como fcil de persuadir, lo que le lleva a estar de acuerdo con el contenido del mensaje antes de que la transmisin se produzca. Incluso tambin puede ocurrir que se trate de receptores deseosos de ser persuadidos, en cuyo caso saber que el emisor tiene intencin de persuadirlos no reducir su entusiasmo (fieles religiosos, votantes polticos); obviamente, este efecto depender del grado de implicacin de la persona en el tema en cuestin.
4. PERSISTENCIA DE LOS EFECTOS PERSUASIVOS
Obviamente, se aspira a que los efectos de la persuasin sigan vigentes en el futuro, pues el cambio de actitud persistir mientras el mensaje sea recordado.
El apagamiento del impacto persuasivo
Por lo general, los efectos de un mensaje persuasivo son ms intensos inmediatamente despus de emitir el mensaje, y su influencia decrece con el tiempo (Hovland, 1949). Sin embargo, no existe un nico patrn temporal: en algunos casos los efectos de los mensajes duran meses, a veces una o dos semanas, e incluso pueden desaparecer en unos das. Incluso a veces los receptores recuerdan la esencia central del mensaje (lavarse los dientes), pero olvidando los argumentos especficos (caries, prevencin enfermedades buco-dentales).
Segn el modelo de la probabilidad de elaboracin, la persuasin ms duradera es la establecida a travs de la ruta central, lo que apunta a que los efectos del mensaje sern ms persistentes dependiendo de la cantidad de respuestas cognitivas generadas; stas pueden variar en funcin de: (a) la repeticin del mensaje, (b) la variedad y complejidad de los argumentos, (c) la implicacin del receptor, (d) que las respuestas cognitivas sean generadas por el propio receptor, (e) la accesibilidad de la actitud, y (f) del papel del receptor como futuro transmisor activo de informacin.
El efecto de adormecimiento
El efecto adormecimiento, descubierto por Hovland (1949), postula que en ocasiones el cambio de actitud es mayor cuando ha pasado cierto tiempo tras la emisin del mensaje. Sin embargo, para que ello ocurra han de darse situaciones muy especficas:
1 El contenido del mensaje y las seales perifricas han de afectar de forma separada al cambio de la actitud, y no deben de influirse entre s. Es decir, que la nueva actitud y las respuestas cognitivas generadas deben guardarse en la memoria de forma separada.
2 Los receptores analizan cuidadosa y sistemticamente el contenido del mensaje, son persuadidos por l, y almacenan dicha informacin en la memoria.
3 Con posterioridad a la recepcin inicial del mensaje, los receptores reciben una seal desestimadora que anula el efecto persuasivo del contenido del mensaje.
4 Por ltimo, con el paso del tiempo los receptores van olvidando el efecto de esta seal desestimadora en mayor medida que olvidan el contenido del mensaje.
Las investigaciones han demostrado que, bajo estas circunstancias, quienes haban recibido slo el mensaje haban decado en su actitud inicial, mientras que quienes haban recibido posteriormente la seal desestimatoria haban olvidado su informacin pero se mostraban mucho ms a favor del mensaje.
5. PERSUASIN SUBLIMINAL
La clebre investigacin de J. Vicary (1957) en un auto-cine de New Jersey (EEUU), en la que insert cada pocos segundos las frases beba Coca-Cola y coma palomitas, puso la denominada persuasin subliminal en el candelero. Sin embargo, en realidad el anuncio subliminal slo produjo un incremento de las ventas del 1 %, se realiz con graves defectos metodolgicos, y estudios posteriores no han demostrado que cuando se incluye percepcin subliminal los resultados mejoren, por lo que la gran expectacin despertada no se vio correspondida por la evidencia emprica.
En cuanto a los casetes motivacionales (soy una persona valiosa, tengo alta autoestima, mi memoria est aumentando), tan de moda en EEUU, los resultados de los estudios realizados sugieren que sus efectos parecen deberse ms bien a las expectativas de los individuos que a los efectos de los mensajes. Sin embargo, la creencia en la influencia subliminal persiste, bsicamente por cuatro motivos:
a) La tendencia a atribuir los resultados desfavorables a causas externas, especialmente en productos con los que en el fondo no estamos plenamente de acuerdo en consumir (atribuir el consumo de tabaco o alcohol a la publicidad maliciosa).
b) La tendencia de las falsas creencias a mantenerse (la informacin llamativa persiste mucho ms que los datos empricos o estadsticos).
c) La tendencia a responder con mensajes de acuerdo-agrado o descuerdo-desagrado ante mensajes incomprensibles (no entiendo muy bien lo que dice, pero ese to no me gusta).
d) La tendencia a responder bien-mal a un tpico del que se ha olvidado el mensaje original o la fuente (recordar la sensacin positiva que nos dio alguien sin recordar por qu).
TEMA 14
CAMBIO ACTITUDINAL COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIN1. SER Y PARECER LGICOS
Basndonos en la presunta coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, lo razonable es creer que las actitudes determinan la conducta; por ello, cuando se desea cambiar la forma de actuar de una persona se intenta cambiar sus creencias o sentimientos. Sin embargo, la Teora de la disonancia cognitiva postul lo contrario: que la forma de actuar influye en las actitudes, pues siempre es posible encontrar razones para justificar lo que hacemos, y mediante un proceso de racionalizacin de la conducta llegar a convencernos a nosotros mismos, negando la evidencia de los hechos.
El estudio de Festinger, Riecken y Schachter (1956) sobre la secta dirigida por Marian Keech puso de manifiesto lo importante que es para las personas justificar su comportamiento ante s mismas y ante los dems. Los tres se infiltraron en la pequea secta, opaca y de nulo proselitismo, donde crean que unos seres espirituales los llevaran al planeta Clarin en platillos volantes antes de que una inundacin destruyese la Tierra. Tras mltiples y costosos sacrificios personales para preparase, el da lleg sin que nada sucediese, lo que justificaron afirmando que su fe en aquellos seres haba salvado al mundo, deseando difundirlo a todo el mundo y dando inicio a un gran proselitismo. La explicacin fue una forma de justificar su comportamiento y los sacrificios y compromisos que pblicamente haban adquirido era reafirmarse en sus creencias y tratar de convencer a los dems de que estaban en la verdad. As, los actos haban condicionado las actitudes, y ello inspir a Festinger la Teora de la disonancia cognitiva.
2. LA NECESIDAD DE COHERENCIA
Durante muchos aos se crey en la hiptesis de la coherencia, basada en que el ser humano necesita mantener una conducta coherente con lo que dice y piensa, pues la incoherencia entre ellos le provoca sentimientos desagradables; por tanto, lo que dicha creencia planteaba era un problema cognitivo: la bsqueda de racionalidad entre pensamiento y conducta. En base a dicha hiptesis, la Teora del equilibrio de Heider (1958) postulaba que el hombre posee tendencia organizar las simpatas o antipatas hacia las dems personas en funcin de su propia actitud. Segn esto, el equilibrio en las relaciones interpersonales es un estado emocional placentero que se da cuando dos personas sienten simpata mutua y tienen una actitud similar hacia otra persona, un objeto o un asunto; en cambio, el desacuerdo produce un estado desagradable que induce al cambio de la actitud personal, a intentar cambiar la actitud de la otra persona, o, si ello no es posible, a considerar que ya no es tan simptica (en todo caso, si una persona no nos cae bien, estar en desacuerdo con ella no produce ningn desequilibrio emocional). Por su parte, la Teora de la congruencia de Osgood y Tannenbaum (1955) postul que si existe incongruencia entre nuestra opinin y una fuente de informacin existe una tendencia al cambio de opinin, o bien al cambio de valoracin de la fuente.
Sin embargo, la Teora de la disonancia cognitiva de Festinger (1957) postul todo lo contrario: no es la lgica ni la racionalidad los que motivan la bsqueda de la coherencia (hombre racional), sino la necesidad de justificar el comportamiento (hombre racionalizador). Por tanto, Festinger cambi el sentido tradicional de la hiptesis de la coherencia, pues postulaba que no es el pensamiento el que condiciona la conducta, sino que es la conducta realizada la que condiciona el pensamiento posterior. Adems, dicha teora representa un claro ejemplo de cmo se desarrolla una teora en Psicologa social: (1) observacin emprica de los fenmenos, (2) formulacin de hiptesis, (3) diseo y ejecucin de experimentos, (4) formulacin de teoras, (5) debate y aportaciones a las teoras, y (6) reformulacin y mejora de las teoras.
3. LA TEORA DE LA DISONANCIA COGNITIVA
El planteamiento central de la teora de la disonancia cognitiva es muy simple: la existencia de cogniciones incoherentes entre s (consonantes) produce en la persona un estado psicolgico incmodo (disonancia), que se esforzar en paliar intentando hacerlas ms coherentes.
Creencias consonantes o disonantes
El trmino cognicin define el conocimiento que la persona tiene sobre s misma, sobre su conducta manifiesta o sobre su entorno; por tanto, las cogniciones son elementos de conocimiento (creencias) que la persona experimenta como reales, y que pueden referirse a una realidad fsica, psicolgica o social. En base a ello, la teora de la disonancia cognitiva postula que siempre que el conocimiento que obtengamos de la realidad se oponga a alguna creencia existir una presin para subsanar la oposicin realidad-creencia. Sin embargo, el concepto de disonancia no significa que la incoherencia entre cogniciones vaya a motivar el cambio, sino el malestar psicolgico: no se busca la consistencia cognitiva para ser lgicos y racionales, sino para recuperar el bienestar psicolgico.
Es importante aclarar que Festinger define la disonancia como un factor motivacional y no cognitivo, pues conlleva cierta activacin psicolgica y fisiolgica que produce sensaciones desagradables. Por tanto, la disonancia cognitiva motiva en el individuo la bsqueda de la coherencia para recobrar el bienestar, y lo intenta modificando sus creencias para que sean ms compatibles entre s. A dicho esfuerzo se lo denomina reduccin de la disonancia.
Las relaciones entre elementos de conocimiento pueden ser: (a) los elementos irrelevantes entre s no tienen nada que ver el uno con el otro; (b) dos elementos relevantes entre s son disonantes cuando uno es contradictorio o incoherente con el otro; y (c) dos elementos relevantes entre s son consonantes cuando de uno de ellos se puede inferir el otro.
Aunque pueda parecer lo contrario, la disonancia es muy comn en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, conocer las formas de transmisin del SIDA (semen, sangre), y sin embargo temer darle un beso a alguien que lo padece. A veces proviene de las normas sociales, de modo que ciertos elementos pueden ser incoherentes en una cultura y no en otra, o pasarles en una misma cultura si cambian las normas. La disonancia tambin surge cuando hay incoherencia entre una actitud general y otra ms concreta: caso del ecologista que no recicla.
Magnitud de la disonanciaPor tanto, la disonancia cognitiva es una experiencia psicolgica desagradable que provoca en la persona sensaciones de inquietud y excitacin, y, de hecho, en la eleccin entre dos alternativas factibles pero excluyentes siempre aparece disonancia, pues si no est muy claro que una alternativa sea mejor que la otra, la posibilidad de equivocarnos genera inquietud.
As, el grado de disonancia que la persona experimenta posee dos factores: (a) la importancia que se de a los elementos cognitivos disonantes, y (b) la proporcin entre cogniciones consonantes y disonantes que se tengan en dicha disyuntiva. Aunque dos personas experimentaran ante un mismo suceso distinto grado de disonancia, la formulacin matemtica sera:
D Magnitud de la disonancia producida por la conducta.
Cd Peso de las cogniciones disonantes con realizar esa conducta.
Cc Peso de las cogniciones consonantes con realizarla.
Reduccin de la disonanciaObviamente, la motivacin para reducir la disonancia depender del grado o intensidad con la que se manifieste. Existen cuatro alternativas para reducir la disonancia:
1. Cambiar uno de los elementos para que sean ms coherentes entre s (retractarse de la conducta o modificar las creencias o actitudes).
2. Cambiar la importancia de los elementos, pasando a considerar ms importantes aquellas creencias que apoyan la conducta elegida.
3. Aadir nuevos elementos cognitivos consonantes con la conducta.
4. Reducir la inquietud recurriendo a tranquilizantes (medicamentos, alcohol, tabaco).
As, cuando hay disonancia actitudes-conducta la persona elegir la alternativa que la reduzca de forma ms fcil y eficaz. Sin embargo, dado que rara vez es posible dar marcha atrs en la conducta, lo ms sencillo suele ser cambiar el elemento cognitivo (actitudes, creencias). Por ello, para reducir su disonancia los seguidores de M. Keech optaron por una nueva creencia (nuestra fe ha salvado al mundo), consonante con sus creencias y comportamiento pasados, mientras que su nuevo afn proselitista tambin buscaba reducir su disonancia mediante el intento de compartir sus ideas con el mayor nmero posible de personas.
Evidencia emprica
Los experimentos con electrodos han demostrado que la disonancia que surge tras realizar una conducta antiactitudinal produce una excitacin psicolgica y fisiolgica, la cual se vive como desagradable si no se puede atribuir a causas externas, y que persiste mientras no se tenga oportunidad de cambiar de actitud.
Se aplica la etiqueta de paradigma de la complacencia inducida a un conjunto de experimentos basados en el mismo esquema: convencer a los participantes para que realicen una conducta contraactitudinal, y despus analizar cmo cambian sus actitudes para hacerlas coherentes con ella. As, en un estudio clsico de Festinger y Carlsmith (1959) para comprobar la teora de la disonancia, indujeron disonancia en dos grupos de sujetos instndoles a realizar una conducta contraactitudinal, pero mientras al grupo A se le facilit un medio de justificar su comportamiento (20$ por su colaboracin), para el grupo B la justificacin era prcticamente nula (1$). Los resultados mostraron que mientras el grupo A conserv su actitud, en la creencia de que la conducta vena justificada por los 20$, para el grupo B 1$ no era suficiente para justificarla, vindose obligados a cambiar su actitud para reducir su disonancia. Ello corrobor la teora de la disonancia cognitiva, que predice una mayor disonancia cuando no haya una causa externa que justifique el comportamiento. Por tanto, cuando tenemos pocas razones externas tendemos a cambiar de actitud para racionalizar nuestro comportamiento.
Un mecanismo similar funciona cuando en vez de recompensas se imparten castigos. Cuanto mayor sea el castigo por una conducta (jugar con cierto juguete), menor ser el cambio de actitud, pues desistir de realizar la conducta cuenta con una justificacin externa (el castigo). Sin embargo, si el castigo es leve el cambio de actitud es mayor, pues entonces el castigo no es suficiente para justificar la omisin de la conducta, y se hace necesario el cambio de actitud para justificarse. Adems, los efectos son duraderos; un ao despus del experimento los nios sometidos al castigo severo no tuvieron objecin en jugar con el juguete en cuestin (su actitud persista: el juguete era atractivo), mientras que los sometidos al castigo leve no lo tocaron (su actitud haba cambiado: se haban convencido de que aquel juguete careca de inters).
En definitiva, tras una conducta contraactitudinal que ya no se puede cambiar, la disonancia se reduce mediante la justificacin de la conducta con un cambio de actitud, cuando la justificacin por razones externas es insuficiente.
Tambin existen situaciones en las que es muy difcil cambiar la actitud, sobre todo si sta es muy relevante, utilizndose en dichos casos la trivializacin de la conducta como mecanismo para reducir la disonancia. Por ejemplo, la cognicin sobre la imperiosa necesidad de prevenir el SIDA en las relaciones sexuales est firmemente establecida y no se puede cambiar; por ello, tras una prctica de sexo sin preservativo se recurre a tcticas para restar importancia a la conducta: total, por una vez, a m no me va a tocar, ya sera mala suerte
4. RACIONALIZAR LA CONDUCTA
No es raro que todos realicemos habitualmente comportamientos que contradigan nuestras actitudes, y dado que el comportamiento ya realizado no se puede cambiar, la persona recurrir a diversas estrategias para racionalizar su comportamiento, negando la evidencia o distorsionndola, buscando una autojustificacin que permita mantener la autoestima.
a) Teora de la justificacin post-decisional. Segn sta, decidir entre dos alternativas igualmente atractivas genera un conflicto interno. Una vez que se ha tomado la decisin el conflicto desaparece, pero su lugar lo ocupa la disonancia, pues persisten las creencias a favor de la alternativa rechazada y las creencias en contra de la alternativa elegida. As, la magnitud de la disonancia depender: (a) de la importancia que tenga la decisin, (b) del atractivo relativo de la alternativa rechazada, ya que existirn ms elementos disonantes, y (c) de los efectos de ambas alternativas, pues la disonancia ser mayor cuanta ms diferencia exista entre las consecuencias previstas de ambas alternativas.
Para dicha teora, las estrategias para eliminar la disonancia son: (a) restar importancia a la decisin, (b) incrementar la actitud positiva hacia la alternativa elegida y devaluar la rechazada, y (c) pensar que las consecuencias de ambas alternativas van a ser las mismas. Se ha comprobado que existe una modificacin de la actitud a favor de la decisin adoptada en diferentes situaciones, por ejemplo, en la tendencia a valorar ms al candidato una vez votado, o en ver ms cualidades en un caballo justo despus de apostar por l.
b) Teora de la justificacin del esfuerzo. Segn sta, elegir entre realizar una accin costosa o abandonar en el empeo produce disonancia. Realizado el esfuerzo, el modo de reducir la disonancia consiste en valorar mucho las consecuencias de la accin. Adems, despus del esfuerzo cualquier creencia que ponga en cuestin la utilidad de la conducta producir fuerte disonancia, poniendo en marcha la motivacin para reducirla buscando creencias que justifiquen dicha accin. En definitiva, lo que la teora postula es la importancia de la magnitud del esfuerzo en la racionalizacin del comportamiento, y que, puesto que lo que ms cuesta ms se valora, el aumentar el esfuerzo puede ser un mtodo eficaz para que se aprecie ms un objetivo concreto.
5. REFORMULACIONES DE LA TEORA DE LA DISONANCIA
Teora de la autopercepcin
La teora de la autopercepcin, formulada por Bem (1967), coincide con la teora de la disonancia cognitiva de Festinger (1957) en que la conducta puede modificar las actitudes, pero difieren en las causas. Bem postula que las personas utilizan el mismo procedimiento para comprender tanto el porqu de su propio comportamiento como el porqu del de los dems; as, de la misma forma que cuando observamos conductas ajenas inferimos que hay una actitud subyacente a la conducta, cuando actuamos nosotros es porque debemos contar con una actitud que favorezca esa conducta. Por tanto, mientras la teora de Festinger defiende un proceso motivacional (se cambia la actitud para reducir el malestar), la de Bem defiende un proceso cognitivo: la persona cree que actitudes y conductas siempre son coherentes, y busca la coherencia cambiando la actitud cuando ha realizado una conducta contraactitudinal.
Fueron Zanna y Cooper (1974) quienes disearon un experimento capaz de contrastar ambas teoras, demostrando que el proceso subyacente al cambio de actitud no es cognitivo (Bem), sino motivacional (Festinger). En l se dio a dos grupos una pldora, pero slo a uno de ellos se le dijo que era placebo; tras obligarles a una conducta antiactitudinal, se demostr que la actitud slo cambiaba en el grupo que saba que la pldora era placebo (carecan de excusa justificativa para su conducta). Ello respaldaba la teora de la disonancia, y supona el rechazo de la teora de la autopercepcin. Comparando ambas teoras, parece que la teora de la autopercepcin quizs podra explicar cmo se forman las actitudes a travs de la conducta, pero no cmo se cambian actitudes ya existentes.
Teora del autoconcepto
Ciertos colaboradores de Festinger puntualizaron la teora de la disonancia con la teora del autoconcepto, sealando que la prediccin del cambio de actitud slo es adecuada cuando el comportamiento es incoherente con el autoconcepto; es decir, que slo se producir disonancia si la persona tiene un buen concepto de s misma respecto a la conducta en cuestin (p. e., un asesino no siente disonancia cuado mata, porque se autoconcepta como tal). Por tanto, lo que se plantea es la idea del cambio de actitud como una forma de justificacin del Yo. As, cuanto ms comprometido est el autoconcepto tras la accin (sobre todo si no se encuentra justificaciones externas), mayor ser la disonancia y mayor la necesidad de autojustificacin. Adems, no slo el compromiso personal es mucho mayor tras un proceso de disonancia que el que pueda producirse cuando la persona cambia sus actitudes porque encuentra una razn externa para ello, sino que adems la internalizacin de los cambios es an mayor tras un proceso de autojustificacin, por lo cual la disonancia crea actitudes persistentes en el tiempo. En torno a esta idea han surgido una serie de miniteoras, destacando la teora de la autoafirmacin de Steele (1988), segn la cual la persona puede reducir su disonancia si tiene oportunidad tras el comportamiento conflictivo de realzar su autoimagen por algn medio.
New Look de la teora de la disonancia
Se llama New Look de la teora de la disonancia a las puntualizaciones de Cooper y Fazio (1984) a la teora de Festinger, sealando que para que tras la accin antiactitudinal los sujetos experimenten la activacin fisiolgica que caracteriza a la disonancia se deben cumplir dos condiciones: (1) la atribucin de consecuencias negativas a la accin, y (2) que el sujeto asuma la responsabilidad de la accin, para lo cual es imprescindible que se sienta libre para decidir si la ejecuta o no, pues de otro modo la atribuira a la coaccin. Por tanto, Cooper y Fazio diferencian entre dos tipos de procesos: la activacin de la disonancia y la motivacin para reducir la disonancia, y afirman que slo si se cumplen las dos condiciones (responsabilidad de la accin y atribucin de consecuencias negativas) se producir la activacin fisiolgica necesaria para iniciar el proceso motivacional que lleva a la reduccin de la disonancia.
6. TEORA RADICAL DE LA DISONANCIA
La teora radical de la disonancia de Beauvois y Joule (1996) es radical por dos razones: por adoptar la teora de Festinger de forma literal, y por hacer responsables al sentido comn y a la intuicin de decidir qu cogniciones son relevantes y cules no. Afirman que no hay nada en las sucesivas aportaciones que no estuviera ya incluido en la teora, si se aplica con rigor la razn de disonancia [D = Cd / (Cd + Cc)], y que la implicacin psicolgica de los sujetos depender del valor de la razn de disonancia y de la intensidad del trabajo cognitivo. Adems, insisten en que el proceso que origina la reduccin de la disonancia es motivacional (no cognitivo), y que surge siempre despus de cometer un acto problemtico para el individuo porque contradice sus actitudes. Por tanto, la persona no trata de buscar una explicacin causal a su comportamiento, sino racionalizarlo y justificarlo.Puesto que la teora de la disonancia se refiere siempre a relaciones entre cogniciones, la teora radical denomina cognicin generadora a aquella respecto a la cual se definen el resto de cogniciones como consonantes, disonantes o neutras; es decir, que es la representacin del sujeto de un comportamiento que ha realizado. Por ejemplo, la tarea es aburrida y he dicho que es divertida es una cognicin que no entrara en la disonancia, pues sera respecto a ella que las dems cogniciones se postularan como consonantes o disonantes.
a) Paradigma de la doble complacencia. Beauvois y Joule observaron que todos los experimentos clsicos se basaban en la aceptacin por parte del sujeto de dos comportamientos contrarios a su actitud: por ejemplo, aceptar realizar una tarea aburrida y aceptar decir a los dems que es divertida; por ello, llamaron a este modelo el paradigma de la doble complacencia, pues el proceso de reduccin de la disonancia depende de dos conductas, y ambas son contradictorias con la actitud. Puesto que la cognicin he realizado voluntariamente el comportamiento aburrido sera consonante con la cognicin generadora la tarea es aburrida y he dicho que es divertida, lo que contribua a reducir la disonancia, ello les llev a plantearse qu pasara si se indujera a los sujetos a realizar slo una de las conductas. El resultado fue que, en efecto, el grupo que realizaba los dos comportamientos experimentaba menor disonancia que el que slo realizaba uno (decir que es divertido), pues el haber realizado la tarea aburrida les serva como justificacin para el comportamiento contraactitudinal; matemticamente [D = Cd / (Cd + Cc)], he realizado la tarea voluntariamente era una cognicin consonante (Cc) con la cognicin generadora la tarea es aburrida y he dicho que es divertida, de modo que incrementaba el denominador de la razn de disonancia, lo que reduca el valor de la disonancia (D).
b) Paradigma de la racionalizacin por la accin. La racionalizacin es un proceso que ayuda a que el comportamiento antiactitudinal se considere menos problemtico, y cuenta con dos modalidades: la racionalizacin cognitiva, consistente en modificar las creencias para hacerlas ms consonantes con la cognicin generadora (forma de racionalizacin que plantea la teora clsica de la disonancia), y la racionalizacin conductual, consistente en reducir la disonancia mediante un nuevo comportamiento (explica ciertas tcnicas de persuasin, como la tcnica del pie en la puerta o la tcnica de la bola baja). En realidad, la racionalizacin conductual es un proceso alternativo a la cognitiva, pero si se consigue una forma de racionalizacin no es necesaria la otra, de modo que la disonancia siempre se reducir por la va ms sencilla dependiendo de las condiciones del sujeto.
Las implicaciones de este paradigma en el terreno del comportamiento y la influencia social son enormes. As, si lo que se desea es que un comportamiento se repita se debe intentar desactivar la racionalizacin cognitiva, pues que la persona busque las razones explicativas del mismo contribuye a reducir su disonancia y a que no le resulte necesario racionalizar la conducta con un nuevo comportamiento.
En definitiva, segn la teora radical siempre que se nos induce a realizar un comportamiento (obedecer a un superior, comprar un producto, acatar una ley) se nos est induciendo a modificar nuestras actitudes.
TEMA 15
INFLUENCIA SOCIAL: PRINCIPIOS BSICOS Y TCTICAS DE INFLUENCIA
Introduccin
Como postula el modelo de probabilidad de elaboracin de Petty y Cacioppo (1981), frente a un mensaje persuasivo el receptor puede elegir entre procesar racionalmente el mensaje (ruta central) o dejarse llevar por heursticos (ruta perifrica), pero en ambos casos el mensaje influir en su actitud. De hecho, para autores como Gordon Allport (1985) la influencia social es el objeto central de estudio de la Psicologa social, definindola como un intento de comprender y explicar el modo en que los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos se ven influidos por la presencia real, imaginada o implcita de otros; en definitiva, la influencia social es todo cambio psicolgico que se produzca mediante relaciones sociales.
En los procesos de influencia social las personas intervenimos unas veces como agente influyente y otras como blanco, aunque la influencia puede ser tanto deliberada y explcita como inconsciente o sutil. En cualquier caso, nuestros afectos, creencias, actitudes, intenciones y conductas se configuran a travs de esos procesos de influencia.
1. LA INFLUENCIA SOCIAL INTENCIONADA (PERSUASIN)
La influencia social se dirige en ltimo trmino a conseguir un cambio en la conducta de los dems (sean individuos o grupos). En funcin de su objetivo, la influencia puede pretender la realizacin de una conducta concreta (hazme el desayuno), o intentar incidir sobre una actitud a fin de modificar una serie de conductas futuras (protege la naturaleza reciclar, ahorro de energa, prevencin de incendios...). En funcin del escenario, la influencia posee tres modalidades: (a) comunicacin directa cara a cara (interaccin bidireccional y dialctica entre el agente y el blanco en el mismo tiempo y lugar; el agente trata de averiguar lo que piensa el blanco para adaptar su conducta, pero ste hace lo mismo buscando imponer su propia decisin; (b) comunicacin directa dirigida a una audiencia (interaccin unidireccional y poco recproca, ya que, aunque el agente recibe aplausos y abucheos, la influencia del blanco es menor); y (c) comunicacin de masas (influencia unidireccional, no existe contacto directo agente-audiencia; el blanco slo puede rechazar o aceptar el medio de comunicacin).
El papel de la Psicologa social no es reflexionar sobre la tica de las prcticas de influencia, sino analizar los procesos psicolgicos implicados en la influencia interpersonal y las tcticas de influencia ms efectivas, a fin de conocer mejor por qu la gente se comporta de una determinada manera, ensear a defenderse de la manipulacin y conseguir expertos en tcnicas de influencia; de hecho, tan agente de influencia puede ser un traficante de drogas, como un el asistente social que convence a los drogodependientes para que no las consuman.
2. LAS TCNICAS DE INFLUENCIA
Como afirma Robert Cialdini (1985), cuando tratamos de convencer a otros para que llevar el agua a nuestro molino en general todos sabemos como actuar, es decir, que cuando queremos influir utilizamos tcticas. En sus estudios puso las tcnicas de influencias en relacin con una serie de principios psicolgicos, y aunque dedujo la existencia de un buen nmero de ellos, sistematiz seis grandes categoras de principios de influencia:1. Principio de reciprocidad. Obligacin de tratar a la gente como ellos nos tratan a nosotros, correspondiendo adecuadamente a los que nos dan u ofrecen. Es una regla de convivencia de todas las sociedades, aprendida en la socializacin.
2. Principio de escasez. Tendencia a valorar ms lo que es ms difcil de conseguir o cualquier oportunidad que se nos puede escapar.
3. Principio de validacin social. Tendencia que a actuar como lo hacen los dems, pues en la mayora de los casos es lo ms adecuado.
4. Principio de autoridad. Obligacin de obedecer al que manda, se extiende a los smbolos que representan a la autoridad.
5. Principio de simpata. Tendencia a hacer lo que la gente que queremos desea. A mayor atraccin, mayor posibilidad de influencia.
6. Principio de coherencia. Obligacin de ser congruente con las actuaciones anteriores y con los compromisos adquiridos, de gran importancia en sociedad.
Todos estos principios psicolgicos tienen una serie de caractersticas en comn: (a) son tiles en la mayora de las ocasiones, (b) son normas de convivencia muy valoradas socialmente, (c) se aprenden desde la infancia, (d) sirven como heurstico para interpretar y actuar rpidamente en una situacin social, y (e) suelen ser utilizados por los profesionale