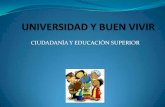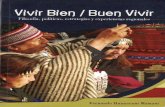Plan nacional para el buen vivir de la República de Ecuador (2009-2013)
-
Upload
stephane-m-grueso -
Category
Law
-
view
234 -
download
11
description
Transcript of Plan nacional para el buen vivir de la República de Ecuador (2009-2013)


René Ramírez GallegosSecretario Nacional de Planificación y Desarrollo
Miguel Carvajal AguirreMinistro Coordinador de Seguridad
Katiuska King MantillaMinistro Coordinador de Política Económica
Doris Soliz CarriónMinistro Coordinador de la Política
Nathalie Cely SuárezMinistra Coordinadora de la Producción,Empleo y Competitividad
Jeannette Sánchez ZuritaMinistra Coordinadora de Desarrollo Social
María Fernanda Espinosa GarcésMinistra Coordinadora de Patrimonio
Jorge Glas EspinelMinistro Coordinador de Sectores Estratégicos
Montgomery Sánchez ReyesRepresentante del Consorcio de ConsejosProvinciales del Ecuador
Paúl Granda LópezRepresentante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador
Hugo Quiroz VallejoRepresentante del Consejo de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador
Carlos Díez TorresRepresentante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (observador)
Diego Martínez VinuezaSecretario del Consejo
REPÚBLICA DEL ECUADORCONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Rafael Correa DelgadoPresidente Constitucional de la República
República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural
ISBN: 978-9978-92-794-6
© Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 2009
Quito, Ecuador (segunda edición, 5.000 ejemplares)
Este material puede ser utilizado siempre que se cite la fuente
El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizadode Planificación Participativa, conforme al Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009, y presentado por el PresidenteRafael Correa para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. El Plan Nacional de Desarrollo,denominado para este período de Gobierno «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013» fue aprobado en sesión de05 de noviembre de 2009, mediante Resolución No. CNP-001-2009.
Se incluyen en esta publicación los nombres de las actuales autoridades de las Instituciones del Consejo.
La presente versión ha sido editada en base al texto aprobado por el Consejo Nacional de Planificación y puede presen-tar algunas modificaciones debido al proceso de revisión editorial y diagramación para su publicación.
SENPLADES Av. Juan León Mera No. 130 y Patria, Quito- Ecuador
PBX: (593 2) 3978900. Fax: (593 2) 2563332Página web: www.senplades.gov.ec
Correo electrónico: [email protected] / [email protected] también en versión CD-Rom y en http://plan.senplades.gov.ec

Constitución del Ecuador
Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujeta-rán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecucióndel presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públi-cos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y losgobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obliga-torio para el sector público e indicativo para los demás sectores.


Índice
Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. El proceso de construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.1. Disposiciones constitucionales sobre la planificación nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.2. Elementos orientadores para la formulación del Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.3. Planificación participativa para el Buen Vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.4. Logros y alcances del proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Orientaciones éticas y programáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.1. Orientaciones éticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.2. Orientaciones programáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. Un cambio de paradigma: del desarrollo al Buen Vivir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.1. Aproximaciones al concepto de Buen Vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.2. Principios para el Buen Vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2.1. Hacia la unidad en la diversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.2.2. Hacia un ser humano que desea vivir en sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363.2.3. Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.2.4. Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación
de las capacidades humanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.2.5. Hacia una relación armónica con la naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.2.6. Hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.2.7. Hacia un trabajo y un ocio liberadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.2.8. Hacia la reconstrucción de lo público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.2.9. Hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa . . . . . . . . . . 413.2.10. Hacia un Estado democrático, pluralista y laico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3. El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.4. Construyendo un Estado plurinacional e intercultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4. Diagnóstico crítico: 3 décadas de neoliberalismo, 31 meses de Revolución Ciudadana . . . . . . . . 494.1. ¿Por qué el Ecuador del nuevo milenio necesitaba un cambio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1.1. Antecedentes de un pacto social excluyente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.1.2. El desmantelamiento del concepto de desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.1.3. Neoliberalismo y crisis del pensamiento económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544.1.4. Desarrollismo, ajuste estructural y dolarización en el Ecuador . . . . . . . . . . . . . . 554.1.5. La apertura comercial: ¿se democratizó la economía? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.1.6. Un balance global de la política neoliberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.1.7. Los desafíos actuales del Ecuador frente a la crisis mundial . . . . . . . . . . . . . . . . 774.1.8. Tendencias demográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.2. 31 meses de Revolución Ciudadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.2.1. El cambio político: hacia el quiebre democrático de la
dominación oligárquica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.2.2 Perspectivas «posneoliberales» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.2.3. Sentidos y avances de la nueva acción pública:
la Constitución como horizonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5. Hacia un nuevo modo de generación de riqueza y (re)distribución para el Buen Vivir . . . . . . . . 915.1. Hacia un nuevo pacto de convivencia y una nueva estrategia
endógena de generación de riqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5

5.2. Construyendo un nuevo modo de acumulación y (re)distribución para el Buen Vivir . . . 935.3. Fases de la nueva estrategia de acumulación y (re)distribución en el largo plazo . . . . . 94
6. Estrategias para el período 2009-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016.1. Democratización de los medios de producción, (re)distribución de la
riqueza y diversificación de las formas de propiedad y organización. . . . . . . . . . . . . . . 1016.2. Transformación del patrón de especialización de la economía,
a través de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir . . . . . . . . . . . 1036.3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones,
exportadores y destinos mundiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056.4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana . . . . . . . 1086.5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento
a través de ciencia, tecnología e innovación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106.6. Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y
el conocimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116.7. Cambio de la matriz energética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146.8 Inversión para el Buen Vivir en el marco de una macroeconomía sostenible . . . . . . . 1156.9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del
Estado constitucional de derechos y justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196.10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y
fomento del turismo comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246.11. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización . . . . . . . 1256.12. Poder ciudadano y protagonismo social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7. Objetivos nacionales para el Buen Vivir
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . 1611. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2183. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2314. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2431. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2443. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2614. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
6

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas . . . . . . 2711. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2712. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2723. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2774. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2851. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2852. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2863. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2914. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2971. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2972. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2983. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3004. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3031. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3032. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3043. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3094. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política . . . . . . . . . . . . . . . . . 3151. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3152. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3163. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3234. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible . . . . . . . . . . . . . 3291. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3292. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3303. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3531. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3532. Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3543. Políticas y lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3624. Metas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
8. Estrategia territorial Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3718.1. Un nuevo modelo territorial para alcanzar el Buen Vivir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3718.2. Configuración del territorio ecuatoriano a lo largo de la historia . . . . . . . . . . . . . . . . 373
8.2.1. El modelo territorial republicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3738.2.2. El espacio geográfico ecuatoriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3758.2.3. Hacia la reconfiguración del territorio nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
8.3. Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada ycomplementaria de asentamientos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3808.3.2. Productividad, diversificación productiva y generación de valor
agregado de los territorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3818.4. Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria. . . . . . . . . 382
8.4.1. El contexto territorial básico de sustento al desarrollo rural . . . . . . . . . . . . . . 3828.4.2. La diversificación de la producción agroalimentaria: soberana, sana, eficiente. . . 382
7

8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad. . . . 3838.5.1. Movilidad: eje vertebral y enlaces horizontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3838.5.2. Generación, transmisión y distribución de energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3858.5.3. Conectividad y telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
8.6. Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables . . . . . . . . 3868.6.1. Biodiversidad terrestre y marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3878.6.2. Gestión de cuencas hidrográficas y recursos hídricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3898.6.3. Recursos naturales no renovables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3908.6.4. Gestión integral y reducción de riesgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
8.7. Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3928.7.1. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3938.7.2. Patrimonio cultural y turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3948.7.3. Fortalecimiento del tejido social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
8.8. Fomentar la inserción estratégica y soberana en el mundo y la integración latinoamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3968.8.1. Integración latinoamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3968.8.2. Inserción en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
8.9. Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3988.9.1. Descentralización y desconcentración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3998.9.2. Capacidades de gestión y planificación territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
8.10. Orientaciones para la planificación territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4008.10.1. Las agendas zonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4008.10.2. La planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial . . . . . . . . . . . . . 402
9. Criterios para la planificación y priorización de la inversión pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4059.1. Satisfacción de las necesidades básicas para la generación de
capacidades y oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4059.2. Acumulación de capital en sectores productivos generadores de valor . . . . . . . . . . . . 4069.3. Metodología de priorización de la inversión pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
10. Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
11. Siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Índice de cuadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Índice de figuras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Índice de gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Índice de mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
8

Cuando en enero de 2007 iniciamos la construccióndel Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, «Planpara la Revolución Ciudadana», no partimos decero. La propuesta de cambio, definida en el Plan deGobierno que el Movimiento País presentó a la ciu-dadanía, en el marco de su participación electoral delos años 2006, 2007, 2008, trazó ya los grandes line-amientos de una agenda alternativa para el Ecuador.Ahora, nuestro desafío es su consolidación. Por ello,el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013plantea nuevos retos orientados hacia la materializa-ción y radicalización del proyecto de cambio de laRevolución Ciudadana, para la construcción de unEstado plurinacional e intercultural y finalmentepara alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos.
Al igual que aquel Plan que rigió el anteriorperíodo de gobierno, el Plan 2009-2013 recoge ybusca concretar las revoluciones delineadas en elproyecto de cambio de la Revolución Ciudadana.Dichas apuestas de cambio también fueron orien-taciones para el proceso constituyente de 2008,que finalmente se plasmaron en el nuevo pactosocial reflejado en la nueva Constitución de laRepública del Ecuador. Tales revoluciones son:
1. Revolución constitucional y democrática,para sentar las bases de una comunidad polí-tica incluyente y reflexiva, que apuesta a lacapacidad del país para definir otro rumbocomo sociedad justa, diversa, plurinacional,intercultural y soberana. Ello requiere laconsolidación del actual proceso constitu-yente, a través del desarrollo normativo, dela implementación de políticas públicas y dela transformación del Estado, coherentescon el nuevo proyecto de cambio, para quelos derechos del Buen Vivir sean realmente
ejercidos. Para esto, es indispensable la cons-trucción de una ciudadanía radical que fijelas bases materiales de un proyecto nacionalinspirado por la igualdad en la diversidad.
2. Revolución ética, para garantizar la trans-parencia, la rendición de cuentas y elcontrol social, como pilares para la cons-trucción de relaciones sociales que posibi-liten el reconocimiento mutuo entre laspersonas y la confianza colectiva, elemen-tos imprescindibles para impulsar esteproceso de cambio en el largo plazo.
3. Revolución económica, productiva y agra-ria, para superar el modelo de exclusiónheredado y orientar los recursos del Estadoa la educación, salud, vialidad, vivienda,investigación científica y tecnológica, tra-bajo y reactivación productiva, en armoníay complementariedad entre zonas rurales yurbanas. Esta revolución debe concretarse através de la democratización del acceso alagua, tierra, crédito, tecnologías, conoci-mientos e información, y diversificación delas formas de producción y de propiedad.
4. Revolución social, para que, a través de unapolítica social articulada a una política eco-nómica incluyente y movilizadora, elEstado garantice los derechos fundamenta-les. Esta política integral, coherente e inte-gradora es la que ofrece las oportunidadespara la inserción socioeconómica y, a la vez,para fortalecer las capacidades de las perso-nas, comunidades, pueblos, nacionalidadesy grupos de atención prioritaria, con el finde que ejerzan libremente sus derechos.
9
Presenta ción

5. Revolución por la dignidad, soberanía eintegración latinoamericana, para man-tener una posición clara, digna y soberanaen las relaciones internacionales y frentea los organismos multilaterales. Ello permi-tirá avanzar hacia una verdadera integra-ción con América Latina y el Caribe, asícomo insertar al país de manera estraté-gica en el mundo.
Las propuestas contenidas en el Plan Nacionalpara el Buen Vivir 2009-2013, plantean impor-tantes desafíos técnicos y políticos e innovacionesmetodológicas e instrumentales. Sin embargo, elsignificado más profundo del Plan está en la rup-tura conceptual que plantean los idearios delConsenso de Washington y con las aproxima-ciones más ortodoxas al concepto de desarrollo.
En este sentido, el Buen Vivir, parte de una largabúsqueda de modos alternativas de vida que hanimpulsado particularmente los actores sociales deAmérica Latina durante las últimas décadas,demandando reivindicaciones frente al modeloeconómico neoliberal. En el caso ecuatoriano,dichas reivindicaciones fueron reconocidas eincorporadas en la Constitución, convirtiéndoseentonces en los principios y orientaciones delnuevo pacto social.
El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cam-bio que se construye continuamente desde esasreivindicaciones por reforzar una visión másamplia, que supere los estrechos márgenes cuan-titativos del economicismo, que permita la apli-cación de un nuevo paradigma económico cuyofin no se concentre en los procesos de acumula-ción material, mecanicista e interminable debienes, sino que promueva una estrategia econó-mica incluyente, sustentable y democrática. Esdecir, una visión que incorpore a los procesosde acumulación y (re)distribución a los actoresque históricamente han sido excluidos de laslógicas del mercado capitalista, así como aaquellas formas de producción y reproducciónque se fundamentan en principios diferentes adicha lógica de mercado.
Asimismo, el Buen Vivir se construye desde lasposiciones que reivindican la revisión y reinter-pretación de la relación entre la naturaleza y losseres humanos, es decir, desde el tránsito del
actual antropocentrismo al biopluralismo entanto la actividad humana realiza un uso de losrecursos naturales adaptado a la generación (rege-neración) natural de los mismos (Guimaraes enAcosta, 2009).
Finalmente, el Buen Vivir se construye tambiéndesde las reivindicaciones por la igualdad y la jus-ticia social, y desde el reconocimiento, la valora-ción y el diálogo de los pueblos y de sus culturas,saberes y modos de vida.
Sabiendo que la definición del Buen Vivir implicaestar conscientes de un concepto complejo, vivo,no lineal, históricamente construido y que por lotanto estará en constante resignificación, podemosaventurarnos a sintetizar qué entendemos porBuen Vivir: «la satisfacción de las necesidades, laconsecución de una calidad de vida y muerte dignas,el amar y ser amado, y el florecimiento saludable detodos y todas, en paz y armonía con la naturaleza yla prolongación indefinida de las culturas humanas.El Buen Vivir supone tener tiempo libre para lacontemplación y la emancipación, y que las liber-tades, oportunidades, capacidades y potencialidadesreales de los individuos se amplíen y florezcan demodo que permitan lograr simultáneamente aquelloque la sociedad, los territorios, las diversas identi-dades colectivas y cada uno —visto como un serhumano universal y particular a la vez— valoracomo objetivo de vida deseable (tanto material comosubjetivamente, y sin producir ningún tipo de domi-nación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivirnos obliga a reconstruir lo público para reconocer-nos, comprendernos y valorarnos unos a otros—entre diversos pero iguales— a fin de que prospere laposibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento,y con ello posibilitar la autorrealización y la cons-trucción de un porvenir social compartido»(Ramírez; 2008: 387).
Esta ruptura conceptual que proponemos tieneorientaciones éticas y principios que marcan elcamino hacia un cambio radical para la cons-trucción de una sociedad justa, libre y democrá-tica. Las orientaciones éticas se expresan encinco dimensiones: la justicia social y económi-ca, la justicia democrática y participativa, la jus-ticia intergeneracional e interpersonal, lajusticia transnacional y la justicia como imparcia-lidad. A su vez, propone desafíos que se puedensintetizar en:
10

• Construir una sociedad que reconozca launidad en la diversidad.
• Reconocer al ser humano como ser gregarioque desea vivir en sociedad.
• Promover la igualdad, la integración y lacohesión social como pauta de convivencia.
• Garantizar progresivamente los derechosuniversales y la potenciación de las capaci-dades humanas.
• Construir relaciones sociales y económicasen armonía con la naturaleza.
• Edificar una convivencia solidaria, fraternay cooperativa.
• Consolidar relaciones de trabajo y de ocioliberadores.
• Reconstruir lo público.• Profundizar la construcción de una democracia
representativa, participativa y deliberativa.• Consolidar un Estado democrático, pluralista
y laico.
La ruptura conceptual con el concepto de desa-rrollo y el modo de Estado se plasman en unaestrategia de largo plazo que busca construir una«biópolis eco-turística», cuyo desafío es concretarun nuevo modo de generación de riqueza y(re)distribución post-petrolera para el Buen Vivir.Este nuevo modo define, para la primera fase desu aplicación durante el período 2009-2013, doceestrategias de cambio:
I. Democratización de los medios de produc-ción, (re)distribución de la riqueza y diver-sificación de las formas de propiedad y deorganización.
II. Transformación del patrón de especializa-ción de la economía a través de la sustitu-ción selectiva de importaciones para elBuen Vivir.
III. Aumento de la productividad real y diver-sificación de las exportaciones, exporta-dores y destinos mundiales.
IV. Inserción estratégica y soberana en elmundo e integración latinoamericana.
V. Transformación de la educación superior ytransferencia de conocimiento en ciencia,tecnología e innovación.
VI. Conectividad y telecomunicaciones paraconstruir la sociedad de la información.
VII. Cambio de la matriz energética.VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco
de una macroeconomía sostenible.
IX. Inclusión, protección social solidaria ygarantía de derechos en el marco del Estadoconstitucional de derechos y justicia.
X. Sostenibilidad, conservación, conoci-miento del patrimonio natural y fomento alturismo comunitario.
XI. Desarrollo y ordenamiento territorial,desconcentración y descentralización.
XII. Poder ciudadano y protagonismo social.
Con estos fundamentos, el Plan aterriza en lo con-creto y propone una lógica de planificación a partirde los siguientes 12 grandes objetivos nacionalespara el Buen Vivir, los mismos que ya fueronplanteados en el Plan Nacional de Desarrollo2007-2010 y que ahora son actualizados bajo pará-metros que se relacionan con el desempeño de lasmetas nacionales, con las distintas propuestas deacción pública sectorial y territorial, y principal-mente con la necesidad de concretar los desafíosderivados del nuevo marco constitucional.
En consecuencia, los objetivos actualizados delPlan Nacional para el Buen Vivir son:
Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesióne integración social y territorialen la diversidad.
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y poten-cialidades de la ciudadanía.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de lapoblación.
Objetivo 4. Garantizar los derechos de lanaturaleza y promover un am -biente sano y sustentable.
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz,e impulsar la inserción estraté-gica en el mundo y la integra-ción latinoamericana.
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable,justo y digno en su diversidad deformas.
Objetivo 7. Construir y fortalecer espaciospúblicos, interculturales y deencuentro común.
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidadnacional, las identidades diver-sas, la plurinacionalidad y lainterculturalidad.
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de losderechos y la justicia.
11

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la partici-pación pública y política.
Objetivo 11. Establecer un sistema económicosocial, solidario y sostenible.
Objetivo 12. Construir un Estado democráticopara el Buen Vivir.
Este Plan no es concebido como la suma de partesy elementos dispersos. Tiene una mirada integra-dora, basada en un enfoque de derechos que vamás allá de la entrada sectorialista tradicional, ytiene como ejes la sostenibilidad ambiental y lasequidades generacional, intercultural, territorial yde género. La armonización de lo sectorial con losobjetivos nacionales supuso un gran esfuerzo decoordinación y articulación interestatal para con-jugar la problemática, las políticas y las visionessectoriales con los grandes intereses nacionales.
Para propiciar esta articulación, la formulacióndel Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013se sustentó en un proceso de diseño de agendassectoriales, consideradas como instrumentos decoordinación y concertación sectorial, las cualesrepresentan un esfuerzo de definición de políticas,estrategias, programas y proyectos que ejecutacada gabinete sectorial de la Función Ejecutiva.Las agendas y políticas sectoriales brindan cohe-rencia a las propuestas de gestión pública con res-pecto a las disposiciones constitucionales, losobjetivos del Buen Vivir y la planificación opera-tiva, lo que determina un flujo de articulaciónentre las orientaciones programáticas de medianoplazo y la gestión institucional efectiva.
La concertación sectorial no es suficiente cuando serequiere articular las distintas visiones y condicionesde los territorios y sus poblaciones, con el objeto defortalecer su integración y mejorar las condicionesde vida de las y los ecuatorianos. Pensar el territoriocomo el espacio de concreción de la políticapública y, a su vez, a las dinámicas territoriales comoelementos sustantivos para la planificación pública,es una apuesta y además un gran desafío para elproceso de planificación. Se trata de un proceso dedoble vía, en el que la planificación local alimentay nutre a la planificación nacional y viceversa, comoparte de un proceso de construcción de un nuevotipo de Estado policéntrico. Así, en 2007 el Ecuadorimpulsó un Plan Nacional de Desarrollo en el cualla perspectiva territorial se incorporó a partir de losplanes provinciales.
Para el período 2009-2013 la Estrategia TerritorialNacional constituye una de las principales inno-vaciones del Plan en tanto incorpora al ordena-miento territorial e identifica las principalesintervenciones y proyectos estratégicos en losterritorios. También el Plan incluye la desagrega-ción y territorialización de indicadores que sirvende sustento para el diseño de políticas públicas enfunción de la diversidad propia del país.
De igual manera el Plan Nacional para el BuenVivir 2009-2013, refuerza la articulación entre laplanificación nacional y territorial al identificarlas dinámicas y particularidades específicas para laformulación de políticas públicas. El proceso deformulación de agendas para las siete zonas deplanificación, permitió identificar las necesidadesde las poblaciones relacionadas a las cualidades,potencialidades y limitaciones de los territorios,así como desarrollar una propuesta de modeloterritorial en el que se expresan los lineamientospara el uso del suelo y las intervenciones estratégicasarticuladas a una propuesta nacional.
Todo este nuevo esquema de planificación nacio-nal también implica un sólido proceso participa-tivo. En este contexto, la formulación del Planpara el Buen Vivir 2009-2013 responde a un pro-ceso sostenido de consulta que inició con la ela-boración del Plan Nacional de Desarrollo2007-2010. Se caracteriza por la diversidad deactores que formaron parte del mismo, a travésde veedurías ciudadanas a la ejecución de políticas,grupos focales, consultas ciudadanas, tanto anivel nacional como territorial, así como tambiénel diálogo y la concertación con los actoressociales e institucionales.
Es particularmente importante resaltar la organi-zación de Talleres de Consulta Ciudadana conénfasis en la articulación del Plan en los territo-rios. Estos talleres se realizaron en Esmeraldas,Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo, Cuenca,Loja, Latacunga y Tena; adicionalmente, se reali-zaron dos talleres nacionales en Quito yGuayaquil para analizar los alcances a los obje-tivos, políticas y lineamientos de acción pública.Por sus especificidades territoriales, ambientales yculturales, se organizó un taller en Galápagos, yotro con pueblos y nacionalidades en la ciudad deBaños. En los talleres participaron más de 4.000representantes de la sociedad ecuatoriana organizados
12

en más de 85 mesas de trabajo que permitierondiscutir tanto los objetivos nacionales cuanto lasestrategias territoriales.
Para asegurar la incorporación de los aportes ciuda-danos a los contenidos del Plan Nacional para elBuen Vivir 2009-2013, se diseñó una metodologíade facilitación y sistematización asociada a loslineamientos nacionales. Así, en cada mesa detrabajo se discutieron las políticas de cada obje-tivo nacional agrupadas en cada uno de loscomponentes de la Estrategia TerritorialNacional. De esta manera se indujo a la reflexiónde las orientaciones nacionales desde las reali-dades zonales. Los resultados de los procesosparticipativos fueron difundidos a través de lasfichas de sistematización de cada taller publicadasen el sitio web creado para el efecto.
Adicionalmente, se organizaron eventos masivosen espacios públicos que permitieron la difusiónde los contenidos del Plan Nacional para el BuenVivir entre la ciudadanía, realizados en las plazaspúblicas de las ciudades de Quito, Guayaquil,Cuenca, Loja y Manta. Como aporte a la discu-sión sobre prioridades de la sociedad ecuatoriana,y particularmente de la ciudadanía no organi-zada, se aplicaron sondeos de opinión a más de5.000 personas, con el objeto de recoger lasdistintas opiniones de ciudadanos y ciudadanasrespecto al significado del Buen Vivir, así comode acciones relevantes para el próximo períodode gobierno.
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 seestructura en torno a nueve secciones. La primerade ellas presenta el proceso de construcción delPlan Nacional, el cual se caracterizó por su susten-to en la Constitución de 2008 y por ser profunda-mente democrático y ampliamente participativo.A continuación, la sección dos despliega lasorientaciones éticas y programáticas, las cualessubyacen y guían el proceso actual de transforma-ción. En tercer lugar, se muestra el sentido decambio desde el paradigma del desarrollo a unonuevo del Buen Vivir.
La cuarta sección aporta un diagnóstico críticosobre los procesos económicos, sociales y polí-ticos que han caracterizado al país en las últi-mas décadas, así como una lectura analítica delos que fueron los primeros 31 meses de gobier-
no. De la mano del diagnóstico, se proponen, enla quinta sección, las transformaciones nece-sarias para alcanzar, en el mediano plazo, unnuevo modo de acumulación y (re)distribuciónpara el Buen Vivir. Ello da paso a una sección enla que se evidencian las 12 estrategias naciona-les para el período 2009-2013; es decir, para laprimera fase de la transformación que proponela quinta sección.
En la séptima sección, se desarrollan los conte-nidos de los 12 Objetivos Nacionales para elBuen Vivir, los cuales han sido actualizados enfunción de los contenidos constitucionales, losresultados de la evaluación del Plan Nacional deDesarrollo 2007-2009, las agendas y políticassectoriales y territoriales, las acciones e inversio-nes públicas y los aportes ciudadanos. En los 12Objetivos Nacionales se definen políticas y linea-mientos de política necesarios para la consecu-ción de metas que permitan hacer unseguimiento de los resultados logrados por elGobierno. Validadas por las instituciones ejecu-toras, estas metas rompen con las inercias buro-cráticas e institucionales, y muestran elcompromiso del Gobierno Nacional para cumplircon su propuesta de transformación.
La octava sección, como una de las innovacionesmás importantes del Plan Nacional para el BuenVivir 2009-2013, incluye la Estrategia TerritorialNacional, misma que identifica y territorializa lasprincipales intervenciones y proyectos estraté-gicos nacionales. Como anexo complementario ala Estrategia Territorial Nacional, se incluye unaprimera versión de las agendas zonales. Estasagendas constituyen un aporte para un proceso dediscusión ampliado, en el que progresivamente yen función de procesos de la información y laplanificación territorial se brinde sustento para eldiseño de políticas públicas adecuadas a la diver-sidad propia del país.
El Plan, en su novena y última sección, incluyeel desarrollo de criterios para la asignación derecursos a través de la formulación del PlanPlurianual de Inversiones Cabe resaltar que laplanificación y priorización de la inversiónpública es acompañada de un proceso de análisis,validación y jerarquización de programas y pro-yectos articulados a las estrategazas de medianoplazo y a las políticas definidas en cada objetivo.
13

El Plan Nacional para el Buen Vivir es una herra-mienta flexible y dinámica, también disponible enformato magnético, que, además de los contenidosantes descritos, recopila todos los resultados de laparticipación en las mesas de consulta ciudadanae incluye información adicional al propio Plan,con miras a garantizar su actualización perma-nente conforme se van formulando políticas com-plementarias. Esta herramienta incluye ademásuna opción de visualización geográfica y desagre-gación de indicadores a fin de proporcionar a losgestores de políticas públicas instrumentos que, deprimera mano, les permitan realizar proyeccionesde cobertura y ver los impactos que podrían tenersus programas en el territorio, tomando en cuentala sostenibilidad ambiental y las equidades degénero, generacional, intercultural y territorial.
Finalmente, es necesario recalcar que el PlanNacional para el Buen Vivir es un primer pasopara la construcción del Sistema NacionalDescentralizado de Planificación Participativa,que tiene como finalidad descentralizar y descon-centrar el poder para construir el EstadoPlurinacional e Intercultural. En este afán, ysiguiendo las disposiciones constitucionales, elPlan Nacional para el Buen Vivir deja abiertas las
puertas e invita a la construcción de 14 Planes deVida de los diferentes pueblos y nacionalidadesdel país, así como a la elaboración del Plan de lacircunscripción territorial especial de laAmazonía. De la misma forma, y en el marco de susautonomías, recomienda a los gobiernos autó-nomos descentralizados la articulación con estePlan y la actualización de sus instrumentos de plani-ficación y prioridades de intervención territorial.
El «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013»,ha sido elaborado a través de la orientación técni-ca y metodológica de la Secretaría Nacional dePlanificación y Desarrollo (SENPLADES), encoordinación con los equipos técnicos de los dis-tintos Ministerios y Secretarías de Estado y sobretodo con los aportes de ciudadanas y ciudadanosecuatorianos. La aprobación del Plan en elConsejo Nacional de Planificación constituye unhito en la aplicación de la Constitución, así comotambién para la consolidación de la democraciaparticipativa.
René Ramírez GallegosSECRETARIO NACIONALDE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
14

1El Proceso de Construcción delPlan Nacional para el Buen Vivir


La elaboración del Plan Nacional para el BuenVivir supuso enfrentar cuatro grandes desafíos:articular la planificación al nuevo marco constitu-cional, al reforzar la planificación por ObjetivosNacionales para el Buen Vivir; generar procesosde articulación y retroalimentación interestatalque integren la gestión por resultados; incorporarde manera efectiva a la planificación el ordena-miento territorial; e impulsar un proceso de parti-cipación social.
1.1. Disposiciones constitucionalessobre la planificación nacional
La Constitución de 2008 posiciona a la planifica-ción y a las políticas públicas como instrumentospara la consecución de los Objetivos del BuenVivir y la garantía de derechos. Según la CartaMagna la planificación tiene por objeto propiciarla equidad social y territorial y promover la con-certación. Para ello, debe asumir como prioridadla erradicación de la pobreza, la promoción deldesarrollo sostenible y la (re)distribución equita-tiva de los recursos y la riqueza, como condicionesfundamentales para alcanzar el Buen Vivir. Eneste nuevo enfoque, los ciudadanos y ciudadanas,en forma individual y colectiva, tienen el derechode participar de manera protagónica en la toma dedecisiones, en la formulación de políticas y en lagestión de los asuntos públicos.
Según la disposición constitucional contenida enel art. 280: «El Plan Nacional de Desarrollo, hoydenominado Plan Nacional para el Buen Vivir, esel instrumento al que se sujetarán las políticas,programas y proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del Estado; y la inver-sión y la asignación de los recursos públicos; ycoordinará las competencias exclusivas entre elEstado central y los gobiernos autónomos descen-tralizados. Su observancia será de carácter obliga-torio para el sector público e indicativo para losdemás sectores».
El Plan apuntala un proceso de transformaciónestructural del Ecuador en el largo plazo. Se orga-niza por objetivos orientados a la garantía de dere-chos. Los objetivos, a su vez, cuentan con accionesde carácter operativo, diseñadas para el período degobierno, que se concretan a través de la inversiónpública. La consolidación de una economía endó-gena encaminada hacia el Buen Vivir requiere, enesta fase, enfatizar en el desarrollo de capacidadesy oportunidades, así como en la movilización, acu-mulación y distribución de capital en los distintossectores y actores del sistema económico.
1.2. Elementos orientadores para laformulación del Plan
La Constitución del Ecuador es el principal refe-rente del proceso de formulación de la planifica-ción nacional. La aprobación de la Carta Magnaestableció un nuevo pacto social, cuyo cumpli-miento debe ser canalizado por la acción estatal,que articula los sectores público, privado, popu-lar y solidario. En ese sentido, los aportes consti-tucionales llevaron a la actualización de loscontenidos del Plan y a una denominación dife-rente para el nuevo período de gobierno. Así, setransformó en el «Plan Nacional para el BuenVivir, 2009-2013: Construyendo un Estado
17
1. El Proceso de Construcción delPlan Nacional para el Buen Vivir
1. E
LPR
OC
ESO
DE
CO
NST
RU
CC
IÓN
DEL
PLA
NN
AC
ION
AL
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Plurinacional e Intercultural». Esta denominaciónrefleja el cambio de paradigma del desarrollocomo medio para alcanzar el Buen Vivir.
La formulación del Plan Nacional para el BuenVivir 2009-2013 se fundamenta en la propuesta degobierno de Rafael Correa ratificada por el puebloecuatoriano en las urnas y, por tanto, con la legiti-midad política de un mandato social y ciudadanoal que el Gobierno Nacional debe responder yrendir cuentas. Esta propuesta de cambio, definidaen el Plan de Gobierno de la RevoluciónCiudadana, se sustenta en principios y orientacioneséticas, políticas y programáticas que están incorpo-rados en el Plan Nacional para el Buen Vivir. Setrata de elementos indispensables para garantizar lacoherencia entre las acciones de mediano y cortoplazo y las disposiciones constitucionales.
Asimismo, la formulación del Plan Nacional parael Buen Vivir se sustenta en un análisis de lascondi ciones estructurales del Ecuador actual y enel seguimiento a la gestión pública desarrolladadurante los 31 meses de Revolución Ciudadana,durante el período 2007-2010. La evaluaciónincluyó, por una parte, un diagnóstico crítico y elanálisis de avances en el cumplimiento de metas,respaldados en una línea de base con indicadoresclaros, concisos y periódicos, validados técnica ypolíticamente; y, por otra parte, la evaluación depolíticas, programas y proyectos del sector públicodesde varias perspectivas, para determinar suimpacto, eficiencia y resultado en relación con ellogro de los objetivos propuestos. La informaciónobtenida del diagnóstico y la evaluación permitiódefinir elementos de «ruptura», que establezcanlas transformaciones sustantivas requeridas desdela acción pública para un verdadero cambio demodelo orientado hacia el Buen Vivir.
El Estado y la gestión pública –tradicionalmenteestructurados bajo una lógica de planificación yejecución sectorial– desarrollaron, durante elperíodo 2007-2009, un esfuerzo de articulación.El trabajo en torno a grandes objetivos nacio nalescontribuye a generar una nueva cultura institu-cional, basada en la cooperación y la coordina-
ción. Todo ello es parte de una gestión por resul-tados, en donde las políticas y programas searticulan para el cumplimiento de las metas, conla respectiva apropiación, coordinación y vincu-lación entre las distintas instituciones públicasinvolucradas para la ejecución, seguimiento yevaluación.
Sin embargo, el desafío de pasar de la lógica deplanificación sectorial a la planificación por obje-tivos requiere un esfuerzo para privilegiar lasarticulaciones entre las áreas social, productiva,cultural y ambiental, a fin de construir una visiónde la política pública como un todo estructurado.La planificación alrededor de grandes objetivosnacionales demanda una nueva cultura institucio-nal basada en la articulación, antes que en la frag-mentación y segmentación del aparato público.En esta línea, es fundamental el papel de losministerios coordinadores, como instancias quegarantizan la coherencia y retroalimentación de laacción pública sectorial. Este proceso exige elalinea miento y armonización de las políticassecto riales y la gestión, en la perspectiva de vincu-lar lo existente y lo deseado en términos de polí -tica pública. Implica también, impulsar unapropuesta innovadora y viable que represente unpunto de quiebre con el modo de desarrollo vigen-te en el país y permita generar una nueva estra -tegia orientada hacia el Buen Vivir.
Para propiciar esta articulación, la formulacióndel Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013se sustentó en un proceso de diseño de agendassectoriales, consideradas como instrumentos decoordinación y concertación sectorial. Estasagendas representan un esfuerzo de definición depolíticas, estrategias, programas y proyectos queejecuta cada gabinete sectorial de la FunciónEjecutiva. Las agendas y políticas sectorialesbrindan coherencia a las propuestas de gestiónpública con respecto a las disposiciones constitu-cionales, los objetivos del Buen Vivir y la plani-ficación operativa. Así se determina un flujo dearticulación entre las orientaciones programá -ticas de mediano plazo y la gestión institucionalefectiva (Figura 1.1).
18

Figura 1.1: Flujo de articulación de estrategias con la gestión institucional
Elaboración: SENPLADES.
19
Las metas e indicadores constituyen elementosfundamentales de referencia para el seguimiento yevaluación de la acción pública en relación a losimpactos y resultados esperados hasta el año 2013.La línea base de los indicadores corresponde al año2008 o al último año con información disponible.Las metas se complementan con indicadores deapoyo para el seguimiento y la evaluación del Plan.
Las metas incorporadas en el Plan corresponden aindicadores de carácter cuantitativo, construidos apartir de información confiable y estadísticamenterepresentativa. Son instrumentos de verificacióndel cumplimiento de políticas públicas, y por endede los Objetivos Nacionales. Cuentan con la vali-dación de los ministerios ejecutores y ministerioscoordinadores.
Construir mecanismos de monitoreo y evaluacióndel Plan implica, necesariamente, el recurso a unaserie de saberes, conocimientos y series de infor-mación comparables, formalizadas, estandarizadasy legitimadas en términos académicos y cientí -ficos, lo que requiere de un acervo de conoci -mientos especializados sobre distintos sectores y
problemáticas de las políticas públicas del país.Sin embargo, el conocimiento tácito, práctico osubjetivo, anclado en diferentes instancias sociales,pero no necesariamente codificable, obliga a múl-tiples mecanismos de retroalimentación del Plan,con participación ciudadana reconociendo elcarácter social del conocimiento y su reconoci-miento como parte sustancial de la accióncolectiva. Por ello, el Plan incluye también meca-nismos de diálogo con la ciudadanía para identi-ficar los resultados de programas públicos, asícomo el seguimiento físico a la ejecución de lainversión pública. Esto implica reconocer el efec-to democratizador de la articulación del conoci-miento a las orientaciones colectivas en la gestiónestatal y la vida pública, lo que incluye el accesoparticipativo a la información y los resultados delseguimiento y la evaluación.
El cumplimiento de las metas establecidas en elPlan es de responsabilidad conjunta de todas lasFunciones del Estado, de los gobiernos autó -nomos descentralizados, y adicionalmenterequiere el compromiso de todos los actores de lasociedad civil.
1. E
LPR
OC
ESO
DE
CO
NST
RU
CC
IÓN
DEL
PLA
NN
AC
ION
AL
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Además de lo indicado, como parte del proceso dearticulación del Plan con la planificación institu-cional, las entidades públicas realizan sus planesoperativos institucionales en función de los obje-tivos nacionales. Sobre la base de ese análisis fueposible detectar cómo se inscriben los objetivosinstitucionales dentro de la lógica de los objetivosnacionales. En ese sentido, se identificó la sobre-posición de objetivos y vacíos de gestión en fun-ción de los objetivos nacionales. El proceso deplanificación estratégica institucional permite,además, complementar las metas e indicadoresdel Plan con indicadores específicos o de gestiónpropios de cada entidad.
La formulación del Plan 2009-2013 incluyó un pro-ceso inédito de planificación, priorización y progra-mación de la inversión pública para el períodocuatrianual. La identificación de los requerimientosde inversión estuvo acompañada de un proceso deanálisis, validación y jerarquización de programas yproyectos a partir de las agendas y políticas sectoria-les propias de cada Consejo Sectorial. Con la infor-mación antes mencionada se inició un procesotécnico que permita la asignación de recursos, anivel de proyecto, teniendo en cuenta determi-nados criterios como: las políticas definidas en elPlan Nacional para el Buen Vivir, las estrategias demediano plazo, las prioridades presidenciales, elÍndice de Prioridad de la Inversión (IPI) y la jerar-quización de los ministerios coordinadores. Laformulación de escenarios de inversión permitiódimensionar los impactos en la caja fiscal y losrequerimientos de financiamiento que garanticenla sostenibilidad fiscal. El resultado es el PlanPlurianual de Inversión, que deberá ser revisado yactualizado para la elaboración del correspondientepresupuesto anual.
Simultáneamente la Estrategia TerritorialNacional deberá convalidarse y enriquecerse apartir del desarrollo de los procesos de planifica-ción y ordenamiento territorial de carácter parti-cipativo, impulsados desde los niveles territorialesde gobierno, así como también desde los linea-mientos de acción pública de carácter sectorialdefinidos por la Función Ejecutiva. Por ello, laSENPLADES propone diseñar y poner en marchaprocesos democráticos de discusión y concerta-ción de sus componentes, que cuenten con laparticipación decidida de los gobiernos autónomos
descentralizados, así como lineamientos de pla-nificación territorial y mecanismos de coordina-ción de la gestión en los territorios, para construirconjuntamente un modelo territorial equilibradoe incluyente.
El Plan no es la suma de los planes locales ni secto-riales del Estado ecuatoriano. Sin embargo, lasexperiencias, los sueños, las demandas y aspira-ciones sectoriales y territoriales fueron analiza-dos y aportaron a la construcción de las políticasy linea mientos de políticas de los 12 ObjetivosNacionales para el Buen Vivir. En un proceso dedoble vía, la planificación local alimentó ynutrió a la planificación nacional y viceversa, loque favorece la construcción de un nuevo tipode Estado descentralizado y desconcentrado. Aeste esfuerzo se sumará el apoyo técnico necesa-rio para la formulación de los Planes de Vida delos pueblos y nacionalidades del Ecuador y elPlan para la circunscripción territorial especialde la Amazonía.
1.3. Planificación participativa parael Buen Vivir
La participación ciudadana es un derecho. Las ylos ciudadanos deben ser parte de la toma de deci-siones, de la planificación y la gestión de losasuntos públicos, así como del control popular delas instituciones del Estado. A la vez, la participa-ción de la población en la formulación de polí-ticas públicas es un elemento fundamental para larealización de los derechos del Buen Vivir. En estesentido, es una prioridad recoger la voz de aquellosque en escasas ocasiones han tenido la oportuni-dad de expresar sus sueños, aspiraciones y cosmo-visiones; pero también es un deber establecercanales de diálogo con la ciudadanía organizada afin de fortalecer la democracia.
Es importante dejar sentado que este objetivo seinspira no sólo por la valoración ética de la posi-bilidad de un ejercicio democrático de encuentrode intereses particulares, sino también en lanecesidad de contar con el conocimiento, lashabilidades y la presencia misma de los destina-tarios de todo Plan Nacional, como corresponsa-bles del diseño y gestión de acciones públicas queestán referidas al conjunto de la sociedad.
20

Asimismo, es necesario crear las condicionespara la construcción de un sistema de participaciónsocial, articulado a las distintas fases del ciclo depolíticas públicas: planificación, ejecución, segui-miento, evaluación y contraloría social. El desafíoa futuro será la puesta en marcha de un sistemaparticipativo de seguimiento, evaluación y vigi-lancia social, a partir de los objetivos del PlanNacional para el Buen Vivir, con el concurso delas diferentes instancias involucradas.
La elaboración participativa del Plan 2009-2013responde a un proceso sostenido de consulta queinició con la elaboración del Plan Nacional deDesarrollo 2007-2010, en el marco de uno de losgrandes compromisos asumidos por el GobiernoNacional. Esta participación se caracteriza por ladiversidad de actores que formaron parte del pro-ceso, y se realiza mediante veedurías ciudadanas ala ejecución de políticas, la consulta ciudadananacional y regional, y el diálogo y la concertacióncon los actores sociales e institucionales.
Veedurías ciudadanasUn cambio de los modos de gestión pública haciamodelos de cogestión requiere mecanismos per-manentes de participación pública, que mejorenla capacidad de incidencia y control social sobre laacción estatal. Para ello, se han implementadoespacios ciudadanos que velen por el buen desem-peño, sugieran modificaciones y observen todo elciclo de las políticas públicas derivadas del PlanNacional para el Buen Vivir, y de los programas yproyectos que se ejecutan en el territorio.
Las veedurías ciudadanas nacen como una de lasinstancias de participación social, que permitenrecoger la visión y percepción de hombres ymujeres de diferentes contextos socio-culturales,de diferente edad, opción sexual, condición yposición, sobre la implementación de las políti-cas públicas nacionales en los territorios. De estemodo, la acción pública se nutre del saber acu-mulado por los colectivos sociales y ciudadanosen sus luchas y demandas históricas. Este procesopromueve el empoderamiento ciudadano para laconvivencia en la diversidad, el incremento delas capacidades de la ciudadanía para una mejory mayor articulación de intereses con el Estado ycon la sociedad misma, y fortalece el tejidosocial.
En este sentido, como parte del Sistema NacionalDescentralizado de Planificación Participativa, ycon el apoyo de la SENPLADES y la Secretaría dePueblos y Participación Ciudadana, se impulsaronespacios de participación y control social en lassiete zonas de planificación, durante el períodocomprendido entre junio de 2008 y marzo de 2009.Los resultados y observaciones de las veedurías hansido incorporados en la discusión del Plan.
Talleres de consulta ciudadanaLa discusión y formulación de políticas públicasnacionales con distintos actores organizados y noorganizados es requerimiento fundamental parala legitimidad de la planificación. Por ello, comoparte del proceso de formulación del Plan seorganizaron Talleres de Consulta Ciudadanacomo se detalló en la presentación del Plan.
Los Talleres de Consulta Ciudadana tuvieroncomo objetivos identificar propuestas de políticasnacionales concertadas en el marco constitu-cional, a partir de un análisis propositivo de losactores locales, sobre la base de su conocimien-to de la realidad regional. Con ello se intentorebasar la perspectiva micro comunidad-cantón-provincia para abordar integralmente la proble-mática del país.
Diálogo y concertación con actoressociales e institucionalesLa participación comprende acciones individualesy colectivas. Sobre la base de los preceptos estable-cidos en la Constitución, se realizó un proceso deconsulta con las instituciones en transición haciala conformación de Consejos Nacionales para laIgualdad. Desde aquí se han desplegado procesosde diálogo con las organizaciones, los movimientossociales, los pueblos y nacionalidades, vinculadoscon su labor con el objetivo de definir participati-vamente las políticas que se requieren para undesarrollo inclusivo de los sectores que han sidohistóricamente discriminados. Esto permitió undiálogo de saberes entre los distintos actores, de talforma que los saberes técnicos, académicos y tradi-cionales tuvieron un lugar de encuentro y fueronescuchados e incorporados en el proceso de plani-ficación. De esa manera, se posibilitó la formula-ción de propuestas concretas para viabilizar laconstrucción de un Estado plurinacional e inter-cultural.
21
1. E
LPR
OC
ESO
DE
CO
NST
RU
CC
IÓN
DEL
PLA
NN
AC
ION
AL
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

22
Principios metodológicos
de los Talleres de Consulta Ciudadana
La metodología para el trabajo respondió a los siguientes principios metodológicos:
• Diálogo de saberes. Se buscó propiciar un diálogo de saberes entre los distintos tiposde participantes en las mesas, de manera que los saberes técnicos, académicos y popu-lares tengan las mismas posibilidades de ser escuchados e incorporados en el procesode planificación. Además de la consecución de los resultados técnicos necesarios, lapropuesta metodológica permitió que la planificación participativa se constituya enuna pedagogía para el ejercicio de ciudadanía.
• Valorar la experiencia. Las vivencias y la experiencia de los y las participantes fueronel punto de partida para el proceso de planificación y ocuparon un lugar central en lapropuesta metodológica, de manera que la voz de los participantes no fuese subsumidabajo la voz de especialistas y expertos en el tema.
• La diversidad como riqueza. Se potenció la diversidad de participantes, criterios ypropuestas. La diversidad no fue vista como un obstáculo. Por el contrario, fue estimu-lada y promovida.
• La deliberación por sobre el consenso. Se promovió un proceso de discusión y argu-mentación de posiciones, como parte del ejercicio de construcción de ciudadanía. Losdisensos y los consensos fueron señalados y recogidos en el proceso, sin intentar llegara acuerdos forzados. Se partió del respeto a las posiciones contrarias, de la tolerancia yel pluralismo. Para los temas especialmente conflictivos en los que existen posicionesirreconciliables entre los actores involucrados y disparidades de poder muy marcadas,se realizaron mesas por actores.
• Del pensamiento fragmentado al pensamiento complejo. Se buscó superar la lógicade planificación sectorial y promover una planificación a partir de objetivos nacio-nales y estrategias territoriales.
• Ejes transversales. Se integraron los enfoques de género, generacional, territorial eintercultural en la reflexión, discusión y diseño de políticas públicas en cada una delas mesas de consulta.
• Flexibilidad. Se trabajó en una metodología lo suficientemente flexible para adap-tarse a los distintos contextos en que se desarrollaron las mesas de consulta, y a ladiversidad de participantes involucrados en el proceso.

23
1. E
LPR
OC
ESO
DE
CO
NST
RU
CC
IÓN
DEL
PLA
NN
AC
ION
AL
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR
1.4. Logros y alcances del proceso
Entre los principales logros del proceso de planifi-cación participativa y de la formulación del Plan2009-2013, es posible anotar que:
• Se ha consolidado la planificación porobjetivos nacionales. Éstos se encuentranintegrados a las políticas sectoriales, perose requiere reafirmar dicha articulacióncon la gestión pública y la planificacióninstitucional.
• Se consiguió un alto grado de involucra-miento de las instituciones públicas rectorasde las políticas, particularmente de losministerios coordinadores y de instanciasque permitieron consolidar los ejes trans-versales en el presente Plan (enfoques degénero, generacional, intercultural yterritorial).
• Se logró difundir a amplios sectores de lasociedad los principales objetivos delPlan Nacional para el Buen Vivir. Hubouna amplia aceptación por parte de losparticipantes, quienes, además, formularonaportes sustantivos para mejorar y poten-ciar el Plan.
• Se obtuvo un alto grado de deliberación,debate y discusión en el proceso, y unabuena representatividad de los distintossectores invitados a participar en el procesode planificación.
• Se han sentado las bases para la construc-ción de un sistema participativo que con-tribuya a radicalizar la democracia en elfuturo.
Entre los principales alcances al proceso, esposible anotar los siguientes:
• Se debe impulsar un sistema de participa-ción social que permita integrar, de manerapermanente y efectiva, las aspiraciones dela sociedad en los diversos procesos de pla-nificación, a fin de evitar la instrumentali-zación de la participación.
• Es necesario propiciar un mayor debate enlos territorios para la aplicación del Plan yla conformación efectiva del SistemaNacional Descentralizado de PlanificaciónParticipativa.
• Se requiere una mayor articulación y siner-gia entre las intervenciones públicas dediversos niveles de gobierno para optimizarlas acciones en los territorios.
• Se requiere consolidar el proceso iniciadopara una mejor la articulación entre la pla-nificación y la asignación de recursos enfunción de prioridades nacionales para elcumplimiento de derechos y el Buen Vivir.
El Plan Nacional para el Buen Vivir se plantea comoun proceso dinámico. Su principal desafío es la cons-trucción de un Estado constitucional de derechos yjusticia, plurinacional e intercultural. En tal virtud,el Plan, como instrumento dinámico, deberá integrary articular, de manera progresiva, otros procesos deplanificación, particularmente aquellos derivados dela formulación de políticas específicas que permitanhacer efectivos los derechos; los planes de desarrolloy ordenamiento territorial de los diversos niveles degobierno; y los planes de vida o planes para el BuenVivir de los pueblos y nacionalidades.

24

2Orientaciones Éticas y Programáticas


Cualquier proyecto responsable debe contener unconjunto de orientaciones éticas, utópicas y teó-ricas que permitan delimitar el camino y asegurarla factibilidad de sus sueños. Estas orientacionesguían las grandes decisiones dentro de las cualesoperan los actores sociales, políticos y económicosy permiten visualizar, en cada momento de lamarcha, si se está o no en la ruta adecuada. EstePlan no es la excepción.
Las orientaciones que fundamentan el PlanNacional para el Buen Vivir buscan oponerse a laidea de que el presente es una pura fatalidad histó-rica a la que debemos resignarnos o acostumbrar-nos, como se habitúa el peatón al paisaje queobserva todos los días. La negación de la posibilidaddel cambio obliga al ciudadano común a ver el futu-ro desde el conformismo y niega así la posibilidadde construir en el presente opciones de transforma-ción y acuerdos colectivos que permitan creer queotras formas de vida social son posibles. Por eso lanecesidad de plantear orientaciones emancipadorasy recuperar el derecho a concebir un futuro mejor.
2.1. Orientaciones éticas
Las orientaciones éticas que guían este Plan sefijan dentro de una concepción igualitaria ydemocrática de la justicia que se expresa en tresdimensiones:
• La justicia social y económica como base delejercicio de las libertades de todos y todas:en una sociedad justa, todos y cada uno delos individuos que la integran gozan delmismo acceso a los medios materiales, socia-les y culturales necesarios para subsistir y
llevar una vida satisfactoria que les permitaautorrealizarse y sentar las bases para elmutuo reconocimiento como ciudadanosiguales (Wright, 2006: 3).
• La justicia democrática participativa: en unasociedad políticamente justa, todos y todasdeben contar con el mismo poder para con-tribuir al control colectivo institucionali-zado de las condiciones y decisiones políticasque afectan su destino común, lo que debeentenderse como la defensa de los principiosde igualdad política, participación y podercolectivo democrático (Wright, 2006).
• La justicia intergeneracional e interpersonal:en una sociedad justa, las acciones y planesdel presente tienen que tomar en cuenta alas generaciones futuras. Tal situaciónimplica un pacto ambiental y distributivoque considere el impacto ambiental y socialque tiene el uso de los recursos naturales ylas acciones y decisiones económicas que setoman en el presente, así como también laequidad de género y el reconocimiento dela diversidad cultural del país.
Además, estas orientaciones incluyen comple-mentariamente:
• Justicia transnacional: una sociedad mun-dialmente justa implica tomar en cuentaque las opciones vitales de cada personaestán limitadas también por los accidentesde nacimiento y de origen nacional. En lamedida en que existe el reconocimiento debienes públicos mundiales y la consolida-ción de interrelaciones de movilidad de
27
2. Orientaciones éticas y programáticas
2. O
RIE
NTA
CIO
NES
ÉTIC
AS
YPR
OG
RA
MÁ
TIC
AS

personas y recursos entre países, se hace evi-dente que para un tratamiento adecuado dela justicia internacional y cosmopolita nosolo se debe abordar los tradicionales temasde la guerra y la paz, sino también los de jus-ticia económica, (re)distribución de bienestangibles e intangibles e igualar el peso de laparticipación en los ámbitos políticos globa-les (Nussbaum, 2007).
• Justicia como imparcialidad: una sociedadjusta es aquella que otorga seguridad jurídi-ca y el mismo trato en todos sus procesos atodas y todos los ciudadanos frente a la leyy las instituciones que la rigen, en dondelos derechos individuales son respetados entanto forman parte también de un objetivosocial (Dworkin, cit. por Campbell, 2002;Rawls, 1999).
2.2. Orientaciones programáticas
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013apoya la construcción de un Estado constitucionalde derechos, plurinacional e intercultural, orien-tado hacia el Buen Vivir, y constituye un instru-mento estratégico que pone en práctica, de manerasistemática y organizada, los cambios que impulsala Constitución de 2008. Este Plan recoge y buscaconcretar un quiebre en las trayectorias históricasdel desarrollo y de la democracia ecuatorianas, enel marco de las siguientes propuestas de transfor-mación y orientaciones ético-políticas de laRevolución Ciudadana:
1. Revolución constitucional y democrática, parasentar las bases de una comunidad políticaincluyente y reflexiva, que apuesta a lacapacidad del país para definir otro rumbocomo sociedad justa, diversa, plurinacional,intercultural y soberana. Esto requiere laconsolidación del actual proceso constitu-yente, a través del desarrollo normativo, dela implementación de políticas públicas yde la transformación del Estado, de maneracoherente, con el nuevo proyecto de cambio,para que los derechos del Buen Vivir seanrealmente ejercidos. Para esto, es indispen-
sable la construcción de una ciudadaníaradical que fije las bases materiales de unproyecto nacional inspirado por la igualdaden la diversidad.
2. Revolución ética, para garantizar la transpa-rencia, la rendición de cuentas y el controlsocial, como pilares para la construcción derelaciones sociales que posibiliten el reco-nocimiento mutuo entre las personas y laconfianza colectiva, elementos imprescin-dibles para impulsar este proceso de cambioen el largo plazo.
3. Revolución económica, productiva y agraria,para superar el modelo de exclusión here-dado y orientar los recursos del Estado a laeducación, salud, vialidad, vivienda,investigación científica y tecnológica,trabajo y reactivación productiva, enarmonía y complementariedad entrezonas rurales y urbanas. Esta revolucióndebe concretarse a través de la democrati-zación del acceso al agua, tierra, crédito,tecnologías, conocimientos e informa-ción, y diversificación de las formas deproducción y de propiedad.
4. Revolución social, para que, a través de unapolítica social articulada a una políticaeconómica incluyente y movilizadora, elEstado garantice los derechos fundamenta-les. Esta política integral, coherente e inte-gradora es la que ofrece las oportunidadespara la inserción socioeconómica y, a lavez, para el fortalecimiento de las capa -cidades de las personas, comunidades,pueblos, nacionalidades y grupos de aten-ción prioritaria a fin de que ejerzan libre-mente sus derechos.
5. Revolución por la dignidad, soberanía e integra-ción latinoamericana, para mantener una posi-ción clara, digna y soberana en las relacionesinternacionales y frente a los organismosmultilaterales. Esto permitirá avanzar haciauna verdadera integración con AméricaLatina y el Caribe, así como insertar al paísde manera estratégica en el mundo.
28

3Un Cambio de Paradigma:del Desarrollo al Buen Vivir


3. Un Cambio de Paradigma:del Desarrollo al Buen Vivir
31
El concepto dominante de «desarrollo» ha entradoen una profunda crisis, no solamente por la pers-pectiva colonialista desde donde se construyó, sinoademás por los pobres resultados que ha generadoen el mundo entero. Las innumerables recetas paraalcanzar el supuesto desarrollo, concebido desdeuna perspectiva de progreso y modelo a seguir, hanllevado a una crisis global de múltiples dimensio-nes, que demuestra la imposibilidad de mantener laruta extractivista y devastadora para los países delSur, las desiguales relaciones de poder y comercioentre el Norte y el Sur y los ilimitados patronesactuales de consumo, que sin duda llevarán al pla-neta entero al colapso al no poder asegurar su capa-cidad de regeneración. Es imprescindible,entonces, impulsar nuevos modos de producir,consumir y organizar la vida y convivir.
Las ideas dominantes de progreso y de desarrollohan generado una monocultura que invisibiliza laexperiencia histórica de los diversos pueblos queson parte fundante y constitutiva de nuestras socie-dades. Bajo la concepción del progreso, de lamodernización y del desarrollo, opera una visióndel tiempo lineal, en que la historia tiene un solosentido, una sola dirección; los países desarrolladosvan adelante, son el «modelo» de sociedad a seguir.Lo que queda fuera de estas ideas es considerado sal-vaje, simple, primitivo, retrasado, pre-moderno. Deeste modo, resulta imposible pensar que los paísesmenos desarrollados pueden ser más desarrolladosen algunos aspectos que los países llamados «desa-rrollados» (De Sousa Santos, 2006: 24).
En el campo del desarrollo, la teoría de la moder-nización de los años 50 constituye una de las pri-meras expresiones sistematizadas de esta visión.
Las sociedades occidentales eran pensadas como elmodelo hacia el cual irreversiblemente llegaríantodas las sociedades del mundo. Las sociedadestradicionales eran vistas entonces, como etapasanteriores por las que la humanidad debía transi-tar hasta alcanzar el «desarrollo» a través de laindustrialización.
En esta visión prima una concepción del desa-rrollo como modernización y crecimiento econó-mico, que se mide a través de las variaciones delProducto Interno Bruto (PIB). Lamentablemente,esta concepción no ha logrado ser superada hastala actualidad. El desarrollo industrial es el desarro-llo deseado y una medida de la modernización deuna sociedad. Las causas del denominado subdesa-rrollo son imputadas a las propias sociedades«atrasadas», desconociendo la existencia de facto-res externos y sin indagar sus relaciones con losprocesos de acumulación capitalista.
La historia nos ha demostrado que los cambios queoperan en la vida de las sociedades no son mono-causales, ni unilineales, que el crecimiento econó-mico no necesariamente implica desarrollo y queel «subdesarrollo» y el «desarrollo» son dos carasde una misma moneda.
En respuesta a lo anteriormente señalado, han sur-gido los planteamientos del desarrollo a escalahumana y del desarrollo humano, los cuales partende la idea de que el desarrollo debe tener comocentro al ser humano y no a los mercados o a laproducción. Por consiguiente, lo que se debemedir no es el PIB sino el nivel de vida de las per-sonas, a través de indicadores relativos a la satis-facción de las necesidades humanas.
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR

Otras corrientes teóricas, como la del desarrollohumano, enfatizan en la calidad de vida comoun proceso de ampliación de oportunidades yexpansión de capacidades humanas, orientado asatisfacer necesidades de diversa índole, comosubsistencia, afecto, entendimiento, participa-ción, libertad, identidad, creación, etc. La cali-dad de vida se define por poder contar con unavida larga y saludable, adquirir conocimientos yacceder a los recursos necesarios para tener unnivel de vida decente (PNUD, 1997: 20). Elénfasis radica en lo que las personas pueden«hacer y ser» más de lo que pueden «tener».Desde esta perspectiva, se parte de las potencia-lidades de la gente, de su forma de pensar, de susnecesidades, sus valores culturales y sus formasde organización.
Sin embargo, la satisfacción de necesidades y laexpansión de capacidades humanas actuales nodeben hipotecar el futuro; por eso, se habla dedesarrollo sostenible. Las formas de producción ylos hábitos de consumo deben procurar la conser-vación y recuperación del ambiente, buscando laarmonía entre el ser humano y la naturaleza.
El desarrollo sostenible es inviable sin el respetoa la diversidad histórica y cultural como basepara forjar la necesaria unidad de los pueblos.Conlleva, como elemento fundamental, laigualdad de derechos y oportunidades entre lasmujeres y los hombres de las comunidades,entre pueblos y nacionalidades, entre niños,niñas, jóvenes y adultos. Implica la irrestrictaparticipación ciudadana en el ejercicio de lademocracia.
En términos generales se puede afirmar que elconcepto dominante de desarrollo ha mutado y hasido inmune a sus críticas. Ha «resistido» a críticasfeministas, ambientales, culturales, comunitarias,políticas, entre otras. No obstante, en el mejor delos casos ha tenido críticos implacables que, sinembargo, no han sido capaces de plantear con-ceptos alternativos. Es por eso que es necesarioencontrar propuestas desde el Sur que permitanrepensar las relaciones sociales, culturales, econó-micas y ambientales. Siguiendo el nuevo pacto deconvivencia sellado en la Constitución del 2008,este Plan propone un desplazamiento de la palabradesarrollo para incorporar en el debate el con-cepto del Buen Vivir.
3.1. Aproximaciones alconcepto de Buen Vivir
Los pueblos indígenas andinos aportan a estedebate desde otras epistemologías y cosmovisionesy nos plantean el sumak kawsay, la vida plena. Lanoción de desarrollo es inexistente en la cosmovi-sión de estos pueblos, pues el futuro está atrás, esaquello que no miramos, ni conocemos; mientrasal pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo cono-cemos, nos constituye y con él caminamos. En estecamino nos acompañan los ancestros que se hacenuno con nosotros, con la comunidad y con la natu-raleza. Compartimos entonces el «estar» juntoscon todos estos seres. Seres que tienen vida y sonparte nuestra. El mundo de arriba, el mundo deabajo, el mundo de afuera y el mundo del aquí, seconectan y hacen parte de esta totalidad, dentro deuna perspectiva espiral del tiempo no lineal.
El pensamiento ancestral es eminentemente colec-tivo. La concepción del Buen Vivir necesaria-mente recurre a la idea del «nosotros» porque elmundo no puede ser entendido desde la perspecti-va del «yo» de Occidente. La comunidad cobija,protege, demanda y es parte del nosotros. La comu-nidad es el sustento y es la base de la reproducciónde ese sujeto colectivo que todos y cada uno«somos». De ahí que el ser humano sea concebidocomo una pieza de este todo, que no puede serentendido sólo como una sumatoria de sus partes.La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en latotalidad. «El universo es permanente, siempre haexistido y existirá; nace y muere dentro de símismo y sólo el tiempo lo cambia» (pensamientokichwa). De ahí que hacer daño a la naturaleza eshacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cadacomportamiento tienen consecuencias cósmicas,los cerros se enojan o se alegran, se ríen o se entris-tecen, sienten… piensan… existen (están).
El sumak kawsay, o vida plena, expresa esta cos-movisión. Alcanzar la vida plena es la tarea delsabio y consiste en llegar a un grado de armoníatotal con la comunidad y con el cosmos.
Si recurrimos a la traducción cultural que nossugiere Boaventura de Sousa Santos, nuestrodebate sobre la construcción de una nueva socie-dad, partiendo de epistemologías diversas, se enri-quece enormemente: ya no estamos hablando decrecimiento económico, ni del PIB; estamos
32

hablando de relaciones amplias entre los sereshumanos, la naturaleza, la vida comunitaria, losancestros, el pasado y el futuro. El objetivo quenos convoca ya no es el «desarrollo» desde esaantigua perspectiva unilineal de la historia, sino laconstrucción de la sociedad del Buen Vivir.
La concepción del Buen Vivir converge en algunossentidos con otras concepciones también presentesen la historia del pensamiento de Occidente.Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y políticanos habla ya del vivir bien. Para Aristóteles, el finúltimo del ser humano es la felicidad, que sealcanza en una polis feliz. Es decir, únicamente lafelicidad de todos es la felicidad de cada uno; lafelicidad se realiza en la comunidad política.Aisladamente, los seres humanos no podemosalcanzar la felicidad, solo en sociedad podemospracticar la virtud para vivir bien, o ser felices. Elfin de la polis, es entonces alcanzar la felicidad delos seres humanos que la integran. A su vez y,dentro de este marco, el filósofo ve la felicidad conprocesos relacionados a la amistad, el amor, elcompromiso político y la posibilidad de contem-plación en y de la naturaleza, a teorizar y crearobras de arte. Todos ámbitos olvidados usualmenteen el concepto dominante de desarrollo.
Es importante resaltar el énfasis que en ambas con-cepciones tiene el sentido de lo comunitario-socialen el marco de la realización de las libertades huma-nas, frente a las visiones de desarrollo fragmenta-rias, economicistas y centradas en el mercado.
A su vez, vale recordar que la palabra desarrollo hasido enmarcada dentro de la perspectiva bienesta-rista, en donde es sinónimo de bienestar. No obs-tante, sostenemos que es necesario re-significar lapalabra bien-estar en el castellano. ¿Por qué? Lapalabra well-being ha sido traducida desde el ingléscomo «bienestar». No obstante, el verbo «to be» eninglés significa ser y estar. En el caso de la traduc-ción al español se está omitiendo toda mención alser como parte fundamental de la vida (Ramírez:2008, 387). Esta es una razón adicional por la cual
se propone, frente al concepto de bien-estar, utilizarel concepto del Buen Vivir, el cual incluye no úni-camente el estar, sino también el ser.
Las propuestas contenidas en el Plan Nacionalpara el Buen Vivir plantean importantes desafíostécnicos y políticos, e innovaciones metodoló-gicas e instrumentales. El Plan constituye unaruptura conceptual con las ideas del Consensode Washington1, con sus políticas estabilizadoras,de ajuste estructural y de reducción del Estado asu mínima expresión, que provocaron unapro0funda crisis socioeconómica y una grandebilidad del sistema político e institucional delos países latinoamericanos.
El Plan propone una visión del Buen Vivir, queamplía los derechos, libertades, oportunidades ypotencialidades de los seres humanos, comuni-dades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza elreconocimiento de las diversidades para alcanzarun porvenir compartido. Esto implica una rupturaconceptual que se orienta por éticas y principiosque marcan el camino hacia la construcción deuna sociedad justa, libre y democrática.
3.2. Principios para el Buen Vivir
La combinación de las orientaciones éticas y pro-gramáticas apuntan a la articulación de las liberta-des democráticas con la posibilidad de construir unporvenir justo y compartido: sin actuar sobre lasfuentes de la desigualdad económica y política nocabe pensar en una sociedad plenamente libre. Eldesenvolvimiento de tal sociedad depende delmanejo sostenible de unos recursos naturales y pro-ductivos escasos y frágiles. El planeta no resistiríaun nivel de consumo energético individual equiva-lente al de los ciudadanos de los países industriali-zados. El fin de la «sociedad de la abundancia»exige disposiciones individuales e intervencionespúblicas que no ignoren las necesidades generales ycultiven proyectos personales y colectivos atentos asus consecuencias sociales y ambientales globales.
33
1 Salida ideológica a la crisis de la deuda externa de 1982, articulada en un conjunto de «recomendaciones» que los paí-ses latinoamericanos debían incorporar a sus políticas económicas, surgida de una conferencia de economistas —lamayoría de ellos vinculados a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el BancoMundial— realizada por el Institute for International Economics, en Washington, en 1989.
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR

Como señala Wrigth (2006), se trata, entonces, depromover la construcción de una sociedad que pro-fundice la calidad de la democracia y amplíe susespacios de incidencia en condiciones de radicaligualdad social y material. Ello apunta al fortaleci-miento de la sociedad –y no del mercado (como enel neoliberalismo) ni del Estado (como en el deno-minado «socialismo real»)– como eje orientador deldesenvolvimiento de las otras instituciones sociales.
El fortalecimiento de la sociedad consiste en pro-mover la libertad y la capacidad de movilizaciónautónoma de la ciudadanía para realizar volunta-riamente acciones cooperativas, individuales ycolectivas, de distinto tipo. Esa capacidad exigeque la ciudadanía tenga un control real del uso, dela asignación y de la distribución de los recursostangibles e intangibles del país.
34
Figura 3.1: Sociedad civil fuerte
Fuente: Wrigth, 2006.
Elaboración: SENPLADES.
No obstante, la diversidad humana hace imposi-ble alcanzar la plenitud de la igualdad, por lo quees necesario trazar la progresividad en la reducciónde la desigualdad así como los medios necesariospara procurar alcanzarla. Diversidad que es pro-ducto de características externas como el medioambiente natural, social o el patrimonio heredadolegítimamente, y personales, tales como edad,orientación sexual, etnia, metabolismo, etc.
¿Qué desigualdades son admisibles moral y ética-mente? El principio rector de la justicia relacio-nado con la igualdad tiene que materializarse enla eliminación de las desigualdades que produ-cen dominación, opresión o subordinaciónentre personas, y en la creación de escenariosque fomenten una paridad que viabilice laemancipación y la autorrealización de las perso-nas y donde los principios de solidaridad y fra-
ternidad puedan prosperar, y con ello surja laposibilidad de un mutuo reconocimiento.
Estos postulados proponen una ruptura radical conlas visiones instrumentales y utilitarias sobre el serhumano, la sociedad y sus relaciones con la natu-raleza. Esta ruptura se puede ver claramente en losprincipios que sustentan la orientación hacia unasociedad justa, libre, democrática y sustentable.
3.2.1. Hacia la unidaden la diversidad
Uno de los aspectos centrales en la concepcióndel Buen Vivir es su dimensión colectiva, queincorpora la relación armónica entre los sereshumanos y con la naturaleza. Sin embargo, ensociedades marcadas por la historia colonial y ladominación, las posibilidades de vivir juntos encomunidad pasan primero por poder construir esa

comunidad de todos y todas. De ahí la necesidadde reconocer la diversidad como parte sustancialde la sociedad y como elemento que coadyuva alBuen Vivir a través del aprendizaje intercultural,la generación de sinergias y las posibilidades abier-tas para nutrirnos de saberes, epistemologías, cos-movisiones y prácticas culturales distintas.
La nueva Constitución de la República delEcuador incorpora un cambio de gran trascenden-cia para la vida del país: se pasa del Estado pluri-cultural y multiétnico de la Constitución del 98,al Estado intercultural y plurinacional. De estemodo, se recoge una de las reivindicaciones másprofundas e importantes de los movimientos indí-genas, afroecuatorianos y montubios del país parala construcción de la sociedad del Buen Vivir.
Sin embargo, en sociedades marcadas por la desi-gualdad, no se puede pensar la interculturalidadsin tomar en cuenta los procesos de dominación.El diálogo intercultural parte de la premisa deldiálogo entre iguales. Este diálogo no es posiblecuando unas culturas están subordinadas a otras.De esta manera el tema de las relaciones intercul-turales, más que un tema antropológico, se con-vierte en un aspecto fundamentalmente político.La desigualdad económica está acompañada deprofundos procesos de exclusión social, discrimi-nación y desconocimiento de todo otro cultural.De ahí que al hablar de inclusión e integraciónsocial se haga imprescindible generar estrategiasclaras de reconocimiento de la diferencia y de ladiversidad que, a la larga, conduzcan a generarcambios en las estructuras de poder.
Las políticas orientadas a alcanzar mayor justicia eigualdad, como garantía para el ejercicio pleno delos derechos de los seres humanos, guardan unaestrecha articulación con aquellas políticas enca-minadas a generar cambios socio-culturales paraestablecer el reconocimiento de la diferencia y laerradicación de todo tipo de discriminación, exclu-sión o subordinación por opción sexual, género,etnia, edad, discapacidad, enfermedad o creencias.No existe una verdadera disyuntiva entre las polí-ticas que promueven la igualdad en términos(re)distributivos y aquellas que promueven elreconocimiento de las diferencias y las particulari-dades culturales. Igualdad y diferencia no son dosnociones contrapuestas, por el contrario constitu-yen dos dimensiones de la justicia social. Este es el
sentido de la unidad en la diversidad. De ahí quepara construir una sociedad democrática y pluralis-ta la orientación estratégica busque la transforma-ción en tres planos articulados entre sí: elsocio-económico para asegurar la igualdad; el polí-tico que permita cambios en las estructuras depoder, de manera que la diferencia deje de ser unelemento de dominación y opresión; y el socio-cultural, encaminado al reconocimiento de la dife-rencia y a abrir las posibilidades para unaprendizaje entre culturas (Díaz Polanco, 2005).La plurinacionalidad promueve la justicia econó-mica y pregona la igualdad. La lucha por la igual-dad es también la lucha por el reconocimiento dela diferencia. Igualdad no es sinónimo de homoge-nización. Ni diferencia sinónimo de desigualdad.
En el plano de la democracia, la plurinacionalsupone la construcción de un Estado radicalmentedemocrático: recupera y fortalece el Estado y lasociedad para garantizar el ejercicio pleno de lasoberanía popular. La plurinacionalidad reconocea las autoridades de los pueblos y nacionalidades,elegidas de acuerdo a sus usos y costumbres, dentrodel Estado unitario, en igualdad de condicionescon los demás sectores de la sociedad. De ahí quela plurinacionalidad reconoce y valora las distintasformas de democracia existentes en el país: lademocracia comunitaria, la democracia deliberati-va, la democracia participativa nutren y comple-mentan a la democracia representativa,promoviendo un verdadero ejercicio democráticointercultural.
La construcción de un Estado radicalmente demo-crático es también la construcción de un Estadopolicéntrico. De ahí que la plurinacionalidad vayade la mano con la descentralización y no con eldebilitamiento del Estado. Podemos tener un estadofuerte y descentralizado, con una sociedad fuerteen su diversidad.
La plurinacionalidad implica una ruptura con lanoción liberal de la nación, aquella según la cuala cada Estado le corresponde una nación. El reco-nocer que un Estado no deja de ser unitario porestar constituido por múltiples naciones es sinduda un avance democrático, pero también unavance teórico-político, basado en la concepciónde la diversidad. La existencia de las diversasnaciones conlleva además al reconocimiento demúltiples adscripciones identitarias.
35
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR

Por último, la plurinacionalidad conlleva la cons-trucción de una sociedad post-colonial. El colo-nialismo no terminó con la independencia, ya que lacreación del Estado republicano no implicó unalucha contra el sistema monárquico, sino únicamen-te la independencia política y económica de la coro-na española. Las diversidades fueron consideradascomo un obstáculo para el «progreso» y por consi-guiente, las élites impulsaron un proceso de homoge-nización de los sectores subalternos, caracterizadoscomo carentes de potencial político para plantear oconstituir una alternativa para pensar el país. De estemodo, el nacimiento de la República ecuatorianaestuvo signado por la exclusión de las mayorías de laconstrucción nacional (Ramón, 2004).
La idea de emancipación del pueblo, con la que serompió los lazos coloniales, chocó con los hábitospolíticos coloniales profundamente arraigados enlas sociedades latinoamericanas. Emanciparempieza a adquirir el significado de «civilizar» alpueblo de su atraso y anarquía. En el siglo XIXimperaba la idea de que el pueblo no estaba prepa-rado para regirse por un sistema republicano supe-rior a su capacidad. De ahí el intento de fundar laRepública «desde arriba» (Villavicencio, 2003).El mantenimiento del colonialismo interno, queha generado profundos procesos de exclusión,requiere de acciones afirmativas hacia los gruposexcluidos que permitan superar la discriminaciónen una perspectiva de justicia histórica.
3.2.2. Hacia un ser humano quedesea vivir en sociedad
2
«Y es bien raro pensar en una persona felizcomo una persona solitaria, pues el serhumano es una criatura social y está natu-ralmente dispuesta a vivir junto a otros»(Aristóteles, Ética Nicomáquea, IX, 9).
Los hombres y las mujeres somos seres sociales,gregarios y políticos. La realización de una vidaplena es impensable sin la interacción y el recono-cimiento del otro, que son todos y no un grupoparticular. Se trata de reconocer que no podemosdefender nuestra vida sin defender la de los demás–los presentes y descendientes–, y que todos juntosdebemos asegurar que cada persona y cada comu-
nidad pueda efectivamente elegir la vida quedesea vivir y que al mismo tiempo aseguremos elejercicio de todos los derechos de cada uno de losmiembros de la sociedad. Para esto debemosconcebir al ser humano no como un simple consu-midor sino como un portador de derechos y respon-sabilidades hacia los otros.
Al tomar la sociedad como punto de referencia seresalta la vocación colectiva y cooperativa del serhumano. Se trata de un individuo que incluye a losotros en su propia concepción de bienestar. Comosostenía Kant: «Al considerar mis necesidades comonormativas para otros, o, al hacerme un fin para losotros, veo mis necesidades hacia los otros comonormativas para mí». A esto sólo habría que añadirque «los otros» (todos y todas) puedan ver mis nece-sidades también como normativas hacia ellos.
Este principio define el espacio de realizaciónsocial como aquel en que el individuo puede pen-sarse y recrearse en relación con los demás. Al defi-nir este espacio tenemos que reflexionar en tornoa las distancias justas e injustas que separan a unosde otros, lo que nos hace conscientes de que serposeedores de derechos implica necesariamentetener obligaciones hacia los otros. Asociada a talconcepción de individuo, adherimos una concep-ción de la libertad que define la realización de laspotencialidades de cada individuo como una con-secuencia de la realización de las potencialidadesde los demás. La libertad de todos es la condiciónde posibilidad de la libertad de cada uno.
Estas consideraciones reafirman el reconocimientode que las personas no son seres aislados, sino quenecesitan y dependen de otras personas para alcan-zar niveles de autonomía, de bienestar y para repro-ducirse socialmente. Las personas adquieren sushabilidades intelectuales y emocionales en entor-nos familiares, institucionales, sociales, y necesitande una serie de cuidados relacionados con su bie-nestar material, emocional e intelectual, en mayoro menor intensidad a lo largo de toda su vida,siendo la niñez y la vejez dos etapas fundamentales.Estas actividades generalmente son realizadas porotras personas, redes sociales, instituciones, y sonel testimonio de que los seres humanos son seresinterdependientes.
36
2 Para un análisis exhaustivo de este apartado ver Ramírez R. y Minteguiaga A. (2007).

El reconocimiento de la importancia de las activi-dades de reproducción social es un eje fundamentalde un modelo de desarrollo solidario y equitativo.Por ello, el Buen Vivir entiende los procesos pro-ductivos en articulación con los procesos reproduc-tivos. Este reconocimiento significa al mismotiempo identificar los nudos de desigualdad queestas actividades relacionadas con el cuidado y lareproducción social han significado: estos nudostienen que ver con la división sexual del trabajoque en nuestras sociedades sobrecarga a las mujerescon las actividades de cuidado, con desigualdadesde clase que hacen que ciertas mujeres, con condi-ciones laborales precarias asuman de manera des-proporcionada estas actividades, con diferenciasintergeneracionales que tienen que ver tambiéncon una desigual repartición de tareas entre edades.Un modelo de desarrollo basado en el Buen Vivirdebe por ello trabajar hacia un régimen social decuidados más justo en el cual las actividades decuidado sean valoradas, mejor repartidas social-mente y conjuguen equitativamente el dar y reci-bir cuidados (Herrera, 2006).3
En este proceso, cada uno contribuye mejor areproducir su vida y la de sus descendientes entanto apuesta al logro de una vida digna para losotros. Bajo esta perspectiva, no es suficiente conafirmar que la libertad de una persona se limita aque otro no interfiera en sus acciones individuales.Por ejemplo, no es suficiente únicamente no coartarla libertad de expresión de los que pueden expre-sarse sino que además se requieren políticas quepropicien la capacidad de todos para ejercer dichalibertad de palabra y voz. La libertad supone lacreación de posibilidades reales de autogobierno deuna sociedad; es decir, la creación de condicionessociales para que cada uno pueda decidir sobre suparticular proyecto de vida y sobre las normas querigen la vida de todos.
El derecho universal a la libertad tiene su contra-parte en la obligación universal de luchar por laigualdad y no ejercer coerción contra nadie. Elloimplica ir hacia la definición democrática de una
política de provisión de bienes públicos en la cuallas personas puedan tener libertad efectiva paraaceptar o rechazar los beneficios en cuestión.
3.2.3. Hacia la igualdad, la integracióny la cohesión social
Al ser el individuo un ser social, se propone reto-mar a la sociedad como unidad de observación eintervención y a la igualdad, inclusión y cohesiónsocial como valores que permiten promover elespíritu cooperativo y solidario del ser humano.
Dado que se postula una justicia social como espa-cio de mutuo reconocimiento entre ciudadanosiguales, defendemos la idea de que no es suficientecon dar más al que menos tiene –y peor aún dádi-vas– sin pensar la distancia que separa a uno delotro. En un espacio de reconocimiento de la desi-gualdad y la diversidad, la forma de distribución delos recursos tiene que dirigirse a reducir las brechassociales y económicas y a auspiciar la integración ycohesión de los individuos en la sociedad.
Sostenemos que una sociedad igualitaria es unacomunidad política no estratificada en el sentido deque no genera grupos sociales desiguales. Losmodelos asistenciales, al limitarse a proporcionaracceso a bienes de subsistencia y al no tomar encuenta las diversas distancias que separan a los indi-viduos, han producido una sociedad desigual, pococohesionada y donde la probabilidad de construir yconsolidar la dominación y subordinación es alta.Con ello se posterga la búsqueda de un lugar comúnen el que ciudadanos, mutuamente reconocidoscomo pares, tengan el anhelo de convivir juntos.Debe aclararse, sin embargo, que la paridad men-cionada «no significa que todo el mundo deba tenerel mismo ingreso [nivel de vida, estilo de vida,gustos, deseos, expectativas, etc.], pero sí requiere eltipo de paridad aproximada que sea inconsistentecon la generación sistémica de relaciones de domi-nación y de subordinación» (Fraser, 1999).
La idea de incluir igualitariamente a todos y atodas hace referencia a niveles que van más allá de
37
3 Según diversos métodos de estimación el trabajo reproductivo realizado en su inmensa mayoría por mujeres sería entreel 25% y el 50% del PIB (León, 1998). Los regímenes de cuidado vigentes son vectores de injusticia, de desigualdadsocial y de exclusión. No se refiere solo a los salarios de las trabajadoras domésticas (derechos laborales en el sector cui-dados) sino sobre todo al de todas y todos los que no reciben lo que deberían (derecho al cuidado), a las mujeres queluego de cuidar toda la vida no reciben retribución ni cuidado (derecho a dar cuidado en condiciones dignas), y al delas que no pueden decidir no darlos (derecho a no dar cuidado).
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR

los términos individuales, ya que contempla a laestructura social misma y a su posibilidad de cohe-sión. No hay que olvidar que se trata de políticasde carácter «público» no sólo en el sentido estataldel término (es decir, que el Estado las financia,gestiona e implementa), sino que apuestan poruna inclusión de toda la comunidad política. Setrata de crear una ciudadanía con capacidad detomar decisiones por fuera de la presión o la tute-la del poder de unos pocos. Se apuesta por unmodelo igualitario que propicie y garantice la par-ticipación de los sujetos, más allá de su condiciónde clase, del lugar ocupado en la estructura formalde trabajo o de su género, orientación sexual,etnia o credo. Son políticas de y para la ciudada-nía en general. Como reza el mensaje delLibertador Simón Bolívar: «Sin igualdad perecentodas las libertades, todos los derechos».
3.2.4. Hacia el cumplimiento de derechosuniversales y la potenciación delas capacidades humanas
Partimos de una máxima: el libre desarrollo detodos y todas es la condición para el libre desarro-llo de cada uno. Por tal razón, la meta debe ser laexpansión de las capacidades de todos los indivi-duos para que puedan elegir autónomamente, demanera individual o asociada, sus objetivos.Asimismo, la atención no debe estar puesta exclu-sivamente sobre el acceso al bien mínimo, a tenerlo elemental. El verdadero objetivo es el desarrollode capacidades fundamentales y la afirmación deidentidades que constituyen al ser. El referentedebe ser la vida digna y no la mera supervivencia.
Como ha dicho el premio Nobel de EconomíaAmartya Sen: «Dado que la conversión de los bie-nes primarios o recursos en libertades de elecciónpuede variar de persona a persona, la igualdad enla posesión de bienes primarios o de recursospuede ir de la mano de serias desigualdades en laslibertades reales disfrutadas por diferentes perso-nas» (Sen, 1992). Se debe abogar, entonces, por laexpansión de las capacidades en el marco del cum-plimiento de los derechos humanos, antes quebasarse únicamente en el acceso a satisfactores denecesidades consideradas mínimas.
Para que los individuos ejerzan sus capacidades ypotencialidades, «es necesaria una distribución igua-litaria de las condiciones de vida, dado que sólo si sedispone de los recursos necesarios podrán realizarse
los proyectos individuales. Y solo si esa distribuciónno es desigual existen las condiciones para un mutuoreconocimiento sin el cual no hay una pública exter-nalización de las capacidades» (Ovejero, 2006).
El objetivo debe ser entonces la garantía de losderechos de las y los ciudadanos y, con ello, lacorresponsabilidad que tienen en el cumplimientode los deberes para con los otros, sus comunidadesy la sociedad en su totalidad. Si el objetivo son losderechos, las políticas no pueden ser selectivassino universales, por lo cual, el objetivo en la pro-ducción y distribución de bienes públicos debe serla ampliación de las coberturas y la mejora de lacalidad de las prestaciones. La focalización puedereflejar una prioridad ante emergencias momentá-neas, pero el principio rector de la estrategia eco-nómica y social de mediano y largo plazo debe serla universalidad solidaria.
Debemos reconocer, como señala MarthaNussbaum (2006), que existen dos umbrales quenos permiten caracterizar una vida como humana.El primero: las capacidades de los seres humanospara realizarse y funcionar dentro de la sociedad.El segundo: que las funciones y capacidades nosean tan mínimas, ni tan reducidas.
La idea intuitiva de una vida acorde con la digni-dad humana sugiere que las personas no solo tie-nen derecho a la vida, sino a una vida compatiblecon la dignidad de la persona. Por lo tanto, aboga-mos por el reconocimiento de una igual dignidadde los seres humanos. Reiteramos: el conceder aalgunas personas un derecho desigual debe sersiempre un objetivo temporal (en el mejor de loscasos, y no debe ser un modus operandi de la polí-tica pública), pues supone situar al «beneficiario»en una posición de subordinación e indignidadfrente a los demás (Nussbaum, 2006).
3.2.5. Hacia una relación armónicacon la naturaleza
La responsabilidad ética con las actuales y futurasgeneraciones y con el resto de especies es un prin-cipio fundamental para prefigurar un nuevo esque-ma de desarrollo humano. Este nuevo esquemanecesita reconocer la dependencia de la economíarespecto de la naturaleza; admitir que la economíaforma parte de un sistema mayor, el ecosistema,soporte de la vida como proveedor de recursos yfunciones ambientales.
38

La economía no puede verse únicamente como uncircuito cerrado entre productores de mercancías yconsumidores, siendo el mercado su mecanismo decoordinación a través de los precios. En realidad, laeconomía constituye un sistema abierto que nece-sita el ingreso de energía y materiales, como insu-mos del proceso productivo que, al ser procesadosgeneran un flujo de residuos: el calor disipado oenergía degradada y los residuos materiales, que enese estado retornan a la naturaleza, pero no puedenreciclarse completamente (Falconí, 2005).
Asimismo, además de la recreación con hermosospaisajes, la naturaleza proporciona un conjunto deservicios fundamentales para la vida: la tempera-tura, la lluvia, la composición atmosférica, etc.,que constituyen condiciones insustituibles y cuyapreservación tiene un valor infinito.
No se trata de mantener incólume el patrimonionatural –porque esto es imposible por el uso deenergía y materiales que realizan las distintassociedades, así como por la capacidad de asimila-ción de los ecosistemas–, sino de resguardarlo a unnivel adecuado.
Las políticas públicas tradicionalmente han inten-tando enfatizar con poco éxito la equidad intra-generacional, enfocándose en los más pobres. Noobstante, suele omitirse la equidad inter-genera-cional; se ignoran las preferencias de las próximasgeneraciones (o incluso las preferencias de la gene-ración actual en unos cuantos años). No se entien-de que el no pago de la «deuda ambiental» ahorapuede implicar la imposibilidad de pago de la«deuda social» del mañana.
Promover el desarrollo sostenible significa conso-lidar el progreso tecnológico hacia el incrementode la eficiencia, entendida como la generación deun nivel de producción determinado, con elmenor uso posible de recursos naturales.
3.2.6. Hacia una convivencia solidaria,fraterna y cooperativa
Una de las orientaciones para la convivenciahumana alude a construir relaciones que auspicienla solidaridad y la cooperación entre ciudadanos yciudadanas, que se reconozcan como parte de unacomunidad social y política. La construcción de lacooperación, la solidaridad y la fraternidad es unobjetivo acorde con una sociedad que quiere recu-
perar el carácter público y social del individuo yno pretende únicamente promover el desarrollode un ser solitario y egoísta, como la denominadasociedad de libre mercado.
La fraternidad o comunidad de acción se coloca enel corazón de los proyectos democrático-republica-nos: postula un comportamiento asentado en laidea: «Yo te doy porque tú necesitas y no porquepueda obtener un beneficio a cambio». Es un con-junto de valores y motivaciones individuales quefacilita el desarrollo de la libertad positiva de todosy que legitima el principio de la (re)distribución dela riqueza y la promoción de la igualdad social (másaún en condiciones de escasez relativa).
La fraternidad implica una disposición cívica:involucra el reconocimiento de las necesidades eintereses de los otros, la aceptación de la justiciade la ley y el respeto de las instituciones que per-miten el ejercicio de la democracia como forma desociedad y de gobierno que apunta a que nadie seasometido a la voluntad de otros, a que todos ten-gan igual disponibilidad para ser ciudadanos acti-vos en la construcción de la comunidad política.
Se trata de propiciar la construcción de escenariosdonde el ideal de la fraternidad pueda prosperar enuna dirección en que los objetivos personales no sereduzcan al afán de obtener réditos particulares,sino también a construir experiencias comunes queedifiquen un porvenir compartido en que nadiedependa de otro particular para vivir dignamente.
Vale mencionar, no obstante, que la cooperaciónse desarrollará en la medida en que las partes inte-resadas sean conscientes de que, en el futuro, esta-rán ligadas por proyectos conjuntos: propiciar unorden social e institucional en el que las personasreconozcan que el beneficio de uno depende delbeneficio de todos.
3.2.7. Hacia un trabajo yun ocio liberadores
El punto de partida de la libertad potencial que gene-ra el trabajo es que los ciudadanos tengan la posibili-dad de asegurar el propio sustento con el mismo.
En la práctica social y económica, se ha confundi-do el reparto del trabajo con el reparto del empleo.En las actuales sociedades capitalistas, las activi-dades laborales se dividen básicamente en una
39
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR

parte de trabajo asalariado, otra parte de trabajomercantil autónomo, otra de trabajo no mercantildoméstico y otra de trabajo comunitario. En estesentido, una agenda igualitaria consiste en repar-tir toda la carga de trabajo y no solo la parte quese realiza como empleo asalariado. Lo que hoy seplantea como reparto del trabajo no es más quereparto del empleo asalariado, y el objetivo que loalienta es menos una voluntad de repartir igualita-riamente la carga de trabajo que la de proceder aun reparto más igualitario de la renta.(Riechmann y Recio, 1997).
El objetivo de un cambio de época estará asociado allema «trabajar menos para que trabajen todos, con-sumir menos para consumir todos con criterios sos-tenibles ambientalmente, mejorar la calidad de vidadedicando todos más tiempo a cuidar de los demás,del entorno y de nosotros mismos; cuestionar nosolo la distribución de la renta sino la forma de pro-ducción y los productos consumidos» (Riechmann yRecio, 1997: 34). No obstante, la reducción de lajornada no debe ser vista sólo como instrumentotécnico para una distribución más justa del trabajo,sino como la meta transformadora de la sociedad, decrear más tiempo disponible para las personas.
El modo de producción debe estar centrado en el tra-bajo, pero no asentado en la propiedad estatal de losmedios de producción, como proponía el socialismoreal, sino en un régimen mixto de propiedad dondecoexiste la propiedad privada regulada, el patrimoniopúblico, las comunidades y las asociaciones colecti-vas (cooperativas) que, en tanto buscan la reproduc-ción de la vida de sus miembros, tienen lapotencialidad de asumir como objetivo colectivo lareproducción de la vida de todos, y pesar fuertemen-te en las decisiones sobre la economía pública (DeSousa Santos, 2007). Esto significa pasar de una eco-nomía del egoísmo a una del altruismo-solidario.Como señala Boaventura de Sousa Santos, pasar deun sistema al estilo Microsoft Windows a un SistemaLinux; es decir que lo socialmente eficiente implicacompetir compartiendo, generando riqueza motiva-dos por el interés particular, pero respetando criteriosde solidaridad, reciprocidad y justicia social.
Se trata de situarse en la perspectiva más ampliade la transformación de las relaciones sociales ensentido emancipador, liberando tiempo para vivirgarantizando un trabajo que permita la realizaciónpersonal en todos sus ámbitos. Tal situación se
vincula con los objetivos de la abolición de ladivisión sexual del trabajo y un reequilibrio de lostiempos sociales, que reduzca la importancia deltrabajo en beneficio de otras dimensiones de laexistencia humana: el ocio creador, el arte, el ero-tismo, la artesanía, la participación democrática,la fiesta, el cuidado de las personas y de la natura-leza o el de la participación de actividades comu-nitarias. Se procura la construcción de mundosvitales, distintos al imperio absoluto de la produc-ción y del productivismo, y peor aún el predomi-nio del capital sobre el trabajo. El trabajo tieneque ser el fin mismo del proceso económico(Riechmann y Recio, 1997: 110).
3.2.8. Hacia la reconstrucciónde lo público
Si uno de los principales problemas de las últimasdécadas fue la privatización de lo público, la cons-trucción de una nueva sociedad obliga a recuperar-lo. Esto implica retomar la idea de la propiedad y elservicio públicos como bienes producidos y apropia-dos colectiva y universalmente. Existe un conjuntode bienes a cuyo acceso no se puede poner condicio-nes de ningún tipo, ni convertir en mercancías a lasque solo tienen derecho quienes están integrados almercado. El Estado, la comunidad política, debegarantizar el acceso sin restricciones a este conjuntode bienes públicos para que todos y todas puedanejercer sus libertades en igualdad de condiciones.
La recuperación de lo público implica retomar cier-tas funciones del Estado social, como garante delbien común, para articularlo con el nuevo lugar quetiene la sociedad civil en la gestión de lo público: setrata del espacio de los movimientos sociales, de lasasociaciones comunitarias, de los colectivos ciuda-danos, de las organizaciones civiles y de la partici-pación organizada de sectores voluntarios quereclaman para sí un rol preponderante en la tomade decisiones políticas y en la incidencia en lasgrandes orientaciones de la vida pública del país.
Lo público se define, desde esta perspectiva, como«lo que es de interés o de utilidad común a todoslos miembros de la comunidad política, lo queatañe al colectivo y, en esta misma línea, a la auto-ridad de lo que de allí emana» (Rabotnikof,1995). La recuperación de lo público se relacionacon un proyecto de país y de nación independien-tes, un proyecto integrador y capaz de imaginarseun mejor futuro construido colectivamente.
40

41
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR
Se trata, además, de retomar la idea de lo públicocomo opuesto a lo oculto. En el caso del Estado latransparencia de sus actos es fundamental. De locontrario, podría generar desigualdades en la asig-nación de los recursos y la imposibilidad de recla-mar por parte de los afectados. Lo público como lovisible, lo transparente, lo publicado, impide quese ejerzan relaciones de dominación bajo el argu-mento de que aquellas son parte del espacio priva-do e íntimo de la vida, como por ejemplo laviolencia contra las mujeres.
La noción de lo público está también asociada a losespacios comunes de encuentro entre ciudadanos:espacios abiertos a todos sin exclusiones y no mera-mente como un mercado de vendedores y compra-dores. Tal situación es indispensable en un país endonde se ha negado sistemáticamente la libreexpresión de identidades como las de las mujeres,las culturas indígenas, los afro-descendientes, lasdiversidades sexuales, las juventudes, los pobres yotras subculturas usualmente marginadas.
Lo que está en juego entonces es la necesidad deconstruir una noción de espacio público entendidocomo aquello que hace referencia tanto a los luga-res comunes, compartidos y compartibles (plazas,calles, foros, mercados, bibliotecas, escuelas), comoa aquellos donde aparecen o se ventilan, entretodos y para todos, cuestiones de interés común.
Uno de los principales instrumentos para el fortale-cimiento de lo público en la sociedad es la existen-cia de una escuela pública, universal, no confesionaly financiada íntegramente por el Estado. Dichaescuela deberá respetar y promover el pluralismoideológico y la libertad de conciencia, cuya defensadebe ser uno de sus objetivos primordiales.
3.2.9. Hacia una democracia representativa,participativa y deliberativa
Un Estado efectivamente democrático requiere ins-tituciones políticas y modos de gobernanza públicaque, sostenidas en una estructura de representaciónpolítica pluralista y diversa, den cabida a la partici-pación ciudadana y a la deliberación pública en latoma de decisiones y en el control social de laacción estatal. Sólo en la medida en que se abran losdebidos espacios de participación y diálogo a los ciu-dadanos, estos acrecentarán su poder de incidenciapública, sus capacidades de auto-gobierno y de orga-nización social autónoma, su interés por las cuestio-
nes públicas y podrán, entonces, constituirse en unpilar para el cambio político que requiere el país.
La democracia, entendida como una forma deorganización del Estado, se ha reducido a las com-petencias electorales que, en un territorio deter-minado, definen los funcionarios que han dedetentar el liderazgo político en los terrenos legis-lativo y ejecutivo (Fung y Wright, 2003).
La gobernanza participativa entraña la presenciade una ciudadanía activa y de fuertes movimientossociales que trabajen en redes abiertas con losagentes estatales, en cuestiones locales y en temasnacionales, y la institucionalización de múltiplesdispositivos participativos a fin de que aquellosganen en capacidad de influencia y de controlsobre las decisiones políticas.
Se trata entonces de promover una efectivainserción de la participación ciudadana en la ges-tión pública y el proceso político. El Estado pasaa ser gestionado a través de redes públicas en quese implica la ciudadanía y la sociedad civil orga-nizada, y que se soportan en nuevos procedi-mientos para un mayor equilibrio de poder en latoma de decisiones. La innovación institucionalparticipativa democratiza la gestión pública y lavuelve más eficiente en la medida en que secimienta en las demandas y en la informaciónproducida colectivamente en el diálogo públicoentre sociedad y Estado. En la medida en quedicha participación activa el interés y el protago-nismo de los sectores más desfavorecidos tiene,además, efectivas consecuencias en una (re)dis-tribución más justa de la riqueza social.
La democracia participativa parte del principiode la igualdad política de los ciudadanos en laproducción de las decisiones públicas que afec-tan la vida común, y supone el mutuo reconoci-miento entre individuos, todo lo cual esincompatible con estructuras sociales que invo-lucran niveles flagrantes de exclusión y desigual-dad. Las bases sociales de la democraciaparticipativa apuntan a lograr un tipo de igual-dad sustantiva que posibilite la reciprocidadentre sus miembros. Ello permite integrar a losdiferentes actores en un proceso de diálogo, en elque intereses y objetivos en conflicto se evalúany jerarquizan de acuerdo a un conjunto de crite-rios definidos públicamente y entre actores pares.

3.2.10. Hacia un Estado democrático,pluralista y laico
La visión de un Estado plurinacional, diverso yplural busca el reconocimiento político de ladiversidad étnica, sexual y territorial, y apuestapor la generación de una sociedad que promuevamúltiples sentidos de lealtad y pertenencia a lacomunidad política.
Una identidad nacional homogénea y planaconstituye un referente colonial que no tolera ladiferencia y la diversidad como principios cons-titutivos de la organización estatal. El Estadoplurinacional mega-diverso asume la idea de unamultiplicidad de identidades que, en continuainteracción, reproducen una serie de relacionescomplejas con la nación. Así, la figura del ciuda-dano o ciudadana como titular de unos derechosexigibles, únicamente en términos individuales,se une una noción de derechos de titularidadcolectiva: lenguaje, cultura, justicia y territorio.
Tal diversidad es reflejada institucionalmentepor medio de una arquitectura estatal de carác-ter flexible donde la desconcentración y la des-centralización pasan al primer plano. Asimismo,el principio de un Estado que reconoce la dife-rencia debe prefigurar soluciones jurídicas e ins-titucionales específicas (bajo la forma dederechos) que posibiliten la efectiva igualdad delos diversos. Se abre así el espacio para específi-cas políticas de discriminación afirmativa queaseguren la reparación de las ventajas históricasde ciertos grupos y prefiguren un contexto efec-tivo de oportunidades igualitarias para todas ytodos los ecuatorianos.
Por su parte, la actividad cultural y artísticadebe ser entendida como el libre despliegue dela expresividad y del ejercicio de la reflexióncrítica. En una sociedad radicalmente democrá-tica, la cultura debe ser concebida y experimen-tada como una actividad simbólica que permitedar libre cauce a la expresividad y capacidad dereflexión crítica de las personas. Una parte fun-damental del valor de esta actividad radica ensu capacidad de plasmar la especificidad social,cultural e histórica en la que se desenvuelve lavida social.
Así, la actividad cultural debe ser garantizadapor el Estado como un bien público. Por su
carácter esencialmente libre se debe garantizar,entonces, la autonomía de la actividad cultural yartística frente a los imperativos administrativosdel Estado y especulativos del mercado. En con-secuencia, el Estado debe garantizar y promoverla creación cultural y artística bajo condicionesque aseguren su libre desenvolvimiento.
La defensa de la laicidad del Estado, entendidacomo el establecimiento de las condiciones jurí-dicas, políticas y sociales idóneas para el desarro-llo pleno de la libertad de conciencia, base delos Derechos Humanos, es condición sine quanon para garantizar el pluralismo social en todassus formas.
Se considera así a cada ciudadano o ciudadanaindividual como el único o única titular de lalibertad de conciencia y la distinción entre laesfera de lo público –que concierne a todos y acada uno de los ciudadanos, independientemen-te de sus orientaciones en materia de concien-cia–, y la esfera de lo privado, –lugar de lascreencias y convicciones particulares–. Esto afir-ma la necesaria separación de las iglesias y elEstado.
En el ejercicio de los derechos sexuales y dere-chos reproductivos, el carácter laico del Estado,garantiza el respeto de las opciones autónomas ypromueve el rechazo de los dogmatismos. El pri-mero consiste en aprender a convivir en ladiversidad sin intolerancias. El segundo implicael uso de la razón, del saber y de la ciencia fren-te a los dogmatismos (verdades absolutas) decreencias. Esto significa que las personas tomendecisiones en su vida sexual y reproductiva, conautonomía y beneficiándose del progreso cientí-fico y del acceso a una información y educacióndesprejuiciada y libre.
Los individuos miembros de entidades colectivasposeen el derecho a que se protejan sus convic-ciones en el espacio propio de dichas entidades,sin más límite que los principios de igualdad detodos los ciudadanos (igualdad positiva) y deorden público sin discriminaciones (igualdadnegativa). A su vez, los poderes públicos debe-rán proteger la libertad religiosa y de culto,entendida como un aspecto del derecho a lalibre conciencia, sin discriminaciones de ningu-na clase.
42

3.3. El Buen Vivir en laConstitución del Ecuador4
El Buen Vivir, más que una originalidad de la nuevacarta constitucional, forma parte de una larga bús-queda de modelos de vida que han impulsado parti-cularmente los actores sociales de América Latinadurante las últimas décadas, como parte de sus rei-vindicaciones frente al modelo económico neolibe-ral. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicacionesfueron reconocidas e incorporadas en laConstitución, convirtiéndose entonces en los prin-cipios y orientaciones del nuevo pacto social.
El Buen Vivir es una apuesta de cambio que seconstruye continuamente desde esas reivindicacio-nes por reforzar la necesidad de una visión másamplia, la cual supere los estrechos márgenes cuan-titativos del economicismo, que permita la aplica-ción de un nuevo modelo económico cuyo fin nose concentre en los procesos de acumulación mate-rial, mecanicista e interminable de bienes, sino quepromueva un modelo económico incluyente; esdecir, que incorpore a los procesos de acumulacióny (re)distribución, a los actores que históricamen-te han sido excluidos de las lógicas del mercadocapitalista, así como a aquellas formas de produc-ción y reproducción que se fundamentan en prin-cipios diferentes a dicha lógica de mercado.
Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde lasposiciones que reivindican la revisión y reinterpre-tación de la relación entre la naturaleza y los sereshumanos, es decir, desde el tránsito del actual antro-pocentrismo al biopluralismo (Guimaraes cit. porAcosta, 2009), en tanto la actividad humana reali-za un uso de los recursos naturales adaptado a lageneración (regeneración) natural de los mismos.
Finalmente, el Buen Vivir se construye tambiéndesde las reivindicaciones por la igualdad y la jus-ticia social (productiva y distributiva), y desde elreconocimiento y la valoración de los pueblos y desus culturas, saberes y modos de vida.
La Constitución ecuatoriana hace hincapié en elgoce de los derechos como condición del BuenVivir, y en el ejercicio de las responsabilidades enel marco de la interculturalidad y de la conviven-
cia armónica con la naturaleza (Constitución dela República del Ecuador, art. 275).
En la Constitución del Ecuador se supera la visiónreduccionista del desarrollo como crecimiento eco-nómico y se establece una nueva visión en la que elcentro del desarrollo es el ser humano y el objetivofinal es alcanzar el sumak kawsay o Buen Vivir.Frente a la falsa dicotomía entre Estado y mercado,impulsada por el pensamiento neoliberal, laConstitución ecuatoriana formula una relación entreEstado, mercado, sociedad y naturaleza. El mercadodeja de ser el motor que impulsa el desarrollo y com-parte una serie de interacciones con el Estado, lasociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la histo-ria de la humanidad una Constitución reconoce losderechos de la naturaleza, que pasa a ser uno de loselementos constitutivos del Buen Vivir.
Frente al desmantelamiento del Estado impulsadopor el neoliberalismo, se hace fundamental recu-perar el Estado para la ciudadanía, en el marco dela recuperación de lo público, en un sentido másabarcativo. De ahí que la Carta Magna fortalece elEstado recuperando sus roles en la planificación,regulación y (re)distribución. Sin embargo, no setrata de una visión estatizante, en la que el anti-guo rol del mercado es sustituido de manera acrí-tica por el Estado. Por el contrario, al fortalecer yampliar los derechos y al reconocer a la participa-ción como elemento fundamental en la construc-ción de la nueva sociedad, la nueva Constituciónbusca el fortalecimiento de la sociedad como con-dición necesaria para el Buen Vivir en comuni-dad. De este modo se impulsa la construcción deun verdadero poder social y ciudadano.
Para la nueva Constitución, el sumak kawsayimplica mejorar la calidad de vida de la población,desarrollar sus capacidades y potencialidades; con-tar con un sistema económico que promueva laigualdad a través de la (re)distribución social yterritorial de los beneficios del desarrollo; impul-sar la participación efectiva de la ciudadanía entodos los ámbitos de interés público, estableceruna convivencia armónica con la naturaleza;garantizar la soberanía nacional, promover la inte-gración latinoamericana; y proteger y promover ladiversidad cultural (art. 276).
43
4 En esta sección se recogen extractos de Larrea (2009).
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR

La importancia que se da a la diversidad en laCarta Magna del Ecuador, no se restringe al planocultural, sino que se expresa también en el sistemaeconómico. La Constitución ecuatoriana recono-ce al sistema económico como social y solidario,incorporando la perspectiva de la diversidad en suconcepción y superando la anterior visión merca-docéntrica que definía el sistema económico comosocial de mercado.
Para la economía social y solidaria el ser humanoes el centro de la actividad económica y, por lotanto, la economía debe estar al servicio de la viday no a la inversa. Esto supone revertir la lógicaperversa del capitalismo, para el que la acumula-ción del capital constituye el motor de la vida. Laeconomía social, por el contrario, plantea la gene-ración de una economía plural en donde las lógi-cas de acumulación del capital y del poder esténsubordinadas a la lógica de la reproducciónampliada de la vida. Para ello, el trabajo es unanoción central. Se trata entonces de apoyar lasiniciativas económicas de la población desde laperspectiva del trabajo y no desde la perspectivadel empleo, con el fin de garantizar que la riquezaquede directamente en manos de los trabajadores(Coraggio, 2004).
A esta reflexión se suma la sobrevaloración que haadquirido, en los últimos años, sobre todo entrelos y las jóvenes, el ingreso por sobre el trabajo.Una de las ideas más interesantes que podemosproponer para promover el Buen vivir es, justa-mente, la recuperación de la dignidad del trabajo.Esto empieza con la garantía para el ejercicio delos derechos laborales, pero también supone larevaloración del trabajo como espacio de cons-trucción de subjetividades, de capacidades organi-zativas, de vínculos solidarios y de conocimientosprácticos, social y culturalmente relevantes.
La dimensión social del Buen Vivir en laConstitución ecuatoriana busca la universaliza-ción de los servicios sociales de calidad paragarantizar y hacer efectivos los derechos. De estemodo, se deja atrás la concepción de educación,salud o seguridad social como mercancías.
En la dimensión ambiental del Buen Vivir, sereconocen los derechos de la naturaleza, pasandode este modo de una visión de la naturaleza comorecurso, a otra concepción totalmente distinta, en
la que esta es «el espacio donde se reproduce y rea-liza la vida». Desde esta concepción, la naturalezatiene «derecho a que se respete integralmente suexistencia y el mantenimiento y regeneración desus ciclos vitales, estructura, funciones y procesosevolutivos», así como el derecho a la restauración(arts. 71 y 72). Los servicios ambientales no sonsusceptibles de apropiación (art. 74).
Los derechos como pilares del Buen VivirLas innovaciones fundamentales en el campo delos derechos, desde la perspectiva del Buen Viviren la nueva Constitución del Ecuador, parten delreconocimiento del Estado como «constitucionalde derechos y justicia» (art. 1), frente a la nocióntradicional de Estado social de derechos. Estecambio implica el establecimiento de garantíasconstitucionales que permiten aplicar directa einmediatamente los derechos, sin necesidad deque exista una legislación secundaria. LaConstitución ecuatoriana amplía además lasgarantías, sin restringirlas a lo judicial. Existentres tipos de garantías: normativas, políticaspúblicas y jurisdiccionales (Ávila, 2008: 3-4). Deeste modo, la política pública pasa a garantizarlos derechos.
Uno de los elementos claves en la concepción delBuen Vivir es la integralidad, la vida concebidacomo un todo indivisible. La noción de integrali-dad se hace efectiva en la nueva Carta Magna delEcuador al no establecer jerarquías entre los dere-chos, superando aquella visión que establecíatipologías en: fundamentales (primera genera-ción), económicos, sociales y culturales (segundageneración), y colectivos (tercera generación).
Al separar y jerarquizar los derechos, el pensa-miento liberal apuntala un sesgo individualista ydeshace el eje social que los cruza. Esto lleva en lapráctica a la existencia de derechos fundamentalesy derechos secundarios, bajo esta concepción, losúnicos derechos verdaderos son los civiles y políti-cos, y los otros son sólo enunciados, deseos pocorealistas. Detrás de esta concepción está la viejadistinción del liberalismo entre la libertad «nega-tiva» y la igualdad. Esta libertad tiene prioridadsobre la igualdad. Entonces, existen derechos sus-tantivos inalienables y derechos adjetivos quepodrían pasarse por alto, hasta que se realicen ple-namente los primeros. Esta arbitraria jerarquíaha sido un obstáculo para que la mayoría de la
44

humanidad disfrute una vida plena. Esta visión seha concretado en una defensa de la libertad nega-tiva (léase ciertos derechos civiles entendidosdesde los valores dominantes), en detrimento dela justicia entendida como igualdad, que fue lamédula de la declaración de los derechos humanosde 1948 (Díaz Polanco, 2005).
La Constitución del Ecuador rompe con esta con-cepción, enfatiza el carácter integral de los dere-chos, al reconocerlos como interdependientes y deigual jerarquía (art. 11, num. 6), y los organiza en:derechos del Buen Vivir; derechos de las personasy grupos de atención prioritaria; derechos de lascomunidades, pueblos y nacionalidades; derechosde participación; derechos de libertad; derechosde la naturaleza y derechos de protección.
3.4. Construyendo un Estadoplurinacional e intercultural
La sociedad ecuatoriana se caracteriza por sudiversidad cultural y étnica. Sin embargo, elEstado desde sus orígenes, no ha reflejado dicharealidad y, por lo tanto, no ha respondido a lasdemandas de la población, en especial de lospueblos y nacionalidades. La construcción delEstado plurinacional e intercultural, propuestopor el movimiento indígena latinoamericano, sepresenta como una alternativa para revertirdicha situación, no obstante es un proceso querepresenta uno de los mayores desafíos que elEstado debe enfrentar hoy en día. Esta propuestaimplica la incorporación de las nacionalidades ypueblos, en el marco de un Estado plurinacionalunitario y descentralizado, en donde la sociedaddiversa tenga la posibilidad de coexistir pacífica-mente garantizando los derechos de la totalidadde la población, indígenas, afroecuatorianos yblanco-mestizos.
En América Latina, desde la Colonia, la prácticade la exclusión ha sido una expresión de racismo ysubordinación, instituida en la estructura delpoder político etnocentrista y liberal en la formade Estados-nación. Para el caso específico delEcuador, desde 1830, la condición uninacional ymonocultural del Estado, consagrada en lasConstituciones políticas, constituye uno de losfactores que provocó la desigualdad y polarizaciónque caracterizan el modelo de desarrollo actual.
Las consecuencias de la exclusión y el racismo seevidencian en los indicadores de condiciones devida. Así, en el año 2001 y 2006 el 80,4% y el83,22% (respectivamente) del total de la pobla-ción indígena se encontraban en pobreza extrema,es decir, subsistían con menos de un dólar al día,mientras que del total de población no indígena el66,99% y el 54,95% (en los mismos años) seencontraban en esta situación. De la mismaforma, la tasa de desnutrición en el año 2004 deniños y niñas indígenas menores a 5 años alcanzóel 46,7%, mientras que de población no indígenafue de 21,2%. En cuanto a educación primaria, enel año 2006 el 60% de indígenas, 75% de afro -ecuatorianos, 83% de mestizos y 85% de blancosmayores de 12 años terminaron la primaria(ODM, 2008).
Resulta, por tanto, justa la reivindicación y resarci-miento de los derechos históricos de las nacionali-dades y pueblos indígenas ancestrales, a través deacciones afirmativas y la construcción del Estadoplurinacional e intercultural (art. 1) que permita lainclusión. Se trata de la inclusión de naciones onacionalidades culturales, con estructuras de socie-dades colectivas-comunitarias, asentados en terri-torios ancestrales (Declaración Naciones Unidasart. 9, Convenio 169 art. 13), que difieren delmodelo neoliberal.
Los términos nación-nacionalidad son estrategiasde unidad y lucha contra la exclusión y desigual-dad, no constituyen formas de separatismo o divi-sión territorial. Un ejemplo actual de esto es laUnión Europea, donde se aglutinan una diversi-dad de Estados, naciones, nacionalidades, pueblosy culturas, que se han integrado para un desarrolloconjunto.
En el caso de América Latina y el Caribe las orga-nizaciones indígenas han luchado por el recono-cimiento político-jurídico de sus Estados.Resultado de ello es la declaración efectuada enGuatemala en marzo de 2007, en la III CumbreContinental de Pueblos y NacionalidadesIndígenas de América Latina, en la que manifies-ta la necesidad de consolidar los procesos impul-sados para fortalecer la refundación de los Estadosplurinacionales y sociedades interculturales,tomando como instrumentos las AsambleasConstituyentes con representación directa de lospueblos y nacionalidades.
45
3. U
NC
AM
BIO
DE
PAR
AD
IGM
A: D
ELD
ESA
RR
OLL
OA
LB
UEN
VIV
IR

Para los casos de Ecuador y Bolivia, Estados decla-rados como unitarios, plurinacionales e intercultu-rales la reconstrucción del Estado se vincula alparadigma del Buen Vivir. El Estado plurinacionalreivindica e incluye a todas las nacionalidades ypueblos diversos existentes en el Ecuador (hispano-hablantes e indígenas), valorando conjuntamente,todas las diversidades y riquezas culturalesancestra-les y actuales, como bases de la formación, de laidentidad ecuatoriana. De esta manera se entiendea las culturas como la vivencia que engloba y arti-cula todos los conocimientos dados y practicadospor las diferentes sociedades (mestiza-indígena,
afroecuatoriana y otras), que han intervenido en laformación del actual Estado ecuatoriano.
El Buen Vivir requiere de gobernabilidad y parti-cipación. Por ello es fundamental la reestructura-ción del Estado para la construcción de unademocracia plural, plurinacional e intercultural, ypara alcanzar el pluralismo jurídico y político.Adicionalmente, es primordial la formulación depolíticas públicas de corto, mediano y largo plazoque permitan alcanzar las reivindicaciones históri-cas, en el marco de los derechos individuales ycolectivos de los pueblos y nacionalidades.
46

4Diagnóstico Crítico:3 Décadas de Neoliberalismo,
31 meses de Revolución Ciudadana


4. Diagnóstico Crítico: 3 Décadas de Neoliberalismo,31 meses de Revolución Ciudadana
49
4.1. ¿Por qué el Ecuador del nuevomilenio necesitaba un cambio?
El punto de partida del Plan Nacional para elBuen Vivir, que se prefigura como un instrumentopara el cambio social, no puede únicamente cons-tatar los males del país en el presente. Debedemostrar cómo las instituciones y estructurasexistentes, sus características específicas y susdecisiones de política pública han incidido entales problemas y han perjudicado sistemática-mente a la gran mayoría de la población.
El Plan Nacional para el Buen Vivir se sustenta enun diagnóstico crítico de la evolución de los pro-cesos económicos, sociales y políticos que caracte-rizan al fallido desarrollo del país en las últimasdécadas. Esta visión busca describir la crisis, laevolución del pensamiento y de los esquemas eco-nómicos dominantes, las opciones institucionalesy las decisiones políticas que derivaron en grandesproblemas para el desarrollo humano de la socie-dad ecuatoriana.
4.1.1. Antecedentes de un pacto socialexcluyente
La historia de la desigualdad en el Ecuador se sus-tenta en bases constitucionales que favorecieronla exclusión sistemática de buena parte de lapoblación. Las Constituciones establecen restric-ciones y precompromisos que las sociedades seimponen para alcanzar sus objetivos. Estos pre-compromisos marcan el rumbo de cada uno de losmiembros de la comunidad política, de maneraque disminuya la incertidumbre. Un cambio cons-titucional implica una nueva propuesta de pactode convivencia, en el cual las partes firman un
contrato y se comprometen a cumplir con losacuerdos. Un análisis de las Constituciones ecuato-rianas permite identificar el contenido de los pactossociales y sus objetivos implícitos.
El historiador Juan Paz y Miño (2007) señala que,desde una perspectiva de largo plazo, entre 1830 y1929 –prácticamente durante el primer siglo deindependencia–, las Constituciones ecuatorianasreflejaron y, al mismo tiempo, garantizaron una repú-blica oligárquico-terrateniente. Durante ese período,la riqueza se convirtió en el mecanismo de reproduc-ción del poder. El Estado se constituyó en el garantede la reproducción de la clase terrateniente.
La Constitución de 1830, a través de sus 75 artícu-los, dejó instaurada una sociedad excluyente yracista. Ejemplos de ello, son los artículos 12 y 68.
Art. 12.- Para entrar en el goce de los dere-chos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casa-do, o mayor de veintidós años; 2. Tener unapropiedad raíz, valor libre de 300 pesos yejercer alguna profesión, o industria útil,sin sujeción a otro, como sirviente domés-tico, o jornalero; 3. Saber leer y escribir.
Art. 68.- Este Congreso constituyentenombra a los venerables curas párrocos portutores y padres naturales de los indígenas,excitando su ministerio de caridad en favorde esta clase inocente, abyecta y miserable.
El artículo 9 de las Constituciones de 1835, 1843,1845, 1852 y el artículo 8 de la Constitución de1851 reprodujeron exactamente el texto delartículo 12 de la Constitución de 1830, a
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

excepción del monto del valor libre, que fue dis-minuido a 200 pesos. Tales artículos desaparecie-ron a partir de la Constitución de 1861, no así elrequisito de saber leer y escribir para gozar de dere-chos ciudadanos. Este último fue eliminado haceescasas décadas, en 1979. La cláusula no era irre-levante, si se considera, por ejemplo, que, en1950, 44% de la población era analfabeta y, a
mediados de los setenta, uno de cada cuatro ecua-torianos no sabía leer ni escribir (Gráfico 4.1).Con este artículo, quedó fuera de la comunidadpolítica entre la mitad y un cuarto de la población.Por ello, es posible afirmar que las Constitucioneshan sido mecanismos institucionalizados de exclu-sión social y, con ello, de segmentación y estratifi-cación de la población ecuatoriana.
50
Gráfico 4.1. Analfabetismo, 1950-2001
Fuente: SIISE, versión 4.0, basado en Censos de Población y Vivienda 1950-2001.
Elaboración: SENPLADES.
Otras formas de discriminación y exclusiónvinieron a través de la religión, el género, elser indígena o afroecuatoriano. La «CartaNegra» de 1869, dictada por García Moreno,señalaba que, para ser considerado ciudadano,se requería ser católico. La esclavitud de losnegros fue abolida 22 años después de la primeraConstitución, es decir, en 1852 (Paz y Miño,2007: 5). La Constitución de 1864, en su artículo9, disponía: «son ciudadanos los ecuatorianosvarones que sepan leer y escribir, y hayan cum-plido veintiún años». La ciudadanía de lasmujeres y, en consecuencia, su derecho al votofueron reconocidos casi un siglo después, en laConstitución de 1929. Hasta entonces, sólo losciudadanos varones gozaban de ese derecho.
Estas situaciones de discriminación y exclusiónque se generan en el campo de la ciudadanía sereproducen en el ámbito del acceso al poder (serpresidente, vicepresidente o diputado):
De acuerdo con la Constitución de 1830,para ser Presidente se requería tener una pro-piedad de 30.000 pesos (una vaca costaba 4pesos y una casafinca cerca de 100 pesos),que bajó a 8.000 pesos en las Constitucionesde 1835 y 1843, a 6.000 pesos de renta anualen las de 1845, 1851 y 1852, a gozar de unarenta anual de 500 pesos según laConstitución de 1861, una propiedad de4.000 pesos o renta anual de 500 de acuerdocon la de 1869, e igual renta según la de1878. Para ser Senador o Diputado la situa-

ción era parecida, pues entre 1830 y 1878 lasConstituciones también exigieron calidadeseconómicas: propiedades de por lo menos4.000 pesos o rentas anuales de por lo menos500 pesos. Solo la Constitución de 1884suprimió cualquier tipo de requisito econó-mico para ocupar el Ejecutivo o elLegislativo (Paz y Miño, 2007).
Si bien la Revolución Liberal favoreció lamodernización del Estado, la cultura y avancesen términos de derechos, sobre todo educativos,no es sino hasta 1925, con la Revolución Juliana,que se rompe el pacto del Estado como garantedel poder oligárquico-terrateniente. A partir deentonces, se instaura un intervencionismo eco-nómico que busca dar una racionalidad jurídico-formal a la acción del Estado. Los derechosciviles y políticos avanzan progresivamente,pero, sobre todo, los sociales son garantizadoscasi de manera exclusiva para los trabajadoresformales. De ese modo, según Paz y Miño, laRevolución Juliana y sus gobiernos introdujeronal Ecuador, en el siglo XX, en un contexto mun-dial y latinoamericano proclive a la moderniza-ción capitalista, que duró hasta los noventa. Eneste contexto el auge del banano y el del petró-leo posteriormente dieron forma a lo que se hadenominado Estado desarrollista.
Con este transfondo, la Constitución de 1998planteó importantes saltos cualitativos en el campode los derechos civiles y políticos. Sin embargo, enel campo social y económico, se puso en marchauna reforma institucional que buscó consagrar unmodelo de sociedad en la que el sujeto de derechoes el trabajador formal y el consumidor con capaci-dad adquisitiva (que sea capaz de autogarantizar suderecho). En este modelo, el sujeto potencial decambio era el empresario, como agente encargadode dinamizar la economía y distribuir los beneficiosdel desarrollo a través del mercado.
Hasta la fecha, el Ecuador ha contado con veinteconstituciones. Salvo el período desarrollista,que no prosperó por múltiples razones, la estrate-gia de desarrollo de la vida republicana ha con-sistido en generar riqueza a través de laexportación de bienes primarios agrícolas o norenovables (petróleo). Ha sido una estrategia pri-mario exportadora extractivista.
Durante el neoliberalismo, asimismo, la forma degenerar riqueza se centró en la agro-petroexporta-ción. La estrategia que acompañó a este procesofue la defensa dogmática del libre mercado (aper-tura) y la propiedad privada. Según este modelo,la (re)distribución estaría a cargo de las fuerzas delmercado o, en última instancia, de la políticasocial asistencial focalizada.
La evidencia empírica muestra que dicho papelle quedó grande al sector empresarial y al merca-do, «autorregulado». En el período de liberaliza-ción –como señalan Vos, Taylor y Páez de Barro(2002)– y en contra de lo que prevé la teoríaneoclásica, el proceso de apertura de la economíaecuatoriana no consiguió un incremento de lademanda de nuestro factor más abundante, aquelformado por la mano de obra poco calificada. Porel contrario, aumentó la demanda de mano deobra de alta calificación. Dicho proceso, a su vez,agudizó la brecha salarial entre calificados y nocalificados; estos últimos pasaron a formar partedel sector informal. Esta situación significó, ade-más, el incremento de la concentración delingreso y de la desigualdad. Actualmente, alrede-dor del 10% más rico de la población acumula42% de los ingresos totales, un poco más de lamitad de la población no logra satisfacer a pleni-tud sus necesidades básicas, y cuatro de cada diezecuatorianos viven una pobreza de consumo. Noresulta casual, por ejemplo, la disminución de lagarantía del derecho a la seguridad social en tér-minos de cobertura o que, hoy en día, la seguri-dad social sea regresiva, dado que un importantegrupo de la población pasó del mercado formal alinformal. Apenas 14% de la población que perte-nece al decil más pobre tiene seguridad social; enel otro extremo, del decil más rico, 53% estácubierto. Mientras en 1995, la seguridad socialera una vía que permitía redistribuir riqueza (erauna (re)distribución progresiva), en el 2006, ladistribución de seguridad social dentro de lapoblación auspició la concentración y la desi-gualdad; es decir, fue regresiva.
El modo de desarrollo instaurado excluyó a ecua-torianos del mercado formal, lo cual impidiógarantizar sus derechos. La garantía de derechos,que se desprendía del modelo de sociedad propues-to, estaba pensada únicamente para quienes podíaninsertarse en el mercado laboral formal o para
51
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

aquellas personas que hubiesen heredado un poderadquisitivo capaz de garantizar ese derecho sinestar insertos en el mercado.
En suma, hacer un recuento de las cartas consti-tucionales deja translucir cómo ha sido construi-do y profundizado el proceso de exclusión y dedesigualdad económica que aún persiste en elEcuador, cuyos orígenes se encuentran en el períodocolonial. Este proceso ha reforzado una sociedadcon comportamientos clasistas, excluyentes, racis-tas y discriminadores.
4.1.2. El desmantelamiento del conceptode desarrollo5
El concepto de desarrollo evolucionó naturalmen-te a partir de la definición más simple de creci-miento, prevaleciente durante el fin de la GuerraFría y del auge de la síntesis neoclásica. Los inten-tos impulsados en el Sur para replicar procesosindustriales similares a los del Norte tenían comoobjetivo el desarrollo económico, concebido comola aceleración de la tasa anual de crecimiento delPIB, bajo el supuesto de que los recursos naturaleseran prácticamente ilimitados y la capacidad decarga y asimilación planetaria eran infinitas.
Una de las propuestas de desarrollo más acabadasde esa época fue la formulada por la ComisiónEconómica para América Latina y el Caribe(CEPAL), que se cristalizó en la estrategia para laIndustrialización por Sustitución de Importaciones(ISI). Esta estrategia señalaba que, en un país enproceso de desarrollo, la industrialización, ademásde absorber el crecimiento poblacional y la ofertade trabajo de otras ramas de actividad, proporcio-na los bienes manufacturados que no podía obte-ner en el exterior debido a su limitada capacidadde importación (UN-ECLA, 1970).
Esta realidad se inscribía en lo que los estructura-listas denominaron el problema de la insuficienciadinámica, es decir, un extraordinario crecimientode la población junto a factores que limitan laacumulación de capital. Además, el capitalismoen el Sur tenía una posición específica en el «sis-tema global», en el que predominaban términosde intercambio adversos para las materias primas,así como una estructura social y una distribución
del ingreso características de países con bajosniveles de crecimiento. Esto llevó a desarrollar latesis centro-periferia, a criticar las falencias de lateoría neoclásica, y a proponer una alternativa detransformación económica inscrita en una pro-puesta ética (Prebisch, 1987).
Parte de la insuficiencia dinámica tenía que vercon la ausencia de empresarios innovadores yaptos para la competencia de mercado, lo quedebió ser compensado con una activa interven-ción del Estado para generar las instituciones y elambiente productivo propios del capitalismo desa-rrollado, mediante políticas de industrialización,reforma agraria, infraestructura y modernización.La industrialización en los países del Sur no era unfin en sí mismo, sino el medio principal paracaptar una parte del fruto del progreso técnico yelevar progresivamente el nivel de vida de laspoblaciones (Prebisch, 1996).
La desarticulación del concepto de desarrollo seprodujo a partir de los programas de ajuste estructu-ral, que empezaron a aplicarse a inicios de los añosochenta. Su objetivo consistía en «gestionar la cri-sis» del capitalismo mundial, iniciada con el reca-lentamiento de la economía norteamericana alfinanciar la guerra de Vietnam y con el incrementode los precios internacionales del petróleo estable-cido por la Organización de Países Exportadores dePetróleo (OPEP) en 1973. Esta desarticulación seprofundizó en los años noventa, cuando el concep-to de desarrollo fue suplantado por los programas ypolíticas de estabilización y ajuste estructural.
El desmantelamiento de la idea de desarrollo y lapostergación de cualquier discusión sobre los pro-blemas distributivos en beneficio de la estabiliza-ción y el ajuste estructurales se comprenden desdeel largo plazo. Es necesario diferenciar los distintosmomentos históricos atravesados por el capitalis-mo: luego de la convulsionada primera mitad delsiglo XX, este tuvo una época de prosperidad ini-gualada entre 1945 y 1975 y, a partir de entonces,una fase de crisis.
En las décadas finales del siglo pasado, el FondoMonetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial(BM) alcanzaron una influencia determinante en la
52
5 Este apartado del texto está basado, en lo fundamental, en el trabajo de Falconí y Oleas (2004).

discusión sobre el desarrollo y –lo que es más tras-cendente– en la subordinación de este a los progra-mas y políticas de estabilización y ajuste estructural.Estos programas fueron considerados indispensablesantes de relanzar el crecimiento en países afectadospor persistentes desequilibrios macroeconómicos.Las urgencias de corto plazo de las balanzas depagos justificaron la imposición de políticas cuyosresultados, se argumentó, se verían en el largoplazo como una sostenida tendencia de crecimien-to capaz de soportar posteriores reformas sociales eimpedir nuevas dificultades de pagos internacio-nales. La atención se enfocó en la evolución de lainflación. Controlarla, se supuso, era prueba evi-dente de la estabilidad macroeconómica previa aun nuevo impulso del crecimiento.
Esta tendencia habría sido una suerte de contra-rrevolución neoclásica frente a la teoría del desa-rrollo, pues, durante la década de los ochenta, estacorriente declaró el fracaso de los modelos ante-riores con el argumento de que los excesos de laintervención estatal serían peores que las deficien-cias de los mercados. La consecuencia fue reducirla intervención estatal y liberalizar la economía(Falconí y León, 2003).
En este contexto, las propuestas de política de laCEPAL ya habían caído en desuso en todaAmérica Latina e incluso en el Ecuador, donde setrató de instaurar una tardía versión de la ISI,soportada en los abundantes recursos petroleros dela segunda mitad de la década de los setenta y enun agresivo endeudamiento externo.
Sin una auténtica evaluación de los resultados obte-nidos, el debate teórico sobre el desarrollo estigma-tizó la ISI. La gestión de la crisis del capitalismotuvo una salida ideológica en la década de losochenta con la emergencia del neoliberalismo: el
Estado debía ser reducido a su mínima expresiónpara entregar la solución de los grandes problemas almercado. Todo esto se sintetizó en un conciso acuer-do, el denominado Consenso de Washington. Poresos años, la «década perdida» de los ochenta, tam-bién la CEPAL cambió su percepción del problema,abandonó su modelo original y aceptó, de modo enextremo simple, la necesidad de la apertura parareactivar el desarrollo de la región (CEPAL, 1990).
El Consenso de Washington ha sido implícita-mente asumido por economistas ortodoxos delNorte y del Sur y por el BM, el FMI y laOrganización Mundial de Comercio (OMC). Losprogramas concebidos por tales instituciones enfa-tizaban en la necesidad del crecimiento económico.Este enfoque guardaba estrecha relación con la tesisneoclásica que sostiene que, antes de distribuircualquier riqueza adicional generada en una socie-dad, es necesario producirla y que, en una fase pos-terior, el mercado, entendido como el mecanismoóptimo de asignación de riqueza, haría el resto.6
Sin embargo, aunque el crecimiento es preferibleal estancamiento y constituye la base para disponerde los recursos necesarios para alcanzar una mejorcalidad de vida, es claro que la posibilidad de contarcon ingresos adicionales no garantiza que estos setransformen en desarrollo humano. El patrón decrecimiento tiene tanta importancia como su tasade evolución, y puede ocurrir que ciertos tipos decrecimiento obstaculicen el desarrollo, agudicenlos niveles de pobreza y empeoren los impactossobre el medioambiente; es decir, la «destruccióncreadora», de la que ya habló Schumpeter (1950)cuando estudió la dinámica de los cambios estruc-turales de los sectores de la economía.
La nueva fase de gestión de la crisis del capita-lismo ni siquiera ha logrado mantener tasas de
53
6 El Consenso de Washington (que surgiera de una conferencia realizada por el Institute for International Economy, enesa ciudad, en 1989) puede resumirse en los siguientes puntos: disciplina fiscal, expresada como un déficit presupuesta-rio lo suficientemente reducido como para no tener que financiarlo recurriendo al impuesto inflación; prioridad delgasto público en áreas capaces de generar altos rendimientos económicos y mejorar la distribución del ingreso (atenciónprimaria de salud, educación básica e infraestructura); reforma tributaria, mediante la ampliación de su base y el recor-te de tasas impositivas marginales; liberalización financiera para lograr tasas de interés determinadas por el mercado;tipos de cambio único y competitivos para lograr el crecimiento acelerado de las exportaciones; liberalización delcomercio mediante la sustitución de restricciones cuantitativas por aranceles, que deberían reducirse progresivamentehasta alcanzar niveles mínimos uniformes de entre 10% y 20%; inversión extranjera directa, alentada por la supresiónde barreras a la entrada de empresas foráneas; privatización de las empresas estatales; desreglamentación para facilitarla participación de nuevas empresas y ampliar la competencia, y garantía de los derechos de propiedad a bajo costo, parahacerlos accesibles a todos los sectores sociales, incluso el informal (Achion y Williamson 1998).
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

crecimiento similares a las de la época previa. Labrecha en el ingreso per cápita entre las poblacionesmás pobres y más ricas del mundo, y entre el Nortey el Sur, se ha incrementado continuamente desdela década de los setenta. Muchos países empobreci-dos del Sur muestran declinación económica o uncrecimiento más lento que el de las naciones indus-trializadas. La desigualdad del ingreso está agraván-dose en todas las regiones. En el Sur, los conflictosviolentos, el hambre, las epidemias y los gobiernosautocráticos siguen siendo comunes. Mientras en lospaíses del Norte se incrementan las áreas forestales,en las regiones pobres del mundo, las tasas de defo-restación y extinción son considerablemente altas(Muradian y Martínez-Alier, 2001).
Las crisis económicas recurrentes han afectado aMéxico, Brasil, Argentina, Turquía, Indonesia,Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia y Ecuador.Bolivia, que en la década de los ochenta incurrió enun draconiano programa de ajuste ideado por elpensamiento dominante, cayó nuevamente en unaprofunda crisis social y política. Destacados persona-jes del stablishment han advertido, incluso, sobre lapersistente inequidad en la distribución del ingresoa nivel global, generada por las reformas económicasde las dos últimas décadas (Stiglitz, 2002).
4.1.3. Neoliberalismo y crisis delpensamiento económico7
El pensamiento económico se encuentra en crisiscuando es manifiesta la incapacidad de un determi-nado paradigma para solucionar problemas globa-les. Tal es el caso de la corriente económica que hadominado el pensamiento sobre el desarrollo en lastres últimas décadas: el neoliberalismo. La políticade la estabilización que ha propuesto obstinada-mente no ha solucionado los problemas secularesde las economías. El modelo empleado por la teoríaortodoxa planteó medidas que fracasaron en ellogro de los objetivos planteados, esto es, equilibrarlas variables macroeconómicas fundamentales, pri-mero, para relanzar el crecimiento después.
La senda de desarrollo formulada se orientó, enefecto, desde el puro análisis económico. Olvidóla visión preanalítica que confiere sentido y «tras-cendencia social» a cualquier teoría y propuestade desarrollo. Un cuerpo analítico que deja de
lado su relación con un sistema social y económi-co específico –en este caso, el capitalismo en susformas central o periférica– pierde la capacidadde proponer soluciones apropiadas a los problemasde la sociedad de la cual ha surgido y se tornasocialmente irrelevante, como sucedió con laescolástica durante el Medioevo.
La carencia de una visión unificadora, en esteestadio de desarrollo del capitalismo, afecta porigual a todas las ramas de la economía, en especiala las que se encuentran en la frontera con otrasdisciplinas, como la economía del medioambien-te, pero también a la economía del desarrollo. Laaplicación de políticas estabilizadoras y de ajusteestructural, prevalecientes a partir del Consensode Washington, ha sido el resultado de la imposi-ción de los organismos internacionales, más quedel análisis teórico y de la convicción política delas mayorías en las sociedades afectadas.
A la hora de evaluar los resultados reales, es fácilconcluir que la «visión de mercado» –eufemismoque ha justificado el desmantelamiento de las ins-tituciones sociales consideradas importantes enlos modelos anteriores– sólo ha servido para agu-dizar las contradicciones sociales, extender lapobreza en los dos hemisferios, exacerbar la explo-tación de los recursos naturales e infringir dañosacumulativos, tal vez irreversibles, a la biosfera. Elrumbo hacia una nueva agenda de desarrollocomienza por modificar la naturaleza y el estatusdel análisis económico, y por reconocer la necesi-dad de otorgar mayor legitimidad a la organizaciónde la sociedad civil y a las formas en las que aque-lla expresa su soberanía democrática: el hastaahora vilipendiado sector público, esquilmadomoral y materialmente con el argumento de redu-cir el tamaño del Estado.
En cuanto conocimiento factual, entonces, la eco-nomía se enfrenta a un desafío que requiere, enprimer lugar, asumir una dosis de humildad: debereconocer su estrecha relación con ramas delconocimiento en las cuales las regularidades delcomportamiento de los agentes sociales son menosconstantes, como la política, la antropología, lasociología y la psicología. Y, al mismo tiempo,debe aceptar que su pretendida cientificidad se
54
7 Este apartado del texto está basado, en lo fundamental, en el trabajo de Falconí y Oleas (2004).

encuentra en un estadio infantil frente a otrosconocimientos mucho más desarrollados, peroimprescindibles a la hora de enfrentar los nuevosdesafíos sociales.
Si no pierde de vista sus orígenes históricos, laeconomía fácilmente se reconocerá como instru-mento de lo social y de lo político, a menos quedecida continuar como voz autojustificativa de uncapitalismo injusto y voraz, parapetada tras la apa-rente condición inexpugnable de la corrienteprincipal. No existe, así, un orden apolítico prego-nado por la «economía de mercado», desde el cualesta disciplina trata de postularse como líder delconocimiento social.
El incremento de la incertidumbre y la magnitud dela disputa por los valores fundamentales que guia-rán las elecciones públicas del país, la región y otrasnaciones del Sur han llegado a un punto lo sufi-cientemente crítico como para que sea indispensa-ble comenzar a debatir la necesidad de una miradamás articulada de las diferentes ciencias y de suposible aporte a la recuperación de un enfoque másamplio y complejo del desarrollo e, incluso, a laconstrucción de un nuevo paradigma de desarrollo.
La estrategia de resolución de los problemas con-temporáneos requiere, en este sentido, orquestarlas ciencias, poner a hablar a las diferentes disci-plinas académicas, de manera que sea posibleenfrentar con eficiencia los niveles prevalecientesde incertidumbre y maximizar las probabilidadesde éxito de las futuras apuestas de decisión.
Abandonar una visión estrecha de la economíaexige, entonces, reconocer que –contrariamente alas ilusorias autoproclamas de neutralidad políticay valorativa que profesó el neoliberalismo– lacomprensión de la realidad social está atravesadapor valores, ideas y principios que inciden en lasopciones de política pública que pueden tomarseen un momento histórico determinado.
Dichas opciones deben buscarse a partir de unsólido conocimiento de los procesos globales,nacionales y locales que han causado los actuales
problemas del desarrollo. Buscar la salida del neo-liberalismo exige, en efecto, hacer un uso multi-disciplinario del conocimiento existente para darcuenta de las formas específicas que aquel para-digma en el país.
Comprender las características específicas de laspolíticas económicas y sociales del Ecuador de lasúltimas cuatro décadas permitirá determinar lospuntos de transformación que demanda la cons-trucción de un nuevo modelo de desarrollo nacio-nal y prefigurar los principales lineamientos deuna nueva agenda de políticas públicas, que colo-que las bases para un porvenir justo y democráticodel país. A ello se dedican las páginas que siguen.
4.1.4. Desarrollismo, ajuste estructural ydolarización en el Ecuador8
En el curso de las últimas cuatro décadas, en elEcuador se transitó desde un modo de desarrollocentrado en una fuerte coordinación e interven-ción estatal en la economía hacia un esquema decrecimiento en el que las capacidades de regula-ción, (re)distribución y planificación del Estadohan sido ampliamente desmanteladas para darpaso, supuestamente, a la apertura y liberalizacióndel mercado. Se habla, entonces, del tránsito entreun modelo desarrollista, implementado con nitidezentre las décadas de los sesenta y setenta del siglopasado, y de una agenda de reformas estructuralesimplementada desde mediados de los ochenta.
Pero el caso ecuatoriano es particular. En medio delproceso de ajuste estructural y de un programa demodernización y recorte estatal plenamente acep-tado por la ortodoxia dominante (al punto de faci-litar una renegociación de su deuda externa con elPlan Brady), su economía cayó en la más profundacrisis económica de su historia (1998-1999). Dichacrisis tuvo la expresión más visible en la masivaexpulsión de los trabajadores nacionales hacia losmercados laborales del Primer Mundo, luego de laquiebra del sistema bancario y del decreto de dola-rización. El Ecuador perdió su soberanía monetariay, con ella, uno de los principales instrumentos depolítica económica para ganar competitividad enun contexto de apertura comercial.
55
8 El presente apartado está basado, en lo fundamental, en los trabajos de Andrade (2005), Ramírez F. y Ramírez J. (2005),Ramírez F. y Rivera (2005), y Falconí y Oleas (2004).
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

Los cambios en los modos de vinculación entre elEstado y el mercado alteraron ampliamente laagenda de política económica del país y modifica-ron, al mismo tiempo, la configuración de los acto-res y grupos sociales, que se beneficiaron operjudicaron con los efectos de tal agenda. No obs-tante, ha existido también una cierta regularidad ycontinuidad en la «matriz de poder social» (Offe,1988), que ha permitido a los tradicionales gruposde poder económico mantener amplios márgenesde influencia en la determinación de un conjuntode políticas públicas favorables a sus particularesintereses. Sea en el «momento desarrollista» o enel «momento neoliberal», determinadas élites eco-nómicas lograron un alto grado de eficiencia a lahora de adaptarse y beneficiarse de las transforma-ciones del régimen económico nacional.
La comprensión de los avatares y cambios de losprocesos socioeconómicos del país debe estaratravesada por el análisis de las relaciones depoder, que han permitido que ciertos grupos y sec-tores sociales, y no otros, hayan sido capaces deposicionarse y sacar ventaja de los variables ren-dimientos de la economía nacional a lo largo delas últimas décadas.
a. Los límites del desarrollismo ecuatorianoEn los años sesenta del siglo pasado, por primeravez en la historia del Ecuador, se visualizó unmodelo de acumulación alternativo a la economíaterrateniente y agroexportadora, dominante en elpaís desde fines del siglo XIX. El proceso debilitóparcialmente las bases de poder de los principalessectores oligárquicos de la Sierra y de la Costa.
Dos elementos habían presagiado tal transforma-ción. En primer lugar, entre 1948 y 1952, en elgobierno liberal de Galo Plaza, se dieron los pri-meros pasos del desarrollismo ecuatoriano con laconfiguración de las bases de un Estado moderno,encaminado a una acción más directa para laintegración social y la planificación del desarro-llo nacional. En segundo lugar, la irrupción delvelasquismo, como movimiento político, eviden-ció la imposibilidad de continuar la fácil hege-
monía política de los proyectos conservador yliberal, dominados por las élites serrana y coste-ña, respectivamente, y la integración en la socie-dad política de lo que algunos han denominadoel «subproletariado urbano» (Cueva, 1989) o,simplemente, «una política de masas» (De laTorre, 1998).9
El nuevo régimen de acumulación se centraba enla acción de un Estado desarrollista, que planifica-ba e intervenía en sectores estratégicos de la eco-nomía nacional. La orientación antioligárquicadel proceso se evidenciaba en el intento de alterarla estructura de poder de los terratenientes serra-nos, por medio de la reforma agraria y de contra-pesar la influencia de estos y de la oligarquíaagroexportadora costeña en el manejo del Estado,a través de políticas de industrialización, que bus-caban generar una burguesía moderna.
La industrialización era vista como el principalmedio para romper la dependencia y el desigualintercambio con el mercado internacional. Laestrategia de industrialización por sustitución deimportaciones desembocó progresivamente en unpacto implícito de modernización social comparti-do por empresarios, trabajadores y políticos: «... enrigor, llegó a constituir la primera política de Estadode la historia republicana» (Mancero, 1999: 327).
Esta espiral de transformaciones estuvo protagoni-zada por sectores medios, nuevos profesionales eintelectuales, quienes empujaron la tecnificaciónen la gestión estatal y el fortalecimiento de los ins-trumentos de planificación pública. Tal visión searticularía después con la línea nacionalista de losmilitares reformistas. Los gobiernos militares de1963-1966 y 1972-1976 dieron, sin embargo,mayor énfasis a la reforma social y a las políticas deindustrialización nacional.
Aunque las políticas reformistas no tuvieron plenosefectos redistributivos e incluso incubaron proce-sos de marginalidad y exclusión social, paramediados de los sesenta del siglo pasado, se habíanconsolidado en el Ecuador las bases de un modelo
56
9 José María Velasco Ibarra fue presidente del país en cinco ocasiones (no todas por la vía electoral). El velasquismo hasido calificado como un movimiento populista, cuya duración se extendió desde la década de los treinta hasta los pri-meros años de los sesenta, apuntalado por la figura omnímoda del líder, de sus vínculos con la creciente capa de «nue-vos» actores sociales excluidos (sobre todo, sectores urbano-marginales) y de sus cambiantes vínculos con liberales,conservadores y socialistas (Cueva, 1989).

capitalista de desarrollo con la participacióndirecta del Estado.
Pero las incipientes tendencias modernizantes dela economía y la sociedad no encontraron corres-pondencia en la política. Si bien el Estado reem-plazó en algo los mecanismos oligárquicos demanejo político, la plena democratización de lapolítica fue reducida porque el poder Ejecutivoreforzó sus vínculos autoritarios con la sociedad, ylos tradicionales grupos de poder conservaronespacios de maniobra para dirigir el proceso demodernización.
A diferencia de lo que ocurrió en países comoArgentina, Brasil y México, en Ecuador, el modelode crecimiento económico basado en la ISI, juntocon un rol activo del Estado en la regulación de laeconomía y, especialmente, en la distribución de lariqueza, no logró consolidarse plenamente. Por elcontrario, y a pesar de los esfuerzos, no es erróneoafirmar que el ciclo desarrollista ecuatoriano pre-servó globalmente el modelo de crecimiento eco-nómico sustentado en exportaciones primarias(primero agrícolas y luego minerales).
¿Qué tipo de relaciones de poder impidieron queel Estado, aun cuando desde 1925 aumentó sucapacidad de regular la economía, adquiera la sufi-ciente independencia de los sectores dominantestradicionales (sobre todo de la oligarquía agrícola)para adoptar políticas públicas que favorecieranun crecimiento económico sostenido e inclusivo,basado en el mercado interno?
Si el desarrollismo ecuatoriano no consiguió res-quebrajar decididamente la constelación de rela-ciones de poder, emergente con el primer ciclo deauge de las agroexportaciones (cacao), se debió alos sólidos nexos entre el Estado y la clase terrate-niente. Se trataba de una coalición política queincluía, en una posición secundaria, a las emer-gentes burguesía y clase media «dependiente»,asentadas en las zonas urbanas, y excluía, tantopolítica como económicamente, a los sectorespopulares, que en ese momento de la historiaecuatoriana y hasta fines de la década de los seten-ta, eran predominantemente rurales.
El experimento reformista de los setenta del siglopasado fue impulsado en dos tiempos por dosgobiernos militares: el Gobierno Nacionalista y
Revolucionario de 1973-1976 y el TriunviratoMilitar de 1976-1979.
Las tímidas iniciativas distributivas adoptadas porel Gobierno Nacionalista y Revolucionario –refor-ma agraria, especialmente, pero también incre-mentos salariales y subsidios al consumoalimenticio urbano– contaron inicialmente con laoposición de los terratenientes, industriales y agro-exportadores. Pero luego dieron origen a complejosprocesos de negociación, que, finalmente, permi-tieron a los terratenientes captar «el grueso de losfondos estatales destinados al desarrollo agrícola»(North, 1985; Chiriboga, 1985; Cosse, 1980).Igual sucedió con los créditos generosamente pro-vistos por el Estado para equipamiento industrial eimportación de insumos (Conaghan, 1984: 81).Los abundantes recursos que el Estado dirigió haciala clase dominante fueron obtenidos de la exporta-ción de petróleo en condiciones de alto precio enel mercado internacional.
Las políticas de industrialización y el manejomacroeconómico de los gobiernos militares de lossetenta afirmaron, a la vez, el patrón de industriali-zación capital intensiva, formada por la asociaciónentre grupos económicos ecuatorianos y empresastransnacionales. La industrialización capital inten-siva erosionó la capacidad de contestación de laclase obrera –al bloquear la formación del tipo decoalición política que, en otros países, llevó alcírculo virtuoso de integración social y crecimien-to del mercado doméstico– e incrementó la densi-dad de los vínculos entre facciones de la oligarquíatradicional y empresas transnacionales, así como ladependencia de los intereses industriales de los sec-tores financieros (Conaghan, 1984). Finalmente,impidió a un importante segmento de la poblaciónecuatoriana transformar sus necesidades en deman-das de mercado.
No debería sorprender, entonces, que el experimen-to industrializador-reformista de los setenta hayaculminado en el tipo de situación que Lefevber(1985: 25) describía a mediados de los ochenta:
«[...] los programas estatales destinados aincentivar la industrialización puedenhaber sido o no exitosos en incrementar latasa de formación de capital y el aumentode la producción industrial... pero donde sífallaron claramente fue en la creación de
57
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

empleo dentro de los sectores de mayorproductividad […] El crecimiento delempleo urbano ocurrió en los sectores debaja productividad, incluyendo actividadescomo la construcción, que tradicionalmen-te contrata trabajadores emigrantes tempo-rales […]. En el sector agroexportador, unagran parte del excedente generado ha sidoapropiado por las compañías ligadas alcomercio internacional, que no handemostrado interés en reinvertir esos exce-dentes, o destinarlos al incremento de laproductividad […]; los campesinos son losúltimos en beneficiarse de las facilidadesotorgadas por el Estado para el desarrollodel sector agrícola» (Lefevber, 1985: 25).
En suma, en Ecuador, el crecimiento económicoguiado por el Estado renovó la dependencia de laclase dominante de las exportaciones primarias. Y,más importante, afirmó la herencia institucionalde continuidad entre los intereses de la burguesíaexportadora-industrial-comercial-financiera y elEstado. Fue sobre esta herencia que los sectoresdominantes ecuatorianos enfrentaron un nuevoreordenamiento del crecimiento por exportacio-nes, luego de que el boom petrolero llegara a su fincon la caída internacional de los precios del petró-leo y la crisis de la deuda de los años ochenta.
Con el inicio del largo y tortuoso ajuste estructu-ral de la economía ecuatoriana, inmediatamentedespués de la crisis de la deuda de 1982, los sec-tores dominantes tenían que confrontarse conuna herencia institucional que resultaba, másque nada, del intento fallido de construcción deEstado que tuvo lugar entre 1948 y 1981(Montúfar, 2002). Adicionalmente, y debido alas características particulares de la limitadaindustrialización ecuatoriana, los capitalistasecuatorianos debían establecer un nuevo tipo derelación con el Estado, que ha sido y sigue sien-do el actor económico fundamental, gracias a sucontrol sobre el petróleo, el principal productode exportación.
b. El neoliberalismo «criollo»Con la crisis de la deuda, se abrió en el Ecuador elproceso de reforma económica bajo la égida de laspolíticas neoliberales. La gestión política que sus-tentó la agenda reformista reposó en una estructurade poder en que los principales grupos económicos
tuvieron amplios márgenes de influencia en la pri-mera oleada de medidas de ajuste estructural, paraluego pasar a un segundo momento, que registró, ala vez, mayores niveles de resistencia social y pugnaentre élites.
Se pueden distinguir dos períodos en el ajuste ecua-toriano: uno «fácil», desde 1984 hasta el fin delsegundo lustro de los noventa del siglo pasado; y uno«difícil», cuyos prolegómenos se ubicarían en el2005 (con la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez).En el primer período, y gracias al control del Estado,los sectores dominantes lograron triunfos esencialespara su reproducción económica; entre otros, libera-lizar el tipo de cambio y las tasas de interés y, lo másimportante, desregular parcialmente el mercadolaboral y el sistema financiero.
La fase difícil implicó mayores niveles de conflic-to y turbulencia política entre las élites dominan-tes, en relación con la orientación de los procesosde reforma estatal. Pero, sobre todo, una más claradinámica de resistencia social, liderada por elmovimiento indígena en contra de las políticasneoliberales, especialmente la privatización de lasempresas públicas en el sector energético y laseguridad social. Aun así, esta agenda continuócomo el principal referente de la política econó-mica del Ecuador, en medio de una intensa crisisinstitucional y política que puso a la democracia alborde del colapso en varias ocasiones.
Diversos analistas ya habían presagiado que laspolíticas de ajuste serían difíciles de aplicar yconstituirían en sí mismas factores de desestabili-zación social, puesto que no habían contempladoaspectos distributivos ni considerado las condicio-nes reales del juego democrático (Páez, 2000). Enefecto, las dificultades del segundo momento delajuste neoliberal tuvieron que ver con el hecho deque la renovación del crecimiento por exportacio-nes fue inestable e insuficiente para enfrentar elcrecimiento de la pobreza en el país.
Todo ello dio paso a un difícil y prolongado con-texto de debilidad del sistema político, inestabili-dad institucional y crisis socioeconómica, quefracturó a la sociedad e impidió la producción deorientaciones compartidas sobre la gestación deun ordenamiento económico que integre y garan-tice mínimos niveles de vida a la gran mayoría dela población.
58

c. El ciclo fácil de las reformasCon la llegada al poder de una coalición políticade corte empresarial (1984), la reactivación eco-nómica fue colocada como objetivo central delpaís. Los ejes de su propuesta fueron la apertura almercado externo, la liberalización económica y ladesregulación de la economía y las finanzas. Laincompleta prioridad industrializadora de los añossetenta fue sustituida por un énfasis en las expor-taciones, mientras que las políticas de estabiliza-ción monetaria empezaron a desmontar laplanificación centralizada.
La paradoja central del período se tradujo, no obs-tante, en la imposibilidad de quebrar el interven-cionismo del Estado. La reducción de lainterferencia estatal fue selectiva y reforzó, unavez más, el subsidio a los sectores empresariales yproductivos ligados a las exportaciones.
Así, a pesar de una retórica antiestatal, desde lasegunda mitad de la década de los ochenta delsiglo pasado, se reestablecieron tarifas y arancelespara ciertos productos importados, se volvió alcontrol de precios para productos que habían sidodesregulados, y se reintrodujeron controles al mer-cado de cambios. El incremento del gasto públicose financió mediante crédito externo y préstamosdel Banco Central del Ecuador al Gobierno. Talesmedidas tuvieron un impacto negativo en las tasasde inflación, que bordearon el 100% anual al fina-lizar esa década (CORDES, 1999).
El neoliberalismo, gestado por la «nueva derecha»ecuatoriana, surgió bajo la égida de la acción esta-tal, pero articulada, esta vez, a una agenda empresa-rial. Tal proyecto suponía poca diferenciación entrelo estatal, lo económico y lo social. La desregula-ción de los mercados era parcial y selectiva, lo quedejaba ver la decidida intervención de agentes pri-vados específicos en la generación de las políticaseconómicas. Se evidenció así un proceso de «esta-tización del neoliberalismo» (Montúfar, 2000).
La propuesta que trató de desarrollar el régimen, enel marco de un acuerdo entre el Partido SocialCristiano, políticos de la derecha tradicional, caci-ques locales y nuevos cuadros de tecnócratas, estuvocaracterizada, además, por la constitución de unestilo de gestión personalista, anti institucional y depermanente pugna entre los principales poderes delEstado. Proliferaron mecanismos de violencia polí-
tica, como fuerzas especiales y grupos paramilitares,que atropellaron los derechos humanos como nuncaantes en la historia republicana empleando todaclase de medios de contención para los opositores.
El triunfo de la socialdemocracia ecuatoriana en1988 representó, sobre todo, el mayoritario rechazoa la gestión política del régimen anterior. LaIzquierda Democrática asumió el poder en excepcio-nales condiciones políticas: mayoría en el CongresoNacional y buenas relaciones con los otros poderesdel Estado. El gobierno marcó diferencias con suantecesor en el intento de recobrar la instituciona-lidad democrática debilitada. La negociación con laguerrilla, una acción más abierta frente a las organi-zaciones sindicales, iniciativas como el PlanNacional de Alfabetización y una política interna-cional multilateral fueron los signos del cambio rela-tivo. De todos modos, eso fue insuficiente pararevertir la tendencia hacia la crisis y construir unfrente político en torno a un programa nacional.
La ortodoxa gestión de la crisis fiscal condujo algobierno a insistir en una política económica deajuste, esta vez, bajo un esquema gradualista. ElPlan contemplaba minidevaluaciones permanen-tes y macrodevaluaciones ocasionales, mayor libe-ralización de las tasas de interés y progresivaeliminación de créditos preferenciales, reajustesmensuales de los precios de combustibles, elimina-ción de los subsidios y limitados incrementos sala-riales (Báez, 1995). Desde la perspectiva jurídica,se dio paso, además, a reformas que apuntalaban laagenda neoliberal: Ley de Régimen Tributario,Ley de Reforma Arancelaria, Ley de Operación dela Maquila, Ley de Flexibilización Laboral, entrelas más importantes.
En este marco, el régimen tuvo pocos logros en tér-minos de estabilidad económica. La difícil situaciónfiscal, acelerada a causa de la reprogramación de ladeuda negociada por el gobierno anterior, y el efec-to especulativo del esquema gradualista limitaron lacapacidad del Estado para responder a las demandasacumuladas durante casi una década de una pobla-ción de menguado poder adquisitivo. De hecho,entre 1988 y 1992, la inflación promedio fue de50% y, hacia 1992, superó el 60% (Barrera, 2001).
Las políticas de ajuste ejecutadas entre 1982 y1990 han sido calificadas como un «tortuosocamino» hacia la estabilidad económica, dado un
59
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

patrón de reformas en el cual, con frecuencia, loscambios se realizaron exitosamente, pero, deforma simultánea, fueron alterados o eliminadosen respuesta a una variedad de presiones políticasy económicas y, en ciertos casos, debido a choquesexternos o catástrofes naturales. Mientras ciertasélites iniciaban cambios, otros grupos de presión yfuertes sectores económicos, partidos políticos y,en menor medida, las protestas populares busca-ban deshacerlos (Thoumi y Grindle, 1992).
Los difíciles problemas de instrumentación y sos-tenibilidad de las políticas de ajuste de la décadade los ochenta del siglo pasado se agudizaron en ladécada siguiente. Aun así, gracias al dominio delas instituciones de Bretton Woods –y con el sus-tento del Consenso de Washington–, durante laúltima década del siglo XX, se profundizaron elajuste y la estabilización como objetivos priorita-rios de la reactivación económica. Como ya habíasucedido durante los años cuarenta y cincuenta, sedestacó la importancia del crecimiento. Ahoraestaba basado en el sector extractivo. La estabili-zación macroeconómica devino en el factor clave,y los diferentes programas de ajuste se validaroncon el argumento de que era necesario «poner lacasa en orden».
Durante el intento más coherente de avanzar en laagenda de reformas estructurales, entre 1992 y1995, se aplicó un programa de estabilización quetrató de romper las expectativas inflacionarias,eliminar el déficit fiscal, atraer inversión extranje-ra y reducir el tamaño del Estado. Tal agendahacía parte de la carta de intención negociada conel FMI para dar paso a la renegociación de ladeuda externa ecuatoriana, que ascendía a cercade 14.000 millones de dólares.
Al inicio de este lapso, se decidió salir de la OPEP,liberalizar la venta de divisas de los exportadores ypromulgar una Ley de Modernización que impul-sara el proceso de privatización de las empresasestatales. El gobierno hizo explícitos sus objetivosde colocar al país, definitivamente, en la senda dela modernización neoliberal. Al mismo tiempo,limitó su margen de maniobra política y lesionó sulegitimidad social.
El programa aplicado en esta etapa –el único quese mantuvo durante dos ejercicios fiscales– se basóen el ajuste presupuestario para romper la inercia
inflacionaria, en la recuperación de reservasmonetarias internacionales y en la reducción de lavolatilidad cambiaria. El tipo de cambio que, trasuna devaluación desproporcionada, se determinóen una tasa fija, debía operar como ancla de lainflación, para cumplir la disciplina fiscal.Se esta-bleció en 2000 sucres por dólar. El mecanismo fuesimilar al empleado en México. La convertibilidadargentina (2001) también puede ser vista como uncaso de ancla nominal.
No es mera coincidencia semántica que este pro-grama se haya denominado Plan Macroeconómicode Estabilización (Banco Central del Ecuador,1992). Era evidente que no se trataba de un régi-men reactivador o distributivo. Problemasestructurales, como la (re)distribución del ingre-so, jamás se consideraron en la agenda pública y,si experimentaron algún efecto positivo, fue másbien como subproducto de la relativa estabilidadde precios.
Luego del primer «paquete» de septiembre de1992, se expidieron nuevas normas sobre inver-sión extranjera y sobre contratos de transferenciade tecnología, marcas, patentes y regalías. La zonade libre comercio con Colombia y Bolivia seamplió a Venezuela. Se inició la modernización yapertura del sistema financiero; se expidió la Leyde Mercado de Valores y se crearon las unidadesde valor constante para impulsar el ahorro a largoplazo; se promulgó la Ley de Modernización delEstado, Privatizaciones y Prestación de ServiciosPúblicos por Iniciativa Privada y se inició el pro-ceso de desinversión en la Corporación FinancieraNacional, Banco del Estado, Banco Nacional deFomento y Banco Ecuatoriano de la Vivienda.También se reformó la Ley de Hidrocarburos.
Mientras la crisis mexicana y el «efecto tequila»esparcían sus consecuencias a lo largo de laregión y del globo, en 1994 se aprobó la LeyGeneral de Instituciones del Sistema Financiero,que liberalizó los negocios bancarios. La capaci-dad de control de la Superintendencia deBancos fue abandonada al arbitrio de la asocia-ción bancaria privada, se formalizaron los «gruposfinancieros» y se permitieron créditos vincula-dos hasta en 60% del patrimonio técnico de losotorgantes. En años posteriores, las consecuen-cias de tales medidas «desregulacionistas» seríanfatales para el país.
60

Sin embargo, y a pesar de la afinidad ideológicacon los partidos fuertes del Congreso Nacional,el gobierno nunca pudo organizar una sólidamayoría. Por el contrario, la negociación parla-mentaria con el Partido Social Cristiano abrió elcamino para el desgaste del conjunto del sistemapolítico. La respuesta social también fue relevan-te. La Confederación de NacionalidadesIndígenas del Ecuador (CONAIE) y los sindica-tos públicos promovieron intensas movilizacio-nes. La CONAIE articuló la protesta contra lasmedidas con una campaña de conmemoración delos 500 años de resistencia indígena y popular.
El peso adquirido por el movimiento indígenareconfiguró las representaciones del campopopular. Frente a un ya débil sindicalismo, laCONAIE surgió vigorosa y con un proyectopolítico. Las principales líneas de conflictividadcon el gobierno aludían a la lucha por la garan-tía y extensión de la seguridad social, especial-mente para los campesinos, y al rechazo a lasprivatizaciones y al incremento de los costos derecursos estratégicos para la población –gas,gasolina y electricidad–. El enfrentamiento másfuerte con el gobierno ocurrió en 1994, a propó-sito de la expedición de una ley agraria regresi-va, que suponía, entre otros, un punto final alproceso de reforma ejecutado a medias desde lossetenta. Las movilizaciones en la Sierra fueroncontundentes y forzaron a una negociación en laque participó el propio presidente de laRepública con la mediación de la IglesiaCatólica.
Los resultados de la política económica refleja-ban que, hasta 1994, la inflación se había redu-cido a 25,4%, los saldos fiscales tuvieronsuperávit de 1,2 puntos del PIB y el país logróuna fuerte posición externa, pues las reservassuperaron los 1700 millones de dólares. Inclusoel crecimiento económico parecía recuperarse(Araujo, 1999). En ese escenario, el régimenbuscó avanzar en algunas reformas estructuralespospuestas desde hacía tiempo. Se expidieronleyes para flexibilizar el mercado de valores, res-tringir el gasto público y facilitar la inversiónextranjera en el sector petrolero, por medio de ladesregulación de los precios de los combustibles.La estabilización económica estuvo acompaña-da, además, por una sinuosa y parcial desinver-sión pública. Se privatizaron diez empresas
estatales por un monto de 168 millones de dóla-res (Nazmi, 2001).
La poca consistencia de los acuerdos políticosdel gobierno dificultó la viabilidad de estos pro-pósitos. La pugna entre los principales poderesdel Estado marcó entonces el tempo de las refor-mas. El Partido Social Cristiano, del que prove-nían los principales cuadros del régimen quegobernaba, nunca sostuvo plenamente la agendaeconómica del gobierno. Las disputas entre fac-ciones se multiplicaron. La conflictividad políti-ca del país no resultaba directamente ni de laprotesta social ni de la presencia de partidosantirreforma. Era la disputa entre los grupos depoder económico en torno a las modalidades ybeneficiarios de la reforma la que generabamayor turbulencia. Buena parte de las privatiza-ciones fijadas desde el Consejo Nacional deModernización (CONAM), en áreas como tele-comunicaciones o electricidad, no se concreta-ron, precisamente, en medio de tales disputas.
En enero de 1995, el Ecuador se enfrentó al Perúen una guerra no declarada, que se prolongó pormás de un mes. A pesar de los costos económicos,la conflictividad política se redujo drásticamen-te, y el gobierno, que padecía una crisis de legiti-midad, vio reflotar su imagen. Este conflicto tuvoun alto impacto en la economía nacional. Eseaño se presentaba crítico debido a un nuevo ymás largo período de racionamientos de la ener-gía eléctrica. El gobierno propuso un nuevopaquete de medidas económicas, que incluía laelevación de las tarifas de los servicios públicos,a fin de cerrar el déficit fiscal producto de la gue-rra. La tregua social bajo el lema de la unidadnacional duró poco: la declaratoria de una huel-ga nacional fue inmediata. Se convocó, además,a la Primera Convención Nacional Unitaria deTrabajadores, Indígenas, Campesinos yEstudiantes, con miras a articular una respuesta alas medidas económicas adoptadas.
En medio de la intensificación de la protestasocial, al finalizar 1995, el gobierno convocó aun plebiscito. Si bien el Ejecutivo puso a consi-deración once preguntas, «el contenido básicode la confrontación giró en torno a la reformadel sistema de seguridad social y a la desregula-ción laboral en el sector público» (Ibarra,1996:19). A pesar de una fuerte campaña oficial
61
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

y del apoyo de los medios de comunicación, 58%de los votantes rechazó las reformas y provocó laderrota política de la agenda neoliberal. Al fraca-so político en las urnas, se sumaron las denunciasde corrupción del cerebro económico del régimen,quien, luego de un juicio político alimentado porlos conflictos entre las oligarquías nacionales, sefugó del país. De esta manera, el proyecto neocon-servador ecuatoriano perdió la mejor ocasión paracristalizar su proyecto de sociedad.
Los resultados económicos de 1995 y 1996 refleja-ron la recaída que experimentó el país. El PIB cre-ció apenas en tasas de 2% y 2,3% –en 1994 lo hizoen 4,35%–, y el déficit fiscal aumentó de 1,1% a3%. La inflación subió a 25,5%, y las tasas de inte-rés se mantuvieron en niveles elevados. La posi-ción externa se mantuvo más estable, gracias acierto crecimiento y diversificación de las expor-taciones (Araujo, 1999).
El balance global del período refleja que, a pesarde una relativa convalecencia económica, lospartidos de gobierno experimentaron un estrepi-toso fracaso electoral, y el nivel de conflictivi-dad social fue intenso. Tras el aparente consensodiscursivo de «liberalizar–modernizar», el reor-denamiento neoliberal dejaba ver intensas dis-putas entre élites por el control del Estado. Apesar de su discurso antiestatista, veían en él unfactor determinante para activar dinámicasespecíficas de acumulación (Barrera, 2001).Dicha conflictividad profundizó la ilegitimidaddel sistema político y el deterioro de la institu-cionalidad estatal, y condujo al fracaso relativode las reformas.
Las dificultades que enfrentó el proceso de esta-bilización tuvieron otro efecto perverso:Petroecuador fue hundido en el mayor desfinan-ciamiento de su historia. Una serie de débitos alas cuentas de la empresa estatal, realizados porel Ministerio de Finanzas desde febrero de 1995,más cuentas impagas por entrega de combustiblea las Fuerzas Armadas y al Instituto Ecuatorianode Electrificación (INECEL), dejaron ese año ala estatal petrolera con un déficit de cerca de 70millones de dólares.
En 1996, los campos petroleros amazónicos care-cieron de mantenimiento preventivo, de equiposy repuestos. Los trabajos de reacondicionamiento
de los pozos demoraban más de lo previsto, seadjudicaban contratos sin el concurso respectivo,los trámites internos de Petroecuador demorabanmeses, buena parte del personal renunció paraemplearse en las empresas privadas y no habíacapacitación.
Todo esto, sumado a la inestabilidad gerencial,colocó a Petroecuador en una situación de debi-lidad extrema de la que no se ha recuperado. Apartir de entonces, las decisiones de inversión dela petrolera estatal pasaron a depender de losrequerimientos de corto plazo, impuestos por elMinisterio de Finanzas, y no de la necesidad deimpulsar la extracción de petróleo, objetivo delargo plazo de segundo orden desde la visión delciclo político. En la segunda mitad de los noven-ta, las empresas transnacionales tomaron ladelantera frente a la estatal petrolera. Así,durante todo el ciclo neoliberal, los interesesnacionales se colocaron por detrás de una cons-telación de intereses, locales y transnacionales,de tipo particular.
Aunque, en teoría, en la primera fase del ajusteeconómico se debieron eliminar las distorsionesde mercado, que proporcionaban señales inco-rrectas para los inversionistas locales e interna-cionales, esto, simplemente no sucedió. Almenos no con la suficiente fuerza como paraproducir el círculo virtuoso de crecimiento sos-tenido, esperado por la óptica neoliberal.
d. La fase difícil del neoliberalismo: de lacrisis financiera al ancla nominal extremaEntre 1997 y 2000, se sucedieron cinco gobiernos;dos presidentes fueron destituidos y huyeron delpaís para eludir juicios por corrupción. La crisispolítica, la protesta social y los conflictos entre lasélites acarrearon la más profunda crisis socioeco-nómica del país. Su desenlace fue una apresuradaautomutilación de la política monetaria, basadaen la dolarización de la economía.
El paso del populismo bucaramista por el gobier-no (1996-97), si bien puso en evidencia las difi-cultades de los tradicionales grupos de poder paraasegurar su hegemonía, no implicó un efectivodistanciamiento de la agenda económica domi-nante. Su plan de acción contempló un conjuntobastante amplio de reformas económicas, cuyonúcleo era el establecimiento de un sistema
62

monetario de convertibilidad inspirado en lapropuesta argentina.10 Asimismo, el plan deacción incluyó una serie de medidas que insistí-an en la supresión de subsidios fiscales y en laelevación de precios, así como un programa agre-sivo de privatizaciones, reformas a la seguridadsocial y al sector petrolero.
A pesar de que esta agenda tranquilizaba los áni-mos empresariales y de los organismos internacio-nales, abrió simultáneamente dos frentes dedisputa política. Por un lado, con los tradicionalesgrupos de poder económico, puesto que el agresi-vo plan de privatizaciones podía impactar directa-mente en sus estrategias de acumulación, habidacuenta de que el gobierno se apoyaba en nuevosgrupos económicos, ligados al comercio y margi-nados del cerrado círculo de la tradicional oligar-quía guayaquileña. Por el otro, con lasorganizaciones indígenas y sociales «antiajuste»que se habían fortalecido en los últimos años.
En estas condiciones, el desgaste del régimen fuevertiginoso. Se manejaron de forma autoritaria lasrelaciones políticas con múltiples sectores, se tratóde debilitar las finanzas de grupos económicos cer-canos al Partido Social Cristiano, y no se pusolímites a la evidente corrupción de altos funciona-rios, acusados, además, de ineficiencia en su ges-tión. Todo ello aisló políticamente al régimen enmenos de seis meses y desató una nueva ola demovilizaciones sociales que, en febrero de 1997,condujeron a la caída del gobierno.
Luego de esto, el ascenso al poder del gobiernodemócrata-cristiano estuvo signado por el conflic-to social y político y la debacle económica. Elfenómeno de El Niño, la irresponsabilidad de lasautoridades de control bancario, los efectos de ladesregulación financiera, el desgobierno y lacorrupción condujeron al país a una crisis sin pre-cedentes. Presionado por los principales partidos
políticos, en diciembre de 1998, el gobiernogarantizó ilimitadamente los depósitos en el siste-ma financiero.11 La flamante autonomía del BancoCentral del Ecuador saltó en pedazos frente a losintereses de los sectores bancarios ligados a la oli-garquía costeña. La emisión monetaria se desbocó,lo que no impidió la quiebra de la mitad de losbancos comerciales. En julio de 1999, se bloquea-ron los flujos internacionales de capital y, al finaldel año, el Producto Interno Bruto (PIB) habíacaído más de 7%. El escenario para implantar ladolarización estaba listo.
Desde 1999, se percibía que los dos problemas fun-damentales de la coyuntura económica eran la fra-gilidad sistémica del sector financiero y ladebilidad fiscal. Las autoridades económicas delgobierno no pusieron límites a la ayuda para losbancos en problemas.12 Los desembolsos recibidospor préstamos de liquidez y subordinados entrediciembre de 1998 y diciembre de 1999 superaronlos 5000 millones de dólares (Villalva, 2002).
Para procesar el «salvataje bancario», desde elEstado se creó la Agencia de Garantía deDepósitos (AGD), cuyo fin era administrar a losbancos que quebraron por el uso indebido de losdepósitos de la ciudadanía. Con la AGD emergió ala luz pública un complejo engranaje de gestiónbancaria «ilegal», sustentado en una política decréditos, sin ningún tipo de respaldo financiero, aempresas pertenecientes a los mismos grupos eco-nómicos propietarios de las entidades bancarias,carteras vencidas y otros procedimientos de ges-tión reñidos con la ley. La laxitud de las normas yla incapacidad y complicidad de las autoridades decontrol financiero degeneraron en la extensión dela crisis a un número cada vez mayor de institucio-nes. En la práctica, la intervención estatal no pudoevitar la quiebra del sector y sirvió, más bien, parasocializar las pérdidas privadas a través de impues-tos, inflación y pérdida de la moneda nacional.
63
10 Política monetaria que «vincula indisolublemente, mediante cambios legales, la oferta monetaria con la disponibilidadde las divisas en la reserva monetaria internacional, estableciendo la paridad correspondiente (por lo general uno a uno)entre la nueva moneda nacional y la moneda norteamericana; se establecería en conclusión, un sistema bimonetario enel país» (Romero, 1999).
11 En el Congreso Nacional, mientras tanto, el PSC –socio parlamentario de Mahuad– consiguió eliminar el derecho de laAGD para intervenir en los bienes y las empresas vinculadas a los banqueros e impidió que se otorgara la inmunidad a lasautoridades de control para enjuiciar a los banqueros que hubieren violado la ley (Revista Vistazo No. 779, febrero de 2000).
12 En esta misma línea, se habían conducido los diferentes gobiernos desde inicios de la década de los noventa: en 1996,por ejemplo, se gastaron miles de millones de sucres para tratar de salvar al Banco Continental, cuyos propietarios vola-ron al exilio en Miami (Ecuador DEBATE, No. 47, agosto de 1999).
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

En marzo de 1999, la crisis llegó a su punto máxi-mo: se decretó un feriado bancario y el congela-miento de los depósitos de los ahorristas. El BancoCentral, por su parte, continuó su política deintensa emisión monetaria para evitar el desmoro-namiento del sistema financiero. El aparato esta-tal se constituyó, así, en el eje de la recuperaciónde los sectores financieros quebrados.
El gobierno asumió que la reducción generalizadadel ritmo de actividad, la paralización de la inver-sión, el cierre total o parcial de empresas y el cre-cimiento del desempleo podían ser manejadoscomo males menores.13 Una vez más, se priorizó laestabilización del sector bancario frente a las acti-vidades productivas. El poder de los grupos econó-micos ligados a la banca influyó directamente enla orientación de la agenda pública. Luego de 20años de desenvolvimiento, las instituciones demo-cráticas no eran suficientemente maduras paraevitar que el poder económico operara y se expre-sara como poder político, sin mediación alguna.
Los esfuerzos del Estado por asistir a la banca, pesea su situación fiscal deficitaria, significaron, paralos últimos cuatro años, 164,6 millones de dólaresen 1995; 89 millones, en 1996; 292,5 millones, en1997; y 130,7 millones, en 1998. Como conse-cuencia de ello, a finales de 1999, el crecimientoanual de la emisión monetaria se ubicó en 152%,la inflación anual llegó a 67,2%, el déficit se man-tuvo en 100,3 millones de dólares y la monedanacional, de julio de 1998 a noviembre de 1999,experimentó una devaluación superior a 250%, alpasar de 5400 sucres a 20.000 sucres por dólar. Parael año 2000, la inflación anual se disparó hacia el100% y, la cotización de la moneda, fijada por elgobierno para entrar en el proceso de «dolariza-ción», alcanzó 25.000 sucres por dólar. Poco tiem-po después, el Estado pasó a administraraproximadamente 59% de los activos, 60% de los
pasivos y más de 70% del patrimonio del sistemafinanciero. (Acosta, 2000: 14; Banco Central delEcuador, 2002: 43).
De esta manera, si la década de 1980 fue caracte-rizada como «perdida» para casi toda AméricaLatina, para Ecuador, la de 1990 arroja datos conel mismo balance desolador. El promedio de la tasade crecimiento anual per cápita fue nulo para todala década. La enorme vulnerabilidad del país y eldebilitamiento de su capacidad productiva seconstatan al ver que «la producción económicapor habitante, en 1999, cayó a niveles semejantesa los de hace 23 años» (SIISE 3.0, 2001).
En este escenario, el gobierno anunció el defaultde su deuda Brady, grave decisión que se sumó a lacontinua postergación de la firma de la carta deintención con el FMI y a la incesante emisiónmonetaria.14 Esto configuró un escenario de des-confianza total de los agentes económicos, laincubación acelerada de las condiciones para unamacrodevaluación y la total pérdida de respaldopolítico del gobierno.
El año 2000 inició con una situación económicaincontrolable y con un gobierno ilegítimo. La fór-mula de la dolarización emergió, en esta coyuntu-ra, más como una suerte de boya política de lacabeza del Ejecutivo que como resultado de algúntipo de solución técnica contra la crisis. Al puntoque, pocos días antes de anunciar la dolarización,el propio presidente calificó su medida «como unsalto al vacío». Sin embargo, en momentos en losque la estabilidad del régimen corría peligro, y aunen contra de la opinión de muchos funcionarios ytécnicos del Banco Central del Ecuador, elEjecutivo saltó al vacío.15 El acto fue ratificado alpoco tiempo por su sucesor. Este episodio conden-sa algunas señales de la gestión política de lasreformas neoliberales a lo largo de la década.
64
13 En 1999, se cerraron 2500 empresas (no solo pequeñas y medianas sino incluso aquellos sectores modernos y dinámicoscomo los bananeros, los camaroneros y las empresas pesqueras), según la Superintendencia de Compañías. Del mismomodo, la desocupación abierta, referida al sector formal de la economía, habría pasado de 9,2% en marzo de 1998 a 17%hasta julio de 1999 (Romero, 1999).
14 Según la Revista Económica Gestión (No. 67, enero de 2000), la tasa de crecimiento anual de la emisión monetaria,en el 2000, fue de 152%, superior a la de noviembre de 1999, 143 %, a pesar de que las autoridades habían ofrecido alFMI que sería menor a 110%.
15 Alberto Acosta recoge la situación de desconcierto en la Presidencia con respecto a la dolarización: «El propio Ministrode Finanzas de Mahuad reconoció en una entrevista publicada en la Folha de Sao Paulo (17.1.2000), que la ‘dolariza-ción es un acto de desesperación’ […]. CORDES [Corporación de Estudios para el Desarrollo], organismo presidido porOsvaldo Hurtado, ex presidente y coideario de Mahuad, afirma que se trató de una ‘movida política y sin preparacióntécnica’» (Acosta 2000).

Las instituciones estatales radicalizaron su funcio-namiento como una maquinaria de transferenciade recursos públicos hacia élites privadas, gracias alos nexos estables, regulares e institucionalizadosentre determinadas entidades clave del Estado, laclase política y ciertos poderosos grupos económi-cos y financieros (Andrade, 1999). Se trata deacuerdos «oligárquico-mafiosos» con altos nivelesde organicidad, que han ocasionado que el Estadoy el conjunto de la población asuman los costos delas recurrentes crisis (Ramírez F., 2000).
La contradicción ha sido siempre clara. Si, por unlado, se disminuía el presupuesto para el sectorsocial y se focalizaba su acción para disminuir eldéficit fiscal, por otro, existía un apoyo sistemáti-co hacia el sector privado, lo que producía unefecto perverso al incrementar el déficit fiscal; esdecir, el efecto contrario a los postulados econó-micos neoclásicos. En el Ecuador, los desequili-brios del sector privado y sus requerimientos derecursos han explicado el déficit y el endeuda-miento del sector público y, por tanto, la necesi-dad de desplegar continuas medidas de ajustefiscal (Izurieta, 2000).
Tales procedimientos se han desarrollado enmedio de bajos niveles de control político sobrelas instituciones gubernamentales. La secuenciadecisional de las reformas ha operado por mediode la primacía de estrechos círculos de funciona-rios –ministro de Finanzas– y tecnócratas –JuntaMonetaria y Banco Central–. En el Ecuador, estefenómeno se ha complicado debido a la existenciade un sistema multipartidista extremamente débil,fragmentado y poco proclive a la formación dealianzas de gobierno. Más aun, la participaciónsocial en dicho contexto gubernamental no podíajamás prosperar.
En este marco, se entienden los factores de trans-misión de la desigualdad en el país. Los imperati-vos de la política económica, al priorizar laestabilidad por medio del ajuste fiscal, convirtierona la política social no solo en subsidiaria y asisten-cial, sino en insustancial para la (re)distribuciónde la riqueza. La desigualdad se explica así en torno
a los bajos recursos destinados a la inversión social,a los recortes del gasto producidos en el segundolustro de la década para disminuir la carga fiscal ya la poca eficiencia de la focalización de los progra-mas sociales de emergencia que, en ningúnmomento, promovieron la movilidad social. Comoresultado, la «nueva» política social tuvo escasoimpacto sobre la pobreza y el bienestar de la pobla-ción (Vos, et. al. 2000; y Ramírez R., 2002).
Se produjo un sistemático bloqueo del ejercicio delos derechos sociales, agudizado por viejas y nuevasmarginaciones y exclusiones, fruto del empobreci-miento y la falta de oportunidades. Tal pérdida delos derechos sociales ha sido una amenaza para lavigencia de los derechos civiles y políticos y, portanto, para las posibilidades reales de participaciónciudadana, incluidos los pobres, en el proceso deci-sional del sistema democrático (Ramírez R., 2004).
La dolarización de la economía generó, en cualquiercaso, un efecto político de rearticulación de los sec-tores empresariales, financieros y, en general, de lospartidos de centroderecha y de derecha en torno a lapropuesta presidencial.16 Aun así, una nueva movi-lización indígena ya se había activado con la convo-catoria a los denominados Parlamentos del Puebloen cada provincia del país. La dirigencia indígenamantuvo reuniones con el alto mando militar, en lasque se plantearon la disolución y revocatoria delmandato a los tres poderes del Estado. Los indígenasmarcharon a la capital de la República y, en lamañana del 21 de enero de 2000, oficiales y tropadel Ejército ingresaron al Congreso Nacional. Elderrocamiento presidencial se consumó en horas dela noche, gracias al retiro del apoyo de las clasesdominantes al presidente y al papel arbitral de lasFuerzas Armadas.
El nuevo gobierno, sin partido en el CongresoNacional y en medio de la reactivación de la protes-ta social liderada por el movimiento indígena, buscóestabilizar en el corto plazo la economía, al mante-ner la dolarización y la promoción de la inversiónextranjera en el sector petrolero. El resto de pro-blemas sociales y económicos no merecieron nin-gún programa considerable. La debilidad política
65
16 A dos días de anunciada la dolarización, la imagen de Mahuad mejoró. Además, el PSC, el PRE y la DP, partido de gobier-no, anunciaron el apoyo legislativo a la propuesta, con lo cual su viabilidad política estaba asegurada. Las cámaras deempresarios y pequeños industriales también aprobaron la medida (Revista Gestión, No. 67; Revista Vistazo, No. 667).
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

bloqueó ciertas propuestas de privatización quequedaron arrinconadas, a la espera del cambiode mando.
La dolarización no impidió el desarrollo de lacorrupción. Pero sus primeras señales no fueron deltodo negativas gracias a un favorable contexto deprecios del petróleo al alza; al recurrente envío deremesas por parte de los trabajadores ecuatorianosemigrados hacia países industrializados debido a laquiebra bancaria –dichas remesas se convirtieronen la segunda fuente de divisas del país después delas exportaciones de petróleo–; y a la construccióndel nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP),iniciada en 2001, con un volumen de financia-miento que constituyó la inversión extranjera másvoluminosa en el Ecuador desde los años setenta(Larrea, 2002). El tipo de cambio con que se adop-tó la dolarización permitió, además, precios relati-vos excepcionalmente favorables para lasexportaciones en 2000, cuando el tipo de cambioreal llegó a niveles sin precedentes.
Como consecuencia de los desequilibrios en losprecios relativos al momento de la dolarización,de la capacidad de los oligopolios y otros agenteseconómicos para elevar los precios y de la parcialreducción de algunos subsidios, el país mantuvoaltas tasas de inflación, a pesar de la eliminación
de la emisión monetaria. Su persistencia y magni-tud no sólo eliminó las ventajas temporales,alcanzadas por el sector externo en el tipo de cam-bio real en los meses posteriores a la dolarización,sino que revirtió la situación y afectó gravementea la competitividad internacional del país.
El índice de tipo de cambio real se apreció desde2000. Disminuyó de 147,3 a 92,8 en 2002 y a 91,3en 2003. El deterioro del tipo de cambio real colo-có en desventaja a la economía nacional frente asus principales socios comerciales y limitó la capa-cidad de diversificación de las exportaciones nopetroleras. La tendencia se modificó ligeramentedesde 2004, debido a la devaluación del dólar:alcanzó un índice de 98,4 en 2006.
La progresiva pérdida de competitividad de laproducción local aparece como el «talón deAquiles» de la dolarización. El deterioro de labalanza comercial era evidente: varió de un supe-rávit de 1.458 millones de dólares en 2000 a undéficit de 302 millones en 2001, 969 millones en2002 y 31 millones en 2003. Los resultados poste-riores de la balanza comercial respondieron prin-cipalmente al alza de los precios del petróleo. Seregistraron saldos positivos desde 2004 (177millones de dólares en 2004, 531 millones en2005 y 1.448 millones en 2006).
66
Gráfico 4.2: Evolución de la balanza comercial 2000 – 2006
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: SENPLADES.

Sin embargo, la balanza comercial no petrolera haregistrado un déficit constante desde el primer añode la dolarización. En 2000, el déficit llegaba a
728 millones de dólares y, en 2006, a 3714 millo-nes de dólares. Es evidente, entonces, que la dola-rización no ha dinamizado las exportaciones.
67
Gráfico 4.3: Evolución de la balanza comercial no petrolera 1990 - 2006
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: SENPLADES.
Sin posibilidad de emisión monetaria, las expor-taciones constituyen la principal fuente de apro-visionamiento de monedas, incluso para lastransacciones locales. En un contexto de apertu-ra comercial, la dolarización impide reaccionar yhacer uso de instrumentos que sí poseen las eco-nomías vecinas ante la pérdida de competitividadde los productores locales. Por lo demás, tal ycomo fue conducido, este proceso no dio lugar ala nivelación de las tasas de interés internas conlas externas ni garantizó el acceso a los mercadosfinancieros internacionales.
En medio de un proceso de descapitalización y dela baja eficiencia institucional de la estatal petro-lera, la dependencia del precio del petróleo abrióun amplio margen de incertidumbre sobre las bon-dades de la dolarización para dinamizar la econo-mía ecuatoriana.
Además, en el ciclo político posterior a su promul-gación, emergieron dos problemas que complica-ban la sostenibilidad del esquema monetario. Elprimero, la regulación de la política fiscal estable-cida en la Ley Orgánica de Responsabilidad,Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF),
promulgada en junio de 2002. Esta norma prioriza-ba el servicio de la deuda externa y su recompra, ylimitaba el crecimiento del gasto primario, queincluye inversión social, al colocar un tope de 3,5%de crecimiento anual real. Las preasignaciones deley reducían prácticamente a cero la posibilidad deejercer una política discrecional anticíclica. Si ladolarización fue una camisa de fuerza para una polí-tica monetaria alienada por el salvataje bancario, laLOREYTF redujo al Ministerio de Economía yFinanzas al papel de cajero del gasto público. Oficioque ha ejercido con suficiente discrecionalidad paraexacerbar la pugna distributiva o dar prioridad a losrubros de egreso de su preferencia.
El segundo problema era menos evidente, peroigual o más significativo: el ancla nominal extre-ma no había modificado la conducta de los agen-tes, pues los problemas distributivos seguíanarbitrándose como cuando no se había perdido larelativa soberanía monetaria que procuraba unBanco Central emisor. Incluso existían nuevos ali-cientes de riesgo ecológico. La necesidad de divi-sas que experimentaba el Estado incentivaba a losagentes privados o públicos a incurrir en un com-portamiento que implicaba mayor explotación de
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

los recursos naturales, sin que necesariamente seconsideren –o mejoren– las normas o estándaresambientales vigentes (Falconí y Jácome, 2002). Esmás, esos agentes sentían un mayor respaldo delsector público, que parecía «autorizarles» unaexplotación más agresiva de los recursos naturales.La construcción del Oleoducto de Crudos Pesados(OCP), cuyo trayecto pasa por distintas zonasambientalmente sensibles –como la de Mindo–, esun claro ejemplo de esta tendencia.
Una tasa de crecimiento siempre menor a la pro-puesta por quienes sostuvieron la dolarización pro-fundizó la desigualdad y la exclusión social, comolo comprueban las mediciones de pobreza, inequi-dad, salarios y empleo. Si en un primer momentode la dolarización estos indicadores se atenuaronparcialmente, las rigideces del esquema monetarioadvierten sobre las inciertas condiciones de lasmayorías poblacionales.
Desarrollo y crecimiento no son sinónimos, perose encuentran vinculados aunque no en forma tanmecánica, como considera la ortodoxia económi-ca. Y la pregunta relevante, en la primera décadadel siglo XXI, es: ¿qué efectos puede tener en esosdos conceptos la pérdida de soberanía monetaria?Si la moneda fuera el velo que oculta la economíareal, su sustitución, en el largo plazo, sería irrele-vante; pero si, como sostienen otras corrientes depensamiento, el dinero sí importa, crecimiento ydesarrollo se verán afectados irremediablemente,para bien o para mal.
En el balance, la singular historia económicaecuatoriana de la última década tiene menosrelación con el desarrollo y más con el fracasodel crecimiento. En el origen de este proceso, seencuentran las políticas de estabilización macro -económica, que desembocaron en la dolariza-ción unilateral, en enero de 2000, y en lacontinuidad en el tiempo de gran parte de lossoportes de la dominación tradicional. Ello hizoque el Ecuador forme parte de la media décadaperdida que identifica la CEPAL entre 1997 y2002 (CEPAL, 2004).
En el largo plazo, el resultado de la interacción detodos estos factores podría asimilarse al modelopropugnado a nivel global por el neoliberalismo,
aunque con evidentes disonancias. Este modelo,en una sociedad de constantes pugnas entre lasfacciones de su burguesía, adquiere una dinámicadel todo original, que podría calificarse como«neoliberalismo criollo».
4.1.5. La apertura comercial:¿se democratizó la economía?17
El paso por el poder del Partido Sociedad Patriótica(2003-2005) –en alianza con Pachakutik, el brazopolítico del movimiento indígena– a pesar de susofertas electorales, no hizo sino continuar con lamisma política económica de sus antecesores.
Avalado por la firma de los acuerdos con el FMI,el nuevo Presidente prosiguió con el uso de lapolítica fiscal como único mecanismo de ajuste enuna economía dolarizada. Además, decretó el alzade los precios de las gasolinas y de los serviciospúblicos. Su política exterior implicó un sospe-choso alineamiento con los Estados Unidos en suagenda anti-narcóticos derivada del PlanColombia. Este conjunto de opciones alejó almovimiento indígena de la alianza gubernamentalque había llegado al poder con la promesa de supe-rar el neoliberalismo. El distanciamiento de suoferta electoral y el progresivo autoritarismo yatropello a las instituciones democráticas, incidie-ron en la caída de ese régimen en abril 2005. Unavez más, potentes movilizaciones ciudadanasempujaron el cambio de mando.
Aunque muchos de los principales funcionarios delPartido Sociedad Patriótica fueron militares, exmilitares y parientes de los principales dirigentesdel partido, los puestos estratégicos en las institu-ciones claves para el mantenimiento de la agendaeconómica fueron ocupados por allegados a los tra-dicionales círculos bancarios y empresariales delpaís. Tal ha sido una de las principales estrategiasque los grupos dominantes han empleado a lo largode las dos últimas décadas con el fin de preservar susespacios de poder y de control de la economía.
En efecto, además de parapetarse en partidos políti-cos de escasa vocación y poco funcionamientodemocráticos, los grupos dominantes nunca seausentaron de las instancias de decisión institucio-nal que aseguraban cierta coherencia a la agendaeconómica de los gobiernos de turno en dirección
68
17 Esta parte del documento está basada fundamentalmente en el trabajo de Andrade (2005).

al debilitamiento estatal, la desregulación econó-mica y la protección de sus particulares intereses.
La promesa neoliberal de un crecimiento eco-nómico basado en la liberalización y la promo-ción de exportaciones resultaba atractiva y fácilde implementar. Sus efectos en términos de re-concentración de poder y recursos y, por tanto,en la recomposición y adaptación de los sectoresdominantes a la globalización de la economíaecuatoriana, han sido particularmente visibles entres niveles:
• Una nueva «fase de proletarización» del agroecuatoriano, que ha alterado la composiciónde los sectores dominantes y ha modificadolas relaciones entre dichos sectores y los tra-bajadores agrícolas. El caso más visible al res-pecto es el del sector de las floricultoras.
Si bien la promoción de las exportacionesno implicó una efectiva ampliación y diver-sificación de la estructura productiva delpaís, si contribuyó al dinamismo de ciertossegmentos de las exportaciones privadasecuatorianas, como la producción de cama-rones y flores.18 Ello se produjo, sin embargo,en condiciones adversas para la absorción deempleo y en medio de una persistente con-centración de los activos productivos.
El control de tierras ha sido un efecto deherencia histórica que incluye la concen-tración de la propiedad agrícola fértil, laexistencia de un gran número de familiascampesinas sin tierra, y la capacidad de losempresarios florícolas para captar capitalpor sus relaciones con los grupos financie-ros ecuatorianos y con los inversionistasextranjeros. La explotación laboral se refor-zó con las políticas neoliberales, que desdeinicios de los noventa, disminuyeron lasoportunidades de los trabajadores paraorganizar sindicatos y consintieron formas
de empleo sumamente flexibles.19 Las traba-jadoras agrícolas fueron particularmenteafectadas por este nuevo contexto laboral.
En suma, la nueva integración entre lossectores dominantes y el mercado interna-cional, por medio de la agro-exportación yla exportación de productos no tradiciona-les, ha implicado un mayor poder relativode los grandes propietarios sobre el conjun-to del mercado agrícola. Las tradicionalesrelaciones de dominación (hacendado-peón) se han debilitado, pero no han sidosustituidas por vínculos formales entre lascomunidades campesinas y las empresas flo-rícolas —ubicadas en los alrededores de lascomunidades—, ni tampoco se encuentranmediadas por sindicatos.
• La internacionalización del sistema finan-ciero ecuatoriano a partir de 1994 culminóen la quiebra masiva de bancos y otras enti-dades financieras en 1998-2000. La desre-gulación de las leyes de control financierodebilitó la capacidad del Estado para con-trolar las operaciones financieras que losgrupos económicos podían realizar entre síy con los bancos de los cuales eran accionis-tas mayoritarios.
Los grupos económicos emergentes —quehabían prosperado gracias a su participaciónen la exportación de banano, camarón, flo-res, etc.,— también siguieron la estrategia definanciación de sus ganancias, fundandobancos, casas de valores, y otras organizacio-nes de intermediación con la esperanza deobtener ganancias rápidas. Las entidadesfinancieras proliferaron y la economía en suconjunto —tanto del lado de la oferta comodel de la demanda— se volvió altamentedependiente del sistema financiero y fue rea-cia a conectarse con el sector productivo dela economía.
69
18 Entre 1990 y 1998, el valor FOB de las exportaciones de flores pasó de U.S.$ 13’598.000 a U.S.$ 161’962.000, es decirsu valor se multiplicó por doce; en 1998 las exportaciones de flores eran el 5% de las exportaciones totales del país(Larrea, 2004; Korovkin, 2004, los autores citan estadísticas del Banco Central del Ecuador). El sector había generadohasta 1998, 36.000 empleos. En este período (1990-1998) el Ecuador pasó de ser un exportador marginal de flores fres-cas, a ser el tercer productor mundial (World Bank, 2004: 87).
19 Las exportaciones bananeras también crecieron en el período en examen gracias a las condiciones creadas por la flexi-bilización laboral, entre otras razones.
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

Si bien fueron los sectores medios y popula-res los que salieron más perjudicados por elcolapso económico, y la misma dolarizaciónde la economía altera también las relacionesy composición interna de los sectores domi-nantes: a) los capitalistas prósperos quehabían logrado organizar grupos económi-cos más pequeños fueron prácticamentebarridos del escenario. b) Dos poderosasfamilias guayaquileñas y un grupo económi-co quiteño que controlaban viejos gruposeconómicos vieron drásticamente reducidosu poder económico. Líderes del mayorgrupo económico de la Costa, que siguemanejando varios medios de comunicación,huyeron a Miami y una parte de sus bie-nes –especialmente propiedades inmobilia-rias y el banco más grande del país–, alfinalizar el siglo pasado pasaron a manos delEstado. El líder de otro grupo financiero, derancio antecedente cacaotero y dueño de laempresa distribuidora de energía eléctricade Guayaquil, fue reducido a prisión. Untercer grupo económico serrano, vinculadoal tráfico petrolero, también recibió el casti-go judicial. Y c) luego de la crisis financiera,y aún en medio de una intensa disputa porreubicarse dentro del mercado, los másgrandes grupos económicos salieron relati-vamente ilesos e incluso se fortalecieron.Un nuevo ciclo de concentración de lariqueza se abrió a partir de entonces.
La «nueva» concentración económica estáatravesada por factores de diferenciaciónbasados en un reacomodo territorial de lainfluencia económica. Tres de los mayoresgrupos económicos sobrevivientes seencuentran ahora basados en la Sierra, dosde ellos se localizan en Quito. Uno incluyeal mayor banco del país, las principales tarje-tas de crédito, inversiones en floricultura,franquicias de servicios, medios de comuni-cación, etc. Y otro tiene intereses en nego-cios de importación y exportación,franquicias de servicios y la industria delentretenimiento y en la producción agrope-cuaria para consumo doméstico. Un tercergrupo con inversiones en compañías de avia-ción, comercialización de vehículos, el mer-cado inmobiliario, negocios de importacióny exportación, y medios de comunicación,
está basado en Cuenca. En Guayaquil pros-pera el grupo económico más grande y másantiguo del país, aunque dividido en dos sub-grupos que controlan negocios de exporta-ción, importación y bienes inmobiliarios(Revista Gestión, 2004).
En una economía organizada en oligopo-lios, estos grupos constituyen el núcleo delos «nuevos sectores dominantes» y alrede-dor orbitan un conjunto de grupos menoresen relación de dependencia. La dolariza-ción y el pago de la abultada deuda externason los mecanismos que han articuladoeconómicamente las relaciones de domina-ción entre ese núcleo, su periferia y el restode la sociedad ecuatoriana. Estos factoreshan incidido para que bajo el nuevo siste-ma monetario se haya completado lareconstitución del tradicional modelo decrecimiento por exportaciones del Ecuador.
• Transferencia del patrimonio y de los acti-vos (descapitalización) al servicio de ladeuda. Luego de la crisis bancaria y la dola-rización del año 2000, la evidencia disponi-ble indica que el factor clave en larecuperación ecuatoriana ha sido el nuevoboom petrolero. Al igual que en los setentadel siglo pasado, aunque en condicionesmás desfavorables, la apertura de nuevoscampos petroleros y la construcción delnuevo oleoducto han sido posibles por laasociación del Estado con compañías trans-nacionales extranjeras, en un contextointernacional de altos precios.
Pero a diferencia de lo que ocurrió en el pri-mer boom petrolero, en la actualidad elEstado no ha invertido los recursos econó-micos en desarrollar una infraestructuraindustrial, sino en promover las exportacio-nes primarias privadas (caso floricultoras),en pagar la deuda externa y en financiar lasimportaciones. El empleo del pago de ladeuda externa tiene que ver directamentecon el fortalecimiento de algunos gruposeconómicos en el sector financiero. Larenegociación de los pagos de los bonosBrady en bonos Global 2000 y el bajo pre-cio de mercado de esos bonos, facilitaron ala «banca sobreviviente» la compra de
70

bonos de deuda, cuyo pago quedó automá-ticamente garantizado gracias a la creacióndel Fondo de Estabilización, InversiónSocial y Reducción del EndeudamientoPúblico (FEIREP).
Así, el pueblo ecuatoriano no solamenteque no percibió ningún beneficio de losingresos generados por el boom petróleosino que, además, estuvo abocado a unamayor austeridad en el gasto público a finde generar los excedentes financierosnecesarios para pagar el servicio de ladeuda pública.
La dolarización continúa influyendo en lasestrategias económicas de los grupos domi-nantes en otro sentido: ha acentuado unaestructura de demanda guiada por las prefe-rencias de los consumidores con mayorpoder adquisitivo, los cuales compran pro-ductos importados y servicios proporciona-dos en muchos casos por franquiciasinternacionales. En uno y otro caso, losgrupos económicos mayores controlan, casioligopólicamente, tanto la importación debienes industrializados, su distribución –através de cadenas de supermercados omediante la instalación conjunta de servi-cios en «malls»– y, directamente, la propie-dad local de las franquicias.
En suma, a pesar de que el camino hacia la plenadominación oligárquica ya no es tan despejadocomo lo fue hasta muy avanzado el siglo XX, ennuestros días los actores y grupos de poder antesdescritos detentan un inmenso poder de veto fác-tico sobre segmentos claves de las institucionesdemocráticas y las decisiones políticas que surgendel Estado Nacional.
Si los cambios en las relaciones de poder entre lossectores dominantes han afirmado, en gran medida,la primacía de los grupos económicos frente alEstado, ello no ha implicado que hayan sido capacesde asegurar su pleno control por la vía electoral, almenos no de forma estable, y menos aún que hayanpodido impedir la emergencia de una serie de acto-res sociales y colectivos distantes de sus proyectos.
Los problemas de los sectores dominantes paraasegurar la dominación política se incrementaron
con el fin de la fase fácil del ajuste estructuralentre 1984 y 1996. Estos problemas crecieron enmedio del desorden económico causado por la cri-sis financiera de 1997-2000 y de la temporal fisu-ra de poder creada por la emergencia de un nuevoactor político: los sectores populares rurales orga-nizados en el movimiento indígena.
Es evidente que el colapso económico de 1997-2000 no puso fin a la larga historia de un modelode crecimiento extremadamente básico orientadohacia afuera, y que gran parte de los convenciona-les grupos económicos han salido beneficiadosincluso de la crisis temporal del modelo. Estaadaptación no ha dejado de tener sus costos, lasrelaciones entre los sectores dominantes han cam-biado, pero no lo suficiente como para comprome-ter en el largo plazo su reproducción.
A pesar de ello, y aunque los tecnócratas neoli-berales han permanecido largamente en el con-trol de las decisiones de política económica, lossectores dominantes no han logrado generar unoo varios partidos políticos capaces de transformarel dominio económico en dominio legítimo esta-ble. Tampoco han conseguido integrar de mane-ra permanente en el esquema de reproduccióndel modelo neoliberal a los liderazgos políticos ysociales de los sectores populares. Lo más quehan alcanzado en este aspecto es constituir «par-tidos orgánicos» regionales que, por su propiadinámica interna –faccionalismo y particularis-mo–, tampoco han ofrecido una solución al pro-blema de «dominar sin gobernar directamente»(Andrade, 2005).
Los problemas de construcción político-organizativade los sectores dominantes, así como el aumento enel nivel de conflictividad entre sus diversas faccio-nes, han abierto el contexto para la emergencia denuevos actores sociales interesados en reorientar losdestinos económicos y políticos del país. De la manode los movimientos sociales –sobre todo del movi-miento indígena– y otras organizaciones colectivas-que resistieron a los avances de las políticas de ajus-te estructural en los años 90, en el siglo XXI han sur-gido nuevos agentes colectivos, bajo la forma deasambleas, movimientos ciudadanos, redes y coali-ciones sociales, que han debilitado más aún la legi-timidad de los partidos políticos y han entrado en ladisputa por la definitiva salida del ciclo neoliberalen el Ecuador.
71
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

Es en dicho momento político que se inscribe la viabi-lidad política de este Plan Nacional para el Buen Vivir
4.1.6. Un balance global de lapolítica neoliberal
El panorama descrito permite concluir que el mode-lo de crecimiento existente en el Ecuador, en losúltimos 15 años, ha conducido a la simplificación dela producción nacional, por el predominio de aque-llas ramas económicas que generan rentas por pre-cios internacionales favorables, mientras que lasposibles bases de una estructura productiva nacionaly autónoma han sido barridas por un modelo deimportaciones que beneficia a consumidores dealtos ingresos y a empresarios especuladores.
La reprimarización de la economía, la escasainversión productiva y el énfasis en la proteccióndel capital financiero han impedido, en efecto, lareactivación de la estructura productiva nacionaly su plena diversificación para un rendimientomás equilibrado de la economía.
Por lo demás, la competitividad centrada en lareducción de costos del trabajo y en la obtenciónde rentas extractivas a costa del deterioro de losecosistemas, junto con la desregulación del mer-cado y la ineficacia de un sistema tributario queno permite obtener los impuestos del capital y delos contribuyentes de mayores ingresos, son fac-tores avanzados por el neoliberalismo, que tuvie-ron graves consecuencias en el debilitamiento de
las funciones del Estado como garante de dere-chos, como productor de bienes públicos de cali-dad y como promotor eficiente de un desarrollohumano estable y soberano.
Esto ha redundado en la continuidad de determi-nadas relaciones de poder, en que las clases domi-nantes aparecen como las únicas beneficiarias delos escasos frutos del crecimiento económico. Supoder económico ha sido la base para su altísimonivel de influencia política sobre las institucionespúblicas.
Así, la fragilidad de las instituciones estatales y delaparato productivo se evidenció al final del siglopasado, cuando no hubo capacidad para enfrentaradecuadamente factores adversos como el fenóme-no de El Niño (1998) y la crisis bancaria (1999),que determinaron un incremento de la pobreza de12,84%, entre 1995 y 1999, hasta alcanzar a52,18% de la población del país (Cuadro 4.1).
La estabilidad nominal provista por la dolariza-ción permitió que, seis años más tarde, en 2006,la pobreza y la pobreza extrema retornaran aniveles similares a los registrados hace una déca-da. No obstante, dado el crecimiento poblacio-nal y sabiendo que la tasa de fecundidad de losmás pobres es más elevada que el resto de lapoblación, se puede afirmar que, en los últimos10 años, existe un mayor número de pobres entérminos absolutos.
72
Cuadro 4.1: Evolución de la pobreza y extrema pobreza de consumo, 1995 – 2006
–como porcentaje de la población–
Fuente: SIISE-INEC, basado en INEC, ECV. Varios años.
Elaboración: SENPLADES.

Los problemas ocasionados por los desastres natu-rales, la crisis financiera o el cambio de moneda nohan impactado en forma simétrica a la población.Según el SIEH-ENEMDU, entre 1990 y 2006, sólolos hogares pertenecientes a los estratos de ingresosmás altos no vieron retroceder su ingreso per cápi-ta, mientras que, sistemáticamente, los ocho pri-meros deciles de la población redujeron sus nivelesde percepción de ingresos. En los 16 años conside-
rados, el decil nueve mantuvo su participación delingreso en 16,2%, mientras el decil más favorecidoincrementó su participación de 35,5% a 41,8%(Gráfico 4.4). En el período mencionado, se puedeobservar un proceso de concentración del ingreso:mientras en 1990 el 10% más rico de la poblaciónganaba 18,7 veces más que el 10% más pobre de lapoblación, en 2006 el 10% más rico ganaba 38 vecesmás que el 10% más pobre (Ramírez R., 2007).
73
Gráfico 4.4: Concentración del ingreso per cápita del hogar
Fuente: SIEH-ENEMDU, 1990-2006.
Elaboración: SENPLADES.
Como se señaló previamente, en el período de libe-ralización el proceso de apertura de la economíaecuatoriana no generó un incremento de la deman-da de la mano de obra poco calificada. Por el con-trario, dio lugar a una mayor demanda de mano deobra de alta calificación. Dicho proceso provocó, asu vez, un aumento de la brecha salarial entre cali-ficados y no calificados. Con ello, contribuyó adi-cionalmente al incremento de la concentración delingreso y de la desigualdad antes descritos. Tal pro-ceso no parece haber cambiado. No es simplecoincidencia que hoy en día la escolaridad prome-dio de los trabajadores dedicados a las actividadesexportadoras (el denominado sector transable) sea
casi 4 años mayor que la de los sectores dedicadosa las satisfacciones propias del mercado interno (eldenominado sector no transable de la economía).
La reducción de la pobreza de 52,18% a 38,28%entre 1999 y 2006 (Cuadro 4.1), no está asociadaa transformaciones estructurales dirigidas a generarempleo y a reducir la desigualdad. Las políticassociales «focalizadas» siguen viendo a la personapobre como un «otro» que requiere asistencia, perocuya inclusión social se abandona a la improbablereacción mecánica de un mercado, que, en reali-dad, conduce a los inversores hacia la asimilaciónde tecnologías expulsoras de mano de obra.
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

La evolución de la pobreza está vinculada, másbien, a los ciclos económicos, en especial a losprecios internacionales del petróleo y al ingresode remesas.
En consecuencia, el crecimiento, –entendido enun sentido abstracto20– y la estabilidad macroe-conómica son condiciones necesarias, pero nosuficientes para reducir la pobreza. Más aún, elcrecimiento y la estabilidad macro no son valoresen sí mismos, son instrumentos que deben articu-larse en beneficio, sobre todo, de los pobres, esdecir, deben considerar al mismo tiempo meca-nismos de inclusión social y productiva de losgrupos más vulnerables del país.
El ingreso y el consumo de los hogares no han sidodistribuidos de manera equitativa, lo que ha frenadoel crecimiento de la demanda agregada y las posibi-lidades de expansión de la economía nacional. Pero,asimismo, la producción ha mostrado un proceso deconcentración industrial que ha favorecido a lasempresas formadoras de precios, –a costa de lasempresas tomadoras de precios21–; ha limitado lascondiciones reales de competencia; obstaculizadoprácticas de mercado transparentes y frenado laexpansión de la demanda de empleo formal, bienremunerado e incluyente. La concentración indus-trial en el Ecuador, medida por el coeficiente deGini, demuestra la desigual estructura de la industrianacional y constata que la producción industrial hasido abarcada por pocas empresas (Cuadro 4.2).
74
Cuadro 4.2: Concentración industrial 2005*: coeficiente de Gini**
* Ramas elegidas al azar.
** El coeficiente de Gini del consumo es una medida estadística de la desigualdad en la distribución del consumo per cápita de los
hogares, que varía entre 0 y 1. Muestra mayor desigualdad mientras se aproxima más a 1 y corresponde a 0 en el caso hipotético de
una distribución totalmente equitativa.
(1) Treinta y una empresas, de las cuales siete no reportaron ventas.
(2) Noventa y siete empresas, de las cuales 46 no reportaron ventas.
(3) Ochenta empresas, de las cuales 18 no reportaron ventas.
(4) Cien primeras empresas por ventas.
(5) Cien primeras empresas por ventas.
Fuente: Producto Indicador, 2005.
Elaboración: SENPLADES.
Las inequidades que este esquema de crecimientoha consolidado no se limitan a la distribución delingreso o a la concentración de la propiedad pri-vada (extranjera y nacional) del aparato producti-vo. La preponderancia otorgada al sector externo,como guía del crecimiento económico, inhibe unequilibrado desarrollo humano en todo el territo-rio nacional, ya que evita que sus regiones se inte-gren en un proceso armónico en el que sereduzcan las disparidades.
A pesar de que en el período más fuerte de libera-lización de la economía se dio mayor importanciarelativa a los sectores transables del aparato pro-ductivo (los que pueden comercializarse en elmercado internacional), durante la década pasadaestos sectores experimentaron limitados incre-mentos de su productividad. Entre 1992 y 1997,hubo un incremento de 2,4% para todos los tran-sables y de 1,3% para los no transables, excepto elpetróleo. Al mismo tiempo, las ramas intensivas
20 Se entiende como un crecimiento abstracto porque no crea una estructura productiva capaz de integrar el trabajo nacio-nal y promover una soberanía nacional ante las variaciones de los factores externos.
21 Se entiende por empresas formadoras de precios a aquellas pocas empresas con carácter monopólico que pueden aumen-tar los precios de sus productos sin enfrentar una disminución importante de la demanda. Las empresas tomadoras de pre-cios, en cambio, son las pequeñas empresas que no poseen mayor injerencia en la definición de los precios del mercado.

en el uso de capital –petróleo (transable), electri-cidad y agua (hasta entonces, no transables)–experimentaron crecimientos significativos de suproductividad (8,5% y 13%, respectivamente).Sin embargo, su demanda de empleo apenasalcanzó a 0,7% de la demanda total de empleo delos sectores no agrícolas. Mientras tanto, lasramas de actividad no transables no agrícolas, queocuparon 82,7% de la demanda total de empleosno agrícolas, tuvieron un retroceso de 0,9% en suproductividad (Vos, 2002).
Si bien este conjunto de datos da cuenta de dosdécadas perdidas de desarrollo, existe un espejis-mo en el crecimiento, originado a partir de la cri-sis vivida en el país luego del salvataje bancariopropiciado por las élites en 1999, para sostener aun sector que adolecía de enormes deficiencias degestión y amplios márgenes de discrecionalidad e
intereses vinculados en el manejo de los ahorrosde la ciudadanía.
Desde el año 2000, el argumento central para sos-tener la dolarización se ha basado en la necesidadde exportar cada vez más para financiar la balanzaexterna, en un escenario general de apertura eco-nómica. Los resultados alcanzados muestran el fra-caso de esta estrategia. Entre 2000 y 2005, el índicede apertura de la economía ecuatoriana se incre-mentó de 0,748 a 0,812, lo que, según la ortodoxiapredominante, indicaría una evolución apropiada.No obstante, la balanza comercial (incluyendo bienesy servicios) se deterioró. Hubo un crecimiento realde las importaciones equivalente a 45,1%, pero lasexportaciones sólo crecieron 34,1%, en especialdebido a la evolución del precio internacional delpetróleo, variable totalmente fuera de control y queoscila de acuerdo a factores exógenos (Gráfico 4.5).
75
Gráfico 4.5: Exportaciones e importaciones 1993-2006
–como porcentaje del PIB–
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: SENPLADES.
El incremento de las importaciones no necesaria-mente significa un abaratamiento de los costos niun aumento de la competitividad de la producciónnacional remanente. Son otros factores los quecrean tal competitividad (credibilidad de las insti-tuciones, paz social basada en un efectivo avance
en la justicia para todos, calidad y pertinencia dela educación, un adecuado sistema de ciencia ytecnología, regulación de los mercados, etc.). Porel contrario, el incremento de las exportacionesimplica otros dos procesos negativos para el biencomún: la conversión de un sector de empresas de
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

orientación productiva al sector intermediario oespeculativo (financiero, inmobiliario) y la com-petencia desleal (dumping social) a la producciónde la economía popular, que es también degradadaa la mera intermediación (sector informal urbano)o desplazada del mercado (pequeña producciónagropecuaria). La seguridad y, más aún, la sobera-nía alimentaria se deterioran gravemente y, paracompensar ese déficit del comercio exterior, seprivilegian las exportaciones no sólo de productoscompetitivos, a costa de la vida de los trabajado-res, sino de condiciones no renovables de la natu-raleza, lo que genera desequilibrios ecológicos, quetendrán fuertes repercusiones en el futuro.
El acelerado crecimiento de las importaciones yel lento crecimiento de las exportaciones nopetroleras dan cuenta de las escasas opciones de
creación de puestos de trabajo digno, lo que hacontribuido a deteriorar las condiciones de vidade la población por la vía del desempleo, elsubempleo, el empleo precario y la reducción delos salarios reales.
El repunte de las exportaciones de petróleo, sibien contribuye a sostener el gasto fiscal, no repre-senta una opción real para el crecimiento delempleo, dada la mínima absorción de mano deobra de esa rama de actividad, extremadamentedependiente del factor capital. A fin de cuentas, laapertura, que en el balance ha sido negativa desde2001, está sostenida por las remesas enviadasdesde el exterior por la mano de obra expulsada deun país que no presenta tasas de inversión satisfac-torias en las ramas en las que más se puede asimi-lar la fuerza laboral (Gráfico 4.6).
76
Gráfico 4.6: Ingresos por remesas y migración 1990-2006
Nota: Los datos de 2006 sobre flujos migratorios están levantados hasta el mes de septiembre.
Fuente: Banco Central del Ecuador y Dirección Nacional de Migración, INEC.
Elaboración: SENPLADES.
Rem
esas
(m
illo
nes
de
US
D)
Mig
raci
ón
(n
úm
ero
de
per
son
as)
La sociedad ha sufrido, en suma, las consecuenciasdel ajuste estructural impuesto por la coaliciónentre fuerzas políticas y económicas externas, y lasélites nacionales carentes de un proyecto propioque trascienda la acumulación y defensa de posi-ciones de privilegio. Los efectos son indiscutibles:una sociedad crecientemente fragmentada, polari-zada, en la que ha sido evidente el deterioro de lasvidas de las mayorías, más allá de lo que estaban
dispuestas a soportar. Las «turbulencias» políticas yla creciente desconfianza en las instituciones polí-ticas confirmaron lo que las políticas del Consensode Washington, impulsadas por los organismosfinancieros multilaterales y la OrganizaciónMundial de Comercio, ya anticipaban: la genera-ción de una sociedad cada vez más ostentosamen-te injusta y muy proclive a continuos problemas deinestabilidad y conflicto político.

4.1.7. Los desafíos actuales del Ecuadorfrente a la crisis mundial
La crisis mundial se evidencia con más fuerza araíz de la crisis en los mercados financieros esta-dounidenses y ha contagiado a todo el mundo. ElSur, que no ha tenido responsabilidad en la crisis,resulta ahora su víctima. Durante años, EEUUmantuvo gigantescos déficit comerciales y fiscales.Cualquier otro país habría sido obligado a deva-luar y a «corregir» sus desequilibrios en el marcode las políticas ortodoxas promovidas por ciertosorganismos multilaterales como el FMI.
Sin embargo, las crisis han sido fenómenos constitu-tivos del sistema. Así, en los últimos 200 años hanexistido 23 crisis económicas en los países llamadosdel primer mundo. La crisis actual no sólo es finan-ciera. Esta ha sido la última característica visible. Lacrisis es también productiva, ética y de confianza,alimentaria, energética y ambiental, expresando enconjunto una crisis del sistema capitalista.
En un contexto de políticas neoliberales, las respues-tas tradicionales a la crisis hubieran sido políticas procíclicas y medidas en procura de austeridad en lapolítica fiscal. En el tema comercial se hubiera pro-movido un aperturismo insensato e indiscriminado yel ajuste hubiera sido a través de la flexibilizaciónlaboral. Sin embargo, el Ecuador ha respondido a lacrisis con medidas que enfatizan en una nueva visiónpos-neoliberal. Estas incluyen a las políticas que elGobierno ha realizado para blindarse de la crisis, laspolíticas de corto plazo para enfrentar la crisis y laspolíticas de mediano y largo plazo para promover unmodo de generación de riqueza distinto.
De ese modo, Ecuador ha dado grandes pasos paraevitar la vulnerabilidad del país ante las crisis delcapitalismo. De haber tenido más tiempo para cose-char los resultados de la política macroeconómica,esta crisis nos habría afectado mucho menos. Ellodemuestra la validez de las medidas anticíclicasaplicadas por el Gobierno Nacional para lograr quela crisis no afecte a los sectores más pobres del país.
El oportuno esfuerzo realizado por nuestro paísdesde 2006 por recuperar el rol del Estado debecontinuar, fortalecerse y tornarse prioritario enrelación con dos aspectos: primero, el uso eficientede los recursos públicos que se verán disminuidospor el mismo efecto de la crisis mundial; segundo,el fortalecimiento del apoyo nacional a la agendade cambios plasmada en el presente Plan Nacionalpara el Buen Vivir, de tal manera que logremosatravesar la crisis sin afectar a los más pobres, sin
sacrificar los objetivos primordiales el Buen Vivirni la transformación del Estado, y que el país puedasuperar la crisis en las mejores condiciones.
En el contexto actual, el mayor desafío para elGobierno Nacional será atravesar la crisis sin afec-tar a los más pobres (2’176.877 ecuatorianos vivencon menos de USD $ 1 diario), y mantener al paísen las mejores condiciones, entendiendo que lacrisis se convierte necesariamente en un limitan-te. Para este fin, la función de (re)distribucióndeberá poner énfasis en evitar que la crisis afectecomo siempre a los más pobres.
Adicionalmente, en lo económico, queda claroque la crisis va a incidir en el flujo de caja, lo cualse reflejará en restricciones al programa posneoli-beral. En consecuencia, la reprogramación presu-puestaria deberá ser pensada para el corto,mediano y largo plazo, con el fin de garantizar unproceso de priorización consensuado y el uso efi-ciente de los recursos internos aplicados a la estra-tegia nacional de desarrollo, y lograr fuentes definanciamiento externo (multilateral, regional obilateral) que van a ser necesarias, en el marco delrespeto a la soberanía nacional.
Por el lado de los ingresos, profundizar la reformatributaria será una tarea que deberá continuar, puessin capacidad recaudatoria no se puede tener fuer-te incidencia distributiva.
La necesidad de maximizar las reservas petroleras yde diversificar la producción, incluyendo la genera-ción de valor agregado a los bienes primarios, al igualque la diversificación de los mercados, son tareasurgentes que deben concretarse para reducir los efec-tos de los choques externos descritos anteriormente.
Por el lado de los gastos, se debe impulsar la reduc-ción de los costos de transacción en procedimien-tos administrativos burocráticos que faciliten laimplementación de la política pública.
En relación a la función de regulación, la consolida-ción y puesta en marcha de la nueva arquitecturafinanciera que incorpora las diferentes iniciativas definanzas populares es otra misión importante paraque en la economía ecuatoriana exista un manejofiscal transparente y ágil, que reduzca la incertidum-bre de la economía y permita relanzar la iniciativaprivada (sobre todo la economía popular y solidariapero también la economía empresarial) hacia ellargo plazo, con el fin de defender el empleo y reac-tivar la producción desde abajo, desde un punto devista humano, hasta conseguir atacar el problema
77
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

desde la base y reactivar la economía de la colecti-vidad. El rol del Banco del IESS, el relanzamiento almercado de capitales, la Red de SeguridadFinanciera, los nuevos roles de la Banca Pública,forman parte de esta nueva arquitectura financiera.
Por tanto, el fomento, la organización, la visuali-zación de la economía popular y solidaria, su auto-rregulación social basada en la democraciainterna, son componentes del marco legal requeri-do para dinamizar a este sector, que requiere de laactivación de la economía y la priorización de laeconomía endógena para el Buen Vivir.
En el escenario internacional, la búsqueda de lainserción inteligente y soberana en el conciertomundial debe concretarse en el caso comercial. Sibien en el corto plazo el mayor desafío es mante-ner los espacios de mercados logrados, en elmediano y largo plazo se debe buscar diversifica-ción y nuevos mercados. Esta inserción privilegiael impulso a la integración Sur-Sur, y el esfuerzode consolidar UNASUR; así como seguir y apoyarla agenda de los países que buscan nuevas reglaspara establecer un equilibrio mundial diferente.
Frente a la posible guerra de devaluaciones, seránecesario contar con un mecanismo de salvaguar-dia cambiaria, legítimo en la normativa internacio-nal y expedito en términos operativos (disparadoresque bloqueen oportunamente la entrada de produc-tos que pueden dañar la producción nacional), conun instrumental de medidas de control de frontera.
En términos defensivos, será necesario bloquearla negociación de acuerdos al estilo y contenidode los tratados de libre comercio, que limitaríanla capacidad de maniobra soberana de impulsarun modelo de economía endógena para el BuenVivir. Igualmente, habrá que fortalecer la defensanacional en los litigios legales con empresasinternacionales pues el valor de las potencialesdemandas suman un presupuesto anual delEcuador, lo cual limitaría la posibilidad de impul-sar los cambios propuestos.
En lo político, la crisis es el mejor aliado de lasfuerzas políticas opositoras, por lo que se requiereun manejo político concentrado en la construc-ción de una estrategia que permita que las accio-
nes para bloquear la crisis no se transformen encaos. Se necesita intervenir con fuerza para insta-lar reglas generales que prefiguren un nuevoacuerdo que garantice la gobernabilidad y la con-tinuidad de la construcción del nuevo modelo.
4.1.8. Tendencias demográficas
Una estrategia de largo plazo requiere considerar lastendencias y variaciones demográficas del paísdurante ese período. Los cambios poblacionales quese prevén para el Ecuador hacia el 2025 son varios.Todos estos, en su conjunto, plantean el reto de pla-nificar bajo consideraciones de variabilidad etárea,composición de género, esperanza de vida, entreotros. Las dinámicas poblacionales de los futurosaños impactarán sobre las políticas públicas enámbitos tan importantes y diversos que van desde lasostenibilidad del sistema de seguridad social hastala cobertura de educación básica, media y superior.
De acuerdo a las proyecciones, para el 2025Ecuador tendrá una población de 17,1 millones dehabitantes. Pese a que el ritmo de crecimiento des-cenderá a un promedio anual de 1,1% después del2020, el aumento de 3,3 millones de personas signi-fica un incremento considerable de habitantes.Además, la fecundidad se situará en 2,1 hijos pormujer, es decir cerca del nivel de reemplazo.Entonces, se puede esperar una población másgrande, pero cuyo crecimiento tiende a ralentizarse.
Simultáneamente, la esperanza de vida al naceraumentará algo más de 2 años, llegando a 77,5 añospara ambos sexos, y la tasa de mortalidad infantil sereducirá a cerca de la mitad durante los próximos17 años, pues pasará de 20 a 11 por mil nacidosvivos entre los años 2008 y 2025, respectivamente.Consecuencia de ello, el balance entre los diferen-tes grupos de edad se alterará significativamente. Laimportancia relativa de la población menor de 15años se reducirá de 31,2% a 24,5%, mientras que lade la población de 15 a 64 años se elevará del 63 al66% y la de la población de 65 y más años se incre-mentará del 6 al 9,3%.22 En otras palabras, estaría-mos ante un proceso de envejecimientodemográfico más acentuado, como se puede apre-ciar en la evolución de la pirámide poblacionalecuatoriana desde 1980 en los siguientes gráficos.
78
22 Las proyecciones también evidencian que, como resultado de la sostenida disminución de la fecundidad y el progresivoaumento de la esperanza de vida de la población adulta mayor, el índice de envejecimiento demográfico casi duplicarásu valor entre los años 2008 y 2025. Mientras en la actualidad por cada 100 menores de 15 años hay 27 personas de 60y más años, al terminar el primer cuarto de este siglo habrán 54.

79
Gráfico 4.7: Distribución de la población por sexo y edad, 1982; 2008; 2025
Fuente: INEC-Censos de Población 1982, Proyecciones de Población, 2008 y 2025.
Elaboración: SENPLADES.
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

El cambio en la pirámide implicará que la pobla-ción en edades laborales y adultas aumentará,mientras que la población menor a quince años seirá contrayendo.23 Esto abriría la posibilidad deaprovechar la denominada «ventana de oportuni-dades», es decir aquel período finito en el tiempoen que el mayor crecimiento de la población de lasedades laborales ofrece la posibilidad de aumentarla producción y la riqueza nacional a través de suadecuada y progresiva incorporación al trabajo.24
Por tanto, la generación de empleos adecuados yde calidad se hace indispensable, sin olvidar lanecesidad de formar, educar y capacitar a estapoblación para lograr su potencial máximo.
Adicionalmente, los cambios en el perfil etáreoconllevarán modificaciones importantes en el con-sumo económico. Es probable que, en el curso de lospróximos 17 años, el crecimiento promedio anual dela demanda por bienes y servicios de la poblaciónmenor de 15 años se torne negativo (-0,1%).Mientras tanto, la demanda que corresponde a lapoblación entre 15 y 64 años aumentaría a unavelocidad de 1,5% en promedio anual, y la de losadultos mayores crecería a un ritmo, también pro-medio, 2,4 veces mayor que el anterior (3.8%).
Así como el consumo, la demanda por serviciosde salud de la población adulta mayor crecerá auna velocidad significativamente superior a la dela población entre 15 y 64 años (3,8% frente a1,9%, respectivamente), a la vez que aquella delas personas menores de 15 años se tornará nega-tiva (-0,2%). A estos cambios se sumarían otrosen temas relacionados a la educación.
Proyectando que la población de 5 a 14 años empe-zará a disminuir desde el 2010, es probable que apartir de ese año la demanda por educación básicamuy probablemente tienda a declinar. Por el ladode la educación media, la población entre 15 y 17años aumentaría su tamaño hasta el año 2015,después de lo cual comenzaría a reducirse numéri-camente. A diferencia de los subconjuntos anterio-res, la población que potencialmente demandaría
educación superior, es decir aquella comprendidaentre los 18 y 24 años, incrementará su tamañodurante los próximos 17 años. Pasará de 1’809.000personas a 1’983.000 entre 2008 y 2025. Entonces,será necesario poner un importante énfasis en laeducación superior en la próxima década y media,sobretodo advirtiendo el incremento de laPoblación Económicamente Activa.
Las proyecciones, justamente, prevén que la PEAaumente a una velocidad promedio anual de2.2%.25 En términos absolutos, esto implicará quecada año se integren a la fuerza laboral 170.000personas en promedio. Siendo así, mantener laactual tasa de desempleo –alrededor del 7%–hacia el año 2025, requerirá crear 154.000 empleosanuales en promedio.
Los retos que plantean los cambios poblacionalesprevistos hacia el 2025 no son menores. Es precisotomar en cuenta las variaciones anotadas para pla-nificar los cambios en el modelo de acumulación ygeneración de riqueza. Aprovechar la breve «ven-tana de oportunidad» de los próximos años es unachance que no se puede dejar pasar, puesto que enel largo plazo el envejecimiento de la poblaciónpuede hacerse todavía más marcado, obligando aenfrentar escenarios más complejos en torno aseguridad social, producción y servicios.
4.2. 31 meses deRevolución Ciudadana
4.2.1. El cambio político:hacia el quiebre democráticode la dominación oligárquica
El 27 de abril de 2009, 3’584.236 de ecuatorianos,que representan 51,99% de los votos, ratificaronel proyecto político del Movimiento Patria Altivay Soberana (PAIS) y, en un hecho sin precedentesen el actual ciclo democrático, reeligieron en pri-mera vuelta al binomio Rafael Correa-LeninMoreno como gobernantes para el período2009-2013. Luego de 10 años de inestabilidad y
80
23 En términos absolutos la población menor de 15 años disminuirá en alrededor de 108.000 personas (cerca de 6.300personas en promedio anual), mientras que la población en edades laborales y adultas mayores aumentará en 2’600.760personas, respectivamente.
24 En este contexto, el índice de dependencia demográfica registrará un sostenido descenso hasta alcanzar en el año 2025un valor cercano al 51%.
25 Entre 2008 y 2025 el tamaño de la PEA se incrementará de 6.3 millones a 9.1 millones de personas.

turbulencia política, el pueblo ecuatoriano decideconfirmar en el ejercicio del poder a una tenden-cia que encarna múltiples expectativas y posibili-dades de cambio y construcción de un verdaderoproyecto nacional de desarrollo.
Antes de las elecciones de abril de 2009, el puebloratificó en las urnas, y por tres ocasiones, el impulsoque el Gobierno de la Revolución Ciudadana habíaotorgado al proceso de transformación constitucio-nal, como condición indispensable para modificarlas bases de la economía, la sociedad y la política ygenerar un nuevo pacto de convivencia nacional.Así, la convocatoria a una Asamblea Constituyentefue aprobada por 81% de los ciudadanos (abril de2007), la votación de los movimientos y partidospolíticos –Alianza País, MPD, Pachakutik, entreotros– que sostenían la opción de cambio alcanzó
más de 70% (septiembre de 2007) y la aprobaciónde la nueva Carta Magna contó con el respaldo de64% de la ciudadanía (septiembre de 2008). Elpueblo refrendó, en todas estas ocasiones, con suparticipación directa en las urnas, la ruta de la trans-formación estructural del Estado y del modelo dedesarrollo a la que, desde enero de 2007, se habíacomprometido el nuevo gobierno ecuatoriano.
Más aun, por primera vez en los últimos 30 añosde regímenes civiles, la distribución territorial delvoto no reflejó las históricas divisiones regionalesdel país (Costa/Sierra, Quito/Guayaquil). Laopción del cambio triunfó incluso en la ciudad deGuayaquil –donde, hace 15 años, el derechistaPartido Social Cristiano ha controlado todos losresortes del poder local– y prácticamente en todoel territorio nacional (Mapa 4.1).
81
Mapa 4.1: Resultados de elecciones presidenciales 1978-2009 (primera vuelta)
Resultados 1978 Resultados 1984
Resultados 1988 Resultados 19924.
DIA
GN
ÓST
ICO
CR
ÍTIC
O

Como se aprecia en el último mapa, el proyecto de laRevolución Ciudadana tiene un sólido anclaje a lolargo de todo el espacio nacional y ha conseguido,así, quebrar el dominio político que los tradicionalesbloques de poder habían mantenido, desde hace dosdécadas y media, en el Ecuador. La legitimidad delliderazgo presidencial y la inmensa desconfianza ciu-dadana en los partidos políticos han modificado lacorrelación de fuerzas. Los grupos oligárquicos y lossectores económicos dominantes han perdido granparte del férreo control que ejercían sobre las institu-ciones estatales. La democracia sólo puede afirmarsecuando se produce una nítida separación entre elpoder económico y el poder político. El triunfo enseis elecciones consecutivas, en menos de tres años,y la consecución de un alcance nacional a través deprocesos legal y legítimamente constituidos abren laposibilidad de disputar el poder de facto. Quizás estepodría ser señalado como el principal logro de estos31 meses de Revolución Ciudadana.
La transición hegemónica que vive el Ecuadortiene el sello de la legitimidad democrática deuna acción gubernativa, sostenida en el marco deun proyecto nacional de cambio político, quepropende a la defensa del interés general porencima de los intereses y privilegios de los pode-res de hecho.
4.2.2 Perspectivas «posneoliberales»La idea de cambio, vislumbrada para el Ecuadordel siglo XXI, apunta hacia una ruptura con lasbases institucionales del sistema político y econó-mico imperante durante las tres últimas décadas.Se trata del inicio de un ciclo de cambios radica-les que buscan dar nuevas respuestas a los profun-dos problemas estructurales del Ecuador, en elmarco de la histórica irresolución de la formacióndel Estado, la nación y la construcción de unaidentidad colectiva con un proyecto soberano eigualitario para el Buen Vivir de toda la sociedad.
82
Fuente:
Consejo Nacional Electoral.
Elaboración:
SENPLADES.
Resultados 1998 Resultados 2002
Resultados 2009

El contexto histórico en que dicha perspectiva decambio busca avanzar es, sin embargo, complejo.Aunque la crisis de la vigente fase neoliberal delcapitalismo abre oportunidades para desplegarnuevas agendas y estrategias de desarrollo, sobretodo en los países del sur del globo, es claro quepara inicios del siglo XXI, el neoliberalismo yahabía sido exitoso en restaurar y consolidar elpoder de una clase específica (Harvey, 2007). Loscircuitos del capital financiero y los segmentos delempresariado global occidental, parapetados entorno suyo, acumularon más que nunca antes en lahistoria, incrementaron sus márgenes de influen-cia y poder político y se colocaron a la cabeza dela coordinación del orden global.
Paradójicamente, desde las primeras insinuacio-nes de la vigente crisis económica, que eclosiona-ría en toda su extensión durante el «septiembrenegro» del año 2008, las economías nacionales dediversos puntos del planeta, incluso allí donde elcredo neoliberal luce aún vigoroso, han vuelto susojos a la intervención pública y masiva delEstado, como forma de sostener y reactivar el cré-dito, la producción, la demanda, y salvaguardarasí, en algo, al sistema financiero. El eje franco-alemán amenazó incluso con abandonar lareciente cumbre del G-20 si, entre los acuerdos dela cita, no se hacía alusión a la necesidad decierta regulación sobre los paraísos fiscales y lasmaniobras especulativas. Este llamado desespera-do a una cierta intervención estatal y a una regu-lación mínima del sistema financiero –que, por lodemás, ha resultado del todo ambigua y no haproducido aún los resultados deseados– marcanuna decisiva inflexión en el turbulento ciclo neo-liberal abierto en 1981, cuando Ronald Reaganafirmaba que «el Estado no es la solución, sino elproblema». No por casualidad, en 2008, el premioNobel de Economía Joseph Stiglitz señaló que «lacrisis de Wall Street ha sido para el fundamenta-lismo de mercado lo que la caída del muro deBerlín fue para el comunismo».
En diversos países de América Latina, el avancede una agenda pública que procure el desmantela-miento de las políticas neoliberales se esbozó conalgún margen de anticipación en relación al esta-llido de la crisis. En efecto, ya desde los albores delsiglo XXI, llegaron al poder nuevas coalicionespolíticas de signo progresista, que capitalizaron elcansancio de la población en relación con las polí-
ticas orientadas al mercado. Al combinarse conuna modernización fragmentada y un bajo creci-miento económico, las políticas neoliberalesaumentaron la pobreza, reprodujeron las desigual-dades y desmantelaron las estructuras de asistenciasocial estatales de corte universal. El retraimientode la protección social del Estado, en países dondeapenas empezaba a consolidarse, fue percibido porla ciudadanía como un abandono de la poblacióna su propia suerte y dio paso al resentimientosocial y a la indiferencia de las instituciones polí-ticas. No parece casual, entonces, que los triunfosde tales coaliciones (Venezuela, Bolivia, Brasil,Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, El Salvador,República Dominicana y Ecuador) provengan,sobre todo, de la participación electoral y del votode los sectores populares y medios de cada país(Ramírez F., 2006: 30-44).
El relanzamiento de la acción pública, en elmarco de un intenso protagonismo del Estado, yla recuperación de sus capacidades de promocióny conducción del desarrollo se han situado, desdeinicios del siglo XXI, en el centro de la accióngubernativa en diversos países de la región. Talenfoque insinúa la instauración de un ciclo pos-neoliberal en la política económica, pero tambiénel advenimiento de una constelación de políticascon fuerte acento en la (re)distribución de lariqueza, y la reconstrucción de las bases institu-cionales y de las capacidades estatales para acti-var una vía heterodoxa de desarrollo. Así, yaunque el posneoliberalismo no condense todo elideario que los sectores progresistas latinoameri-canos han venido construyendo a lo largo delúltimo cuarto de siglo, se sitúa en el corazón desus dilemas estratégicos y de sus programas y con-flictos políticos internos, allí donde muchas desus fuerzas han llegado al poder.
La innovadora agenda de políticas públicas que halanzado el gobierno ecuatoriano, en el breve cicloque va de enero 2007 a agosto 2009, se sitúa glo-balmente, al igual que el resto de la región, en lascoordenadas del posneoliberalismo. Es muy proba-ble, sin embargo, que, de confirmarse la tendenciade cambio político que vive el país, lo que hoy seesboza como un horizonte de superación del neo-liberalismo se decante, en pocos años más, comouna propuesta integral sobre las formas más idóne-as para mejorar las condiciones de vida de lassociedades del sur del globo.
83
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

Por lo pronto, el triunfo de Rafael Correa yAlianza País (AP) en las elecciones presidencialesdel último trimestre de 2006 abrió el abanico deoportunidades para el «relanzamiento de la acciónpública», como principal detonante de una estra-tegia de desarrollo heterodoxa, cuyos fines últimosson la promoción del Buen Vivir y la realizaciónde las capacidades individuales y colectivas, en elmarco de un acceso igualitario a los recursos y a lasoportunidades sociales.
4.2.3. Sentidos y avances de lanueva acción pública:la Constitución como horizonte
En los 31 meses transcurridos desde la asunción almando del presidente Correa, el relanzamiento haimplicado un progresivo retorno estatal al primerplano de la escena política. En la agenda interna,se ha apuntado hacia el reestablecimiento de lascapacidades estatales de planificación del desarro-llo, de regulación y control de los sectores estraté-gicos de la economía, y de distribución y(re)distribución de la riqueza social. En el ámbitode la política exterior, se ha avanzado en la con-cepción de una estrategia geopolítica que impulsadiversos procesos de integración regional, así comouna inserción soberana en el contexto global.
El esbozo y la puesta en marcha de una nuevaagenda pública ha supuesto, sin embargo, unaintensa disputa política con los partidos tradicio-nales y las élites ecuatorianas: círculos empresaria-les, bancarios, financieros, mediáticos –afines a lasideas liberales dominantes a lo largo de los noven-ta– e incluso diversas agencias estatales, corpora-ciones y sectores burocráticos comprometidos conel viejo orden han desafiado y bloqueado abierta-mente las extensas expectativas de cambio impul-sadas por el nuevo gobierno. La estrategiaantisistémica y el discurso antineoliberal queRafael Correa promocionó desde el inicio de lacampaña electoral del 2006 lo situaron siempre enlas antípodas del poder establecido.
Apoyados en un sólido respaldo popular y favoreci-dos por la inmensa debilidad del sistema de parti-dos, Rafael Correa, el movimiento político AlianzaPaís (AP) y el gobierno asestaron diversos golpes ala estructura de poder que sostenía el modelo deEstado y de desarrollo de la década de los noventa.Las decisiones políticas del régimen lo ubican,entonces, por fuera de la pugna hegemónica entre
los dos sectores de las clases dominantes que se handisputado el poder, prácticamente, desde el retornode la democracia en 1979: el polo de intereses eco-nómicos articulado en torno al Partido SocialCristiano, al que se sumaron en su tiempo laIzquierda Democrática y la Democracia Popular; yel polo que inicialmente giró en torno a AbdaláBucaram y terminó expresándose con ÁlvaroNoboa, por medio de un Lucio Gutiérrez quehacía de doble comodín, tanto en la articulacióndel bloque como en los nexos entre este y el poloPartido Social Cristiano (Unda: 2008).
El gobierno ha enfrentado, con mucho éxito, aeste amplio bloque de poder. La incautaciónestatal de casi 200 bienes del poderosísimo grupoIsaías (septiembre de 2008) y el cobro de la deudapública de dicho grupo reafirmaban la defensa delos intereses públicos y la vocación antioligárqui-ca de la Revolución Ciudadana. Se retomaba, a lavez, la tarea inconclusa que dejaron los gobiernosnacionalistas militares de los años sesenta ysetenta, que diezmaron únicamente la estructurade poder de los terratenientes serranos en relacióncon la democratización de las relaciones económi-cas y políticas en el Litoral. En tal opción sedelinea una efectiva ruptura con la matriz depoder social que sostuvo el ciclo neoliberal.
La derrota electoral de los partidos políticos –delcentro a la derecha–, que inauguraron el régimendemocrático en 1979, durante los comicios con-vocados para la elección de los representantes ala Asamblea Nacional Constituyente en 2008, eldeterioro del espacio de representación de lasformaciones derechistas surgidas a fines de siglo(Partido Renovador Institucional AcciónNacional, Partido Sociedad Patriótica) y la afir-mación de una nueva fuerza política progresista(AP), acompañada, no sin tensiones, por otraspequeñas fuerzas de izquierda en el seno de laAsamblea, reflejan la configuración de unanueva correlación de fuerzas en el Ecuador delsiglo XXI.
De este escenario, surgió el proyecto constitucio-nal presentado al país la última semana de juliode 2008 y ratificado el 28 de septiembre de eseaño. Descontando la ratificación del presidencia-lismo como régimen político, la Carta Magnaavanza, entre otros elementos, hacia cuestionesligadas con:
84

Cuadro 4.3: Percepciones ciudadanas sobre Estado y mercado en el Ecuador: 1998-2007*
* La fuente consultada no presenta datos para todos los años.
Fuente: Latinobarómetro, 2007.
Elaboración: SENPLADES.
• implantación de una economía social ysolidaria;
• reconstitución y racionalización estatal; • descentralización del Estado;• recuperación de la planificación pública;• regulaciones ambientales del desarrollo; • consagración de los derechos de la naturaleza; • reconocimiento de la plurinacionalidad
del Estado;• promoción de la participación social y el
poder ciudadano;• construcción de un Estado constitucional;• ampliación de los derechos;• prefiguración de un modelo de desarrollo
distante del canon ortodoxo;• primacía del poder civil sobre el actor militar;• profundización del sufragio universal, que
amplía la comunidad política al facultar elderecho al voto de jóvenes mayores de 16años, ecuatorianos en el exterior, extranje-ros, personas privadas de la libertad sin sen-tencia, policías y militares.
La Constitución innova y contiene, así, el conjun-to de demandas e intereses que emergieron desdela resistencia popular en contra el neoliberalismo,y otras agendas de modernización democrática ytransformación social del Estado, así como encontra de la política y la economía represadas a lolargo de los años noventa. La particularidad delproceso político en curso ha estado caracterizada,desde esta perspectiva, por líneas de cambio y rup-tura política con el «viejo orden», que han adqui-rido un estatuto constitucional y que, más allá dela agenda gubernamental, se han convertido enejes de un nuevo pacto de convivencia de largoplazo para los ecuatorianos.
La Carta Magna delinea, entonces, el horizontede sentido de la dinámica democrática y de lasdecisiones gubernativas que el Ecuador deberáseguir en los años que vienen. La Constitucióncontiene y prefigura las líneas maestras del pro-yecto colectivo con el que la sociedad quiereconducirse a sí misma, hacia un nuevo momentode su desarrollo histórico.
Asistimos, por tanto, a un ciclo en el cual elliderazgo político se consolida en la medida enque es capaz de leer y sintonizar con el conjuntoprimordial de demandas, expectativas e ideasimperantes en el seno de las relaciones sociales.Además del rechazo a los partidos y la demandade mayor participación social en el procesodemocrático, este campo ideológico expresa unamayor demanda de Estado y menor predominiodel mercado en «el camino al desarrollo»(Cuadro 4.3).
Estos elementos están atravesados por una reac-ción antielitista, una recuperación de los senti-dos de pertenencia nacional y un extensosentimiento de soberanía en grandes capas de lapoblación. El predomino de este conjunto deideas expresa que el conflicto y la lucha política,que antecedieron a la vigente transición políti-ca, delinearon un horizonte de comprensióncomún para vivir en, hablar de y actuar sobre losórdenes sociales caracterizados por específicosmodos de dominación. Es más probable que unproyecto político se consolide democráticamen-te, y no de modo despótico o coercitivo, cuandoel bloque de gobierno y la sociedad compartenun conjunto más o menos extenso de valores eideas políticas.
85
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO

Entre estas ideas políticas, se destaca la necesidadurgente de relanzar la acción del Estado al primerplano de la regulación económica y de la reactiva-ción económico-productiva. Este es uno de loselementos diferenciadores entre la nueva agendapública y las políticas neoliberales. Bresser-Pereira(2007) ha señalado que, en los últimos años,América Latina asistiría a la emergencia de unnuevo discurso sobre el desarrollo, que no puedeser confundido ni con el discurso desarrollista clá-sico, cuyas distorsiones derivaron en las crisis delos años ochenta, ni tampoco con la ortodoxianeoliberal convencional. Desde el punto de vistade la política de desarrollo, la diferencia principalconsiste en que, para esta última, el concepto denación no existe, mientras que, para el nuevoenfoque, el agente fundamental son las naciones,que usan su Estado para promover el desarrollo ylas identidades interculturales.
Por lo demás, y sobre la base de algunas ideas delmismo autor, el nuevo enfoque, aún en plenaconfiguración, recuperaría y colocaría en primerplano: a) la necesidad de constituir colectiva-mente una estrategia nacional para la inversiónproductiva, la innovación, el empleo y la inclu-sión; b) la idea de que, históricamente, el finan-ciamiento de la inversión se ha hecho, en lofundamental, sobre la base de capitales naciona-les y ahorro interno, y no como plantea el discur-so ortodoxo, a partir del ahorro externo y latransferencia de capitales de los países ricos; c) elconvencimiento de que la estabilidad no debe sersólo de precios, sino también un tipo de cambiocompetitivo y un tipo de interés moderado, demanera que se procure razonables niveles deempleo y no sólo la atracción de capitales; d) lanecesidad de conservar un cierto equilibrio fiscal,que lo diferencia en gran forma del desarrollismodel ciclo 1950/1980, a fin de no quebrar al Estado,principal instrumento de desarrollo (se recurre,sin embargo, al déficit público en momentos pun-tuales para invertir estratégicamente y estimularla demanda); e) el postulado de que, en el ámbi-to macroeconómico, se busca generar ahorropúblico y no superávit primario, «que es solo unaforma de esconder el pago de intereses a los ren-tistas»; y f) el imperativo de impulsar políticasdistributivas y redistributivas en el marco deldoble objetivo de consolidar una sociedad dederechos y de fortalecer el mercado interno(Bresser-Pereira, 2007).
En el Ecuador, el nuevo gobierno ha dado algunospasos en la dirección descrita. La recuperación de lainversión pública en la infraestructura material yfinanciera de sectores estratégicos de la economíanacional –durante el período 2001-2006, la inversiónpública fue de 6,5% del PIB promedio anual, mien-tras que para el período 2007-2009, llegó a 9,9% delPIB promedio anual, es decir, 50% más que el prome-dio en los siete años anteriores–, como parte del dise-ño de una estrategia de desarrollo y de un plannacional de inversiones, se articula con el intento derestablecer las funciones de (re)distribución de lariqueza y de regulación del mercado y la banca.
El nuevo gobierno ha manifestado una voluntadexpresa de regular con mayor eficacia a los sectoresprivados de la economía; de ganar márgenes demaniobra y control estatal sobre los dictados de lasinstituciones multilaterales, las empresas transna-cionales y el capital financiero y de propiciar unamás justa (re)distribución de las ganancias entre lopúblico y lo privado. Aunque se trata todavía de unproceso en formación, pues los dos primeros años degobierno deben ser definidos como un período detransición política en un contexto de una intensaconflictividad en torno a la redefinición de lasreglas del juego político y a la reorientación de laeconomía, las decisiones gubernativas suponen yaun nítido distanciamiento cognitivo y político conlos defensores del Consenso de Washington.
En esta perspectiva, y según las proyecciones de laCEPAL, el Ecuador se ubica como el quinto paíscon mayor crecimiento (6,5%) en América Latinaen el año 2008, con un crecimiento, en el sectorno petrolero, de 7,9%. En estos dos años degobierno, la desigualdad, medida a través del coe-ficiente de Gini, ha disminuido de 0.511 a 0.483,entre diciembre 2006 y diciembre 2008, es decir,en 0.03 puntos. En esa misma línea, mientras en el2006 el 10% más rico ganaba 38 veces más que el10% más pobre, hoy, dicha diferencia ha dismi-nuido a de 24,5 veces.
Todo ello ha supuesto, simultáneamente, avanzaren la reestructuración de las bases institucionales yde los modos de funcionamiento del Estado. Lareforma democrática del Estado aparece comomedio y fin del proceso de relanzamiento de laacción pública al primer plano de la coordinaciónde lo social. Dicha reforma contiene elementos deracionalización, modernización y descentralización
86

del poder y la gestión pública, en la perspectivade acercar el Estado a los territorios y de volver-lo más eficiente en sus intervenciones públicas.El énfasis en tales elementos facilitaría la promo-ción de la participación ciudadana y el controlsocial en el ciclo de las políticas públicas. Estasúltimas cuestiones adquieren particular relevan-cia, tanto en la nueva Constitución como en elPlan Nacional para el Buen Vivir, y diferenciarí-an, efectivamente, los modos de concepción yfuncionamiento estatal de aquellos que prevale-cieron en las décadas anteriores a las políticas deajuste estructural. Sin participación ciudadana ycontrol social, sería impensable cualquier proce-so de recuperación de lo público en el marco delretorno de la acción estatal.
En este contexto de crisis que afecta al capitalismoglobal, la viabilidad de esta constelación emergen-te de políticas posneoliberales y de la misma posi-bilidad de profundizar lo que ahora aparece comoesbozo de un modelo de desarrollo orientado desdeel Estado reposará, en buena medida, en la ade-cuada inserción del país en los procesos de inte-gración regional en curso. El gobierno nacional seha sumado activamente al apuntalamiento detales procesos: además de los acuerdos estratégicospara el refinamiento petrolero con Venezuela, lafirma de acuerdos comerciales con Chile y la posi-bilidad de financiamiento de obras de infraestruc-tura con Brasil, Ecuador aparece a la cabeza de laconstitución del Banco del Sur, forma ya parte delALBA y lidera el desenvolvimiento de la flaman-te UNASUR. Se han abierto, además, múltipleslíneas de diálogo con otros países y potenciasemergentes en el ámbito global (India, China,Rusia, Irán), mientras se ha renunciado al CIADI,
uno de los instrumentos de mayor presión de losmercados globales para orientar el libre comercio.Un posicionamiento menos subordinado a la eco-nomía global pasa por una triangulación entreEstados y regiones articuladas.
En medio de la crisis global del capitalismo, eldesafío del Gobierno de la Revolución Ciudadanaconsiste en mantener su línea de políticas posneo-liberales, centradas en la formación de una socie-dad justa, con igualdad de oportunidades yabocada a la defensa de los intereses populares.Desde esta perspectiva, es una prioridad incre-mentar los recursos de inversión pública, ampliarla cobertura y mejorar la calidad de las prestacio-nes de educación, salud, trabajo y seguridad social,así como diversificar las formas de producción y depropiedad, y ampliar el acceso al crédito y a todoslos recursos productivos. El corazón de este proce-so es la (re)distribución de la riqueza, como unconjunto de medidas que tiene fuertes implicacio-nes democratizadoras.
Todo ello exige, la puesta en marcha de una estrate-gia de desarrollo con una perspectiva de largo plazo.La estrategia llamada «Hacia un Nuevo Modo deGeneración de Riqueza y (Re)distribución para elBuen Vivir» consiste en iniciar la transformacióndel modo de acumulación actual hacia el 2025, parallegar a ser un país terciario exportador de biocono-cimiento y servicios turísticos, y concretar así, meca-nismos de distribución y (re)distribución más justosy democráticos. Para ello, se han planteado algunasfases de acumulación que buscan a su vez, la satisfac-ción de las necesidades básicas, la consolidación dela industria nacional y una inserción inteligente ysoberana del Ecuador en el mundo.
87
4. D
IAG
NÓ
STIC
OC
RÍT
ICO


5Hacia un Nuevo Modo deGeneración de Riqueza y
(Re)distribución para el Buen Vivir


5. Hacia un Nuevo Modo de Generación deRiqueza y (Re)distribución para el Buen Vivir
91
En el contexto del análisis histórico del pactosocial excluyente que caracteriza la realidad ecua-toriana, se puede señalar que el marco normativoconstitucional y el modo de desarrollo implemen-tado durante décadas han excluido sistemática-mente a ecuatorianos y ecuatorianas de losprocesos de (re)distribución de la riqueza y delpoder, sin que el Estado haya sido capaz de garan-tizarles el ejercicio de sus derechos.
Por lo demás, si bien hasta la Revolución Liberalera posible calificar de «conservadoras» a lasConstituciones, debe tenerse en cuenta tambiénque no por ello han dejado de tener vigencia arrai-gadas tradiciones y prácticas culturales que expli-can la persistencia de los comportamientosclasistas, excluyentes, racistas y discriminadoresque aún se observan a nivel de la vida cotidiana dela población ecuatoriana.
El nuevo pacto de convivencia que propone elGobierno de la Revolución Ciudadana es unesfuerzo por hacer realidad un verdadero y efecti-vo régimen constitucional de derechos y justicia.Sin embargo, esto requiere de una estrategia deacumulación, generación de riqueza y (re)distribu-ción radicalmente distinta a aquella que se des-prende de los patrones históricos.
Esto último quiere decir que la construcción delEstado constitucional de derechos y de justicia,plurinacional e intercultural, y la sociedad delBuen Vivir –para todos y todas– es contraria almantenimiento de una estrategia de acumulaciónsustentada solamente en los principios del merca-do capitalista, en una economía primario exporta-dora que basa la (re)distribución en la apertura
comercial a ultranza, la competencia del libremercado y el asistencialismo focalizado de la polí-tica social neoliberal, sin considerar la diversidadde formas de producción y propiedad que se sostie-nen en principios de justicia, solidaridad, recipro-cidad, cooperación y soberanía, y la capacidad delEstado de aplicar una política social de carácteruniversal y democratizadora.
A continuación se esboza la estrategia de largoplazo que permitirá construir una nueva forma degeneración de riqueza, distribución y (re)distribu-ción que sustente un nuevo pacto de convivencia.
5.1. Hacia un nuevo pacto de convivencia y una nueva estrategia endógena degeneración de riqueza
Una nueva Constitución implica generar un nuevocontrato social o pacto de convivencia entre las per-sonas que habitan en una comunidad política. Alrespecto la literatura contemporánea sobre la teoríade la justicia enuncia que todo contrato social partede una idea en la cual «los principios de justicia sonprincipios que unas personas libres y racionales inte-resadas en promover sus propios intereses aceptaríanen una posición inicial de igualdad» (Rawls, 1999:11). Esto último supone que las partes de este ima-ginario contrato social no se encuentran en situa-ción de dominación ni de dependencia asimétricaen relación con otros individuos. En otras palabras,son independientes, libres e iguales.
Históricamente, no es posible afirmar que los sujetosque han participado en el diseño de los principios
5. H
AC
IAU
NN
UEV
OM
OD
OD
EG
ENER
AC
IÓN
DE
RIQ
UEZ
AY
(RE)
DIS
TRIB
UC
IÓN

constitucionales en nuestro país hayan actuadocon completa independencia. No obstante, si nospreguntamos para quién ha diseñado estos princi-pios, se puede señalar que no ha sido para todos ytodas; por el contrario, han sido expresiones deli-beradas de exclusión. La nueva Constituciónparte, justamente, del reconocimiento de la exis-tencia de procesos históricos de discriminación ysubordinación de ciertos grupos poblacionales, yde las brechas que, hoy en día, separan a los ecua-torianos entre sí. En este sentido, la nuevaConstitución propone dejar atrás los principiosrectores de una sociedad liberal utilitaria (que nosupo poner en práctica el reconocimiento de losderechos liberales) para conformar un igualitaris-mo republicano moderno.
En efecto, si bien –como se ha señalado– laConstitución de 1998 realizó importantes avancesen términos de derechos, en el campo económico,de desarrollo y en el papel del Estado, conservóamplios componentes utilitarios, basados en unaconcepción de Estado mínimo y en un paradigmade desarrollo sustentado en el libre mercado comomecanismo principal de generación y (re)distribu-ción de la riqueza económica. En este sentido, sepuede afirmar que, en términos de derechos y desu pauta distributiva, la Constitución de 1998puede definirse como liberal en sentido rawlsiano,mientras que en el campo económico mantieneuna concepción utilitaria.
La sociedad liberal utilitaria ha tenido sus funda-mentos en el egoísmo como motivación de com-petencia, en la desigualdad y la envidia comoestímulos, en la actividad pública (sobre todo laacción estatal) como coste, y en la responsabili-dad como problema. Tal perspectiva ha partido dela premisa de que en el contrato social todos losciudadanos se encuentran en igualdad de condi-ciones. El objetivo máximo, en términos concre-tos, ha sido aumentar el bienestar de la población,entendiendo este bienestar como el mero incre-mento de la suma agregada de los ingresos y gastosde los ciudadanos-consumidores. La garantía dederechos, como hemos mencionado, estaba sujetaprincipalmente a la calidad de trabajador formal,cuyo poder adquisitivo viabiliza el acceso a talgarantía. A su vez, el modo de producción secaracterizaba por un desigual acceso a la propie-dad, que garantizaba a los propietarios el controldel trabajo y de la producción, convirtiendo al
trabajador en instrumento. La distribución de lariqueza monetaria y, en el mejor de los casos, delos bienes primarios, era competencia del merca-do y del asistencialismo subsidiario de la políticasocial. Estas eran las características principalesdel pacto social que fundamentó la Constituciónde 1998.
A diferencia de aquella, se puede afirmar que laConstitución de 2008 propone edificar un iguali-tarismo republicano moderno, basado en el princi-pio de justicia, en donde la sociedad debe atender,por una parte, a las distancias intolerables entrecompatriotas y, por la otra, a las cercanías que espreciso auspiciar, y que pueden sintetizarse de lasiguiente manera:
«El principio rector de la justicia relacio-nado con la igualdad tiene que materiali-zarse (objetiva y subjetivamente) –en ellado negativo– por la eliminación de lasdesigualdades que producen dominación,opresión, indignidad humana, subordina-ción o humillación entre personas, colec-tivos o territorios y –en el lado positivo–por la creación de escenarios que fomen-ten una paridad que viabilice la emanci-pación y la autorrealización de laspersonas (colectivos) y donde los princi-pios de solidaridad, cooperación y frater-nidad (comunidad) puedan prosperar ycon ello la posibilidad de un mutuo reco-nocimiento (o posibilidad de reciproci-dad) entre los miembros y territorios quehacen a la comunidad política» (RamírezR., 2008: 32).
La nueva Constitución reconoce que un nuevopacto de convivencia no puede ignorar lasinjusticias históricas o intergeneracionales, porlo cual, parte de la constatación de que Ecuadores un país igualmente pobre y desigualmenterico, en donde la discriminación es parte de lacultura de interacción entre ciudadanos.Siguiendo valores socialistas que se fundamen-tan en el principio igualitario, la Constituciónconsidera a la igualdad como principio rector dela construcción de otra sociedad. Para tal efecto,se sustenta en la convicción de que resulta injus-tificable e inaceptable toda desigualdad que nosea consecuencia de acciones elegidas responsa-blemente. Tal es el caso de las desigualdades
92

derivadas de diferencias biológicas o sociales.En la nueva Constitución, se da una importan-cia trascendental a corregir las distancias socia-les a través de procesos redistributivos, y sereedita la vieja tesis de la virtud republicana,que veía en la comunidad de pequeños propie-tarios el cimiento adecuado para la buena saludde la República.
El nuevo pacto de convivencia parte de la cons-tatación de la abismal desigualdad, exclusión ydiscriminación que existe en la comunidad polí-tica llamada Ecuador. En este sentido, una pri-mera arista de la propuesta es reducir talesbrechas a través de procesos de (re)distribuciónde los beneficios del desarrollo. Es decir, se esta-blece explícitamente la falacia de la tesis de laabundancia, a través del reconocimiento de lajusticia intergeneracional y del reconocimientode la naturaleza en sujeto de derecho. El pacto deconvivencia se propone como objetivo la bús-queda del Buen Vivir de los ciudadanos (de todosy todas sin discriminación alguna), el cual es via-ble únicamente si se tiene como meta la reduc-ción de las desigualdades sociales, la eliminaciónde la discriminación y la exclusión, y la construc-ción de un espíritu cooperativo y solidario queviabilice el mutuo reconocimiento entre los«diversos iguales».
La nueva Constitución propone edificar unasociedad republicana que auspicie la construc-ción de una libertad positiva, concebida comoun estado de no dominación que promueve elflorecimiento de las capacidades y potencialida-des de los individuos. Para ejercer tal principioes necesario disponer de los recursos materialessuficientes, como condición sine qua non.Corresponde para ello generar una ciudadaníacon responsabilidad republicana, en cuyo ejerci-cio se construyan autónomamente sus preferen-cias. Esta construcción requiere de espaciosinstitucionalizados de participación y delibera-ción, en los cuales se ventilen argumentos y endonde cada ciudadano esté en condiciones dedefender sus posturas. Por lo tanto, el reconoci-miento de formas de vida y de expresiones plura-les es una condición de posibilidad para una vidaauténticamente republicana.
De otra parte, el republicanismo busca la auto-rrealización en el autogobierno, que supone
enfrentar los retos de la actividad pública dadoque, a través de la interacción se construyenmejores y más diversas formas de elegir el desti-no colectivo. Asimismo, si bien en el republica-nismo la participación en la vida democráticaasegura mayores libertades, es preciso reconocerque sin virtud cívica no es posible la libertadrepublicana. Como señala J.J. Rousseau, los ciu-dadanos republicanos «lejos de pagar por eximir-se de sus deberes, están dispuestos a pagar porcumplirlos».
5.2. Construyendo un nuevo modo de acumulación y (re)distribución para el Buen Vivir
La construcción de la sociedad del Buen Vivirtiene que estar asociada a la construcción de unnuevo modo de acumulación y (re)distribución.Los amplios niveles de desigualdad y exclusiónque existen, además de las prácticas culturalesque están enraizadas en la sociedad, son conse-cuencias de una estrategia de desarrollo que seha sustentando principalmente en la acumula-ción de riqueza, a través de la producción debienes primarios que se han colocado en el mer-cado externo. Se trata de la estrategia agro-exportadora, a la que se ha hecho alusión en lospárrafos anteriores.
La llegada del petróleo no fue más que otraforma de reprimarización, que volvió aún másextractivista a la economía ecuatoriana. Salvociertas etapas de la historia republicana cuandointentó construir una industria nacional, lariqueza se quedó en un Estado que no sembrópetróleo ni redistribuyó sus beneficios, salvoentre aquellos grupos –generalmente empresa-riales y terratenientes– que lograron exportarbienes agrícolas. La liberalización de la econo-mía y la dolarización profundizaron la concen-tración de la riqueza en un grupo que vio en lademanda de bienes industrializados un nicho demercado que podía ser explotado: se trata de losimportadores que han sido uno de los beneficia-rios de esta estrategia. Ambos grupos, con víncu-los muy cercanos a los favores del Estado y de labanca, han cerrado el círculo vicioso de la acu-mulación y la distribución excluyente de lariqueza en el Ecuador.
93
5. H
AC
IAU
NN
UEV
OM
OD
OD
EG
ENER
AC
IÓN
DE
RIQ
UEZ
AY
(RE)
DIS
TRIB
UC
IÓN

Figura 5.1: Regímenes de acumulación, modelos de Estado
y principales gobiernos con proyectos de alcance nacional
Fuente: SENPLADES, 2009.
Elaboración: SENPLADES.
94
El nuevo pacto social que ha firmado la sociedadecuatoriana a partir del proceso constituyenteimpulsado por el Gobierno de la RevoluciónCiudadana, no puede convivir con una estrategiaprimario exportadora, en un contexto en el cual elEcuador no puede seguir siendo un proveedor másde bienes primarios, pues, de continuar por eserumbo, este nuevo pacto social estaría destinadoal fracaso. Es por ello que, para construir el BuenVivir que imaginamos, resulta indispensablecontar con una hoja de ruta alternativa paragenerar riqueza para (re)distribuirla.
Vale la pena aclarar que la estrategia de acumula-ción económica y de (re)distribución apenas esuna arista de la multiplicidad de enfoques que debetener una estrategia para alcanzar el Buen Vivir.Empero, en una sociedad en donde existen altosniveles de necesidades básicas insatisfechas, esindispensable materializar alternativas a la estrate-gia primario exportadora que, como se ha destaca-do, ha evidenciado su fracaso. A continuación se
aborda la nueva estrategia endógena de acumula-ción y (re)distribución para la satisfacción de lasnecesidades básicas en el mediano plazo.
5.3. Fases de la nueva estrategia deacumulación y (re)distribuciónen el largo plazo
El Ecuador emprende una transformación revolu-cionaria e histórica hacia el Buen Vivir de todas ytodos los ecuatorianos, en el marco de un nuevorégimen de desarrollo concebido a partir de la arti-culación organizada, sostenible y dinámica del sis-tema económico, político, socio-cultural yambiental, para garantizar la reproducción de lavida con un horizonte intergeneracional, es elcentro y la finalidad de la acción estatal y social.
La Revolución Ciudadana plantea una estrategianacional endógena y sostenible para el BuenVivir, con una inserción estratégica y soberana en

el mundo. Esta estrategia consiste en implementarpolíticas públicas que modifiquen los esquemas deacumulación, distribución y (re)distribución, conun enfoque territorial que permita reducir las ine-quidades. En este marco, la planificación de lainversión pública, los incentivos tributarios parala producción y el crédito público productivobuscan superar el modelo primario exportador,democratizar el acceso a los medios de produc-ción, crear las condiciones para incrementarproductividad y generar empleo de calidad.
Como ya se ha señalado, la estrategia de acumula-ción del Ecuador ha sido, a lo largo de toda la vidarepublicana, la agro-exportación, a la cual sesumó, en las últimas cuatro décadas, el petróleocomo bien exportable. Dicha forma de generarriqueza estuvo acompañada por una estrategia deliberalización de la economía y de (re)distribuciónpor «goteo», ya sea en el mercado o a través depolítica social asistencial focalizada. Salir de talmodelo de manera inmediata resulta inviable. Setrata de aplicar un proceso de mediano y largoalcance, y avanzar en este horizonte de maneraprogresiva y racional.
La mayor ventaja comparativa con la que cuenta elpaís es su biodiversidad y, sin duda, la mayor venta-ja competitiva que podría tener es saber aprove-charla, a través de su conservación y de laconstrucción de industrias propias relativas a la bioy nano tecnología. En este sentido, la nueva estra-tegia está orientada a construir en el mediano ylargo plazo una sociedad del bio-conocimiento y deservicios eco-turísticos comunitarios. Biodiversidades sinónimo de vida y, por lo tanto, de información.Hoy en día no existe ni la industria ni el conoci-
miento que nos permita valorar la biodiversidad ygenerar valor agregado del conocimiento de lamisma reconociendo los preceptos éticos y degarantía de derechos de la naturaleza que debenguiar el accionar humano. A diferencia de las pers-pectivas ortodoxas de crecimiento, esta estrategiaincorpora el conocimiento, el diálogo de saberes, lainformación, la ciencia, la tecnología y la innova-ción, como variables endógenas al sistema produc-tivo. Es preciso construir deliberadamente yauspiciar estas variables, si el país quiere producirtransformaciones radicalmente cualitativas.26
Es necesario recalcar, no obstante, que el centrode atención del Buen Vivir durante estos períodoses la satisfacción de las necesidades básicas de lapoblación en los territorios, a través de procesosde generación de riqueza que resulten sosteniblesen el tiempo. Si en la era del individualismo y elegoísmo se buscaba crecer y luego redistribuir acuenta gotas, en esta era de solidaridad, reciproci-dad y cooperación, se busca «distribuir producien-do» y «producir redistribuyendo». En este marco, laconstrucción y el impulso de una economía popu-lar, social y solidaria constituye la principal herra-mienta para incorporar la (re)distribución en elpropio proceso de generación de riqueza.
Es por ello que una estrategia para una economíaendógena y sostenible responde a lineamientosde planificación de mediano y largo plazo, conun horizonte de 16 a 20 años, que se alcancen demanera progresiva, considerando cuatromomentos principales. La figura 5.2 sintetiza loscuatro momentos o fases previstos en la estrate-gia endógena para la satisfacción de las necesi-dades básicas.
95
26 Debemos recordar que se calcula que «más del 90% de la diversidad biológica que subsiste en el planeta se encuentraen las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América del Sur. A esto hay que sumar el conocimiento queproviene de saberes indígenas. De las especies vegetales del mundo, más de dos tercios son originales de los países peri-féricos y semi-periféricos. Más de 7000 compuestos medicinales utilizados por la medicina occidental son derivados delconocimiento de las plantas. Se puede concluir que a lo largo del último siglo las comunidades han contribuido signi-ficativamente a la agricultura industrial, a la industria farmacéutica y a la industria biotecnológica […] Las multinacio-nales farmacéuticas, alimenticias y biotecnológicas se han apropiado de los conocimientos de nuestros pueblos con unainexistente o mínima contrapartida, procesando luego estas sustancias y patentando los procesos y al mismo tiempo losproductos que a partir de ellas lanzan al mercado» (Boaventura de Souza Santos, 2003:146).
5. H
AC
IAU
NN
UEV
OM
OD
OD
EG
ENER
AC
IÓN
DE
RIQ
UEZ
AY
(RE)
DIS
TRIB
UC
IÓN

Figura 5.2: Fases de la estrategia endógena sostenible
para la satisfacción de las necesidades básicas
Fuente: SENPLADES, 2009.
Elaboración: SENPLADES.
96
La primera fase es de transición en términos deacumulación, en el sentido de dependencia delos bienes primarios para sostener la economía;no así, en términos de (re)distribución, conside-rada como el centro del cambio en este período,y en general de la estrategia en su conjunto. Através de un proceso de sustitución selectiva deimportaciones27, impulso al sector turístico y deinversión pública estratégica que fomente laproductividad sistémica,28 se sientan las basespara construir la industria nacional y producircambios sustanciales en la matriz energética29,motores de generación de riqueza en este perío-
do. La desagregación tecnológica a través de sutransferencia, la inversión en el extranjero parala formación de capacidades humanas (especial-mente en ciencias básicas y bio-disciplinas) y elfortalecimiento de condiciones adecuadas parael ecoturismo comunitario son las prioridadesdentro de esta primera fase. En este período, laprotección a sectores generadores e intensivosen trabajo y empleo será prioridad, así comoaquellos asociados a iniciativas provenientes dela economía social y solidaria, al ejercicio de lasoberanía alimentaria del país y, en general, a lasatisfacción de necesidades básicas de los ciuda-
27 Para una efectiva sustitución de importaciones se incentivará principalmente el desarrollo de las siguientes industriasnacientes: petroquímica; bioenergía y biocombustibles; metalmecánica; biomedicina, farmacéutica y genéricos; bio-química; hardware y software; y servicios ambientales. Adicionalmente se asigna prioridad a actividades generadorasde valor agregado con importantes efectos en la generación de empleo y la satisfacción de necesidades básicas talescomo la construcción (con énfasis en vivienda social), alimentos, pesca artesanal, artesanía, turismo comunitario, tex-tiles y calzado.
28 Uno de los retos es vincular, sobre todo, la inversión pública necesaria para el país con el ahorro nacional. 29 La producción, transferencia y consumo de energía debe orientarse radicalmente a ser ambientalmente sostenible a tra-
vés del fomento de energías renovables y eficiencia energética.

danos30. Además, evitar que el excedente sequede en la intermediación es parte de la estrate-gia de (re)distribución, por lo cual el repensar elsector servicios se vuelve clave en este período.
En la segunda fase, el peso relativo de la nuevaindustria nacional se incrementa frente a la debase primaria, y se busca consolidar un superávitenergético, principalmente a través de la produc-ción y consumo de energía limpia y bioenergía31.En esta fase se apuntala la estrategia de generaciónde riqueza a través del eco-turismo comunitario yse busca que, desde el propio proceso productivo,se distribuya el excedente a través del reforza-miento de la economía popular, social y solidaria.Ligada a las industrias nacientes, se prioriza comoestrategia la inversión en investigación y desarro-llo, gracias a una alianza virtuosa tripartita: uni-versidades, industria (pública y privada) einstitutos públicos de investigación o centrostecnológicos de investigación. En este horizonte,la consolidación de un sistema de educación supe-rior de cuarto nivel y de centros de excelencia eninvestigación aplicada serán prioridad. En esteperíodo la generación de ingresos para la econo-mía nacional mantiene una dependencia de laextracción responsable y sustentable de recursosnaturales no renovables, tales como hidrocarburosy eventualmente minería.
La tercera fase consolida una estrategia de diversi-ficación y sustitución de exportaciones. Se esperaque la industria nacional satisfaga la demandainterna y genere excedentes para exportación.Asimismo, la estrategia busca sustituir exportacio-nes por bienes con mayor valor agregado y noexclusivamente dependientes de procesos extrac-tivos. En esta fase, el peso relativo de la industrianacional sería igual al peso relativo en la econo-mía de los bienes primarios (exportables). Lainversión en ciencia y tecnología deberá impulsarla innovación productiva en aspectos relaciona-dos con la industria cuyas importaciones, en unprimer momento, se buscó sustituir.
En la cuarta fase, la estrategia tiene como objetivoel despegue de los bio-servicios y su aplicacióntecnológica. Se busca que el tamaño relativo de
este tipo de servicios –principalmente de conoci-miento– y de los servicios turísticos tenga un pesosuperior al generado por el sector primario. Losservicios de conocimiento y su aplicación se aus-piciarán y estarán vinculados con las industriasnacientes que se fomenta en la primera fase.
En este contexto, la estrategia de inserción estra-tégica y soberana del Ecuador en el mundo depen-de estrechamente de la estrategia endógena parala satisfacción de necesidades básicas y no al con-trario, como históricamente ha ocurrido en el paísdonde, bajo el esquema neoliberal, las decisionespúblicas dependían de las políticas de liberaliza-ción del mercado globalizado.
Podríamos resumir que el centro de la estrategiaendógena de generación de riqueza es convertir laprincipal ventaja comparativa que tiene elEcuador, su biodiversidad, en valor agregado, gra-cias al disfrute del eco-turismo comunitario y de latransformación de esa información en conoci-miento, bienes y servicios industriales para lasatisfacción de las necesidades básicas. A su vez, elcentro de la estrategia de democratización de losbeneficios del desarrollo apunta a redistribuir losmedios de producción y a consolidar una econo-mía social y solidaria, que reparta la riqueza almismo momento que la genera.
Si bien el objetivo de la estrategia es generar untipo de riqueza que tenga como fin la satisfacciónde las necesidades básicas de la comunidad políticallamada Ecuador, dicho énfasis debe ser concerta-do a través de un proceso sostenible intergenera-cionalmente que resulte, al mismo tiempo,democratizador de sus beneficios. En este sentido,se busca romper con dos falsas disyuntivas: a) con-servación «versus» satisfacción de necesidades; y b)eficiencia «versus» distribución.
En esta estrategia, la conservación y el conoci-miento de la información que tiene la biodiver-sidad es condición para la satisfacción de lasnecesidades. Se sostiene a una convivenciaarmónica entre ambas dado que «el no pago dela deuda social hoy es no pago de la deudaambiental mañana, y el no pago de la deuda
97
30 Nos referiremos en detalle a dichos sectores en la descripción de las Estrategias 2009-2013 de la siguiente sección.31 Para ello, la inversión en este sector deberá consolidarse en la primera fase de la estrategia.
5. H
AC
IAU
NN
UEV
OM
OD
OD
EG
ENER
AC
IÓN
DE
RIQ
UEZ
AY
(RE)
DIS
TRIB
UC
IÓN

ambiental hoy es a su vez no pago de la deudasocial mañana» (Ramírez, 2008). En este marco,la eficiencia debe ser medida no sólo conside-rando las posibilidades abiertas para la construc-ción de una economía más productiva sino,sobre todo, mediante la evaluación de sus con-tribuciones a una sociedad más justa que satisfa-ga las necesidades básicas de la población.
La estrategia de construir una economía sosteni-ble, que haga endógenos sus procesos para satisfa-cer las necesidades básicas de sus miembros yreduzca las vulnerabilidades externas, tiene con-notaciones que deben ser tomadas en cuenta almomento de evaluar la implementación de polí-ticas públicas, su consecución y temporalidades.La tasa de acumulación de la economía pasa aestar sujeta a los objetivos de la satisfacciónintergeneracional de las necesidades básicas y la(re)distribución, y no lo contrario. Es decir, el
crecimiento está en función de la reproductibili-dad de la vida, la cual tiene primacía sobre laacumulación de la economía.
Al tener como centro la satisfacción intergenera-cional de las necesidades básicas, se pone énfasisen la producción con intensidad en mano de obra,y en la sustitución selectiva de importaciones. Portal razón, la tasa de acumulación requerida resultamenor que en otras estrategias económicas. En estecontexto general, se proponen complementaria-mente 12 Objetivos para el Buen Vivir y 12Estrategias para el período 2009-2013, que corres-ponden a la primera fase de la estrategia endógenapara la satisfacción de necesidades básicas, con lascuales se busca sentar las bases para la transforma-ción radical de la sociedad ecuatoriana, en elmarco del nuevo pacto de convivencia y la puestaen marcha de la nueva estrategia de generación deriqueza y (re)distribución.
98

6Estrategias para el Período 2009-2013


6. Estrategias para el período 2009-2013
101
La primera fase de la transformación del modo deacumulación y (re)distribución, definida en el PlanNacional para el Buen Vivir 2009-2013, sustenta yorienta la reconstitución de las bases institucionales,estructurales y de poder democrático que permitiráncontar con cimientos sólidos para la aplicación delproyecto de cambio. La probabilidad de que la agen-da gubernamental definida por la estrategia endó-gena para la satisfacción de necesidades pueda serpuesta en práctica dependerá de acciones consis-tente y conscientemente aplicadas por la funciónpública; del poder relativo de las coaliciones socio-políticas que apoyan o se oponen a las alternativasgubernamentales; y, por último, de la trayectoria enel tiempo de un amplio conjunto de condicionesinstitucionales y sociales de carácter estructural queafectan a las probabilidades de éxito.
En estos niveles deben ubicarse los nudos estraté-gicos fundamentales que el gobierno deberá enca-rar adecuadamente en el corto plazo, a fin dehacer viable el conjunto de políticas y programasdiseñados en el marco del Plan Nacional para elBuen Vivir 2009-2013. Desde esta perspectiva separte del supuesto que, como con cualquier pro-yecto de cambio, hacer viable al Plan significaimpactar en el presente (2009-2013) sobre aque-llos factores que permitirían abrir el escenario paraque, en el futuro próximo (2025), los lineamien-tos de políticas propuestos tengan efectivamentecabida en la agenda pública.
Los condicionantes de la viabilidad de la estrate-gia general endógena para la satisfacción de nece-sidades en su primera fase se definen en doceespecíficas para el presente período gubernamen-tal, que construirán los fundamentos para lassiguientes tres fases de su aplicación. Las estrate-
gias específicas para el período 2009-2013 desarro-llan variables claves según su probabilidad estraté-gica de contribuir a la configuración del escenariomás favorable para poner en marcha el proyectode cambio en el mediano plazo.
6.1. Democratización de losmedios de producción,(re)distribución de la riqueza y diversificación de las formasde propiedad y organización
La construcción de una sociedad más igualitariaimplica enfrentar las causas estructurales de ladesigualdad, como la concentración de los mediosde producción; el concebir la tierra y el agua,como simples mercancías, desconociendo el dere-cho de los pueblos a su acceso, uso y disfrute; lalimitada visión de la propiedad tan solo como pro-piedad privada; y el desconocimiento de la fun-ción social y ambiental de la propiedad.
En sociedades como la ecuatoriana, marcadas porla desigualdad estructural, la democratización delos medios de producción no es tan solo un tema dejusticia social, sino además un factor fundamentalpara el crecimiento económico y el Buen Vivir. Seha comprobado que aquellos países que cuentancon mejores coeficientes de distribución de losactivos productivos, no solo que crecen más, sinoque su crecimiento se distribuye socialmente, esdecir es más equilibrado y democrático, lo que lespermite construir sociedades más igualitarias.
El Gobierno Nacional se ha planteado el reto deimpulsar un proceso sostenido de democratización
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

de los medios de producción con especial énfasisen la tierra, el agua y los activos productivos queno cumplen su función social. La gestión delgobierno para el desarrollo del Buen Vivir, promo-verá cambios fundamentales en la producciónindustrial, artesanal, de servicios, la estructuraagraria, reconociendo especialmente la potencia-lidad de la ruralidad, de la pesquería artesanal y lasagriculturas y economías familiares campesinas,implicando la diversificación productiva, la diver-sidad étnico-cultural, el desarrollo institucional, elacceso a oportunidades y activos productivos, laparticipación ciudadana y el uso sostenible de losrecursos naturales. Esto se realizará a través de laradicalización en la (re)distribución como demo-cratización del crédito, la tecnología, la asistenciatécnica y la capitación, entre otros. Además sedebe impulsar la comercialización con énfasis encadenas cortas y la sinergia productores-consumi-dores. Asimismo se garantizará la satisfacción delas necesidades básicas a través de la prestaciónuniversal de los servicios públicos de calidad eneducación y salud, el acceso a la vivienda, a la ali-mentación y el vestido y el trabajo digno produc-tivo y reproductivo.
El escenario socioeconómico debe proyectarse comola combinación adecuada de formas organizativasque impulsen la economía social y solidaria y elreconocimiento de la diversidad en el sistema eco-nómico (formas de producción y comercialización,formas de propiedad) para asegurar su presenciaactiva en la representación y participación social enel escenario público de los próximos años.
La presente estrategia tiene un particular énfasisen el sector agropecuario, en el que los efectos delas políticas neoliberales fueron extremadamentenocivas al intensificar la concentración de tierray agua en pocas manos; extender el minifundio;aniquilar la institucionalidad pública y el rolregulador y redistribuidor del Estado; asfixiar a laspequeñas economías campesinas al punto deexpulsar a los pequeños productores campesinosde su tierra y convertirlos en migrantes o asalaria-dos; y promover una polarización creciente entrecampo y ciudad.
La expansión del minifundio conlleva un deterio-ro en las condiciones de vida de los productores
familiares campesinos, que va acompañado deprocesos de desertificación y deterioro de lossuelos y de una productividad muy baja.
A escala internacional, este proceso condujo ade-más a intensificar la brecha existente entre la pro-ducción agropecuaria de los países del Norte y delSur, generando muy pocas oportunidades deacceso a los mercados internacionales para lospequeños productores campesinos de los países delSur. Mientras los agricultores de los países delNorte continúan recibiendo subsidios y benefi-ciándose de diversas políticas de apoyo, los agri-cultores de los países en desarrollo debenenfrentar la competencia desleal de los primerosque pugnan por el libre acceso al mercado local.
Este escenario macroeconómico de corte neolibe-ral tiene que ser enfrentado con propuestas pro-gramáticas que redimensionen los vínculos entrela economía, la sociedad y el Estado. Parte sustan-cial de este programa es la estrategia para el BuenVivir rural, en la que se combinan actividadesagropecuarias y pesqueras con otras esferas pro-ductivas vinculadas a la satisfacción de necesida-des básicas: la industria de alimentos, la industriade la construcción con énfasis en la provisión devivienda social y en infraestructura de saneamien-to básico, las actividades artesanales (incluida lapesca), la industria textil y del calzado, y el turis-mo comunitario.
El desarrollo las capacidades de los sectores selec-cionados –hasta hoy excluidos– posibilitará lageneración acelerada de empleo y trabajo produc-tivo, y permitirá la inclusión de ciudadanas y ciu-dadanos, economías familiares y formasasociativas, en una amplia diversidad de formas depropiedad (privada, pública, comunitaria, etc.),que propenderán a fortalecer una dinámica pro-ductiva que impulse procesos de desarrollo y otrasformas de relaciones sociales que recuperen unamirada de equidad social y de vinculación no mer-cantil, y una articulación y complementariedadentre las áreas urbanas y rurales, asegurando elBuen Vivir de toda la población.
El Estado debe auspiciar las formas alternativas deorganización social y económica, la consolidaciónde asociaciones y cooperativas, apoyar el trabajo
102

para el autoconsumo, el intercambio democráticoy el acceso adecuado de la ciudadanía en general alos bienes y servicios producidos.
Para la estrategia seleccionada es fundamentalfomentar el conocimiento, la valoración de lossaberes ancestrales y de formas de producción quepermitan una adecuada regeneración de la natura-leza. Todo ello en el marco del apoyo que el Estadodebe brindar a la producción social y solidaria y alcambio en los patrones de consumo.
Para incentivar una propuesta socioeconómicaalternativa que profundice la democratizaciónde la producción se establecen los siguienteslineamientos:
• La eliminación de las brechas urbano-ruralesy las disparidades inter e intra-regionales.
• El fomento a los procesos de comercializa-ción alternativos con participación regula-dora del Estado.
• La creación de empleo productivo y elreconocimiento del valor social y los valo-res éticos del trabajo, el diálogo de saberesy el acceso a mercados e información.
• El apoyo a la recuperación de la tecnologíay los conocimientos ancestrales, así comotambién a otras formas no mercantiles derelación económica.
• El apoyo al acceso de formas diversas depropiedad privada, pública, comunitariaque cumplan fundamentalmente la funciónsocial de garantizar la soberanía alimenta-ria, la (re)distribución de la riqueza y lageneración de empleo.
• La prioridad a los pueblos indígenas, afro-ecuatorianos, montubios, mujeres, niñas yniños, jóvenes y ancianos, en la implemen-tación de programas de desarrollo socio-económico, ambientalmente sustentables yculturalmente aplicables.
• La investigación en ciencia y tecnologíapara aplicarla al desarrollo productivo en elmarco del diálogo de saberes.
• El fortalecimiento de las identidades y elreconocimiento de la diversidad comoparte sustancial de la generación de unasociedad unida en los conceptos de plurina-cionalidad e interculturalidad.
6.2. Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir
Esta estrategia tiene por objetivo iniciar un proce-so de transformación del patrón de especializaciónde la economía que permita superar el modo deacumulación primario-extractivista-exportador yrevertir las externalidades negativas que éstegenera para la calidad de vida, individual y colec-tiva, de la población. El modo de acumulación quese impone en la sociedad depende y se reproducea través del patrón de especialización de la econo-mía. De aquí deviene la importancia de esta estra-tegia para el mediano y largo plazo.
La transformación del patrón de especialización dela economía permite aumentar la participación enla economía de una serie de industrias nacientes,que cumplen con unas características generalesque implican externalidades positivas para el BuenVivir. Esto permite la reproducción de un círculovirtuoso en que la economía social y solidaria, alservicio de las necesidades humanas y en armoníacon el ecosistema, aumenta la participación en elmercado de industrias nacientes, permite la crea-ción de enclaves (clusters) que fortalecen los enca-denamientos productivos, aumenta la escala deproducción y permite alcanzar rendimientos cre-cientes, desarrolla el potencial de la demandadoméstica y fortalece la soberanía comercial sindejar de aprovechar las ventajes que ofrece elcomercio exterior. En este proceso se privilegiará ala economía social y solidaria, en el contexto de lapropiedad no capitalista; por ello, no se trata deuna industrialización tradicional sino un compo-nente de apoyo al desarrollo de capacidades econó-micas para la economía social y solidaria.
En el Ecuador, el patrón de especialización secaracterizó por ser primario, extractivista, y con-centrar su dinámica únicamente en la exporta-ción. Este patrón de la economía limita lasposibilidades de alcanzar el Buen Vivir pues repro-duce un esquema de acumulación en desigualdady un tipo de explotación irracional que degrada el
103
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

ecosistema. Su característica primaria está asociadaa un marco de incentivos para el estancamiento dela mano de obra especializada y una concentraciónde la mano de obra no-calificada. Esta dinámica dela mano de obra tiende a mantener bajos los sala-rios reales en la economía y, consecuentemente, lacapacidad de demanda doméstica se estanca puesla gran mayoría de la población, que es asalariada,mantiene una baja capacidad de consumo y laimposibilidad de ahorrar para mejorar su situaciónen cuanto a activos. Con una demanda domésticaendeble y sin posibilidades de mejora, el mercadointerno no puede desarrollarse y la expansión de laproducción debe concentrarse en el sector externo.Esto incrementa la dependencia externa del país yaumenta la vulnerabilidad de la economía antechoques exógenos en el nivel de demanda exteriory precios internacionales de los productos prima-rios exportados. Finalmente, este patrón de espe-cialización de la economía, por sus características,está sujeto a una dinámica de rendimientos decre-cientes a escala, en la que los incrementos en lainversión dan cada vez menores beneficios econó-micos. La economía ecuatoriana está altamenteconcentrada en este patrón, lo que implica unestancamiento de la industria y un dominio de lasactividades primario-extractivistas-exportadoras ysus externalidades negativas.
Adicionalmente, cabe considerar que la dolariza-ción es un esquema monetario rígido que no permi-te manipular el tipo de cambio como variable depolítica para enfrentar efectos negativos en la eco-nomía nacional detonados por la variación de losprecios relativos del intercambio comercial. De aquíque el esquema monetario ecuatoriano implica unamayor vulnerabilidad externa. Por ello, resultaimprescindible la sustitución selectiva de importa-ciones, no sólo como política de desarrollo a media-no y largo plazo, sino también como opción parareducir la vulnerabilidad externa y apuntalar la sos-tenibilidad del esquema monetario en la actualidad.
Por todo esto, es imperativa la necesidad de cambiarel patrón de especialización de la economía. Laalternativa, por contraposición, es un patrón deespecialización enfocado en la producción secunda-ria y terciaria, generador y agregador de valor, y quedesarrolle el mercado interno sin dejar de aprove-char las ventajas del comercio exterior. Este énfasisen la producción de los sectores secundario y tercia-rio está asociado a un marco de incentivos para la
expansión de la mano de obra especializada, ten-diente a aumentar los salarios reales en la economíay, consecuentemente, aumentar la capacidad dedemanda doméstica, pues la gran mayoría de lapoblación, que es asalariada, incrementa su capaci-dad de consumo y la posibilidad de ahorrar paramejorar su situación en cuanto a activos. Con unademanda doméstica creciente y con posibilidades demejora, el mercado interno puede desarrollarse yconvertirse en una importante alternativa para laexpansión de la producción. Esto reduce la depen-dencia externa del país y disminuye la vulnerabili-dad de la economía ante choques exógenos en elnivel de demanda exterior y precios internacionalesde los productos primarios tradicionales de exporta-ción. Finalmente, este patrón de especialización dela economía, por sus características, permite aumen-tar la participación en el mercado de industriasnacientes, permite la creación de enclaves (clusters)que fortalecen los encadenamientos productivos,aumenta la escala de producción y permite alcanzarrendimientos crecientes. De este modo, incentiva lageneración endógena de mejores tecnologías quedinamizan la sinergia económica. Todo esto per-mite que la economía se desconcentre hacía unpatrón de especialización en que la industria y lamanufactura tengan una mayor participación.
Sin embargo, el patrón de especialización de laeconomía tiende a mantenerse concentrado yestancado en la alternativa primaria-extractivista-exportadora, pues esta en el corto plazo ofrece unmayor retorno a la inversión. La estructura decostos de esta alternativa tradicional es baja y elpaís cuenta ya con la infraestructura básica nece-saria para desarrollarla. Por el contrario, lasegunda alternativa tiene una estructura de costosmás alta y la capacidad instalada necesaria paradesarrollarla –infraestructura, mano de obra cali-ficada, tecnología, capacidades humanas especia-lizadas– todavía no está completa en el país. Porestos motivos, la única forma de cambiar elpatrón de especialización de la economía es a tra-vés de la intervención del Estado, a fin de querevierta esta situación relativa de las condicionesde producción. Esto permite apalancar la inver-sión privada y vuelve más rentables a los sectoresgeneradores de valor (industria, manufactura,servicios, entre otros). La intervención delEstado, a través de políticas económicas deincentivo y de una fuerte inversión pública quepermita desarrollar las condiciones necesarias
104

para que la rentabilidad relativa entre estas dosalternativas favorezca a los sectores secundario yterciario, resulta imprescindible.
La sustitución selectiva de importaciones juega unpapel fundamental en esta estrategia, porque permi-te enfrentar varios problemas al mismo tiempo. Porun lado, permite reducir la debilidad estructural dela balanza comercial. Por otra parte, abre espacios dedemanda en el mercado interno para industriasnacientes, secundarias-terciarias y generadoras devalor. Finalmente, disminuye la dependencia exter-na, incentiva la generación endógena de tecnologíay coadyuva a consolidar la soberanía económica.
La sustitución se enfoca en los sectores que cumplancon las siguientes características generales: secun-dario-terciarios, generadores de valor, desarrollo deinfraestructura y capacidades estratégicas para elsector en cuestión (conocimiento y destrezasimprescindibles para el avance de un sector),empleo de mano de obra calificada, desarrollo detecnología y capacidades humanas especializadas. Yque no cumplen también, las siguientes caracterís-ticas específicas: i) ser intensivos en mano de obrapero con mayor valor agregado; ii) que ayuden aobtener soberanía alimentaria; iii) que no multipli-quen los impactos ambientales de la economía,como aumentar la frontera agrícola o incurran entipos de producción altamente contaminante; iv)que estén ligados a sectores estratégicos en el largoplazo; y v) que no fundamenten su productividaden ventajas comparativas naturales.
Dicha estrategia implica la implementación de unproceso de transición, en el que se dará impulso asectores industriales deseables –que cumplan lascaracterísticas descritas en el párrafo anterior– yaexistentes, que generen empleo con una serie deincentivos y políticas específicas para dichasindustrias.
Esta intervención pública sólo puede revertir lasituación inicial en el mediano y largo plazo, porlo que se requiere una implementación con conti-nuidad y enmarcada en la estrategia de largo plazo,la cual debe ser empezada desde ya. En la etapainicial, la intervención pública debe implemen-tarse a través de políticas que se orienten hacia:
• Sustitución selectiva de importaciones: quepermita aumentar la participación de las
industrias nacientes en el mercado internoy reducir la dependencia externa de la eco-nomía nacional y su vulnerabilidad.
• Incremento de la productividad por mediode la expansión de encadenamientos pro-ductivos: para ello se conformarán enclavesde producción y complejos industriales, quepermitan alcanzar economías de escala yposibiliten la estructura productiva quegenere rendimientos crecientes.
• Diversificación productiva: que permitareducir la concentración de la producción yel desarrollo de nuevas capacidades de pro-ducción y potencialidades de crecimientoeconómico.
• Desconcentración de la estructura produc-tiva y de los medios de producción: parafacilitar una mejor distribución de la rique-za y una composición más competitiva delos mercados, que aporte con mayor efi-ciencia en términos sociales.
• Diversificación de la producción exporta-ble: para reducir la vulnerabilidad antechoques exógenos en el precio y demandainternacionales, y la volatilidad económicaque generan.
• Aprovechamiento del ahorro interno yexterno: para potenciar la producción através del cumplimiento de la funciónsocial de la intermediación financiera; estoes, canalizar los excedentes de la economíahacia la inversión productiva.
• Impulso del desarrollo territorial equilibra-do: que permita distribuir las funciones eco-nómicas de los territorios de maneraequilibrada y en función de la calidad devida de la población local y en equilibriocon los intereses estratégicos nacionales.
6.3. Aumento de la productividadreal y diversificación de lasexportaciones, exportadores y destinos mundiales
El aumento de la productividad real, la diversifica-ción productiva y la transformación de las expor-taciones e importaciones son instrumentos de estaestrategia, porque permiten mejorar el desempeñode la economía para el Buen Vivir, desarrollar elmercado interno, reducir la dependencia externa
105
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

del país y disminuir la vulnerabilidad de la eco-nomía ante choques exógenos en el nivel de lademanda exterior y de los precios internaciona-les de los productos primarios tradicionales deexportación. La estrategia apunta a diversificarlos productos, los destinos y los productores queparticipan en el comercio internacional.
Los instrumentos referidos, en el mediano ylargo plazo, facilitan la inserción estratégica,inteligente y soberana en el mundo. La presenteestrategia busca superar el concepto tradicionalde competitividad, utilizado en el contexto delcomercio internacional, en que los países nocooperan sino que compiten como si fueran cor-poraciones. Esto genera una serie de graves pro-blemas, pues suele acarrear guerras comerciales,endeudamiento excesivo, presión por mantenersalarios bajos, desempleo por la rigidez de lamovilidad de la mano de obra de labores no-cali-ficadas a tareas especializadas, entre otros. Parasuperar estos problemas se buscará transitarhacia equilibrios más cooperativos y menos defacto, que permitan un proceso de cambiomenos traumático, en que la estructura econó-mica existente no se debilite ni deje de produ-cir, sino que por el contrario se fortalezca yamplíe sus oportunidades no sólo en el mercadoexterior –o las exportaciones– sino también enlos mercados internos de la economía doméstica.De esta manera, se plantea avanzar hacia mayo-res y más diversas exportaciones, y al mismotiempo, un mercado interno emergente querevele cada vez una mayor capacidad de deman-da y que también favorezca la diversificación delas importaciones.
Tradicionalmente, la productividad se entiendecomo la capacidad relativa de generar un volu-men de producción con un acervo dado de fac-tores productivos e insumos. A mayorproducción obtenida, con el mismo acervo,mayor productividad. Pero este concepto tradi-cional lleva implícito el tratamiento de las per-sonas y de la naturaleza como recursos a serexplotados. Este concepto tradicional no escompatible con el marco constitucional actual
del Ecuador, en que las personas y la naturalezason sujetos titulares de derechos.
Un nuevo concepto de productividad deberíaapuntar a que la producción pueda mantenerniveles satisfactorios para cubrir las necesida-des humanas sin explotar a las personas y a lanaturaleza. Es decir, una productividad al servi-cio de la vida, y no a expensas de ella. La pro-ductividad así entendida, debería ser lacapacidad relativa de generar un volumen deproducción, con un aporte dado de trabajohumano y sin presionar los límites del ecosiste-ma. A mayor producción obtenida con elmismo aporte de trabajo y menor impacto eco-sistémico, mayor productividad.
Sin embargo, la concentración de la producción,tanto por el lado de la tenencia de los medios deproducción como por las grandes actividadeseconómicas primarias-extractivistas-exportadoras,constituye un obstáculo para la aplicación de unnuevo concepto de productividad. Por ello,como paso previo, resulta necesario trabajar enla desconcentración y diversificación de la pro-ducción.
En el Ecuador, además, la concentración de laproducción exportable se enfoca en el sector pri-mario y extractivista, y en una serie de produc-tos tradicionales. Esta concentración, y pocadiversidad de la oferta exportable limitan lasposibilidades de alcanzar el Buen Vivir, puesreproducen un patrón de acumulación en desi-gualdad y un tipo de explotación irracional quedegrada el ecosistema. Su característica primariaestá asociada a un marco de incentivos desfavo-rable para el Buen Vivir.32 Esto incrementa ladependencia externa del país y aumenta la vul-nerabilidad de la economía ante choques exóge-nos en el nivel de demanda exterior y en losprecios internacionales de los productos prima-rios exportados.
Como consecuencia de lo anterior, la ofertaexportable se concentra en pocos productos tra-dicionales, sustentados únicamente en una ven-
106
32 Al respecto, se puede ver la estrategia de transformación del patrón de especialización de la economía, en la sección 6.2.

taja comparativa estática determinada por laexplotación irracional de la dotación de recursosnaturales del país. La riqueza que se supone produ-cen las actividades extractivistas no es riquezagenuina, solamente constituye una sustitución dela pérdida de riqueza natural –como las reservas decrudo o minerales– por una ganancia monetariade corto plazo. Algo similar sucede con otrosrecursos renovables que se producen a expensas dela degradación de la capacidad productiva de losmedios de producción, particularmente el suelo.Este tipo de producción, además, se concentratambién por el lado de la demanda en una serie dedestinos tradicionales de las exportaciones. Estohace más vulnerable a la oferta exportable, pues lacolocación de su producción no diversifica losriesgos asociados a la contracción de la demandaen un mercado en particular. Por el lado de laoferta, la concentración se da en un tipo y núme-ro limitado de productores y exportadores, lo cualimpide la expansión de cadenas productivas. Porello resulta indispensable desconcentrar.
Esta estrategia se complementa con la estrategiade transformación del patrón de especialización dela economía, a través de la sustitución selectiva deimportaciones para el Buen Vivir. En conjunto,ambas instrumentan el cambio del patrón de acu-mulación en la economía por medio de la transfor-mación del círculo vicioso: producción primaria,bajas capacidades humanas, rendimientos decre-cientes, bajos salarios, poca capacidad de deman-da doméstica, dependencia externa; hacia elcírculo virtuoso: producción generadora de valor,mayores capacidades humanas, rendimientos cre-cientes, mejores salarios, mayor capacidad dedemanda doméstica, menor dependencia externay mayor soberanía.
El aumento de la productividad real, la diversifica-ción productiva y la diversificación de las exporta-ciones e importaciones sólo pueden concretarseen el mediano y largo plazo. Para iniciar su avan-ce, debe implementarse en el marco del PlanNacional para el Buen Vivir, 2009-2013, a travésde políticas orientadas hacia:
• Impulsar la economía endógena para elBuen Vivir con tecnologías más limpias y
eficientes: para dar el salto cualitativo en laestructura productiva y hacer más sosteni-ble nuestra economía.
• Desarrollar mayores y mejores capacidadesespecializadas en la mano de obra: que seremuneren con mayores salarios y permitanampliar las oportunidades de las personas ysu goce pleno del Buen Vivir.
• Controlar el abuso laboral y desincentivarel trabajo en condiciones precarias y desobre-explotación para superar la visiónlimitada y tradicional de la competitividadque pone como base la explotación de lamano de obra a través de remuneracionesbajas.
• Impulsar la incorporación de valor agrega-do en la oferta exportable: de manera quese genere valor en la economía sin depredarnuestros recursos naturales, que podemospreservar para nuestro goce y el de las futu-ras generaciones.
• Incrementar la productividad por medio dela expansión de encadenamientos producti-vos, la formación de enclaves de produc-ción y la construcción de complejosindustriales.
• Desarrollar la infraestructura y construir lascondiciones que permitan una inserción dediversos productos no tradicionales en laoferta exportable: para reducir la vulnerabi-lidad externa de nuestra economía y poten-ciar nuevas oportunidades de expansióneconómica para la generación de empleo.
• Promover el desarrollo de oferta exportableen las industrias nacientes para consolidarel nuevo patrón de especialización de laeconomía enfocado en los sectores secun-dario-terciarios, generadores de valor, en elempleo de mano de obra calificada, en eldesarrollo de tecnología y capacidadeshumanas especializadas.
• Impulsar la desconcentración y diversifica-ción productiva como medio para lograr undesarrollo territorial más equilibrado queaproveche el potencial de los territorios yenfoque las estructuras económicas en lasatisfacción de las necesidades locales sindesatender los objetivos estratégicos a nivelnacional.
107
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

6.4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana
Más allá de la mirada neoliberal que subordina laglobalización a la lógica especulativa de los mer-cados financieros y de los desafíos que el ordengeopolítico mundial presenta, es imprescindiblepartir de una noción integral de soberanía paraarticular una política exterior moderna, operadapor una diplomacia activa y dinámica.
El concepto de soberanía que el Ecuador promul-ga nos obliga a plantear nuestra integración, cony para los pueblos del mundo, de una maneraamplia y solidaria, como la capacidad de lospropios pueblos para autodeterminarse en susdecisiones públicas, en materias política, territo-rial, alimentaria, energética, económica, finan-ciera, comercial y cultural. Esto implica rebasarla visión de soberanía que se limita al control delas fronteras, para incorporar las dimensionespolítica, económica, cultural, alimentaria,ambiental y energética. El ejercicio de la sobera-nía debe darse de manera amplia, para construirun mundo más equitativo, justo y solidario,donde prime la justicia transnacional, como elejercicio y la garantía, sin fronteras, de una justi-cia participativa, socioeconómica pero sobretodo intergeneracional, en el espacio global.
El objetivo fundamental de la política exteriorecuatoriana es potenciar el desarrollo endógenodel país, re-equilibrando sus relaciones geopolíti-cas en un contexto internacional, que toma encuenta diversos actores internacionales de mane-ra estratégica. Esto implica tomar distancia de lasdirectrices convencionales, para insertar al paísinteligentemente en redes políticas, económicasy sociales que brinden una mirada alternativa ycomplementaria del esquema de integración delpaís a nivel global.
La estructura de una economía extractivista yprimario-exportadora de monocultivos (cacao,banano, camarón) ha posicionado al Ecuador,por más de 200 años, en la periferia de la divisióninternacional del trabajo. La mirada soberana delas relaciones internacionales busca cambiar estahistoria mediante la reestructuración del sistemade acumulación, distribución y (re)distribuciónde la riqueza en el país, a través del fomento de
una economía terciario exportadora. En el sectorexterno de nuestra política, esto implica estable-cer en el corto, mediano y largo plazo, un esque-ma de alianzas y aliados estratégicos, alineados yarmónicos a nuestros objetivos nacionales; de talforma que podamos fortalecer ejes alternativosde relaciones internacionales enfocados hacia el«Sur», dejando atrás las clásicas cartas de inten-ción y las agendas condicionadas de gobiernosanteriores.
El nuevo orden internacional que perseguimos esmultipolar, con protagonismo de los pueblos delSur; favorece el multilateralismo en su arquitec-tura institucional y propicia novedosos procesosde integración, cooperación para el desarrollo ydiálogo político armónico. El punto privilegiadopara construir estos espacios, es la promoción delregionalismo latinoamericano. Por ello, tanto laUnión de Naciones Sur Americanas (UNASUR),como la Alianza Bolivariana para las Américas(ALBA) y la Organización de EstadosLatinoamericanos y del Caribe (OELAC) sonprioridades nacionales a la hora de articularmecanismos de integración convergente y posi-cionamiento alineado para la definición deagendas globales.
El Ecuador es promotor de la construcciónde la «Nueva Arquitectura FinancieraInternacional». Por lo cual, promueve la crea-ción y el fortalecimiento de instituciones multi-laterales, sin reglas excluyentes para la toma dedecisiones, cuyas políticas de fomento del desa-rrollo se centren en la satisfacción de las necesi-dades básicas de los pueblos y se alineen a susprioridades nacionales y territoriales. Adicionala ello, la nueva banca de desarrollo regional, quepromueve el país, debe generar mecanismosfinancieros anticíclicos que doten de mayorautonomía financiera a los países, para la conse-cución de sus programas de gobierno. Así, el for-talecimiento y capitalización del Banco del Sures sin duda la acción prioritaria en este eje deintegración soberana regional.
La construcción de un sistema de compensaciónde pagos, coordinado por los bancos centrales dela región, va mas allá del simple interés de contarcon una moneda común y la disminución de loscostos de transacción para los flujos comercialesinterregionales. La instauración del SUCRE
108

(Sistema Único de Compensación ComercialRegional), significa contar con un mecanismoregional para la estabilización y la integración delos mercados financieros; teniendo en cuenta unenfoque de autonomía frente a la política mone-taria y a la histórica y onerosa intermediaciónfinanciera de los centros hegemónicos del podereconómico global. Contar con un sistema decompensación único en la región, posibilitará laintegración de nuevos actores económicos ycomerciales en los procesos de intercambio debienes y servicios, debido a la disminución de ladependencia del dólar u otra divisa como meca-nismo de pago; ya que ello beneficia al paísdueño de la moneda por el simple hecho de emi-tirla. Por ello, son objetivos de toda negociaciónbilateral: la firma, ratificación y la puesta en mar-cha de sistemas de compensación de pagos paralos intercambios comerciales entre los bancoscentrales.
La dependencia de los centros de poder financie-ro y político tiene sus raíces en la concentraciónde nuestras exportaciones por país de destino;posibilitando monopsonios, que debilitan cual-quier intención de generar cambios en la estructu-ra asimétrica de negociación bilateral. Por ende, lapolítica comercial es un instrumento para la diver-sificación de los mercados y la gama de productosexportables con mayor valor agregado. Sólomediante la apertura de nuevos nichos de merca-do en condiciones favorables para el país podre-mos generar la demanda externa de unaproducción que ocupe y genere cíclicamentemano de obra calificada, redes sociales más forta-lecidas y coherentes con el medio ambiente, einfraestructura de calidad. De ahí que la premisade posibilitar el acceso a mecanismos de comerciojusto se vea encarnada en la promoción deAcuerdos Comerciales para el Desarrollo. Con locual las reglas que posibilitan un mayor intercam-bio comercial entre el Ecuador y cualquier otropaís deberán ser enmarcadas en acuerdos que nosólo vean como objetivo la apertura arancelaria,sino que persigan un verdadero comercio justoconsiderando su responsabilidad social, ambientale intergeneracional.
Complementariamente, el uso de subsidios, aran-celes y salvaguardas para la sustitución selectivade importaciones, en el marco de los acuerdosinternacionales, es clave. En el mediano plazo la
sustitución selectiva de exportaciones es una delas metas en el sector externo de nuestra econo-mía, siendo de vital importancia el fomento de laindustria nacional.
Otro objetivo de la política económica del sectorexterno es reducir al mínimo la intermediación; yampliar el universo de actores en el comerciointernacional, dando oportunidades en la partici-pación de la riqueza generada en procesos produc-tivos innovadores a asociaciones, cooperativas yotras formas de organización económica comuni-taria, para que se vuelvan dínamos de la economíasocial y solidaria proyectada a nivel mundial.
Parte del desafío de producir bienes y servicios congran valor agregado es generar capacidades socialesque permitan hablar de procesos productivos inno-vadores, asociados a la generación de conocimien-to y tecnología aplicada. Por ello, es vital el uso delahorro externo en forma de inversión extranjeradirecta y cooperación internacional no reembolsa-ble –en sus formas de asistencia técnica, financia-miento y donaciones en especie–, para la inversiónen ciencia y tecnología. Esto permitirá de maneraefectiva poder hablar de una verdadera soberaníaepistémica del país en el largo plazo; que empiezapor la generación de un sistema de becas interna-cionales que fomente la apropiación del conoci-miento científico e investigación de calidad en elterritorio nacional e intercambio cultural.
El Ecuador proclama la movilidad humana comoun derecho constitucional y condena todo acto dexenofobia, discriminación y rechazo tanto a nues-tros connacionales en el exterior, como a losextranjeros que habitan en nuestro país. El respe-to a los derechos humanos y culturales, el recono-cimiento entre iguales y la libre promulgación denuestra cultura fuera de las fronteras, son mecanis-mos idóneos para garantizar los derechos de lapoblación en condiciones de movilidad. De estaforma, contribuimos a configurar los principios deuna verdadera ciudadanía universal.
La promulgación de la movilidad como un dere-cho y la no criminalización de la migración, tantoen tránsito como en el lugar de residencia, nospermitirá crear espacios de diálogo político y coo-peración para el desarrollo con los pueblos delmundo, sobre todo con aquellos en los que residenmillones de ciudadanos ecuatorianos.
109
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

La política exterior ecuatoriana, constituye unpilar clave en el proceso de construcción de unproyecto político de largo alcance y proyecciónnacional. La inserción estratégica y soberanadel Ecuador en el mundo nos permitirá posicio-narnos privilegiadamente en el contexto delnuevo orden internacional, y al mismo tiemposer pioneros de una política regional solidaria,justa y simétrica.
6.5. Transformación de la educaciónsuperior y transferencia deconocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación
La calidad de vida y progreso de un país inde-pendiente está ligado a la cobertura, calidad ypertinencia de la formación superior que brindaa sus ciudadanos y ciudadanas y a la inversiónque realiza en ciencia, tecnología e innovación.La educación superior y la investigación asocia-da a ella deben concebirse como un bien públi-co en tanto su desarrollo beneficia a la sociedaden su conjunto, más allá de su usufructo indivi-dual o privado.
Ecuador es uno de los países a nivel latinoame-ricano con menores coberturas en educaciónsuperior. En ese sentido, debe ser una prioridadaumentar el acceso a este nivel educativo. Dela misma manera se debe garantizar igualdad deoportunidades para todos y todas, dado que elcampo de la educación superior ha sido repro-ductor y no transformador, en sentido progre-sista, de la estructura de clases.
Es necesario que la educación superior se trans-forme en un verdadero mecanismo de movilidadsocial ascendente y de igualación de oportuni-dades en el Ecuador. Para ello, primero se debepromover un acceso en donde el nivel socioeco-nómico no constituya un impedimento paraingresar ya sea a través de becas, ayudas econó-micas, políticas de cuotas o créditos educativos.Esto, sin menoscabar la importancia de que ope-ren criterios meritocráticos propios de la educa-ción superior. Es decir, la mayor democratizaciónque debe operarse en el acceso no debe ser leídaen términos antinómicos con la mayor excelen-cia académica que debe asegurarse en la educa-ción superior.
En relación a esto último, debe implementarse unsistema de nivelación que permita dar tratamien-to a las desigualdades educativas existentes en losniveles inferiores. Como parte de la efectivizaciónde la igualdad de oportunidades resulta indispen-sable auspiciar el acceso de primeras generacionesa la educación superior universitaria. Especialimportancia habrá que prestar al control de lasdiferentes ofertas formativas involucradas en elconjunto de instituciones que integran el campode la educación superior –universitaria y no uni-versitaria–, a fin de que esta diversidad no involu-cre desigualdades en términos de calidad, nisuponga una lógica segmentadora y que reproduz-ca una sociedad injusta.
En este sentido, y dado el mandato constitucionalde construir una economía social y solidaria, resul-ta indispensable revalorizar la educación superiorno universitaria de la más alta calidad para formarprofesionales que aporten al cambio en la estruc-tura productiva y al mismo tiempo aseguren con-diciones de vida dignas y emancipadoras.
También se deben atacar otras formas de discrimi-nación negativa producto de consideraciones detipo religioso, cultural, étnicas, político-partida-rias, de género, opción sexual, etc., tanto en elacceso como en el proceso de formación de las ylos estudiantes.
Si bien el acceso y la igualdad de oportunidades eneste nivel educativo resulta una de las más impor-tantes deudas sociales a saldar, igual o más empe-ño hay que colocar en la garantía de la excelenciaacadémica, tanto en la enseñanza superior comoen la investigación científica.
Es indispensable para ello garantizar la máximaobjetividad, imparcialidad, y los más altos están-dares para evaluar y acreditar a las instituciones deeducación superior, sus programas y carreras.
Asimismo, se vuelve indispensable que las perso-nas con más formación y más experiencia investi-gativa y en docencia accedan a una carreraacadémica-investigativa.
Por otra parte, la investigación que se realiza enlas universidades debe transformarse en uno delos principales puntales de la transformación de laeconomía extractivista y primario exportadora
110

que tiene actualmente el Ecuador. En este senti-do, y dado el rezago que tiene el país en investi-gación, debe ser prioridad de la cooperacióninternacional la transferencia tecnológica y deconocimientos que apunten a una satisfacción denecesidades básicas, más eficiente y con calidad,así como a la consolidación de la industria nacio-nal. De la misma forma, toda inversión extranje-ra directa deberá ser portadora de tecnología y deconocimiento que puedan ser aprovechados porel Ecuador como parte de su desarrollo endógeno,sin estar sometido a condicionalidades y depen-dencias. Resulta indispensable ligar la investiga-ción producida en las universidades a losinstitutos públicos de investigación, a fin de crearsinergias que permitan aportar valor agregado a laindustria nacional. En este sentido, la investiga-ción básica debe estar ligada a la investigaciónaplicada para la construcción de la industrianacional del país.
Dado que la biodiversidad es una de las principa-les ventajas comparativas, es prioritario que lasuniversidades e institutos de investigación gene-ren información a partir de esta riqueza natural, através de investigaciones y ciencias básicas y apli-cadas que pueda desarrollarse en armonía con suobjeto. Las universidades desarrollarán, y siguien-do las potencialidades propias de cada región deplanificación, entre otras acciones, bancos desemillas, de tejidos, germoplasma, ADN y mate-rial genético, que permitan conocer, clasificar,analizar, generar valor social agregado y resguardarel patrimonio natural del Ecuador.
En este marco, es fundamental contar con unbanco de germoplasma, tejidos y ADN. De lamisma forma, la construcción de una «biopolis»implica investigar todo aquello ligado a la produc-ción, transformación y consumo de energías lim-pias y eficientes.
De igual manera, deberá ser política pública lainversión en talentos humanos que estudien prio-ritariamente en áreas específicas ligadas a lasnecesidades de desarrollo del país, a través debecas de cuarto nivel para estudios de maestría,doctorado y postdoctorado en universidades deprimer nivel. Dentro del mismo campo, debenexistir políticas concretas para evitar la fuga decerebros así como acciones para repatriar a ecua-torianos altamente formados. En esta línea, el país
deberá fomentar programas de movilidad estu-diantil principalmente de cuarto nivel, de docen-tes e investigadores a nivel interregional einternacional en búsqueda de generar redes deintercambio y generación de conocimiento. Estoen el afán de fomentar para que las universidadestengan más profesores-investigadores a tiempocompleto y con el mayor nivel académico, con elpropósito de construir una universidad que a másde transmitir conocimiento también lo genere.
En el marco de la búsqueda de una educaciónsuperior pertinente y con responsabilidad social,es necesario recalcar la importancia de conformaruniversidades que desarrollen programas educati-vos acordes a las ventajas comparativas que tienecada uno de los territorios donde se asientan, y enfunción de la estrategia de sustitución selectiva deimportaciones, de satisfacción de necesidadesbásicas y de diversificación de exportaciones,exportadores y destinos mundiales.
Los actores del sistema de educación superior y delsistema educativo nacional deben realizar ingen-tes esfuerzos para garantizar la integralidad y cohe-rencia de toda la oferta educativa nacional másallá de sus niveles y modalidades. En este marco,se deben diseñar políticas específicas para impul-sar la educación, la formación y la capacitación alo largo de toda la vida, con particular atención ala educación de adultos.
Finalmente, se debe garantizar la responsabilidadindelegable del Estado en la elaboración de políti-cas públicas para este ámbito, so pena de profun-dizar los gravosos procesos de privatización ymercantilización de la educación superior. Estaspolíticas deberán ser recogidas en un plan sobreel sistema de educación superior, ciencia, tecno-logía e innovación.
6.6. Conectividad y telecomuni -caciones para la sociedad de la información y el conocimiento
El último siglo ha sido testigo de la sofisticación delos procesos productivos y del uso creciente de tec-nologías de información y comunicación (TIC). Deesta forma, surge la denominada «Sociedad de laInformación y el Conocimiento», cuya característica
111
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

fundamental es la relevancia del trabajo de procesa-miento de datos, información y conocimiento, entodos los sectores de la economía.
La construcción de la Sociedad del Buen Vivir tieneimplícito el tránsito hacia la Sociedad de laInformación y el Conocimiento, pero considerandoel uso de las TIC, no solo como medio para incre-mentar la productividad sino como instrumentopara generar igualdad de oportunidades, parafomentar la participación ciudadana, para recrear lainterculturalidad, para valorar nuestra diversidad,para fortalecer nuestra identidad plurinaciona. Endefinitiva, para profundizar en el goce de los dere-chos establecidos en la Constitución y promover lajusticia en todas sus dimensiones.
En este sentido, la conectividad «total» y elimpulso al uso de TIC no debe limitarse a la sim-ple provisión de infraestructura que solo serviríapara convertir a la población en caja de resonan-cia del modelo global, concentrador y consumis-ta, sino que es indispensable crear los incentivosadecuados para que el Estado y los otros actoressociales generen contenidos congruentes con latransformación del país.
Entonces, infraestructura y contenidos son doselementos concurrentes y, como tales, deben sertratados de forma simultánea. La Constitución,dentro de los derechos del Buen Vivir reconocea todas las personas, en forma individual ocolectiva, el derecho al acceso universal a lastecnologías de información y comunicación; ypone énfasis en aquellas personas y colectivida-des que carecen o tengan acceso limitado adichas tecnologías, y obliga al Estado a «incor-porar las tecnologías de la información y comu-nicación en el proceso educativo y propiciar elenlace de la enseñanza con las actividades pro-ductivas o sociales». De ahí que, en la perspecti-va de profundizar el nuevo régimen dedesarrollo, se hace necesario ampliar la visiónsobre la conectividad y las telecomunicacionesconsiderándolas como un medio para contribuira alcanzar los doce objetivos propuestos en elPlan Nacional para el Buen Vivir.
En consecuencia, la acción estatal en los próxi-mos años deberá concentrarse en tres aspectosfundamentales: conectividad, dotación de hard-ware y el uso de TIC para la Revolución
Educativa. Sin embargo, el énfasis del Estado entales aspectos implicará el aparecimiento deexternalidades positivas relacionadas con elmejoramiento de servicios gubernamentales y ladinamización del aparato productivo.
El Estado debe asegurar que la infraestructurapara conectividad y telecomunicaciones cubratodo el territorio nacional de modo que las TICestén al alcance de toda la sociedad de maneraequitativa. Aunque las alternativas de conecti-vidad son varias (wireless, satélite, fibra óptica),la garantía de la tecnología más adecuada debepropiciarse desde la identificación de los reque-rimientos de los beneficiarios. Por ejemplo, laconectividad rural debe concebirse como unaconectividad local, intracomunitaria, que res-ponda a la manera en que las personas se comu-nican en la actualidad, y adecuar las opcionestecnológicas a dicha realidad. De esta manera,el empoderamiento de la población rural sobreel uso de las TIC se observaría en el interés delos participantes para aprehender más conoci-mientos.
De esta forma, el país se plantea como meta demediano plazo la conectividad total de su terri-torio para lo que deberá combinar las distintasherramientas disponibles (wireless, satélite, fibraóptica) en función de las necesidades de losusuarios y las características geográficas; buscan-do siempre el balance entre los costos y los bene-ficios de utilizar el instrumento tecnológico másadecuado para cada caso.
La dotación de conectividad es una competenciaconcurrente del sector público y privado, pero esresponsabilidad ineludible del Estado atenderaquellos sectores que presentan poco atractivopara la inversión privada; garantizando, de estamanera, el acceso universal progresivo de losecuatorianos, independientemente de su posi-ción geográfica o económica, de su condiciónetárea o de género, de su condición física o decualquier otro factor excluyente.
Así, el primer gran desafío es encontrar losmecanismos para la ampliación de la coberturade redes informáticas y la capacitación de losciudadanos en busca de su aprovechamiento crea-tivo, en un contexto de apertura de oportuni-dades, inclusión e integración social.
112

En este contexto, la dotación de hardware a lapoblación es complemento de la conectividad yaspecto determinante para garantizar nivelesmayores de alistamiento digital; es decir, aumentarlas capacidades generales para usar efectivamentelas TIC.
Para el efecto, se deben considerar dos accionesestratégicas claves: facilitar el acceso a computa-dores a todos los estudiantes de nivel básico ymedio, así como dotar de tecnología de punta a lasJuntas Parroquiales Rurales y a las escuelas paraconvertirlas en catalizadores de los esfuerzos dealistamiento digital al transformarse en telecen-tros a disposición de la comunidad.
Este salto cualitativo demanda minimizar los cos-tos de equipamiento por lo que se hace indispensa-ble establecer alianzas estratégicas con proveedoresde hardware y establecer una gran fábrica local querecicle y repotencie equipos.
La conectividad total y la disponibilidad de hardwa-re ponen a disposición de la Revolución Educativaherramientas poderosas que posibilitan trabajar anivel de cobertura y de calidad; por ejemplo, paraampliar la cobertura, las TIC permiten capacitar adistancia e incorporar programas de apoyo y tutoríapara disminuir la deserción escolar.
Es probable, que las TIC posibiliten dar saltosenormes en relación a la calidad, en un primermomento, a través de la capacitación continua delos maestros y para suplir la falta de material didác-tico-educativo en sectores remotos; y, en un segun-do momento, para la introducción y uso de nuevosmateriales educativos de calidad, desarrolladoslocalmente para la trasmisión de saberes desdenuestra propia perspectiva histórica y cultural.
En consecuencia, será vital que el Estado fomen-te y promueva el desarrollo de software local, pla-taformas, sistemas, aplicaciones y contenidos queposibiliten a los ciudadanos y ciudadanas obtenerprovecho de las TIC en función de sus intereses ydel contexto en que se desenvuelven.
Por otro lado, se hace prioritaria una transforma-ción profunda del sistema de educación superiorque posibilite la formación de profesionales y aca-démicos que viabilizar el tránsito de una econo-mía primario exportadora hacia una economíaterciario exportadora de bioconocimiento y servi-cios turísticos comunitarios. Entonces, es funda-mental acumular «capital intangible a través de lapreparación del talento humano para utilizar,explotar y producir las TIC evitando, así, el apa-recimiento de cuellos de botella que limiten la pro-ductividad sistémica.33
Si bien se estaría poniendo especial atención enel ámbito educativo, la consecuencia lógicasería: por un lado, que mientras crece el alista-miento digital se produce una presión social parala prestación de servicios estatales a través de lared gestándose una estrategia inclusiva degobierno electrónico; y, por otro lado, que elaparato productivo incremente su productividadcomo consecuencia de la incorporación de pro-fesionales del conocimiento y la informacióncon altísima calificación.
De esta forma, con disponibilidad de talentohumano se haría factible seguir con las etapas pro-puestas por Katz (2009) para materializar unincremento de la productividad a través de la difu-sión de TIC, estas etapas son: la primera, donde ladifusión se lleva a cabo entre las compañías quellevan la delantera en adaptación tecnológica; lasegunda, que incluye una adopción tecnológicapor parte de los sectores industriales con «altoscostos de transacción o estructura de redes comotransporte, finanzas y distribución» y la tercera, enque las TIC son adoptadas por aquellos sectoresidentificados como clave en la economía, es deciraquellos identificados como estratégicos en latransformación del patrón de especialización de laeconomía en el marco del desarrollo endógeno.En consecuencia, el impacto agregado se verificaen el efecto de derrame que experimenta el círcu-lo identificado por Dale Jorgenson en la econo-mía: las industrias usuarias, no usuarias yproductoras de TIC (Katz, 2009: 9-13).
113
33 Katz define al capital intangible como «la inversión requerida para implantar las TIC, incluyendo ajustes en procesosde producción y organización, así como capacitación de empleados e I+D». Por otra parte, los cuellos de botella sonindustrias con alto componente tecnológico, pero con bajos índices de productividad (Katz, 2009).
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

Finalmente, el Estado debe propender al impul-so de la investigación y el desarrollo en el sec-tor de las TIC para consolidar la transferenciade conocimientos, aprovechando el caráctertransversal del sector. De esta forma, se canali-zaría la innovación hacia sectores estratégicosde la economía, donde el valor agregado queproporciona el uso de la tecnología impliqueuna cadena infinita de transferencia de conoci-mientos e innovación.
6.7. Cambio de la matriz energética
La matriz energética del Ecuador no hace sino rea-firmar la característica de nuestro país comoexportador de bienes primarios de bajo valor agre-gado e importador de bienes industrializados. Enefecto, la contabilidad energética muestra que laproducción nacional, que constituye el 90% de laoferta energética total, equivalente a 235 millonesde barriles de petróleo, está concentrada en un96% en petróleo crudo y gas natural, quedando lasenergías renovables (hidroelectricidad y biomasa)relegadas a un 4% de la producción nacional. Encontrapartida, el segundo componente de la ofer-ta energética, las importaciones –que son el 10%restante de la oferta–, corresponden en más del90% a derivados de petróleo (GLP, diésel, nafta dealto octano y otros). Además, dependiendo de lascircunstancias se importa electricidad y otros pro-ductos no energéticos (lubricantes, etc.).
En la demanda energética, las exportaciones sonel principal componente (64% del total), entanto que la demanda doméstica apenas alcanzael 28% del total, y el 8% restante corresponde apérdidas por transformación. Ahora bien, el90% de las exportaciones son de petróleo crudo,el 9% restante de derivados de bajo valor agre-gado (fuel oil principalmente) y el resto (1%)corresponden a aceites de origen vegetal. Lademanda doméstica se compone principalmentede derivados de petróleo (79%), electricidad(13%), biomasa (leña, bagazo y otros) 5%, y elresto (productos no energéticos como carburan-tes y otros: 2%). Desde una perspectiva sectorialla demanda doméstica se concentra en los secto-res transporte (52%), industria (21%) y residen-cial (19%); el resto (8%) corresponde a lossectores: comercial y servicios (4%), y otros sec-tores de la economía (4%).
El cambio de la matriz energética tiene varioscomponentes:
• La participación de las energías renovablesdebe incrementarse en la producción nacio-nal. Para el cumplimiento de este objetivo,los proyectos hidroeléctricos del PlanMaestro de Electrificación deben ejecutarsesin dilación; y, adicionalmente, debe impul-sarse los proyectos de utilización de otrasenergías renovables: geotermia, biomasa,eólica y solar.
• Las importaciones de derivados de petróleodeben reducirse al mínimo posible, lo quese puede lograr sólo a través de la construc-ción de la Refinería del Pacífico, que per-mitirá garantizar la provisión de productosderivados de petróleo para el consumodoméstico y generar excedentes.
• El petróleo crudo es, de acuerdo a variostipos de análisis, un bien de bajo valor agre-gado, por lo que una alternativa a la actualexportación es la utilización del crudocomo un insumo en la nueva refinería, loque permitirá cambiar el perfil actual deexportaciones de derivados de petróleo aproductos de valor agregado más alto.
• Al ser el sector de transporte el principalconsumidor de energía se vuelve impres-cindible trabajar sobre este sector, buscan-do la eficacia y eficiencia del sistema. Eltransporte además tiene serias implicacio-nes ambientales en ciudades en que el altovolumen de tráfico genera problemas deembotellamiento y contaminaciónambiental. Es necesario buscar medios máseficientes, en lo económico y energético,para el transporte de personas y mercaderíasentre ciudades y al interior de estas. En parti-cular hay que avanzar en el planteamiento dela construcción de un metro para la ciudadde Quito.
• Las pérdidas de transformación reúnentanto a las pérdidas por transformación deenergía propiamente dicha (por ejemplocuando se genera electricidad quemandodiésel en una central térmica), cuanto a laspérdidas en la distribución de energía (porejemplo por evaporación de combustiblesen el transporte). En el primer caso, las pér-didas por transformación de energía no sóloson consecuencia de la ley física que dice
114

que los procesos de conversión de energíanunca son eficientes en un 100%, sino queson el resultado de ineficiencias que puedenser evitadas. La reducción de pérdidas portransformación es una tarea permanenteque requiere el análisis técnico respectivopara tomar las acciones necesarias paraminimizar al máximo permitido por las leyesde la física las pérdidas de conversión deenergía, también la pérdidas en distribuciónson, a menudo, susceptibles de ser reducidascon las adecuadas medidas técnicas.
• Los planes y programas para el uso eficien-te de la energía deben centrarse fundamen-talmente en los sectores industrial yresidencial. El sector estatal debe ser ejem-plo en el consumo energético eficiente yresponsable.
• En relación a ciudadanos y ciudadanas, esnecesario generar la conciencia del ahorroenergético consistente con un consumo sus-tentable. El programa de sustitución de coci-nas a gas (GLP) por cocinas de induccióndeberá ejecutarse tan pronto como exista lafactibilidad de la generación eléctrica paraeste plan. Los ahorros energéticos vienenemparejados con la disminución de conta-minantes y con la reducción en los impac-tos en el cambio climático.
El cambio de la matriz energética es un esfuerzo delargo plazo. La actual matriz responde a una situa-ción estructural que para ser modificada requiere:por una parte la construcción de la infraestructuranecesaria para posibilitar el cambio, a través deproyectos estratégicos cuyo estudio, diseño y cons-trucción requieren de plazos de varios años; porotra parte, presupone el cambio estructural de laeconomía, la transformación del modelo de espe-cialización, el pasar de una economía primarioexportadora a una economía productora de bienesindustriales de alto valor agregado y una economíapospetrolera. Adicionalmente, las inversionesnecesarias para cambiar la matriz energéticarequieren de cuantiosos recursos.
Desde la óptica de la planificación, el período2009-2013 es el más importante, pues correspon-de a la fase de implantación de los cimientos parael desarrollo de los grandes proyectos necesariospara reorientar al sistema energético nacionalhacia un sistema eficaz, eficiente y amigable con
el medio ambiente; este período es el de realiza-ción de estudios, análisis de factibilidad, evalua-ción de alternativas, ingeniería de detalle,definición del financiamiento, etc.
Adicionalmente, en el corto plazo, aquellos pro-yectos orientados al cambio de la matriz energéti-ca que ya han iniciado deben continuardesarrollándose, al igual que proyectos de pequeñaenvergadura que son factibles de ejecutar.Concretamente, debemos continuar con el pro-grama de sustitución de focos incandescentes porfocos ahorradores; con la importación de electro-domésticos eficientes energéticamente, penalizan-do fuertemente a aquellos que sean de consumoineficiente; con el desarrollo de proyectos de bio-combustibles (de segunda y tercera generación)que no aumenten la frontera agrícola, es decir, enzonas degradadas o semidesérticas, cuidando sobretodo no poner en riesgo la soberanía alimentaria:la producción de biocombustibles a partir de bio-masa de desecho podría ser una alternativa impor-tante. En las ciudades, será importante auspiciarproyectos de tratamiento integral de desechos,orientados al reciclaje y a la generación de abonosorgánicos y energía. La exploración del gas en laCosta ecuatoriana debe continuar así como losproyectos de aprovechamiento del gas natural delGolfo de Guayaquil.
Finalmente, la soberanía integral contempla tam-bién la soberanía energética, por lo que es impor-tante desarrollar las capacidades productivas quenos permitan el autoabastecimiento energético,en particular, de electricidad. Una vez alcanzadoeste objetivo, la interconexión con nuestros veci-nos puede servir para impulsar procesos de reduc-ción del precio de generación, mediante laoptimización del despacho de energía eléctrica.
6.8 Inversión para el Buen Vivir en el marco de unamacroeconomía sostenible
Esta estrategia tiene por objetivo general construirtres condiciones fundamentales para el BuenVivir. La primera es construir la sostenibilidadeconómica a través de la canalización del ahorro ala inversión productiva de manera eficiente. Lasegunda es el desarrollo de condiciones previas, encuanto a capacidades humanas y oportunidades
115
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

sociales, que hagan posible una organización eco-nómica más equitativa y una convivencia socialmás justa. La tercera es la acumulación de capitalproductivo necesario para transformar el patrónde especialización de la economía e impulsar elcambio en el modo de acumulación. De estamanera, la inversión pública contribuye a la agen-da de mediano y largo plazo (para los próximos 16años) que apunta hacia la economía endógenapara el Buen Vivir.
El punto de partida de la estrategia es trabajar paralograr un balance y equilibrio macroeconómicoproductivo y sostenible. Para esto resulta indis-pensable identificar las fuentes de ahorro internoy externo, disponible y suficiente, y los mediospara canalizarlas de manera eficiente hacia lainversión productiva, pública y privada. En estesentido, la reforma de la seguridad social es unpunto clave que permite destinar los excedenteshacia actividades seguras y rentables que impulsenla producción y fortalezcan la sostenibilidad de laseguridad social en el largo plazo. Este uso seguroy productivo del ahorro interno será apalancadopor la colocación de las rentas derivadas de recur-sos no renovables en inversiones productivas dealto retorno social y económico. De esta manera,se busca construir las condiciones necesarias paraalcanzar un balance ahorro-inversión productivo,que destierre las prácticas especulativas y rentistasque distraían el ahorro nacional hacia el extranje-ro, y así alcanzar un equilibrio macroeconómicocon alta ocupación y generador de empleo.
La inversión pública es uno de los principales ins-trumentos de esta estrategia, porque permite elcumplimiento de condiciones previas, en cuanto acapacidades y oportunidades, y sustenta la capaci-dad instalada para la creación de valor en la eco-nomía, mediante la movilización y acumulaciónde capital hacia los enclaves que potencian lascadenas productivas y permiten alcanzar rendi-mientos crecientes en la producción.
La inversión pública, en el marco de esta estrate-gia de mediano y largo plazo, permite la repro-ducción de un círculo virtuoso en que laeconomía, al servicio de las necesidades humanasy en armonía con los ecosistemas, aumenta elvalor agregado en la producción, especializa ydesarrolla nuevas y mejores capacidades, reducela participación del extractivismo rentista y des-
tructor de valor, y desarrolla el potencial de lademanda doméstica sin dejar de aprovechar lasventajas que ofrece el comercio exterior. Todoesto facilita el cambio del modo de acumulacióny la consecución del Buen Vivir.
Históricamente, desde que inició el último perío-do democrático en el Ecuador, la inversión públi-ca ha sido tratada como una variable de ajuste deldesempeño fiscal. Una vez que se fijaban las metasdel programa macroeconómico del Gobierno, elflujo de inversión debía adecuarse para el cumpli-miento de las metas de resultado y endeudamien-to. La inversión pública, entonces, ha estadosubordinada a los objetivos macroeconómicos deestabilización y ajuste fiscal, en concordancia conla influencia neoliberal del llamado «Consenso deWashington» que afectó a toda América Latina.
A partir de la línea de política de la RevoluciónCiudadana y del cambio de enfoque que se produ-jo con la entrada en vigencia de la nuevaConstitución de la República, la inversión públi-ca cobra relevancia como variable instrumental dela intervención del Estado. De aquí en adelante, lainversión se definirá en función de las necesidadespara alcanzar el Buen Vivir, y las metas fiscales deresultado y endeudamiento son las variables quedeberán ajustarse a estas necesidades, de maneraque garanticen la sostenibilidad macroeconómica.
Este cambio en la concepción de la inversiónpública obliga a aprovechar y canalizar el ahorrointerno y externo de manera que los excedentesdomésticos de la economía y el endeudamientopúblico dejen de ser un lastre que entorpece elmejoramiento de la calidad de vida de la pobla-ción y se conviertan en una herramienta para laconsecución del Buen Vivir. En este sentido, esnecesario hacer buen uso del ahorro nacional, delque forman parte los depósitos de la SeguridadSocial. El ahorro interno de la Seguridad Social,manejado de una manera eficiente y responsable,generará beneficios tanto para la economía nacio-nal, ya que permite utilizar dicha acumulación decapital para fines productivos y rentables, comopara garantizar la ampliación de beneficios de laSeguridad Social y, sobre todo, su sostenibilidaden el mediano y largo plazo, a través de sus rendi-mientos. Para ello, se buscará un estricto manejodel ahorro, destinándolo a inversiones altamenteproductivas, seguras y rentables.
116

La inversión pública, en el marco de esta estrate-gia, desempeña un papel fundamental para elcumplimiento de dos funciones económicas: elcumplimiento de condiciones previas en cuanto acapacidades y oportunidades; y la movilización yacumulación de capital en los sectores generado-res de valor en la producción.
El cumplimiento de condiciones previas en cuantoa capacidades para el Buen Vivir se consigue a tra-vés de inversión encaminada a satisfacer la dotaciónde bienes y servicios esenciales para hacerlo reali-dad, dotación que permite mejorar y salvaguardarlas capacidades de la sociedad en su conjunto y delos individuos que la conforman. Ejemplos de elloson las inversiones en nutrición, salud preventiva yatención primaria en salud, educación básica y téc-nica, protección y seguridad social, vivienda, infra-estructura de provisión de servicios básicos, entreotros. Por otra parte, las condiciones previas encuanto a oportunidades se consiguen a través de lacreación de las condiciones de acceso necesariaspara que las capacidades sociales e individuales sepotencien en la práctica. Ejemplos de esto son lasinversiones dirigidas a la generación de empleo, aimpulsar el acceso a crédito, a la generación deinformación, a preinversión, etc.
La tercera función económica de la inversiónpública tiene que ver con la necesidad de acumu-lar capital de manera sistemática en los sectoresproductivos generadores de valor. La acumula-ción de capital fortalece la productividad sistémi-ca y permite reducir la estructura de costos,aumentar la participación de estos sectores en laeconomía, potencia los encadenamientos produc-tivos, permite alcanzar mayores escalas y rendi-mientos crecientes en la producción, así comoaumentar el retorno de la inversión en los secto-res generadores de valor. Las inversiones que per-miten este tipo de acumulación se pueden agruparen dos categorías: infraestructura de soporte a laproductividad sistémica (generación eléctrica,telecomunicaciones, petroquímica, transporteespecializado, metalmecánica, software, electróni-ca/ hardware, plataformas de investigación y desa-rrollo, laboratorios de investigación, entre otras)y especialización de la capacidad instalada (inves-tigación en ciencia y tecnología, capacitaciónindustrial especializada, educación técnica ysuperior especializada, transferencia de tecnológi-ca, innovación tecnología, entre otras).
En este contexto, la inversión pública juega unpapel fundamental como variable instrumentalpara alcanzar el Buen Vivir. Por ello, dicha inver-sión mantendrá en los años posteriores nivelesequivalentes, y si es posible mayores a los progra-mados para el año 2009. Estas funciones económi-cas deben cumplirse en el marco del PlanNacional para el Buen Vivir 2009-2013.
La primera fase de la estrategia de economía endó-gena para el Buen Vivir, se enmarca en las siguien-tes políticas que orientan el destino de la inversión:
• Mantener fuentes de ingreso estratégicas: El plan-teamiento estratégico de esta política es man-tener una alta fuente de ingresos en el cortoplazo que permita dinamizar la inversiónpública productiva y garantizar la inclusiónsocial. El buen uso de los ingresos que generanlas actividades productivas permite construiruna fuente de financiamiento de alto retornoque posibilita obtener resultados inmediatosnecesarios para cimentar el avance de la estra-tegia. Este financiamiento de la inversión, víaingresos no permanentes, debe ser comple-mentado por la canalización eficiente del aho-rro interno y externo. Conjuntamente, estasiniciativas permitirán mantener una elevadainversión productiva que genera empleo,mantiene un equilibrio macroeconómico dealta ocupación y permite el cumplimiento delas condiciones de inversión necesarias paraalcanzar el Buen Vivir.
• Expandir la cobertura y elevar la calidad en laprovisión de bienes y servicios esenciales para elBuen Vivir: seguridad y soberanía alimentaria,salud preventiva y de atención primaria, edu-cación básica, vivienda y saneamiento. Estepunto busca construir las condiciones parainiciar una (re)distribución, social y territo-rialmente equilibrada, que permita desarrollarlas capacidades y ejercer las libertades de lagran mayoría de ciudadanos que han sido pri-vados de sus derechos por la privación deestos bienes y servicios esenciales. De estamanera, la (re)distribución se convierte en laplataforma para la construcción de una nuevaestructura económica, más justa y digna, quepermita generar un nuevo modo de distribu-ción de los beneficios económicos, y quepotencie las capacidades humanas.
117
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

• Generar oportunidades: (re)distribución demedios productivos, generación de empleoy crédito productivo. Las capacidadeshumanas son valiosas en la medida queexistan las oportunidades sociales necesa-rias para ejercerlas. Este punto destaca lanecesidad de desarrollar en paralelo a lascapacidades humanas y las oportunidadesque permitan el ejercicio pleno de dichascapacidades. Para esto, se requiere la demo-cratización de los medios productivos, lacreación de empleo, el acceso a crédito y,en general, la movilización de recursos eco-nómicos que permitan crear oportunidadesy alternativas productivas para la gente.
• Fortalecer la soberanía alimentaria: a travésde la capacidad endógena de desarrollartecnología agropecuaria y el aprovecha-miento sustentable de los alimentos cultu-ralmente adecuados, que permitan sustituirimportaciones. Este punto permite cons-truir un círculo virtuoso que apunta a lareducción de la dependencia externa parala provisión de alimentos, lo que permiteampliar la participación de la producciónnacional en la demanda doméstica. Así sepotencia la economía del país y a la vez sereduce la vulnerabilidad ante choques exó-genos y, finalmente, se puede construir unaestructura productiva y estratégica sobreuna posición económica más soberana.
• Fortalecer la soberanía energética: a través delincremento de la generación-cobertura y elcambio de la matriz energética hacia tecnolo-gías limpias y más eficientes. La desinversiónen el sector energético ha llevado a que la par-ticipación de las importaciones (eléctricas yde derivados de petróleo) sean cada vez mayo-res. Esto ha encarecido la provisión de energíapara el país y ha desestimulado el desarrollo dela industria nacional. Por otra parte, estamisma deficiencia, ha llevado a ampliar lageneración termoeléctrica generando mayoresperjuicios ambientales y desaprovechando elpotencial energético de generación más lim-pia que existe en el país. Se desprende la nece-sidad de revertir esta situación perniciosa quecompromete las capacidades nacionales. Paraello, la intervención del Estado con inversiónresulta imprescindible.
• Acumulación de capital: en sectores estratégi-cos que permitan incrementar la productivi-dad sistémica del país. Se debe concretarinversiones en conectividad y transporte quepermitan elevar la productividad nacional.Esta inversión constituye una base impres-cindible para la creación de complejos indus-triales y enclaves productivos que permitenobtener mayores rendimientos económicospara la economía nacional.
• Impulsar la industrialización, el desarrollo de ser-vicios y la generación de valor en la producción:a través de la sustitución selectiva de impor-taciones para el cambio del patrón de espe-cialización de la economía. La intervencióndel Estado resulta necesaria para crear lascondiciones que permitan una mayor renta-bilidad de las opciones productivas generado-ras de valor, frente a las opciones del patrónprimario-extractivista-exportador tradicional.De esta manera la inversión del Estado buscaincentivar el desarrollo de industrias nacien-tes, parques y complejos industriales, así comoel desarrollo de servicios especializados comoel turismo comunitario, que aprovechan demanera sustentable las ventajas comparativasque tiene el país, y permiten la construcciónde estructuras productivas más justas.
• Invertir y desarrollar capacidades en ciencia ytecnología: transferencia de tecnología y conoci-miento aplicado (productividad). Es indispensa-ble para el país crear una plataforma quepermita la transferencia, apropiamiento ycreación de tecnología aplicada que permitaaumentar la productividad de la economía.La dependencia tecnológica externa es unabarrera para la consecución del Buen Vivir.El desarrollo de la capacidad endógena quegenere tecnología se plantea alcanzar en tresfases: transferencia, apropiación y generaciónde tecnología. Las inversiones destinadas aldesarrollo de estas tres fases tendrán unaopción prioritaria desde el Estado.
• Distribución equitativa de la inversión pública:de acuerdo con criterios de desarrollo terri-torial equilibrado. Tradicionalmente, elcabildeo rentista de la clase política ha lle-vado a concentrar de manera ineficiente lainversión pública en los mayores centros
118

poblados o áreas localizadas de influenciapolítica. Esto conlleva un desarrollo terri-torial excluyente que crea zonas pobres yzonas privilegiadas. La presente estrategiabusca superar esta práctica del pasado.
• Implementar mecanismos de coordinaciónpúblico-privada para la inversión: que permi-tan construir los arreglos institucionales nece-sarios para lograr sinergia complementaria através del apalancamiento de la inversiónpública y privada (crowding-in). Es necesa-rio construir el marco institucional paraque las iniciativas de inversión públicas yprivadas no se desplacen entre sí y, por elcontrario, se complementen y potencienmutuamente. Esto permite que dichas ini-ciativas se apalanquen la una con la otra ypotencien la capacidad nacional de creci-miento económico, generación de empleoy la multiplicación de beneficios económi-cos. El sector público y privado debenencontrar un punto de encuentro y coordi-nación de sus iniciativas de inversión quebeneficie tanto a la provisión de bienes yservicios públicos como a las oportunidadeseconómicas del sector privado.
6.9. Inclusión, protección social soli-daria y garantía de derechos en elmarco del Estado Constitucionalde Derechos y Justicia
La construcción de mecanismos de previsión yseguridad ha sido un componente esencial deldesarrollo de todas las sociedades. Estos mecanis-mos han permitido la reproducción de la vida a lolargo de la historia, constituyéndose en unademanda universal de los pueblos. No solo sereducen a su dimensión material, puesto que lasdimensiones morales, psicológicas y espiritualesson componentes indisociables. Estos reposansobre una construcción colectiva compleja alre-dedor del derecho humano fundamental: el dere-cho a la seguridad de una existencia digna.
No obstante, históricamente se verifica la existen-cia de una ofensiva concertada de ciertos actoresdominantes de la acumulación económica paradebilitar y prácticamente destruir estos mecanis-mos, generando un estado de inseguridad.
Las acciones públicas propuestas desde el Estadofueron asimismo funcionalizadas a favor de unaestrategia de acumulación concentradora y exclu-yente, que recrea, por diversas vías, una tendenciafuerte a la «inseguridad» de los individuos y de lascolectividades que habían pensado poder ligar subienestar y su seguridad de existencia a los rendi-mientos de una acumulación globalizada. En con-clusión la «inseguridad» deviene endógena alfuncionamiento de la acumulación globalizada.Son particularmente negativas aquellas políticasde privatización total o parcial de los serviciospúblicos (salud, educación, energía, distribucióndel agua), que a nombre de la eficacia y a riesgode limitar el acceso a la población más pobre,aplican medidas de flexibilización del trabajo yprecarizan la situación laboral de las y los trabaja-dores. Asimismo las políticas que recomiendanuna política fiscal generosa con el capital; y mástodavía, quedarse atado a una política económicaortodoxa generadora de inequidad y de inseguri-dad social. y de la lógica económica dominante, yencontramos en ella las bases de la inestabilidadsocial y política, así como la pérdida de legitima-ción de la modernización como estrategia de desa-rrollo (Peemans, 2002).
La inseguridad creciente de las poblaciones afec-ta igualmente a lo social como a lo ambiental, yse asocia a la no-sustentabilidad del modo dedesarrollo promovido por los actores del capita-lismo global. Desde el punto de vista social, elriesgo, que se acrecienta a causa de las presionesde la competitividad, reposa particularmente enla capacidad de desplazar su costo sobre los acto-res más débiles, a través de políticas de flexibili-zación laboral, de la deconstrucción sistémica decuadros reglamentarios del trabajo, así como depolíticas de reducción masiva de la mano deobra ocupada.34
119
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3
34 Según las cifras de la OIT, se producen alrededor de un millón doscientos mil accidentes mortales de trabajo por año,sobre todo en los países no industrializados. La causa principal es la ausencia de reglas de seguridad, debido en gran partea las exigencias de la producción y la competitividad.

La crisis de las relaciones salariales influye en eldesmantelamiento del sistema de la representa-ción y resquebraja poco a poco el proceso delegitimación del Estado (Negri y Cocco, 2006),generándose nuevas formas de fragmentaciónsocial que se combinan con las formas tradicio-nales de exclusión, puesto que las relacionessalariales han dejado de ser un componenteclave de la distribución del ingreso y de lasmediaciones entre mercado, Estado y sociedad.Es importante añadir que la mayor parte de lapoblación no se ubica en una relación directaentre capital y trabajo; por tanto, el mejora-miento de sus condiciones de vida en términosde salud, educación y vivienda y, en general,seguridad social, ha dependido de iniciativasgeneralmente «informales» (Houtart, 2001).
Desde el punto de vista ambiental, la innova-ción en el dominio de la biotecnología y de laingeniería genética avanza a un ritmo vertigino-so, pues son sectores donde existe la esperanzade enormes ganancias, a condición de que losriesgos ligados a esas innovaciones no deban serasumidos en el presente ni en el futuro por losactores de la acumulación económica.
Si la lógica de acumulación excluyente ha podi-do imponerse erosionando o destruyendo losmecanismos de previsión puestos en marcha porlas colectividades, ahí también la población haintentado reinventar, a pesar de todo, estrategiasde previsión, a partir de iniciativas solidarias,asociativas y colectivas. Estas estrategias sereconstruyen en un mundo profundamentetransformado por el avance constante de la«esfera de acumulación», y están compuestas poriniciativas de producción y de intercambios,cuyas normas a las que obedecen tienen otrosprincipios que los impuestos por la «lógica deacumulación».
Los mecanismos de inclusión, protección social y garantía de derechosa la luz del nuevo pacto de convivenciaLa historia reciente ha mostrado el riesgo de inser-tar mecanismos de previsión en aquello que seríasolamente una gestión socio-política de la acumu-lación, por consenso entre todos los actores invo-lucrados. La dinámica misma de la acumulaciónha permitido en el último cuarto del siglo XX a losactores dominantes poner en marcha nuevas coa-
liciones capaces de emanciparse de estos condicio-namientos. La evolución de las condicionesestructurales de una estrategia de acumulaciónsustentada en una economía primario exportado-ra, que basa la (re)distribución en la aperturacomercial, la competencia del libre mercado y elasistencialismo focalizado de la política socialneoliberal, ha tornado difícilmente administrablesy hasta obsoletos los pactos elaborados al interiorde las fronteras de los Estados-nación.
En este contexto, cimentar el nuevo pacto de con-vivencia sustentado, a su vez, por una estrategiaque permitirá construir una nueva forma de gene-ración de riqueza, distribución y (re)distribución,significa considerarlo no solamente como un pro-ceso de mediación sino como una nueva organiza-ción de la producción, con garantía de derechos.
Considerarse socialmente asegurado conlleva unapráctica de inclusión y participación social, ycomprende como acuerdo fundamental la decisiónde una sociedad de vivir entre iguales, lo que noimplica homogeneidad en las formas de vivir ypensar, sino una institucionalidad incluyente quegarantiza a todos y todas las mismas oportunidadesde participar en los beneficios de la vida colectivay de las decisiones que se toman respecto a cómoorientarlas.
Surge además la necesidad de rebasar el razona-miento económico imperante que efectúa unaequivalencia entre economía y relaciones salaria-les, e incorporar también, aunque no de maneraexcluyente, aquella otra esfera de producción decapacidades humanas y de la producción de bienesy servicios, cuyo aporte trasciende a la reposiciónde medios de producción y se centra en la expan-sión de oportunidades personales y sociales, asícomo en la generación de las bases materiales deun proceso común de construcción de libertad.
La constitución de estas bases materiales de lalibertad y la ciudadanía se identifican ahora con ladistribución de las dinámicas de producción y nosimplemente con la distribución de los frutos delcrecimiento: bajo el nuevo pacto, construir rique-za y tener derechos tiende a ser la misma cosa. Eldesafío de un nuevo proyecto político de transfor-mación se encuentra en la nueva relación que lasdinámicas sociales establecen con las dinámicaseconómicas, a partir de:
120

• El fortalecimiento de una «economía socialterritorializada» de carácter solidario. Elsector de la economía social puede partici-par de manera activa en las actividades demercado a través de la producción de bienesy servicios, pero bajo otros valores éticos ycon principios diferentes a los de mercado:reciprocidad, (re)distribución, autarquía yautosuficiencia, no solo alimentaria sino detodo aquello asociado a la satisfacción denecesidades básicas, con el objeto de asegu-rar la reproductibilidad de la vida.35 En estecontexto, se deberán reconocer y fortalecerlas múltiples formas de organización de laproducción, reflejadas en iniciativas solida-rias, asociativas y colectivas, que generenmecanismos de previsión y seguridad parala población, provean de soportes materia-les para la reproducción de las capacidadesy potencialidades de las personas y colecti-vidades, que se orienten hacia la efectiviza-ción de derechos, y que consideren laintegralidad cultural y económica de losterritorios.
Se prestará especial atención a aquellaspersonas y colectividades que integren susobjetivos productivos al acceso a serviciosbásicos, alimentación, salud, educación decalidad, vivienda; a sistemas de producciónrelevantes en el marco de la estrategia deacumulación y (re)distribución que consi-deren, en los niveles territoriales, las carac-terísticas geográficas, las vocacionesproductivas y las necesidades básicas de lapoblación; al turismo sustentado en ladiversidad cultural y ecológica, en queintervengan comunidades y asociacionespopulares; y a los planes de vivienda socialque proveen una calidad de vida digna paratodas y todos los habitantes del país.
• El reconocimiento y la retribución socialdel trabajo reproductivo, del trabajo inma-terial y de las diversas formas de autopro-
ducción, desde la transformación del modode organizar socialmente el trabajo para laproducción, la distribución, las formas depropiedad, de circulación y de consumo(Coraggio, 2008). Por ello resultan impres-cindibles la garantía del salario digno y lageneración de condiciones favorables parael ejercicio del derecho de asociación librede individuos, unidades domésticas, comu-nidades; y, sobre todo, el fortalecimiento delos regímenes de protección de los trabaja-dores y trabajadoras, y de las normas y lasreglas a ellos ligadas, que sitúen en su cen-tro las nuevas dimensiones del trabajo,con especial énfasis en un proceso dereforma de la Seguridad Social ecuatoria-na que privilegie el ejercicio del derecho ala seguridad social de los trabajadores nocontribuyentes (trabajo autónomo, traba-jo doméstico no remunerado, trabajo decuidado humano, trabajo inmaterial, tra-bajo de autosustento en el campo), y quepermitan su acceso a prestaciones de lacalidad en salud, riesgos del trabajo, disca-pacidad y jubilación por vejez.
• El diseño e implementación de políticassociales universales como punto de partidapara una nueva generación de políticas eco-nómicas (Delcourt, 2009), y cuyos objetivosno solamente se dirijan a reducir la pobrezasino también a la garantía de derechos, elfortalecimiento de la ciudadanía, la cohe-sión social, la justicia y la igualdad, y que searticulen a una estrategia global orientadaal Buen Vivir. Esta estrategia deberá asegu-rar una protección contra los riesgos, perotambién deberán re-equilibrar las relacio-nes sociales, aportando a las colectividadesy a los individuos los soportes sociales(derechos y garantías) necesarios para suacción y el estado constitutivo de unanueva identidad social. El requisito primor-dial y condición necesaria de una estrategiade acumulación y (re)distribución, es la
121
35 En este sentido, Coraggio propone: «Queremos una sociedad con mercado pero no de mercado. Esto implica que el para-digma de la empresa eficiente y del mercado autorregulado no puede orientar nuestras prácticas socioeconómicas. Yahemos experimentado que el funcionamiento de acuerdo al principio de mercado, particularmente con fuerzas globalesoperando, genera un desarrollo desigual, excluye, vulnera la vida humana, mercantiliza la política, fragmenta las comu-nidades locales y las sociedades, y produce desastres ecológicos a escala planetaria. Nuestro objetivo no puede ser mera-mente integrar a ese mundo a los ahora excluidos» (Coraggio, 2008).
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

garantía del ejercicio de los derechos con-sagrados constitucionalmente, y sobre todode aquellos proclives a fomentar la cohe-sión social y a mejorar las capacidades ypotencialidades de las personas y las colec-tividades. No se debe considerar solamenteel carácter indivisible del sistema de dere-chos, sino el carácter universal e igualitarioque debe tener la posibilidad de acceder aellos y el carácter institucional y públicoque debe revertir su concreción. En tal sen-tido es prioritario:
- Ampliar los mecanismos de protecciónsocial orientados hacia la niñez, a travésde la ampliación de la cobertura de losprogramas de desarrollo infantil, conmodalidades integrales en las áreas máspobres, y concomitantemente con elfortalecimiento de los programas desalud y nutrición materno-infantilesque atiendan prioritariamente a niñosde 6 meses a 2 años de edad.
- Implementar una reforma educativa desegunda generación orientada hacia elmejoramiento de la calidad de la educa-ción pública, como condición necesariapara promover el desarrollo y la igual-dad de oportunidades, y no solamentepara «mejorar la calidad y productivi-dad de la mano de obra». Esto será posi-ble en el mediano plazo si se iniciainmediatamente un proceso de mejora-miento de la calidad de la educaciónsuperior, especialmente en el área deformación de maestros y profesores, através de la creación de una escuelapedagógica de carácter público. No sedeberán descuidar, además, los esfuerzosorientados hacia la reducción de bre-chas de acceso entre la educación ini-cial y la educación media, conincentivos que favorezcan la retenciónen el sistema escolar de niños, niñas yadolescentes, con especial énfasis paraaquellos de menores ingresos, indígenasy afroecuatorianos.
- Satisfacer las necesidades habitaciona-les de la población, a través de la imple-mentación de programas públicos de
vivienda social dignos y apropiados cul-tural y geográficamente, con acceso atodos los servicios básicos, conectivi-dad, equipamiento barrial y seguridadcomunal. Entendidos la vivienda y elhábitat como derechos que permitensatisfacer las necesidades de protecciónde las personas y mejorar su calidad devida. Además se privilegiará el finan-ciamiento e implementación de progra-mas de saneamiento básico en losterritorios más necesitados del país.
La garantía de derechos como prioridad de la estrategia de acumulacióny (re)distribución para el Buen VivirLa garantía de derechos adquiere relevancia gra-cias a las cualidades que caracterizan al Estadoecuatoriano, consagradas en la Constitución de laRepública. El reconocimiento, promoción, garan-tía de los derechos constitucionalmente estableci-dos son su finalidad y la democracia el escenarioprivilegiado. Esto, que en palabras de Bobbio sig-nifica el «derecho a tener derechos», siendo unaobligación del Estado, reconocer en cada persona,pueblo y nacionalidad su titularidad y la posibili-dad de decidir sobre sus propios destinos y de defi-nir los mecanismos de cohesión para que dichasdecisiones construyan un proyecto colectivo.
La norma constitucional es el instrumento porexcelencia de la garantía de derechos, pues deter-mina el contenido de la ley, consagra garantíaspara su ejercicio, y establece los límites al ejerciciode la autoridad y la estructura del poder; y es dedirecta aplicación por cualquier persona, autori-dad o juez. En este contexto, los derechos consti-tucionales son, a la vez, límites del poder y ademásvínculos impuestos a la autoridad pública, puesson producto de reivindicaciones históricas, ante-riores y superiores al Estado, por tanto someten ylimitan a todos los poderes incluso al constituyen-te para asegurar la maximización de su ejercicio.
La palabra «garantía» guarda una relación estre-cha con las nociones de asegurar, proteger, defen-der y salvaguardar. Este concepto aparece comocomplemento a la noción de derechos debido a laformulación básicamente declarativa de estos.Así, la garantía le otorga el contenido concreto yoperacional a los derechos, y debe ser consideradacomo el aseguramiento que la sociedad compro-
122

mete en materia de procedimientos, marcos insti-tucionales, jurídicos y financieros para el ejercicioy el pleno disfrute de los derechos del Buen Vivir.Así entendida, la garantía social entrega al indivi-duo la certidumbre sobre lo que puede esperar elmedio social (Moreno, 2008).
En este contexto, la finalidad y el rol del Estadoy de las relaciones sociales y políticas son defini-dos por los derechos del Buen Vivir, por la justi-cia como resultado de las decisiones de losórganos públicos y por la Constitución, con ellose busca impulsar mecanismos de intervenciónestatal que contemplen tres dimensiones: unadimensión ética basada en los principios univer-sales de derechos humanos, una dimensión pro-cesal, que consiste en un conjunto demecanismos instituidos que facilitan el diálogoentre actores sociales y políticos y que permitentraducir los acuerdos logrados en instrumentosnormativos y, a su vez, traducir estos instrumen-tos en políticas, y una dimensión de contenidosrelativos a la protección social, que orientanacciones concretas en los campos donde lapoblación se sienta más desprotegida.
Es imprescindible desde la acción pública cons-truir certezas y ampliar los márgenes de confianzarespecto a que todo ciudadano y ciudadana puedeexigir los derechos que tiene garantizados. Estaposibilidad no depende solo del reconocimientonormativo, sino de una serie de recursos materia-les, económicos y financieros, y capacidades inte-lectuales, sociales y culturales. En tal sentido, losdesafíos son los siguientes:
• El Estado constitucional de derechos y jus-ticia se fortalecerá en la medida que sedesarrollen los mecanismos de garantíasconstitucionales, en especial a través de laaplicación efectiva del carácter de justicia-bilidad de los derechos. El sistema judiciales garante de todos los derechos del BuenVivir (derechos fundamentales) y no sola-mente de los derechos de propiedad (dere-chos patrimoniales).
La invocación del Estado a la justicia ase-gura que las acciones públicas y privadas, seajusten a los principios y a un plano axioló-gico coherente con las disposiciones consti-tucionales. De no ser así, se sujetarán a
control constitucional por parte de la auto-ridad competente, para sancionar cualquieracción u omisión de carácter regresivo quedisminuya, menoscabe o anule injustifica-damente el ejercicio de los derechos, paralo cual se requiere:
- Fortalecer con especial énfasis, los pro-cesos de reforma de los sistemas de justi-cia penal y laboral.
- Ampliar la aplicación de la justiciaconstitucional a través de la tramita-ción efectiva de acciones de protecciónpor parte de juezas y jueces, la mismaque históricamente ha sido restringidaa la acción de hábeas corpus y a laacción de amparo. Se requiere tambiénde procesos sostenidos de formación,capacitación y especialización para losoperadores de justicia.
• Desde las distintas instancias públicas esnecesario asegurar el derecho de ciudadanosy ciudadanas a conocer y exigir el ejerciciode sus derechos. En tal sentido es necesarioimplementar programas de difusión, infor-mación y formación que fortalezcan lascapacidades de la ciudadanía con respecto alos mecanismos administrativos y judicialesque pueden aplicar para exigir el cumpli-miento de derechos y la reparación respecti-va si estos han sido vulnerados.
• Es necesario fortalecer la condición de plu-ralidad jurídica propia del nuevo modelo deEstado, a través del reconocimiento de lasnormas, procedimientos y soluciones a con-flictos con carácter de sentencia de lascomunidades indígenas, condición que for-talece la plurinacional e interculturalidad.
• El enfoque garantista representa, desde lalógica de los derechos, una estrategia deoperacionalización y realización de los mis-mos y constituye, desde una lógica deinversión social, un elemento de prioriza-ción del presupuesto general de Estado, ydesde un punto de vista de política pública,diseñada participativamente, una forma deestablecer consensos nacionales. En estecontexto, es necesario el incremento pro-
123
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

gresivo de la inversión social, concebidacomo recurso productivo dinamizador deuna estrategia económica justa e incluyen-te, y la participación ciudadana en el ciclode la política pública y la planificación.
6.10.Sostenibilidad, conservación,conocimiento del patrimonionatural y fomento del turismocomunitario
La Constitución del Ecuador recoge conceptual-mente dos grandes avances en relación a los temasambientales: los derechos de la naturaleza y losderechos ambientales en el marco del Buen Vivircomo parte del nuevo régimen de desarrollo.Ecuador es el primer país del mundo que reconocelos derechos a la naturaleza a partir de las múlti-ples cosmovisiones de las diferentes culturas ynacionalidades a través del reconocimiento de losprocesos naturales, sus dinámicas, los ciclos devida, las capacidades de resiliencia y su derecho ala restauración. Esta perspectiva establece unmandato ecológico que supera la visión occidentalde la naturaleza como un espacio de explotación(Gudynas, 2009).
La nueva visión reconoce que el Buen Vivir de laspersonas está íntimamente ligado al ámbito natu-ral. Las sociedades en sus diversos modos y nivelesde vida dependen física, económica, y espiritual-mente de la naturaleza. En el caso del Ecuador, esevidente que históricamente nuestro modelo dedesarrollo se ha basado en la explotación desenfre-nada de los recursos naturales.
Es en este punto en el que debemos pensar en eltipo de relación entre naturaleza y actividadeshumanas. De ahí que la pregunta fundamental setraslade a tratar de respondernos: ¿cómo vivir biencon justicia social y ambiental dentro de los lími-tes de la naturaleza?
El proyecto político actual plantea una transicióndesde el modelo altamente extractivista, práctica-mente dependiente y completamente desordena-do a nivel territorial, hacia un modelo deaprovechamiento moderado sostenible: utilizandode manera inteligente los espacios disponibles;asegurando la soberanía alimentaria; consideran-do el crecimiento poblacional; protegiendo los
paisajes naturales e intervenidos; disfrutándolos;asegurando el mantenimiento del agua y de susfuentes; evaluando los riesgos posibles a las pobla-ciones por eventos naturales que nos afectan, parapoder tomar medidas de precaución y mitigación;democratizando la planificación y la toma de deci-siones a los ciudadanos y ciudadanas; recuperandola mirada y reconociéndonos como una nacióncostera e insular fuertemente ligada al mar, perotambién andina y amazónica; muestras de cumpli-miento de los derechos de la naturaleza.
Para el período comprendido entre los años 2009y 2013, al que se circunscribe este Plan, toda estaarquitectura territorial seguramente no estará ter-minada, ni podremos cambiar el modelo fuerte-mente ligado a la producción primaria. Sinembargo, se trata del primer paso para hacerlo,identificado ejes fundamentales que tienen que serpotenciados en términos de trabajo durante estosprimeros cuatro años.
En primer lugar, considerar el patrimonio naturalen su conjunto, la conservación y un manejo efec-tivo y coherente en los espacios naturales, espe-cialmente en las áreas terrestres y marinasdeclaradas protegidas por el Estado. Valorando sualtísima biodiversidad, no solamente desde elpunto de vista del valor ecológico de sus ecosiste-mas, su vulnerabilidad y la dinámica natural a laque constantemente se enfrentan. Además consi-derándo la naturaleza como una fuente de conoci-miento y de información constante. De la mismamanera, resulta imprescindible considerar la inter-vención humana, desde lo comunitario, lo priva-do y lo público, y su nivel de participación, tantodesde las poblaciones que viven o dependen direc-tamente aún de estos espacios naturales, así comode las actividades a escalas más grandes. Estas acti-vidades deberán evaluar sus límites, posibilidadesy potencialidades, considerando como parte de loselementos fundamentales de evaluación los nive-les de afectación a estas áreas protegidas.
Un segundo eje de trabajo debe prevenir y enfren-tar los niveles de contaminación de los espaciosterrestres, acuáticos y atmosféricos, de las zonasurbanas, rurales y marinas. Resulta imprescindibleproveer de saneamiento básico las zonas urbanas ylas comunidades rurales. De igual manera sobre lospasivos ambientales resultantes de las actividadesextractivas y productivas, actividades como la
124

petrolera, la minera, la explotación de canteras,los residuos contaminantes de las actividades pro-ductivas, especialmente de las extensivas deriva-das en los grandes monocultivos. Constituye unreto recuperar la calidad ambiental en las zonasurbanas, especialmente en términos de calidad delaire y del agua, el mejoramiento de los estándaresambientales de las industrias y las grandes inver-siones, así como de los pequeños productores que,sin un control efectivo, ponen en riesgo la saludde las comunidades rurales, especialmente porcontaminación de productos químicos usados enla agricultura.
Un tercer eje de trabajo busca incorporar unavisión de aprovechamiento económico, y ademáscontemplar los niveles de corresponsabilidad conlos efectos ambientales a mayor escala, como es elcaso del calentamiento global. Bajo esta perspec-tiva resulta imprescindible preparar los escenariosen que las políticas públicas actúen para mitigarlos efectos ambientales que puedan producirse y,de la misma manera, responder con alternativasnuevas. Respecto a las iniciativas de ahorro o dis-minución de consumo de carbono en la atmósfera,mecanismos como la iniciativa Yasuní–ITT, resul-ta una propuesta integral de conservación delpatrimonio natural, por la contaminación evitadapor mantener el petróleo bajo tierra, sumada a laprotección de comunidades indígenas. Así elEcuador pone a consideración del debate interna-cional una alternativa para evitar la contamina-ción, y se suma a mercados establecidos de compray disminución de carbono. Se trata de alternativaseconómicas y políticas, esencialmente vinculadasa las estrategias ambientales que, desde Ecuador,se pueden aportar.
Un cuarto eje es el agua considerada como underecho y un patrimonio nacional al cual toda lapoblación debe tener acceso, y que constituye unelemento fundamental para el Buen Vivir en elpaís. Sin embargo, resulta una obligación para elEstado y la población mantener el ciclo vital delagua, la calidad y la cantidad de la misma; distri-buirla equitativamente priorizando el consumohumano; aprovecharla con responsabilidad, ygarantizar la calidad ambiental de la misma paraque las poblaciones, tanto en el Ecuador comofuera de él, puedan utilizarla de la misma manera.La responsabilidad del Estado es manejar estepatrimonio desde la visión de cuencas hidrográfi-
cas, las mismas que nos permitirán concebir todoeste ciclo de aprovechamiento con la responsabi-lidad, la justicia distributiva y la calidad ambien-tal necesarias.
El quinto eje lo constituye el impulso al turismode naturaleza y especialmente comunitario, que sepresentan, también como actividades alternativasque permite aprovechar el valor paisajístico de lanaturaleza, generando oportunidades educativas,lúdicas, además de trabajo y (re)distribución de lariqueza. Sin embargo, esta «industria verde» tam-bién necesita desarrollar capacidades, como la for-mación profesional en todos los campos deservicios turísticos y de naturaleza, educación for-mal, infraestructura, inversión en los planes demanejo de los espacios naturales, generación deinformación de las oportunidades turísticas a nivelnacional e internacional, dotar de sistemas deseguridad y accesibilidad a dichos espacios, todosestos aspectos enfocados principalmente al forta-lecimiento desde la óptica comunitaria.
Estos ejes de trabajo deben responder a visiones decorto, mediano y largo plazo, donde la conserva-ción y el uso sostenible apoyen la construcción deuna sociedad basada en el bioconocimiento. Lasacciones que se desarrollen deben asegurar lasoberanía alimentaria y la sostenibilidad ambien-tal. En este sentido, es imprescindible evaluar losriesgos y las ventajas que pueden presentarse antelas necesidades de los grandes proyectos y susinfraestructuras, la expansión de la frontera agrí-cola y la construcción de vías.
6.11.Desarrollo y ordenamientoterritorial, desconcentración y descentralización
El territorio es depositario de la historia económi-ca, política, social de un país, siendo la expresiónespacial de la forma de acumulación y (re)distri-bución de la riqueza. Desde esta perspectiva, es enel territorio donde se concretan y asimilan lasdiferentes políticas, tanto públicas como privadas.La lectura de la ocupación actual del territorioecuatoriano nos permite entender los procesos decambio en los planos económicos, culturales ypolíticos. Es la geografía la que ha ido condicio-nando la ubicación de infraestructuras, los modosde transporte, los sistemas agrícolas y la ubicación
125
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

industrial. Un nuevo modo de acumulación y(re)distribución de la riqueza orientado hacia elBuen Vivir implica también una relectura y unaacción proactiva en los territorios para impulsaractividades y relaciones económicas, socio-cul-turales y ambientales que tienen una localiza-ción específica e implican, sobre todo, cambiosestructurales en el acceso a los recursos natura-les y de servicios para superar la inequidad quehistóricamente se ha conformado. Construir unpaís territorialmente equipotente, equitativo,seguro, sustentable, con una gestión eficaz y unacceso universal y eficiente a servicios y accesoa recursos productivos, solo será posible a partirde una optimización de las inversiones y refor-mas político-administrativas claras, cuya basesea la participación, la sustentabilidad y la equi-dad, así como el impulso a la economía solidaria.
Varios son los enfoques conceptuales al términoterritorio, desde aquellos más simplistas queenfatizan en las cualidades del espacio geográfi-co, hasta las que incorporan variables sociales,culturales y normativas, y establecen una cons-trucción a partir de relaciones de uso, apropia-ción y transformación del espacio físico enfunción de lo productivo, del conocimiento, latecnología, la institucionalidad y la cosmovisiónde la sociedad. Los territorios son resultado deuna construcción social, resultante de la interac-ción y concertación entre actores, en donde seconcreta la realidad de la cultura en interaccióncon la naturaleza. Dicho de otra manera los pro-cesos socio-naturales se proyectan en ámbitosterritoriales, generando una serie de relacionesdinámicas complejas que dan origen a un pro-yecto de vida compartido (Coraggio, 2009:13).El término territorio implica, en algunos casos,la referencia a una división político administra-tiva, pero puede incluir otras unidades talescomo cuencas hidrográficas, espacios económi-cos o áreas de influencia de un pueblo o nacio-nalidad con un conjunto de relacionesinterculturales específicas. A su vez, el términoregión puede ser utilizado con múltiples acepcio-nes: desde la homogeneidad de una de las varia-bles de análisis, desde la polarización funcionalde una actividad económica o de un núcleourbano, desde sus cualidades de gestión político-administrativas así como a una dimensión polí-tica, lo que implica la construcción delsujeto-región. En el caso del Ecuador se identifi-
can tres tipos: las regiones geográficas, las zonasde planificación (que corresponden a instanciasde coordinación del Ejecutivo), y las regionesautonómicas como un nivel de gobierno enconstrucción (como lo estipula la Constitucióndel Ecuador).
Esta estrategia se circunscribe a la escala delterritorio nacional y establece el posicionamien-to del Ecuador con el mundo. Propone mecanis-mos para lograr transformar el territorioecuatoriano, así como para impulsar una (re)dis-tribución de la riqueza entre los territorios. Laformulación de esta estrategia incluye linea-mientos de política pública para la gestión y pla-nificación del territorio ecuatoriano con elobjeto de coordinar acciones entre niveles degobierno, a fin de propiciar la complementarie-dad y sinergia en las intervenciones públicas.
El impulso a una estructura territorial nacional policéntrica,articulada y complementariaLos territorios deben entenderse con funcionesespecíficas, y articularse de una manera comple-mentaria que promueva la igualdad de oportuni-dades, asegurando el acceso equitativo aservicios básicos: salud, educación, nutrición,hábitat digno y recursos productivos. Estorequiere promover sinergias entre diversos espa-cios geográficos del país y particularmenteimpulsar la conformación de sistemas estructura-dos en red que favorezcan el desarrollo endóge-no del país. Implica rebasar concepciones planasque propugnan la competencia y no la comple-mentariedad, que pretenden hablar de territo-rios ganadores sin comprender que no deberíahaber territorios perdedores. La óptica relacio-nal vislumbra las estrechas vinculaciones entretodos los territorios, más allá de supuestas con-frontaciones espaciales. No enfrenta, por ejem-plo, al espacio urbano con el rural, sino que seconcentra en cómo potenciar relaciones debeneficio mutuo, siempre anteponiendo el BuenVivir de sus poblaciones.
El enfoque territorial se entrelaza con los doceobjetivos para el Buen Vivir. Lo hace a través dediferentes medios, entre los cuales se cuenta elpropiciar y fortalecer una estructura nacional poli-céntrica, articulada y complementaria de asenta-mientos humanos, para avanzar hacia la
126

integración entre niveles dentro del sistema urba-no con la correspondiente jerarquización en laprestación de servicios públicos, así como paramejorar y hacer eficientes la infraestructura demovilidad, conectividad y energía. El cambio delpatrón de especialización económica, así como laconstrucción del Buen Vivir en los territorios,obliga a un redimensionamiento de las relacionescon la naturaleza; así como al uso racional y res-ponsable de recursos renovables y no renovables; yla gestión, recuperación y conservación del patri-
monio natural y cultural. Un elemento transversaldentro de la estrategia territorial constituye elimpulso a la producción, la investigación, la inno-vación, la ciencia y la tecnología en concordanciacon las capacidades, vocaciones y potencialidadespropias de cada territorio, teniendo en cuenta laproductividad sistémica: es importante remarcarla necesidad de priorizar la generación de empleoy riqueza por sobre la acumulación que busca bási-camente la rentabilidad financiera y la explota-ción de los recursos naturales.
La noción de territorio alude necesariamente a laconstrucción permanente de una identidad culturaly un proyecto de vida compartido. Esto implica queel análisis de los territorios debe contemplar y com-plementarse desde el análisis de los diversos actoresque interactúan en su conformación, los mecanismosde construcción de tejido social y sentidos de perte-nencia producto de procesos históricos y culturalesque reconocen una sociedad diversa, plurinacional eintercultural, con anclaje territorial, pero tambiéncomo elemento sustantivo para la construcción deun proyecto colectivo para el conjunto del Ecuador.
Adicionalmente, la perspectiva territorial abor-da tanto la apertura externa como la aperturainterna: sitúa al Ecuador en el contexto inter-nacional con una visión estratégica y soberanapara su inserción en el mundo a partir de unanálisis de relaciones políticas, comerciales,financieras y poblacionales; y avanza hacia laconsolidación de un modelo de gestión descen-tralizado y desconcentrado, con base en la pla-nificación articulada y la gestión participativadel territorio.
127
Figura 6.1: Objetivos del Plan Nacional,
transversalización con la Estrategia Territorial Nacional
Fuente: SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES, 2009.
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

El Buen Vivir rural36
Uno de los elementos centrales de la agendagubernamental para los próximos años constitu-ye el Buen Vivir en los territorios rurales. Estoimplica pasar de una visión que hacía énfasisexclusivamente en la dimensión sectorial agrí-cola de lo rural, hacia la consideración de unavisión integral y de economía política delmundo rural, que incorpore sistemáticamente lagarantía de derechos y los vínculos entre agricul-tura, manufactura y servicios. En el marco delBuen Vivir, esta nueva concepción ampliada dela economía rural, se reconoce su base agrope-cuaria y forestal, pero incorpora también lapesca artesanal, la artesanía, la industria y lamanufactura y los servicios (considerando enestos últimos no sólo aquellos relacionados másdirectamente con la producción agropecuaria,sino también otros como los servicios ambienta-les o el turismo rural que tienen por base la con-servación y el manejo de los ecosistemas y lacreación y cuidado del paisaje y las culturas rura-les). También es necesario considerar y apoyar ladiversidad de las estrategias de empleo y genera-ción de ingresos de las familias rurales, incluyen-do las estrategias de base agropecuaria, rural noagrícola y multi-empleo (sea por cuenta propia ode empleo asalariado).
Avanzar hacia el Buen Vivir rural requiere ade-más la movilización de los recursos y activos quetienen dichas poblaciones (naturales, físicos,financieros, humanos, sociales y cultural-identi-tarios); así como impulsar la democratizacióndel acceso a los medios de producción (agua, tie-rra, capital, conocimiento); y la generación decondiciones que permitan incidir sobre las fallasde mercado a través de la provisión de infraes-tructura de apoyo como vialidad, logística, tele-comunicaciones y servicios básicos; así comotambién en los ámbitos de la educación, la salud,la cultura e interculturalidad, la ciencia y tecno-logía, la recuperación de conocimientos y sabe-res ancestrales, y el impulso a las dinámicas deasociatividad, entre otros.
El enfoque territorial del Buen Vivir rural no esexcluyente de las políticas sectoriales agrope-cuarias, pues las complementa y desarrolla desde
una perspectiva más amplia. Implica redimen-sionar las políticas sectoriales rurales, pasar deenfoques fragmentados y estáticos, llamados decombate a la pobreza, a enfoques integrales ydinámicos que promuevan transformacionesprofundas y reviertan los procesos de exclusión ymarginación. Así, un tema sustantivo dentro deesta perspectiva es el reconocimiento de lapoblación rural tanto en cuanto a su composi-ción étnica-cultural como a la feminización dela pobreza, la cual tiene características específi-cas en relación a su participación en el mercadolaboral, la jefatura de hogar, los bajos niveles deescolaridad, el analfabetismo femenino (particu-larmente en zonas indígenas), la migración y lano propiedad de los recursos para la producción.De igual manera, la distribución y acceso amedios de producción requiere un análisis parti-cular para reconocer procesos diferenciados deminifundización o reconcentración de la tierra yel agua, que condicionan sustantivamente lasoportunidades de vida en zonas rurales.
A su vez, el Buen Vivir rural requiere de unaconcepción ampliada del espacio rural, inclu-yendo a las poblaciones más dispersas, pero tam-bién a los pueblos y ciudades pequeñas ymedianas, cuya economía y formas de vida estáníntimamente asociadas a los recursos naturales ya la agricultura y los servicios que surgen de laagricultura. Por ejemplo las zonas urbano-margi-nales tienen presencia sobre todo de jóvenesrurales que se ocupan de la comercialización desus productos. Esto requiere el reconocimientode la complementariedad entre agricultura yotras actividades en zonas rurales, así como de lafunción residencial de las mismas. La vincula-ción rural-urbana deriva en la necesidad estraté-gica de mejorar la calidad de vida de lapoblación rural, pero también de la poblaciónurbana al generar procesos de aproximación deintercambio de diversa índole (comercial, cultu-ral, solidario).
A todo esto se suma la necesidad de evaluar loscondicionamientos que imponen los recursosnaturales a las actividades económicas, y lanecesidad de incorporar una perspectiva de sos-tenibilidad ecosistémica a las actividades pro-
128
36 Esta sección se basa en: Chiriboga (2008), Hidalgo (2009), SENPLADES (2009).

ductivas rurales. Esto requiere no sólo considerarlas zonas de protección ambiental y los recursospúblicos y comunes, tales como bosques protec-tores, cuencas y micro-cuencas y parques nacio-nales, sino también mejorar los patronesproductivos en relación al uso de los recursosnaturales, particularmente en relación al suelo,el agua y la agro-biodiversidad. En zonas ruraleses prioritario avanzar hacia el manejo sostenibledel suelo a fin de evitar, reparar o mitigar proce-sos erosivos, de desertificación o degradación delsustrato natural.
Reconocer la diversidad de los territorios ruralesimplica también el diseño de políticas, estrate-gias e instrumentos diferenciados de acuerdocon las condiciones, potencialidades y capacida-des de distintos territorios y de sus agentes socia-les y económicos. Sin embargo, se deben evitarrespuestas aisladas en tanto que las interrelacio-nes entre diversos grupos y territorios son funda-mentales para generar respuestas públicas,privadas y colectivas que generen sinergias ycomplementariedades.
Adicionalmente, desde los territorios rurales segeneran las condiciones de base para la soberaníaalimentaria. La soberanía alimentaria se sustentaen el reconocimiento del derecho a la alimenta-ción sana, nutritiva y culturalmente apropiada,para lo cual es necesario incidir en las condicionesde producción, distribución y consumo de alimen-tos. La soberanía alimentaria implica recuperar elrol de la sociedad para decidir: qué producir, cómoproducir, dónde producir, para quién producir, conénfasis en fortalecer a los pequeños campesinosque, en el caso del Ecuador, son quienes producenlos alimentos de la canasta básica. En función deello hay que apoyar los esfuerzos por recuperar unaproducción de alimentos suficiente, saludable,sustentable, y sistemas de comercialización justosy equitativos.
El reconocimiento de la función social yambiental de la propiedad, el incentivo a laagroecología, la recuperación de tecnologías yconocimientos productivos ancestrales, y ladiversificación productiva, deben complemen-tarse con la identificación y planificación de losrequerimientos de abastecimiento nacional dealimentos, en consulta con productores y consu-midores. También es imprescindible el impulso a
políticas fiscales, tributarias, arancelarias, queprotejan el sector agroalimentario nacional queincluya al conjunto de sectores campesinos eindígenas, que recupere la importancia de laproducción campesina de alimentos, desarrollemercados locales y regionales, mejorando lascondiciones de vida de la población, principal-mente las nutricionales, para evitar la depen-dencia en la provisión de alimentos.
La consolidación de la planificación deldesarrollo y el ordenamiento territorialLa estrategia territorial nacional se encuentraexpresada y retroalimentada desde los procesosde planificación territorial. La complementarie-dad y la subsidiariedad entre niveles de gobiernoson principios básicos de la planificación y lagestión territorial. Así, se plantean diversos ins-trumentos de planificación que incluyen a lasagendas zonales y los planes de desarrollo y orde-namiento territorial por niveles de gobierno.
Las agendas son instrumentos de coordinaciónde la gestión pública, que avanzan en la identifi-cación de las cualidades y potencialidades de lasdistintas zonas de planificación y la territoriali-zación de las políticas y la inversión pública. Lasagendas zonales identifican las especificidades,particularidades y sinergias que ocurren en losterritorios a fin de impulsar acuerdos básicospara el desarrollo territorial, el ordenamientoterritorial y la caracterización de los proyectosestratégicos para cada región. En este nivel deplanificación el énfasis se centra en: el impulsoa las dinámicas productivas, la gestión ambien-tal con énfasis en áreas protegidas y gestión decuencas hidrográficas; la caracterización de losservicios públicos para propiciar la garantía dederechos en particular aquellos relacionados consalud, educación, nutrición, vivienda y necesi-dades básicas; la identificación de inversiones eninfraestructuras que propicien la integración y lacohesión territorial; y la planificación de losmega-proyectos de impacto nacional. El nivel deplanificación intermedio se encuentra en proce-so de construcción y consolidación, y por tantoremite a un debate nacional para comprender eintervenir en relación a las dinámicas poblacio-nales, históricas, productivas y ambientales.
La Constitución hace énfasis en la necesidad de quetodos los niveles de gobierno formulen su respectiva
129
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

planificación del desarrollo y ordenamiento terri-torial. De igual manera, el artículo 293 de laConstitución señala que «los presupuestos de losgobiernos autónomos descentralizados y los deotras entidades públicas se ajustarán a los planesregionales, provinciales, cantonales y parroquia-les, respectivamente, en el marco del PlanNacional de Desarrollo, sin menoscabo de suscompetencias y su autonomía».
Esto requiere de una armonización que permitala efectiva interrelación y complementariedaden las intervenciones públicas. La planificaciónterritorial necesita avanzar en la generación decapacidades de análisis territorial, en el mejora-miento de información estadística y cartográficaoportuna; así como también en mecanismos deapropiación, exigibilidad y control; para que elsustento técnico y las prioridades ciudadanasexpresadas a través de procesos participativossean efectivamente asumidas por los gobiernoslocales como elemento mandatorio de su acciónen el territorio.
La descentralización, la desconcentracióny el fortalecimiento de las capacidades degestión y coordinación en los territoriosLa capacidad de gestión territorial se encuentracondicionada por sucesivos e inconclusos proce-sos de descentralización y desconcentración, asícomo por el liderazgo de élites y actores en ladefinición de uno o varios proyectos políticoslocales o nacionales. Los actores y agentes (pri-vados, públicos y populares), a través de diversosmecanismos de toma de decisiones, definen lalocalización de actividades o utilización de losrecursos en función de diversos intereses en fun-ción de la rentabilidad del capital, la provisiónde bienes y servicios públicos y la reproducciónde la vida. La descentralización y la desconcen-tración corresponden a mecanismos de (re)dis-tribución del poder y democratización de lasociedad, que deben estar fundamentados en unnuevo modelo de Estado, cimentado en la recu-peración de su capacidad de rectoría, regulación,control, coordinación, y reafirmando el rol de la(re)distribución dentro de un proceso de racio-nalización de la administración pública, conclara división de competencias.
El Estado debe adoptar un nuevo régimen deorganización territorial, que pasa de un modelo
de descentralización voluntario «a la carta», auno obligatorio, progresivo y con competenciasdelimitadas por la Constitución y la ley, y desa-rrolladas de manera general dentro del sistemanacional de competencias. Además, se contem-pla la creación de un nuevo nivel intermedio degobierno, la región, cuya principal función esactuar como «bisagra», en términos de planifica-ción, entre el nivel nacional y los niveles loca-les; y, por último, se prevé una asignación derecursos a los gobiernos autónomos descentrali-zados, que genere equidad territorial y que pre-mie el esfuerzo fiscal y el cumplimiento de lasmetas del Plan Nacional para el Buen Vivir.
Complementaria a este proceso es la puesta enmarcha de un modelo de gestión estatal descon-centrado. Así, el reordenamiento zonal delEjecutivo busca, por un lado acercar el Estado ala ciudadanía y coordinar de mejor manera lagestión pública; y, por otro lado, racionalizar laprestación de servicios públicos evitando dupli-cidades, deficiencias administrativas o ausenciade Estado, comúnmente generada por la pocaclaridad en la determinación de competenciasque cada nivel de gobierno debe asumir; lo queprovoca, a su vez, situaciones de impunidaddebido a la dificultad para determinar responsa-bilidades políticas, administrativas y judicialesde los servidores públicos; y la imposibilidad deaplicar de manera adecuada mecanismos efecti-vos de control social. En este contexto, el desa-fío consiste en reducir el déficit de desarrolloinstitucional en los territorios, así como diseñary aplicar mecanismos de coordinación interins-titucional entre agencias centrales (sectoriales)y sus delegaciones desconcentradas.
Avanzar hacia una efectiva descentralización ydesconcentración implica también fomentar laparticipación ciudadana desde dos perspectivas:la innovación de la gestión pública para garanti-zar la participación de la ciudadanía y la genera-ción de espacios de encuentro entre los diversosactores, para que compartan visiones, estrate-gias, objetivos y experiencias. Esto con la finali-dad de democratizar las relaciones entre elEstado y la sociedad en todos los niveles degobierno, de tal manera que la sociedad se invo-lucre activamente en todas las fases de la gestiónpública, generando confianza, diálogo y apropia-ción de las propuestas locales y nacionales.
130

6.12.Poder ciudadano yprotagonismo social
Colocar las demandas de la sociedad civil comoimperativos para la acción estatal y para el desen-volvimiento del mercado es uno de los objetivosestratégicos en el camino hacia la democratiza-ción del proceso político y la búsqueda de justiciasocial. Si el neoliberalismo ubica al mercado en elcentro de la regulación social, y el denominadosocialismo real hizo del Estado el centro de lacoordinación de la sociedad, el nuevo socialismodemocrático debe construirse desde las orientacio-nes y las necesidades que la ciudadanía, a títuloindividual o colectivo, puedan canalizar hacia elEstado y el mercado.
Colocar a la sociedad como el eje de organizaciónde la nación –lo que supone que las demandas dela ciudadanía orientan la acción del Estado y elmercado–, significa procurar el más alto protago-nismo de individuos y organizaciones sociales enlas deliberaciones colectivas que conducen a fijarlos criterios que orientan la producción, la circu-lación y la distribución de la riqueza social, y enaquellos procesos que remiten a la generación delas normas, valores y principios que rigen la vidade la comunidad política.
El proceso de cambio político que vive el Ecuadordebe sostenerse, entonces, en la participaciónactiva de la ciudadanía. Esta es una de las princi-pales perspectivas estratégicas y demandas socialesde un sinnúmero de movimientos sociales y acto-res políticos a lo largo de las últimas décadas. Enesta perspectiva, la Constitución del Ecuador hacereferencia a la construcción del Poder Ciudadano.Con dicha expresión se designa al conjunto deiniciativas de organización, participación y con-trol que puedan emprender, de modo autónomo,los individuos y los colectivos, a fin de asegurar elinvolucramiento ciudadano en todos los asuntosde interés público, y procurar el pleno ejercicio dela soberanía popular.
La participación queda así consagrada, a la vez,como parte de los derechos de ciudadanía, ycomo un nuevo principio de acción estatal y ges-tión pública en todos los niveles de gobierno. Eltexto constitucional perfila, de este modo, losgrandes lineamientos de cualquier estrategiapara promover e incentivar la participación ciu-
dadana y el protagonismo de la sociedad en lavida pública del país.
Si el dinamismo de la sociedad civil depende, engran medida, de las iniciativas autónomas queemprendan los propios ciudadanos y las organi-zaciones sociales, es deber del poder públicocrear las condiciones institucionales y materia-les adecuadas para que tales dinámicas puedanincidir efectivamente en la orientación de losprocesos gubernativos.
El despliegue del poder ciudadano requiere,entonces, de un rol afirmativo y proactivo delEstado en lo que concierne a:
• La distribución y (re)distribución igualita-ria de la riqueza social: las capacidades(cognitivas, lingüísticas, reflexivas) de par-ticipación y deliberación están condiciona-das, en gran medida, por el acceso pleno aservicios educativos, culturales, tecnológi-cos, informacionales, etc., de calidad, y a lasatisfacción de las necesidades básicas detoda la ciudadanía.
• La transformación de las bases instituciona-les y de los procedimientos de gestiónpública en la perspectiva de acercar elEstado a la influencia democrática de lasociedad y volverlo así susceptible de per-manente escrutinio y control popular.
• La promoción del pliego de derechos departicipación que garantiza la nuevaConstitución y la puesta en marcha, juntocon la sociedad civil, de procesos de forma-ción, educación y comunicación queamplíen las competencias que los ciudada-nos y las organizaciones sociales requierenpara interpelar e interactuar con las institu-ciones públicas.
El papel afirmativo del Estado adquiere mayorsentido de oportunidad histórica en un contextoen que la sociedad civil ecuatoriana parecehaber agotado parte de sus energías participati-vas. Luego de un intenso período de moviliza-ción social –en el marco de la resistencia a laspolíticas del Consenso de Washington a lo largode la década de los 90–, estaríamos, desde losinicios del nuevo siglo, ante un escenario de
131
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3

desactivación de las dinámicas participativas,asociativas y organizativas. En efecto, si en elaño 2001 casi 34% de los ecuatorianos manifes-taron haber participado en «comités pro-mejo-ras» o «juntas de mejoras para la comunidad»;para el año 2008 este indicador se ubica en26,6%, colocando al país por debajo del prome-dio regional de participación que es del 29,6%.De igual modo, se observa que si para el 2001 el5% de los encuestados asistía semanalmente areuniones en dichos comités, en el año 2004solo lo hacía el 3,8% y para el año 2006 este por-centaje se ubicaba en 2 puntos. La tendencia serepite para otras instancias asociativas.37
Ante tal escenario, el rol proactivo que puedacumplir el Estado en la promoción de la partici-pación social aparece como una tarea ineludible.Esto debe darse en el marco del respeto irrestric-to a los principios de pluralismo, autonomía yauto-determinación que se tejen desde la socie-dad civil. Dicho respeto depende, a su vez, defijar con claridad los criterios y las condicio-nes –espacios, procedimientos, contenidos,fines– en que van a desenvolverse las interaccio-nes entre sociedad y Estado. La Constituciónestablece una multiplicidad de instancias ymecanismos para canalizar tal interacción.
Durante los próximos cuatro años de gobierno(2009-2013) deberán, entonces, apuntalarse yactivarse de modo democrático, sostenido y efi-ciente, tales espacios. La transformación delEstado ecuatoriano en un Estado participativo sesitúa en el corazón del proceso para contribuir ala reconstrucción del poder ciudadano y alincremento del protagonismo social. Tres líneasde acción estratégica deben ser movilizadas enesta perspectiva:
• El reconocimiento democrático de todoslos espacios y dinámicas de organización yparticipación ciudadana –tengan o no
ciertos niveles de institucionalización– yla creación explícita, donde no existan,de nuevos espacios y arreglos institucio-nales en que pueda producirse la interfazentre sociedad y Estado. En tales espacios,movimientos, asociaciones, ciudadanos yagentes e instituciones gubernamentalesencaran procesos de negociación y delibe-ración pública que orientan la tomacolectiva de decisiones en diversas esferastemáticas. En tales esferas se construye elinterés general. La nueva Carta Magnahabla, en este sentido, de la obligatoriacreación –en todos los niveles de gobier-no–, de instancias de participación inte-gradas por autoridades electas,representantes del régimen dependiente yrepresentantes de la sociedad civil; ins-tancias encargadas de elaborar las líneasestratégicas de las políticas públicas,mejorar la calidad de la inversión pública,definir agendas de desarrollo, elaborarpresupuestos participativos y propiciarprocesos de rendición de cuentas (art. 100y art. 279). El Gobierno Nacional –y losgobiernos locales– deberán transformarsus modos de funcionamiento y sus proce-dimientos de gestión de cara a dar cabidaa tales instancias de participación social,deliberación pública y control popular.
• La construcción y puesta en funciona-miento del sistema nacional descentrali-zado de planificación participativa deldesarrollo aparece como un elemento defundamental importancia para refundarlas bases y los procedimientos del Estadoparticipativo. Las tareas estatales de pla-nificación suponen un proceso de diálogo,convergencia, y negociación entre losmúltiples actores sociales y gubernamen-tales que se desenvuelven en el nivelnacional, regional y local de la política.
132
37 Ecuador aparece, al mismo tiempo, como el país latinoamericano en que más personas (52%) señalan no haber partici-pado nunca en ningún tipo de organización ni política, ni social. Lo mismo sucede con lo relativo a la participación enprotestas o «manifestaciones autorizadas»: apenas un 5% de los ecuatorianos afirma haber tomado parte en este tipo deespacio participativo, el más bajo de la región. Dicho porcentaje se extiende a 9% cuando se pregunta si han «partici-pado, en cualquier tipo de protesta en los últimos 5 años». Al observar la participación ciudadana en los gobiernos loca-les –tal vez la escala más apta para el desenvolvimiento y el análisis de la participación social– la tendencia se repite:en los últimos siete años, la participación en el gobierno local decayó aproximadamente en un 47 por ciento: del 10,8en el 2001, al 5,7 en el 2008 (Latinobarómetro, 2008).

Así entendida, la planificación participa-tiva y descentralizada supone articular lasdimensiones territoriales y sectoriales dela política, mientras se abre una delibera-ción democrática, entre la sociedad y elEstado, sobre las definiciones de los gran-des objetivos nacionales. Lo técnico y lopolítico se articulan –en todos los nivelesde gobierno– en torno a la participaciónabierta de los ciudadanos y las organiza-ciones sociales en procesos que conducena la toma colectiva de decisiones sobre losintereses estratégicos de la nación.
• La promoción de la economía social ysolidaria mediante la participación direc-ta de asociaciones en la organización dediversos aspectos de la actividad econó-
mica. La economía social se caracterizapor buscar, prioritariamente, la satisfac-ción de las necesidades humanas y no lamaximización de las ganancias. Promoverla economía social implica, además, queel Estado proteja y financie determinadostipos de producciones social y cooperati-vamente organizadas (asociaciones artísti-cas, cooperativas de comercio justo, redesde cuidado a ancianos, niños, etc.) con elfin de que la gente que trabaja en talescircuitos alcance niveles de vida adecua-dos. La extensión de la esfera de econo-mía social y solidaria arraiga el principiode la participación y la cooperación en lasbases de la sociedad y contribuye así afundar, desde abajo, la transformaciónparticipativa del Estado.
133
6. E
STR
ATEG
IAS
PAR
AEL
PER
ÍOD
O20
09 -
201
3


7Objetivos Nacionales para el Buen Vivir


1. Fundamento
Los procesos de exclusión en el Ecuador tienenraíces histórico-culturales de carácter ancestralque, en las tres últimas décadas, se agudizaron,transformaron y emergieron en formas más com-plejas y profundas, debido a cambios generadospor la globalización, al aparecimiento de nuevosmodelos productivos y de organización laboral, amodelos familiares no tradicionales, y a las rela-ciones entre géneros y situaciones sociales inusita-das como consecuencia de la acentuación de lamovilidad humana. Las formas y condiciones deexclusión, expresadas en la estructura social, hanimpedido el ejercicio pleno de la ciudadanía a per-sonas y grupos específicos.
La aplicación de modelos de crecimiento y acu-mulación, basados en la concentración de lariqueza, el ingreso y los medios de producción,agudizó los ciclos de exclusión/inclusión, aumentólas desigualdades entre países y al interior de estosy, finalmente, debilitó la cohesión social y lasdinámicas de pertenencia e identidad social.
Las respuestas públicas expresadas en mecanismosde protección social de corte asistencial, o lasacciones paliativas, son limitadas e insuficientes,
en especial cuando tienen un carácter homogenei-zador y no incorporan enfoques interculturalesque reconozcan la diversidad social, cultural yterritorial de la población.
La Constitución de 2008 plantea un nuevo modelode sociedad y de Estado, en el cual el desarrolloconstituye un medio para concretar el ejercicio delos derechos del Buen Vivir, en el marco de losprincipios de justicia social, ciudadanía y solidari-dad. Este nuevo modelo implica un reparto orgáni-co de la riqueza del país, en términos deinfraestructuras, bienes y servicios, consideradosnecesarios e indispensables para la ampliación delas capacidades y libertades humanas, y para el fun-cionamiento eficaz de la economía ecuatoriana. ElEstado reconoce y garantiza el carácter indivisibledel sistema de derechos del Buen Vivir y, sobretodo, asegura su concreción institucional y pública.
Este objetivo propone la aplicación de políticasintegrales, capaces de abordar la complejidad de laexclusión y de promover nuevas lógicas de cohesióny (re)distribución, en el marco del reconocimientode la diversidad. Los mecanismos de inclusión, pro-tección social e integración territorial de este nuevomodelo se sustentan en una lógica basada en losderechos, que identifica y valora a las personas y
137
Objetivo 1:Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

grupos de atención prioritaria, y reconoce la diver-sidad de comunidades, pueblos y nacionalidades.
El ejercicio de los derechos, en especial a la edu-cación, salud, seguridad social, alimentación, aguay vivienda, implica que todas y todos estén inclui-dos e integrados en las dinámicas sociales,mediante el acceso equitativo a bienes materiales,sociales y culturales. Esto último implica ponerfreno, mediante la acción del Estado, a las desi-gualdades económicas, en la perspectiva de con-tribuir a la democratización de los medios deproducción y avanzar hacia la construcción de unasociedad dispuesta a hacer realidad el Buen Vivir.
2. Diagnóstico
El crecimiento y la estabilidad macroeconómica sonuna condición necesaria pero no suficiente paraerradicar la pobreza, promover la igualdad y garanti-zar los derechos del Buen Vivir. Es necesario contarcon mecanismos de distribución y (re)distribuciónde la riqueza con la inclusión social y productiva delos grupos menos favorecidos, reconociendo ladiversidad en un sentido amplio, y promoviendo lagestión sostenible del patrimonio natural.
Los cambios estructurales considerados en esteobjetivo contribuyen, desde el principio de la jus-ticia, al desarrollo infantil integral, a la reducciónde las desigualdades económicas, sociales y territo-riales, y la democratización de los medios de pro-ducción que apoyan al desarrollo rural y a lasoberanía alimentaria.
Ecuador es un país desigual, en el cual el 10%más rico acumula aproximadamente el 42% delos ingresos totales generados por la economía,en tanto que el 10% más pobre no recibe ni el2%. Poco más de la mitad de la población nologra satisfacer a plenitud sus necesidades bási-cas y cuatro de cada diez ecuatorianos vive ensituación de pobreza (CISMIL, 2007).Solucionar esta situación es prioridad para latransformación del país.
El porcentaje de pobres con relación a la pobla-ción total llegó al pico del 52% en 1999, comoresultado del fenómeno de El Niño de 1998 y lacrisis bancaria de 1999. Esta tendencia se revirtiópara el 2006, alcanzando el 38%, como resultadodel incremento del precio internacional del petró-leo, las remesas de los emigrantes y una recupera-ción del salario real.
138
Cuadro 7.1.1: Evolución de la pobreza y la extrema pobreza de consumo
(% del total de la población)
Fuente: SIISE-INEC con base en INEC, ECV. Varios años.
Elaboración: CISMIL.

Garantizar los derechos del Buen Vivir abarca unavisión integral que inicia por la superación de lascondiciones de pobreza, extrema pobreza y desi-gualdad. Aún queda mucho por hacer para superarla pobreza estructural cuando consideramos la nosatisfacción de las necesidades básicas de las fami-lias por la falta de acceso a educación, salud, nutri-ción, vivienda, servicios urbanos y oportunidadesde empleo.
Frente a esta meta, el Gobierno de la RevoluciónCiudadana está ejecutando políticas públicas parareducir la pobreza y la pobreza extrema a nivelnacional, urbano y rural (INEC, 2008). Esto seevidencia con una caída nacional de la pobreza,medida por ingresos, de 37,62% a 35,08% entre el
2006 y el 2008. En esta reducción inciden la refor-ma al sistema tributario a través de la Ley deEquidad Tributaria, la eliminación de la terceriza-ción laboral lograda por mandato constituyenteen el año 2008, y la creación de un sistema decompras públicas transparente que favorece laproducción de pequeños y medianos productores,entre otras intervenciones de política pública.
La presión tributaria (porcentaje del PIB quecorresponde a la recaudación de impuestos) enel Ecuador es relativamente baja, pero se ha incre-mentado en los últimos años como medida funda-mental para cumplir con el objetivogubernamental de mejorar sustancialmente la(re)distribución de los beneficios del desarrollo.
139
Gráfico 7.1.1: Evolución de la presión fiscal en Ecuador
(En millones de US dólares y en porcentajes)
Fuente: SRI, Centro de Estudios Fiscales.
Elaboración: SENPLADES.
Como se muestra en el mapa a continuación, lasdesigualdades sociales y económicas están locali-zadas. Las provincias de Bolívar, Carchi,Chimborazo y toda la Amazonía tienen la mayor
incidencia de pobreza de consumo. De igualforma, los habitantes de las zonas rurales tienen unnivel de pobreza muy por encima de la medianacional, alcanzando el 62%.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Mapa 7.1.1: Mapa de pobreza de consumo por provincia
Nota: La información disponible es previa a la provincialización de Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Fuente: SIISE-INEC, con base en ECV 2005-2006, INEC.
Elaboración: CISMIL.
140
Los programas de atención social incluyen inicia-tivas de alivio al impacto de la inflación en con-texto de crisis para los hogares ecuatorianos, através de los programas Socio Ahorro y SocioSolidario, en conjunto con el sector privado.Durante los últimos meses, 174.381 hogares sebenefician del programa Socio Ahorro en super-mercados y se han vendido más de $ 25’411.624en artículos del programa Socio Solidario en tien-das, favoreciendo la producción nacional y el con-sumo de productos de calidad a bajo costo(MCDS, 2009).
El desarrollo pleno de la vida se articula con elderecho a un trato de igualdad que reconoce yrespeta las diversidades y erradica todas las prác-ticas de discriminación que aún son necesariasde superar. Estas prácticas buscan modificar el
escenario de pobreza y extrema pobreza queafecta de modo excesivo a los grupos étnicos quehistóricamente han sido excluidos: indígenas yafrodescendientes.
La Encuesta de Condiciones de Vida 2006, pre-senta un 38,3% de pobreza medida por consumoen el país a nivel nacional; entre los indígenas yafroecuatorianos sube al 57,2% (en los indígenasun 67,8% y en los afroecuatorianos el 43,4%). Porotro lado, los restantes grupos étnicos tienen nive-les de pobreza inferiores a la media nacional,demostrando una condición de exclusión socialque se evidencia también en el acceso y manteni-miento del trabajo, en el acceso y gestión de recur-sos y medios de producción, y en la incorporaciónde todas las personas, sin discriminación, a la vidasocial y económica del país.

Cuadro 7.1.2: Incidencia de pobreza y extrema pobreza de consumo por etnia
(% de la población total)
Fuente: SIISE-INEC, con base en la última ECV 2005-2006, INEC.
Elaboración: CISMIL.
141
La relación entre pobreza y etnicidad tiene su fun-damento en el racismo estructural experimentadodesde la Colonia, y que relegó a varios compatrio-tas como sujetos inferiores y con ciudadanía restrin-gida. En 2004, el Instituto Nacional de Estadísticasy Censos y la Secretaria Técnica del Frente Socialaplicaron una Encuesta Nacional sobre Percepcióndel Racismo. El estudio reveló que el 65% de losencuestados admite que la población ecuatoriana esracista, pero contradictoriamente solo el 10% seasume como responsable de estas prácticas.
La violencia física, psicológica y sexual es el resul-tado de relaciones desiguales y opresivas, que afec-tan principalmente a mujeres, niñas, niños,adolescentes y a personas con diversas orientacio-nes sexuales. La violencia, la coacción de cual-quier tipo y los tratos denigrantes disminuyen oanulan la posibilidad de ejercer y disfrutar plena-mente de los derechos básicos y las libertades fun-damentales e impiden la participación de todas laspersonas en la sociedad.
Una de las principales desigualdades sociales estápresente en las relaciones de género, tanto desdeel punto de vista social como de inserción socioe-conómica. En lo social, de acuerdo a datos de2008 de la Policía Judicial, el 95% de la violencia
contra la mujer ocurre en casa. La violenciadoméstica y de género están ligadas a patronesculturales discriminatorios, a la falta de reconoci-miento del trabajo doméstico como economía delcuidado y la limitada independencia económica delas mujeres, que perpetúan su pobreza y exclusión.38
Se ha cerrado la brecha de género en el acceso a laeducación, excepto para las mujeres rurales e indí-genas de algunas provincias, cuyo acceso a la edu-cación media y superior es todavía muy bajo.
Las personas que carecen de ingresos propiosporque se dedican a trabajo doméstico, no reci-ben pago por su trabajo o se encuentran desocu-padas, son normalmente mujeres, estudiantes,jubiladas/os sin pensión, discapacitadas/os,desempleados/as y trabajadores/as familiares sinremuneración. En promedio por semana, lasmujeres dedican 2,8 veces más tiempo que loshombres a tareas domésticas y 2,4 veces mástiempo al cuidado de hijas/os, sea que trabajen ono fuera del hogar (INEC, 2008). Esto implicaque, si se considera la carga global de trabajo(trabajo productivo y trabajo reproductivo), deacuerdo a datos de la encuesta de Uso delTiempo, las mujeres trabajan 15 horas más quelos hombres por semana (INEC, 2007). Existentambién disparidades en el acceso al mercado
38 El tratamiento de la economía del cuidado y oportunidades de trabajo se detallan en el objetivo 6.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

laboral y/o en las remuneraciones. Las mujeres,los afro-ecuatorianos, los indígenas, tienenbarreras de entrada al mercado laboral y, una vezen este, reciben menor remuneración, incluso
teniendo iguales niveles de escolaridad y expe-riencia que los otros grupos poblacionales delpaís (Ramírez, 2008).
142
Gráfico 7.1.2: Brecha de género en el ingreso / hora según nivel de instrucción*
(% que representa el ingreso de las mujeres respecto al de los hombres)
* Ejemplo de lectura: entre las personas sin instrucción, por cada USD 100 que gana un hombre, una mujer gana USD 87,4.
Fuente: INEC, ENEMDUR 2008.
Elaboración: CISMIL.
Los factores asociados a la pobreza muestran quelos hogares encabezados por personas adultasmayores tienen una mayor probabilidad de serpobres. El ser indígena se asocia con una mayorprobabilidad de ser pobre en un 12%. Cada añoadicional de escolaridad del jefe del hogar se aso-cia con una reducción de la probabilidad de ser
pobre en 6%. Por último, hogares más numerosostienen mayor probabilidad de ser pobres.39
La superación de las condiciones de desigualdadrequiere mecanismos que faciliten la inserciónsocial y económica de los diversos grupos socialesa lo largo del ciclo de la vida, y enfatizar el rol del
39 SIISE, INEC, con base en ECV 1995, 1998, 1999, 2005/2006, en el PND 2007-2010.

Estado en la protección de la familia. Razones porlas cuales es fundamental asegurar el desarrolloinfantil integral para la plena realización de laspotencialidades humanas.
Desarrollo infantil integral El Informe de Ecuador al Comité de los Derechosdel Niño, sobre la base de los datos oficiales dispo-nibles del Sistema Integrado de de IndicadoresSociales (SIISE) y del Instituto Nacional deEstadísticas y Censos (INEC), muestra que lacobertura de los programas de desarrollo infantilllega al 14% de la población; solo la mitad depobres menores de seis años (400.000 personas)acceden a los programas de atención primaria.
Uno de cada cuatro niño/as menores de 5 añossufre de desnutrición crónica, lo que representa el25,8% pero alcanza el 93,9% en los niños y niñasindígenas procedentes de madres que no tieneninstrucción (SIISE, 2006). La incidencia de ladesnutrición crónica de la población indígena enel área rural es del 45,1%, y 21,6% en el área urba-na (INEC, 2009). Las deficiencias psicomotricesdificultan el crecimiento del 60% de niños y niñasde hogares pobres. La mitad de indígenas menoresde 5 años tiene carencias en la estimulación cog-nitiva frente al 21% de los no indígenas. Demanera que la falta de atención también cruza porelementos de desigualdad (UNICEF, 2009).
En las provincias amazónicas, donde la mitad deniños y niñas pertenece a alguna nacionalidadindígena y habla su propia lengua, la deserciónescolar duplica al promedio nacional y la mayoríade los maestros no habla los idiomas nativos. EnEsmeraldas, la escolaridad promedio es de 4,1años, cuando el promedio nacional es 8 años y el50% de mujeres son analfabetas funcionales.
La desprotección de la niñez y adolescencia es unproblema grave. Más de la mitad de hogares ecua-torianos reconoce usar el castigo físico; 27,4% deniños y niñas dice recibirlo en la escuela; al menostres de cada diez han sido víctimas de delitossexuales; existe explotación sexual aunque sub-registrada en las estadísticas; hay alrededor de 400mil niños y niñas insertos tempranamente en elmundo del trabajo (SIISE, 2006); el 35% de padresy madres no comparte el tiempo libre con sus hijose hijas; el 22% de niños y niñas abandona su for-mación al terminar la educación primaria; el 28%
de adolescentes no accede a la educación media. Enel año 2007, 21.593 adolescentes tuvieron algúnconflicto con la ley, y 3.411 de estos jóvenes fueronconsiderados como menores infractores. Muchoshijos e hijas de migrantes están sometidos a ruptu-ras familiares, a nuevos patrones de crianza y a nue-vas formas de consumo.
Las inequidades y los riesgos son mayores en losterritorios fronterizos, donde hay mucha violen-cia, poco acceso a la justicia y grandes desplaza-mientos de personas. ACNUR calcula que de los84.000 desplazados colombianos, un 20% sonniños y niñas. En las provincias de Esmeraldas ySucumbíos, muchas niñas y adultas, entre ellas lasdesplazadas y refugiadas colombianas, están atra-padas en redes de explotación sexual.
Por otro lado, las personas con discapacidades seencuentran en mayor situación de riesgo social.Además, existe una mayor probabilidad de que unhogar cuyo jefe/a se dedica exclusivamente a laagricultura esté en condiciones de pobreza. Estasituación se confirma en las zonas urbanas margina-les con personas que no tienen acceso a trabajo.
En este sentido, es fundamental cumplir el man-dato constitucional de brindarles atención prefe-rencial y especializada en los ámbitos público yprivado a las personas de los grupos de atenciónprioritaria, y en especial a las personas en condi-ción de múltiple vulnerabilidad.
De acuerdo al Consejo Nacional de Discapacidades(CONADIS), del total de la población delEcuador, el 13,2 % son personas con algún tipo dediscapacidad, lo cual significa que más de 1,6 millo-nes de habitantes requieren de protección especial.Por esta razón, se implementan políticas para un«Ecuador sin barreras», que supere las limitacionesarquitectónicas en las ciudades y ofrezca ayudas téc-nicas, medicamentos, unidades de rehabilitaciónespecializadas, y facilidades para la inserción laboralde las personas discapacitadas que desean incorpo-rarse al trabajo (CONADIS, 2009).
Una de las consecuencias de las crisis económicas esla salida de millones de compatriotas que han busca-do oportunidades de trabajo en otros países. Segúnla Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, en elpaís de cada 1.000 personas, 18 emigran; y al desa-gregar este indicador a nivel provincial, se observa
143
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

que Cañar es la provincia con la tasa más alta deemigración, con aproximadamente 60 personaspor 1.000 habitantes. Le siguen las provincias deLoja con 37, Azuay 34 y El Oro 23. Al analizar eldestino de los migrantes ecuatorianos se observaque el 58% fueron a España, el 24% a EstadosUnidos, y un 11% a Italia.
La movilidad humana por motivos económicos esuna situación que afecta no solo al migrante y a sufamilia que experimentan una condición particulary que ahora constitucionalmente cuenta con medi-das legales específicas para proteger y promover losderechos de las personas migrantes y las familiastransnacionales, y considera la recuperación de lascapacidades políticas, culturales, profesionales, yeconómicas impulsadas desde la SecretaríaNacional del Migrante (SENAMI, 2009).
En relación al tema de protección social, se cuen-ta con programas de compensación social como elBono de Desarrollo Humano dirigido a madres,beneficiarios individuales para adultos mayores ypersonas con discapacidad que se encuentran den-tro de los quintiles 1 y 2 más pobres, por un valorde 35 dólares mensuales. Se han establecido tam-bién bonos de emergencia, para atender a pobla-ciones que han sufrido un desastre natural o unaconmoción social, por un monto de 45 dólares endos ocasiones (MCDS, 2009).
El Plan Nacional de Desarrollo se ha canalizado conuna institucionalidad renovada con el Consejo dePolítica Social, que articula a los ministerios socia-les y su coordinación. Las políticas se orientan haciala gratuidad y la universalización del acceso a los ser-vicios sociales básicos a través de iniciativas como:el Plan Decenal de la Educación, la EstrategiaNacional de Nutrición, el Programa de ProtecciónSocial, la Agenda Social para la Niñez y laAdolescencia, la Agenda Social del Adulto Mayor,el Plan Nacional de Discapacidades, el Programa deSalud Adolescente y la creación del InstitutoNacional de la Niñez y la Familia (INNFA) comoentidad pública, y el Instituto Ecuatoriano deEconomía Popular y Solidaria (MCDS, 2009).
En un contexto amplio, se ha logrado impulsarreformas transversales para mejorar el combate ala malnutrición; la transformación del sistemade capacitación para que responda a las necesi-dades de empleabilidad de los tradicionalmente
excluidos, y de mejora de la productividad; lareforma de las organizaciones de la sociedad civilpara poder contar con sistemas de registro electró-nicos e información que permitan trabajar demanera sinérgica.
La creación del Sistema Integral de InclusiónEconómica, que incorpora de manera coordinadalos programas de inclusión económica delGobierno, con intervenciones especializadas paramadres beneficiarias del bono, microempresarios,pequeños artesanos, agricultores y ganaderos,jóvenes, migrantes, adultos mayores y que cuentacon un sistema de información en línea(www.infoinclusion.gov.ec) para facilitar el accesoa la ciudadanía (MCDS, 2009).
Democratización en el acceso a los medios de producciónLa democratización de los medios de producciónes una condición necesaria para auspiciar la igual-dad y la cohesión desde una perspectiva de desa-rrollo territorial integral, que fomente un sistemaeconómico social y solidario. En particular, la eco-nomía popular y solidaria conformada por los sec-tores cooperativistas, asociativos y comunitarios.
Esta democratización facilita el acceso equitativo yseguro a la tierra, el agua, los conocimientos y sabe-res ancestrales, infraestructuras de apoyo, el crédito,los mecanismos de comercialización con cadenascortas entre productores y consumidores, y se sus-tenta en el fortalecimiento del tejido social quepromueve prácticas asociativas y de complementa-riedad entre los distintos modos de producción.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 planteócomo meta revertir la desigualdad económica almenos a los niveles de 1995. Se ha avanzado eneste sentido con la caída del coeficiente de Ginipor ingreso en el total nacional y en el ámbito delo urbano, pasando a nivel nacional de 0,53 a0,52 entre 2006 y 2008. Sin embargo, la mayorpreocupación sigue siendo la distribución en elsector rural.
Las áreas rurales del país presentan los mayoresniveles de pobreza y, sin embargo, son los peque-ños productores campesinos quienes alimentan alpaís. Los efectos de las políticas de liberalizacióndel mercado de tierras y la disminución de lainversión pública para el fomento de la pequeña y
144

mediana producción agropecuaria han provocadouna crisis que se evidencia en la pérdida sustanti-va de los medios de producción al alcance de lospequeños y medianos productores; al punto enque sus economías se han transformado en activi-dades de supervivencia que no garantizan la sobe-ranía alimentaria familiar, ni los medios paraatender sus más elementales necesidades (salud,educación, vivienda).
La concentración de agua y tierra constituye elprincipal problema que afecta la supervivencia dela pequeña producción campesina. En cuanto alagua, el 88% de los regantes-minifundistas disponede entre el 6% y el 20% de los caudales totales deagua disponibles, mientras que el 1% a 4% delnúmero de regantes-hacendados dispone del 50% a60% de dichos caudales. Apenas el 14% de loslotes menores de 20 has tienen algún tipo de riego.
En relación a la tierra, la información disponiblede fuentes oficiales del MAGAP señala que másdel 40% de los predios carece de títulos de propie-dad y son excepcionales los casos de mujeres quehan logrado titulación de la tierra. El 47,7% de
pequeños propietarios posee únicamente el 2,04%de la tierra de uso agrícola y el 3,32% de grandespropietarios acapara el 42,57% de la tierra de usoagrícola de acuerdo al Censo Agropecuario, 2000.Actualmente, el gobierno cuenta con elSIGTierras, un programa que permite la regulari-zación de tierras, valoración de predios y controlde calidad. Un esfuerzo conjunto entre elMAGAP, la AME y la SENPLADES. Asimismo,se emprende la regularización de la tenencia detierras en la frontera con Colombia, como unaacción emergente (MCDS, 2009).
A más de la falta de tierra y agua para la pequeñaproducción campesina, existe deterioro de la cali-dad del suelo debido al uso intensivo con sustan-cias químicas, que dejan secuelas negativasmuchas veces por desconocimiento de los agricul-tores o por presiones del mercado. Esto, sumado ala falta de acceso a crédito, capacitación40 y asis-tencia técnica, ha generado procesos de empobre-cimiento de las áreas rurales, y una pérdida de laagrobiodiversidad, que deben ser enfrentadosdesde la estrategia de desarrollo rural que proponeel país.
145
40 El fomento de capacidades de la ciudadanía se recoge en Objetivo 2.
3. Políticas y Lineamientos
Política 1.1. Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
a. Ampliar la cobertura y acceso de los servi-cios públicos de salud y educación para todala población, mejorando la infraestructurafísica y la provisión de equipamiento, a lavez que se eliminen barreras de ingreso agrupos de atención prioritaria, mujeres,pueblos y nacionalidades.
b. Impulsar la prestación de servicios de saludsobre la base de principios de bioética y sufi-ciencia, con enfoque de género, intercultu-ral e intergeneracional.
c. Impulsar el acceso seguro y permanente a ali-mentos sanos, suficientes y nutritivos, prefe-rentemente producidos a nivel local, encorrespondencia con sus diversas identidades
y tradiciones culturales, promoviendo laeducación para la nutrición y la soberaníaalimentaria.
d. Universalizar el acceso al agua segura parasus diversos usos como derecho humano,respetando las prelaciones establecidas enla Constitución.
e. Diseñar y poner en marcha mecanismos parala condonación a las usuarias y usuarios enextrema pobreza de las deudas de agua deconsumo humano que hayan contraído hastala entrada en vigencia de la Constitución.
f. Establecer mecanismos financieros y nofinancieros para adquisición de vivienda,con énfasis en población de los quintiles de
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

ingresos más bajos, mujeres jefas de hogar,pueblos y nacionalidades, jóvenes, migran-tes y sus familias, personas de la terceraedad y personas discapacitadas.
g. Ampliar la cobertura del subsidio públicopara la construcción, adquisición y mejo-ramiento de vivienda incorporando crite-rios de asignación territoriales y sociales
en función al déficit cualitativo y cuanti-tativo actual.
h. Asignar prioritaria y progresivamenterecursos públicos para propender al acce-so universal y gratuito a la educación y alos servicios de salud en función de crite-rios poblacionales, territoriales y de equi-dad social.
146
Política 1.2. Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de lapoblación con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad,justicia, dignidad, interculturalidad.
a. Apoyar a la protección de niñas, niños,adolescentes y jóvenes, en especial paralos que se encuentran en condiciones dediscapacidad, enfermedad crónica o dege-nerativa, abandono y mendicidad, enconvivencia con madres y padres priva-dos de la libertad, y adolescentes en con-flicto con la ley o en rehabilitación poradicciones.
b. Ampliar progresivamente la cobertura de laseguridad social con especial atención paraadultos mayores, mujeres, personas con dis-capacidades y personas que realizan traba-jos no remunerados.
c. Ampliar progresivamente la cobertura delseguro social campesino, extenderla haciasectores de pesca artesanal y crear unamodalidad específica de afiliación para tra-bajadores y trabajadoras autónomas.
d. Priorizar la asignación de recursos públicospara el incremento progresivo de la cober-tura de la seguridad social para las personas
que realizan trabajo doméstico no remune-rado y tareas de cuidado humano.
e. Fomentar la afiliación voluntaria de laspersonas domiciliadas en el exterior a laseguridad social ecuatoriana.
f. Articular los programas de protección socialcon programas de economía social y solidariaque favorezcan la formación y fortalecimientode redes que incluyan a mujeres, grupos deatención prioritaria, pueblos y nacionalidades.
g. Incrementar el acceso de los grupos deatención prioritaria a servicios especializa-dos en los ámbitos público y privado, conespecial énfasis en las personas en condi-ción de múltiple vulnerabilidad.
h. Promover la corresponsabilidad pública,familiar y comunitaria en el cuidado de niñas,niños, adolescentes y personas dependientes.
i. Proteger a las familias en sus diversos tipos,reconociéndolas como núcleos fundamen-tales de la sociedad y promoviendo la pater-nidad y maternidad responsable.
Política 1.3. Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad.
a. Extender los servicios de inscripción ycedulación a toda la población.
b. Ampliar la cobertura de servicios públicos yprogramas de inclusión social y económica,que permitan la satisfacción de las necesi-dades básicas y aseguren la generación deuna renta suficiente, con énfasis en pueblosy nacionalidades, poblaciones rurales, urba-no marginales y en la franja fronteriza.
c. Fortalecer el sector financiero público ypopular y solidario para el desarrollo deactividades productivas y para satisfacer lasnecesidades de la población.
d. Desarrollar incentivos a la organizaciónsocial y comunitaria para la conformaciónde unidades económicas solidarias y auto-sustentables que generen trabajo y empleo,con especial atención a las organizacionesde mujeres rurales y urbanas marginales.

e. Mejorar las condiciones y oportunidades deacceso, administración y usufructo de lapropiedad en sus diversas formas.
f. Reducir las brechas de ingreso y de segre-gación ocupacional que afectan a mujeres,grupos de atención prioritaria, pueblos ynacionalidades.
g. Generar mejores condiciones económicaspara los hogares en sus diversos tipos y, através de programas sociales específicos,erradicar el trabajo infantil, priorizandolos hogares con jefatura femenina de áreasurbano-marginales y rurales.
147
Política 1.4. Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas.
a. Ampliar progresivamente el acceso alagua segura y permanente en sus diversosusos y aprovechamientos a través de laconstrucción y mejoramiento de infraes-tructura y eficiencia en los mecanismosde distribución.
b. Desprivatizar los servicios de agua a travésde la terminación o renegociación de loscontratos de delegación de estos servicios aempresas privadas, de acuerdo con los resul-tados de auditorías integrales.
c. Fomentar la gestión comunitaria del recur-so hídrico, impulsando un manejo equitati-vo, eficiente y sustentable.
d. Diseñar y aplicar programas públicos dirigi-dos a promover el acceso equitativo a la tie-rra, en particular para las mujeres ruralesdiversas, garantizando la propiedad en susdistintas formas para erradicar la concen-tración y el latifundio, tomando en consi-deración las particularidades de las áreasprotegidas cuando así lo amerite.
e. Aplicar mecanismos de regulación del uso yacceso a tierras, a fin de que cumplan con lafunción social y ambiental y fortalecer elcontrol y sanción a la concentración, lati-fundio y tráfico de tierras.
f. Fortalecer los mecanismos de control, paragarantizar la conservación de la propiedad eidentidad de las tierras comunitarias de lascomunidades, pueblos y nacionalidades,evitando su desplazamiento.
g. Impulsar programas de titulación y regula-rización de la tenencia de la tierra, conconsideraciones de género, para asegurar lalegalización de la propiedad, la posesión oel usufructo, según los casos, en un esque-ma que fortalezca diversas formas de pro-piedad y de acceso.
h. Fomentar la reagrupación parcelaria deminifundios a través de incentivos a la aso-ciatividad.
i. Otorgar financiamiento para la adquisi-ción de tierras a las organizaciones de laeconomía popular y solidaria, en el marcode formas colectivas de propiedad.
j. Conformar bancos de semillas, germoplas-ma y, en general, variedades genéticas parapromover su conservación y libre inter-cambio, así como la promoción de investi-gaciones asociadas.
k. Generar condiciones de vida y actividadesproductivas alternativas para las poblacio-nes asentadas en zonas protegidas, garanti-zando el estricto respeto de los ecosistemasy considerando la participación de lasmujeres diversas.
l. Generar mecanismos de apoyo financiero yno-financiero que promuevan el ahorro yfaciliten el acceso al capital productivo, cre-ando líneas especiales y oportunidades definanciamiento para mujeres del área urba-na y rural, para pequeñas y medianas pro-ductoras y productores así como parainiciativas asociativas.
m. Fomentar acciones afirmativas que bene-ficien el acceso y la generación de infra-estructuras de apoyo para la producción ycomercialización, ciencia y tecnología,información, conocimientos ancestrales,capacitación, asistencia técnica y finan-ciamiento a los grupos humanos históri-camente excluidos social, económica yterritorialmente.
n. Desprivatizar la infraestructura de apoyo ala producción que es propiedad del Estado,en base a auditorías orientadas a recuperary fortalecer el control público.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 1.6. Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar todaforma de discriminación, sea ésta por motivos de género, de opción sexual, étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, geográficos,etáreos, de condición socioeconómica, condición de discapacidad u otros.
o. Fomentar asistencia técnica, capacitacióny procesos adecuados de transferencia deciencia, tecnología y conocimientosancestrales, para la innovación y el mejo-
ramiento de los procesos productivos, conla activa participación de los diversosactores incluyendo a las universidades einstitutos técnicos.
148
Política 1.5. Asegurar la (re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza.
a. Ampliar la base de contribuyentes, conénfasis en la recaudación de tributos noregresivos fundamentados en el principiode justicia distributiva.
b. Fortalecer la cultura tributaria del país, através de la difusión del uso de los recursosrecaudados en inversión pública.
c. Aplicar y fortalecer mecanismos de controly penalización severa al contrabando y laevasión tributaria, particularmente de laspersonas naturales y jurídicas generadorasde grandes ingresos y utilidades.
d. Generar mecanismos no tributarios de(re)distribución que sean aplicados de
forma diferenciada según los ingresos yniveles de consumo de bienes y servicios.
e. Promover incentivos monetarios y nomonetarios para las iniciativas productivasy comerciales que impulsen la (re)distribu-ción solidaria y equitativa de la riqueza.
f. Generar mecanismos públicos de controlque aseguren el pago oportuno y justo desalarios y utilidades a los trabajadores y tra-bajadoras.
g. Fortalecer y ampliar las formas de propiedadpública, cooperativa, asociativa y comunita-ria, como medio para democratizar el acce-so a las riquezas y a su generación.
a. Generar y fortalecer espacios de diálogo eintercambio que revaloricen las múltiplesformas de diversidad y sus aportes a laconformación de la sociedad plurinacio-nal e intercultural.
b. Fomentar la creación, producción y difusiónde manifestaciones culturales que promuevanla valoración y el respeto a la diversidad,además de la no-discriminación y la no exclu-sión genérica o etnocultural, entre otras.
c. Diseñar e implementar programas deaprendizaje y reflexión social que promue-van la toma de conciencia sobre los efectosde las múltiples formas de discriminación ysus interrelaciones.
d. Incentivar el libre desarrollo de las identi-dades en los espacios educativos, conteni-dos comunicacionales y la acción pública.
e. Impulsar el acceso y uso de todas las formasde comunicación: visual, auditiva, senso-rial, y otras que permitan la inclusión depersonas con discapacidad.
f. Generar mecanismos para la reducción dediscriminación a los tipos de familias notradicionales.
g. Fortalecer y difundir mecanismos de san-ción de prácticas discriminatorias, dentrodel marco constitucional y legal vigente,que permitan la restauración de los dere-chos violentados.
h. Aplicar reglamentaciones contra todaforma de discriminación en todos los nive-les educativos.
i. Promover la participación ciudadana y elcontrol social como mecanismos de vigi-lancia contra las múltiples formas de dis-criminación.
j. Fortalecer las capacidades para exigibili-dad de derechos a la no discriminación,favoreciendo acciones afirmativas hacialas mujeres diversas, diversos sexuales,indígenas y afrodescendientes, entreotros, en todos los ámbitos de la vidapública.

149
Política 1.7. Proteger y promover los derechos de las y los ecuatorianos en el exterior yde las y los extranjeros en el Ecuador y de sus diversas formas de familia.
a. Aplicar medidas para el reconocimientopleno y protección de las personas extran-jeras sin importar su estatus o condiciónmigratoria en el territorio ecuatoriano.
b. Brindar atención y acompañamiento inte-gral especializado a las y los ecuatorianosmigrantes retornados y sus familias parafacilitar su inserción social e inclusión eco-nómica y financiera.
c. Promover las culturas ecuatorianas enmundo, en particular en los principales paísesde destino de los emigrantes, a través demecanismos como el apoyo a las manifesta-ciones culturales de ecuatorianos y ecuatoria-nas en el exterior, así como el reconocimientoe intercambio cultural con las y los extranje-ros en el Ecuador.
d. Fomentar iniciativas que promuevan lainserción de las personas migrantes en lassociedades en las que se desenvuelven.
e. Fortalecer y articular la capacidad institu-cional instalada del Estado para la atencióny protección efectiva de las personasmigrantes.
f. Exigir reciprocidad en el respeto de dere-chos para ciudadanos y ciudadanas ecuato-rianas en los países de acogida, medianteacciones diplomáticas y patrocinios legales,que protejan los derechos de nuestros con-nacionales en el exterior.
g. Armonizar la normativa ecuatoriana enmateria de movilidad humana.
h. Crear condiciones laborales equitativaspara la población inmigrante.
Política 1.8. Impulsar el Buen Vivir rural.
a. Generar mecanismos que fortalezcan lacomplementariedad rural-urbana, equili-brando sus relaciones demográficas, pro-ductivas y culturales.
b. Desarrollar iniciativas intersectoriales arti-culadas para la prestación de servicios públi-cos que promuevan la equidad territorial ylos derechos de la población rural, así comola inclusión social y económica de poblacio-nes con discriminaciones múltiples.
c. Promover, fortalecer y revalorizar las cultu-ras campesinas, de sus formas de organiza-ción y prácticas.
d. Fomentar actividades productivas quemejoren las condiciones de vida de lapoblación rural, e impulsar la generación devalor agregado.
e. Mejorar las condiciones para el abasteci-miento de insumos productivos, la pro-ducción primaria, el procesamiento, lacomercialización y distribución.
f. Apoyar a las pequeñas economías campesi-nas en los procesos de almacenamiento yposcosecha a través de capacitación, asis-tencia técnica y dotación de equipamientoe infraestructura de apoyo.
g. Generar espacios y mecanismos de inter-cambios alternativos de bienes y servicios.
h. Promover cadenas cortas de comercializa-ción que conecten a productoras y producto-res con consumidoras y consumidores, paragenerar mercados con precios justos y pro-mover la soberanía alimentaria y las comple-mentariedades entre el campo y la ciudad.
i. Crear y fortalecer mecanismos para la asig-nación de agua para riego a las y los peque-ños productores que contribuyen a lasoberanía alimentaria, respetando las prela-ciones establecidas en la Constitución.
j. Redistribuir recursos hídricos para riego den-tro de una gestión integral e integrada decuencas hidrográficas, respetando los dere-chos de la naturaleza, así como su articula-ción en los territorios, con especial énfasis enel manejo y protección de fuentes de agua.
k. Incrementar la inversión e incentivos socio-económicos en el sector rural para las peque-ñas y medianas economías familiares yorganizaciones o asociaciones de la econo-mía solidaria dirigidas a la producción diver-sificada de bienes y servicios, con énfasis enlos servicios turísticos comunitarios, espe-cialmente aquellos conducidos por mujeres.
l. Incentivar iniciativas de generación de tra-bajo digno en poblaciones rurales, conside-rando la situación desigual de las mujeresrurales en su diversidad.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 1.9. Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una estructura nacional policéntrica.
150
a. Desarrollar un ordenamiento territorial sus-tentable, que viabilice la asignación de usosdel suelo en función de las capacidades ypotencialidades territoriales, así como unadistribución equitativa de las infraestructu-ras básicas y de apoyo a la producción.
b. Fortalecer redes, grupos urbanos y ciudadesintermedias de articulación nacional parafavorecer un proceso de urbanización equi-librado y sustentable.
c. Jerarquizar adecuadamente y mejorar los ser-vicios relacionados con vialidad, transporteterrestre, aéreo, marítimo, señalización,tránsito, logística, energía y comunicación,respondiendo a las necesidades diferenciadasde la población.
d. Ampliar la cobertura de los servicios bási-cos de agua, gestión y tratamiento de resi-duos líquidos y sólidos para promover unaestructura policéntrica de asentamientoshumanos sustentables en ciudades y zonasrurales, reconociendo las diversidades cul-turales, de género y edad, con especialénfasis en las zonas más desfavorecidas decada territorio.
e. Diseñar planes locales de provisión de ser-vicios en las zonas no delimitadas del terri-torio nacional a través del Estado central,
mientras se resuelve su situación político-administrativa.
f. Redistribuir y gestionar adecuadamente losequipamientos de recreación, salud, y edu-cación para incrementar el acceso de lapoblación, atendiendo las necesidades dife-renciadas de la población en función delsexo, edad, etnia y estilos de vida diversos.
g. Fortalecer roles y funciones especializadas ycomplementarias de los asentamientoshumanos de acuerdo a sus capacidadesterritoriales, en temas de investigación einnovación tecnológica.
h. Articular las iniciativas de desarrollo urba-no-rural desde una perspectiva solidaria,cooperativa y participativa, que considerelas realidades territoriales y culturales y for-talezca las capacidades de los gobiernosautónomos descentralizados.
i. Establecer lineamientos y especificacionestécnicas para la formulación participativa delos instrumentos de planificación y de orde-namiento territorial de los gobiernos autóno-mos descentralizados, sobre la base de laspotencialidades y bio-capacidades regionalesque faciliten la promoción de equidad terri-torial, reconociendo la diversidad de género,cultural, de formas de vida y ecosistemas.
Política 1.10. Asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de derechos
a. Ampliar la educación familiar, comunitariay formal para garantizar condiciones ade-cuadas de protección, cuidado y buen trato,en particular en las etapas de formaciónprenatal, parto y lactancia.
b. Articular progresivamente los programasy servicios públicos de desarrollo infantilque incluyan salud, alimentación saluda-ble y nutritiva, educación inicial y esti-mulación adecuada de niños y niñas,respetando las prácticas y valores cultura-les de los pueblos y nacionalidades y
manteniendo siempre una equitativadivisión sexual del trabajo.
c. Incorporar a los niños y niñas como actoresclave en el diseño e implementación de laspolíticas, programas y proyectos.
d. Fomentar acciones integrales de preven-ción del trabajo infantil, de la participaciónde niños y niñas menores en actividades dedelincuencia, del maltrato familiar y susotras formas y de la falta de acceso a educa-ción, fortaleciendo las defensorías comuni-tarias y la rehabilitación familiar.

4. Metas
151
1.1.1. Aumentar a 71% el porcentaje de hogarescuya vivienda es propia hasta el 2013.
1.1.2. Alcanzar el 98% de matrícula en educa-ción básica hasta el 2013.
1.1.3. Incrementar a 66.5% la matrícula de ado-lescentes en bachillerato hasta el 2013.
1.1.4. Aumentar a 8 la calificación de la pobla-ción con respecto a su satisfacción con lavida hasta el 2013.
1.1.5. Revertir la desigualdad económica, almenos a niveles de 1995 hasta el 2013.
1.2.1. Alcanzar el 40% de personas con segurosocial hasta el 2013.
1.3.1. Alcanzar el 40% en la tasa de ocupa-ción plena en personas con discapaci-dad hasta el 2013.
1.4.1. Reducir en un 22% el nivel de concentra-ción de la tierra hasta el 2013.
1.4.2. Reducir en 10% la concentración delacceso al crédito hasta el 2013.
1.5.1. Aumentar al 15% la presión tributariahasta el 2013.
1.5.2. Alcanzar al menos una participación del50% de los impuestos directos en el totalde impuestos hasta el 2013.
1.5.3. Aumentar en un 10% la progresividad delIVA y del impuesto la renta de personasnaturales hasta el 2013.
1.5.4. Aumentar en un 10% el efecto redistribu-tivo del IVA y del impuesto a la renta depersonas naturales hasta el 2013.
1.8.1. Duplicar la participación de la agriculturafamiliar campesina en las exportacionesagrícolas hasta el 2013.
1.8.2. Reducir la brecha de intermediación en20%, hasta el 2013.
1.10.1. Alcanzar el 75% de niños y niñas que par-ticipan en servicios de desarrollo infantilhasta el 2013.
1.10.2. Reducir a la cuarta parte el porcentaje deniños y niñas que trabajan y no estudian hasta el 2013.
1.10.3. Aumentar a 4 meses la duración promedio delactancia materna exclusiva hasta el 2013.
1.10.4. Erradicar la mendicidad infantilhasta el 2013.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

152

153
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

154

155
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

156

157
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

158

159
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

160

1. Fundamento
El desarrollo de capacidades y potencialidades ciu-dadanas requiere de acciones armónicas e integra-les en cada ámbito. Mediante la atenciónadecuada y oportuna de la salud, se garantiza ladisponibilidad de la máxima energía vital; unaeducación de calidad favorece la adquisición desaberes para la vida y fortalece la capacidad delogros individuales; a través de la cultura, se defi-ne el sistema de creencias y valores que configuralas identidades colectivas y los horizontes sociales;el deporte, entendido como la actividad física pla-nificada, constituye un soporte importante de lasocialización, en el marco de la educación, la saludy, en general, de la acción individual y colectiva.
La acumulación de energía vital requiere unavisión preventiva de la salud, en la que el elemen-to básico sea la adecuada nutrición de la pobla-ción, en particular, desde la gestación hasta loscinco primeros años. Sin embargo, más allá de lanutrición, en el ámbito de las políticas de saludpública, es necesario empezar a entender a laenfermedad como el «amigo a comprender», másque como el «enemigo a atacar». De ese modo, las
estrategias en este campo podrán ser orientadashacia el conocimiento y la solución de las causasque originan la sintomatología.
La educación, entendida como formación y capaci-tación en distintos niveles y ciclos, es fundamentalpara fortalecer y diversificar las capacidades ypotencialidades individuales y sociales, y promoveruna ciudadanía participativa y crítica. Es uno de losmedios más apropiados para facilitar la consolida-ción de regímenes democráticos que contribuyan laerradicación de las desigualdades políticas, sociales,económicas y culturales. La educación contribuye ala construcción, transformación y replanteamientodel sistema de creencias y valores sociales y a larevalorización de las culturas del país, a partir delreconocimiento de la importancia de las prácticassociales y de la memoria colectiva para el logro delos desafíos comunes de una nación.
La actividad física y el deporte son elementos dina-mizadores de las capacidades y potencialidades de laspersonas. En el campo de la salud pública, la prácti-ca deportiva es funcional a la expectativa de un esti-lo de vida activo y relativamente prolongado, entanto produce beneficios fisiológicos y psicológicos.
161
Objetivo 2:Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Desde una perspectiva estratégica, el desarrollo deconocimientos con alto valor agregado es esencial,así como la investigación e innovación técnica ytecnológica. La combinación de los saberes ances-trales con la tecnología de punta puede generar lareconversión del régimen de desarrollo, apoyadaen el bioconocimiento. A mediano plazo, se espe-ra que la producción local y exportable se sustenteen el desarrollo de la ciencia, la tecnología y lainnovación, sobre la base de la biodiversidad.
En el ámbito rural, el acceso y conocimiento denuevas tecnologías de comunicación e informa-ción juegan un papel central para disminuir loscostos de transacción y hacer efectivo el régimendel Buen Vivir. La educación es un área clave parareducir la denominada brecha digital, cuya exis-tencia profundiza las desigualdades e inequidades.El sistema de educación superior constituye unpoderoso agente de potenciación de las capacida-des ciudadanas, cuando genera contextos apropia-dos para el desarrollo de «libertades positivas»,con énfasis en la investigación científica y el desa-rrollo tecnológico, de manera que incida en lareconversión del régimen actual de desarrollo.
La construcción y el fortalecimiento de las capaci-dades y potencialidades de las personas y las colec-tividades es un eje estratégico del desarrollonacional y una condición indispensable para laconsecución del Buen Vivir, tal como se planteaen la Constitución de 2008. Esto implica diseñary aplicar políticas públicas que permitan a las per-sonas y colectividades el desarrollo pleno de sussentidos, imaginación, pensamientos, emociones yformas de comunicación, en la búsqueda de rela-ciones sociales armoniosas y respetuosas con losotros y con la naturaleza.
Las propuestas constitucionales podrán hacerseefectivas solamente a través de políticas públicasque garanticen la nutrición equilibrada y suficien-te de la población; la generación de infraestructu-ra y la prestación de servicios de salud; elmejoramiento de la educación en todos sus nive-les, incluida la formación y capacitación de fun-cionarios públicos, así como la implantación deorientaciones y acciones para el desarrollo de laactividad física y del deporte de calidad.
2. Diagnóstico
A continuación se esboza una aproximación a lasituación de nutrición, educación, cultura ydeporte en el país, como los elementos que inci-den directamente en la generación de capacidadesy potencialidades de las personas.
DesnutriciónEstimaciones preliminares elaboradas por laSENPLADES, evidencian que, si bien la desnu-trición crónica ha disminuido durante los últi-mos años, todavía cerca de la quinta parte de losmenores entre 0 y 5 años de edad (19,7%) tieneneste grave problema y, por ende, no crecen salu-dablemente. La pobreza, la cantidad de personasdependientes en el hogar, la educación de lamadre y el acceso a agua potable aparecen comolas principales causas asociadas. Así, de acuerdoa datos del SELBEN, un hogar ubicado en eldecil más pobre tiene 43% de niños y niñas des-nutridos crónicos, comparado con el decil másrico que apenas tiene un 6%, conforme aumentael número de dependientes en el hogar, se incre-menta en un 3,2% la probabilidad de que existaun niño desnutrido. Finalmente, la probabilidadde tener desnutrición crónica es mayor entre losniños y niñas de hogares que carecen de acceso alservicio de agua potable o cuyas madres tienenbajos niveles de educación (CISMIL, 2007).
La Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006 (ECV, 2006), por su parte, muestra que ladesnutrición crónica es significativamente altaen los niños que residen en el área rural, si selos compara con aquellos que viven en las ciu-dades (1,8 veces mayor) (Cuadro 7.2.1).Asimismo, evidencia que los niveles de desnu-trición serían mayores en la Sierra y Amazonia(33% y 36%, respectivamente), mientras que laCosta registraría un valor cercano al 19%. Alparecer no se registran diferencias significativasentre los niños y las niñas; los niños tienen unadesnutrición crónica del 26.8% y las niñas de25.7%. La desnutrición sería particularmenteelevada en la población indígena (52%), dondesu incidencia alcanzaría niveles comparativa-mente altos, respecto a los otros grupos étnicos(Cuadro 7.2.1).
162

Cuadro 7.2.1: Desnutrición crónica a nivel nacional por área
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006.
Elaboración: CISMIL.
163
Por último, provincias como Chimborazo,Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua registraríanaltas tasas de desnutrición crónica (superiores al40%), probablemente como resultado de con-centrar en su territorio una gran proporción depoblación indígena, pobre en su gran mayoría.(Mapa 7.2.1).
Estos datos corroboran lo señalado por elObservatorio de los Derechos de la Niñez yAdolescencia, en el sentido de que la desnutriciónde la niñez ecuatoriana es un mal, sobre todo serra-no, indígena y rural. Los grupos atención prioritariahabitan en zonas con poco acceso a servicios de aguapotable y saneamiento, tienen bajo nivel educati-vo y sufren condiciones de pobreza (Viteri, 2007).
Gráfico 7.2.1: Desnutrición crónica a nivel nacional por etnia
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006.
Elaboración: CISMIL.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Mapa 7.2.1: Desnutrición crónica en el año 2006
* Las zonas en color blanco son zonas no delimitadas.
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006.
Elaboración: CISMIL.
164
EducaciónPara el año 2006, la tasa de analfabetismo calcula-da a partir de la ECV se encontraba en el 9,1% anivel nacional. Existen limitaciones de informa-ción para establecer un diagnóstico amplio y pre-ciso en relación a la situación actual delanalfabetismo en el Ecuador. Se cuenta con laENEMDU de 2008 que da cuenta de una tasa deanalfabetismo nacional del 7% y la ENEMDU2009 (primer trimestre), según la cual el analfabe-tismo a nivel nacional en el área urbana alcanza el4,4%, si comparamos este dato con el del 2006,significa una reducción de menos de un puntoporcentual en tres años en el área urbana. No setiene información para el área rural, así que porahora no es posible calcular una tasa nacional deanalfabetismo. En este contexto, es pertinente
mencionar las cifras de un estudio reciente acercade la situación del analfabetismo en el Ecuador,coordinado por la UNESCO (2009) en colabora-ción con el Ministerio de Educación. Si bien en eldocumento se aclara que no sirve para estableceruna tasa nacional de analfabetismo porque se basaen una proyección a partir del censo del 2001, síes muy útil para hacer comparaciones relativas anivel de cantón. Los resultados muestran que en laactualidad, las provincias con la más alta tasa deanalfabetismo son: las zonas no delimitadas,Morona Santiago, Guayas, Orellana, Santa Elena,Sucumbíos y Santo Domingo de los Colorados.Por otro lado, las provincias con la tasa de analfa-betismo más baja son: Pastaza, Pichincha, Cañar,Napo y Chimborazo. A nivel cantonal, los canto-nes con la mayor tasa de analfabetismo son:

Colimes (15.7%), Pedro Carbo (15.2%), Lomas deSargentillo (14.8%), y Santa Lucía (14.5%) enGuayas; Manga del Cura (15%) en zona no delimi-tada; Pedernales (13.3%) y Pichincha (12.3%) enManabí; Taisha (12%) y Tiwintza (12.3%) enMorona Santiago. Por otra parte casi el 40% decantones presentan una tasa de analfabetismomenor al 1%. En el estudio también se mencionauna reducción del analfabetismo en la zona ruralde 2 puntos porcentuales, que estaría asociada a losprogramas de alfabetización. Esto muestra un sen-tido de equidad en los programas de alfabetización.Contrariamente a lo anterior, no se encuentra unefecto significativo en términos de reducción delanalfabetismo en las zonas urbanas, especialmenteen las principales ciudades del país (Quito,
Guayaquil y Cuenca), donde se concentra alrede-dor del 20% del total de analfabetos. Esto daríacuenta de un problema de falta de eficacia en elprograma de alfabetización. En cuanto a la contri-bución cantonal al analfabetismo nacional, seencuentra que la mayor concentración de analfa-betos está en Guayaquil (25%), la ciudad másgrande del país y otras ciudades importantes comoSanto Domingo de los Colorados, Durán, ElEmpalme, Cuenca, Manta, Milagro y Daule. Entérminos de eficiencia, los programas de alfabetiza-ción deberían poner mayor énfasis en las grandesciudades y en los cantones que tienen mayor con-tribución al analfabetismo nacional. El siguientemapa grafica la situación del analfabetismo proyec-tado al 2009, según el estudio de Unesco-ME.
165
Mapa 7.2.2: Mapa cantonal del analfabetismo en el Ecuador proyectado al año 2009
Fuente: UNESCO-ME, 2009.
Elaboración: SENPLADES.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Entre 1995 y 2008, la tasa neta de matrícula bási-ca a nivel nacional se incrementó desde 83%hasta casi 92,6%; es decir, aumentó en 8,6 puntosporcentuales. Se han eliminado ya las brechas degénero, no se establecen disparidades por sexo,pues se registran tasas de 90,9 para las niñas y 90,8para los niños en 2006.
La brecha urbano rural de 13 puntos, estimada en1995, se redujo a 7 puntos en 2007; a nivel regio-nal, la matrícula en la Amazonía representó el90%, con 1 punto de diferencia respecto a laCosta y Sierra (90,8% y 90,9%, respectivamente)(ECV 2006).
En provincias como Pichincha, Guayas, El Oro yCotopaxi, las tasas de matrícula superan el 92%.El resto de provincias, exhiben niveles de matrí-cula entre el 82% y 91% (ECV 2006).
En 2008, la tasa neta de matrícula en bachillerato semantuvo en los niveles relativamente bajos, registra-dos en el año 2007 (33%; ENEMDU, 2007, 2008).
Según los registros del Ministerio de Educación,la matrícula de educación inicial, básica y bachi-llerato habría experimentado un aumento del10%, 8% y 15%, respectivamente, entre los
períodos 2007-2008 y 2008-2009, lo que podríaestar asociado a las políticas orientadas a la elimi-nación de barreras de acceso impulsadas desde elGobierno.
Un estudio realizado en el año 2009 (Ponce,2009), revela que la probabilidad de asistir aescuelas de educación básica aumentó, con res-pecto al año 2005, en 1% en 2006, 1.4% en el2007 y 3% en el 2008. Para el caso del bachillera-to, esta probabilidad se habría incrementado en2% en el 2006, 3% en 2007 y 4% en el 2008. Estainformación confirma que las políticas de univer-salización de la educación básica han alcanzadoresultados positivos.
En cuanto se refiere a la educación superior, losdatos muestran un incremento en la matrícula de2 puntos porcentuales entre 2007 y 2008 (ENEM-DU 2007, 2008). Sin embargo, todavía la tasa deescolaridad continúa en niveles inferiores al 20%.
Por otro lado, el nivel secundario, además presen-ta serios problemas de eficiencia interna. Del100% de alumnos que ingresan en una determina-da cohorte a primer curso en un año dado, apenasel 57% termina el colegio sin desertar ni repetir.(Cuadro 7.2.2)
166
Cuadro 7.2.2: Indicadores de eficiencia de la educación media
Fuente: SINEC, Años lectivos: 2004-2005 y 2005-2006.
Elaboración: SENPLADES.
En definitiva, en la actualidad el país tiene un bajonivel de acceso a la educación media, con nivelesaún más bajos entre los pobres; y graves problemasde eficiencia interna, pues de todos los estudiantesque acceden, un alto porcentaje deserta o repite.
Los datos sobre la evaluación de logros eviden-cian, por otra parte, que las puntuaciones en ter-cero de básica no superan el 50% del total enLenguaje, y el 40% en Matemáticas. En séptimode básica se registra una ligera mejora en Lenguaje

a nivel nacional, que se explica por el aumento de3 puntos en promedio entre los años 2000 y 2007.No ocurre lo mismo en Matemáticas, donde latendencia observada es inercial, alcanzando ape-nas el 30% de la puntuación total. En décimo de
básica, el comportamiento en las calificaciones deLenguaje y Matemáticas es decreciente a lo largode toda la década, llegando al 55% de la notatotal en Lenguaje y al 30% en Matemáticasdurante el año 2007.
167
Cuadro 7.2.3: Resultados evaluación de logros en Lenguaje y Matemáticas
Fuente: MEC, Informes Aprendo, 2007.
Elaboración: SENPLADES.
En cuanto a oferta educativa, según estadísticasadministrativas del Ministerio de Educación en loreferente a la educación preprimaria, básica ymedia en el año lectivo 2005-2006, la razón alum-no-profesor a nivel nacional es de 17, al igual queen el área urbana y rural, mientras que las institu-ciones privadas tienen en promedio 7 alumnosmenos por profesor que las instituciones públicas.
El número de alumnos por aula a nivel nacionalen promedio es de 21, pero existe una marcada
diferencia entre la zona urbana y rural, dado queen esta última en cada aula existen 26 alumnosmás que en la zona urbana, llegando a una razónde 58 alumnos por aula.
Aproximadamente, el 81% de profesores tienentítulo de docentes, el 61% tiene formación uni-versitaria, 36 de cada 100 son bachilleres en cien-cias de la educación o de institutos pedagógicos, el2% tiene postgrados y un 0,2% no ha completadoel bachillerato.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Cuadro 7.2.4: Oferta educativa 2005-2006
Fuente: SINEC, 2005-2006.
Elaboración: SENPLADES.
168
Aunque el gasto en Investigación, Desarrollo eInnovación (I+D+i) en relación al PIB se ha incre-mentado de 0,06% en 2005 a 0,23% en 2007, estesigue siendo reducido a nivel per cápita: 6,33 USD(2006) y 7,38 USD (2007), mientras que el gastopor investigador fue de 30,60 USD y 35,39 USD,en los mismos años.
Al descomponer el gasto en ciencia y tecnologíasegún el sector de financiamiento, se evidencia que,en promedio, apenas un 4% se orientó hacia la edu-cación superior durante el período 2005-2007.Cuando la misma información se desagrega porobjetivo socioeconómico, se constata que la pro-porción más alta del gasto en ciencia y tecnologíase dirigió al sector de tecnología agrícola (24,5% enel año 2007) y contrariamente la proporción menoral sector de explotación de la tierra (2,1%;SENACYT, 2009).
Respecto a la disponibilidad de informaciónsobre acceso a la información y a la comunica-ción, los datos muestran que continúa siendolimitada. Así, según la ECV 2006, apenas el34,4% de la población tiene teléfono fijo, el38,1% teléfono celular, y sólo el 7,2% usaInternet al menos una vez a la semana. Estainformación evidencia la enorme brecha digi-tal existente en el país. En las sociedadesmodernas, la información juega un rol prepon-derante en el desarrollo. La falta de acceso ainformación dificulta el ejercicio pleno de laciudadanía en todos los aspectos. El accesolimitado a la información y a los medios decomunicación restringe las posibilidades deformación y aprendizaje continuos a lo largodel ciclo vital, y dificulta el desarrollo personaly colectivo de las capacidades.

CulturaSiendo Ecuador un país donde conviven diferen-tes «culturas», persisten problemas que en lapráctica limitan el aprovechamiento adecuadode las capacidades que provienen precisamentede formas y expresiones sociales distintas. Loshechos muestran la inexistencia de relacionesbasadas en el respeto a la diversidad étnica, degénero, generacional, de estatus socioeconómicoy de pensamiento, lo que rompe las sinergias quepodrían resultar de una interacción social ade-cuada. Una sociedad que desconoce «sus partesconstitutivas», tiene restricciones severas entorno a la construcción de una identidad conobjetivos y metas comunes.
El irrespeto a la diversidad se expresa a través delpredominio de una sola visión cultural en la pro-ducción de servicios sociales, sin que ello signifi-que desconocer los esfuerzos públicos, que aunqueno generalizados, se están desarrollando en elámbito de la salud. Se puede citar como ejemplo,el programa de salud intercultural del ministeriodel ramo, que rescata el conocimiento ancestralen la provisión de los servicios.
Este irrespeto también se manifiesta en inequida-des de acceso por género, etnia y generación, a lasoportunidades educativas, laborales y remunerati-vas. Por lo general el analfabetismo, el desempleoy las bajas remuneraciones afectan fundamental-
mente a las mujeres, indígenas, afrodescendientesy adultos mayores.
Así, el analfabetismo femenino es un 45% mayorque el masculino (10,4% y 7,4% respectiva-mente); según la encuesta de discriminaciónracial (INEC, 2004), el 13% de los indígenas y el10% de afroecuatorianos sufren de discriminaciónlaboral; y la brecha de ingreso entre hombres ymujeres, bordea el 25% (ENEMDU, 2008).
Deporte41
El rol del deporte en la educación no ha sido perci-bido como un instrumento de mejora de las capaci-dades y potencialidades de las personas. En laactualidad, las horas de cultura o educación física secumplen como un simple requisito curricular, y sedictan por lo general una vez a la semana. Las activi-dades deportivas extracurriculares, que funcionanirregularmente y casi «espontáneamente», no sonasumidas como un instrumento básico de formación.
Por otra parte, la historia deportiva del país dacuenta de escasos resultados positivos en compe-tencias internacionales y una muy limitada contri-bución a la consecución de otros objetivosnacionales relevantes. Sin duda, los mayoreslogros del deporte ecuatoriano están asociados aesfuerzos individuales o corporativos, poco articu-lados a la gestión del Gobierno pues no se ha dis-puesto de políticas claras para el sector.
169
Gráfico 7.2.2: Porcentaje de personas que practican algún deporte
Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida 1999 y 2005-2006, INEC.
Elaboración: Subsecretaría de Información e Investigación. SENPLADES.
41 Esta sección del diagnóstico se ha tomado de SENPLADES (2009 b).
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

En cuanto al tema de deporte recreativo, no exis-te un ente que permita regular el movimiento conplanes y programas recreativos en los sectoresescolarizado, no escolarizado y comunitario.
Los datos muestran que, entre 1999 y 2006, sehabría producido un ligero incremento en elporcentaje de personas que practica algúndeporte (Gráfico 7.2.2) y que la mayoría deecuatorianos y ecuatorianas (80%) se ejercitaríanfísicamente menos de 3 horas a la semana(Cuadro 7.2.5), lo que estaría impactando sobre
su salud por los efectos perniciosos asociados alsedentarismo. En efecto, cuando las personastienen una actividad física inferior a 30 minutosdiarios por 3 días a la semana tienen una mayorprobabilidad de experimentar, entre otros, pro-blemas de obesidad, presión arterial y complica-ciones cardio-vasculares.
Conforme los resultados de la Encuesta de Uso delTiempo del INEC (2007), entre el 28% y 50% dela población nacional tendría una elevada proba-bilidad de sufrir los trastornos mencionados.
170
Cuadro 7.2.5: Tiempo semanal para jugar en la casa / fútbol, baloncesto,
ajedrez, damas, etc.
Fuente: INEC, Encuesta de Uso del Tiempo, 2007.
Elaboración: Subsecretaría de Información e Investigación,
SENPLADES.

3. Políticas y Lineamientos
Política 2.1. Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos delmedio para disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales.
171
a. Integrar los programas estatales dispersosen un programa nacional, que considere ladiversidad cultural así como la perspectivade género y se enfoque en aquellos sectoresde población en situación más crítica demalnutrición, con énfasis en la atenciónemergente a mujeres embarazadas y niños yniñas con desnutrición grave.
b. Coordinar adecuadamente los esfuerzospúblicos y privados en materia de producción,distribución y comercialización de alimentos.
c. Promover programas de reactivación pro-ductiva enfocados al cultivo de productostradicionales, articulados al programanacional de alimentación y nutrición.
d. Promover la asistencia a los controles médi-cos mensuales de las madres embarazadas
para prevenir la malnutrición prenatal, asícomo para entregar suplementos alimenti-cios básicos en la gestación.
e. Promover la lactancia materna exclusivadespués del nacimiento e implementaciónde bancos de leche materna a escala nacional.
f. Articular mecanismos de informaciónsobre la importancia del control mensual yprogramas de alimentación para infantesque evidencien desnutrición temprana.
g. Fortalecer los programas educativos dirigidosa toda la población, relacionados con la cali-dad nutricional para fomentar el consumoequilibrado de alimentos sanos y nutritivos.
h. Apoyar al desarrollo de huertos experi-mentales en los diferentes ámbitos y espa-cios sociales.
Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque dederechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidade impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios.
a. Articular los contenidos curriculares de losdistintos niveles educativos.
b. Mejorar la calidad de la educación inicial,básica y media en todo el territorio nacional.
c. Fomentar la evaluación y capacitacióncontinua de los docentes, en la que seincluya la participación de la familia y lasorganizaciones sociales pertinentes parapropender al desarrollo integral de la cali-dad educativa.
d. Promover la coeducación e incorporaciónde enfoques de interculturalidad, derechos,género y sustentabilidad en el currículoeducativo y en los procesos pedagógicos.
e. Implementar programas complementariosde educación con énfasis en la formaciónciudadana.
f. Potenciar la actoría de los docentes einvestigadores como sujetos de derechos,responsabilidades y agentes del cambioeducativo.
g. Fomentar la evaluación contextualizada delos logros educativos de los estudiantes.
h. Promover y generar esfuerzos públicos sos-tenidos para impulsar la permanencia y cul-minación de los niños y niñas en educacióninicial, básica y media, priorizando a lasniñas de zonas rurales y urbano-marginalese impulsando la participación comunitariaen el sistema escolar.
i. Promover programas de infraestructura quecontemplen una racionalización y optimi-zación de los establecimientos educativos yla superación de las brechas de cobertura.
j. Crear de manera planificada partidasdocentes para el nivel inicial, básico ymedio, a fin de garantizar que no existanescuelas sin maestros, particularmente, enel ámbito rural.
k. Desarrollar y aplicar un modelo de educa-ción inclusiva para personas con necesida-des educativas especiales.
l. Erradicar progresivamente el analfabetismoen todas sus formas, apoyando procesos depostalfabetización con perspectiva de géne-ro y la superación del rezago educativo.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 2.3. Fortalecer la educación intercultural bilingüe y la interculturalización de la educación.
172
a. Promover procesos de articulación entre laeducación intercultural bilingüe y las orga-nizaciones indígenas para que exista unproceso de evaluación participativa y con-traloría social y un apoyo mutuo entre lascomunidades y los centros educativos.
b. Articular el sistema educativo nacional conla educación intercultural bilingüe.
c. Diseñar y aplicar material educativo quegarantice la utilización de la lengua princi-
pal de cada nacionalidad y el castellanocomo idioma de relación intercultural.
d. Diseñar mallas curriculares que reflejen lasrealidades históricas y contemporáneas delos pueblos y nacionalidades.
e. Capacitar y formar docentes especializadospara la educación intercultural bilingüe ori-ginarios de cada nacionalidad, y generarincentivos para su permanencia en las loca-lidades.
Política 2.4. Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, conenfoque de género, generacional e intercultural articulados a los objetivos del Buen Vivir.
a. Diseñar y aplicar procesos de formaciónprofesional y capacitación continua queconsideren las necesidades de la poblacióny las especificidades de los territorios.
b. Promover el acceso de mujeres diversas,grupos de atención prioritaria, pueblos ynacionalidades a procesos de formación y
capacitación continua, fomentando la cul-minación de los niveles de instrucción.
c. Fortalecer y crear mecanismos de créditoque faciliten los procesos de formación ycapacitación continua.
d. Capacitar a la población en el uso de nuevastecnologías de información y comunicación.
Política 2.5. Fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir.
a. Impulsar los procesos de mejoramiento dela calidad de la educación superior.
b. Fortalecer y consolidar el proceso de asegu-ramiento de la gratuidad de la educaciónsuperior pública de tercer nivel.
c. Fortalecer el sistema de educación superior,asegurando las interrelaciones entre los dis-tintos niveles y ofertas educativas.
d. Promover programas de vinculación de laeducación superior con la comunidad.
e. Impulsar la investigación y el desarrollocientífico técnico en universidades y escue-las politécnicas.
f. Impulsar programas de becas para la forma-ción docente de alto nivel.
g. Generar redes territoriales de investigaciónentre instituciones públicas y centros de
educación superior para promover el BuenVivir en los territorios.
h. Apoyar e incentivar a las universidades yescuelas politécnicas para la creación y elfortalecimiento de carreras y programasvinculados a los objetivos nacionales parael Buen Vivir.
i. Generar redes y procesos de articulaciónentre las instituciones de educación supe-rior y los procesos productivos estratégicospara el país.
j. Promover encuentros entre las diferentesepistemologías y formas de generación deconocimientos que recojan los aportes de losconocimientos populares y ancestrales en losprocesos de formación científica y técnica.
k. Incrementar progresivamente el financia-miento para la educación superior.

Política 2.6. Promover la investigación y el conocimiento científico, la revalorizaciónde conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación tecnológica.
173
a. Fortalecer la institucionalidad pública de laciencia y tecnología.
b. Fomentar proyectos y actividades de cienciay tecnología en todos los niveles educativose incorporación en las mallas curriculares delos contenidos vinculados.
c. Apoyar a las organizaciones dedicadas a laproducción de conocimiento científico einnovación tecnológica.
d. Promover procesos sostenidos de formaciónacadémica para docentes e investigadores einvestigadoras de todos los niveles educati-vos y reconocimiento de su condición detrabajadores y trabajadoras.
e. Fomentar procesos de articulación entre lossectores académico, gubernamental y pro-ductivo, incorporando conocimientosancestrales.
f. Promover programas de extensión universi-taria con enfoque intercultural, de género ygeneracional.
g. Establecer programas de becas de investiga-ción y especialización conforme las priori-dades nacionales, a las especificidades delos territorios y con criterios de género,generacionales e interculturales.
h. Democratizar los resultados obtenidos en lasinvestigaciones realizadas, y reconocer loscréditos a las y los investigadores nacionales.
Política 2.7. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad de lainformación y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.
a. Democratizar el acceso a las tecnologíasde información y comunicación, espe-cialmente a Internet, a través de la dota-ción planificada de infraestructura yservicios necesarios a los establecimien-tos educativos públicos de todos los nive-les y la implantación de telecentros en lasáreas rurales.
b. Promover las capacidades generales de lapoblación para el uso y fomento de plata-formas, sistemas, bancos de información,aplicaciones y contenidos que posibiliten atodos y todas obtener provecho de las tec-nologías de información y comunicación.
c. Establecer mecanismos que faciliten laadquisición de ordenadores personales yprogramas de capacitación.
Política 2.8. Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.
a. Fomentar e impulsar de forma incluyente eldeporte de alto rendimiento e incorporarsistemas de planificación, seguimiento yevaluación de sus resultados.
b. Desarrollar actividades extracurriculares enlas instituciones educativas dirigidas porentrenadores y guías especializados orienta-dos a complementar la enseñanza.
c. Elaborar o reelaborar los programas curricu-lares de cultura física que tiendan a promo-ver el hábito de la práctica deportiva oactividad física desde las edades tempranas.
d. Diseñar planes de entrenamiento paramantener una vida activa adaptados a lanecesidad de desarrollar inteligenciaholística, y a las características etáreas dela población.
e. Impulsar la actividad física y el deporteadaptado en espacios adecuados para elefecto.
f. Diseñar y aplicar un modelo presupuestariode asignación de recursos financieros a losdiferentes actores de la estructura nacionaldel deporte.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

4. Metas
174
2.1.1. Reducir en un 45% la desnutrición cróni-ca hasta el 2013.
2.1.2. Garantizar un consumo kilo calórico diariode proteínas mínimo de 260 Kcal /díahasta el 2013.
2.1.3. Disminuir al 3,9% el bajo peso al nacer enniños y niñas hasta el 2013.
2.2.1. Al menos el 30% de los estudiantes de7mo. y 10mo. de educación básica queobtienen una calificación de «buena» y nomenos de un 8% nota de «muy buena» enciencias sociales hasta el 2013.
2.2.2. Al menos el 20% de los alumnos de 4to.,7mo., 10mo. año de Educación Básica, y3er. año de bachillerato alcancen una notade «buena» y que mínimo un 8% de «muybuena» en Matemáticas hasta el 2013.
2.2.3. Al menos 15% de los estudiantes de 4to.,7mo. y 10mo. de educación básica y 3er. añode bachillerato obtienen una calificación de«muy buena» en Lenguaje hasta el 2013.
2.2.4. Al menos 10% más de estudiantes de7mo. y 10mo. de educación básica obtie-nen una calificación de «muy buena» enCiencias Naturales hasta el 2013.
2.2.5. Al menos el 46% de las y los docentesobtienen una calificación de «muy buena»en la Evaluación Interna hasta el 2013.
2.2.6. Al menos el 60% de las y los docentesobtiene una calificación de «buena» en laevaluación de conocimientos específicoshasta el 2013.
2.2.7. Reducir al 10% el analfabetismo funcio-nal hasta el 2013.
2.5.1. Aumentar 969 investigadores dedicados aI+D+i hasta el 2013.
2.5.2. Alcanzar el promedio de América Latinaen la tasa de matrícula en educación supe-rior hasta el 2013.
2.5.3. Llegar a 1500 becas de cuarto nivel hastael 2013.
2.6.1. Aumentar en 75% los artículos publica-dos en revistas indexadas hasta el 2013.
2.6.2. Alcanzar el 0,44% de gasto en I+D+icomo porcentaje del PIB hasta el 2013.
2.7.1. Alcanzar el 55% los establecimientos edu-cativos rurales con acceso a internet, y el100% de los urbanos hasta el 2013.
2.7.2. Triplicar el porcentaje de hogares conacceso a internet hasta el 2013.
2.7.3. Alcanzar el 50% de hogares con acceso ateléfono fijo hasta el 2013.
2.8.1. Alcanzar 45 participantes en las olimpia-das de 2012.

175
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

176

177
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

178

179
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

180

181
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

182

183
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

184

185
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

186

187
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

188

1. Fundamento
La calidad de vida alude directamente al BuenVivir de las personas, pues se vincula con la crea-ción de condiciones para satisfacer sus necesidadesmateriales, psicológicas, sociales y ecológicas.Dicho de otra manera, tiene que ver con el forta-lecimiento de las capacidades y potencialidades delos individuos y de las colectividades, en su afánpor satisfacer sus necesidades y construir un pro-yecto de vida común.
El concepto de Buen Vivir integra factores asocia-dos con el bienestar, la felicidad y la satisfacciónindividual y colectiva, que dependen de relacio-nes sociales y económicas solidarias, sustentables yrespetuosas de los derechos de las personas y de lanaturaleza, en el contexto de las culturas y siste-mas de valores y en relación con expectativas,normas y demandas.
El neoliberalismo –en muchos casos a través delos organismos internacionales de cooperación–impuso modelos uniculturales de atención yprestación de servicios de bajo nivel de acceso ypoca calidad para los más pobres, que redujeronel conocimiento y el ámbito de acción de laspolíticas públicas. En la perspectiva de mirar
integralmente los determinantes que inciden en lacalidad de vida de la población y, más aún, con elfin de evitar los restringidos efectos de las políticasneoliberales, se han diseñado políticas y accionesresponsables, integrales e integradas, con la parti-cipación activa de las distintas poblaciones, desdelos territorios. Este aspecto es esencial, pues persis-ten barreras y desigualdades inaceptables en la cali-dad de los servicios, en el consumo de bienes, y enla práctica de los valores esenciales para sobrellevarla vida en condiciones adecuadas, especialmentepor parte de los sectores rurales, urbano-periféricos,indígenas y afroecuatorianos.
Este objetivo propone, por tanto, acciones públi-cas, con un enfoque intersectorial y de derechos,que se concretan a través de sistemas de protec-ción y prestación de servicios integrales e integra-dos. En estos sistemas, los aspectos sociales,económicos, ambientales y culturales se articulancon el objetivo de garantizar los derechos delBuen Vivir, con énfasis en los grupos de atenciónprioritaria, los pueblos y nacionalidades.
El mejoramiento de la calidad de vida es un pro-ceso multidimensional y complejo, determinadopor aspectos decisivos relacionados con la calidadambiental, los derechos a la salud, educación,
189
Objetivo 3:Mejorar la calidad de vida de la población
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

alimentación, vivienda, ocio, recreación y depor-te, participación social y política, trabajo, seguri-dad social, relaciones personales y familiares. Lascondiciones de los entornos en los que se desarro-llan el trabajo, la convivencia, el estudio y el des-canso, y la calidad de los servicios e institucionespúblicas, tienen incidencia directa en la calidadde vida, entendida como la justa y equitativa(re)distribución de la riqueza social.
No es posible experimentar avances decisivos yradicales para revertir el deterioro de las condicio-nes de vida, producto de décadas de políticas neo-liberales, sin redistribuir el poder en favor de laciudadanía y sin reconocer la importancia de suacción organizada en la gestión de todos los aspec-tos que inciden en la calidad de vida de la pobla-ción. Esta perspectiva impone el desafío deconstruir un saber hacer nuevo, desde la intercul-turalidad, la diversidad y el equilibrio ecológico.
2. Diagnóstico
El análisis de la calidad de vida en el país se veseriamente limitado por la carencia de indicadorescerteros y confiables, integrales, periódicos y condesagregación, que permitan estudiar sus determi-nantes, su impacto diferencial y las brechas de ine-quidad social, de género, generacional, étnica yterritorial. Los sistemas de información sobresalud, servicios, vivienda, recreación y otras mani-festaciones de la calidad de vida, son aún parcia-les, disgregados y con altos subregistros; por tanto,
insuficientes para el conocimiento de la realidad yla toma de decisiones públicas.
Como una aproximación a la determinación de losniveles de calidad de vida de la población, bus-camos indicadores que den cuenta de dimensionestanto objetivas (satisfacción de necesidades básicasde manera directa), como indicadores aproxima-dos de las condiciones subjetivas del Buen Vivir.Calculado en base a datos de la Encuesta Nacionalde Empleo, Desempleo y Subempleo (urbana yrural; INEC, 2007), el índice de la felicidad en2007 mostró que el 30.86% de la población ecua-toriana se sintió «muy feliz» con su vida, mientrasel 3,9% de la población se siente «muy infeliz» y el14,65%, «infeliz» (Ramírez R., 2007). Losaspectos relacionados con la esfera personal, fami-liar (estado civil, relaciones sociales) y pública-comunitaria (participación), así como con la salud,son mejor valorados por la población, mientras laeducación y el trabajo producen menos satis-facción, según las respuestas de la encuesta. Engeneral, las personas tienden a valorar más lasvariables relacionadas con las necesidades básicasque las variables indirectas (como el ingreso).
Uno de los más certeros indicadores de deficien-cias en la calidad de vivienda es el hacinamiento(más de tres personas por dormitorio). Este indica-dor afecta en 2008, a casi 18% de los hogares anivel nacional, mejorando la situación respecto a2006; sin embargo, en el área rural aún la propor-ción es casi 10 puntos porcentuales más alta queen el área urbana.
190
Cuadro 7.3.1: Proporción de hogares que viven en hacinamiento
(Por área)
Fuente: INEC, ENEMDU 2006-2008.
Elaboración: SENPLADES.

El acceso de los hogares al agua potable para elconsumo humano, y a un sistema de eliminaciónde desechos incide en forma directa en la salud desus habitantes, y en impacto sobre el ecosistemacircundante a la vivienda. Expresa también laacción pública para mejorar la calidad del hábitaten zonas urbanas y rurales. La cobertura de la redpública de agua potable, dentro o fuera de lavivienda, asciende a 71.7% en 2008, con creci-miento ligero desde 68.9% en 2006 a 71,7% en2007 (INEC, ENEMDU, 2006-2008).
La mayor parte de viviendas del país reporta algúnsistema de disposición de excretas. Esta tasa nacio-nal pasó de 86,9% en 2006, a 87,4% en 2007 y89,2% en 2008 (ENEMDU), con claras diferen-cias entre el área urbana (con tasas de alrededordel 97% en los tres años) y el área rural (con unatasa que de 65,5%, en los años 2006 y 2007 sube a72,4% en 2008).
En la disponibilidad de servicios básicos, la caren-cia es casi 4 veces mayor en la zona rural frente ala urbana. Esta situación de déficit se presenta conmayor intensidad en los hogares de la Amazonía(35.5%) y la Costa (34.3%) que en la Sierra(24.5%). A nivel provincial, los déficit cualitati-vos más altos se ubican en Los Ríos, Bolívar yManabí (más de 88% de hogares), y los menoresen Azuay y Pichincha (56 - 58%; ECV, 2006).
La calidad de los asentamientos humanos incluyeun emplazamiento adecuado, con buenos accesosal sitio de trabajo y a un costo razonable. En el44,2% de hogares del país la vía de acceso esempedrada, lastrada, de tierra u otros que no prestanlas facilidades para el desplazamiento, situaciónmás notoria en la Amazonía, donde afecta a másdel 70% de hogares (ECV, 2006)
Por otro lado, poco más de uno de cada treshogares del país carece de vivienda propia (INEC,2007), (65,7% en 2006 según la ECV). A este
déficit cuantitativo, se añade una proporción deviviendas propias que muestran mala calidad(46,9% en 2006, según la ECV), llegando inclusoa déficit crítico no susceptible de reparación, en almenos el 16,8% en 2006 (ECV). Las condicionesde habitabilidad de las viviendas se definen con-vencionalmente en tres dimensiones: materiali-dad42, espacio y servicios43.
En cuanto a la recolección de basura domicilia-ria, el 73% de viviendas del país disponía de losservicios de carro recolector, camión o carretilla;promedio que esconde evidentes diferenciasentre áreas urbanas y rurales (95% y 29% respec-tivamente) y por niveles de pobreza (43% en elsector más pobre y 94% en el más rico). Única-mente las provincias de Pichincha, Guayas y ElOro tienen coberturas superiores al 80%, mien-tras la mayor parte de provincias presentan tasasde entre el 50% y el 75%; pero Loja,Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar, menos del50% (ECV, 2006).
No se dispone de datos para valorar la relaciónde la vivienda con los ecosistemas circundantesy su adecuación a la diversidad de culturas.Tampoco se cuenta con información sobre lascondiciones de los espacios laborales, educativoso domésticos.
Uno de los determinantes fundamentales de lasalud es la disponibilidad de alimentos sanos,culturalmente adecuados, cuyo déficit, cualitati-vo o cuantitativo, impacta de manera directa enla presencia de enfermedad. El acceso deficientea alimentación adecuada es especialmente perni-cioso en la gestación y primera infancia, demanera que la principal causa de muerte enmenores de 1 año, de acuerdo a las estadísticasvitales de 2007, es el crecimiento fetal lento(asociado directamente a mala nutrición duranteel embarazo) que ocasionó el 14% de las muertestotales en este grupo de edad (INEC, 2007).
191
42 La ECV incluye el techo (palma, paja, hoja, madera, lona y plástico) y otras formas de piso (cemento, ladrillo, tabla,tablón no tratado, caña, tierra, pambil, piedra); parámetros más exigentes que la NBI, y que pueden sesgar cultural-mente el indicador.
43 La ECV considera como servicios no deficitarios el servicio de luz provisto por empresa, agua de red, pila o llave públi-ca; y disposición de excretas por alcantarillado o pozo séptico.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Cuadro 7.3.2: Principales causas de mortalidad infantil. Ecuador 2007.
(Lista internacional detallada CIE-10)
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales-. Nacimientos y Defunciones. 2007.
Elaboración:
1) Tasa por 1000 nacidos vivos ocurridos y registrados en el año 2007.
2) El dato se refiere a los nacimientos ocurridos y registrados en el año 2007.
192

Una estrategia de las familias ante la crisis es redu-cir la calidad y cantidad de la canasta alimenticia.Los patrones de consumo de alimentos están deter-minados culturalmente, pero también estáninfluenciados por la avalancha publicitaria del mer-cado y la facilidad del acceso a alimentos de bajopoder nutricional y negativo impacto sobre lasalud. En tal sentido, los problemas crecientes desobrepeso y trastornos alimenticios en todos losniveles poblacionales, aún en hogares rurales ypobres, vienen a complejizar el cuadro de malnutri-ción. La morbilidad asociada a malas condiciones
de preparación y manipulación de los alimentos, ladisponibilidad de agua segura y facilidades para lahigiene, como la diarrea y la gastroenteritis deorigen infeccioso, están entre la segunda y terceracausa de muerte en los niños menores de 5 años.
Los cambios en la estructura social, aunados a lasacciones de prevención y promoción de la salud,dejan una huella epidemiológica en el mediano ylargo plazo, en las tasas de mortalidad general(todas las edades) e infantil, que han incidido enel incremento de la esperanza de vida.
193
Mapa 7.3.1: Esperanza de vida por provincias
Nota: La información disponible es previa a la provincialización de Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Fuente: INEC.
Elaboración: SENPLADES.
La tasa de mortalidad general a nivel país, mostróuna tendencia a la baja en todo el período 1982-2007, si bien en la década de 1990 el decrecimien-
to es más lento, con tasas de 4,8 en el año 1993, a4,3 en el 2007; y también es mayor en el área rural(5,02) que en el área urbana.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Gráfico 7.3.1: Tasa de mortalidad general
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales 1982-2007.
Elaboración: SENPLADES.
194
Por tipo de causa observamos una mayor pro-porción de muertes transmisibles, reproductivasy de la nutrición en el área rural, así como losaccidentes y las muertes por causa violenta.
Estas tasas son indicadores de la eficacia de lasacciones de promoción y prevención de lasalud, educación sanitaria y detección oportunapor parte del servicio de salud.
Cuadro 7.3.3: Tasas de mortalidad por causas definidas 2007
Fuente: INEC. Estadísticas Vitales, 2007.
Elaboración: SENPLADES.
* Se excluye del cálculo las muertes por signos y síntomas mal definidos.
Asimismo, las causas de muerte en el caso demujeres y hombres son diferenciadas. Mientras lasmuertes por causas violentas y accidentes de trán-sito ocupan los dos primeros lugares en el caso delos hombres, en el de las mujeres no aparecenentre las diez primeras causas de muerte.
Cabe señalar, que la presencia de muertes porcausas crónico-degenerativas progresivamente haido en aumento en los últimos años, mientras quehan disminuido las muertes por causas transmi-sibles, marcando claramente un momento deplena transición epidemiológica.

Gráfico 7.3.2: Tasa de mortalidad infantil
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales 1995-2008; actualización SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES.
Las tasas de mortalidad infantil y mortalidadmaterna han sufrido un evidente descenso enlos últimos años. La tasa de mortalidad infantil
baja de 21,3 en 1995 a 18,2 en el año 2000, yfinalmente a 13,9 muertes por 1000 nacidosvivos en el 2007.
195
Por su parte la mortalidad materna cuyo picoalcanzó una tasa promedio nacional de 151,4muertes por 100.000 nacidos vivos en 1985, des-ciende a 117,2 muertes por 100.000 nacidos vivosen 1990, a 78,3 en el año 2000, y baja hasta 48,5por 100.000 nacidos vivos en 2006.
Sin embargo, estas tasas muestran aún disparida-des evidentes territorialmente. Las provincias con
alta tasa de mortalidad infantil y materna porencima del promedio nacional, se caracterizan portener altos niveles de pobreza, mayor ruralidad ydeficiencias en servicios básicos. Provincias comoChimborazo, Cotopaxi, Cañar, Sucumbíos yBolívar, presentan valores sensiblemente mayoresal total nacional. Por regiones, la Sierra y laAmazonía tienen valores más altos que el prome-dio nacional (Cuadro 7.3.4).
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Cuadro 7.3.4: Tasas de mortalidad infantil (menores de un año)
y mortalidad por causas maternas (por 100 mil nacidos vivos)
1990, 2000, 2003, 2004 y 2007
* Corregidas por inscripciones tardías.
** 2007 no corregida por inscripciones tardías del siguiente año.
Fuente: INEC. Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones. Años 1990 – 2007.
Elaboración: SENPLADES.
196

La mortalidad materna, y la morbilidad asociadaa sus determinantes, constituyen graves proble-mas de salud pública que revelan algunas de lasmás profundas inequidades en las condiciones ycalidad de vida de la población. Reflejan el esta-do de salud de las mujeres en edad reproductiva,de su acceso a los servicios de salud y de la cali-dad de la atención que reciben, en particular enel período de embarazo, durante el parto y dentrode las primeras horas del posparto. Entre los fac-tores que más se asocian con la mortalidadmaterna están el lugar de atención del parto, elpersonal que atiende el mismo, la oportunidad, ellugar y personal que atiende las complicaciones yel control posparto.
De acuerdo al Perfil del Sistema de Salud delEcuador, sólo el 36,2% (44,4% en el área urbanay 26,4% en el área rural) de las mujeres recibió almenos un control posparto. Varias son las provin-cias y regiones en que son extremadamente altoslos porcentajes de madres que no reciben ni uncontrol durante el posparto. Imbabura, Cotopaxi,Bolívar, Azuay y Los Ríos superan el 75%. Segúnla Encuesta Demográfica y de Salud Materna eInfantil, provincias como Bolívar, Cotopaxi,Imbabura, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja,Esmeraldas y la región Amazónica presentan por-
centajes de atención institucional del parto sensi-blemente menores al porcentaje nacional.
En el año 2004 la cobertura poblacional con almenos un control prenatal fue apenas del 84,2%,valor que es sensiblemente menor en el sectorrural (76,4%). En el mismo año apenas el 57,5%de mujeres embarazadas logra acercarse a la normamínima y óptima definida por el Ministerio deSalud Pública de 5 o más controles. El 26,2% reci-bió apenas entre 1 a 4 controles prenatales.
En torno a la atención del embarazo y del parto, seobserva la falta de un enfoque intercultural pleno,que integre de manera respetuosa y complementa-ria los conocimientos y prácticas de culturas diver-sas. Un indicador indirecto de esto es la altaincidencia de parto domiciliario y con parterasentre la población indígena.
El embarazo en adolescentes, debido a las gravesimplicaciones psicológicas y sociales que tiene parala vida de los padres y de los hijos, en el presente yen el futuro, ha concitado la atención de la saludpública, al observar el incremento de casos. Para elaño 2003, el 18,4% del total de partos de nacidosvivos fueron en madres adolescentes entre los 15 y19 años, proporción que se mantiene en 2008.
197
Cuadro 7.3.5: Distribución de nacidos vivos por edad materna, Ecuador (2003, 2008).
Fuente: INEC. Estadísticas Vitales, 2003, 2008.
Elaboración: SENPLADES.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

La morbilidad prevalente en el año 2006 vienerepresentada por las infecciones respiratoriasagudas, las enfermedades diarreicas e intoxica-ción alimentaria, asociadas al déficit de infraes-tructura sanitaria básica, carencias e inocuidadalimentaria; también observamos los accidentesdomésticos, accidentes terrestres, violencia, mal-
trato y depresión, relacionados con la falta deespacios o ambientes y estilos de vida saludables.Las enfermedades crónicas también se hacen pre-sentes en este grupo, representadas por la hiper-tensión arterial y la diabetes, ocupando el tercery quinto lugar en número de casos, respectiva-mente, a nivel nacional.
198
Cuadro 7.3.6: Número de casos de las principales causas de morbilidad,
según enfermedades de notificación obligatoria, 2006
Fuente: MSP – Epidemiología. Indicadores básicos de salud.
Elaboración: SENPLADES.
En el mismo año, las principales causas por lasque la población acudió a las unidades hospita-larias fueron la diarrea y la gastroenteritis depresunto origen infeccioso, con una tasa 25,6por cada 10.000 habitantes, seguida del abortono especificado con una tasa de 19,2 por cada10.000 habitantes y la neumonía inespecífica,con una tasa de 18,2 por cada 10.000 habitantes.
Todas ellas marcan incremento en relación al2005, excepto el aborto, de acuerdo al perfil delsistema de salud del Ecuador.
Es preciso llamar la atención sobre el comporta-miento epidemiológico de procesos que, como elVIH/SIDA y la malaria, han sido asociados con lascondiciones de vida.

Cuadro 7.3.7: Número y porcentajes de casos notificados de VIH/SIDA
Fuente: MSP. Programa Nacional de Prevención y Control de ITS-VIH/SIDA.
Elaboración: SENPLADES.
199
Las tasas de infectados por VIH-SIDA muestrantendencias crecientes: en el período 1990–2005pasó de 0,9 a 10,6 por cada cien mil habitantes.El total de casos notificados pasa de 2.764 en elperíodo 2002-2004 a 5.736 en el período 2005-2007. Conforme las autoridades de salud, ha dis-minuido el subregistro en los últimos años,
contribuyendo al incremento de la tasa. Este pro-blema, en los primeros años del período indicadoafectó en proporción de hasta 6 a 1 a hombresfrente a mujeres; pero en la actualidad, la tasa esmuy similar en ambos sexos, lo cual implica queel incremento de casos es mayor entre las muje-res en los últimos años.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

La malaria, que se asocia a la vulnerabilidad delsistema de salud del país, mantiene una tendenciadecreciente con una distribución irregular, asocia-da a las variaciones climatológicas con ocurren-cia en áreas geográficas pertenecientes a zonastropicales y subtropicales; es evidente en las áreasrurales, urbano-periféricas y donde las coberturascon infraestructura sanitaria son insuficientes, concaracterísticas socioeconómicas precarias con
condiciones y calidad de vida deficientes. Las pro-vincias más afectadas son las de la Amazonía, LosRíos y Esmeraldas, con tasas que superan el prome-dio nacional. Cabe señalar, sin embargo, que en elúltimo período de fuerte incidencia del Fenómenode El Niño (2007-2008) la mejor prevención reali-zada junto con la capacidad de respuesta mejoradadel sistema de salud público determinó que el núme-ro de casos no se incremente, como en 1997-1998.
200
Cuadro 7.3.8: Tasa de incidencia de paludismo por cien mil habitantes
Fuente: MSP. SNEM- Dirección Nacional de Epidemiología.
Elaboración: SENPLADES.

La tuberculosis es una enfermedad tratable quetambién refleja las situaciones socioeconómicasde la población de un país, así como las deficien-
cias de un ambiente saludable. También se asociaa contaminantes laborales y malas condicionesdel hábitat.
201
Cuadro 7.3.9: Tasa de incidencia de tuberculosis por cien mil habitantes
Fuente: MSP. Programa Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis.
Elaboración: SENPLADES.
Los ambientes domésticos, requieren la atenciónde la política pública en tanto son ambientespropicios a contaminación y enfermedadeshídricas, alimenticias, crónico-degenerativas,accidentes en niños, tercera edad y madres, esce-
narios de violencia doméstica e intrafamiliar,adicciones, etc. Algunos de estos problemasestán asociados con el hacinamiento, la no dis-ponibilidad de servicios básicos, la mala calidaddel agua de consumo.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Un grave problema que atenta contra la calidadde vida de las mujeres en el ambiente domésticoes la violencia intrafamiliar. Una aproximación a
la situación se encuentra en los datos de laEncuesta Demográfica y de Salud Materna eInfantil (INEC, 2004).
202
Cuadro 7.3.10: Violencia de la pareja según tipo y área de residencia, 2004
Fuente: CEPAR, ENDEMAIN 2004.
Elaboración: SENPLADES.
Muchos problemas de salud se resuelven en elambiente doméstico, a través del cuidado mater-no, y tratatando a su vez otro tipo de problemaspara las mujeres, las personas que realizan trabaja-do doméstico y otros tipos de cuidado, que noestán cubiertos por la seguridad social.
El sistema público de salud, si bien geográficamentedistribuido en todo el territorio, aún se enfrenta alreto de su conformación e integración entre sistemasy entre niveles. Esta fragmentación limita la posibili-
dad de conocer en forma precisa el perfil epidemio-lógico real de la población, si bien se ha podidodetectar tempranamente brotes y epidemias, el siste-ma en su conjunto ha tenido poco impacto en térmi-nos de mejoramiento de las condiciones de salud y deconcienciación sobre derechos ciudadanos. Un siste-ma jerarquizado por nivel de atención o especialidadno permite el acceso real, oportuno y efectivo, pararesolver muchos problemas que se producen y debenser atendidos en los propios lugares, como son losespacios rurales y urbano-marginales.
3. Políticas y Lineamientos
Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población.
a. Promover la organización comunitaria aso-ciada a los procesos de promoción de la salud.
b. Fortalecer los mecanismos de control de loscontenidos utilitaristas y dañinos a la saluden medios masivos de comunicación.
c. Diseñar y aplicar programas de informa-ción, educación y comunicación quepromuevan entornos y hábitos de vidasaludables.
d. Implementar mecanismos efectivos de con-trol de calidad e inocuidad de los productosde consumo humano, para disminuir posi-bles riesgos para la salud.
e. Fortalecer las acciones de prevención deadicciones de sustancias estupefacientes ysicotrópicas, alcoholismo y tabaquismo.
f. Desarrollar, implementar y apoyar programasde fomento de la masificación de la actividadfísica según ciclos de vida, preferencias cultu-rales, diferencias de género, condiciones dediscapacidad, generacionales y étnicas.
g. Coordinar acciones intersectoriales, conlos diferentes niveles de gobierno y conparticipación comunitaria, para facilitar elacompañamiento profesional para el depor-te y a la actividad física masiva.

h. Realizar campañas y acciones como pausasactivas para evitar el sedentarismo y prevenirsus consecuencias negativas para la salud, enespacios laborales, institucionales y domésti-cos, con apoyo de organizaciones sociales,laborales y la comunidad en general.
i. Promover actividades de ocio activo deacuerdo a necesidades de género, etáreas yculturales.
j. Impulsar el mejoramiento de condicionesorganizativas, culturales y materiales quefavorezcan un equilibrio en el uso del tiem-po global dedicado a las actividades de pro-ducción económica, reproducción humanay social con sentido de corresponsabilidad yreciprocidad de género y generacional.
203
Política 3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y eldesarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad.
a. Fortalecer la vigilancia epidemiológica debase comunitaria e intervención inmedia-ta, especialmente ante eventos que causenmorbilidad y mortalidad evitable y/o quesean de notificación obligatoria.
b. Articular a la comunidad en el sistema devigilancia de modo que la informaciónsea generada, procesada y analizada en lacomunidad.
c. Fortalecer la prevención, diagnóstico ytratamiento de las enfermedades crónico
degenerativas y de las enfermedadestransmisibles prioritarias y desatendidas.
d. Diseñar e implementar sistemas de preven-ción y atención integrales en concordanciacon el conocimiento epidemiológico y conenfoque de determinantes de salud.
e. Fortalecer las acciones de promoción de lasalud mental, especialmente para prevenircomportamientos violentos.
Política 3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sincosto para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad.
a. Articular los diferentes servicios de la redpública de salud en un sistema único, coordi-nado e integrado y por niveles de atención.
b. Fortalecer la rectoría de la autoridad sani-taria sobre la red complementaria deatención, incluyendo la privada, social ycomunitaria.
c. Promover la producción de medicamentosesenciales genéricos de calidad a nivel nacio-nal y de la región, procurando el acceso amedios diagnósticos esenciales de calidad.
d. Mejorar la calidad de las prestaciones desalud, contingencias de enfermedad, mater-nidad y riesgos del trabajo.
e. Promover procesos de formación con-tinua del personal de salud, a fin de
proveer servicios amigables, solidariosy de respeto a los derechos y a los prin-cipios culturales y bioéticos, de acuer-do a las necesidades en los territorios ysu perfil epidemiológico.
f. Generar y aplicar mecanismos de controlde calidad de la atención y de la terapéuti-ca en las prestaciones en los servicios de lared pública y complementaria, a través deprotocolos de calidad, licenciamiento deunidades, participación ciudadana y vee-duría social.
g. Impulsar la investigación en salud, el desa-rrollo de procesos terapéuticos y la incor-poración de conocimientos alternativos.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia.
Política 3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural.
204
a. Ofrecer protección y prevención especia-lizada para la salud de niñas, niños y ado-lescentes.
b. Mejorar la atención a personas con disca-pacidades proporcionándoles tratamiento,rehabilitación, medicamentos, insumosmédicos, ayudas técnicas y centros de aco-gida para personas con discapacidades seve-ras y profundas, con énfasis en aquellas encondiciones de extrema pobreza.
c. Promover acciones de atención integral alas personas refugiadas y en necesidad deprotección internacional, así como a laspersonas víctimas de violencia.
d. Ejecutar acciones de atención integral aproblemas de salud mental y afectiva
e. Impulsar acciones tendientes a la mejora dela salud de las personas de la tercera edad
f. Promover los derechos sexuales y reproduc-tivos de las mujeres, difundiendo el derechoa la salud, al disfrute de su sexualidad y for-taleciendo el acceso a la información, orien-tación, servicios y métodos de planificaciónfamiliar a la vez que se vele por la intimidad,la confidencialidad, el respeto a los valoresculturales y a las creencias religiosas.
g. Valorar las condiciones particulares desalud de las mujeres diversas, en particulardurante el embarazo, parto y postparto.
h. Priorizar las acciones tendientes a reducirla mortalidad materno-infantil y el riesgoobstétrico, en particular en las zonasrurales, las comunidades, pueblos ynacionalidades.
i. Optimizar y equipar los servicios de aten-ción materno-infantil y acompañar a lasmadres durante el embarazo, con calidad ycalidez, promoviendo una adecuada nutri-ción, cuidado y preparación, e impulso a lamaternidad y paternidad responsable.
j. Fortalecer el sistema de atención diferen-ciada y acorde a las diversidades, en el post-parto y al recién nacido, y articular éste aredes de cuidado a las niñas y niños en cen-tros laborales, barriales, comunitarios, ins-titucionales, en coordinación intersectorialy con las iniciativas locales.
k. Fortalecer las acciones y servicios paragarantizar el derecho a una salud sexual yreproductiva no discriminatoria y libre deviolencia que respete la diversidad, y empo-derar a las mujeres en el conocimiento yejercicio de sus derechos.
l. Impulsar acciones de prevención del emba-razo adolescente, e implementar estrategiasde apoyo integral a madres y padres adoles-centes, así como a sus familias, garantizan-do el ejercicio pleno de sus derechos.
Política 3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos.
a. Incentivar la investigación sobre prácticasy conocimientos ancestrales y alternativos.
b. Diseñar y aplicar protocolos interculturalesque faciliten la implementación progresivade la medicina ancestral y alternativa convisión holística, en los servicios de saludpública y privada.
c. Introducir en la malla curricular de los pro-gramas de formación profesional en salud
contenidos que promuevan el conocimien-to, la valorización y el respeto de los saberesy conocimientos ancestrales y alternativos.
d. Reconocer, formar con perspectiva degénero e incorporar agentes tradicionales yancestrales en el sistema general de salud.
e. Generar y aplicar normativas de protecciónde los conocimientos y saberes ancestralesdel acerbo comunitario y popular.
a. Coordinar entre los distintos niveles degobierno para promover un adecuado
equilibrio en la localización del creci-miento urbano.

205
b. Promover programas públicos de viviendaadecuados a las condiciones climáticas,ambientales y culturales, accesibles a las per-sonas con discapacidades, que garanticen latenencia segura y el acceso a equipamientocomunitario y espacios públicos de calidad.
c. Fortalecer la gestión social de la vivienday la organización social de base en losterritorios como soporte de los programasde vivienda.
d. Implementar estándares intersectoriales parala construcción de viviendas y sus entornos,que propicien condiciones adecuadas dehabitabilidad, accesibilidad, espacio, seguri-dad; que privilegien sistemas, materiales ytecnologías ecológicas e interculturales.
e. Fortalecer las capacidades locales para laproducción de materiales de construcción yde vivienda, promoviendo encadenamientosproductivos que beneficien a los territoriosy las comunidades.
f. Promover incentivos a la investigación tec-nológica sobre alternativas de construcciónde vivienda sustentables, en función delclima y del ahorro energético; y la recupera-ción de técnicas ancestrales de construcción.
g. Reformar la normativa de inquilinato y for-talecimiento de las instancias públicas deregulación y control.
h. Ampliar la cobertura y acceso a agua decalidad para consumo humano y a serviciosde infraestructura sanitaria: agua potable,eliminación de excretas, alcantarillado, eli-minación y manejo adecuado de residuos.
i. Diseñar, implementar y monitorear lasnormas de calidad ambiental tanto enzonas urbanas como rurales, en coordina-ción con los diferentes niveles de gobiernoy actores relacionados.
j. Implementar mecanismos de evaluación ycontrol social del impacto social y ambien-tal de los programas habitacionales.
Política 3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los diversos entornos.
a. Controlar y vigilar el cumplimiento de nor-mas y estándares de los diferentes espaciospara evitar posibles efectos de contaminantesfísicos, químicos y biológicos, de estrés, fati-ga, monotonía, hacinamiento y violencia.
b. Diseñar y aplicar sistemas de alerta, registro ymonitoreo permanente y atender oportuna-mente accidentes, enfermedades y problemasasociados con contaminación ambiental yactividades laborales.
c. Implementar sistemas de alerta, registro,monitoreo y atención oportuna de salud y bie-nestar en los espacios educativos, en particularlos relacionados con las condiciones sanitariasy de provisión de alimentos de esta población.
d. Diseñar e implementar acciones dirigidas alas organizaciones barriales y comunitariasque fortalezcan los lazos de confianza, res-peto mutuo y promuevan la cooperación yla solidaridad.
e. Modernizar las capacidades estatales deseguridad interna en términos de equipa-miento, tecnología, comunicaciones,
indumentaria, transporte y demás bienesy servicios estratégicos relacionados, pre-ferentemente producidos por la industrianacional especializada.
f. Especializar y fortalecer la institucionalidadde la seguridad del Estado en la prevencióny control del delito.
g. Fortalecer programas de seguridad ciudada-na y policía comunitaria, que considerenlas perspectiva de género, etárea e intercul-tural, en articulación con la seguridad inte-gral del Estado e incorporar la participaciónactiva de la población en el control y vee-duría social de sus acciones.
h. Prevenir y controlar la delincuencia comúnen todas sus manifestaciones y ámbitos, conenfoque sistémico y multidisciplinario y enestricto respeto del debido proceso y losderechos humanos.
i. Implementar mecanismos de rendición decuentas de la gestión para la seguridadciudadana, por parte de las institucionesresponsables.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

206
4. Metas
3.1.1. Triplicar el porcentaje de la población querealiza actividad física más de 3,5 horas ala semana hasta el 2013.
3.1.2. Reducir al 5% la obesidad en escolareshasta el 2013.
3.2.1. Reducir la incidencia de paludismo en un40% hasta el 2013.
3.2.2. Disminuir a 4 la razón de letalidad deldengue hemorrágico hasta el 2013.
3.2.3. Reducir en un 25% la tasa de mortalidadpor SIDA hasta el 2013.
3.2.4. Reducir a 2 por 100.000 la tasa de morta-lidad por tuberculosis hasta el 2013.
3.2.5. Reducir a la tercera parte la tasa de mor-talidad por enfermedades causadas pormala calidad del agua hasta el 2013.
3.2.6. Reducir en un 18% la tasa de mortalidadpor neumonía o influenza hasta el 2013.
3.3.1. Aumentar al 70% la cobertura de partoinstitucional público hasta el 2013.
3.3.2. Aumentar a 7 la calificación del funcio-namiento de los servicios de SaludPública hasta el 2013.
3.4.1. Reducir en 25% el embarazo adolescentehasta el 2013.
3.4.2. Disminuir en 35% la mortalidad maternahasta el 2013.
3.4.3. Reducir en un 35% la mortalidad neona-tal precoz hasta el 2013.
3.6.1. Disminuir en un 33% el porcentaje dehogares que viven en hacinamiento hastael 2013.
3.6.2. Alcanzar el 80% de las viviendas conacceso a servicios de saneamiento hasta el2013.
3.6.3. Disminuir a 35% el porcentaje de hogaresque habitan en viviendas con característi-cas físicas inadecuadas hasta el 2013.
3.6.4. Disminuir a 60% el porcentaje de vivien-das con déficit habitacional cualitativohasta el 2013.
3.7.1. Revertir la tendencia creciente de los deli-tos hasta alcanzar el 23% hasta el 2013.
3.7.2. Aumentar a 7 la calidad del servicio de laPolicía Nacional según los usuarios hastael 2013.

207
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

208

209
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

210

211
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

212

213
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

214

215
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

216

1. Fundamento
Hasta la expedición de la actual Constitución, loselementos de la naturaleza eran vistos únicamentecomo recursos supeditados a la explotación huma-na. Por consiguiente, eran valorados desde el puntode vista estrictamente económico. La Carta Magnada un giro radical en este ámbito, por lo que seentenderá el concepto de garantía de derechos de lanaturaleza señalado en este objetivo en el marcodel Capítulo II, Título VII, del Régimen del BuenVivir de la Constitución de la República.44
Comprometido con el Buen Vivir de la población,el Estado asume sus responsabilidades con la natu-raleza. Asimismo, desde el principio de correspon-sabilidad social, las personas, comunidades, pueblosy nacionalidades, los diversos sectores privados,sociales, comunitarios y la población en general,deben cuidar y proteger la naturaleza.
La redefinición de relaciones entre personas,comunidades, pueblos y nacionalidades, por un
lado, y su relación con el ambiente, por otra, obli-ga a repensar la situación de las personas respectode su entorno y del cosmos. De este modo, los sereshumanos están en condiciones de redescubrir surelación estrecha con la Pachamama, y hacer delBuen Vivir un ejercicio práctico de sostenibilidadde la vida y de los ciclos vitales.
El enfoque del Buen Vivir rebasa la concepcióndesarrollista que imperó en los últimos sesentaaños, y que estaba basada en una visión extractivis-ta de los recursos naturales, la expansión de suelosagrícolas y la explotación masiva e intensiva de losrecursos mineros y pesqueros. A partir del nuevomarco constitucional, se pretende institucionalizarla prevención y la precaución, en la perspectiva dever el patrimonio natural más allá de los denomi-nados recursos para explotar.
La responsabilidad de tratar el agua y la biodiversi-dad como patrimonios estratégicos es un desafíopara las políticas públicas del país. De aquí se deri-van retos, como lograr cambios significativos en las
217
Objetivo 4:Garantizar los derechos de la naturaleza y promoverun ambiente sano y sustentable
44 Los derechos de la naturaleza son abordados en el Título II, Capítulo VII, de la Constitución en tanto que en el TítuloVII, Capítulo II se incluyen aspectos relativos a Biodiversidad y Recursos Naturales como parte del Régimen del BuenVivir. (N. del E.)
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

instituciones que dirigen la política, la regula-ción y el control ambiental. Obliga, además, aimpulsar la desconcentración efectiva en losterritorios, y articularla a la gestión de la nuevaestructura estatal, bajo el principio de reconoci-miento de la diversidad poblacional, cultural yambiental, y sin olvidar que el Ecuador formaparte de una comunidad mundial.
Para ello, es indispensable que los cambiosplanteados estén acompañados de transforma-ciones en los enfoques productivos y de consu-mo, a fin de prevenir, controlar y mitigar lacontaminación ambiental y, de ese modo, per-mitir al país enfrentar, estratégicamente, elcalentamiento global. Aunque el Ecuador, adiferencia de los países más industrializados, noaporta en exceso a la emisión de CO2, a partirdel marco constitucional vigente, puede sentarprecedentes históricos de carácter amplio eneste ámbito. La no extracción de crudo a cambiode compensaciones monetarias y no moneta-rias, como propone la Iniciativa Yasuní-ITT,abre una gama de oportunidades para reflexio-nar críticamente, como sociedad, acerca de losfines y medios para lograr el Buen Vivir.
2. Diagnóstico
La dependencia de la economía en los recursos naturales y la degradaciónambiental La política de apertura comercial que primó en lasúltimas décadas en el Ecuador ha incrementado lospatrones de deforestación y de pérdida de la calidadambiental en ciertas regiones del país. Desde 1980hasta 2007 las exportaciones crecieron más que lasimportaciones, con un déficit en la balanza biofísicacomercial, que llega a 20 millones de toneladas.45
Este crecimiento del déficit comercial físico se basaen el incremento en las exportaciones de petróleo yde ciertos productos agrícolas. La primera implica-ción de esta situación es que el Ecuador exporta másmaterial del que importa en una pauta tradicional enAmérica Latina, que tiene graves secuelas ambienta-les ya que cada tonelada de producto exportadogenera una serie de impactos ambientales (y enalgunos casos sociales) que no son integrados alprecio. De otro lado, los 20 millones de toneladas dedéficit comercial físico con relación al intercambioecológicamente desigual implican que Ecuadorestá produciendo más material de lo que ingresa,igualmente con graves consecuencias ambientales.
218
45 El Análisis de los Flujos de Materiales (AFM) forma parte de un sistema de cuentas de recursos naturales y basa su fun-damento teórico en la concepción de metabolismo social. El AFM permite cuantificar el intercambio físico de mate-riales de las economías con el ambiente, a través de la construcción de un balance de materiales. Aplicado al comercioexterior, se calcula el Balance Comercial Físico (BCF), donde se contabilizan las importaciones y exportaciones entérminos de su peso.

Existe una clara reducción de la superficie naturaldel país y una acelerada degradación y fragmenta-ción del paisaje debido al cambio en el uso delsuelo (Sáenz et. al. 2002). Para 2001, se estima quela cobertura vegetal continental era de 138.716km2, es decir, el 55% del total de su distribuciónpotencial. Por superficie y remanencia, la condi-ción más crítica se encuentra en la vegetaciónseca y húmeda interandina (25% de remanencia),seguida por el bosque húmedo de la Costa, elbosque seco occidental, el bosque húmedo monta-no occidental y los manglares (menos del 50% deremanencia). Los humedales, el bosque seco mon-tano oriental, el bosque húmedo montano orien-tal y el páramo seco tienen una remanencia menoral 75%, mientras que los bosques húmedos amazó-nicos, los bosques húmedos amazónicos inunda-bles y los páramos húmedos tienen aún una
superficie mayor al 75%. La Unión Mundial parala Naturaleza, en su Libro Rojo de EspeciesAmenazadas (IUCN, 2006), reporta un total de2.180 especies amenazadas en el Ecuador, debido ala destrucción de su hábitat, el tráfico de especieso la caza y pesca indiscriminadas.
La mayor parte de presiones y la degradación de losambientes marinos se relacionan con acciones en elcontinente. Según la Evaluación Ecorregional delPacífico Ecuatorial (Terán et al., 2004), solo el 20%de la contaminación en el mar se produce por acti-vidades oceánicas, mientras el resto se presenta enlas zonas costeras. En el sector de pesca y camarónse registran impactos producidos por la generaciónde desechos sólidos, estimándose que el sector anivel nacional genera alrededor de 29.000 TM deresiduos, los cuales no reciben tratamiento alguno
219
Mapa 7.4.1: Catastro minero y bloques petroleros para 2009
Fuente: TNC – MAE, 2007 /MMP, 2006.
Elaboración: SENPLADES.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

(Mentefactura, Ecolex y SCL Econometrics,2006). Las zonas de mayor riesgo de contamina-ción por derrames de petróleo se encuentran enEsmeraldas, Manta, la Península de Santa Elena yel Golfo de Guayaquil. Solo en el Río Guayas y elEstero Salado se estima una descarga de 200.000galones de aceite por año. La extracción de espe-cies del mar sin ningún control es otra de lasgrandes amenazas a la biodiversidad. Las especiesexplotadas muestran cambios en su estructurapoblacional, con una reducción significativa delnúmero y tamaño de los individuos, la interrup-ción en la frecuencia de tallas y reducción de laedad de madurez sexual (Terán et al., 2004). Unserio problema representa la pesca ilegal depepinos de mar y de tiburones en el Archipiélagode Galápagos. Algunos estudios realizados en elpaís identifican la existencia de rutas y mecanis-mos furtivos e ilegales de pesca y comercializaciónde aletas de tiburón.
El Informe 2000 (Ministerio del Ambiente yotros, 2001) advierte cifras de deforestación contasas anuales subnacionales entre 1,7 (238.000has) y 2,4 (340.000 has). Solo en la provincia deEsmeraldas se han deforestado más de 700.000has de bosques nativos desde 1960 (Larrea,2006). También en las provincias centrales delEcuador, como Cotopaxi, se han calculado tasasde deforestación que llegan a 2.860 has anuales(Maldonado Martínez, 2006). En el 2003 losbosques nativos representaban el 13,26% de lasuperficie nacional, de los cuales, 6’785.563 hasse superponen con comunidades afroecuatoria-nas y pueblos indígenas. De acuerdo con losdatos sostenidos por la Coordinadora Nacionalde Defensa del Manglar (2005), el 70% de laszonas de manglar y áreas salinas desaparecieronentre 1969 y 1999. Las provincias que mayorpérdida del manglar han tenido son Manabí, con
el 85% de su superficie, y El Oro, con el 46%. Encuanto a magnitud, la mayor pérdida la ha sufri-do Guayas con una reducción de 19.856 has y ElOro con 16.175 has.
Según el Programa de Modernización de losServicios Agropecuarios (2001), los pastos planta-dos y los cultivos de ciclo corto ocupan el 23,7%del total de la superficie del país, y la arboricul-tura el 6,2%. El restante 9,1% son cultivos dearroz, palma africana y camaroneras. El 5,3% de lasuperficie se encuentra erosionada o en proceso deerosión, principalmente en la región Sierra(Sáenz, 2005). El bosque húmedo de la Costa hasido ocupado en más del 75% para la agricultura,seguido por el bosque seco occidental y la vegeta-ción interandina con más del 70% de ocupación.De acuerdo al Análisis Ambiental País(Mentefactura, Ecolex y SCL Econometrics, 2006),el sector agropecuario es uno de los más despro-vistos en términos de inversión, recuperación delsuelo y mejora de la calidad productiva. En conse-cuencia, encontramos un avance indiscriminadode la frontera agropecuaria sobre los ecosistemasremanentes. Un cultivo de rápida expansión hasido la palma africana, con más de 207.285,31 hasacumuladas según el censo de ANCUPA en el2005, lo que ha significado la conversión de 8.000has de bosque nativo (Barrantes, 2001). Asítambién, el cultivo de flores y otros productos notradicionales registra altos impactos sociales rela-cionados a la modificación de patrones de pro-ducción (la OIT registra, en el 2002, la presenciade 6.000 niños y adolescentes en floricultoras).Entre tales impactos cabe señalar la salud de lostrabajadores, contaminación en el uso de aguapara riego e impactos en la seguridad alimentariapor reducir el mercado nacional de productos agrí-colas a favor del aumento del mercado interna-cional (Barrantes, 2001).
220

Mapa 7.4.2: Zonas de aptitud agrícola y áreas de conflicto por actividades productivas,
Ecuador, 2000
Fuente: MAG, 2000.
Elaboración: SENPLADES.
221
Casi la totalidad del territorio amazónico ecuatoria-no está bajo contratos de asociación para la explo-ración o la explotación de petróleo (Fontaine,2003). Los crecientes problemas derivados de ladegradación ambiental, la pérdida acelerada deespacios naturales, la constante ocupación detierras indígenas y comunitarias, así como la desi-gual distribución de los beneficios del desarrolloeconómico, vienen acompañados, desde la décadade los años setenta, de conflictos socio-ambientales.
Las actividades forestales provocan constantes con-flictos con demandas sociales y legales de comuni-dades indígenas, afroecuatorianas, campesinas y deorganizaciones ambientalistas, que demandan laadopción de efectivos mecanismos de control ysanción a la tala indiscriminada (Lara, 2002). Hoy
en día existe un serio conflicto derivado de la deci-sión de establecer una zona de co-manejo entrecomunidades indígenas Awá y comunidades afro-ecuatorianas en territorios ubicados en la Parroquiade Ricaurte-Tululbí, en la provincia de Esmeraldas.El conflicto, en torno al proceso de destrucción delmanglar, data desde la década de los ochenta,cuando pobladores locales asociados a organizacio-nes no gubernamentales, nacionales e internacio-nales, iniciaron una campaña de defensa delmanglar. La dinámica del conflicto ha implicadodemandas sociales a los poderes públicos para adop-tar mecanismos eficientes de control al avance dela industria camaronera y a la tala de manglares.
Respecto del sector minero, los principales con-flictos que se dan ocurren en la actualidad en las
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

provincias de Imbabura, Morona Santiago, Azuayy Zamora Chinchipe. Estos conflictos han impli-cado numerosas confrontaciones físicas entrepobladores y trabajadores de las diferentes empre-sas; acciones legales de parte y parte, y acciones dehecho para impedir el ingreso de trabajadores delas compañías a las áreas de las concesiones.
La biodiversidad y el patrimonio natural Ecuador posee una gran diversidad geográfica, bio-lógica y étnica en un espacio relativamente redu-cido (256.370 km2), en donde convergen losAndes, la Amazonía y la Cuenca del Pacífico. Estáentre los 17 países megadiversos del mundo, aun-que es el más diverso si se considera su número deespecies por unidad de superficie (0.017especies/km2). Esto significa que posee 3 veces másespecies por unidad de superficie que Colombia y21 veces más que Brasil (Coloma et al., 2007).
Forma parte de varias eco-regiones terrestres,dos de ellas con reconocimiento mundial comoáreas calientes de biodiversidad (hotspots): el«Tumbes-Chocó-Magdalena», que se extiendeprincipalmente por el Noroeste del país, y el delos Andes Tropicales.
El Ministerio del Ambiente reporta, al 2009, 40áreas dentro del Sistema Nacional de ÁreasProtegidas, con una cobertura territorial del 19%de la superficie del país. Solo el Archipiélago deGalápagos tiene una protección cercana al 97%del territorio, seguidas por Napo, Orellana,Sucumbíos y Tungurahua, con una superficie
protegida mayor al 30%. La mayoría de provin-cias no sobrepasa el 20% de protección territo-rial, y en algunos casos, como Carchi, Manabí,Azuay, Bolívar, El Oro, Guayas, Santa Elena,Loja y Los Ríos, la protección es menor al 5% desu respectiva superficie.
Según el estudio de Identificación de Vacíos yPrioridades de Conservación para la Biodiversidaden el Ecuador Continental (Cuesta-Camacho etal., 2006), para mantener toda la representatividadde la biodiversidad y garantizar, entre otros facto-res, la viabilidad e integralidad de los ecosistemas,se debería llegar al 32% de protección nacional(82.516 km2). Actualmente, se ha cumplido el58,52% de la meta. La prioridad es sobre la Costa,donde aún falta por alcanzar el 70% de protección,para un total de 17.585 km2 (26% del total de laregión Costa). Esta protección debería iniciar porlas provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro,Manabí, Santa Elena y Esmeraldas. La regiónSierra ha cumplido con el 36% de la meta de untotal de 17.069 km2 (27% del total del territorio dela región). La protección debería dirigirse princi-palmente a Loja, Carchi, Azuay, Bolívar, Imbaburay Pichincha. La Región Amazónica ha alcanzadoel 75% del total de la meta esperada (39.617 km2,que representan el 34% del total de la región). Laprotección debería iniciarse por las provincias ubi-cadas en la región centro sur de la Amazonía:Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza.Galápagos, en términos de protección territorial,es la provincia con mayor cumplimiento de lameta, siendo cercana al 97% (Mapa 7.4.3).
222

Mapa 7.4.3. Prioridades de conservación terrestres y marinas, Ecuador, 2007
Fuente: TNC – MAE, 2007.
Elaboración: SENPLADES.
223
Según el estudio Áreas Prioritarias para laConservación de la Biodiversidad Marina en elEcuador Continental (Terán et al., 2007), sedeben priorizar 25 zonas marino-costeras conun total de 933.450 has de la franja ecuatoria-na. Aproximadamente, el 18% del total priori-zado (no se considera la zona marina deGalápagos) tiene algún nivel de protección.Las zonas de mayor prioridad se ubican en lazona costera y marina de Esmeraldas, Manabí,Guayas y Santa Elena.
La población ecuatoriana tradicionalmente hautilizado la biodiversidad para su beneficio:como medicina, en la agricultura, en la activi-dad pecuaria, en sus ritos, costumbres y tradicio-nes. Ecuador ha contribuido significativamente
al desarrollo y difusión de esta biodiversidad enel mundo: productos como la papa, la cascarillao quina, (Cinchona sp.) el cacao, las plantasmedicinales y sus derivados, el principio activode la epibatidina, (analgésico 200 veces máspoderoso que la morfina), o la industria delcamarón (MAE, 2001).
La degradación del patrimonio hídrico y las inequidades en su accesoLos problemas del recurso hídrico se concentranen la pérdida de la cantidad y la calidad debidoa la sobreexplotación de las fuentes, el incre-mento de la contaminación, el uso de tecnologíaanticuada, a trasvases sin planificación y la ace-lerada deforestación de cuencas hidrográficas(Granda et al., 2004).
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Mapa 7.4.4: Rendimiento hídrico por cuenca y sus usos actuales
Fuente: SENAGUA, 2007.
Elaboración: SENPLADES.
224
Según estudios realizados por el InstitutoNacional de Meteorología e Hidrología (2007),los recursos hídricos del país podrían encontrarseen un alto nivel de vulnerabilidad a los cambiosen el clima. Así, con el aumento en un grado cen-tígrado de temperatura y la baja de un 15% en laprecipitación, las cuencas que cubren las provin-cias de Esmeraldas, Pichincha, Manabí, Cotopaxi,Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Carchi,Imbabura, Napo, Pastaza y Guayas incrementaríansu déficit de agua, principalmente en los meses dejulio a diciembre.
El cálculo del uso de agua (dato de 1989) era de22.304 Hm3/año en generación hidroeléctrica y de22.500 Hm3/año en consumo (81% riego, 12,3%uso doméstico, 6,3% al uso industrial y 0,3% usosvarios). Del total del agua captada se estiman pér-
didas de traslado de entre el 15% y el 25% por pro-blemas en la infraestructura. El porcentaje deviviendas con agua entubada ha subido progresi-vamente: en 1995 el promedio nacional era del37%, pasando al 40% en 1999 y hasta el 48% enel 2006 (INEC/MAG-SICA, 2001).
Las posibilidades de diversificaciónde la matriz energéticaLa matriz energética en el Ecuador dependeactualmente, en forma mayoritaria, de los com-bustibles fósiles. De acuerdo al Ministerio deElectricidad y Energía Renovable (2008) en elEcuador la dependencia por los combustibles fósi-les ha crecido sosteniblemente llegando a ocuparel 80% de la oferta de energía primaria. Este estu-dio identifica algunos aspectos claves sobre lamatriz energética del Ecuador como:

• La excesiva dependencia de combustibles fósi-les ha aumentado la vulnerabilidad del país.
• Se ha invertido muy pocos recursos en buscarfuentes diversas de generación energética.
• El 80% del gas natural se desperdicia, yaque no se inyecta en las formaciones geoló-gicas o se lo procesa para el uso doméstico.
225
Gráfico 7.4.1: Oferta de energía primaria, Ecuador, 1970 y 2006
Fuente: OLADE en MEER, 2008.
Elaboración: SENPLADES.
• Hay muy poco impulso para la utilizaciónde energía geotérmica, eólica o solar. No sepresentan estrategias claras para incentivara los consumidores y empresarios a generarenergía renovable.
• No hay capacidad de refinación suficientedel crudo ecuatoriano.
• Hay un incremento sostenido en la deman-da de energía para el transporte y la indus-tria, que ha aumentado de 36 a 55% en losúltimos 16 años.
1970
2006
2% 4%
50%
5%
3%
3%
8%7%
79%
39%
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Gráfico 7.4.2: Consumo de energía por sectores, Ecuador, 1980 y 2006
Fuente: OLADE en MEER, 2008.
Elaboración: SENPLADES.
226
En Ecuador no hay capacidad instalada para lageneración de biocombustibles, pero esta ha sidoidentificada como una actividad productiva prio-ritaria. Se está diseñando una estrategia para utili-zar el etanol derivado de la caña de azúcar, que semezclará con la gasolina, y para utilizar palma afri-cana para desarrollar biodiésel.
Finalmente, como exponen Cuesta y Ponce(2007), el 40% de las familias más pobres en elEcuador capturan solamente el 22,5% del beneficio
del subsidio al gas, mientras las clases medias y altascapturan el restante 77,5%.
En cuanto a la energía eléctrica, en Ecuador hayuna capacidad instalada de 4.000 MW, que secomponen por un 41% de fuentes hidroeléctri-cas, 49,9% de fuentes termoeléctricas (de búnker,diésel y gas natural), y 9,1% se importan desdeColombia (CONELEC, 2009). En el año 2006,la generación bruta de energía eléctrica en elEcuador alcanzó algo más de 16 mil GWh,
1980
2006
3%36%
11%5%
28%
17%
0%
55%1%5%
19%
20%

mientras que la energía facturada fue alrededorde 11 mil GWh. La diferencia la componen 3500MW en pérdidas en la transmisión y distribuciónde energía y 1500 MW en autoconsumo. Deacuerdo a la energía facturada, el consumo de
energía eléctrica en el Ecuador es demandadoen un 41% por residencias, 22% por el comer-cio, 19% por el sector industrial, el 8% poralumbrado público y el restante 10% por diver-sos actores (CONELEC, 2009).
227
Gráfico 7.4.3: Energía eléctrica total: producida e importada, Ecuador, 1991-2006
(GWh)
Fuente: CONELEC, 2008.
Elaboración: SENPLADES.
En el Gráfico 7.4.3 se puede observar cómo havariado la composición de la energía eléctrica en elEcuador en los últimos 16 años. En el año 1991 laenergía de fuentes térmicas representaba el 27%,mientras que para el año 2006 representa el 47%del balance de energía total producida; y la hidro-electricidad pasa del 73% al 44%, en el mismoperíodo. Este cambio de la matriz energética tienealgunas repercusiones:
• Entre 1997 y 2006 la demanda de energíaeléctrica se duplicó. Este incremento esmayor al crecimiento poblacional (seaumentó la cobertura de energía a la pobla-ción al 94%, pero también representa unaumento en la energía total consumida en
los hogares), y mayor al crecimiento delPIB en los mismos años.
• El Ecuador deja de invertir en fuentessustentables de energía eléctrica y reem-plaza el incremento de la demanda, en unprimer momento, con la implementaciónde centrales térmicas y, en un segundomomento, en la importación de energíadesde Colombia, que para el año 2006llega a 1570 GWh. Las fuentes térmicasdemandan combustibles fósiles (diesel,fuel oil) que no se producen en el país,con serias repercusiones en las finanzaspúblicas. En el año 2007 el monto desti-nado para la importación de derivados fuealrededor de US$ 2.300 millones.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

• La generación de energía eléctrica produceimpactos ambientales no considerados en laestructura de precios ni en las inversiones delsector. El incremento en las emisiones deCO2 que tienen como base las fuentes térmi-cas es significativo. Los impactos ambientales
de la construcción de plantas hidroeléctricasestán relacionados al embalse del agua engrandes zonas altas en biodiversidad, como esel flanco oriental de la cordillera de losAndes, con el consecuente impacto en comu-nidades locales de altos niveles de pobreza.
228
Gráfico 7.4.4: Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes)
Nota: NGTCP es la nueva generación termoeléctrica que desde el año 2008 se prevé reemplazará la energía importada de Colombia.
Fuente: PME (CONELEC, 2007).
Elaboración: SENPLADES.
Con la tendencia de crecimiento de la energíadesde el año 1990 al 2006, CONELEC estima quepara el año 2022 la demanda de energía eléctricafacturada será de 14 millones de MWh. Dependerde la generación hidroeléctrica, es potencialmen-te peligroso, puesto que la variabilidad en los regí-menes de lluvias aumenta, como consecuencia delcambio climático, y es necesario prever años desequía graves. De ahí la necesidad de impulsar lageneración de proyectos de fuentes alternativascomo son la geotérmica, mareomotriz, eólica,solar. Se espera que la generación térmica se
reduzca desde el año 2012 con la operación de losproyecto Sopladora y Coca Codo Sinclair(CONELEC 2007)46. Finalmente, no hay unameta clara respecto a la reducción y ahorro en elconsumo de energía en el Ecuador.
La contaminación ambientalEl Análisis Ambiental País (Mentefactura, Ecolexy SCL Econometrics, 2006) destaca el posiciona-miento creciente de las municipalidades, especial-mente en el control de la contaminaciónindustrial, donde se registran experiencias muy
46 Desde la entrada en operación del proyecto Coca Codo Sinclair se espera que la generación hídrica alcance el 90% dela capacidad instalada.

positivas como la de los municipios de Quito,Cuenca y Guayaquil. Sin embargo, en las ciudadesmedianas y pequeñas la gestión ambiental es débilo inexistente. Basta con observar ejemplos como lacobertura de la recolección de basura o tratamien-to de desechos, así como la brecha que existe en eltratamiento de descargas que se hace a los cuerposde agua. En Ecuador solo el 5% de las aguas negrastienen algún nivel óptimo de tratamiento.
Debido al acelerado y desordenado crecimientourbano, aún podemos notar la persistencia de pro-blemas como: (1) contaminación atmosférica aso-ciada al transporte, industria, minería y
generación eléctrica; (2) altos índices de contami-nación hídrica, por la disposición sin tratamientode residuos líquidos domiciliarios e industriales;(3) inadecuado manejo del crecimiento urbano,con la consecuente degradación ambiental expre-sada en la congestión, contaminación, ruido, dise-minación de desechos, hacinamiento, escasez deáreas verdes de recreación, violencia social e inse-guridad; (4) crecimiento inusitado del parqueautomotor; (5) inadecuado manejo y disposiciónde residuos sólidos, domésticos e industriales, par-ticularmente los peligrosos como los hospitalarios;(6) inexistencia de un sistema nacional de infor-mación sobre calidad ambiental.
229
Mapa 7.4.5: Disposición de desechos sólidos a diciembre de 2008
Fuente: MAE.
Elaboración: SENPLADES.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Los efectos y repercusiones del cambio climáticoLos reportes recientes del Panel Intergubernamentalde Expertos sobre cambio climático indican que elsistema climático continuará cambiando por siglos,los eventos extremos tendrán una mayor frecuencia,el incremento de la temperatura del aire continuaráde igual manera, el retroceso de los glaciares seincrementará y el régimen de precipitación sufriráimportantes cambios en su distribución temporal yespacial.
Como resultado de los cambios en el sistema cli-mático, el Ecuador ha soportado graves consecuen-cias sociales, ambientales y económicas; comoejemplo cabe destacar que un evento, El Niño,tuvo un costo de alrededor de 3 mil millones dedólares, sin considerar la pérdida de vidas huma-nas, ecosistemas y, en general, daños al ambiente.
En los últimos años el país ha registrado incremen-tos sostenidos de temperatura, cambios en la fre-cuencia e intensidad de eventos extremos (sequías,inundaciones, heladas), cambios en el régimenhidrológico y retroceso de glaciares. Un aspecto devital importancia es la variación registrada en los
últimos diez años con el desfase de la época lluvio-sa y registro de precipitaciones intensas en perío-dos muy cortos, seguidos de períodos dedisminución significativa de la precipitación. Porotro lado, el retroceso de los glaciares en los últi-mos años es significativo, alrededor del 20-30% enlos últimos 30 años. A pesar de los esfuerzos reali-zados en el país, con el apoyo de la cooperacióninternacional, el tema de cambio climático no estáincluido en la planificación nacional y sectorial.
La tasa de crecimiento de las emisiones totales deCO2 entre 1994-2003 fue del 4% anual, cuando latasa de crecimiento anual promedio del PIB para eseperíodo fue del 2,7%. Esto no solamente indica quela economía emite más, sino que es más ineficiente.Un factor adicional es que el sector de mayor creci-miento de las emisiones es la industria (Gráfico7.4.5). Este análisis no estaría completo si no dijéra-mos que el 70% de las emisiones de CO2 son causa-das por el cambio de uso del suelo (Sáenz, 2007a).Como se comentó en el inicio de este documento losagresivos procesos de deforestación en el Ecuador nosolamente impacta en la pérdida de biodiversidadsino en la generación de emisiones de CO2, que enalgún momento tendremos que capturar.
230
Gráfico 7.4.5: Crecimiento de emisiones totales de CO2 entre 1993-2004
Fuente: CISMIL, 2007.
Elaboración: SENPLADES.

La institucionalidad ambientalLa institucionalidad ambiental en el Ecuador haestado marcada por fuerte carga de centralismo yrelación vertical del Estado con la ciudadanía. Alno concebir que temas como salud, educación,ordenamiento territorial, energía, vialidad, gestiónde riesgos, urbanismo o producción, podrían con-tener un eje ambiental, todas las instituciones delEstado central, de los gobiernos locales y el ámbitoprivado, han mantenido espacios desarticuladosentre si, que han venido tratando de manera ape-nas complementaria o por cumplir con los requisi-tos, los aspectos ambientales en cada uno de susespacios. La institucionalidad y, por ende, las com-petencias de la autoridad ambiental nacional sehan visto involucradas en constantes disputas conotras instancias públicas de su mismo nivel. La dis-persión de competencias y la falta de planificación,comunicación y acuerdos interinstitucionales hanresultado en un manejo lento.
La nueva Constitución de la República ha permi-tido acelerar estos procesos de modernización, rees-tructuración y desconcentración de las institucionespúblicas del Estado. Para 2009 las instituciones decarácter ambiental se reformarán en función de unnuevo modelo de gestión, con altos niveles de efi-ciencia y desconcentración, en relación con las 7zonas territoriales propuestas por la SENPLADES.En el caso de Galápagos, la Constitución establecela creación de un Consejo de Gobierno, que lleveadelante un modelo diferenciado y complementariode desarrollo, el cual deberá ocuparse fundamental-mente de: establecer el Sistema de Planificación deGalápagos, a través de un plan de gestión y ordena-miento territorial renovado, que contemple las
particularidades y considere la fragilidad de los eco-sistemas, así como recupere la visión social paracon las poblaciones asentadas en el Archipiélago.Asimismo, la Constitución establece que para laCircunscripción Territorial Especial de la Amazoníadeberá haber una planificación integral que incluyaaspectos ambientales, económicos y culturales, conun ordenamiento territorial que garantice la conser-vación y protección de sus ecosistemas y el BuenVivir de su población.
La Constitución establece también la necesidadde crear y poner en funcionamiento instancias decontrol y supervisión de las acciones realizadaspor algunas de las instituciones del sector patri-monial. Específicamente, la creación de laSuperintendencia Ambiental, tratándose de unorganismo independiente a las actuales instanciasde control, conformando un área especializada eneste tema. Así también, dentro del SistemaNacional Descentralizado de Gestión Ambiental,en el período se implementará la DefensoríaAmbiental, como parte de las instancias ciudada-nas necesarias para garantizar los derechos de laciudadanía y la naturaleza.
Los artículos contemplados en los Derechos de laNaturaleza, como parte del capítulo del BuenVivir, el principio de responsabilidad del Estadopara con la naturaleza, y el principio de correspon-sabilidad social de cuidar o denunciar los abusosque se darían para con un espacio natural, recupe-ran y aclaran el nivel de responsabilidad que sedebe tener ante cualquier tipo de afectación quese haga en la naturaleza.
231
3. Políticas y Lineamientos
Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y subiodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico.
a. Fortalecer los sistemas de áreas protegi-das terrestres y marinas, basados en sugestión y manejo con un enfoque ecosis-témico, respetando sus procesos natura-les y evolutivos, ciclos vitales, estructuray funciones.
b. Diseñar y aplicar procesos de planificacióny de ordenamiento de territorial en todoslos niveles de gobierno, que tomen encuenta todas las zonas con vegetación nati-va en distinto grado de conservación, prio-rizando las zonas ambientalmente sensibles
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

y los ecosistemas frágiles, e incorporenacciones integrales de recuperación, con-servación y manejo de la biodiversidad conparticipación de las y los diversos actores.
c. Diseñar y aplicar marcos regulatorios y pla-nes especiales para el Archipiélago deGalápagos y la región amazónica, que impul-sen prácticas sostenibles, de acuerdo a losparámetros ambientales particulares de estosterritorios así como sus recursos nativos.
d. Promover usos alternativos, estratégicos ysostenibles de los ecosistemas terrestres ymarinos y de las potenciales oportunidadeseconómicas derivadas del aprovechamientodel patrimonio natural, respetando losmodos de vida de las comunidades locales,los derechos colectivos de pueblos y nacio-nalidades y los derechos de la naturaleza.
e. Desarrollar y aplicar normas de bioseguri-dad y de biotecnología moderna y sus pro-ductos derivados, así como suexperimentación y comercialización, encumplimiento del principio de precaución
establecido en la Constitución y la norma-tiva internacional relacionada.
f. Desarrollar proyectos de forestación, refo-restación y revegetación con especiesnativas y adaptadas a las zonas en áreasafectadas por procesos de degradación,erosión y desertificación, tanto con finesproductivos como de conservación y recu-peración ambiental.
g. Fomentar la investigación, educación,capacitación, comunicación y desarrollotecnológico para la sustentabilidad de losprocesos productivos y la conservación dela biodiversidad.
h. Proteger la biodiversidad, particularmentelas especies y variedades endémicas y nati-vas, bajo el principio precautelatorio a tra-vés de, entre otras medidas, la regulacióndel ingreso y salida de especies exóticas.
i. Preservar, recuperar y proteger la agrodiver-sidad y el patrimonio genético del país, asícomo de los conocimientos y saberes ances-trales vinculados a ellos.
232
Política 4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoraciónsociocultural y ambiental.
a. Diseñar y aplicar reformas institucionalestendientes a fortalecer la regulación, elacceso, la calidad y la recuperación de losrecursos hídricos, e implementar un pro-ceso de desconcentración articulado a losprocesos de planificación de todos losniveles de gobierno.
b. Establecer lineamientos públicos integralese integrados de conservación, preservacióny manejo del agua, con criterios de equidady racionalidad social y económica.
c. Recuperar la funcionalidad de las cuencas,manteniendo las áreas de vegetación y lasestructuras relacionadas con las fuentes y laproducción hídrica.
d. Estimular la gestión comunitaria responsa-ble del recurso hídrico y apoyo al fortaleci-miento de las organizaciones campesinas eindígenas en los territorios para garantizar
la continuidad y permanencia de los proce-sos de conservación.
e. Impulsar la investigación para la restaura-ción, reparación, rehabilitación y mejora-miento de los ecosistemas naturales y laestructura de las cuencas hidrográficas.
f. Diseñar programas de sensibilización, edu-cación y capacitación que permitan el reco-nocimiento del valor y la gestión culturaldel patrimonio hídrico.
g. Implementar programas bajo criterios decorresponsabilidad y equidad territorial(en vez de compensación) por el recursohídrico destinado a consumo humano y aactividades económicas.
h. Desarrollar e implementar programas queimpulsen sistemas sostenibles de produc-ción, como alternativa a las actividadesproductivas que afectan el estado de lascuencas hidrográficas.

Política 4.3. Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles.
233
a. Aplicar programas, e implementar tecnolo-gía e infraestructura orientados al ahorro ya la eficiencia de las fuentes actuales y a lasoberanía energética.
b. Aplicar esquemas tarifarios que fomentenla eficiencia energética en los diversos sec-tores de la economía.
c. Impulsar la generación de energía de fuen-tes renovables o alternativas con enfoquede sostenibilidad social y ambiental.
d. Promover investigaciones para el uso deenergías alternativas renovables, inclu-yendo la mareomotriz y la geotermia,
bajo parámetros de sustentabilidad en suaprovechamiento.
e. Reducir gradualmente el uso de combus-tibles fósiles en vehículos, embarcacionesy generación termoeléctrica, y sustituirgradualmente vehículos convencionalespor eléctricos en el Archipiélago deGalápagos.
f. Diversificar y usar tecnologías ambiental-mente limpias y energías alternativas nocontaminantes y de bajo impacto en laproducción agropecuaria e industrial y deservicios.
Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida.
a. Aplicar normas y estándares de manejo,disposición y tratamiento de residuos sóli-dos domiciliarios, industriales y hospitala-rios, y sustancias químicas para prevenir yreducir las posibilidades de afectación de lacalidad ambiental.
b. Desarrollar y aplicar programas de recupe-ración de ciclos vitales y remediación depasivos ambientales, tanto a nivel terrestrecomo marino, a través de la aplicación detecnologías amigables y buenas prácticasambientales y sociales, especialmente en laszonas de concesiones petroleras y minerasotorgadas por el Estado ecuatoriano.
c. Implementar acciones de descontaminación
atmosférica y restauración de nivelesaceptables de calidad de aire con el obje-tivo de proteger la salud de las personas ysu bienestar.
d. Reducir progresivamente los riesgos parala salud y el ambiente asociados a losContaminantes Orgánicos Persistentes(COPs).
e. Regular criterios de preservación, conserva-ción, ahorro y usos sustentables del agua eimplementar normas para controlar y enfren-tar la contaminación de los cuerpos de aguamediante la aplicación de condicionesexplícitas para el otorgamiento de las autori-zaciones de uso y aprovechamiento.
Política 4.5. Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en el proceso de cambio climático.
a. Generar programas de adaptación y res-puesta al cambio climático que promuevanla coordinación interinstitucional, y lasocialización de sus acciones entre los dife-rentes actores clave, con particular aten-ción a ecosistemas frágiles como páramos,manglares y humedales.
b. Incorporar programas y planes de contin-gencia ante eventuales impactos originadospor el cambio de clima que puedan afectarlas infraestructuras del país.
c. Impulsar programas de adaptación a lasalteraciones climáticas, con énfasis enaquellos vinculadas con la soberanía ener-gética y alimentaria.
d. Valorar el impacto del cambio climáticosobre los bienes y servicios que proporcio-nan los distintos ecosistemas, en diferenteestado de conservación.
e. Incorporar el cambio climático como variablea considerar en los proyectos y en la evalua-ción de impactos ambientales, considerando
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

las oportunidades que ofrecen los nuevosesquemas de mitigación.
f. Desarrollar actividades dirigidas a aumen-tar la concienciación y participación ciuda-dana, con énfasis en las mujeres diversas,en todas las actividades relacionadas con elcambio climático y sus implicaciones en lavida de las personas.
g. Elaborar modelos predictivos que permitanla identificación de los efectos del cambio
climático para todo el país, acompañadosde un sistema de información estadístico ycartográfico.
h. Incentivar el cumplimiento de los compro-misos por parte de los países industrializa-dos sobre transferencia de tecnología yrecursos financieros como compensación alos efectos negativos del cambio de climaen los países no industrializados.
234
Política 4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidospor procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos.
a. Incorporar la gestión de riesgos en los pro-cesos de planificación, ordenamiento terri-torial, zonificación ecológica, inversión ygestión ambiental.
b. Implementar programas de organizaciónde respuestas oportunas y diferenciadas degestión de riesgos, para disminuir la vulne-rabilidad de la población ante diversasamenazas.
c. Fomentar acciones de manejo integral, efi-ciente y sustentable de las tierras y cuencashidrográficas que impulsen su conservacióny restauración con énfasis en tecnologías
apropiadas y ancestrales que sean viablespara las realidades locales.
d. Implementar un sistema de investigación ymonitoreo de alerta temprana en poblacio-nes expuestas a diferentes amenazas.
e. Desarrollar modelos específicos para el sectorseguros (modelos catastróficos), que combi-nen riesgo y los parámetros financieros delseguro y reaseguro, para recrear eventoshistóricos y estimar pérdidas futuras.
f. Analizar la vulnerabilidad y el aporte a laadaptación al cambio climático de infraes-tructuras estratégicas existentes y futuras.
Política 4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y culturales dentro de la gestión pública.
a. Fomentar y aplicar propuestas integralesde conservación del patrimonio natural,manejo sostenible, contaminación evita-da y protección de comunidades, conénfasis en la iniciativa por la no-extrac-ción de crudo en el campo Yasuní -Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT),para la construcción de un sistema alter-nativo de generación económica.
b. Institucionalizar las consideracionesambientales en el diseño de las políticaspúblicas del país.
c. Impulsar los procesos sostenidos de gestiónde conocimiento en materia ambiental.
d. Incorporar consideraciones ambientales yde economía endógena para el Buen Vivir
en la toma de decisiones en los sectoresproductivos públicos y privados.
e. Promover productos de calidad, con bajoimpacto ambiental y alto valor agregado,en particular de los generados en la eco-nomía social y solidaria, con certificaciónde la calidad ambiental.
f. Desarrollar planes y programas que impul-sen el uso sostenible del patrimonio naturaly la generación de bioconocimiento y servi-cios ambientales.
g. Fomentar las actividades alternativas a laextracción de los recursos naturales, gene-rando actividades productivas con el prin-cipio de soberanía alimentaria, a través dela producción agroecológica, acuícola yotras alternativas.

4. Metas
235
4.1.1. Incrementar en 5 puntos porcentuales elárea de territorio bajo conservación omanejo ambiental hasta el 2013.
4.1.2. Incluir 2.521 km2 de superficie marino-costera y continental bajo conservación omanejo ambiental hasta el 2013.
4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforesta-ción hasta el 2013.
4.2.1. Reducir a 0,0001 mg/l la presencia demercurio en la actividad minera hasta el2013.
4.3.1. Aumentar en 1.091 MW. la capacidadinstalada, hasta el 2013, y 487 MW máshasta el 2014.
4.3.2. Disminuir la huella ecológica de talmanera que no sobrepase la biocapacidaddel Ecuador hasta el 2013.
4.3.3. Alcanzar el 6% de participación de ener-gías alternativas en el total de la capaci-dad instalada hasta el 2013.
4.3.4. Alcanzar el 97% las viviendas con servi-cio eléctrico hasta el 2013.
4.3.5. Alcanzar el 98% las viviendas en zonaurbana con servicio eléctrico hasta el2013.
4.3.6. Alcanzar el 96% las viviendas zona ruralcon servicio eléctrico hasta el 2013.
4.4.1. Mantener las concentraciones promedioanuales de contaminantes de aire bajo losestándares permisibles hasta el 2013.
4.4.2. Remediar el 60% de los pasivos ambienta-les hasta el 2013.
4.4.3. Reducir en 40% la cantidad de PBChasta el 2013.
4.4.4. Reducir en 60% la cantidad de plaguici-das (COPS) hasta el 2013.
4.5.1. Reducir al 23% el nivel de amenaza altodel índice de vulnerabilidad de ecosiste-mas a cambio climático, y al 69% el nivelde amenaza medio hasta el 2013.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

236

237
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

238

239
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

240

241
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

242

1. Fundamento
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad esel fundamento de la autoridad. Su ejercicio se daa través de los órganos del poder público y de lasformas de participación directa, previstas en laCarta Política. Uno de los deberes primordialesdel Estado ecuatoriano es garantizar y defender lasoberanía nacional.
La soberanía ha sido pensada desde la integridadterritorial y jurídica. La Constitución de 2008supera este concepto tradicional y defensivo. Seentiende a la soberanía a partir de sus implicacio-nes políticas, territoriales, alimentarias, energéti-cas, económicas y culturales. Garantizar lasoberanía, en estos términos, implica mantener ydefender la autodeterminación e independenciapolítica del Estado, interna e internacionalmente.
Para ello, y como expresión de la soberanía popu-lar, se reconocen diversas formas de organizaciónde la sociedad, dirigidas a desarrollar procesos deautodeterminación, incidencia en las decisiones ypolíticas públicas, control social de todos los nive-les de gobierno y de las entidades públicas y priva-das que prestan servicios públicos.
La nueva visión de soberanía deja atrás a lossupuestos homogeneizadores de la nación mestiza yenfatiza en la necesidad de reconocer la diversidadde los pueblos y nacionalidades. En el caso ecuato-riano, los procesos de resistencia de los pueblos,nacionalidades, organizaciones y movimientossociales frustraron las aspiraciones asimilacionistasde una élite gobernante que, durante 200 años devida republicana, fue incapaz de proponer un pro-yecto de país al margen de los postulados e intere-ses de las potencias extranjeras, lo que generódependencia política, económica, social y cultural.El reconocimiento de la plurinacionalidad a escalaconstitucional es el resultado histórico de la luchade los pueblos por la unidad en la diversidad, y porlograr formas de desarrollo propias, mediante unasoberanía integral.
El Gobierno Nacional busca insertar estratégica yactivamente al Ecuador en el orden económico ypolítico internacional, desde la perspectiva de laintegración soberana de los pueblos. Esta integra-ción supone el respeto mutuo de los Estados, elreconocimiento de la diversidad y la diferencia delos distintos grupos humanos que comparten elterritorio, y la protección e inclusión de los con-nacionales más allá de las fronteras.
243
Objetivo 5:Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Como parte del concepto de soberanía, elGobierno reconoce la necesidad de avanzar en laconstrucción de una nueva arquitectura financie-ra regional. En el ámbito de la promoción del mul-tilateralismo y la negociación en bloque, se buscala integración de convergencias y coincidencias,en la que prevalezcan los intereses y objetivosecuatorianos, para propiciar la transformaciónproductiva del país, sobre la base de la Estrategiapara el Buen Vivir.
El Estado rechaza las relaciones de sumisión inter-nacional y defiende al Ecuador como un territoriode paz. Pone especial énfasis en no permitir lacesión de la soberanía, tal como ocurrió con labase de Manta, que fue posible por la complicidady entreguismo de gobiernos pasados. La políticaexterior ecuatoriana se reorienta hacia las relacio-nes Sur-Sur, propicia el diálogo y la construcciónde relaciones simétricas entre iguales, que facili-ten la economía endógena para el Buen Vivir y lageneración de pensamiento propio.
El ejercicio de la soberanía integral busca la satis-facción de las necesidades básicas de la ciudada-nía. La soberanía alimentaria propone un cambiosustancial frente a una condición histórica dedependencia y vulnerabilidad, en lo concernientea la producción y el consumo. La soberanía ener-gética no se puede alcanzar en detrimento de lasoberanía alimentaria, ni puede afectar el derechode la población al agua.
La necesidad de recuperar los instrumentos econó-micos y financieros del Estado, revertir los patro-nes de endeudamiento externo, y alinear lacooperación internacional y la inversión extranje-ra con los objetivos nacionales de desarrollo, entorno a los intereses soberanos, es una premisabásica de la política estatal. La recuperación de lasoberanía en el espectro radioeléctrico y en la pro-ducción cultural con contenidos propios, es partede esta nueva concepción.
La defensa irrestricta de la soberanía y la protec-ción del territorio patrio necesitan un marcoinstitucional y un entorno social que garanticen elgoce pleno de los derechos humanos y el Buen
Vivir. Solamente de ese modo será posible la recu-peración plena de la soberanía.
2. Diagnóstico
Empezando en la década de los ochenta y durantelos noventa, la influencia de actores externos en laelaboración de las políticas públicas, sobre todo enmateria económica, marcó la tónica de la(in)gobernabilidad en América Latina (Ezcurra,1998). A finales de los noventa e inicios del sigloXXI, sin embargo, la aparición de líderes deizquierda pareció indicar un cambio significativode rumbo. Aunque con importantes matices entrelos países, la izquierda latinoamericana ha resurgi-do desde fines de los 1990s.47 Esto ha significadoque, en lugar de seguir las recomendaciones yrecetas de organismos internacionales como elFondo Monetario Internacional (FMI), los nuevosgobiernos pasaron a criticarlas duramente y acambiar la ortodoxia mercado-céntrica planteadaen la década pasada.
De esta manera, como reacción a la apertura de losmercados y el libre flujo de capitales, el discursopolítico de la izquierda latinoamericana ha toma-do como bandera de lucha la soberanía, redefi-niéndola. Esta redefinición de la soberanía,sumada al ahínco puesto por los nuevos líderespara ejercerla plenamente, hace de AméricaLatina un punto geográfico de transformaciónpolítica. Es ahora cuando se retoma la capacidadlegítima de cada Estado para tomar decisiones sinintromisión de agentes externos.
Ecuador se ha caracterizado por ser un Estadopacífico, respetuoso y solidario. Sin embargo, enla medida en que la soberanía implica no sólo elpleno ejercicio de los derechos soberanos delEstado sobre los suelos, el espacio aéreo y elespacio marítimo, sino que además involucra lalibertad y la autodeterminación en todo nivel,Ecuador ha padecido de severos déficits de sobe-ranía. Fue justamente durante los años delConsenso de Washington y el auge del neolibe-ralismo cuando el Estado vio más afectada susoberanía.
244
47 Para mayor información sobre este debate, se sugiere revisar Rodríguez, Barrett y Chávez (2005), Castañeda (2006) yRamírez (2006).

Durante años, los intereses foráneos contaroncon un virtual poder de veto sobre los gobiernos.El florecimiento de organizaciones no guberna-mentales, muchas de las cuales buscaron suplirfunciones estatales o convertirse en entes para-estatales, en muchos casos causó la imposiciónde agendas foráneas sobre los gobiernos naciona-les. Además, los organismos crediticios, en laforma de condicionalidades, conculcaron siste-máticamente la soberanía política de losEstados, muchas veces con la complicidad degobernantes y élites entreguistas.
Hoy en día, se deja atrás al servilismo políticopara encontrar relaciones simétricas entre pares.El Estado no puede ser un objeto ni de manipu-lación externa ni tampoco interna por medio degrupos de interés o poderosos conglomeradoseconómicos.
Hacia fuera, la estrecha relación entre los man-datarios suramericanos y latinoamericanos tras-toca la economía del poder mundial, mostrandola autonomía e independencia de la región fren-te a los Estados Unidos. La propuesta de crearuna Organización de Estados Latinoamericanosy el Caribe (OELAC) apunta hacia quebrar lahistórica tutela de los Estados Unidos a través dela Organización de Estados Americanos (OEA),sin negar que las relaciones hemisféricas tienengran importancia en la geopolítica mundial.
Hacia dentro, la recuperación de la soberaníapolítica pasa por la radicalización de la democra-cia, con mecanismos e instituciones participati-vas que tengan real incidencia en la toma dedecisiones. Una democracia participativa vieneasí a reemplazar el modelo elitista de democraciaexcluyente. Una democracia de ciudadanos yciudadanas que ejercen y exigen sus derechos enigualdad de condiciones, sin discriminaciónalguna, es la clave fundamental para tener unEstado soberano que responde al interés públicoy procura el Buen Vivir de todos y todas.
El abanico que nos abre la Constitución en loreferente a la soberanía permite abordar el temadesde sus implicaciones políticas en diferentesaristas, sin perder, una visión integral de su ejer-cicio pleno.
Soberanía Territorial
La expresión territorial de la soberanía es elpilar fundamental de la modernidad y delEstado. El principio rector en materia de sobe-ranía dice que esta se ejerce donde se tiene realcapacidad para hacerlo. Frecuentemente, laproblemática ha sido postulada desde lo estric-tamente militar. No obstante, la integridadterritorial rebasa el control bélico-geográficodel territorio. Con ello se quiere decir que elEstado hace presencia en sus territorios en par-ticular desde la provisión y acceso a servicios.Lo importante es que la presencia del Estado, ensus diversas formas, es precondición para el realdominio territorial y la consolidación de unespacio político nacional.
Si bien es cierto que los Estados modernos serelacionan a través de un orden internacionalque se estructura en torno a principios de exclu-sión mutua e independencia, resulta fundamen-tal pensar la soberanía en su dimensión interna,puesto que no es suficiente tener soberanía fren-te a los demás Estados sino tener control sobreel territorio y contar con su población. La segu-ridad interna del país prevé la garantía de dere-chos para todos y todas, así como su exigibilidadsin importar en qué parte del territorio seencuentren. Esto aporta a la seguridad integralde la población ecuatoriana y a la preservacióndel Estado soberano y unitario, sin dar pie aeventuales pretensiones secesionistas.
El punto más crítico del ejercicio territorial dela soberanía se encuentra en las fronteras. Enrelación al resto del territorio nacional, en lafranja fronteriza existe una clara asimetría enlos niveles de desarrollo, así como en la canti-dad y la calidad de oportunidades en lo territo-rial y en lo social. Como se puede ver en elMapa 7.5.1., la pobreza generalizada en estasregiones remarca el histórico abandono porparte del Estado, situación que apenas se hacomenzado a revertir con el actual gobierno, elcual busca incrementar la presencia del Estadoen estos territorios.
245
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Mapa 7.5.1: Pobreza extrema por NBI en la Franja Fronteriza
Fuente: INEC.
Elaboración: SENPLADES.
246
Se reconoce que una mayor y mejor presencia delEstado es fundamental para el ejercicio de la sobera-nía dentro de las fronteras así como su proyecciónhacia fuera. Sin embargo, la presencia estatal no seda solo desde el ámbito punitivo-coercitivo ni tam-poco enteramente desde la disuasión o la conten-ción, sino a través del desarrollo, priorizando lasatisfacción de las necesidades básicas de las personasen las fronteras. Es decir que no se trata simplemen-te de incrementar el número de efectivos apostadosa lo largo de la frontera, sino de construir un imagi-nario colectivo de ecuatorianidad a través de la pre-sencia de un Estado promotor del desarrollo.
Ciertamente, esto es de suma importancia en estasregiones, donde la pobreza ha sido un factor dina-mizador de la inseguridad, de los diferentes tipos deviolencias, en particular la violencia de género y laintrafamiliar, y de la mala utilización y sobreexplo-tación de los recursos naturales. Esta situación ha
ahondado las severas problemáticas sociales dentrode estas estratégicas zonas del territorio patrio.
La Constitución, en respuesta, ha planteado lanecesidad de dar especial atención a los cantonescuyos territorios se encuentren total o parcialmen-te dentro de una franja fronteriza de cuarenta kiló-metros. Esta perspectiva de desarrollo que, entreotras cosas, plantea aumentar una esfera públicapara aliviar la violencia, es una respuesta de pazdel Ecuador. El Gobierno se interesa en articularlas intervenciones del Estado en la franja fronte-riza, coordinándolas para que se actúe en estaszonas primero y mejor. En la frontera norte, esto esparticularmente necesario puesto que los impactosnegativos del Plan Colombia han deteriorado lacalidad de vida de la población, sobre todo de losgrupos de atención prioritaria, así como la vigen-cia de los derechos humanos. En la frontera conPerú, por otra parte, se debe seguir afianzando el

desarrollo regional tras la firma de la paz, a través deprogramas y proyectos que preserven el patrimonioambiental y cultural de las zonas, a la vez que gene-ren su desarrollo, sin descuidar temas fundamenta-les para la paz como el desminado.
La idea fundamental, entonces, es afianzar unacultura de paz, acompañada por desarrollo socio -económico como la mejor manera de ejercer yreclamar soberanía, a la vez que se garantiza laseguridad integral de las y los habitantes, respe-tando su diversidad étnica y cultural, y evitandopor sobre todo su injusta criminalización.
El sector de la defensa nacional juega un papelclave en todo esto. Siendo su misión fundamentalla defensa de la soberanía y la integridad territorial,no se deja de lado la protección de los derechos,
libertades y garantías de las y los ciudadanos.48
Estos dos grandes componentes son de sumaimportancia para el Estado, puesto que la integri-dad territorial sienta las bases para las demás sobe-ranías, no debiéndose permitir que hechos como elde Angostura vuelvan a ocurrir, puesto que el desa-rrollo no se pueda dar sin seguridad.49
Para ejercer soberanía, el Estado comprende quedebe estar presente a lo largo y ancho de todo elpaís, garantizando la defensa irrestricta del territo-rio patrio y promoviendo el desarrollo para todossus habitantes, incluyendo las localidades másapartadas (ver Mapa 7.5.2). Esta visión compre-hensiva se extiende más allá de las fronteras, haciatodo el territorio ecuatoriano: continental, isleño,marítimo, aéreo, ultramarino y espacial, ademásdel espectro radioeléctrico.
247
Mapa 7.5.2: Localidades en la Franja Fronteriza
Fuente: INEC.
Elaboración: SENPLADES.
48 Así lo establece el artículo 158 de la Constitución. Allí se dice que las FF.AA. tienen como misión fundamental ladefensa de la soberanía y la integridad territorial, pero también se dice que las FF.AA. y la Policía Nacional son insti-tuciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
49 El 1 de marzo de 2008, fuerzas regulares de Colombia incursionaron militarmente, sin previo aviso al Gobierno ecuato-riano, en territorio del Ecuador. El hecho se conoce como Operación Fénix o bombardeo de Angostura.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

En línea con el territorio, el Gobierno Nacional asume el compromiso de preservar el patrimonionatural del Estado. En su riqueza natural, Ecuadores un territorio con enormes cualidades geopolíti-cas, por lo que su defensa es de vital importanciapara la preservación del Estado y para garantizarcondiciones dignas de vida para sus ciudadanos yciudadanas. Es deber del Estado velar por susbosques, por sus reservas petrolíferas, por susreservas minerales, por sus cuencas hidrográficas,por sus recursos ictiológicos y demás recursos cuyovalor es incalculable para las y los ecuatorianos.
Ecuador defiende su espacio marítimo, el cual yaha sido establecido y delimitado. Así, el ejerciciode la soberanía del Estado se da tanto sobre el marcomo sobre su correspondiente plataforma subma-rina, sobreentendiéndose que también se ejercesoberanía sobre los recursos allí existentes. ElEstado vela por la integridad de su mar territorial,defendiendo sus posiciones estratégicas.
En el aire, el Estado también desarrolla sus capaci-dades soberanas. La defensa y control del espaciosuprayacente garantizan su uso y aprovecha-miento para fines pacíficos. En materia espacial,Ecuador defiende su derecho legítimo y soberanosobre la órbita geoestacionaria, además de buscarel aprovechamiento de la misma para que el paísse beneficie de la tecnología espacial en ámbitosde seguridad y defensa, catastros, telemedicina,educación, entre otros.
De igual manera, con la base Pedro VicenteMaldonado y a través de su participación proposi-tiva en el Tratado Antártico, el país también man-tiene su presencia en la Antártica y buscabeneficios en materia de investigación. No menosimportante para el ejercicio soberano del Estado,es su control del espectro radioeléctrico, propi-ciando un acceso en igualdad de condiciones paraestaciones de radio y televisión públicas, privadasy comunitarias.
La soberanía del Estado sobre el territorio, porúltimo, se complementa con la capacidad delEstado para tomar decisiones responsables einformadas sobre los usos que da a sus recursosnaturales. Desde la perspectiva de la soberanía,los intereses estratégicos del Estado no pueden
verse comprometidos por los intereses de otrosEstados, ni por aquellos de agentes foráneos onacionales. La soberanía exige que el Estado ejer-za su rol sobre todo el territorio patrio, sin cesio-nes o rendiciones.
Soberanía AlimentariaLa dependencia y vulnerabilidad que genera laimportación excesiva de alimentos, en particularde aquellos primordiales para la alimentación de lapoblación, tiene el potencial de restar capacidadessoberanas a los Estados. La presión demográficasobre la producción de alimentos plantea escena-rios de potenciales conflictos sobre fuentes limita-das de alimentos. Toda vez que la degradación delos suelos y el desgaste de las fuentes de riegoagravan las condiciones productivas, la competen-cia en los mercados mundiales de alimentos hacenque el Estado Ecuatoriano defienda su soberaníaalimentaria desde sus implicancias geopolíticas.50
Anteriormente, en los años setenta, la atenciónmundial se enfocaba fundamentalmente en laoferta y almacenamiento de alimentos. Durante laConferencia Mundial Alimentaria de 1974 secontempló la oferta alimentaria global comofactor esencial para responder a la escasa disponi-bilidad de alimentos en algunas regiones deÁfrica y otros países con déficits alimentarios(United Nations, 1975).
Sin embargo, en los años ochenta resultó evidenteque la oferta no bastaba por sí sola para asegurar elacceso de la población a los alimentos. Dos situa-ciones quedaron demostradas: 1) que las hambru-nas ocurren sin que exista déficit de alimentos anivel mundial, y 2) que el acceso a los alimentosdepende de los ingresos y derechos que individuosy familias puedan tener en el entorno social e ins-titucional donde se desenvuelven (Sen, 2000).
A comienzos de los noventa se incorporó el términoSeguridad Nutricional, considerando que las condi-ciones de desnutrición no obedecen únicamente alescaso consumo de alimentos, sino también a lascondiciones de salud en la población. Es decir, defi-cientes condiciones sanitarias propician infeccionesy enfermedades que impiden la ingesta y aprovecha-miento de los alimentos, lo cual se suma a la inade-cuada distribución global de los mismos.
248
50 Se puede encontrar un abordaje más comprehensivo de la Soberanía Alimentaria en el Objetivo 11.

Actualmente, el término Soberanía Alimentariasurge de su predecesor: la seguridad alimentaria.51
Se rebasa a la seguridad alimentaria porque no essuficiente tener acceso en todo momento a los ali-mentos que necesitamos para llevar una vida acti-va y sana, sino que dichos alimentos debenresponder a las necesidades históricas y culturalesde los pueblos, no alentándose una importaciónindiscriminada de alimentos procesados ni tampo-co favoreciendo una lógica agroindustrial mono-polística; pero por sobre todo auspiciando unaprovisión estratégica y soberana de alimentos queno afecte la independencia del Estado.
Ahora bien, a pesar de que los debates alimentarioshan estado vinculados a las estrategias globalessobre la eliminación de la pobreza, en el caso ecua-toriano la soberanía alimentaria no ha sido, hastahace poco, una prioridad de la gestión gubernamen-tal. La Constitución de Montecristi revierte esasituación y postula a la soberanía alimentaria comoun eje rector del Estado, lo que desde este objetivonacional de desarrollo da pie a una planificación dela producción agrícola para contar con mecanismosde distribución y comercialización que ayuden amantener y defender nuestro patrimonio genético yarticulen una política exportación e importación dealimentos pensada desde la geopolítica.
Soberanía EnergéticaLa historia reciente de la región refleja la importan-cia de los países por propender hacia un suministroenergético propio, en cantidades suficientes, conprecios competitivos y que no degraden el medioambiente. El reto es pasar de ser importadores netosde energía a ser exportadores.
El contar con fuentes propias de suministro ener-gético trasciende lo económico y financiero, puestoque no sólo se trata de abaratar los costos sino de
tener una posición soberana que no puede versecomprometida por presiones externas o amenazasde interrupción de flujos, como sucede, porejemplo, en Europa con relación a Rusia. La situa-ción de vulnerabilidad de Estados Unidos tambiénes un claro ejemplo de las enormes repercusionesque tiene el ser excesivamente dependiente deotros países para el abastecimiento interno deenergía (Klare, 2004).
La soberanía energética es, además, imprescindibleen los esfuerzos del gobierno por lograr el cambiode matriz energética.52 Consciente de las transfor-maciones venideras por consecuencia del picopetrolero y gasífero (Brown, 2006), el gobiernoapunta hacia formas alternativas de generaciónenergética, con grandes proyectos hidroeléctricospara aprovechar al máximo nuestro potencialhídrico, sin descartar otras fuentes de energía comola eólica, geotérmica o biocombustibles de segundageneración, procurando reducir al mínimo losimpactos negativos en el medio ambiente, con tec-nologías limpias y adecuadas.
En el marco de esta soberanía, Ecuador tiene elreto de posicionarse de la mejor manera posibledentro de los corredores energéticos de la región yel continente. La integración latinoamericanadependerá en gran medida de los vínculos concre-tos que tengan las naciones a través de sus Estados.En iniciativas regionales de integración energé-tica, Ecuador puede ganar más peso en la regiónAndina y en Suramérica.
Soberanía Económica y FinancieraUna de las principales condicionantes para elejercicio pleno de la soberanía ha sido la depen-dencia económica que el Ecuador ha tenido conotros agentes. El endeudamiento externo del paístiene una larga trayectoria histórica que se
249
51 El Foro Mundial para la Soberanía Alimentaria, realizado en 2007, la definió como: «El derecho de los pueblos a acce-der a alimentos saludables y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos ecológicamente correctos y sus-tentables, y su derecho de definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura. Coloca a aquellos que producen,distribuyen y consumen los alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las necesidadesdel mercado y de las corporaciones. Defiende los intereses y la inclusión de la próxima generación. Ofrece una estrate-gia para resistir y desmantelar el actual régimen de comercio y alimentación, y se dirige a sistemas de alimentación, pro-ducción de granjas, pastoreo y pesca determinados por los productores locales. [...] Asegura que el uso y manejo denuestras tierras, territorios, aguas, semillas, ganado y biodiversidad estén en las manos de aquellos que producen losalimentos. [...] Implica nuevas relaciones sociales libres de opresión e inequidades entre hombres y mujeres, pueblos,grupos raciales, clases sociales y generaciones» (Declaración de Nyéléni, 2007).
52 Dentro del Objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo se desarrolla este tema.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

remonta a los inicios de la República. Sin embar-go, fue a partir de finales de la década de lossetenta que el endeudamiento del Estado creció
de manera indiscriminada, prácticamente hipote-cando el desarrollo de las y los ecuatorianos, comose ve en el Cuadro 7.5.1.
250
Cuadro 7.5.1: Incremento de la Deuda a fines de los años setenta
Fuente: BCE.
Elaboración: SENPLADES.
Durante los años noventa el Ecuador sirvió sudeuda externa casi religiosamente, hasta conver-tirla en un «lastre con el cual los mandatariosaprendieron a convivir» (Terán, 2000). Por cum-plir con los acreedores internacionales y bajo cri-terios de austeridad fiscal los gobiernos delpasado dejaron de invertir en la población, sacri-ficando los servicios de salud, educación, sanea-miento y alimentación. La deuda externa fue, así,un instrumento de saqueo de los recursos finan-cieros de las y los ecuatorianos: entre 1976 y2006 se hizo una transferencia neta de USD7.130 millones (CAIC, 2008).
Empeorando la situación, pese a los sacrificiosforzados sobre la población, la deuda continuabacreciendo, con intereses acumulándose sobreintereses. En términos prácticos, Ecuador pagócon creces los créditos que contrajo, como lodemostró el trabajo de la Comisión para laAuditoría Integral del Crédito Público (CAIC).No obstante, los intereses de la deuda externacon la banca privada internacional (los BonosGlobal) hasta el 2007 consumían USD 392millones anuales.
El endeudamiento del Estado marcó la evolu-ción histórica del Ecuador, repercutiendo nega-tivamente no sólo en su población y en sus
recursos (económicos, culturales y ambientales)sino en una situación internacional de debili-dad. La deuda se volvió un instrumento dedominio político, en una modalidad financierade colonización. Hoy en día todavía el paíspadece las secuelas de aquel sistema nefasto deexplotación.
Con decisión, el Gobierno Nacional ha tomadoacciones concretas para recuperar su soberaníanacional en la materia, e ir hacia la consolida-ción de una Nueva Arquitectura Financiera. Eltrabajo de la CAIC sentó precedente en elmundo sobre la decisión soberana de un Estadode separar a la deuda legítima de aquella ilegíti-ma. Igualmente importante, la recompra debonos a una fracción de su precio nominaldevuelve movilidad al Gobierno para la deter-minación de políticas económicas soberanas(ver Gráfico 7.5.1). Esto permite que el país des-pliegue una estrategia soberana de endeuda-miento que privilegie el desarrollo de lapoblación, con visión a futuro para no penalizara las generaciones de ecuatorianas y ecuatoria-nos que todavía no nacen. Del mismo modo,ahora se busca que los dineros foráneos sirvanlos intereses del país, alineando su uso necesaria-mente con las políticas, estrategias y metas delos objetivos nacionales de desarrollo.

Gráfico 7.5.1: Evolución de la Deuda Externa (1976-2008)
Fuente: BCE, 2009.
Elaboración: SENPLADES.
251
Soberanía ComercialLa soberanía económica también se traduce en locomercial. La búsqueda de relaciones más equili-bradas, justas y provechosas para el Ecuador se cruzacon la necesidad de diversificar tanto los destinoscomo la composición de nuestras exportaciones,siempre enfocándonos en la complementariedadentre los países y en las potencialidades específicasde cada región del país. Una estrategia comercialsoberana necesariamente debe considerar losefectos que una dependencia comercial excesivagenera sobre los espacios de toma de decisiones.
Las cifras de comercio, según el Banco Central,muestran que dependemos sobremanera depocos mercados. El 93,3% de nuestras exporta-ciones se concentra en apenas 24 países. En tansólo dos países –EE.UU. y Perú– se concentramás del 50% de nuestras exportaciones, como seevidencia en el Gráfico 7.5.2. Esto nos habla deuna inercia comercial que no ha explotado lospotenciales del Ecuador como país exportadorhacia países no tradicionales, con los cuales sepodrían generar mejores y mayores relacionesde intercambio.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Gráfico 7.5.2: Exportaciones del Ecuador en 2008 (superiores al 0,5%)
Fuente: BCE.
Elaboración: SENPLADES.
252
En materia de importaciones, la situación tambiénrefleja una alta concentración. De 24 países pro-viene el 93,2% de las importaciones que realiza elEcuador, siendo EE.UU. el país que más contribu-
ye a nuestras compras internacionales (ver Gráfico7.5.3). Esto indica claramente el nivel de depen-dencia de la balanza comercial ecuatoriana respec-to de las condiciones del mercado norteamericano.
Gráfico 7.5.3: Importaciones del Ecuador en el 2008 (superiores al 0,5%)
Fuente: BCE.
Elaboración: SENPLADES.
Es igualmente preocupante que, hoy por hoy, el87.9% de las exportaciones de Ecuador correspon-de a una lista de apenas 3 productos. Solo el crudorepresenta el 62.58% de las exportaciones ecuato-
rianas, haciendo al país extremadamente vulnera-ble a crisis internacionales y a los cambios en lospatrones de consumo de los países industrializados(Schuldt y Acosta, 2006).

Inclusive dentro de la Comunidad Andina deNaciones, Ecuador ha venido experimentando undéficit constante de balanza comercial (ver Gráfico7.5.4), pese a que en los últimos años se ha logrado
corregir esta situación, en gran medida gracias a laspolíticas adoptadas por el Gobierno, en el ejerciciosoberano de sus derechos, para restringir ciertasimportaciones, en particular de bienes suntuarios.
253
Cuadro 7.5.2: Balanza comercial con Países Andinos (en millones de dólares)
Fuente: BCE.
Elaboración: SENPLADES.
Gráfico 7.5.4: Balanza comercial con Países Andinos (en millones de dólares)
Fuente: BCE.
Elaboración: SENPLADES.
En el hemisferio, como muestra el Gráfico 7.5.5,Ecuador también debe hacer esfuerzos por incre-mentar su balanza comercial con países comoMéxico, Brasil y Argentina. Es preciso considerarque el país debe potenciar su balanza comercial no
petrolera para evitar distorsiones. Ecuador es unpaís con grandes posibilidades de mejorar su posi-ción comercial en el mundo y se debe ir trabajan-do en ese sentido, no sólo por temas económicossino también desde la geopolítica.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Gráfico 7.5.5: Balanza comercial con países americanos, menos los países andinos
(en millones de dólares)
Fuente: BCE.
Elaboración: SENPLADES.
254
La ubicación estratégica del Ecuador facilitaría suconversión en un nodo importante del mercadomundial. Lastimosamente, no se ha logrado explo-tar el potencial del Ecuador en la materia. Entablarprovechosas relaciones con países no tradicionales,además de robustecer las actuales, es una misióndel Gobierno para mejorar la posición de Ecuadoren el concierto internacional. Esto daría paso auna sustitución selectiva de exportaciones quebeneficie a la industria nacional. En suma, debe-mos sentar las bases para la transformación de lasantiguas formas de producción que orientabannuestro comercio a la exportación de bienes pri-marios por una economía terciario exportadora delbioconocimiento y el turismo.
Ello representa un cambio radical en el esquema deacumulación de la economía del país, propiciandoel desarrollo de diferentes recursos más allá de losmonetarios, como el tecnológico, el ambiental, elsocial y el infraestructural, entre otros.Fundamentalmente, las personas vuelven a serentendidas desde sus capacidades sociales. La sobe-ranía comercial constituye elemento primordial de
ello, puesto que observa el intercambio desde laintegración de los pueblos más que desde la gene-ración de excedentes en una dispar distribucióninternacional del trabajo.
Inserción estratégica y soberana delEcuador en el mundo e integraciónlatinoamericanaLa lógica del sistema neoliberal ha hecho que el mer-cado sea el eje regulador de las relaciones internacio-nales. Esto ha debilitado de manera notable alEstado como actor preponderante y como garantedel interés público. Romper con esa lógica pasa porconstruir un sistema mundo más equitativo. Aquelloconlleva pensar en una modalidad cosmopolita dejusticia transnacional y supranacional, que incentiverelaciones armónicas y respetuosas entre los Estadosy los pueblos. La inserción estratégica y soberana delEcuador propicia un escenario nuevo que rompe esaidea centrada en el mercado. El énfasis cambia haciala economía endógena para el Buen Vivir.
Actualmente, los acelerados procesos de globali-zación obligan a los Estados a asumir un rol más

activo en su modo de interrelacionarse con los dife-rentes actores de la nueva economía mundial delpoder. Superando el paradigma de la unipolaridad,el mundo se encuentra ante una realidad multipolar.Las fuentes tradicionales del poder (las armas y elcapital), asimismo, se ven rebasadas por nuevasfuentes legítimas del poder como lo cultural, lo bio-genético, lo ambiental y lo simbólico. En ese marco,Ecuador, por sus propios derechos, se reafirma comoun actor clave del concierto internacional y seinserta en las dinámicas de una nueva geopolítica.
Esta nueva geopolítica vincula a lo global, loregional, lo nacional y lo local, a la satisfacción denecesidades sociales, ambientales y culturales.Esto requiere una proyección del país hacia fueracon definiciones claras y objetivos concretos. Ental virtud, el Gobierno Nacional ha iniciado unaprofunda revisión de sus relaciones con la comuni-dad internacional sobre la base de los principiosde esta nueva economía geopolítica.
En ese contexto, Ecuador busca consolidar losvínculos económicos existentes con sus socioscomerciales, pero haciendo énfasis en la impor-tancia de mantener relaciones justas y simétricas.Dicho esfuerzo requiere de Ecuador el manteneruna posición altiva, sobretodo en relaciones bila-terales claves, como aquella con EE.UU.
Independientemente de que los EE.UU. sigan sien-do el principal socio comercial del Ecuador, las rela-ciones con ese país siempre han ido más allá delcomercio. La agenda incluye, pero no se limita a,temas de cooperación internacional, seguridadhemisférica y narcotráfico. Desafortunadamente,las relaciones con EE.UU. se han securitizado ynarcotizado sustancialmente, atando los temas pro-ductivos y comerciales, como por ejemplo ha ocu-rrido con las preferencias arancelarias andinas(ATPDEA). El momento llama a sacar ventaja delos cambios en la administración política deEE.UU. y buscar espacios de comercio e intercam-bio independientes de los temas anti-drogas, esdecir, tratando de que la política de drogas no tengainjerencia sobre otras políticas extrínsecas.
A más de mejorar las relaciones con nuestrossocios tradicionales, el Gobierno Nacionalplantea el redireccionamiento de sus relacionesinternacionales. Se critica la hegemonía de lasrelaciones Sur-Norte para dar paso a relaciones
Sur-Sur. Un sistema latinoamericano integradoque apuesta por una eventual soberanía comúncomienza por el establecimiento de una ciudada-nía latinoamericana acorde. Los esfuerzos porcrear una moneda común o un espacio arancelariosuramericano responden a una antigua aspiraciónde unidad, y que ahora se presentan como unaposibilidad concreta.
Para mejorar las relaciones con los demás Estados,Ecuador se empeña en fortalecer su sistema jurí-dico, dando las garantías necesarias a todos losinversores y estipulando reglas claras. Así, se favo-rece el establecimiento de relaciones transparen-tes entre las empresas inversionistas extranjeras,las empresas del Ecuador y el Estado ecuatoriano.Se procura resolver cualquier eventual contro-versia por medios legales y legítimos, dandoimpulso a los mecanismos alternativos de soluciónde controversias, pero sin restar soberanía alEstado, por lo que Ecuador no reconoce al CentroInternacional de Arreglo de Diferencias Relativasa Inversiones (CIADI) como instancia legítima.El pleno respeto a la seguridad jurídica ayuda tam-bién a que los intereses privados no afecten lasrelaciones entre los Estados.
Sumado a ello, Ecuador busca ampliar sus rela-ciones con el mundo. Entre los planes, se encuen-tra el diversificar las fuentes de inversiónextranjera directa, prestando particular atencióna los países del Asia-Pacífico y de Oriente Medio.Con estos países, en el marco de fórmulas decooperación horizontal, también se busca ampliarlas complementariedades y propiciar intercam-bios académicos y tecnológicos que ayuden aldesarrollo y la generación de capacidades propiasen la población ecuatoriana.
En la agenda también entra la participación delEcuador en la Organización de Países Exportadoresde Petróleo (OPEP). El reingreso del Ecuador alorganismo debe aportar hacia relaciones más cer-canas con economías estructuralmente similares ala ecuatoriana y de las que Ecuador puede extraerimportantes lecciones para usar de la mejor mane-ra posible los recursos petroleros. El país debeseguir su participación dentro de la organización,buscando la estabilización de los precios del crudoa niveles favorables para el Estado. Esto es suma-mente importante, pues se deben aprehender laslecciones dejadas por la crisis financiera mundial
255
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

iniciada en 2007, y la baja súbita de los precios delpetróleo.53 Si bien es cierto que el país ha reaccio-nado de manera satisfactoria gracias a las oportu-nas políticas tomadas por el Gobierno, se debetener presentes eventuales escenarios de crisis.
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta elefecto geopolítico de la crisis, el cual ha trasto-cado el orden previo. Así, la crisis financieramundial ha permitido aumentar la participaciónde países como China en el reparto mundial depoder, haciendo que el centro de gravedad migrea nuevos espacios (Altman, 2009). Son estosnuevos espacios los que Ecuador no puede des-cuidar, por lo que debe intensificar sus relacio-nes con los países BRIC (Brasil, Rusia, India yChina). En esa línea, el grupo de Países NoAlineados también debe considerarse de sumaimportancia para la proyección geopolítica delEcuador más allá del hemisferio occidental.
En un entorno más cercano, las relaciones con laCAN siguen siendo de gran importancia paraEcuador. El país busca potenciar sus relaciones
comerciales dentro de la CAN. Aumentar losflujos de bienes y servicios propiciaría relacionesmás cercanas entre los pueblos, dando un impulsoal turismo intrarregional, aprovechando nuestradiversidad geográfica para buscar turismos acordescon las regiones y con nuestras aspiraciones de serun país con un turismo de calidad. En tal sentido,es muy importante en Ecuador empezar a hablarde un pacto de justicia intergeneracional que pro-teja al medio ambiente y que se preocupe de fenó-menos como el cambio climático.
Tales exigencias contemporáneas, nos llevan aintensificar y profundizar la integración surameri-cana a través de la UNASUR y demás iniciativasde integración en la región (CAN, MERCOSUR,ALBA). Ecuador puede posicionarse de maneraestratégica en el continente para ser el pivote dela integración, como Bruselas lo ha sido para laUnión Europea. El hecho de que Quito sea lasede de la Secretaría General de UNASUR y delConsejo Suramericano de Defensa (CSD) abreun abanico de oportunidades para el país (verMapa 7.5.3).
256
53 Dicha crisis, cuyo período álgido ocurre desde septiembre de 2008, se dio a partir de problemas sistémicos, pese a quelas explicaciones tradicionales apuntan hacia eventos más puntuales como la burbuja inmobiliaria que se creó en losmercados industrializados a partir de un fenómeno hipotecario masivo (Figlewski, 2009). La facilidad de acceso a abun-dantes créditos baratos mantuvo una ficticia liquidez en los mercados internacionales. Sin respaldos veraces, los crédi-tos se volvieron incobrables, llevando a la virtual quiebra o cierre de importantes bancos mundiales con sedes en losgrandes centros financieros como Nueva York, Tokio y Londres (Landon, 2009). A ello se sumó un aumento en eldesempleo mundial debido al enfriamiento de las economías y la caída precipitada del precio del petróleo y de las expor-taciones primarias (Guangzhou, 2009).

Mapa 7.5.3 – Mapa de la Unión Suramericana de Naciones
Fuente: SENPLADES
Elaboración: SENPLADES.
257
El rol de pivote debe apuntar hacia la vinculaciónmás próxima de la CAN con el MERCOSUR.Esta es una necesidad más que una opción para laefectiva construcción de UNASUR, dentro de unproceso mundial de creación de bloques supra -nacionales. La UNASUR debe ir consolidando susespacios propios en el sistema internacional, nosolo desde lo comercial, sino también desde lo polí-tico. En ese sentido, la UNASUR puede construir-se en la mejor expresión de la unidad de nuestrospueblos, dando a nuestra región el peso que real-
mente merece en la economía mundial del poder.
De manera complementaria, la incorporación delEcuador a la Alternativa Bolivariana de lasAméricas (ALBA), coloca al país en el centro delos procesos que refuerzan los lazos entre los pueblosde toda la América Latina. Pese a ser diversos ensu naturaleza, la convergencia de los diferentesmecanismos y procesos apuntan hacia una inte-gración que proyecte a la región, en sus verdaderasdimensiones, hacia el mundo (ver Mapa 7.5.4).
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Mapa 7.5.4: Mecanismos de Integración Regional (CAN, MERCOSUR y ALBA)
Fuente: UNASUR, ALBA, MERCOSUR, CAN 2009.
Elaboración: SENPLADES.
258
Movilidad Humana y Derechos Humanos
La movilidad humana es clave para la sobera-nía, pues se refiere a la autodeterminación delos pueblos y al ejercicio de sus derechos. Unode los productos del neoliberalismo fue la diás-pora de más de la quinta parte de ecuatorianos,sin que el país contara con una política migra-toria de protección y promoción de derechos.Viviendo en otros países, millones de compa-triotas han debido padecer las contradiccionesde un sistema que propugna la libre movilidaddel capital y los bienes, pero no de las personas(ver Mapa 7.5.5). Se pasaba por alto que lamovilidad humana no es sólo un derecho, sino
también un mecanismo de integración conindudables y múltiples beneficios en términosde progreso, desarrollo humano y generación deriqueza.
Por ello, el Gobierno Nacional busca avanzar con-certada y gradualmente hacia la articulación de unespacio latinoamericano caracterizado por una libremovilidad informada y segura. Este espacio de inte-gración propiciaría la libre circulación de las perso-nas, el reconocimiento de la ciudadanía deresidencia entre ciudadanos latinoamericanos, laplena y efectiva vigencia de los derechos de las per-sonas migrantes y el aprovechamiento de las diná-micas benéficas que se derivan de la movilidad

humana para el desarrollo humano en nuestrospaíses. Todo ello prepararía las condiciones para elestablecimiento de una ciudadanía latinoamericana.
En todo el mundo, las personas migrantes estánexpuestas a actos de xenofobia y a la violaciónde sus derechos humanos, inclusive sometidos aformas de esclavitud moderna. En los últimosaños, nuestras y nuestros compatriotas emigra-dos han sido víctimas cotidianas de actos de
agresión xenófoba, odio racial, abuso sexual ytodo tipo de discriminaciones sociales y labora-les por su origen, y también por los procesos detráfico ilegal de personas. Agravando la situa-ción, la reciente aprobación de normativaspunitivas para los migrantes en situación irre-gular en países de acogida, con sanciones paraquienes los empleen o provean de vivienda, nohace sino precarizar los derechos fundamenta-les de las personas.
259
Mapa 7.5.5: Mapa mundial de países por intensidad migratoria ecuatoriana (2009)
Fuente: SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES.
El Estado ecuatoriano, a través de su nueva polí-tica migratoria integral, hace lo posible por defen-der a sus ciudadanos y ciudadanas donde quieraque se encuentren. Trabajar por crear condicionesadecuadas para el retorno voluntario de nuestroscompatriotas debe complementarse con esfuerzospor precautelar la seguridad integral de quienesvoluntariamente quieran permanecer en elextranjero. Para ello se debe velar por el cumpli-miento del derecho al retorno, así como de losderechos a no tener que migrar, del derecho a lalibre movilidad informada y segura, y el derecho ala plena integración en las sociedades de destino.Todos estos derechos se enmarcan en el derecho
internacional, en especial en los temas de dere-chos humanos, derechos de las personas migrantesy derechos de la naturaleza.
No se debe olvidar que, las y los migrantes, ademásde enviar remesas y aportar al desarrollo económi-co del país, aportan a la construcción y preserva-ción identitaria de la ecuatorianidad, por lo que esindispensable fortalecer los vínculos del país conlas comunidades de ecuatorianos y ecuatorianasen el exterior, fomentando el apoyo a todas susmanifestaciones culturales en los distintos lugaresdonde se encuentren. Asimismo, es preciso desa-rrollar programas e incentivos que favorezcan la
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

inversión productiva de remesas en el país, gene-rando mayor beneficio para los emigrantes, susfamilias y sus zonas de origen.
Es también fundamental garantizar la participa-ción ciudadana, tanto dentro del país como fuerade él. Las personas migrantes deben ser plenamen-te consideradas en el ejercicio de la democracia.La garantía de sus derechos políticos es un deberdel Estado. Igualmente, el fortalecimiento del sis-tema de atención a migrantes en el exterior cons-tituye una necesidad para la atención oportuna yeficiente de sus requerimientos. Esto llama a reali-zar campañas de información y divulgación de losderechos de nuestros connacionales en el exterior,por parte del Estado.
Además de ser un país de emigrantes, Ecuador estambién uno de inmigración, de tránsito y de refu-gio (ver Mapa 7.5.6). Aquello lo convierte en unpaís único en la región en el ámbito de la movilidad
humana. Los últimos años han visto un incre-mento acelerado de ciudadanos colombianosentrando al territorio patrio, desplazados por la vio-lencia. El gran influjo de personas ha supuesto redo-blar esfuerzos por parte del Gobierno para protegera esta población vulnerable. Las campañas de cedu-lación, por ejemplo, han significado un trabajoinédito por la paz y una muestra fiel del abiertocompromiso por la movilidad humana y la vida.También se debe destacar el proceso del RegistroAmpliado por el cual el Gobierno Nacional reco-noce la condición de refugiados a las y los ciudada-nos colombianos que huyen por la situación en supaís de origen. Este año se prevé reconocer el esta-tus de refugiados a más de 50.000 colombianos,superando lo logrado entre los años 2000-2008.Sólo entre mayo y julio de este año ya se reconocie-ron a más de 9.000 personas como refugiados, evi-denciando la importancia que se da a los derechoshumanos y al cumplimiento de los instrumentosinternacionales.
260
Mapa 7.5.6: Mapa de estimación de inmigración hacia Ecuador 2008
Fuente: SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES.

Ecuador defiende la corresponsabilidad interna-cional en temas de movilidad humana. El tema delrefugio es un claro ejemplo: el Estado se compro-mete al reconocimiento del estatus de residentes atodas las personas que necesitan de proteccióninternacional, pero también tiene que exigir a lacomunidad internacional su compromiso, princi-palmente económico, para que el Estado puedareconocer todos los derechos que les son inheren-tes a ese grupo vulnerable de la población
No han sido solo ciudadanos y ciudadanas colom-bianos quienes han ingresado al país. También seha dado la entrada de importantes números deciudadanas y ciudadanos peruanos, chinos y cuba-nos, entre otros, lo cual nos invita a pensar elEcuador de modo más claro desde la intercultura-lidad, sin renunciar a sus derechos soberanos. Coneste gran influjo de personas, surge el reto degarantizar los derechos para las y los extranjerosen Ecuador, a través de, por ejemplo, campañas deregularización laboral de personas inmigrantes conestatus de residentes.
Así, el Gobierno Nacional, en el tema de movi-lidad humana, propende hacia un tratamientorecíproco de las y los migrantes. Es decir, elEcuador respeta todos los derechos de las perso-nas que inmigran, pero al mismo tiempo buscaque a las y los ecuatorianos en el exterior se lesrespete sus derechos. El principio de ciudadaníauniversal está consagrado en la Constitución yse han dado pasos en firme para respetarlo, comola decisión de retirar la exigencia de visa a losextranjeros.
Es importante reconocer que han ocurrido tam-bién desplazamientos internos de la poblaciónecuatoriana, ante los cuales la planificaciónterritorial se vuelve imprescindible. La organi-zación de los territorios con una visión integralde país, incentivando un crecimiento más orde-nado de las ciudades, es necesaria para equili-brar el territorio y permitir una movilidadhumana compatible con los objetivos naciona-les para el Buen Vivir.
261
3. Políticas y Lineamientos
Política 5.1. Ejercer la soberanía y promover la convivencia pacífica de las personas en una cultura de paz.
a. Defender el interés nacional sobre interesescorporativos o particulares, ya sea de actoresnacionales o extranjeros, preservando lacapacidad decisoria del Estado frente a pro-cesos que comprometan su seguridad integral.
b. Generar mecanismos de cohesión social paramantener el carácter unitario del Estado, res-petando las múltiples diversidades.
c. Fortalecer y especializar las capacidadesestratégicas de la seguridad integral delEstado, bajo el estricto respeto de los dere-chos humanos.
d. Impulsar actividades internacionales depromoción de paz y la construcción defronteras de paz con los países vecinos.
e. Fortalecer los programas de cooperaciónhumanitaria y atención a personas refugiadasy en necesidad de protección internacional.
f. Promover el uso eficaz de los mecanismospara la protección de los derechos humanosy del derecho internacional humanitario.
g. Impulsar programas que favorezcan la con-servación y recuperación de los ecosistemasen la franja fronteriza, en coordinación conlos países vecinos.
h. Respaldar y apoyar las iniciativas de solu-ción pacífica de actuales y eventuales con-flictos internos de los Estados, respetandola soberanía de los mismos.
i. Fomentar la transparencia en la compra yel uso de armas y equipos, así como delgasto militar en general, a escala nacionaly regional en el marco de los compromisosinternacionales de registro de gastos mili-tares establecidos en instancias bilateralesy multilaterales.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 5.2. Defender la integridad territorial y los derechos soberanos del Estado.
262
a. Fortalecer y especializar la institucionali-dad de seguridad interna y externa, favore-ciendo la complementariedad entre lasinstituciones que velan por la seguridadintegral de Estado.
b. Defender los derechos soberanos del Estadosobre su territorio nacional a través delcontrol y vigilancia de los límites fronterizosestablecidos y sobre sus áreas de jurisdicciónnacional, incluyendo la Antártida, la órbitageoestacionaria y el espectro radioeléctrico.
c. Identificar amenazas, prevenir riesgos yreducir vulnerabilidades, para proteger a laspersonas, al patrimonio nacional y a losrecursos estratégicos del Estado.
d. Robustecer la presencia del Estado en lafranja fronteriza, considerando las particu-laridades territoriales y sociales, poniendo
énfasis en la reducción de brechas respectoal resto del territorio nacional y las brechasde género.
e. Mejorar la capacidad operativa y reestruc-turar el sector de la defensa nacional,impulsando la economía de la defensa.
f. Generar mecanismos para monitorear lasfronteras y brindar soluciones oportunas alos incidentes fronterizos, priorizando eldiálogo y los canales diplomáticos.
g. Promover una política exterior que man-tenga y exija el respeto al principio de nointervención en los asuntos internos delos Estados.
h. Transformar la institucionalidad de lainteligencia y fortalecer sus capacidadespara contribuir a la seguridad integral delEstado.
Política 5.3. Propender a la reducción de la vulnerabilidad producida por la dependencia externa alimentaria y energética.
a. Fomentar la producción de alimentos sanosy culturalmente apropiados de la canastabásica para el consumo nacional, evitandola dependencia de las importaciones y lospatrones alimenticios poco saludables.
b. Impulsar la industria nacional de alimen-tos, asegurando la recuperación y la inno-vación de productos de calidad, sanos yde alto valor nutritivo, articulando la
producción agropecuaria y con el consu-mo local.
c. Promover, gestionar y planificar el manejointegral y sustentable del agua para asegurarla disponibilidad en cantidad y calidad delrecurso hídrico para la soberanía alimenta-ria y energética.
d. Ampliar la capacidad nacional de genera-ción de energía en base a fuentes renovables.
Política 5.4. Promover el diálogo político y la negociación soberana de la cooperacióninternacional y de los instrumentos económicos.
a. Impulsar la creación de una nueva arqui-tectura financiera internacional que coad-yuve a los objetivos de producción ybienestar colectivo, con mecanismos trans-parentes y solidarios, y bajo principios dejusticia social, de género y ambiental.
b. Articular la política de endeudamientopúblico con las directrices de planificacióny presupuesto nacionales.
c. Atraer ahorro externo, en la forma deinversión extranjera directa pública y pri-vada, para proyectos de largo plazo que seansostenibles, respeten los derechos de las
personas, comunidades, pueblos y naciona-lidades, transfieran tecnología y generenempleo digno.
d. Aplicar mecanismos para utilizar los avan-ces obtenidos a través de la transferencia deciencia y tecnología en beneficio del país.
e. Desarrollar una diplomacia ciudadana decercanía que promueva la inserción estraté-gica del Ecuador en el mundo y que forta-lezca la representación del Ecuador en elextranjero.
f. Alinear la cooperación internacional conlos objetivos nacionales para el Buen Vivir,

institucionalizando mecanismos de rendi-ción de cuentas y sistemas de evaluaciónpermanente de su impacto.
g. Fomentar las relaciones comerciales y decooperación internacional con gobiernosautónomos descentralizados a lo largo delmundo.
h. Definir ámbitos de acción prioritarios parala intervención de la cooperación interna-cional en el Ecuador.
i. Promover los tratados de comercio para eldesarrollo como instrumentos para incen-tivar la complementariedad y la solidaridadentre los países.
j. Impulsar la inclusión de factores sociales enlos acuerdos de integración económica.
k. Impulsar activamente a la cooperacióntriangular y a la cooperación Sur-Sur,incentivando a las MIPYMES y a lasempresas solidarias.
263
Política 5.5. Impulsar la integración con América Latina y el Caribe.
a. Apoyar a los organismos de integraciónregional y subregional para fortalecer el pro-ceso de integración andina, suramericana,latinoamericana y con el Caribe, a través demecanismos y procesos de convergencia queprofundicen la integración de los pueblos.
b. Mejorar la conectividad con AméricaLatina y el Caribe.
c. Impulsar el manejo coordinado y responsa-ble de las cuencas hidrográficas binaciona-les y regionales.
d. Coordinar convergentemente las políticaseconómicas, sociales, culturales, migrato-rias y ambientales de los países miembrosde los esquemas de integración regional delos que Ecuador es parte.
e. Priorizar la negociación en bloque juntocon los países suramericanos para lograr
acuerdos beneficiosos al incrementar elpoder de negociación de la región.
f. Fortalecer los mecanismos de concertaciónpolítica que profundicen la integraciónsuramericana.
g. Impulsar el establecimiento de zonas de pazregionales en Suramérica y los mecanismosde defensa regional.
h. Promover mecanismos que faciliten lalibre movilidad de las personas dentro dela región e incentivar los intercambiosturísticos.
i. Consolidar la institucionalidad financieraregional como alternativa a los organismosmultilaterales de crédito tradicionales, eimpulsar el uso de sistemas únicos de com-pensación regionales.
Política 5.6. Promover relaciones exteriores soberanas y estratégicas, complementarias y solidarias.
a. Insertar al país en redes internacionales querespalden y potencien la consecución de losobjetivos programáticos del Ecuador.
b. Definir lineamientos estatales estratégicossobre la comercialización de productosecuatorianos en el exterior.
c. Definir e implementar mecanismos de trans-ferencia de recursos y tecnología con impac-to social directo.
d. Potenciar las capacidades del país para inci-dir en la agenda internacional y en políti-cas bilaterales y multilaterales que, entreotros, faciliten el ejercicio de derechos ygaranticen la protección de los y las ecuato-rianas viviendo fuera del país.
e. Diversificar las exportaciones ecuatorianasal mundo, priorizando las complementarie-dades con las economías del Sur, con uncomercio justo que proteja la producción yel consumo nacional.
f. Incorporar nuevos actores en el comercioexterior, particularmente provenientes dela micro, pequeña y mediana producción ydel sector artesanal, impulsando iniciativasambientalmente responsables y generado-ras de trabajo.
g. Establecer mecanismos internacionales degarantías de exportaciones, en particularpara MIPYMES, empresas solidarias y orga-nizaciones populares, dando prioridad a
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

aquellas que integren a mujeres diversas,grupos de atención prioritaria, pueblos ynacionalidades.
h. Defender los intereses comerciales nacio-nales a nivel bilateral y multilateral, esta-bleciendo, cuando sea necesario, medidasde protección para la producción y consu-mo nacional.
i. Mantener relaciones de comercio exteriorcon prevalencia de la seguridad jurídicanacional y evitando que intereses privadosafecten la relación entre los Estados.
j. Aplicar un esquema de sustitución selectivade importaciones que propicie las importa-ciones indispensables para los objetivos delBuen Vivir, especialmente las de insumospara la producción, y que desincentive las
que afecten negativamente a la producciónnacional, a la población y a la naturaleza.
k. Fortalecer institucionalmente los serviciosaduaneros para lograr eficiencia y transpa-rencia y facilitar el comercio internacional.
l. Posicionar al país en la comunidad interna-cional, a partir de su patrimonio natural, enlos mecanismos globales de lucha contra elcambio climático.
m. Promover las potencialidades turísticas delpaís en el mundo.
n. Reducir los costos de llamadas internaciona-les desde el Ecuador hacia los demás países.
o. Contribuir a los esfuerzos de los miembrosdel Tratado Antártico para la investigacióndel ambiente y el monitoreo global delcambio climático.
264
Política 5.7. Combatir la delincuencia transnacional organizada en todas sus manifestaciones
a. Reforzar la prevención y sanción de delitosde trata de personas, tráfico internacionalilícito de estupefacientes y sustancias psico-trópicas, combustibles, armas y bienespatrimoniales tangibles e intangibles, asícomo el lavado de activos.
b. Promover alianzas regionales para combatirla corrupción e impulsar la transparencia dela gestión en los ámbitos público y privado.
c. Controlar el uso, distribución y comerciali-zación de precursores químicos.
d. Construir un sistema integral de preven-ción y protección a los y las víctimas detrata, tráfico y explotación internacional,orientado preferentemente a diversos ydiversas sexuales, mujeres, niños y niñas.
e. Fortalecer el control y sanción de delitoscibernéticos.
4. Metas
5.1.1. Reducir la pobreza por NBI en la fronteranorte en un 25% en el área urbana, y enun 50% en el área rural hasta el 2013.
5.1.2. Reducir la pobreza por NBI en la fronterasur en un 20% en el área urbana, y en un50% en el área rural hasta el 2013.
5.1.3. Reducir la pobreza por NBI en la fronteracentro en un 25% en el área urbana, y enun 50% en el área rural hasta el 2013.
5.1.4. No existencia de conflictos con fuerzasregulares e irregulares que afecten lasoberanía nacional o amenacen al Estadohasta el 2013.
5.2.1. Disminuir a la mitad el uso inadecuado deGLP doméstico hasta el 2013.
5.3.1. Sustituir importaciones de maíz, pasta desoya, trigo y cebada hasta reducir la parti-cipación al 40% hasta el 2013.
5.4.1. Alcanzar el 60% de los flujos de coopera-ción contabilizados en el presupuestonacional hasta el 2013.
5.5.1. Incrementar a 0,4 el índice de integraciónlatinoamericana hasta el 2013.
5.6.1. Incrementar a 0,95 la razón de exportacionesindustriales sobre las exportaciones de pro-ductos primarios no petroleros hasta el 2013.
5.6.2. Reducir a 0,65 la concentración de lasexportaciones por destino hasta el 2013.
5.6.3. Disminuir en un 13% la concentración de lasimportaciones por país de origen hasta el 2013.

265
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

266

267
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

268

269
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

270

1. Fundamento
El trabajo constituye la columna vertebral de lasociedad, y es un tema fundamental de la vida delas personas y de las familias. La Constituciónecuatoriana reconoce que el trabajo es un derechoy un deber social. Asimismo, como derecho eco-nómico, es considerado fuente de realización per-sonal y base de la economía. El trabajo condensamúltiples dimensiones, materiales y simbólicas, yestá en el centro de una serie de relaciones com-plejas de producción y reproducción de la vida,que tienen implicación política, económica, labo-ral, social, ambiental y cultural.
Las interrelaciones entre trabajo, producción yreproducción económica están directamentevinculadas con la actual distribución de losmedios de producción, como resultado de la apli-cación, durante las últimas décadas, de una polí-tica neoliberal que reforzó las inequidadessociales y acentuó la exclusión heredada delmodelo primario exportador.
En la historia moderna, la explotación del trabajoha consolidado una forma de acumulación que noestá al servicio de quienes lo realizan. Se ha con-cebido al trabajo como un medio explotable y
prescindible, sometido a conveniencias y dinámi-cas externas a los fines intrínsecos de los procesosde producción, y ajenas al sostenimiento de losciclos de vida familiar y social.
La nueva Constitución consagra el respeto a ladignidad de las personas trabajadoras, a través delpleno ejercicio de sus derechos. Esto suponeremuneraciones y retribuciones justas, así comoambientes de trabajo saludables y estabilidadlaboral, a fin de lograr la modificación de las asi-metrías referentes a la situación y condición delas y los trabajadores en todo el país. El reconoci-miento integral del trabajo como un derecho y surealización en condiciones justas y dignas, es unaaspiración de larga data, cuya cabal aplicaciónexige la superación de condiciones estructuralesque han marcado históricamente una realidad deexplotación, discriminación y desigualdad, quepersiste y se reproduce.
En el Ecuador, la estructura del trabajo es hetero-génea en cuanto a las formas de organización dela producción. Muchas de estas formas han sidoinvisibilizadas y desvalorizadas a lo largo deltiempo. Tanto en el ámbito urbano como en elrural, la mayoría de procesos de producción y ladotación de servicios se basan en pequeñas y
271
Objetivo 6:Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

medianas unidades familiares, asociativas o indi-viduales, cuyas dinámicas de economía popular,familiar y solidaria, buscan la subsistencia antesque la acumulación a gran escala. Estos procesosproductivos se han fundado, asimismo, en lamovilización de recursos tales como conocimien-tos, destrezas y ahorros locales, redes sociales yotros similares; y sus economías se han desen-vuelto en condiciones adversas, debido a la faltade reconocimiento desde el Estado.
Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, esde vital importancia reconocer y apoyar las distin-tas formas de organización de la producción:comunitarias, cooperativas, empresariales públicaso privadas, asociativas, familiares, domésticas,autónomas y mixtas; así como las diversas formasde trabajo –incluidas las formas autónomas deautosustento y de cuidado humano–, al igual quelas formas de reproducción y supervivencia fami-liar y vecinal. La mirada crítica de este Gobiernoreconoce la importancia del trabajo inmaterial,como un elemento fundamental de la reproduc-ción económica y social, y un generador de nuevasrelaciones sociales de producción que dotan de unvalor distinto al trabajo material.
La cooperación social, característica de las eco-nomías de autosustento y cuidado humano,constituye un elemento fundamental para laconstrucción de una economía social y solidaria,y una sociedad más equitativa. Por esto, las formasasociativas de producción deben reproducirse entodos los sectores de la economía, para generarmejores condiciones para las personas que parti-cipan en ellas.
La nueva forma de concebir el trabajo implicala generación de condiciones dignas y justaspara todas y todos los trabajadores. El Estado,para ello, actúa a través de regulaciones y accio-nes que permitan el desarrollo de las distintasformas de trabajo. Preocupado por la emigra-
ción, asimismo, genera condiciones para que losecuatorianos y ecuatorianas que retornan alpaís, como consecuencia de la actual crisis eco-nómica mundial, puedan hacerlo en condicio-nes dignas y no precarias.
2. Diagnóstico
El trabajo en el Ecuador está caracterizado poruna diversidad de modalidades, reconocidas porla Constitución. Sin embargo la anterior políti-ca pública ha dejado de lado el fomento del tra-bajo asociativo, cooperativo, entre otros, y hahecho énfasis en la generación de puesto deempleo en el sector formal, sin lograr solucionarla problemática estructural del desempleo en elpaís, y comprometiendo temas como la sobera-nía alimentaria. Esta situación se ve reflejada enlas cifras: a diciembre de 2008, la desocupaciónen el Ecuador afectó al 5,9% de la poblacióneconómicamente activa. Este desempleo estuvoacompañado con tasas de subempleo que alcan-zaron el 58,1%.
Las tasas nacionales esconden una inequidad enla distribución del desempleo y subempleo anivel étnico y de género. Como se puede apreciaren el Cuadro 7.6.1, las mujeres caracterizan ladesocupación en el Ecuador, con tasas de desem-pleo del 8,2% frente al 4,3% de los hombres. Lapoblación indígena presenta la menor tasa dedesempleo (1,8%); no obstante trabajan en con-diciones precarias y reciben salarios inferiores alos de los blanco-mestizos. Mientras tanto lapoblación negra muestra una tasa del 7,7% supe-rior al promedio nacional. El subempleo afectaen mayor proporción a la población indígena. Dehecho, a nivel nacional, el 84,6% de la pobla-ción indígena económicamente activa seencuentra subempleada. La población mestiza,negra, mulata y blanca, registra tasas de subem-pleo superiores al 50%.
272

Cuadro 7.6.1: Indicadores mercado laboral, 2008
Fuente: INEC.
Elaboración: CISMIL.
273
Entre la población económicamente activa delEcuador existe un porcentaje importante de jóve-nes desempleados: 11,6%. El nivel de subempleojuvenil alcanza el 57,7% (INEC, 2008).
Para la mayoría de ecuatorianos, el trabajo no lesproporciona un ingreso digno que les posibilite lasatisfacción de necesidades básicas. La brechaentre el costo de la canasta básica y el ingresomínimo fue del 26,3% en el 2008. De hecho, elcosto de la canasta básica en junio de 2008 fue$586,8, mientras que el ingreso familiar mensualfue $373,3, (INEC, 2008).
En el país se aprecian grandes diferencias sala-riales entre los sectores urbanos y rurales. Elingreso promedio, según la encuesta de empleo2008 levantada por el INEC, en el área urbanaes de $387,3, mientras que en el área rural es de$202,4. Según categoría de ocupación, existentambién diferencias marcadas: un empleado pri-vado gana en promedio $336, mientras que unempleado del gobierno gana en promedio $685(Ver Gráfico 7.6.1).
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Gráfico 7.6.1: Ingreso laboral promedio por categoría de ocupación, 2008
Fuente: INEC.
Elaboración: CISMIL.
274
De igual forma que por categoría de ocupación, elsalario promedio muestra grandes disparidades:una persona que trabaja en el sector formal gana
aproximadamente $263,6 más que alguien delsector informal (Ver cuadro 7.6.2).
Cuadro 7.6.2: Ingreso laboral promedio por sector económico, 2008
Fuente: INEC.
Elaboración: CISMIL.

Según rama de actividad la situación entre áreaurbana y rural tampoco cambia en el contextonacional. En promedio, la diferencia entre áreasurbanas y rurales, por rama de actividad, es de
$160,5. Entre las ramas consideradas, la que pre-senta una mayor diferencia entre ingreso urbano yrural es la de Administración Pública y Defensa,donde la brecha es de $280,2 (Ver cuadro 7.6.3).
275
Cuadro 7.6.3: Ingreso laboral promedio según rama de actividad 2008
Fuente: INEC.
Elaboración: CISMIL.
En términos de cobertura de la Seguridad Social,considerando porcentajes de la población total,11,5% de la población se encuentra afiliada alseguro general, 4,9% al seguro campesino y 1,7% al
seguro de las Fuerzas Armadas o la Policía. Esto evi-dencia que muy pocas personas tienen acceso a laprotección de la Seguridad Social, situación queafecta en especial a quienes que realizan trabajos deautoconsumo y/o de cuidado humano.
Cuadro 7.6.4: Porcentaje de personas con seguro 2008
Fuente: INEC
Elaboración: CISMIL
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

A pesar de que la Constitución lo prohíbe, per-sisten formas precarias de trabajo. Apenas el35,2% de los trabajadores tienen nombramien-to o contratos permanentes. Es importante ana-lizar las diferencias que existen entre quintiles.Son los quintiles más pobres los que tienen una
mayor precariedad en los contratos: los quinti-les uno y dos alcanzan tasas de alrededor del50% de los trabajadores, comparadas a la tasa denombramientos y contratos permanentes delquintil 5, que sobrepasan el 60% de los trabaja-dores del quintil.
276
Cuadro 7.6.5: Tipo de contrato por quintil de ingreso, 2008
Fuente: INEC.
Elaboración: CISMIL.
De forma igualmente atentatoria a los derechos, eltrabajo infantil forma parte de la estructura delmercado laboral. El 5,5% de los niños y niñas anivel nacional trabajan. A nivel rural, existe unmayor porcentaje de niños trabajadores: 9,72%,frente al 2,99% a nivel urbano (INEC, 2008).
Persisten también prácticas discriminatorias quevulneran los derechos de los trabajadores y las tra-bajadoras. Las mujeres perciben en promedio el75,5% de los ingresos percibidos por los hombres(INEC, 2008).
Existe una marcada discriminación laboral poretnicidad. Según la encuesta de discriminaciónracial del año 2004 del INEC, el 13% de los indí-genas sufren discriminación laboral, y lo mismosucede con el 10% de los afroecuatorianos.
El problema de la situación laboral de los disca-pacitados es importante. No existen datos quepermitan cuantificar la situación laboral de estapoblación vulnerable a nivel nacional.
Como se puede ver, la situación del trabajo enel Ecuador es crítica. A pesar de esto, el rol delEstado en la economía ha sido minimizado, yno se han implementado mecanismos directospara la generación de trabajo. En este sentido,se ha hecho un uso muy limitado de las compraspúblicas.
En la misma línea, tampoco se han generadomecanismos de protección para las personas ensituación de desempleo, dejándolas vulnerables ala pobreza. Así hasta hace poco no existía unRégimen de Cesantía Solidario.

3. Políticas y Lineamientos
Política 6.1. Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos laborales.
277
a. Promover el conocimiento y plena aplica-ción de los derechos laborales.
b. Reformar la legislación laboral y fortalecerlos mecanismos de control, sensibles a lasdiversidades, para eliminar el trabajo preca-rio, la tercerización laboral y asegurar rela-ciones laborales directas y bilaterales.
c. Aplicar medidas específicas para garanti-zar la existencia, funcionamiento y articu-lación de las organizaciones detrabajadoras y trabajadores, así como pararesolver los conflictos laborales en condi-ciones justas.
d. Apoyar iniciativas de trabajo autónomopreexistentes mejorando sus condiciones deinfraestructura, organización y el acceso alcrédito en condiciones de equidad.
e. Proveer prestaciones de seguridad socialeficientes, transparentes, oportunas y decalidad para todas las personas trabajado-ras, cualquiera sean las formas de trabajoque desempeñen.
f. Consolidar el Régimen Solidario de Cesantía.g. Generar normas y regulaciones que atien-
dan las características y necesidades especí-ficas del trabajo autónomo.
Política 6.2. Impulsar el reconocimiento del trabajo autónomo, de cuidado humano, decuidado familiar y de autoconsumo, así como la transformación integral de sus condiciones.
a. Cuantificar y visibilizar el aporte del traba-jo de cuidado humano, de autoconsumo yautosustento.
b. Reconocer, retribuir y brindar protecciónsocial al cuidado reproductivo en los hogares.
c. Dotar de infraestructura y servicios públi-cos para el cuidado humano, propiciando elempleo digno de jóvenes en estas activida-des, con énfasis en la atención a personascon discapacidades severas.
d. Implementar acciones de apoyo dirigidas amujeres prestadoras de cuidados especiales,en el ámbito doméstico, para disminuir sucarga laboral.
e. Incrementar la cobertura de seguridadsocial y la capacitación a quienes cuiden apersonas con discapacidad que requieranatención permanente.
Política 6.3. Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, así como para crear nuevos empleos.
a. Apoyar las iniciativas de producción y de ser-vicios de carácter asociativo y comunitariocon mecanismos específicos de acceso al cré-dito y a otros factores productivos, compras ycontratación pública con ‘condicionalidadespositivas’ para promover la asociatividad.
b. Visibilizar y difundir las ventajas, aportes ypotencialidades del trabajo y la producciónasociativas y de los valores de la economíasolidaria.
Política 6.4. Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, pro-pendiendo a la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica y el salario básico.
a. Revisar anualmente el salario básico establecido en la ley, por sectores de la economía.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 6.5. Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo.
278
a. Impulsar programas e iniciativas privadasque favorezcan la incorporación de jóvenesa actividades laborales remuneradas.
b. Adoptar políticas fiscales, tributarias y aran-celarias que estimulen y protejan a los sec-tores de la economía social y solidaria, eindustrias nacientes, en particular en lasactividades agroalimentaria, pesquera, acuí-cola, artesanales y turísticas.
c. Fortalecer y promover iniciativas econó-micas de pequeña y mediana escala basadasen el trabajo, que se orienten a generarempleos nuevos y estables.
d. Adoptar programas y proyectos públicos deinfraestructura intensivos en la generaciónde empleo, que prioricen la contratación demano de obra local, calificada y registradaen bolsas de empleo públicas o privadas.
e. Fortalecer los bancos de información defuentes de empleo y servicios de colocacio-nes, y articularlos al sistema de contrata-ción y compras públicas.
f. Apoyar el funcionamiento y consolidaciónde empresas bajo administración directa de
las y los trabajadores, especialmente en loscasos de empresas incautadas por el Estadoy empresas quebradas.
g. Crear iniciativas de trabajo autónomo ycomunitario, que aprovechen y fortalezcanconocimientos y experiencias locales, enrelación prioritaria con la demanda y nece-sidades locales.
h. Apoyar líneas de producción artesanalesque hacen parte de las culturas locales, lapromoción, rescate y fomento de técni-cas, diseños y producción, así como a larevalorización y al uso de productos y ser-vicios artesanales utilitarios y de consu-mo cotidiano.
i. Generar condiciones que promuevan lapermanencia en el país de profesionales,técnicos y artesanos, y fomentar el retor-no voluntario de aquellos que hayanemigrado.
j. Promover los talleres artesanales como uni-dades de organización del trabajo queincluyen fases de aprendizaje y de innova-ción de tecnologías.
Política 6.6. Promover condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable, incluyente, no discriminatorio y ambientalmente amigable.
a. Sancionar los actos de discriminación yacoso laboral por concepto de género, etnia,edad, opción sexual, discapacidad, materni-dad u otros motivos.
b. Promover entornos laborales accesibles yque ofrezcan condiciones saludables, segu-ras y que prevengan y minimicen los riesgosdel trabajo.
c. Reconocer y apoyar las formas de organiza-ción del trabajo de las mujeres diversas, lospueblos y las nacionalidades.
d. Aplicar procesos de selección, contrata-ción y promoción laboral en base a lashabilidades, destrezas, formación, méritosy capacidades.
Política 6.7. Impulsar procesos de capacitación y formación para el trabajo.
a. Fortalecer la capacidad pública instaladade capacitación y formación, consideran-do la amplitud y diversidad de las formasde trabajo.
b. Estimular la formación en los centros detrabajo.
c. Recuperar y fortalecer conocimientos ytecnologías ancestrales y tradicionales,que favorezcan la producción de bienes yservicios, con énfasis en aquellos genera-dos por mujeres.
d. Definir esquemas de capacitación y forma-ción, que incluyan la perspectiva de género,

etárea e intercultural, y que garanticen lainserción productiva en las diversas formasde trabajo.
e. Crear programas específicos de capacita-ción para trabajadores y trabajadoras autó-nomos, especialmente de quienes optan porel asociativismo.
279
Política 6.8. Crear condiciones para la reinserción laboral y productiva de la poblaciónmigrante que retorna al Ecuador, y proteger a las y los trabajadores en movilidad.
a. Incentivar la inversión productiva y socialde las remesas y de los ahorros de las perso-nas y colectivos migrantes ecuatorianos, asícomo de los capitales de quienes retornan,a través de líneas de crédito específicas.
b. Identificar potencialidades productivas enlas localidades de origen, y apoyar con cré-
dito y asesoría técnica a las iniciativas delos jóvenes migrantes en esas líneas deproducción.
c. Impulsar bolsas de empleo para la rein-serción laboral, valorizando los aprendi-zajes y el entrenamiento adquiridos en elexterior.
4. Metas
6.2.1. Tender a 1 en la igualdad de horas dedica-das al trabajo reproductivo hasta el 2013.
6.3.1. Aumentar a 1,57 millones el número devisitantes extranjeros hasta el 2013.
6.3.2. Duplicar el porcentaje de personas conparticipación activa en asociaciones deproductores, comerciantes o agricultoreshasta el 2013.
6.4.1. Disminuir en un 27% el porcentaje depersonas que recibe un salario menor almínimo vital hasta el 2013.
6.5.1. Disminuir en 10 puntos el subempleobruto nacional hasta el 2013.
6.5.2. Revertir la tendencia creciente deldesempleo juvenil y reducirlo en un 24%hasta el 2013.
6.5.3. Incrementar en un 40% el acceso a la edu-cación superior de los jóvenes de los quin-tiles 1 y 2 hasta el 2013.
6.7.1. Incrementar en un 25% la productivi-dad media laboral en el sector industrialhasta el 2013.
6.7.2. Aumentar en 4 veces el porcentaje de laPEA que recibe capacitación pública parasu beneficio profesional hasta el 2013.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

280

281
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

282

283
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

284

1. Fundamento
La construcción de espacios de encuentro comúnes primordial en una sociedad democrática. Losespacios públicos potencian y otorgan a la ciuda-danía un sentido de participación igualitaria yactiva en la construcción de proyectos colectivosque involucran los intereses comunes. Para esro,es necesario garantizar a la población el acceso ydisfrute de estos espacios sin discriminación algu-na, de modo que se propicien presencias múltiplesy diversas, en la perspectiva de superar el racismo,el sexismo y la xenofobia, y de posibilitar la emer-gencia de espacios diferenciados de encuentro.Esto último, aunado con el fomento de la respon-sabilidad social y ciudadana, robustece los espa-cios de intercambio y deliberación.
Los espacios públicos contribuyen al conocimien-to y al desarrollo de la cultura, las artes y la comu-nicación. Desde la garantía de derechos, estos sonentendidos como bienes públicos que impulsandiálogos, forman puentes y favorecen el mutuoreconocimiento entre las personas y grupos socia-les diversos que conforman la sociedad ecuatoria-na, lo que da lugar a la libre expresión decreencias, actitudes e identidades. El Estado debeasegurar la libre circulación en lo público y crear
mecanismos de revitalización de memorias, iden-tidades y tradiciones, así como de exposición delas creaciones culturales actuales.
La generación de espacios públicos sanos, alegres,seguros y solidarios promueve la valorización y eldisfrute del uso no instrumental del tiempo. El usodel tiempo de ocio en actividades culturales, artís-ticas, físicas y recreativas para todos los grupos deedad, mejora las condiciones de salud física y espi-ritual de los habitantes del país.
La ejecución de políticas estatales sobre derechosde participación y creación de espacios públicosconsolida el sentido activo de ciudadanía y sobe-ranía nacional, pues los individuos se reconocen yse sienten partícipes y constructores de una socie-dad que garantiza el disfrute de bienes comunes,tales como, el aire, el agua, las vías peatonales, losjardines, las plazas, pero también otra clase de bie-nes, como el conocimiento, la educación, las artesy las expresiones culturales diversas.
Los espacios públicos ayudan a enfrentar la ansie-dad, la soledad y la carencia emocional conse-cuencia del liberalismo, que enfatiza en elindividualismo, la guerra y la competencia perma-nente. Desde el Estado, se debe revertir el proceso
285
Objetivo 7:Construir y fortalecer espacios públicos,interculturales y de encuentro común
Objetivo 7:Construir y fortalecer espacios públicos,interculturales y de encuentro común
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

de privatización de la esfera pública y evitar lacolonización de los medios masivos de comunica-ción por parte de intereses corporativos, así comola cooptación de los partidos políticos por gruposeconómicos privados. Es indispensable desprivati-zar los espacios públicos, esto es, jardines, bosquesy museos, y desmercantilizar los servicios de edu-cación, salud, recreación y seguridad.
Para revitalizar la esfera pública y permitir el desa-rrollo armónico e integral de la población, lasacciones del Estado deben dirigirse a promoveractividades recreativas e intelectuales que respon-dan a la necesidad de procesar las diferencias deforma amigable y solidaria.
Es prioritario crear un sistema de comunicaciónpública que articule y potencie el trabajo de losmedios públicos, y promueva el desarrollo demedios privados y comunitarios alternativos,que contribuyan a crear y consolidar espacios deopinión pública diversa, inclusiva y deliberante.De esta manera, se establece una clara diferenciacon la homogeneización que promueven losmedios sometidos a las corporaciones y gruposeconómicos privados.
Es fundamental disponer de una infraestructurafísica de fácil y amplio acceso, en la que se puedadeliberar, conocer y disfrutar experiencias querefuercen el desarrollo espiritual, físico e intelec-tual de la población; eliminar barreras de acceso apersonas con discapacidad; mejorar el transportepúblico y la seguridad ciudadana (sin «securitizar»los espacios públicos); descriminalizar el trabajoautónomo y de economía popular; promover lacirculación de expresiones culturales y creacionesartísticas diversas; y democratizar progresivamenteel acceso al ciberespacio.
2. Diagnóstico
Las principales restricciones para el acceso universala espacios públicos de encuentro común son elcosto, las barreras físicas (en el caso de personas dis-capacitadas), la falta de transporte público, la faltade seguridad, la existencia de prácticas discriminato-rias y la carencia de espacios para grupos específicos.
La falta de seguridad ciudadana en los espaciospúblicos se expresa en problemas como el crimenorganizado y la delincuencia común.54 En el pri-mer caso se han incrementado los secuestros, elnarcotráfico, el tráfico de armas y de precursoresquímicos y explosivos. Si bien se ha logrado man-tener al país libre de cultivos ilícitos, aún se datránsito de sustancias. En el segundo caso, se tratade un fenómeno ligado a la falta de cumplimientode derechos económicos y sociales sobre todo; porello, aparte de las acciones de las fuerzas del orden,la mejor manera de reducir la delincuencia esampliar las oportunidades y la calidad de vida delas personas mediante acciones de desarrollo eco-nómico y social.
En materia de seguridad jurídica y derechoshumanos, se creó un departamento de defensoríapública adscrito al Ministerio de Justicia yDerechos Humanos para mejorar el acceso de laciudadanía a su legítimo derecho a la defensa. Deesta manera han recuperado su libertad más de2.000 personas que permanecían privadas de lalibertad sin sentencia.
Un rasgo característico de la sociedad ecuatoriana,labrado en los largos años de colonización y que noha sido completamente extirpado aún, es la falta dereconocimiento mutuo entre las personas y la per-sistente discriminación. La desvalorización delotro, la negación de la interculturalidad, la discri-minación de género, étnica, generacional, a perso-nas discapacitadas, a ciertas culturas urbanas, aextranjeros en general, a personas refugiadas, porta-doras de VIH/SIDA, etc. Esto se refleja en la pocapresencia de estos grupos en los espacios públicos, yen los pocos espacios públicos en los que puedendarse encuentros entre toda la ciudadanía.
Se pueden apreciar asimismo procesos de censuray criminalización de ciertas prácticas en los espa-cios públicos. A menudo las y los trabajadoresautónomos que se encuentran en las calles sonperseguidos por la policía y organismos de control.En algunas ciudades se han emitido reglamentos yordenanzas prohibiéndoles trabajar, muchas vecessin diálogo previo y sin consideración sobre suderecho al trabajo, ni sobre formas alternativas depromover el desarrollo de estas expresiones de la
286
54 Esta sección se ha sustentado en la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa del Ministerio Coordinador deSeguridad (2008).

economía popular. Asimismo, es difícil para las cul-turas juveniles urbanas encontrar espacios públicosadecuados para llevar a cabo sus actividades, comolo demostró trágicamente el caso del incendio de ladiscoteca Factory en Quito. Entonces, ciertas polí-ticas contemporáneas de patrimonialización y secu-ritización de los espacios públicos actualizan asíprácticas de exclusión (Andrade, 2006).
También persiste una percepción de la culturacomo lo «ilustrado», como un bien accesible sola-mente a pequeñas élites y no un derecho a garan-tizar para todas las personas, para la produccióncultural de los pueblos, las nacionalidades y engeneral de las diversas culturas del país. En estemismo sentido, se pueden observar procesos deelitización de los espacios públicos.
Encontramos además inequidad en la distribuciónde la infraestructura cultural (museos, archivos,bibliotecas, centros de formación de artistas y pro-ductores culturales, cinematecas, musicotecas,centros culturales) que se hallan concentrados enlas ciudades principales. Además, con demasiada
frecuencia buena parte de la infraestructura culturalestá subutilizada, y la programación en esos espacioses mínima o nula (Ministerio de Cultura, 2009).
Ciertos grupos y sectores experimentan con mayoragudeza estas problemáticas. La falta de una ofertadiversificada de espacios públicos de encuentro yactividades culturales, deportivas y recreativas, esmayor en zonas rurales y urbano-marginales, paraextranjeras/os, especialmente refugiados, para fami-lias de emigrantes y para migrantes que regresan.
Debido a la doble carga de trabajo dentro y fuera delhogar, dado que los hombres no asumen su parte deltrabajo reproductivo, las mujeres en general dispo-nen de mucho menos tiempo libre. La encuesta deuso del tiempo (INEC, 2007) indica que su cargaglobal de trabajo, esto es trabajo productivo y repro-ductivo sumados, es, en promedio, de 15 horas másque la de los hombres. En este aspecto las mujeresdel área rural resultan más discriminadas aún, conuna brecha de casi 23 horas; así como las indígenascon una brecha de casi 23 horas y afro ecuatorianas,con una de 18 horas. Ver gráfico 7.7.1.
287
Gráfico 7.7.1: Carga global de trabajo (productivo y reproductivo)
en horas por semana según sexo, área y etnicidad
Fuente: INEC, EUT, 2007.
Elaboración: CONAMU.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

En el país la oferta cultural diversa y de buen nivel,gratuita o de bajo costo es muy limitada; predomi-na la cultura de masas globalizada y de mala cali-dad. En este sentido el Estado puede cumplir un rolen la creación de públicos para expresiones cultu-rales locales, diversas, interculturales.
Otro problema que afecta al uso de los espaciospúblicos es el poco conocimiento del patrimoniocultural y natural existente. Los actuales habitan-tes desconocemos en buena medida la enormebiodiversidad del país así como el valioso legadoarqueológico e histórico que nos dejaron los anti-guos habitantes. Pese a que en los últimos dosaños se han desarrollado esfuerzos muy importan-tes para salvaguardar los patrimonios, aún elpatrimonio cultural en general está deteriorado,la ciudadanía accede poco a él, y hay un ampliodesconocimiento antropológico. La memoria,tanto colectiva como individual es frágil, no tienesostenibilidad. Asimismo, el contacto con lanaturaleza es escaso y restringido para los habi-tantes de áreas urbanas.
Al mismo tiempo, hay un frecuente irrespeto por lasformas de organización sociales no occidentales, lasprácticas de las y los otros; sobre todo aquellas prác-ticas comunitarias tradicionales de los diferentespueblos y nacionalidades que habitan el país.
Hay también una falta de incentivos desde elEstado y las instituciones privadas a la produccióncultural independiente, a la investigación culturaly a la producción cultural popular.
El desarrollo del Sistema Nacional de Cultura estáen su fase inicial, apenas se empiezan a coordinarlos esfuerzos, pero por primera vez se intenta laarticulación de las instituciones y actividades bajoobjetivos comunes, coherentes, ordenados.
Hay un acceso limitado a fuentes de conocimien-to, como bibliotecas e internet, que podríanpotenciar el desarrollo de actividades culturales yson en sí mismas actividades que se desarrollan enel espacio público. Tampoco los conocimientosancestrales son valorados ni revitalizados.
En relación al acceso a bibliotecas se encuentraque solo el 46,19% de niños/as y adolescentes de 6a 17 años que asisten a un establecimiento educa-tivo tienen acceso a biblioteca, sin que esto garan-tice la calidad de las mismas. Llama la atención elhecho que los niños entre 6 y 11 años tenganmenor acceso que los más grandes (12 a 17 años),lo que da indicios de que no se está fomentando lalectura desde temprana edad. Aparte, mientras el52,36% tiene acceso a computadoras, solo el18,2% tiene acceso a internet.
288
Cuadro 7.7.1: Acceso a bibliotecas, 2004
(Niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años)
Fuente: SIISE.
Elaboración: SENPLADES.

Respecto al uso del tiempo libre, en 2007 laEncuesta de Uso del Tiempo registra que la mayorparte del mismo se dedicó a ver televisión, casi 10horas por semana, actividad seguida por escuchar
radio y actividades físicas deportivas y recreativas.La menor cantidad de tiempo se dedica a la lec-tura de libros y revistas.
289
Cuadro 7.7.2: Tiempo dedicado a actividades culturales y recreativas
Fuente: INEC, EUT, 2007.
Elaboración: CISMIL.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Los hombres dedican más tiempo que las mujeresa todas estas actividades, y en el caso de las activi-dades físicas la brecha es de casi una hora semanal.En general, la población adolescente dedica mástiempo que el resto de grupos de edad, con laexcepción del tiempo dedicado a escuchar laradio, que es mucho más en la población adultamayor, que así mismo es la que más tiempo dedicaa la lectura de libros y revistas. Por grupo étnico,la población indígena es la que menos tiempodedica a estas acciones, mientras la población afroes la que más, excepto en el caso de lectura: lapoblación que se autodefine como blanca es la quemás tiempo dedica a esta actividad. La distribu-ción por zonas de planificación es bastante equita-tiva, pero se puede destacar que en la zona 5 es enla que más tiempo se dedica a escuchar radio y a lapráctica de actividades físicas, y que Quito esdonde más tiempo se dedica a actividades cultura-les, pero también donde más se ve la televisión.
En lo que toca a otras dimensiones que inciden enla posibilidad de construir espacios de encuentrocomún hay que señalar que no se ha desarrolladotodavía claramente en el país una política nacio-nal de comunicación social.55 Tampoco se lograimpulsar debidamente la producción local diversae intercultural en los todos los medios.
Los medios de comunicación públicos estatales:televisión, radio y periódico empezaron a funcio-nar hace poco más de un año, de acuerdo a lo esta-blecido en el PND 2007-2010, y han cumplido unrol en la democratización de la oferta, antes enmanos exclusivamente privadas. Sin embargo aúnhay mejoras importantes que hacer.
Respecto del sector deportivo56, responsable deimpulsar la práctica de deporte y actividades físi-cas de la población, que constituyen una de lasformas más extendidas de construcción de espa-cios de encuentro común, tenemos que la estruc-tura del sistema deportivo en el país es compleja,desordenada y con roles superpuestos. Falta articu-lación entre los diversos actores y todavía hay
poca transparencia en el sector, corrupción envarios niveles, y desconfianza entre los actores. Nohabía una planificación a mediano y largo plazodel sector, esta recién empieza a desarrollarse.Además, falta profesionalización del sector tanto anivel de entrenadores y deportistas como de diri-gentes, lo que no permite un mayor desarrollo.Hasta 2008, se priorizó la construcción de infraes-tructura deportiva de manera desorganizada y sininformación adecuada sobre las necesidades realesde las localidades. Desde 2009, se ha destinadoparte del presupuesto de inversión del sector alfomento del deporte y la masificación de la activi-dad física, y se está trabajando prioritariamente enla generación de información del sector como basede una toma de decisiones acertada.
En el Ecuador hay poca práctica de actividadesfísicas. El índice de sedentarismo llega al 72% dela población, este porcentaje practica actividadfísica menos de una hora al mes. Si se consideraque la población escolarizada entre 5 y 17 añosrealiza actividad física de forma obligatoria en suestablecimiento educativo, el 47,8% de las per-sonas mayores de 5 años realiza algún tipo deactividad física. Por otro lado, el 84,7% de losniños, niñas y adolescentes que asisten a un esta-blecimiento educativo tienen acceso a canchasdeportivas.
Además de sus efectos beneficiosos para la salud,aspecto que se considera en el Objetivo 3, hacefalta también dimensionar el impacto real deldeporte como generador de Buen Vivir por suimpacto económico. El deporte es ahora unaindustria que representa 1% del PIB de los paísesdesarrollados y el 2% del comercio mundial.
¿Cuál es su importancia económica en Ecuador?Más de USD 100 millones anuales del presu-puesto del Estado; además, de acuerdo a estima-ciones, el deporte barrial genera anualmentemás de 50 millones y el deporte profesionalhasta 10 millones por club.
290
55 La Constitución actual por primera vez demanda la construcción de un Sistema Nacional de Comunicación así comola promulgación de una nueva Ley de Comunicación Social.
56 Los datos de esta sección fueron obtenidos del Ministerio del Deporte.

3. Políticas y Lineamientos
Política 7.1. Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de los espacios públicos en igualdad de condiciones.
291
a. Eliminar barreras urbanísticas y arquitectóni-cas, garantizando el cumpliendo de las normasde accesibilidad al medio físico de las personascon discapacidad y movilidad reducida.
b. Generar mecanismos de control público-ciudadano a constructores y propietariosde obras de infraestructura física que aten-ten contra el espacio público.
c. Impulsar sistemas de transporte público decalidad, accesibles para personas con disca-pacidad, seguros, eficientes ecológicamentey con respeto a los derechos de la poblacióny las múltiples diversidades.
d. Generar mecanismos de control de lasacciones públicas y privadas con el fin deevitar la privatización del espacio público ylas acciones que atenten contra los bienespatrimoniales.
e. Aplicar las exenciones tarifarias vigentes entransporte y espectáculos culturales parapersonas discapacitadas y de la tercera edad.
f. Crear incentivos que permitan acceder aniños, niñas, jóvenes y estudiantes a losespectáculos culturales.
Política 7.2. Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los espacios públicos.
a. Implementar campañas educativas ampliasque desarrollen en toda la población unaconciencia sobre el uso adecuado, manteni-miento y preservación de los espaciospúblicos.
b. Desarrollar campañas de capacitación adocentes en el conocimiento de los derechospúblicos e incorporar este conocimiento enel nivel curricular y normativo en todas lasinstancias educativas.
c. Ejecutar campañas comunicacionales ten-dientes a fomentar la importancia del disfru-te del tiempo libre y a valorar su uso creativo.
d. Fomentar la participación social en la cons-trucción de los espacios públicos comunes ydiferenciados para los diversos grupos, com-prometiendo el apoyo de las organizacionesde la sociedad civil.
e. Impulsar investigaciones que permitanreconocer, racionalizar y aprovechar elpapel activo de distintos sectores, sobretodo populares en la construcción yampliación de la esfera y los espacios públi-cos y que promuevan una democratizaciónde los procesos de construcción de lasmemorias colectivas.
Política 7.3. Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la prácticade actividades culturales, recreativas y deportivas.
a. Incrementar y mejorar espacios públicosformales y no formales para la práctica ydesarrollo de actividades físicas, recreativasy culturales.
b. Crear espacios de encuentro y práctica deactividades físicas y deporte para personascon necesidades especiales como las de la ter-cera edad y con discapacidades, entre otras.
c. Democratizar las infraestructuras públicasrecreativas y culturales.
d. Generar condiciones integrales para lapráctica de la actividad física y el deporte:infraestructura adecuada, escenarios depor-tivos, implementación deportiva, medicinadel deporte, capacitación e investigación.
e. Generar condiciones integrales para lapráctica, uso, difusión y creación de lasactividades y producciones artísticas, quecuente con infraestructura adecuada, segu-ridades, capacitación e investigación.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples identidades sociales.
292
a. Impulsar la producción, difusión, distribu-ción y disfrute de bienes y servicios cultura-les diversos, inclusivos y de calidad desdeuna óptica pluralista que promueva la nodiscriminación, con énfasis en los proyec-tos participativos interculturales.
b. Promover una oferta sostenida de eventosculturales de calidad y accesibles a lapoblación.
c. Impulsar una nueva institucionalidad inter-cultural en red que fomente la investiga-ción histórica y antropológica.
d. Estructurar sistemas de gestión y procesosque permitan mejorar la implementaciónde servicios culturales, descentralizados,desconcentrados y con participación ciu-dadana, promoviendo la articulación delas instituciones que reciben recursospúblicos.
e. Fomentar el acceso a centros de conoci-miento como espacios de encuentro, depráctica del ocio creativo, de recreación de
las memorias sociales y los patrimonios ycomo medios de producción y circulaciónde conocimiento y bienes culturales.
f. Divulgar el conocimiento de los patrimo-nios culturales y naturales, para la valora-ción de su diversidad y riqueza desde laciudadanía.
g. Promover iniciativas culturales, artísticas,científicas y de investigación orientadas arecrear la memoria e innovar la produccióny conocimientos heredados.
h. Impulsar la investigación, la producción cul-tural y la creación independiente a través demecanismos transparentes y democráticos.
i. Recopilar y difundir buenas prácticas loca-les en materia de producción y circulaciónde bienes culturales para ser adaptadas enotras localidades.
j. Crear y fortalecer acuerdos a nivel de laregión latinoamericana e iberoamericanapara la conservación de los patrimonios cul-turales y ambientales y el desarrollo cultural.
Política 7.5. Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios públicos permanentesde intercambio entre grupos diversos que promuevan la interculturalidad,el reconocimiento mutuo y la valorarización de todas las expresiones colectivas.
a. Promover el servicio social intercultural:voluntariado, trabajo comunitario, etc.
b. Promover la minga como un espacio colec-tivo de encuentro común entre diversos ydiversas.
c. Reconocer las prácticas culturales tradicio-nales que fomentan la solidaridad y la cons-trucción de espacios de encuentro común,tales como el prestamanos, el randi-randi,entre otras.
d. Promover programas de vivienda social querecuperen el patrimonio cultural edificadoy que eviten la segregación espacial y eldesplazamiento de población residente enáreas urbanas consolidadas.
e. Impulsar actividades de intercambio conextranjeros, incluyendo a las personas refugia-das y en necesidad de protección internacio-nal, con la participación de organizacionessociales diversas.
f. Promover mecanismos y espacios de inter-cambio entre personas desvinculadas (ado-lescentes y jóvenes que no trabajan niestudian, entre otros).
g. Revitalizar fiestas y tradiciones, promo-viendo su difusión y salvaguardando elpatrimonio inmaterial de los diversos gruposculturales del país.

Política 7.6. Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre,intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa.
293
a. Defender el derecho a la libertad de expresión,en el marco de los derechos constitucionales.
b. Asignar democrática, transparente y equi-tativamente las frecuencias del espectroradioeléctrico.
c. Incrementar el acceso a bandas libres parala explotación de redes inalámbricas.
d. Fomentar los medios de comunicaciónorientados a la circulación de productoseducativos y culturales diversos y de calidad,especialmente aquellos en lenguas nativas.
e. Fortalecer los medios de comunicaciónpúblicos.
f. Impulsar en todos los medios, espacioscomunicativos para la producción local,regional y nacional, así como espacios querespeten y promuevan la interculturalidad yel reconocimiento a las diversidades.
g. Promover la difusión contenidos comunica-cionales educativos que erradiquen estereo-tipos de género e imaginarios que violentanel ser de las y los diversos sexuales, así como
de las mujeres y que además cosifican loscuerpos.
h. Promover organismos especializados deveeduría social y ciudadana a los medioscon autonomía frente al Estado y a inte-reses privados.
i. Promover contenidos comunicacionalesque fortalezcan la identidad nacional, lasidentidades diversas y la memoria colectiva.
j. Fomentar la responsabilidad educativa delos medios de comunicación y la necesidadde que éstos regulen su programación desdela perspectiva de derechos humanos, equi-dad de género, reconocimiento de las diver-sidades, interculturalidad y definan espaciosde comunicación pública para la educaciónalternativa y/o masiva.
k. Establecer incentivos para la comunica-ción alternativa, basada en derechos de laciudadanía.
l. Promover medios de comunicación alter-nativos locales.
Política 7.7. Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, equidad de género y respeto cultural.
a. Desarrollar mecanismos para la gestión delsuelo urbano y promover su uso socialmen-te justo en condiciones equitativas, segurasy sostenibles.
b. Reconocer la ciudad como un espaciocolectivo de intercambio democrático quecumple una función social.
c. Desarrollar mecanismos para la gestión yconservación del patrimonio cultural ynatural de los territorios de las ciudades,impulsando las distintas formas de uso, pro-ducción y generación del hábitat.
d. Diseñar e implementar acciones públicas queprivilegien el interés social, cultural y ambien-tal, garantizando el derecho a la propiedad.
e. Impulsar la aplicación de mecanismos de(re)distribución de cargas, beneficios y cap-tación de plusvalías o rentas extraordina-rias generadas por la inversión pública.
f. Impulsar las distintas formas de produccióny gestión social del hábitat.
g. Respetar el trabajo autónomo en el espa-cio público permitido por la ley y otrasregulaciones.
Política 7.8. Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos.
a. Implementar medidas de seguridad vial através de la dotación de señalética especia-lizada e infraestructura.
b. Desarrollar campañas de difusión y con-cienciación de medidas de seguridad enespacios públicos.
c. Aplicar y controlar los estándares y normasde seguridad en espacios de confluenciamasiva de personas.
d. Generar y garantizar espacios seguros parala circulación de peatones y usuarios devehículos no motorizados.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

4. Metas
294
7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas querealiza actividades recreativas y/o deesparcimiento en lugares turísticos nacio-nales hasta el 2013.
7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanaldedicado a la cultura hasta el 2013.
7.8.1. Disminuir en un 20% la mortalidad poraccidentes de tránsito hasta el 2013.
7.8.2. Disminuir la tasa de homicidios en un50% hasta el 2013.

295
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

296

1. Fundamento
Históricamente condicionados, los sistemas de lacultura abarcan todos los niveles que componen elorden común y configuran, en cada época, las formasque asume la vida social trasmitida de generaciónen generación. Estas formas reciben el nombre deidentidad, y son entendidas como un conjunto decaracteres que expresan las relaciones de las colec-tividades con sus condiciones de existencia histó-rica y social. Entre estos caracteres, es posiblereconocer los de larga duración y los transitorios.Los primeros aseguran la continuidad de las socie-dades en el tiempo –y lo hacen bajo la forma de latradición y la memoria histórica–; los segundoscorresponden a momentos del devenir social yhumano. La realidad de la cultura es coextensiva ala realidad social; por tanto, si existen diversassociedades, existen diversas culturas, lo que exigehablar desde en ese marco.
La interconexión entre lo social y cultural implicaque el Estado debe preservar y garantizar los dere-chos culturales (individuales y colectivos), comosoporte básico de la reproducción de la vidahumana. La sociedad, por su parte, tiene el com-promiso y la función de observar, vigilar y exigirque el Estado cumpla su papel. El Estado y la
sociedad tienen responsabilidades compartidas, enla perspectiva de asegurar las condiciones de per-manencia y reproducción de la cultura en sus múl-tiples expresiones. Ni uno ni otra puedensustraerse de sus responsabilidades. Las culturas, elEstado y la sociedad no son realidades acabadas,sino en permanente construcción.
Al asumir el mandato constitucional de reconoci-miento y afirmación de la plurinacionalidad y de lainterculturalidad de la sociedad ecuatoriana, elEstado adopta una concepción de cultura amplia eincluyente; acoge concepciones que dan cuenta dela multiplicidad de universos simbólicos, expresa-dos en las diversas memorias históricas, así como lasprácticas de vida de los pueblos y nacionalidadesancestrales que viven a lo largo del territorio nacio-nal. Y, al mismo tiempo, reconoce las prácticas degrupos culturales, que emergen como resultado delas transformaciones sociales contemporáneas.
En esta perspectiva, incorpora el concepto de inter-culturalidad que, junto con el de plurinacionalidad,representa un avance significativo para la compren-sión de la compleja realidad cultural ecuatoriana,en donde coexisten diversas nacionalidades,pueblos, culturas y grupos identitarios en relacio-nes de conflicto, intercambio y convivencia. Esta
297
Objetivo 8:Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidadesdiversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad
Objetivo 8:Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidadesdiversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

nueva perspectiva permite examinar otras formasde diversidad, tales como la diversidad regional,de género, generacional y, sobre todo, analizar lacapacidad de cada una de ellas para contribuir yaportar a la construcción de relaciones de convi-vencia, equidad, diálogo y creatividad en la com-plejidad del mundo global.
La acción pública, propuesta desde este objetivo,abre posibilidades múltiples para hacer realidadla economía endógena y sostenible para el BuenVivir, sobre la base de la identidad y la relaciónnecesaria entre el patrimonio ambiental y cultu-ral. Entendida de ese modo, la interculturalidadaparece como una apuesta al futuro que, juntocon el reconocimiento de la plurinacionalidad yel Buen Vivir, tiene la capacidad de lograr acuer-dos entre los actores culturales, sociales, políticose institucionales diferenciados. La acción inter-cultural está encaminada a la construcción deuna sociedad incluyente, solidaria, soberana yrecíproca, capaz de fundamentar una propuestade desarrollo a largo plazo, que permita enfrentarlos desafíos de la globalización y sus contradic-ciones en la actual crisis mundial.
2. Diagnóstico
El modelo de desarrollo mercantil que dirige laglobalización ha puesto al mercado y su lógicacomo la única dimensión reconocible de la rea-lidad social, provocando un agudo proceso dedescomposición de la vida humana que se mani-fiesta en la crisis económica, ambiental, energé-tica, ética y simbólica, que ponen en riesgo lapermanencia de lo social. Actualmente, estamosasistiendo al deterioro físico, práctico, social,simbólico y espiritual del ser humano, que tienedificultad para detener la violencia generalizada,la corrupción, el predominio de intereses parti-culares por sobre objetivos nacionales y comuni-tarios postergados; que no logra establecerdiálogos y acuerdos entre los diferentes actoresde la vida social local, nacional, regional y mundial.No hay horizontes claros para la organización dela vida histórica y, particularmente, para laorientación de los quehaceres político-cultu-rales. Los cambios sufridos a lo largo de las dosúltimas décadas y la actual crisis no han logradoser comprendidos aún de modo pleno, impi-diendo definir con claridad los nuevos vínculos
de la vida social y las formas de articulación dela cultura con la vida general de las sociedades.
En este difícil momento de la historia humana,donde los vínculos políticos, simbólicos y éticosde la vida social son frágiles, han aparecido tresformas falseadas que niegan el ser propio de la cul-tura. Se trata por un lado, de la tendencia «folklo-rizante», que pretende identificar como unaimagen «pintoresca» de la realidad los rasgos pro-pios de la sociedad tomados fuera de su contextohistórico-social, material y espiritual. Por otrolado, está la tendencia opuesta, el pseudo-univer-salismo, que pierde de vista lo propio con su sin-gularidad específica, al tomar como referentesabstractos los caracteres externos de lo contempo-ráneo y universal. Por último, la mercantilizaciónde los bienes culturales materiales y espirituales,que vaciados de sus contenidos históricos se vuelvenobjetos de administración comercial.
En el Ecuador, como en el resto de AméricaLatina, estas formas globales reproducen la depen-dencia cultural propia del pasado colonial del sub-continente. Más aún cuando la mayoría de cartasconstitucionales contenían concepciones de tipocolonial y neo-colonial que no reconocían ladiversidad cultural de un país compuesto por 14nacionalidades, 16 pueblos indígenas, 12 lenguasancestrales, y una importante población afroecua-toriana y montubia.
La estructura de la sociedad ecuatoriana se hacaracterizado por un profundo sesgo racista que hacontaminado todas sus instituciones, incluida laestatal. Desde su nacimiento y a lo largo de su his-toria, a pesar de los procesos democratizadores dela Revolución Alfarista, el Estado ecuatoriano, enel ámbito de la cultura, ha mostrado su tendenciaetnocrática blanco-mestiza, concentradora yexcluyente, generando las siguientes limitacionesen el cumplimiento de sus funciones:
• Al no reconocer la diversidad y complejidadcultural de la sociedad ecuatoriana y latino-americana, para el Estado la cultura no hajugado un papel articulador en la vida socialdel país. Consecuencia de esto se han produ-cido serios procesos de desvalorización y pér-dida del patrimonio cultural material einmaterial, sobre todo de las nacionalidadesy pueblos indígenas, afroecuatorianos y
298

montubios, así como el deterioro del patri-monio natural del Ecuador.
• Un fragmentado y precario conocimientosobre los distintos pueblos, nacionalidades ycomunidades culturales que coexisten en elpaís, sumado a la falta de reconocimiento delas desigualdades e inequidades culturales,sociales y económicas propias de los proce-sos de dominación, exclusión, discrimina-ción e imposición de la herencia colonial,no ha permitido que el Estado conciba, ymenos aún ejecute políticas públicas quepromuevan la integración intercultural, enigualdad de condiciones, de todas las perso-nas y las colectividades que habitan en elterritorio ecuatoriano; así como su derechoa acceder de forma íntegra a todos los bienesy beneficios sociales, culturales y naturalesque son patrimonio de los ecuatorianos. Dehecho, la agenda cultural solo ha incluidode manera expresa a actores hegemónicos yha excluido social, económica y política-mente a pueblos y nacionalidades indíge-nas; a los pueblos afrodescendiente ymontubio; a comunidades locales; a niñas,niños, jóvenes, personas adultas mayores,mujeres, a la comunidad GLBTI.
• La cultura no ha sido parte de los planesde desarrollo impulsados por el Estado, ymucho menos un eje transversal de laspolíticas públicas. De ahí las deficientescondiciones para la preservación de lasdistintas cosmovisiones con sus lenguas,conocimientos, saberes, simbologías yprácticas diversas. Así también como lasprecarias condiciones para la creaciónestético-artística, científico-tecnológica ymítico-simbólica, en sus múltiples mani-festaciones y desde sus múltiples actores ygestores culturales.
• No ha existido planificación ni coordina-ción de acciones ni programas entre orga-nismos o unidades institucionales para eldesarrollo cultural del país. No se ha pro-movido el desarrollo de iniciativas de ges-
tión cultural descentralizadas, incluyentes,con igualdad de derechos y oportunidadespara la equidad de género, generacional,étnica, por opción sexual, de clase, entreotras. No se han abierto espacios de diálo-go cultural que permitan el intercambiopositivo de cosmovisiones diversas queimpulsen políticas culturales consensuadaspara beneficio del conjunto de la sociedaden su riqueza y complejidad. Casi cualquiertipo de estrategia que promueva la intercul-turalidad ha estado ausente de los planesdel Estado.
Estas limitaciones han provocado un agudo pro-ceso de empobrecimiento de la riqueza culturalde la sociedad ecuatoriana, el mismo que se hamanifestado en los siguientes aspectos: a) dete-rioro de las condiciones de vida de la poblacióny particularmente de los pueblos indígenas, afro-descendientes y montubios, como también de lasmujeres, los niños y los adultos mayores; b) altosíndices de analfabetismo y pérdida de las lenguasnativas en la población indígena; c) debilita-miento de las identidades culturales del país,como de la identidad social ecuatoriana en gene-ral; d) aumento de la exclusión, discriminación yabandono de las personas y comunidades perte-necientes a las formas culturales no hegemóni-cas, tanto por parte del Estado como de lasociedad en su conjunto.
Con la nueva Constitución, en la cual se reco-noce el carácter intercultural y plurinacional delEstado Ecuatoriano y se promueve el Buen Vivir,se abre un marco jurídico-normativo que permi-te superar los rezagos coloniales inscritos en lainstitución estatal. Entendiendo que la nuevaCarta Constitucional tiene menos de un año devigencia, es difícil que la realidad socio-culturaldel país, caracterizada por altos niveles de exclu-sión, discriminación y dominación, haya cam-biado; sin embargo, las condiciones para sutransformación positiva están dadas.
299
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

3. Políticas y Lineamientos
Política 8.1. Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e intercultural dentro de relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto mutuo, bajo los principios del Buen Vivir.
300
a. Ampliar los espacios de diálogo y canales decomunicación permanentes entre los distin-tos pueblos, nacionalidades, comunidades ygrupos cultural y socialmente distintos, quegaranticen relaciones interculturales en lasociedad.
b. Promover mecanismos y redes de informa-ción y comunicación documental y electró-nica para mejorar el acceso aconocimientos ancestrales, innovación,ciencia y tecnología.
c. Fomentar el ejercicio de los derechos indi-viduales y colectivos de los pueblos indíge-nas, afroecuatorianos y montubios.
d. Impulsar acciones de discriminación positi-va para incrementar el número de funcio-narios y funcionarias indígenas,afroecuatorianas y montubias.
e. Transversalizar las distintas cosmovisionesen el diseño y ejecución de la políticapública y los planes de desarrollo regional ynacional, particularmente en los programasde educación y salud a nivel nacional.
f. Fortalecer las organizaciones político-socia-les de mujeres, pueblos y nacionalidadesindígenas, afroecuatorianos y montubios.
g. Incluir en las mallas curriculares de todoslos niveles de educación contenidos quepropongan una mirada crítica y descoloni-zadora sobre la historia cultural del Ecuadorque revalorice la herencia cultural andino-agraria y los aportes de la cultura afroecua-toriana en la constitución de la sociedadecuatoriana, así como en la configuraciónde nuestra identidad.
h. Proteger a los pueblos en aislamientovoluntario.
i. Compensar y reparar los daños causadospor el régimen colonial y neocolonial a lospueblos indígenas y afroecuatorianos a tra-vés de acciones afirmativas.
j. Desarrollar mecanismos que efectivicen laconsulta informada previa a las poblacioneslocales, pueblos y nacionalidades sobreactividades productivas y extractivas quepuedan afectarles.
Política 8.2. Superar las desigualdades sociales y culturales garantizando el acceso universal de toda persona o colectividad a participar y beneficiarse de los diversosbienes y expresiones culturales.
a. Incluir a las comunidades, pueblos ynacionalidades en los procesos de formula-ción de las políticas públicas en las cualesestén inmersos.
b. Establecer mecanismos que garanticen elacceso universal a los bienes, prácticas yexpresiones culturales, en lo económico,tecnológico, social, político, ambiental,simbólico, ético y estético.
Política 8.3. Impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman el Ecuador, así como la de las y los ecuatorianos que se encuentran residiendo fueradel país, en atención al fortalecimiento de la identidad ecuatoriana.
a. Fomentar estudios transdisciplinarios sobrelas diversas culturas e identidades y la difu-sión de sus elementos constitutivos.
b. Reconocer, valorar y proteger los cono-cimientos, saberes y prácticas culturales-ancestrales e históricas- de los hombres

y las mujeres de los pueblos indígenas, afro-ecuatorianos y montubios, así como de losdiferentes colectivos culturales del Ecuador.
c. Conservar y formalizar las lenguas y dialec-tos indígenas y promocionar su uso.
d. Generar mecanismos de comunicación einformación que permitan el reconoci-miento y respeto de la diversidad cultu-ral del país y de la de América Latina yel mundo.
301
Política 8.4. Impulsar y apoyar procesos de creación cultural en todas sus formas, len-guajes y expresiones, tanto de individuos como de grupos y comunidades.
a. Generar mecanismos institucionales y redesalternativas que fomenten la creatividad yproducción cultural, así como su difusión.
b. Diseñar mecanismos e incentivos que vin-culen los procesos creativos con el BuenVivir.
c. Proteger y garantizar los derechos de la pro-piedad intelectual colectiva e individual de
los pueblos ancestrales, así como de las y loscreadores y artistas.
d. Formar centros de pensamiento e investiga-ción pluricosmovisionarios y multidiscipli-narios.
e. Apoyar a toda forma de creación y manifes-tación estética y simbólica, amparada enmecanismos institucionales.
Política 8.5. Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento,control y difusión de la memoria colectiva e individual y del patrimonio cultural y natural del país, en toda su riqueza y diversidad.
a. Incluir efectivamente la participación ciu-dadana y de pueblos y nacionalidades en lagestión del patrimonio cultural y natural.
b. Fomentar la investigación y difusión de lamemoria colectiva y del patrimonio cultu-ral y natural, incorporando a los gestoresculturales de los distintos territorios en suconservación.
c. Incorporar los resultados de las investiga-ciones sobre herencia y creación culturalen las políticas públicas, planes, programasy proyectos.
d. Promover y difundir la riqueza cultural ynatural del Ecuador, garantizando la pro-tección y salvaguarda del patrimonio cultu-ral material e inmaterial del país.
4. Metas
8.3.1. Aumentar al 80% la población indígenaque habla alguna lengua nativa hasta el2013.
8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimonialesal que tiene acceso la ciudadanía hasta el2013.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

302

1. Fundamento
El reconocimiento, promoción y garantía de losderechos es la finalidad primordial del nuevomodelo de Estado constitucional de derechos yjusticia. Esta definición marca la diferencia conlos modelos que rigieron al Ecuador en el pasado,pues redefine la relación Estado-sociedad-natura-leza. En esta perspectiva, las personas, los pueblosy las nacionalidades deciden sus propios destinos,y la autoridad estatal define los mecanismos decohesión para que dichas decisiones aporten a laconstrucción de un proyecto colectivo.
La norma constitucional es el instrumento porexcelencia para la garantía de derechos.Determina el contenido de la ley, consagramecanismos de garantía de los derechos, estable-ce los límites al ejercicio de la autoridad y laestructura del poder, y es de directa aplicaciónpor cualquier persona, autoridad o juez. En estecontexto, los derechos constitucionales, en par-ticular los del Buen Vivir, son, a la vez, límitesdel poder y vínculos impuestos a la autoridadpública. Por tanto, para asegurar su ejercicio,someten y limitan a todos los poderes, inclusive
al constituyente. Esta garantía se expresa en elordenamiento jurídico de la facultad de definir yaplicar políticas públicas, y opera a través de lafacultad jurisdiccional, cuando las otras fracasano violan derechos.
En este modelo de Estado, la importancia de losderechos humanos, por sobre el derecho concebi-do como el conjunto de normas jurídicas, es fun-damental. Pero no es menos importante elreconocimiento de la existencia de otros sistemasjurídicos, tales como el indígena, el regional, elinterregional y el universal. Este enfoque es con-trario al modelo de Estado liberal, en el que exis-tía un sólo sistema jurídico y los derechoshumanos estaban supeditados al reconocimientolegislativo. En otras palabras, en este modelo, elEstado reconoce que en nuestro país existe plura-lidad jurídica y que las personas son eje y fin de laacción estatal. Asimismo, desde la invocación delEstado a la justicia, se otorga un valor a la finali-dad del quehacer estatal, cuyo objetivo fundamen-tal es promover la equidad y evitar la exclusión yla discriminación. De esta manera, la creación y laaplicación del sistema jurídico se encaminan aproducir resultados justos.
303
Objetivo 9:Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Este objetivo contribuye a la consolidación delEstado constitucional de derechos y justicia,desde las propuestas de políticas orientadas a laadecuación del ordenamiento jurídico con laConstitución, hasta el fortalecimiento del plura-lismo jurídico y la institucionalización de losprincipios de eficiencia, oportunidad, transparen-cia, honestidad e imparcialidad en el sistema judi-cial. Sobre todo, este objetivo contribuye agarantizar el acceso igualitario a la administra-ción de justicia, en particular de las personas quenecesitan atención prioritaria. Así, se enfatizaigualmente en la erradicación de toda forma deviolencia que vulnere los derechos de las perso-nas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Finalmente, se dispone especial atención a losderechos de las personas privadas de la libertad yde sus familias, y se busca garantizarlos y proteger-los a través de acción pública orientada a la refor-ma integral de un sistema de rehabilitación social,que permita generar oportunidades de integraciónsocial y económica en este sector.
2. Diagnóstico
Nivel Normativo El proceso de elaboración de las normas jurídicasen el Ecuador ha sido totalmente disperso, inco-herente, coyuntural, y ha dirigido la atención aintereses políticos antes que a la búsqueda de lasatisfacción de los derechos de las personas y alcumplimiento de las normas constitucionales y losderechos humanos reconocidos en instrumentosinternacionales.
Esto ha ocasionado que muchas normas se super-pongan, que existan leyes que regulen temas fueradel ámbito de su competencia y normas que pier-dan efectividad sin perder vigencia en el ordena-miento jurídico.
Según estudios realizados por la Empresa Lexis, enel Ecuador, existe un total de 186.420 normas. Deellas, está vigente 61%, codificado 2%, derogado21% y 16% perdió vigencia (Gráfico 7.9.1.).
304
Gráfico 7.9.1: Estado de la normativa
Fuente: LEXIS, 2009.
Elaboración: SENPLADES.
Este panorama del ordenamiento jurídico ecuato-riano fomenta, sin duda, la inseguridad jurídica, loque, a su vez, abre un espacio propicio para la arbi-trariedad institucional, la discrecionalidad de laautoridad pública y la consecuente violación delos derechos de las personas.
La expedición de la nueva Constitución delEcuador señala un nuevo reto a la legislaciónecuatoriana. Por una parte, la DisposiciónTransitoria Primera impone la obligación de expe-dir un conjunto de leyes fundamentales para ade-cuar el funcionamiento del Estado ecuatoriano a

la nueva concepción de los derechos de las perso-nas y la organización estatal; al final de ese lista-do, dicha disposición manda que el ordenamientojurídico, necesario para desarrollar laConstitución, sea aprobado durante el primermandato de la Asamblea Nacional. Por otra parte,la disposición derogatoria establece que el ordena-miento jurídico permanezca vigente en cuanto nosea contrario a la Constitución.
Lo anterior implica la obligación de expedir nue-vas leyes para hacer efectivo el Estado de derechosy justicia, y desarrollar la Constitución; ademásexige adecuar el ordenamiento existente, al refor-mar o derogar aquella normativa que se oponga alos preceptos constitucionales.
Políticas públicas y derechos humanos La doctrina internacional sobre derechos huma-nos reconoce algunos principios como la universa-lidad e inalienabilidad, la interdependencia, laigualdad y no discriminación, la participación einclusión y la rendición de cuentas e imperio de laley. Son esos principios los que deberían aplicarsea lo largo del ciclo de las políticas públicas: formu-lación, ejecución, monitoreo y evaluación.
Sin embargo, muchas veces, la aplicación del enfo-que de derechos humanos no se realiza en formacompleta. Por ejemplo, solo pocas políticas públi-cas en el país garantizan realmente la participaciónde las personas involucradas. Este es el caso de losComités de Usuarias de la Ley de MaternidadGratuita. Tampoco se rinde cuentas en todos loscasos ni es posible aplicar totalmente el imperio dela ley. Aún es muy difícil la justiciabilidad de losderechos: si una persona no puede acceder a laeducación, jurídicamente no hay una solución o, aveces, cuando la hay, demora demasiado por lasfalencias del sistema de administración de justicia.Un ejemplo de ello son los juicios por alimentospara niñas, niños y adolescentes luego de la separa-ción de los padres.
Además, es necesario definir estándares, es decir,qué implica, en términos de políticas públicas,garantizar de manera efectiva un derecho. Estosestándares se refieren, sobre la base de normasinternacionales, fundamentalmente, a disponibili-dad (existencia del servicio, por ejemplo, paraatención de salud gratuita y universal), accesibili-dad (todas las personas sin discriminación pueden
usar ese servicio, no sólo las que viven en las ciu-dades, por ejemplo) y adaptabilidad. El últimotema se vincula con la calidad del servicio engeneral y su adecuación a los diversos grupos depersonas que requieren de él: étnicos, mujeres,niñas, niños y adolescentes, personas con disca-pacidad, adultos mayores, etc. Por ejemplo, res-pecto a la posibilidad de servicios interculturales,en el Ecuador, sólo se realiza muy parcialmenteen el ámbito educativo (sistema de educaciónintercultural bilingüe) y de la salud, con algunasexperiencias todavía aisladas de parto intercultu-ral en Otavalo y Napo. La existencia de casas derefugio públicas para mujeres que sufren violen-cia de género implicaría también un compromisoen este sentido, que aún no se realiza.
El enfoque de derechos humanos en las políticaspúblicas implica, asimismo, la identificación clarade titulares de deberes y de derechos. El Estado esel principal titular de deberes, garante de dere-chos de una sociedad, pero la obligación de respe-tar y aplicar los derechos humanos le correspondea toda la sociedad: individuos, comunidades,gobiernos locales o empresas privadas. En otraspalabras, todos somos, a la vez, titulares de debe-res y de derechos; sin embargo, en cada caso par-ticular, se debe identificar a los principalesactores y titulares.
Sistema de justicia y atención a personasprivadas de la libertad El modelo socioeconómico aplicado por décadasen el país como respuesta a estructuras de poder,exclusión, marginalidad y abandono de la socie-dad, afectó a los centros de rehabilitación social.Así, en el ámbito penitenciario, no se ha encon-trado una política efectiva de inclusión social.Desde décadas pasadas, se impulsaron medidaspara el endurecimiento de las penas y se propen-dió a una marcada exclusión social en detrimentode los derechos y de la calidad de vida de las per-sonas privadas de libertad.
La situación penitenciaria es uno de los produc-tos de todas las crisis que ha sufrido el país en losdiferentes sectores. Aquí se observa la ausenciade una atención integral para las personas priva-das de libertad, que permita contar con un enfo-que humanista, así como marcos conceptuales ymetodológicos que orienten su inclusión en lasociedad. Este escenario político y social se vio
305
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

agravado debido a la pérdida de valores éticos ymorales, reflejados en una corrupción generalizaday presente en los centros de rehabilitación social.
Las causas están vinculadas con los cambios políti-cos que responden a enfoques ideológicos de losgobiernos de turno, y dieron lugar a estructuras lega-les represivas de los operadores de justicia por falta–entre otras circunstancias–, de leyes adecuadas. Enconsecuencia, no han existido políticas públicas niobjetivos orientados a la inclusión social de las per-sonas privadas de libertad, ni un proceso de cons-trucción de enfoques conceptuales y metodológicosque orienten la intervención técnica y eficiente delEstado en materia penitenciaria.
Además, es evidente la ausencia de recursos eco-nómicos destinados al tema penitenciario para laimplementación de programas sostenidos, cuyosobjetivos apunten a la inclusión de las personasprivadas de libertad y a la formación y capacita-ción del personal administrativo de los centros derehabilitación social. Esta situación ha desencade-nado una serie de efectos que se manifiestan, en lasuperposición de competencias del personal admi-nistrativo, para poder suplir las demandas de tare-as al interior de los centros de rehabilitaciónsocial, producto del insuficiente número de perso-nal administrativo y guías penitenciarios y la faltade programas de capacitación y especialización enesta materia.
Por otro lado, la despreocupación gubernamentaly la desorganización administrativa han facilitadola participación de organismos no gubernamenta-les (ONG) y gubernamentales (OG), con progra-mas desarticulados y/o actividades puntuales, queno han contado con el acompañamiento técniconi la evaluación de resultados para conocer en quémedida se han modificado los problemas. Estassituaciones han provocado un desperdicio derecursos técnicos, capital humano y financiero. Alo expuesto se suma la mirada indiferente de lasociedad civil y la presencia de los medios decomunicación, que no cumplen un papel informa-tivo y educativo a la comunidad.
La sociedad en general, de manera indirecta,forma parte del problema y, por lo tanto, tambiénse ve afectada. En efecto, la falta de un sistema deatención integral a las personas privadas de liber-
tad posibilita que estas personas, al salir libres,vuelvan a delinquir. De esa manera, se genera uncírculo vicioso de entrada y salida de los centrosde rehabilitación social.
Existe, en la actualidad, incompatibilidad entrelas normas de rango jerárquicamente inferior ala Constitución Política vigente, que inscribe alEcuador dentro de un ordenamiento jurídicogarantista, como Estado constitucional de dere-chos y justicia. De esta forma, las normas delCódigo Penal, Código de Procedimiento Penaly Código de Ejecución de Penas han condicio-nado normativamente el actuar de las agenciaspenales hacia la degradación del principio dedignidad humana de las personas, tanto en lacognición de los delitos como en la ejecución delas penas.
La ineficiente capacidad para generar propuestas yprogramas de atención integral en materia educa-tiva, laboral, de salud, cuidado de niñas y niños,recreación, entre otros, constituye un nudo críticoque impide avanzar en una efectiva inclusiónsocial de las personas privadas de libertad.
La historia del sistema penitenciario evidenciaque esta problemática ha sido constante y durade-ra. Por lo tanto, se requieren acciones inmediataspara impulsar soluciones a largo plazo.
Si bien la problemática penitenciaria se ha agra-vado de manera constante desde hace más de 100años, en la actualidad, es posible advertir un pro-ceso de transformación. Desde la declaración deemergencia del sistema penitenciario, realizadapor el actual gobierno en 2007, se ha iniciado unareforma penitenciaria que comprende la construc-ción de nuevos centros de privación de libertad yla adecuación de los ya existentes. Para ello, se hatomado, como principio, el concepto de gestiónpenitenciaria, basada en el respeto de los derechoshumanos, lo que incluye procedimientos terapéu-ticos que fomenten la inclusión de las personasprivadas de libertad en la sociedad.
Se evidencia, por lo tanto, una evolución encuanto a mejoras de la arquitectura penitenciaria,normativa nacional, respeto de los derechoshumanos y desarrollo de actividades productivas,educativas, laborales, culturales, entre otras.
306

Adolescentes en conflicto con la ley El artículo 51 de la Constitución representa ungran avance para garantizar los derechos humanosde las personas o grupos más débiles y vulnerables,pues reconoce el derecho de las personas privadasde su libertad a ser tratadas como grupos de aten-ción prioritaria. Siendo así, la función del Estadoes la protección de la persona como ser social; porende, el objeto y fin del Estado es la protecciónintegral del ser humano.
El artículo 46 determina medidas claras encami-nadas a la protección de derechos de adolescen-tes, particularmente, en relación con laprotección contra el trabajo nocivo, el uso deestupefacientes o psicotrópicos, así como el con-sumo de bebidas alcohólicas y otras sustanciasnocivas para su salud y desarrollo. Luego, elartículo 66, referido al ejercicio de las libertades,especifica el derecho a la integridad de las perso-nas. Asimismo, el artículo 77 señala garantíasespecíficas para adolescentes infractores, a fin deque permanezcan en espacios separados a los delos adultos privados de la libertad.
Tanto la Constitución como el Código de la Niñezy Adolescencia prevén garantías para adolescentesinfractores, que aún no han logrado concretarseen el proceso cotidiano de acompañamiento,debido a la ausencia de políticas y lineamientosestablecidos desde las instituciones bajo cuya res-ponsabilidad estuvieron los centros; pero tambiéndebido a la falta de un modelo integral de aten-ción que oriente al personal a cargo de su cuidado,bajo el principio del respeto y la garantía de dere-chos, con miras a favorecer la inclusión de adoles-centes a la sociedad, y el acceso a los servicios deeducación, salud, uso del tiempo libre, casa, ali-mentación. A la luz de la Constitución vigentedesde 2008, y el Código de la Niñez yAdolescencia de 2003 (que contiene, todavía,rezagos tutelares), es posible afirmar que el sistemade atención a adolescentes en conflicto con la ley,en materia de garantías de derechos, sufre desdehace años una pérdida de efectividad sustantivaen su intervención y en sus resultados. Esta situa-
ción ha llevado a los adolescentes a sufrir violacio-nes estructurales a sus derechos humanos.
Cabe señalar que los derechos y garantías estableci-dos en la doctrina y principios del Código de laNiñez y Adolescencia no han sido observados. Lascondiciones específicas para la atención a los ado-lescentes, contenidas en el Libro IV del Código, nohan sido implementadas. Tampoco han sido obser-vadas determinadas normas internacionales (de lascuales el Ecuador es signatario), establecidas paragarantizar los derechos humanos de adolescentes enconflicto con la ley, que están relacionadas con lascondiciones adecuadas que deben tener los centrosde internamiento y la atención integral, efectiva yapegada a las garantías de derechos que deben brin-dar estos espacios.
Ante esto, es imperativa la adecuación del Estadoecuatoriano hacia una atención para adolescentesen conflicto con la ley, que garantice, en un altoporcentaje, su derecho al debido proceso, su inclu-sión social e incorporación al sistema educativo,de salud, al trabajo (sobre todo en el caso de lospadres y madres de familia) y a la protección fami-liar, a través de un modelo de atención adecuado,oportuno y efectivo.
En relación con el manejo de la información, ni laDINAPEN ni los centros de internamiento deadolescentes infractores cuentan con informaciónsistematizada. Tampoco existe un organismo quecentralice la información. Los elementos de laDINAPEN no manejan el mismo criterio paradefinir el tipo de delito o contravenciones: escán-dalo público – disturbios callejeros – riñas en lacalle; tenencia ilegal de armas – abuso de armas.Como consecuencia, por la pobre calidad de lainformación o por estar incompleta, resulta difícilel diseño y la planificación de políticas públicastendientes a garantizar los derechos humanos delos adolescentes en conflicto con la ley penal.
De la información obtenida, se establece que, de losadolescentes detenidos/as, 88,5% son varones y11,5% son mujeres.57 Los adolescentes en conflicto
307
57 El diagnóstico denominado «Adolescentes detenidos por la Policía y los procesos de internamiento» fue realizado porDNI Ecuador a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre enero 2007 y julio 2008. Este trabajo, ade-más de formalizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación de los niños, niñas y adolescentes privados delibertad, analiza el estado de información referida a la temática en diez ciudades del país; en base a la revisión de los archi-vos y bases de datos proporcionados en las oficinas de la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN), queen las ciudades de Guayaquil, Machala, Santo Domingo, Nueva Loja, Ibarra, Cuenca, Loja, Tulcán, Portoviejo y Quito,verificó un total de 4.798 detenciones.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

con la ley, de edades entre 14 años y 17 años,representan 91%; y el número de adolescentes enconflicto con la ley aumenta proporcionalmenteen relación con la edad. De esta manera, es posi-ble advertir que los adolescentes entre los 15 y 17años de edad se encuentran en una edad crítica.Un dato que preocupa es la presencia de adoles-centes menores de 14 años e, inclusive, de niñosmenores de 12 años, de manera marginal, en dosde las provincias objeto de este estudio.
En la mayoría de ciudades, buena parte de losadolescentes privados de libertad se encuentrapor contravenciones como el escándalo público,que supera el 35% de detenciones, y contraven-ciones de tránsito, 7%. En esa condición, en unporcentaje menor, se registran detenciones deadolescentes por indocumentados, por encontrar-se en lugares prohibidos o por situaciones que losagentes del orden entienden como contravencio-nes: «actitud sospechosa» o «tentativa de viola-ción». De las causas penales por las que los niños,niñas y adolescentes se encuentran privados delibertad, los delitos contra la propiedad (el robo)superan el 30%, y los delitos graves (homicidio,asesinato o delitos sexuales) representan porcen-tajes inferiores a 3%. Solo en las ciudades másgrandes del país (Guayaquil y Quito), el cometi-miento de infracciones tipificadas como delitosva en aumento y las contravenciones son menosrepresentativas. En Guayaquil, 29,19% de lasdetenciones fueron a causa de robo, seguidas porel asalto y robo con 19,95%. Delitos como asesi-natos, tenencia ilegal de drogas, violación, dañosa la propiedad o violación de domicilio son signi-ficativamente menores: entre todos, no llegan a7%. En Quito, los adolescentes fueron detenidos,generalmente, por delitos y no por contravencio-nes: 30,95% fueron detenidos por robo, y 6,85%por asalto y robo. Porcentajes menores represen-tan la tentativa de asesinato, con 5,95%; el roboy tenencia ilegal de armas, con 2,08%; y el robo yagresión física, con 2,08%.
Luego de varios años, el análisis en mención cons-tituye el más reciente estudio impulsado por unorganismo del Estado para obtener datos confia-bles y oficiales sobre la privación de la libertad deniños, niñas y adolescentes en diez ciudades delpaís. Este trabajo aporta elementos para un diag-nóstico inicial.
A partir de esta investigación, se desprende que losoperadores del sistema judicial no respaldan suactuación en el Código de la Niñez y Adolescencia,ni en la Convención de los Derechos del Niño. Lamedida de aplicación preferida es el internamiento(privación de libertad), y no se la aplica comomedida excepcional. En este sentido, otro aspectoque se puede determinar de la actuación jurisdic-cional es la penalización de las contravenciones.
En relación con la privación de libertad, laConvención sobre los Derechos del Niño excluyesu aplicación como medida de protección y res-tringe claramente la posibilidad de aplicarla en elámbito penal, como medida excepcional y por elmenor tiempo posible. Sin embargo, la persisten-cia de los sistemas normativo-institucionales tute-lares, que se niegan a desaparecer, contrarios nosólo a la Convención de los Derechos del Niño,sino también a la Constitución de la República,ha permitido su aplicación de manera general y haescondido su actuación bajo otras denominacio-nes eufemísticas.
Frente a esta condición de indefensión, en la quepermanentemente se coloca a los adolescentes, lamediación, como medida alternativa a la solu-ción de conflictos, está reconocida en el TítuloXI del Código de la Niñez y la Adolescencia. Lamediación, vista como un proceso restaurativo,se convierte también en una herramienta forma-tiva y de sensibilización cuando es aplicada deforma adecuada. Por esta razón, en algunas judi-caturas ya se están derivando ciertos casos, espe-cialmente aquellos en los que no medie laviolencia como móvil de la infracción, y quetampoco hayan causado grave alarma social. Sinembargo, habría que analizar toda la dimensiónde su posible aplicación.
Es fundamental, en los procesos de mediación, quela víctima y el infractor estén de acuerdo en resol-ver el conflicto a través este mecanismo, es decir,que exista la voluntad de llegar a un acuerdo quebeneficie tanto al afectado como al agresor.
Con la finalidad de emplear la mediación comométodo alterno de acceso a la justicia, los centros demediación deberían funcionar en todos los centrospara adolescentes infractores, como una alternativaefectiva al internamiento y al descongestionamien-to de los procesos en los juzgados.
308

La investigación realizada permite ver, con clari-dad, la necesidad urgente de contar con un Sistemade Atención para Adolescentes en Conflicto con laLey, que ordene y oriente los planes y proyectos des-tinados a garantizar una efectiva intervención yapoyo a este grupo vulnerable, que facilite su realinclusión social y familiar (cuando esta sea perti-nente) y garantice, además, su acceso a derechos delos cuales, generalmente, han sido excluidos.
Las condiciones en que las instituciones de inter-namiento deberían atender a los adolescentesdeberían ceñirse a las disposiciones planteadasen la Constitución de la República del Ecuador, elCódigo de la Niñez y Adolescencia y las normasinternacionales. No obstante, en general, ningúncentro cumple con dichos preceptos. Según ellevantamiento de información realizado por elMinisterio de Justicia y Derechos Humanos, en loscentros 63% del personal que acompaña a los ado-lescentes no es profesional y más de 50% superalos 20 años en sus labores. Una de las consecuen-cias inmediatas es la presencia de personal nocapacitado para apoyar a los adolescentes en susprocesos psico-socio-pedagógicos; además, por lasedades avanzadas, difícilmente el personal lograconstruir relaciones empáticas con los usuarios delservicio, y tampoco logra asumir la doctrina deDerechos Humanos, en particular de los Derechosde la Niñez y Adolescencia, base fundamental dela nueva Constitución, de los objetivos delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos y de laintervención en los centros para adolescentesinfractores.
Además de ello, no existe un modelo unificado deatención psico-socio-pedagógica, que incluyaatención en educación, salud, resolución alterna-tiva de conflictos, formación para el trabajo, desa-rrollo de capacidades artísticas y deportivas, quegarantice un acompañamiento efectivo y empá-tico a los adolescentes y que garantice una inter-vención que favorezca realmente vivir procesos debúsqueda de nuevas opciones de vida y de unaefectiva inclusión social. El servicio a los adoles-centes debería incluir comunidades terapéuticasque posibiliten trabajar los problemas más rele-vantes; entre ellos, las adicciones, la violenciasexual y la falta de control sobre la ira, así como lavaloración de sí mismos y de otras personas.
La infraestructura de los centros tampoco respon-de a los requerimientos de garantía de derechoshumanos que determinan los instrumentos yacitados. Por el contrario, en muchos casos, es vio-latoria a la dignidad de las personas, como enMachala, Esmeraldas y Guayaquil. De acuerdocon la investigación contratada por el Ministeriode Justicia y realizada por ICA (Consultores), loscentros tienen múltiples problemas de infraestruc-tura: 100% requiere arreglos urgentes y/o adecua-ciones, y al menos 50% necesita construccionesnuevas, sin contar con los nuevos centros quedeberán ser construidos en provincias o territoriosque demandan de dicho servicio, por la incidenciade conflictos penales con adolescentes que debenser enviados a otras provincias, lo que contravieneel mandato del Código de la Niñez yAdolescencia.
309
3. Políticas y Lineamientos
Política 9.1. Aplicar y practicar el pluralismo jurídico, respetando los derechos constitucionales.
a. Establecer mecanismos de articulación ycoordinación entre jurisdicción indígena yjurisdicción ordinaria.
b. Respetar y reconocer las decisiones de lajurisdicción indígena.
c. Fortalecer el derecho propio, normas y pro-cedimientos propios para la resolución de
sus conflictos internos de los pueblos ynacionalidades.
d. Introducir en la malla curricular de losprogramas de formación profesional enderecho contenidos que promuevan lavalorización y el respeto de los derechos delas mujeres diversas y los derechos colecti-vos de los pueblos y nacionalidades.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 9.2. Promover un ordenamiento jurídico acorde al carácter plurinacional delEstado constitucional de derechos y justicia.
310
a. Elaborar las leyes que sean necesarias paradesarrollar la Constitución, en el ámbitode la justicia y los derechos humanos.
b. Adaptar las leyes a la realidad ecuatorianay validarlas participativa, democrática yprotagónicamente con sus operadores,
ejecutores y destinatarios, así como conlas personas vulneradas en sus derechos.
c. Racionalizar la normativa con el fin deevitar la dispersión y garantizar la uni-formidad jurisdiccional y la seguridadjurídica.
Política 9.3. Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz,oportuna, imparcial, adecuada e integral.
a. Transformar y fortalecer institucionalmen-te el poder judicial, garantizando su inde-pendencia interna y externa.
b. Generar espacios de coordinación entre elpoder judicial y otros sectores para crearpolíticas de transformación de la justicia.
c. Profesionalizar los servidores judiciales queasegure una administración de justicia efi-ciente, integral, especializada, socialmentecomprometida y transformadora de la reali-dad social.
d. Implementar la evaluación y el controlde gestión judicial para un ejercicio de lajusticia profesional, ética, con vocaciónde servicio público, crítica y comprometi-da con la transformación del sistemajudicial.
e. Fortalecer e implementar la oralidadprocesal.
f. Promover la participación ciudadana ycontrol social en el seguimiento y evalua-ción a la gestión judicial, como mecanismopara promover la transparencia y erradicarla corrupción.
g. Atender las especificidades en los serviciosde justicia para mujeres y grupos de aten-ción prioritaria.
h. Fortalecer integralmente la investigaciónespecializada en temas de justicia.
i. Fortalecer el sistema de atención a víctimasy testigos.
j. Fortalecer capacidades en investigación encasos de delitos sexuales desde un enfoquede derechos, género y protección especial.
Política 9.4. Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades.
a. Efectivizar la normativa constitucional queprohíbe la emisión de información queinduzca a la violencia, la discriminación, elracismo, la toxicomanía, el sexismo, laxenofobia, la homofobia, la intoleranciareligiosa o política y toda aquella que aten-te contra los derechos.
b. Mejorar la formación de la fuerza públicaincorporando enfoque de derechos huma-nos, género, intercultural, generacional.
c. Conformar instancias institucionalizadasen las unidades educativas para actuarcomo defensoría del estudiantado frente asituaciones de discriminación, maltrato ydelitos sexuales, especialmente hacia lasmujeres y la población LGBTI.
d. Establecer programas intersectoriales eficacesde prevención, protección y apoyo a víctimasde violencia intrafamiliar, abuso sexual, explo-tación, tráfico con fines sexuales, feminicidio,pornografía y otras formas de violencia.
e. Promover campañas para transformarprácticas y patrones socioculturales quenaturalizan conductas violentas contra lasmujeres y para visibilizar los impactos dela violencia y femicidio.
f. Sensibilizar a servidoras y servidores públi-cos y autoridades en la necesidad de erradi-car la violencia de género.
g. Mejorar la eficiencia y oportunidad de lagestión judicial en los casos de violencia degénero.

h. Prevenir integralmente y sancionar todaforma de esclavitud moderna, en particularaquella con sesgo de género.
i. Fortalecer las capacidades de las mujeres,de las personas LGBTI y de las personas delos grupos de atención prioritaria para pre-sentar acciones de protección.
311
Política 9.5. Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejerciciode derechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad.
a. Mejorar la coordinación entre las entidadesresponsables de la atención a las personasprivadas de la libertad y las entidades delsistema procesal penal.
b. Fortalecer la institucionalidad responsablede la atención integral a personas privadasde la libertad a través de la implementaciónde la carrera penitenciaria y la formaciónintegral de guías y demás actores involucra-dos en la rehabilitación social.
c. Mejorar la infraestructura de los centros deprivación de la libertad y las condiciones devida de las personas privadas de la libertad,considerando las necesidades específicas delas mujeres y sus hijos e hijas.
d. Promover el conocimiento y del ejerciciode derechos de las personas privadas delibertad a fin de que vivan con dignidaddurante el proceso de internamiento.
e. Facilitar el proceso de inserción social delas personas privadas de la libertad a travésdel acompañamiento y articulación deactores y redes sociales.
f. Fortalecer las capacidades de las entidadesresponsables de la atención a adolescentesen conflicto con la ley.
g. Promover el ejercicio efectivo de derechosde los y las adolescentes privados de libertad.
h. Implementar la mediación penal restaurati-va como medio alternativo al juzgamiento.
Política 9.6. Promover el conocimiento y procesos de formación jurídica para la población.
a. Generar herramientas técnicas que per-mitan a las entidades públicas diseñar,implementar y dar seguimiento a las polí-ticas, con enfoque de derechos humanosy de género y en observancia del pluralis-mo jurídico.
b. Impulsar la formación ciudadana en elconocimiento de sus derechos humanos y
mecanismos para hacerlos efectivos a travésde procesos masivos de difusión.
c. Impulsar programas de formación en dere-chos humanos, que consideren la perspecti-va de género, etárea e intercultural, dirigidosa funcionarios públicos.
d. Fortalecer las capacidades de las mujeres ylas personas de los grupos de atención prio-ritaria para exigir sus derechos.
4. Metas
9.3.1. Alcanzar el 75% de resolución de causaspenales hasta el 2013.
9.3.2. Alcanzar el 60% de eficiencia en laresolución de causas penales acumula-das hasta el 2013.
9.4.1. Reducir hasta el 2013 la violencia contralas mujeres:- la física en un 8%,- la psicológica en un 5%, y - la sexual en un 2%.
9.4.2. Erradicar la agresión de profesores enescuelas y colegios hasta el 2013.
9.5.1. Reducir en un 60% el déficit en la capacidadinstalada en los Centros de RehabilitaciónSocial hasta el 2013.
9.5.2. Erradicar la incidencia de tuberculosis enlas cárceles hasta el 2013.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

312
Meta 9.3.2. Alcanzar el 60% de eficiencia en la resolución de causas penalesacumuladas hasta el 2013

313
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

314

1. Fundamento
La Constitución de la República, aprobada por elpueblo ecuatoriano vía consulta directa, consoli-da una posición de vanguardia en lo concernien-te a la participación, que se ha vuelto un ejetransversal, enmendando la exclusión de estacuestión a lo largo de la historia republicana delpaís. La participación trastoca los modos de hacery pensar la política, pues convierte a los sujetossociales en protagonistas del desempeño de lavida democrática y de la gestión y control de losasuntos públicos.
Los avances en materia de participación en elejercicio de la soberanía popular se dan no sólopor medio de los órganos del poder público sino,también, a través de los mecanismos de participa-ción directa de las personas, las comunidades, lospueblos y las nacionalidades. La comunidad depersonas que puede participar directamente en lavida democrática del país se amplía: tienen dere-cho al voto jóvenes menores de 18 años, migran-tes, extranjeros, militares y policías, y las personasprivadas de libertad sin sentencia.
Por primera vez se reconoce la democracia comu-nitaria, además de la directa y representativa, de
tal suerte que esta última se enriquece desde losdiversos modos personales y colectivos de practi-carla, lo que propicia su innovación constante.Los sujetos de la participación, en el marco cons-titucional, ya no son únicamente las y los ciuda-danos a título personal, sino también lascomunidades, pueblos y nacionalidades. De estemodo, las personas y colectividades pueden inci-dir en la planificación, presupuestación, gestión,control y evaluación de las políticas públicas.
El involucramiento de la sociedad civil en la con-ducción política, económica y social es la condi-ción para la construcción de un país para todos. Lademocracia se afirma, de modo sustantivo, sobre labase de la plena participación pública y política,sin dejar de lado la importancia de contar con unsólido sistema de representación política. Se tratade constituir una comunidad de ciudadanas y ciu-dadanos, pueblos e identidades, en la que los suje-tos puedan afirmarse, ejercer sus deberes ydemandar sus derechos, por medio de la participa-ción activa en la toma de decisiones sobre el biencomún.
Promover la participación ciudadana implica forta-lecer el poder democrático de la organización colec-tiva; es decir, estimular la capacidad de movilización
315
Objetivo 10:Garantizar el acceso a la participación pública y política
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

de las personas, comunidades, pueblos y nacionali-dades, para realizar voluntariamente accionescolectivas y cooperativas de distinto tipo, a fin deque la sociedad civil se sitúe como el eje que orien-ta el desenvolvimiento del Estado y el mercado.Esta propuesta, explicitada en la Constitución,supera las visiones meramente estatistas y mercado-céntricas. No solo se busca el fortalecimiento de laorganización colectiva de la sociedad, sino el ejer-cicio del poder social por parte de ciudadanas y ciu-dadanos, de manera consciente y deliberada.
En este contexto, el deber del gobierno democráti-co pasa por estimular la participación ciudadana y laorganización social sin cooptarlas, e institucionalizarmecanismos de participación en el Estado. Esto últi-mo requiere el fortalecimiento y rediseño de lasestructuras y los modos de gestión pública, al igualque la construcción de formas específicas de gober-nanza que permitan concretar los principios de par-ticipación de la Constitución vigente.
Para ese fin, se hace necesario garantizar la genera-ción y el acceso a información precisa y actualizadaacerca de las condiciones de vida de la población;afirmar e institucionalizar la obligatoriedad de larendición de cuentas; y vigilar el cumplimiento delas normativas electorales y de las cuotas que garan-tizan la paridad de la representación. El cumpli-miento de estos objetivos asegura el avance hacia laconsolidación de los mecanismos de participaciónefectiva en todo el ciclo de la política pública.
2. Diagnóstico
La vigente Constitución contiene muchos ele-mentos para viabilizar la participación ciudadana,por medio de diversos mecanismos en los diferen-tes niveles de Gobierno, e incidir en sus decisio-nes de políticas públicas y en el control social. ElEstado ecuatoriano se enfrenta, así, al desafío deaterrizar los preceptos constitucionales en tornoal tema de la participación, generar mecanismosinstitucionales que aseguren la plena vigencia delos derechos políticos de las ciudadanas, los ciu-dadanos, las comunidades y pueblos y promovermecanismos para la capacidad de auto-moviliza-ción de la ciudadanía, las comunidades y pueblos.Para ello, es indispensable dejar atrás vicios quese puedan suscitar, como la cooptación, las rela-ciones clientelares, la instrumentalización de laparticipación o el ignorar los aportes, ideas o ini-ciativas de esta participación para la gestión depolíticas en todos los niveles de Gobierno. Estasrealidades han sido factores estructurales que hanincidido en la desconfianza ciudadana en la esfe-ra de lo público-estatal y en los distintos nivelesde Gobierno.
Confianza en el gobierno y transparencia En este ámbito, es ilustrativo el informeLatinobarómetro de 2008. Muestra un aumentosignificativo de la aprobación del GobiernoCentral en los últimos dos años: el índice se haduplicado entre 2002 y 2008 (Gráfico 7.10.1.).
316
Gráfico 7.10.1. Aprobación del gobierno
Nota: En este gráfico constan solo las respuestas de quienes aprueban la gestión del gobierno.
Fuente: Latinobarómetro, 2008.
Elaboración: SENPLADES.

A la par, el 36% de encuestados declaró, tenerconfianza en el poder legislativo. La cifra es signi-ficativa, si se observan los bajísimos índices deconfianza que, en años anteriores, registraba elParlamento. Igual fenómeno ocurre con elEjecutivo, que goza de una confianza mayor a 52%de los encuestados para el 2008.
En un país como Ecuador, con una histórica crisispolítica, desconfianza en las instituciones y desle-gitimidad del sistema democrático, estos datos sonpositivos y revelan avances.
Esto puede entenderse, en gran parte, gracias a losesfuerzos realizados por el Gobierno Nacionalpara mantener y mejorar estos índices de confian-za; pero, sobre todo, por el empeño sostenido paraaproximar la gestión del Estado a la comunidad,conocer de manera más cercana las necesidadesde la población y estrechar los lazos entre elEstado y la sociedad civil. Con este fin, se ha creadoun espacio periódico de diálogo entre el GobiernoNacional y la sociedad civil: los gabinetes itine-rantes que se realizan en los distintos territoriosrurales y urbanos del país. Desde el inicio de sugestión, el Gobierno ha desarrollado 42 gabinetesitinerantes.
De igual manera, y con miras a acercar elGobierno a la ciudadanía, las comunidades ypueblos, se ha impulsado el Sistema Nacional deEnlace Ciudadano. Hasta el momento, se ha esta-blecido contacto con 500 organizaciones paraestructurar una base de datos; se han ejecutadoasambleas y talleres participativos con 185 orga-nizaciones; se han fortalecido 37 organizaciones yse promocionaron los derechos y obligaciones dela Constitución, a través de una campaña quellegó a 50.000 ciudadanos y ciudadanas. ElSistema beneficia a 2.100 personas de forma direc-ta y 75.000 de manera indirecta. También se hapriorizado y promovido el diálogo relacionadocon sectores estratégicos, como la minería y elagua, lo que ha beneficiado a 30.000 usuarios desistemas de riego y 94 comunidades en la Sierracentro y sur del país, con énfasis en Chimborazo,Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi.
Sin embargo, los datos proporcionados por laEncuesta de Participación Ciudadana, realizadapor SENPLADES con el apoyo del INEC, en2008, muestran que apenas 3% de la población haasistido a algún espacio de participación abiertopor el Gobierno Central o por los gobiernos autó-nomos descentralizados. Esto da cuenta de queaún quedan muchos esfuerzos por realizar, en estesentido, para exigir que las instituciones generenespacios de diálogo con la ciudadanía, las comuni-dades y pueblos, y cambien las formas de gestióncerradas a las que ha estado acostumbrado el país.Pero también advierte sobre la necesidad de pro-mover, desde el Estado, la formación de una socie-dad civil informada e interesada por los asuntospúblicos, que incluya, de forma sistemática, a lasecuatorianas y ecuatorianos en la toma de decisio-nes a todo nivel.
Uno de los aspectos claves para la legitimación ydemocratización de los distintos niveles deGobierno ante la sociedad civil y ante los pueblos,tiene que ver con que las decisiones públicas y lainformación de toda institución que maneja recur-sos públicos sean transparentes, claras y relevan-tes, y con la difusión de esta información a travésde diversos medios accesibles para las y los ciuda-danos y pueblos. Este constituye un medio para lainstitucionalización de mecanismos de rendiciónde cuentas, y la promoción de procesos de controlsocial de manera objetiva e independiente.
El Gobierno ha realizado varios esfuerzos en estesentido. Uno de ellos está orientado al desarrolloestadístico y a la oferta de información actualizaday oportuna, denominado Ecuador en Cifras, y pre-senta indicadores sociales, económicos, financierose internacionales. También se han transparentadolos procesos de compras públicas, a la par que sehan reducido los niveles de corrupción, mediante2.453 procesos de subasta inversa, 669 de licitacio-nes y 4.208 de publicaciones.58
En cuanto a la transparencia de la información yde la gestión de las autoridades públicas, elPrimer Mandatario ha dado un claro ejemplo deltipo de gestión que busca el Gobierno, al efectuar
317
58 Desde el 1 de enero de 2007 hasta el 24 de diciembre de 2008, se han registrado 42.650 proveedores; de ello, 21.404han sido habilitados. Existen 2.115 entidades contratantes registradas.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

semanalmente una rendición de cuentas sobre susactividades, a través de los enlaces sabatinos trans-mitidos a nivel nacional por radio y televisión.
Se ha trabajado, igualmente, en el reforzamien-to de la regulación y cumplimiento de la LeyOrgánica de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LOTAIP). Todas las insti-tuciones del Gobierno Central publican seccio-
nes de transparencia en sus páginas web.59 Sinembargo, de acuerdo a la Secretaría de laAdministración Pública, sólo 30% cumple contodos los requerimientos de información queestipula esta ley (Cuadro 7.10.1.). Ello eviden-cia todavía una baja proactividad de parte de lasinstituciones y funcionarios públicos en el temade transparentar la información pública.
318
Cuadro 7.10.1. Transparentación de la información
Fuente: Secretaría General de la Administración Pública.
Elaboración: SENPLADES.
En este sentido, aún es necesario trabajar en elcumplimiento de esta ley y, paralelamente, encon-trar otros modos de difusión de la información,que sean accesibles al elevado porcentaje de lapoblación que no tiene acceso a internet, así comoincentivar a las ecuatorianas y los ecuatorianos ahacer uso de esta información.
En lo relativo al fomento del control social, seha impulsado la conformación de 12 veeduríasciudadanas y 5 observatorios ciudadanos, con el
apoyo de la SPPC, y 7 veedurías al PlanNacional de Desarrollo, con el apoyo de laSENPLADES.
Fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía, las comunidades y pueblos, para la participación efectivaUno de los grandes problemas del Ecuador es eldesconocimiento de gran parte de la ciudadanía,de las comunidades y de los pueblos, sobre sus
59 Las instituciones del Estado están obligadas a difundir, a través de un portal de información o página web, la siguienteinformación mínima actualizada: a) Estructura orgánica funcional; b) Directorio completo; c) Remuneración mensualpor puesto; d) Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos; e) Contratos colectivos vigentes; f) Formularios o for-matos de solicitudes que se requieran para los trámites; g) Información total sobre el presupuesto anual de la institución;h) Resultados de las auditorías; i) Información completa sobre los procesos precontractuales, contractuales, de las con-trataciones de obras, adquisición de bienes, etc.; j) Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos condicha institución; k) Planes y programas de la institución en ejecución; l) Contratos de crédito externos o internos; m)Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desem-peño; n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización de funcionarios públicos; o) Nombre, direccióny dirección electrónica del responsable de atender la información pública.

derechos, las formas de exigirlos y el modo de fun-cionamiento de la gestión pública. Sobre la basede esta falta de información, se consolida un siste-ma de dominación que inmoviliza a la ciudadanía,las comunidades y los pueblos en la aceptación delorden político existente, y que los somete a meca-nismos de extorsión, de intercambio de favores ode tramitaciones fuera de la ley, en la disputa porasegurar sus derechos.
Para avanzar en la superación de estos proble-mas, en el transcurso del año se ha estadoimplementando un sistema de FormaciónCiudadana y Desarrollo de la CapacidadEmprendedora, que identifica las demandas delas organizaciones sociales previo a la realiza-ción de talleres. Se generaron talleres de varia-das temáticas, entre otras: formación básica enciudadanía, introducción al control social, for-mación de formadores, manejo de conflictos, yotros específicos en soporte a otras áreas deGobierno, como MIDUVI, Ministerio deJusticia, SENPLADES, Ministerio de Gobierno,Policía Nacional y en el Ministerio de Saludpara el subproceso de salud intercultural. Sinembargo, cabe señalar que las iniciativas reali-zadas son todavía insuficientes y es necesariofortalecer considerablemente el trabajo delGobierno en este ámbito.
Situación de la participación organizativaLa situación de la participación debe ser analiza-da en varias instancias en las que se expresa; estoes, en partidos políticos, en organizaciones socia-les, la participación no convencional y las inter-fases que se abren o generan entre la sociedad y elEstado.
En esta línea, los datos obtenidos por laEncuesta de Participación Ciudadana, realizadaen el 2008, muestran que, a nivel nacional, elnúmero de personas mayores de 18 años que par-ticipa activamente en política representa 3,6%;las personas que participan en organizacionessociales, 30,9%; las personas que ejercen suderecho de formas no convencionales60, 30%, yquienes participan en interfases con el Estado,apenas 3%. Las formas de participación difierensegún la ubicación de los actores sociales (ruralo urbana). Tal es el caso de la participación enorganizaciones sociales, que es más alta en laszonas rurales; las formas no convencionales seevidencian con mayor frecuencia en las zonasurbanas; y, en interfases Estado-sociedad civil,no existe una diferencia significativa.
La encuesta, además, revela una participaciónmás activa de las personas en edad productiva yen el quintil más alto de la población (Cuadros7.10.2.a y 7.10.2.b).
319
60 Las formas de participación no convencionales consideradas en la encuesta son: asistir a una manifestación; participaren una huelga; participar en actividades de protesta como: cortar el tráfico, ocupar edificios, encadenarse, tomas de tie-rra, etc.; firma de peticiones o cartas de protesta (incluidas las cartas por internet); enviar mensajes políticos a travésdel celular; participar en un foro o grupo de discusión política en internet; enviar cartas o hacer llamadas al director deun noticiero o un periódico; realizar un trabajo no remunerado para la comunidad; boicotear o dejar de comprar cier-tos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medioambiente; comprar productos voluntariamente porrazones políticas, éticas o para favorecer el medioambiente; contactar o intentar contactar a un político para expresar-le sus opiniones; donar o recaudar dinero para alguna causa; asistir a una reunión política o a un mitin; pintar grafitoso hacer acciones callejeras.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Cuadro 7.10.2. Porcentaje de participación en organizaciones sociales
a) Por rangos de edad
b) Por quintiles
Fuente: SENPLADES-INEC.
Elaboración: SENPLADES.
320
Los datos obtenidos en esta encuesta son, sinembargo, mucho más preocupantes cuando serefieren a la participación político-partidaria de lasecuatorianas y los ecuatorianos. Un escaso 3,6% delos encuestados declara participar activamente enun partido político, lo que ratifica que estas instan-cias de mediación democráticas entre el Estado y lasociedad civil son bastante débiles en el país.
Son escasos los esfuerzos que, en cuanto a políticaspúblicas, se han realizado para el impulso y el forta-lecimiento de la organización social. Sin embargo, anivel institucional, la creación de la Secretaría dePueblos, Movimientos Sociales y ParticipaciónCiudadana, y del Consejo Nacional de Participación
Ciudadana y Control Social, por mandato constitu-cional, responde, sin duda, a una clara voluntad depromoción de la asociatividad, las redes sociales y laorganización social, pero que aún no logra plasmarseen una agenda programática clara.
Participación electoralLa Constitución, aprobada en 2008, y la LeyOrgánica Electoral vigente desde el 27 de abrilde 2009, que se deriva de la Constitución, intro-ducen importantes cambios en el sistema electo-ral, orientados a generar inclusión y condicionesde equidad en la participación electoral. Estosavances se ven plasmados en varias facetas. Unode ellos es la participación de las mujeres en los

cargos de elección popular, al ser obligatorio, enlas candidaturas para las listas para eleccionespluripersonales, presentar de manera alternada ysecuencial la participación de mujeres y hom-bres. Para las y los compatriotas en el extranjerose reivindica el derecho a elegir y ser elegidos.Se permite el voto facultativo de los jóvenesmayores de 16 años en las elecciones. Se garan-tiza, a través del presupuesto del ConsejoNacional Electoral, una promoción electoralequitativa e igualitaria que propicie el debate yla difusión de las propuestas programáticas detodas las candidaturas. Se amplía, además, el
derecho al voto a las personas privadas de liber-tad sin sentencia.
Los límites de la aplicación de la Ley de Cuotasaún deben ser analizados, puesto que, en las elec-ciones de 2007, permitió una participación de34,6% de mujeres en la Asamblea NacionalConstituyente; pero, en las últimas elecciones, rea-lizadas en abril de 2009, este porcentaje se redujo a32,30% de mujeres asambleístas (Cuadro 7.10.3.).Sin embargo respecto a la situación antes de lascuotas, con 6% de mujeres electas al Congreso en1996 (SIISE-TSE), el avance es muy claro.
321
Cuadro 7.10.3. Participación electoral de mujeres
Fuente: CNE.
Elaboración: SENPLADES.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

En el caso de las elecciones de autoridades para lasprefecturas, según datos del CNE, en 2004, en 4de 22 provincias, las mujeres accedieron al cargo(18,18%), mientras que, en 2009, únicamente en2 de 23 provincias accedieron a estas plazas(8,7%). Estos resultados demuestran que, a pesarde los importantes esfuerzos por lograr una partici-pación electoral más equitativa de las mujeres,aún es un tema en el que hay mucho por hacer.
De igual manera, hay temas pendientes en cuanto ala participación electoral de indígenas, afroecuato-rianos, compatriotas en el extranjero y personascon discapacidad, tanto en la concienciación de suparticipación política como en el hecho de que no
hay medidas específicas que promuevan su partici-pación política y electoral de manera equitativa.
En otro ámbito, los esfuerzos del Registro Civil, através de las brigadas móviles que en 2008 cedula-ron a cerca de 168 mil personas a nivel nacional,han contribuido, sin duda, a ampliar a un mayornúmero de ecuatorianos el acceso a este derecho,como a otros que requieren de este documento(Cuadro 7.10.4.).
Asimismo, el Registro Civil ha trabajado en laactualización de la base de datos para el procesoelectoral que se llevó a cabo en abril de 2009(Cuadro 7.10.5.).
322
Cuadro 7.10.4. Cedulación de personas
Fuente: Registro Civil.
Elaboración: SENPLADES.

Cuadro 7.10.5. Actualización de la base de datos para el proceso electoral
Fuente: Registro Civil.
Elaboración: SENPLADES.
323
La consolidación de la participación electoral pre-senta un arraigo fuerte. Según el Latinobarómetro2008, 48% de los ecuatorianos encuestados piensaque lo más efectivo para cambiar las cosas es elvoto, lo que demuestra la importancia que le asig-na la población a este ejercicio democrático.
Para que la participación incida verdaderamenteen las instituciones públicas, y para que constitu-ya el pilar sobre el que se sustente una gestión dife-rente del aparato estatal, es necesario legitimar losprocesos de construcción colectiva y plural de lasdecisiones públicas y avanzar en la construcciónde instituciones más democráticas.
Las formas tradicionales en las que el Estado se harelacionado con la sociedad civil han estado susten-tadas en el clientelismo, la presión corporativa y eldesconocimiento de los derechos ciudadanos. Laformación ciudadana y de funcionarios públicos esindispensable para superar estas nocivas prácticas,al igual que la promoción, desde el Estado, demecanismos de participación y de espacios adecua-dos. Estos esfuerzos van más allá de la formulaciónde políticas públicas ligadas al derecho a la partici-pación: están relacionados con la generación demejores condiciones de vida para la población, quepermitan a ciudadanas y ciudadanos disponer detiempo para ejercer este derecho.
3. Políticas y Lineamientos
Política 10.1. Promover la organización colectiva y autónoma de la sociedad civil.
a. Fomentar las capacidades sociales deacción colectiva para organizarse en elmarco de sus condiciones territoriales yculturales específicas para promover la jus-
ticia, equidad e igualdad de derechos yoportunidades.
b. Promover la participación social en la tomadecisiones que puedan afectar al ambiente.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

c. Promover y fortalecer la organización decooperativas y asociaciones de, entre otros,productores, intermediarios y emprendedo-res, redes sociales para la economía solida-ria, comités de usuarias en políticas dematernidad gratuita, atención a la infanciay gestión escolar comunitaria, trabajadorasy trabajadores temporales y autónomos.
d. Fomentar la creación de asociaciones dedefensa de consumidores y consumidoras.
e. Fortalecer y promover la organización ciu-dadana en torno a temas identitarios, cultu-rales, de defensa de derechos y de resoluciónde problemas sociales cotidianos.
f. Otorgar becas de formación ciudadana amiembros de organizaciones sociales.
g. Fortalecer y democratizar las organizacio-nes sociales y los partidos políticos, resal-tando la participación y organización de lasmujeres, grupos de atención prioritaria,pueblos y nacionalidades.
h. Reconocer y respetar el funcionamiento,en los territorios indígenas, afroecuatoria-nos y montubios, de sus mecanismos pro-pios de organización y participación.
i. Fomentar la asociatividad de la poblaciónecuatoriana viviendo fuera del país.
324
Política 10.2. Fortalecer, generar e innovar formas de control social y rendición decuentas a las y los mandantes.
a. Fortalecer la participación, control ciu-dadano y consulta previa, como garantíade derechos y sin discriminación de nin-gún tipo.
b. Promover espacios de control social para elcumplimiento de los derechos ciudadanos, lagestión pública y para las personas naturaleso jurídicas que presten servicios públicos.
c. Desarrollar reformas institucionales ylegales que permitan el fortalecimiento delos sistemas de control, fiscalización, yregulación de las entidades públicas y pri-vadas del país.
d. Consolidar la institucionalidad y ejerciciode las funciones de las instancias estatalesde transparencia y control social.
e. Implementar un sistema integrado detransparencia de gestión y combate a lacorrupción.
f. Desarrollar una campaña nacional por laética pública, la transparencia y la luchacontra la corrupción.
g. Impulsar una gestión estatal que responda eincluya los resultados de los procesos decontrol social realizados por personas,comunidades, pueblos y nacionalidades.
Política 10.3. Promover la participación política y electoral con equidad en los cargosde elección popular, de designación y en las instituciones públicas.
a. Vigilar el cumplimiento de las cuotas en loscargos de elección pluripersonales, asícomo de la secuencialidad y alternabilidadde género en las listas.
b. Promover la presencia de hombres y muje-res indígenas, afroecuatorianos y montu-bios, así como de hombres y mujeres condiscapacidad en la designación de cargospúblicos y de elección popular.
c. Diseñar medidas afirmativas para incre-mentar la presencia de hombres y mujeres
indígenas, afroecuatorianos y montubios,así como de hombres y mujeres con disca-pacidad en el servicio público.
d. Incentivar la participación electoral de losjóvenes menores de 18 años, migrantes,extranjeros, militares y policías, y personasprivadas de la libertad sin sentencia.
e. Ampliar y mejorar las condiciones de parti-cipación política de los y las ecuatorianasviviendo fuera del país.

Política 10.4. Garantizar el libre acceso a información pública oportuna.
325
a. Fortalecer las capacidades de las entidadesestatales para el cumplimiento de las exi-gencias de transparencia y acceso a lainformación.
b. Generar capacidades de gobierno electróni-co que posibiliten, entre otros, el empadro-namiento permanente de ecuatorianos yecuatorianas en el exterior.
c. Difundir información pública oportuna,de calidad y comprensible para toda lapoblación.
d. Difundir información pública a través demedios propios a cada contexto cultural yhaciendo uso de sus idiomas.
e. Institucionalizar audiencias públicassemestrales para todas las institucionesdel gobierno central como formas abiertasy accesibles de rendición de cuentas a laciudadanía.
f. Ampliar la cobertura de Internet y fortale-cer las capacidades de la población paraacceder a la rendición de cuentas y elseguimiento de la gestión pública en losterritorios.
g. Fomentar la rendición de cuentas de ins-tituciones privadas (fundaciones, corpo-raciones, empresas) que reciban fondospúblicos.
Política 10.5. Promover el desarrollo estadístico y cartográfico, para la generación de información de calidad.
a. Fortalecer las capacidades estatales degeneración de información y construircapacidades en la ciudadanía, las comuni-dades y pueblos, para el uso de la misma.
b. Incentivar a la ciudadanía para que genereinformación y la comparta con el Estado.
c. Realizar censos económicos, de poblacióny vivienda y agropecuarios de maneraoportuna.
d. Difundir de forma íntegra los resultados deencuestas nacionales de forma didáctica através de Internet y otros medios.
e. Ampliar el acceso a la información cientí-fica y tecnológica, a bibliotecas virtuales ya redes de información sobre proyectos einvestigaciones.
f. Financiar y elaborar, en coordinación conlos gobiernos autónomos descentralizados, lacartografía geodésica del territorio nacional.
g. Desarrollar sistemas de información georre-ferenciada de fácil acceso y conocimientopara toda la población.
h. Generar y administrar eficientemente elcatastro nacional integrado georreferen-ciado de hábitat y vivienda, impulsando laconstrucción y actualización de catastrosurbanos y rurales a nivel nacional.
i. Generar información precisa sobre oferta,demanda y calidad de agua como herra-mienta para la (re)distribución del recur-so hídrico.
j. Fortalecer las capacidades del Estado paramedir los impactos de la gestión públicaen todos los niveles de gobierno y difundirlos resultados a través de medios propios acada contexto cultural y haciendo uso deidiomas propios.
Política 10.6. Promover procesos sostenidos de formación ciudadana reconociendo las múltiples diversidades.
a. Fortalecer y desarrollar procesos de forma-ción ciudadana en el ejercicio y la exigibi-lidad de los derechos constitucionales y enmecanismos de participación, con particu-lar énfasis a las y los receptores de los pro-gramas sociales del gobierno.
b. Generar una estrategia nacional de comu-nicación a través de medios públicos, priva-dos y comunitarios para la formación enderechos, con material didáctico y adapta-do a las diversas realidades.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

c. Incorporar en la malla curricular del siste-ma educativo formal y en los sistemas decapacitación y entrenamiento la formaciónen ciudadanía, participación y derechos.
d. Difundir los mecanismos de participaciónprevistos en la constitución y en la Ley.
326
4. Metas
10.2.1. Aumentar al 50% la participación demayores de 18 años en organizaciones dela sociedad civil hasta el 2013.
10.3.1. Alcanzar el 30% de participación de lasmujeres en cargos de elección popularhasta el 2013.
10.3.2. Alcanzar el 15% de participación de jóvenesen cargos de elección popular hasta el 2013.
10.3.3. Aumentar el acceso a participación elec-toral de ecuatorianos y ecuatorianas en elexterior a 0,7 hasta el 2013.
10.6.1. Alcanzar el promedio de América Latinaen el apoyo a la democracia hasta el 2013.

327
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

328

1. Fundamento
La Constitución de 2008 establece que el sistemaeconómico ecuatoriano es social y solidario; sinembargo, esta no es una caracterización exacta dela realidad actual, sino un gran objetivo a alcanzar.Se abre, de este modo, una etapa de transición quedeberá partir de un sistema marcado por la hege-monía capitalista neoliberal, que profundizó laconcentración de la riqueza, la pérdida de sobera-nía, la privatización, la mercantilización extrema,las prácticas especulativas y depredadoras de losseres humanos, de los pueblos y de la naturaleza,para llegar a un sistema económico soberano regi-do por el Buen Vivir, que supere estas injusticias ydesigualdades, e impulse una economía endógenapara el Buen Vivir; es decir, un desarrollo con ypara todas y todos los ecuatorianos, de todas lasregiones, sectores, pueblos y colectividades.
El camino para este cambio estructural está seña-lado por las orientaciones constitucionales. Así, lacentralidad asignada al Buen Vivir y a la soberaníaalimentaria y económica lleva a reubicar fines ymedios del sistema económico. El fin es la repro-ducción de ciclos de vida, en su sentido integral, yel logro de equilibrios entre producción, trabajo yambiente, en condiciones de autodeterminación,
justicia y articulación internacional soberana.Esto supone cambios en todo el ciclo económico:la producción, la reproducción, la distribución y elconsumo, y determina el tránsito hacia una nuevamatriz productiva; el paso de un esquema primarioexportador y extractivista a uno que privilegie laproducción diversificada y ecoeficiente, así comolos servicios basados en los conocimientos y labiodiversidad. En esta perspectiva, el régimen eco-nómico no tiene primacía en sí mismo; por el con-trario, se subordina y sirve a la vida de los sereshumanos y de la naturaleza.
La transición se hace viable a partir del reconoci-miento y potenciación de las bases o raíces que yaexisten en nuestra economía: formas o lógicasdiversas de producción y reproducción, casi siem-pre comprometidas con el logro del sustento mate-rial de las personas y las colectividades. Se trata deformas de arraigo local con sentido de coopera-ción y reciprocidad; formas de cuidado y conserva-ción de los saberes y de los recursos naturales, quehan permitido sostener la producción básica y lavida, en medio de los desmedidos afanes de acu-mulación y enriquecimiento de las élites naciona-les y transnacionales. Este cambio empieza porfortalecer, con un sentido de justicia y equilibrio,a las unidades y relaciones productivas populares y
329
Objetivo 11:Establecer un sistema económico social, solidario y sostenibleObjetivo 11:Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

a los actores económicos que se han desenvueltoen medio de desigualdades estructurales, acentua-das en la fase neoliberal.
La diversidad económica, como clave de la transi-ción, es indisociable de una democratización eco-nómica que abarca varias dimensiones: el acceso arecursos en condiciones equitativas; la revaloriza-ción y el fortalecimiento de actores, territorios, pro-cesos y relaciones económicas –especialmente deaquellos que han afrontado sistemáticamente des-ventajas que determinan su empobrecimiento–; y laparticipación directa en la toma de decisiones.
Un paso sustantivo hacia la democratización eco-nómica es el reconocimiento de diversas formasorganizativas de la producción, el trabajo y la pro-piedad. Sobre estas bases, la diversificación produc-tiva no se limita a los productos. Tiene un sentidomás amplio, con formas y relaciones de producciónque permitirán mayor amplitud y variedad de bie-nes y servicios, frente a las necesidades internas y alos intercambios internacionales.
La recuperación de lo público, el fortalecimiento yla transformación del Estado convergen con lademocratización económica y resultan crucialespara la soberanía. La acción del Estado –no sólocomo ente regulador de la economía sino comoredistribuidor y protagonista directo de la actividadeconómica– es una condición indispensable para lajusticia económica y el tránsito hacia otro modelo.Se trata de acciones y procesos, tales como la des-privatización y el control público de infraestrucurasy de recursos –estratégicos y fundamentales–, comosustento material de la vida y como fuente de rique-za social; la planificación de la economía endógenapara el Buen Vivir; la inversión y las compras públi-cas, orientadas a crear condiciones productivas y aestimular a sectores y territorios en situación dedesventaja; la ampliación y consolidación deempresas y servicios públicos; y el impulso de unaintegración regional y económica en condicionesbeneficiosas para el país.
Esta nueva matriz productiva prioriza la produc-ción de alimentos de una canasta básica nutritivay apropiada cultural y ecológicamente. Incluye undesarrollo industrial dinámico, flexible y ecoefi-ciente, vinculado a las necesidades locales y a laspotencialidades derivadas de los bioconocimientosy de las innovaciones científicas y tecnológicas.
Tiene relación con la soberanía energética y lasenergías limpias; la protección y potenciación de labiodiversidad y de la diversidad cultural, como basede actividades alternativas al extractivismo –entreellas el ecoturismo y la biomedicina–; y el rescate einnovación de tecnologías que favorezcan procesosde producción en los que el trabajo adquiera valor,maximicen el rendimiento de los recursos y mini-micen impactos y afectaciones al ambiente.
La nueva matriz productiva establece directa rela-ción con las transformaciones en el terreno de lastecnologías y conocimientos, concebidos como bie-nes públicos y en perspectiva de diversidad. Se aso-cia, también, con un sector financiero que articuleel sector público, privado y popular solidario, cuyocontrol y orientación, en calidad de servicio públi-co, es indispensable para encauzar el ahorro nacio-nal hacia la producción en sus diversas formas.
En materia de intercambios económicos, los desa-fíos tienen que ver con un comercio internacio-nal y nacional, dinámico y justo. Se precisa unapolítica económica que utilice, con flexibilidad,herramientas y mecanismos, como precios de sus-tentación y aranceles, y que estimule otras formasde intercambio.
Como parte del ciclo económico, y en el marco deuna conciencia social y ambiental, se requieren polí-ticas activas en torno al consumo. Resulta urgente lageneralización de patrones de consumo responsablespara, de ese modo, fortalecer la soberanía alimenta-ria y la economía endógena para el Buen Vivir.
En síntesis, las acciones del Estado deben dirigirse aconsolidar un sistema económico social y solidario,en el cual la planificación nacional y las interven-ciones estatales permitan la transformación progre-siva de la matriz productiva, a través de las etapasplanteadas en la Estrategia para el Buen Vivir.
2. Diagnóstico
El crecimiento económico ecuatoriano se basa en unsistema productivo caracterizado por la extracciónde recursos naturales y el cultivo de bienes agrícolasdestinados a la exportación. Hay un énfasis predomi-nante en la producción y el crecimiento económicoen detrimento de la distribución del ingreso o losimpactos ambientales de los procesos productivos.
330

Petróleo, crecimiento desequilibrado,concentración y pobreza Sustentado sobre una base extractivista y deexportación de commodities, el crecimiento eco-nómico de largo plazo se articula desde el dina-mismo del mercado exterior, particularmente delos precios del petróleo, y subordina, por esa vía,la demanda interna, al promover, de manerasimultánea, preferencias de consumo por bienesimportados de todo tipo, en detrimento de la pro-ducción y empleo nacional.
Junto a esos fundamentos macro, la trayectoriadel crecimiento económico se organiza dentrode un entorno caracterizado por la concentra-ción de activos –medios de producción, créditos,capital humano y conocimiento e innovacióntecnológica– y el subempleo generalizado delcontingente laboral.
Una forma de medición alterna de la pérdida deopciones de desarrollo endógeno y de erosión delmercado interior se centra en la condición estruc-tural de privación y de pobreza.61
En efecto, aunque en 2008 el porcentaje de pobrescae a 35,1%, su naturaleza macro no deja de serpersistente. La distribución de la pobreza no eshomogénea y su lógica distribucional se expresa demanera heterogénea y asimétrica entre territorios.De hecho, en el área rural, la pobreza afectó a59,7% de la población, en contraste con 22,6% enel área urbana. Existen, también, grandes asime-trías a nivel regional (Cuadro 7.11.1.).
La privación y pobreza, por tanto, no sólo vulne-ran el derecho de las personas a satisfacer susnecesidades básicas, sino que restringen el tamañoy dinamismo del mercado interior.
331
Cuadro 7.11.1. Pobreza por ingresos 2008
Fuente: INEC-ENEMDU.
Elaboración: Dirección de Información e Investigación, SENPLADES.
A la vez, la falta de oportunidades, vinculada a lasfuertes asimetrías e inequidades en el acceso aactivos de diferente naturaleza –crédito, capitalhumano o tierra–, impide no sólo el uso eficientede los recursos productivos, sino que restringe lasposibilidades de elevar los ingresos hasta el nivelóptimo que permite la economía.
Por consiguiente, la privación y desigualdad cons-tituyen tópicos relevantes de justicia social, perotambién representan factores que limitan fuerte-mente el crecimiento económico de largo plazo,tanto por la pérdida de la demanda interna comopor el menoscabo de las capacidades y talentoshumanos del segmento social involucrado.62
61 La condición de pobreza es equivalente a crear un sector social de bajo nivel de consumo que afecta la demanda inter-na, lo que disminuye las posibilidades de generar economías de escala en las que costos y precios se reducen.
62 Las personas más afectadas por la inequidad son los pobres, quienes, al carecer de competencias o de activos necesarios,no consiguen ser productivos ni alcanzar la rentabilidad propia a un nivel compatible con la tecnología existente.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

La concentración productiva y de mercados,que emerge en medio de la lógica de crecimien-to desequilibrado que connota el carácterextractivista de la economía, profundiza la faltade oportunidades para emprendimientos alter-
nativos. Este proceso muestra, en los últimosaños, una creciente tendencia de concentra-ción, que se refleja en el incremento del coefi-ciente de Gini de concentración productiva(Cuadro 7.11.2.).
332
Cuadro 7.11.2. Concentración industrial*: coeficiente Gini**
(sd) semidefinitivo, (p) provisional, (prev) previsional
* No incluye comunicaciones.
** Incluye: hoteles, bares, restaurantes, comunicaciones,
alquiler de vivienda, servicios a las empresas y los hogares,
educación y salud.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: SENPLADES.
La configuración económica dominante promueve,además, patrones de crecimiento sectorial desequi-librados. Aunque el país, en 2008, obtuvo unabalanza comercial superavitaria de US$ 8.455,4millones, la balanza no petrolera registró un marca-
do deterioro, debido al significativo incrementode las importaciones. En efecto, la balanza comer-cial no petrolera se deterioró en 2008: pasó demenos US$ 4.336 millones en 2007 a menos US$7.545,1 en 2008 (Cuadro 7.11.3.).

Cuadro 7.11.3. Balanza comercial (en millones de dólares)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: SENPLADES.
333
La balanza de servicios registra un saldo deficitariode US$ 1.548 millones en 2008. El volumen de lasremesas de migrantes, que representan la segundafuente de divisas después del petróleo, sufrió unamarcada disminución al pasar de US$ 3.087,8millones en 2007 a US$ 2.821,6 en 2008.
En el período 2000-2008, las exportaciones cre-cieron a una tasa real de 151,4%, y las importacio-nes, a 165,3%, muy atadas a fallas de mercado quese originan en la posición extractivista y en lasimultánea apreciación del tipo de cambio real.
Pero no solo el sector externo de la economíaexpresa la lógica de crecimiento desequilibrado,
sino también esta lógica se manifiesta en términosdel comportamiento de la inversión nacional.Efectivamente, mientras la inversión de capitalmantiene la misma participación en el PIB quehace una década, el dinamismo económico (el cre-cimiento de la economía) se apoya en el desempe-ño del consumo final de los hogares, articuladoestrechamente a la expansión de la demanda exter-na (Cuadro 7.11.4.).
En 2008, se observa un crecimiento del valortotal de las exportaciones que, en todo caso,parece limitado para financiar la expansión delas importaciones.
Cuadro 7.11.4. Oferta y utilización finales de bienes y servicios: participación en el PIB,
2005-2008 (en miles de dólares de 2000)
(sd) cifras semidefinitivas, (p) cifras provisionales, (prev) cifras de previsión
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: SENPLADES.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

En general, el ciclo económico de largo plazo de laeconomía nacional recoge el patrón de crecimien-to desequilibrado, inherente a las economías deexportación, según el cual la evolución de lasvariables macroeconómicas clave difiere entre lamétrica expresada en niveles y las expresadas entasas de crecimiento.
Así, mientras que el PIB total, en 2008, creció auna tasa de 4,2%, el PIB petrolero lo hizo a unatasa de 0,3%, y el PIB no petrolero creció a un
ritmo del 4,6%. Ambos muestran un repuntenotable con respecto a las tasas registradas en2007 (Cuadro 7.11.5.).
Esta estructura macroeconómica y, sobre todo, lapredominante lógica extractivista, no garantizanun crecimiento económico de calidad en el largoplazo, dado que las soluciones óptimas descentra-lizadas conducen casi compulsivamente hacia unmanifiesto subóptimo social.
334
Cuadro 7.11.5. Tasas de variación PIB a precios del año 2000
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: SENPLADES.
Empleo, subempleo, dolarización y preciosLas distorsiones del patrón de crecimiento eco-nómico se expresan, asimismo, en términos delcomportamiento del empleo y, sobre todo, delsubempleo, en una lógica que rebasa la conven-cional dinámica entre los sectores moderno ytradicional.
Sectores con alta generación de empleo, como laagricultura y el comercio, registran, en 2008, tasasde crecimiento de 3,6% y 4,6%, respectivamente.El sector financiero creció a una tasa de 5,8%, y laconstrucción, a 7%.
La actual crisis económica mundial genera efec-tos negativos en el empleo, en ese contexto, adiciembre de 2008, según el Banco Central delEcuador, la tasa de desempleo fue de 5,9%, lige-ramente superior a la registrada a diciembre de2007. El desempleo en el área rural afecta a 3%de la población económicamente activa frente a7,3% que se registra en el área urbana. Estascifras nacionales esconden desigualdades entre
el campo y la ciudad. En efecto, el subempleo esmucho más severo a nivel rural: afecta al 77%.
En realidad, el desempleo y subempleo estándetrás de la situación de privación, pobreza y bajocrecimiento que aquejan a la economía y sociedadecuatorianas.
Durante 2008, un hecho macroeconómico decisi-vo se pone de manifiesto: el mecanismo de dolari-zación no constituye por sí mismo un estabilizadorautomático del sistema de precios. Los precios, engran medida, siguen expuestos a las fluctuacionesinternacionales de los precios relativos. Los desa-fíos hacia delante se centran, particularmente, enlos determinantes del tipo de cambio real, que,como precio relativo clave, resulta fundamentalpara la transición hacia un crecimiento económi-co de calidad a largo plazo.
Según datos del INEC, la inflación promedioanual, en 2008, fue de 8,39%, que representa unincremento significativo frente al valor de 2,28%

registrado en 2007. El costo de la canasta básicaen junio de 2008 fue de US$ 586,84, mientras queel ingreso familiar mensual fue de US$ 373,34, loque determina una restricción porcentual de26,3%. Esto evidencia la precaria condición debuena parte de la población ecuatoriana parasatisfacer sus necesidades básicas.
A pesar de que, en 2006, las cifras fiscales exhibie-ron un superávit global, en el 2007 y 2008, seregistró un déficit global de US$ 382,2 y US$780,1 millones, respectivamente. Esto se debió ala baja registrada en los precios del petróleo.
335
3. Políticas y Lineamientos
Política 11.1. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y especialización productiva a partir del fomentoa las diversas formas de producción.
a. Fomentar la producción nacional vincula-da a la satisfacción de necesidades básicaspara fortalecer el consumo doméstico ydinamizar el mercado interno.
b. Aplicar incentivos para el desarrollo deactividades generadoras de valor, especial-mente aquellas de los sectores industrial yde servicios, con particular énfasis en elturismo, en el marco de su reconversión alíneas compatibles con el nuevo patrónproductivo y energético, y considerando lageneración de empleo local, la innovacióntecnológica, la producción limpia y ladiversificación productiva.
c. Fortalecer la producción nacional de soft-ware, agroalimentaria, del tejido y del calza-do, bajo parámetros social y ambientalmenteresponsables.
d. Diversificar las formas de producción yprestación de servicios, y sus capacidades de
agregación de valor, para ampliar la ofertanacional y exportable.
e. Transferir la gestión de bienes y empresasincautadas por el Estado a las iniciativas pro-venientes de la de economía popular y soli-daria, especialmente aquellas promovidaspor las y los trabajadores de dichas empresas.
f. Impulsar las importaciones indispensablespara los objetivos del Buen Vivir, especial-mente las de insumos para la producción, ydesincentivar las que afecten negativamen-te a la producción nacional, a la poblacióny a la naturaleza.
g. Desarrollar una logística eficiente que permi-ta mejorar la productividad, calidad, diversi-ficación productiva y distribuir de mejormanera los ingresos en la cadena de valor.
h. Reconocer la diversidad de actoras y actoreseconómicos e impulsar su participación efec-tiva en los espacios de decisión económica.
Política 11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan.
a. Ampliar y flexibilizar las compras públicas,dando prioridad a proveedores asociativosrurales y urbanos, en particular a mujeres ypersonas de grupos de atención prioritaria.
b. Impulsar las pequeñas y medianas unida-des productivas para el fortalecimiento ycomplementariedad territoriales, tanto a
nivel nacional como en esquemas de inte-gración regional.
c. Apoyar la producción artesanal de calidaden todas las ramas, fortaleciendo los talle-res como unidades integrales de trabajo ycapacitación, y recuperando saberes yprácticas locales.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

d. Fomentar el turismo comunitario y de escalalocal, que dinamice y diversifique la produc-ción y los servicios, y asegure ingresos justos.
e. Crear marcos regulatorios específicos quereflejen y faciliten el funcionamiento de losprocesos comunitarios, cooperativos y aso-ciativos en general.
f. Capacitar a las asociaciones de pequeñosproductores y productoras sobre las deman-das internas de bienes y servicios a nivellocal y regional.
g. Difundir las ventajas, aportes y potenciali-dades de la producción asociada.
h. Crear marcos regulatorios específicos quereflejen y faciliten el funcionamiento de losprocesos comunitarios, cooperativos y aso-ciativos en general.
i. Generar y estimular líneas de financia-miento específicas para el acceso a activosy medios de producción por parte de lasunidades económicas populares y solidarias,en especial de las más desfavorecidas, con-templando mecanismos de prevención yatención del riesgo productivo.
336
Política 11.3. Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la soberanía alimentaria.
a. Fomentar la pesca artesanal mediante pro-gramas de asociatividad, apoyo tecnológicoy protección de las reservas pesqueras.
b. Reconvertir, en casos específicos, unidadesdedicadas al monocultivo exportador haciala producción de alimentos para el mercadolocal, cuando se trate de recuperar vocacio-nes productivas previas o de mejorar losingresos de las y los productores directos.
c. Incentivar programas de conservación yrecuperación de productos y semillas tradi-cionales.
d. Fomentar la producción de alimentos sanos yculturalmente apropiados orientados al con-sumo interno, mediante un apoyo integral
que potencie las capacidades productivas y ladiversidad de las pequeñas y medianas unida-des, urbanas y rurales, de las comunidadescampesinas, indígenas, montubias y afro-ecuatorianas.
e. Impulsar la industria nacional de alimentos,asegurando la recuperación y la innovaciónde productos de calidad, inocuos y de altovalor nutritivo, el vínculo con la producciónagropecuaria y con el consumo local, y mini-mizando el uso y el desecho de embalajes.
f. Proteger la producción local de alimentosbásicos a través de precios de sustenta-ción, subsidios productivos y mecanismossimilares.
Política 11.4. Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratégicos en el marcode un aprovechamiento ambiental y socialmente responsable de los recursos no renovables.
a. Impulsar el funcionamiento articulado yeficiente de las empresas y entidadespúblicas en la gestión de todos los sectoresestratégicos.
b. Fortalecer y ampliar el sistema estatal deadministración, regulación, control, explo-ración, extracción y refinación de recur-sos no renovables y de comercializaciónde sus derivados así como expandir sucapacidad conforme a los principios desostenibilidad ambiental, precaución, pre-vención y eficiencia.
c. Crear una empresa nacional minera queimpulse un modelo de aprovechamientosocial y ambientalmente responsable, en
los marcos definidos en la Constitución,generando mecanismos para el consenti-miento informado, la no intervención enzonas intangibles y los encadenamientosproductivos y fiscales.
d. Iniciar procesos de exploración minera res-petando los derechos de la naturaleza y losde las comunidades asentadas en territorioscon potencial minero.
e. Someter los contratos de concesión mineraa la Constitución en cuanto a sectoresestratégicos, desarrollo territorial, responsa-bilidad social y ambiental, y no afectacióna las condiciones vinculadas con la sobera-nía alimentaria.

Política 11.5. Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de serviciospúblicos para extender las capacidades y oportunidades económicas.
337
a. Fortalecer la capacidad de provisión de servi-cios públicos de agua potable, riego, sanea-miento, energía eléctrica, tele co mu ni-caciones y vialidad para la producción, bus-cando mecanismos de co-financiamientocuando sea necesario.
b. Desarrollar una red pública de infraestruc-tura y servicios de cuidado humano, quefacilite las condiciones tanto del trabajoproductivo como del trabajo reproductivo.
c. Mantener y expandir el sistema nacional detransporte y movilidad multimodal, que
favorezca el comercio interno y externo, yla integración nacional y regional.
d. Ampliar los servicios sanitarios, fitosa-nitarios y otros similares vinculados a laproducción.
e. Mejorar y ampliar la cobertura del siste-ma eléctrico, promoviendo el aprove-chamiento sustentable de los recursosrenovables.
f. Dotar de infraestructura y equipamientoque facilite las actividades autónomas deproducción, comercio y servicios.
Política 11.6. Diversificar los mecanismos para los intercambios económicos, promover esquemas justos de precios y calidad para minimizar las distorsionesde la intermediación, y privilegiar la complementariedad y la solidaridad.
a. Impulsar las redes de comercializacióndirecta y a las iniciativas de comprassolidarias.
b. Fijar precios y tarifas equitativas para losservicios básicos, y controlar y regular pre-cios de mercado en general.
c. Desarrollar un programa nacional públicode comercialización de productos agrícolasy de primera necesidad.
d. Identificar e impulsar la adopción demedios e instrumentos alternativos demoneda social, de arte ancestral popularo similares para los intercambios locales,propiciando el pensamiento diferencia-do en capacitación y determinación deprecios.
Política 11.7. Promover condiciones adecuadas para el comercio interno e internacional, considerando especialmente sus interrelaciones con la producción y con las condiciones de vida.
a. Manejar eficiente y transparentemente losservicios aduaneros para facilitar el comer-cio de exportación y de importación.
b. Aplicar aranceles selectivos, subsidios yotras medidas para regular el comercio enfunción de los intereses nacionales.
Política 11.8. Identificar, controlar y sancionar las prácticas de competencia desleales, y toda violación a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos parafomentar la igualdad de condiciones y oportunidades en los mercados.
a. Formular y aplicar un marco normativo queregule monopolios, oligopolios, monopso-nios y oligopsonios.
b. Impulsar el acceso público a informaciónde precios y producción.
c. Ampliar la protección nacional a productosde la economía popular y de la economíasocial y solidaria, frente al dumping socialdel comercio internacional y el proteccio-nismo de los estados centrales.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

d. Definir normas y estándares de productos yservicios que garanticen los derechos de las
y los consumidores y promuevan la produc-ción nacional.
338
Política 11.9. Promover el acceso a conocimientos y tecnologías y a su generaciónendógena como bienes públicos.
a. Redefinir y fortalecer el marco jurídico y lainstitucionalidad de la propiedad intelec-tual y establecer criterios de bienes públicosy colectivos en el marco de las orientacio-nes constitucionales.
b. Impulsar la creación de redes nacionales deciencia, tecnología, innovación y saberesancestrales, que articule centros de investi-gación universitarios públicos y privados,entidades particulares y comunitarias yunidades productivas, y que recuperen,integren y generen conocimientos y tecno-
logías con una perspectiva de fortaleci-miento de la diversidad.
c. Aplicar y ampliar mecanismos de integra-ción y cooperación internacional para latransferencia y la generación de tecnologías,en particular aquellas vinculadas con elcambio en el patrón de acumulación.
d. Proteger los conocimientos ancestrales ygenerar mecanismos para la prevención ysanción de la biopiratería.
e. Promover la sostenibilidad ecosistémica de laeconomía a través la implementación de tec-nologías y prácticas de producción limpia.
Política 11.10. Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de reducir su componente importado y suntuario, generalizar hábitos saludables y prácticas solidarias, social y ambientalmente responsables.
a. Promover y generar incentivos al consumoresponsable.
b. Diseñar y difundir campañas educativaspara la promoción del consumo de bienes yservicios producidos a nivel local y nacio-nal, que no sean suntuarios, que no afectena la naturaleza ni a la salud.
c. Crear incentivos para las actividades
comercializadoras que privilegien la pro-ducción nacional de calidad.
d. Impulsar hábitos de consumo responsables enel uso y aprovechamiento de energía y agua.
e. Generar normas e incentivos para minimi-zar el desperdicio de materiales en el empa-que y comercialización de los productos, ypara promover el reciclaje.
Política 11.11. Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a través laimplementación de tecnologías y prácticas de producción limpia.
a. Impulsar iniciativas de producción sosteni-ble de bienes y servicios, que consideren lacapacidad de regeneración de la naturalezapara el mantenimiento de la integridad y laresiliencia de los ecosistemas.
b. Proteger de la contaminación las fuentes ycursos de agua, el aire y el suelo, eliminar ymitigar las consecuencias ambientales noci-vas generadas por actividades extractivas,productivas y otras.
c. Generar incentivos a la adopción de tecno-logías limpias.
d. Ampliar el sistema de cuentas nacionalespara registrar la pérdida y degradación delos recursos naturales y el aporte de los ser-vicios ambientales.
e. Establecer normas de aplicación obligatoriarespecto al tratamiento adecuado de resi-duos sólidos, líquidos y gaseosos, prove-nientes de actividades productivas
f. Introducir mejoras en todos los procesosindustriales y productivos del sector de laconstrucción con criterios de optimizaciónenergética.

g. Generar incentivos a las líneas de expor-tación ambientalmente responsables, quegeneren empleo y valor agregado, y demodo particular las provenientes de lapequeña y mediana producción asociativay del sector artesanal.
h. Generar incentivos tributarios a las inno-vaciones productivas favorables al ecosis-tema.
i. Fortalecer mecanismos para monitorear losrecursos pesqueros, regular las capturas ydefinir las zonas de actividad pesquera.
339
Política 11.12. Propender hacia la sostenibilidad macroeconómica fortaleciendo al sectorpúblico en sus funciones económicas de planificación, (re)distribución, regulación y control.
a. Impulsar una adecuada distribución y(re)distribución del ingreso y de la riquezanacional.
b. Asignar recursos presupuestarios a los sectoresde la salud, la educación, la educación supe-rior y la investigación, ciencia, tecnología einnovación, de acuerdo a la Constitución.
c. Incentivar la productividad sistémica, pro-curando crear condiciones de producciónfavorables a la economía endógena para elBuen Vivir.
d. Fortalecer el sector público como uno delos actores de la economía, y consolidar suscapacidades de respuesta frente a situacio-nes de crisis y vulnerabilidad.
e. Fomentar la inversión pública para potenciarlas capacidades y oportunidades, así comopara la economía endógena para el Buen
Vivir en el corto, mediano y largo plazo.f. Impulsar acciones intersectoriales que
aporten al mantenimiento de la estabilidadeconómica, entendida como el máximonivel de producción y empleo sosteniblesen el tiempo.
g. Implementar una política tributaria y aran-celaria orientada a proteger y promover laproducción nacional, la (re)distribución dela riqueza, los ingresos y la responsabilidadambiental.
h. Fortalecer los mecanismos para un manejoequilibrado y transparente de las finanzaspúblicas.
i. Impulsar políticas de alivio presupuestario dela deuda externa, en aplicación de los resul-tados de las auditorias integrales, especial-mente en lo relativo a deudas ilegítimas.
Política 11.13. Promover el ahorro y la inversión nacionales, consolidando el sistemafinanciero como servicio de orden público, con un adecuado funcionamiento y complementariedad entre sector público, privado y popular solidario.
a. Fortalecer la arquitectura financiera delsector público para constituir un sólidosubsector de fomento de la inversiónsocial y productiva, que atienda principal-mente a las pequeñas y medianas unidadeseconómicas, y que sea capaz de proteger ala economía de los impactos financierosexternos.
b. Generar las normas y entidades de controlespecíficas y diferenciadas que preserven laseguridad, estabilidad, transparencia y soli-dez de los sectores que componen el sistemafinanciero nacional.
c. Crear una arquitectura financiera especí-fica y mecanismos de tratamiento prefe-rencial para el sector financiero popular ysolidario, a fin de asegurar condiciones
justas para su funcionamiento y un rolprotagónico en el desarrollo de la econo-mía popular y solidaria.
d. Establecer procedimientos para la califi-cación previa de la inversión extranjeradirecta en el marco de los lineamientosplanteados en los objetivos nacionalespara el Buen Vivir.
e. Consolidar mecanismos alternativos decapitalización de las pequeñas y medianasunidades productivas.
f. Promover la canalización de las remesashacia la inversión productiva, especial-mente a través del sector financieropopular y solidario, y con orientación alas localidades de origen de las y los tra-bajadores que las envían.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

g. Asegurar que las entidades y grupos finan-cieros no mantengan participaciones per-manentes en empresas ajenas a la actividadfinanciera, especialmente en los medios decomunicación social.
h. Impulsar la creación de instancias de defen-soría de clientes en las entidades del siste-ma financiero.
340
4. Metas
11.1.1. Reducir a 0,72 la concentración de lasexportaciones por producto hasta el 2013.
11.1.2. Obtener un crecimiento de 5% anual delPIB Industrial no petrolero hasta el 2013.
11.2.1. Incrementar al 45% la participación delas MIPYMES en los montos de compraspúblicas hasta el 2013.
11.2.2. Desconcentrar el mercado de comerciali-zación de alimentos hasta el 2013.
11.3.1. Aumentar a 98% la participación de laproducción nacional de alimentos respec-to a la oferta total hasta el 2013.
11.4.1. Incrementar la producción petrolera(estatal y privada) a 500,5 miles de barri-les por día hasta el 2013.
11.4.2. Alcanzar una producción de derivados dehidrocarburos de 71 miles de barrileshasta 2013, y 176 miles de barriles máshasta el 2014.
11.4.3. Incrementar en un 79% la producciónminera metálica (oro) en condicionesde sustentabilidad de pequeña mineríahasta el 2013.
11.4.4. Sustituir en 8 puntos porcentuales la par-ticipación de las importaciones de mine-ría no metálica.
11.5.1. Disminuir a 5 días el tiempo de desadua-nización hasta el 2013.
11.5.2. Disminuir en un 10% el tiempo prome-dio de desplazamiento entre ciudadeshasta el 2013.
11.5.3. Alcanzar el 3,34 en el índice de desarrollode las tecnologías de información y comu-nicación, hasta el 2013.
11.5.4. Incrementar a 8,4% la tasa de carga movi-lizada hasta el 2013.
11.5.5. Incrementar en 6,5% el transporte aéreode pasajeros hasta el 2013.
11.6.1. Reducir en 0,06 puntos la concentraciónde las exportaciones por exportadorhasta el 2013.
11.11.1. Alcanzar el 15,1% de participación delturismo en las exportaciones de bienes y servicios no petroleros hasta el 2013.
11.12.1. Reducir a la mitad el porcentaje decomercio de importaciones no registradohasta el 2013.
11.12.2. Reducir a 1% el porcentaje de comerciode exportaciones no registrado hasta el2013.
11.12.3. Incrementar al 8,1% la participación de lainversión con respecto al PIB nominalhasta el 2013.
11.13.1. Llegar al 3% de la inversión extranjeradirecta respecto al PIB hasta el 2013.
11.13.2. Triplicar el porcentaje de hogares que des-tinaron remesas a actividades productivashasta el 2013.
11.13.3. Aumentar en 69% el volumen de opera-ciones de la Banca Pública hasta el 2013.
11.13.4. Aumentar en 110% el volumen de mon-tos de la Banca Pública hasta el 2013.

341
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

342

343
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

344

345
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

346

347
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

348

349
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

350

351
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

352

1. Fundamento
El neoliberalismo, con su programa de debilita-miento del Estado condujo a que este pase a ser laexpresión de los intereses de los grupos económi-cos, que organizaron las instituciones públicas enfunción de extraer recursos a la población paratransferirlos a las élites privadas, dando lugar a losllamados «Estados predatorios».
La implementación de la nueva Estrategia para elBuen Vivir requiere de un profundo proceso detransformación del Estado. Recuperar la soberaníanacional y lo público, entendido como lo que esde todos y todas, supone un proceso radical dedemocratización; una de cuyas aristas es precisa-mente la democratización del propio Estado,como un proceso de múltiples dimensiones.
La primera dimensión de la democratización delEstado implica la recuperación y fortalecimientode sus capacidades de planificación, regulación,control y (re)distribución, que desprivaticen alEstado y hagan posible que este represente efecti-vamente el interés público. La reforma institucio-nal persigue construir un Estado inteligente,dinámico y estratégico, e implica romper con elreferente minimalista de su acción. El fortaleci-
miento del Estado requiere la consolidación de unservicio civil eficiente, meritocrático y orientadopor resultados.
La construcción del Estado Plurinacional eIntercultural constituye la segunda dimensióndel proceso de democratización. El reconoci-miento del carácter plurinacional e intercultu-ral del Estado supone un profundo proceso dereforma institucional que permita viabilizar laspolíticas interculturales y de fortalecimiento delas nacionalidades y pueblos del Ecuador para elpleno ejercicio de sus derechos colectivos reco-nocidos constitucionalmente. Para ello, el reco-nocimiento de los territorios ancestrales de lasNacionalidades y Pueblos del Ecuador, y de susformas propias de gobierno, en el marco del pro-ceso de constitución de las CircunscripcionesTerritoriales Indígenas, Afroecuatorianas y delos Pueblos Montubios, constituye un imperati-vo, ligado a la tercera dimensión del proceso dedemocratización del Estado: la construcción deun Estado policéntrico, desconcentrado y des-centralizado.
Un Estado radicalmente democrático es necesa-riamente un Estado cercano a la ciudadanía, quese reconoce en su diversidad territorial y cultural.
353
Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

De ahí la necesidad de impulsar un profundo pro-ceso de desconcentración del Ejecutivo en losterritorios, y de descentralización hacia los gobier-nos autónomos descentralizados, como lo estable-ce la Constitución de la República. Construir unagestión pública eficiente vinculada a la gentesupone un trabajo articulado entre los distintosniveles de gobierno, en el que se establezca clara-mente quién hace qué en el territorio, de modoque la acción pública se complemente y permitaalcanzar colectivamente el Buen Vivir. Para ello,se debe impulsar una organización territorialequitativa que favorezca la solidaridad y las auto-nomías responsables, y el fortalecimiento de laplanificación y su articulación entre los distintosniveles de Gobierno.
Este proceso tiene como sujeto, centro y fin de laacción pública al ser humano. De ahí que la cuartadimensión del proceso de democratización delEstado es el impulso a la participación social y ciu-dadana en todos los niveles de Gobierno.
El Estado es un actor clave del cambio, como ungarante del funcionamiento adecuado del mer-cado y de la corrección de sus tendencias auto-centradas y monopólicas, y como un actorprivilegiado para la distribución y provisiónuniversal de un conjunto de bienes y serviciospúblicos destinados a asegurar el cumplimientode los derechos fundamentales de las personas.La propuesta de reforma institucional delEstado busca que la recuperación de la capaci-dad estatal se produzca bajo esquemas de ges-tión eficientes, transparentes, descentralizados,desconcentrados y participativos, a fin de con-seguir mayor coherencia funcional y legitimidaddemocrática en sus intervenciones, con miras acumplir las metas que la población ecuatorianase plantea para su Buen Vivir.
2. Diagnóstico
La agenda neoliberal planteada por el Consensode Washington, a mediados de los ochenta, tuvocomo objetivos principales la apertura comer-cial, la privatización de las empresas y serviciospúblicos, la desregulación, la flexibilizaciónlaboral, la apertura de la cuenta de capitales y lareducción del papel y la presencia del Estado.Estas medidas de ajuste estructural generaron un
proceso de reprimarización de las economías, deespeculación financiera, y de desinversión pro-ductiva; pero, sobre todo, fueron responsables dela crisis económica y social que vivió AméricaLatina a partir de la segunda mitad de la décadade los noventa, la cual marcó la pauta del debi-litamiento del Estado.
Ante esta problemática, surge la necesidad de for-mular un horizonte político orientado hacia la dis-minución de las desigualdades sociales. Esto seráposible a través de la recuperación del Estadocomo ente de regulación, caracterizado por unaestructura dinámica y capaz de responder a lasnecesidades particulares de la población, a lo largoy ancho del territorio nacional.
Caos institucional e hipertrofia de la estructura orgánica del Estado Durante el período de ajuste estructural, la prima-cía del mercado redujo el papel planificador delEstado, y dio lugar a la proliferación caótica deentidades públicas sin una clara diferenciaciónfuncional y sin mecanismos de coordinación efec-tiva. Se estableció una estructura fragmentada ydispersa, donde la ausencia de papeles clarosmarcó la tónica. Lejos de una reducción en elnúmero de entidades estatales, como profesaba laortodoxia neoliberal, hubo un crecimiento signifi-cativo de entidades que duplicaban y superponíanfunciones. Así se establecieron regímenes excep-cionales y autárquicos funcionales a intereses pri-vados y corporativos. Al revisar la estructura de laFunción Ejecutiva, que se configuró en las dosúltimas décadas, se encuentra evidencia de ello.
Las deficientes capacidades de coordinación inci-dieron en la arbitraria creación y proliferacióncoyuntural de, al menos, 18 tipos de entidadespúblicas, frecuentemente autónomas y con baja oninguna coordinación con los ministerios y laPresidencia. Esto permitió un amplio margen dediscrecionalidad, mediante un uso instrumental dela autonomía. Esta estructura debilitó el rol rectorde política pública de los Ministerios Sectoriales,aunando al debilitamiento de la Función Ejecutiva.Así, se llegó a tener 119 consejos, comisiones, fon-dos, institutos y otros, además de 16 organismos dedesarrollo regional y 38 entidades autónomas.
Para recuperar el Estado, se ha emprendido unproceso de organización sobre la base de una
354

matriz de diferenciación funcional, en la que seestablecen los papeles de cada organismo enrelación con sus facultades. A partir de estamatriz, se realizó un levantamiento exhaustivode información referente al conjunto de enti-
dades autónomas o adscritas a la Presidencia ya los Ministerios Sectoriales y se creó un marcoorganizativo para la Función Ejecutiva, el cualse encuentra operando sobre la base delsiguiente esquema:
355
Figura 7.12.1. Reforma Democrática del Estado
Fuente: Rediseño de la Función Ejecutiva.
Elaboración: SENPLADES.
Una vez replanteada la estructura del Ejecutivo yclarificados los papeles de las diferentes entidades eneste esquema de gestión, se inició un segundo proce-so de reformas al interior de los ministerios y secreta-rías nacionales. Para ello, se homologó la estructurafuncional básica de todas las carteras de Estado. Losprocesos habilitantes contarán con tres coordinacio-nes: una general de planificación, una general jurídi-ca y una administrativo financiera. Con este proceso,se busca superar la lógica discrecional de respuestasarbitrarias y coyunturales al surgimiento de nuevasproblemáticas públicas y a la presión corporativa deciertos grupos, y así como fortalecer el rol rector delas carteras de Estado. Se pretende generar una refor-ma que obligue, a las diversas entidades delEjecutivo, a ver más allá de sus agendas propias paraque converjan en torno a objetivos nacionales, queconlleven la eficiente prestación de servicios.
Carácter Plurinacional e Intercultural del Estado ecuatorianoCon la aprobación de la Constitución de laRepública del Ecuador en el año 2008, el procesode transformación del Estado conlleva una nuevadimensión: la construcción efectiva del carácterplurinacional del Estado, lo que supone un profun-do replanteamiento de las propias estructuras detodos los organismos que lo conforman, de modoque la política pública pueda reflejar coherente-mente la plurinacionalidad, no solamente desde laperspectiva del reconocimiento de la diversidadcultural, sino además enfrentando el desafío dedescolonizar al Estado y la política pública.
Para ello, es fundamental el reconocimiento de losterritorios de las nacionalidades y pueblos ances-trales, como espacios de vida, que permiten la
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

reproducción de sus habitantes y de sus culturas.Si bien en la Constitución de 1998, ya se recono-cía el carácter pluricultural del Estado ecuatorianoy se permitía la creación de circunscripcionesterritoriales indígenas, durante los 10 años devigencia de aquella Constitución no se creó nin-guna circunscripción territorial debido, entreotras causas, a la falta de una legislación secunda-ria que establezca el procedimiento para hacerlo.No obstante, esto no ha significado que lospueblos indígenas, afroecuatorianos y montu-bios hayan dejado de mantener sus culturas y susformas propias de organización.
En cambio, la Constitución de 2008 establece unprocedimiento claro para la creación de circuns-cripciones territoriales, lo que permitirá la cons-trucción de un Estado efectivamente plurinacionaly que conlleva el gran desafío de lograr adecuadosmecanismos de coordinación y articulación entrelos distintos gobiernos territoriales para alcanzar launidad en la diversidad. Para ello, es necesaria lageneración de políticas interculturales de recono-
cimiento, que posibiliten un diálogo efectivo y eldespliegue de un Estado que reconozca la diversi-dad y rompa los sesgos coloniales que aún marcanla vida de la sociedad ecuatoriana.
Fracaso del modelo de gestión estatal y del proceso de descentralización: discrecionalidad y falta de voluntad políticaCon la Constitución de 1998, Ecuador pasó a serun Estado descentralizado. Entonces se estable-ció la obligación del Estado a actuar a través deformas de organización y administración descen-tralizadas y desconcentradas. No obstante, estaintención no se plasmó en resultados concretos,debido, fundamentalmente, a que la misma normaconstitucional estableció un modelo de descentra-lización «optativo» para los gobiernos seccionalesy «obligatorio» para el Gobierno Central, lo quefrenó el proceso de descentralización.
El reporte general del año 2007, relacionado conel avance del proceso de descentralización, se ilus-tra a continuación:
356
Gráfico 7.12.1. Estado del proceso de descentralización
Fuente: SENPLADES-PAD.
Elaboración: SENPLADES-PAD.

En ninguno de los casos reportados, se generó unproceso de transferencia de recursos, pese a que elmandato constitucional así lo exigía. Los pocosavances se debieron, en parte, a la «dependenciafiscal» de los gobiernos autónomos descentraliza-dos respecto de las transferencias del GobiernoCentral. Desafortunadamente, persiste aún ciertadebilidad institucional, financiera y técnica paraque los gobiernos autónomos descentralizadospuedan ejercer sus competencias.63
Por otro lado, ha faltado un proceso sincroni-zado de desconcentración desde el nivel cen-
tral, que permita la distribución ordenada ycomplementaria de competencias. La descon-centración ha sido fuertemente discrecional.No ha permitido desarrollar parámetros míni-mos, lo que ha dado lugar a la creación deestructuras ministeriales desconcentradas disí-miles, y con nexos institucionales difusos. Poresto, se promueve una distribución territorialde la acción pública, a través de zonas de pla-nificación del Ejecutivo. La finalidad es acer-car el Ejecutivo a la población en los territorios,y fortalecer el sistema nacional de competen-cias (Mapa 7.12.1.).
357
Mapa 7.12.1: Zonas de Planificación
Fuente: Decreto Ejecutivo 878.
Elaboración: SENPLADES.
63 En materia de distribución de recursos, con la finalidad de acortar las brechas horizontales y verticales de distribuciónde recursos financieros entre niveles de Gobierno, la Constitución de 2008 establece un mecanismo de asignación derecursos basado en criterios objetivos de población, necesidades básicas insatisfechas, mejoramiento en la calidad devida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo nacional y local (Art. 272).
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Concomitante con la propuesta constitucional decreación de un sistema nacional de competencias–regido por un organismo técnico y aplicado pro-gresiva y obligatoriamente (arts. 239, 269)– y conla definición de competencias exclusivas de cadanivel de gobierno autónomo descentralizado (arts.261-264), el Ejecutivo ha iniciado los procesos derediseño institucional, desconcentración y des-centralización. Para ello, estableció 7 zonas de pla-nificación para la organización de las institucionesde la Función Ejecutiva en los territorios, con elfin de acercar el Estado a la ciudadanía.
Bajo este amplio marco de acciones, se ha llevadoa cabo un intenso trabajo interministerial para laelaboración de las matrices de competenciasministeriales, en coherencia con el proceso derediseño institucional del Ejecutivo. La matriz decompetencias permite formular los papeles de lasinstituciones, a partir de la identificación de suscompetencias, facultades, atribuciones, productosy servicios, y la gestión de estos aspectos desde losniveles central, regional, provincial y cantonal,tanto desconcentrados como descentralizados.
Asimismo, se formularon modelos de gestiónministerial para identificar papeles, nexos de rela-cionamiento interinstitucional, relacionamientoinstitucional interno, nuevas estructuras orgánicasy sus niveles de desconcentración y planes deimplementación, y un pilotaje para el proceso dedesconcentración. Todo esto se hizo en función deun marco de racionalización y homologación delas estructuras orgánicas.
Con la finalidad de dar operatividad a la propues-ta de rediseño institucional y a fin de tener unproceso ordenado de descentralización y descon-centración se plantearon cuatro tipos de estructu-ras ministeriales. El primer tipo de estructuras
ministeriales, ejercen las competencias exclusivasdel Gobierno Central, establecidas en laConstitución de la República: defensa nacional,relaciones internacionales, registro de personas,política económica, tributaria, aduanera, fiscal ymonetaria, y comercio exterior. Las carteras deEstado que tienen estas competencias velan porlos intereses nacionales y, por lo tanto, no puedendesconcentrarse ni descentralizarse, y sus compe-tencias se ejecutan desde el nivel nacional por loque son de carácter privativo.64
El segundo tipo de estructuras ministeriales, dealta desconcentración y baja descentralización,busca el fortalecimiento de unidades ministerialesen el territorio, para garantizar el ejercicio de losderechos ciudadanos, sin que esto implique unproceso nulo de descentralización.65
La gran mayoría de carteras de Estado entran en eltercer tipo de estructuras, que corresponde a aque-llas de alta descentralización y baja desconcentra-ción, dado el impulso que el Gobierno Nacionalda al proceso de descentralización. Estos ministe-rios transfieren competencias hacia los gobiernosautónomos descentralizados, e incluso hacia orga-nizaciones de la sociedad civil para la prestaciónde productos y servicios en el territorio, mante-niendo su rol de rectores de la política pública.
El cuarto tipo de estructuras ministerialescorresponde a los Sectores Estratégicos, en quela rectoría nacional, la regulación de las activi-dades públicas y privadas, y la promoción deuna gestión eficaz y eficiente de las empresaspúblicas se ejercen desde el nivel central; sinque esto implique la prohibición para desarro-llar diferentes e innovadoras modalidades degestión pública local y diversos tipos de alianzaspúblico-privadas.
358
64 La existencia de competencias privativas no excluye la necesidad de unidades desconcentradas para la prestación de ser-vicios organizadas en función de las 7 zonas de planificación diseñadas por el Gobierno Nacional.
65 Un ejemplo de este tipo es el Ministerio de Educación, en el que la prestación de los servicios desciende hasta losdistritos y circuitos administrativos, los que permiten asegurar un servicio educativo vinculado a las necesidades dela localidad.

Figura 7.12.2. Rediseño de la Función Ejecutiva: de las carteras de Estado y su modelo
de gestión y de la organización territorial
Estructuras por tipos
Fuente: SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES- Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado.
359
Al momento, se han trabajado las matrices decompetencias, nuevos modelos de gestión yestructuras orgánicas de todos los ministerios ysecretarías nacionales, que suman en total 25 car-teras de Estado.
La Constitución de 2008 establece un modelo dedescentralización regulado a través de la propianorma constitucional, la ley y el SistemaNacional de Competencias, superando el mode-lo de descentralización «a la carta» de laConstitución de 1998, que fue un fracaso. Deesta manera, se posibilita un proceso de descen-tralización ordenado y progresivo, que asegura latransferencia de recursos y una adecuada coordi-nación entre niveles de Gobierno.
De la ausencia de planificación y pérdida de sentido del desarrollo nacional a la consolidación del Sistema Nacional Descentralizadode Planificación ParticipativaDurante los dos años de gestión del GobiernoNacional, se ha impulsado el fortalecimiento de laplanificación nacional. Este constituye uno de lospuntos relevantes de las disposiciones contenidasen la Constitución de la República, que propone unnuevo régimen de desarrollo, en que los procesos deplanificación, sus instrumentos e instituciones jue-gan un papel importante en su consolidación.
El desafío actual consiste en desarrollar normati-va legal, instrumentos y metodologías, así como
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

fortalecer la institucionalidad del SistemaNacional Descentralizado de PlanificaciónParticipativa, con el objeto de aumentar la cultu-ra de planificación democrática en el sector públi-co, y de promover la formulación de políticaspúblicas con enfoque de derechos, la planificaciónde la inversión pública, la articulación del presu-puesto y la coordinación entre los niveles de losgobiernos autónomos descentralizados.
Ineficiente manejo del recurso humano del sector públicoEl ineficiente manejo del recurso humano delsector público, por parte del Estado, se configura,ineludiblemente, como el principal obstáculo paraadoptar un nuevo régimen de desarrollo o unnuevo modelo de Estado. De allí, la importanciade analizar las principales distorsiones que aquejanal sector público en materia de manejo de recursoshumanos y remuneraciones.
La falta de profesionalización del servicio públicoatañe a problemas estructurales, que demandanestrategias de mediano y largo plazo para superarlos.Las principales dificultades derivadas de esta faltade profesionalización son la deficiente formaciónde las y los servidores en materia de administracióno gestión pública; la inexistencia de escuelas deGobierno capaces de formar perfiles para la altadirección estatal; la nula articulación de procesosde capacitación continua al Plan Nacional deDesarrollo; la poca efectividad del modelo de ges-tión por resultados y, finalmente, una incipienteincorporación y uso de herramientas de gobiernoelectrónico en la administración pública.
La ausencia de una verdadera carrera administra-tiva produce en los servidores públicos una faltade incentivo para permanecer en la carrera, loque se evidencia en: a) la poca efectividad de losconcursos de méritos y oposición para ingresar alsector público y de la evaluación de resultados;b) escalas remunerativas diferenciadas dentro delpropio sector público, lo que contraviene al prin-cipio de a igual trabajo igual remuneración yrompe con la correspondencia que debe existirentre estructura administrativa, responsabilida-des y remuneración. Asimismo, se evidencia laimposibilidad de las y los servidores públicos paraacceder a puestos de alta dirección pública, elabuso en el empleo de formas de contrataciónprecarias para realizar labores regulares dentro de
las instituciones que conforman el sector público(contratos ocasionales y de servicios profesiona-les) y el empleo de prácticas «clientelares» en elservicio público.
Finalmente, la dispersión normativa en materiade recursos humanos y remuneraciones dentrodel sector público y la falta de información sonaspectos estructurales que agravan la situación.Por un lado, la existencia de regímenes jurídicosparalelos, en cuanto al manejo de recursos huma-nos del sector público, genera situaciones dedesigualdad y un régimen de privilegios que nocontribuye a la construcción de un serviciopúblico democrático y eficiente.
Por otro lado, la ausencia de información oficialsobre el servicio público en Ecuador imposibilitala elaboración de políticas públicas que eleven, demanera efectiva, los niveles de eficiencia y calidaden la administración pública.
Al respecto, se han iniciado acciones orientadas ala superación de la problemática estructural de lagestión pública. Entre ellas:
• Establecimiento de un nuevo marco norma-tivo que regule el servicio público en gene-ral y que supere los problemas inherentes almanejo de los recursos humanos y remune-raciones en el sector público.
• Creación del Sistema Nacional deInformación de Servicio Público.
• Elaboración de un sistema de evaluación alas y los servidores públicos ecuatorianos.
• Reestructuración del Instituto de AltosEstudios Nacionales (IAEN), con la visiónde elevar los niveles de formación de las ylos servidores públicos en todos los nivelesde Gobierno.
• Incorporación de la gestión por resultadosen el servicio público.
• Creación de la Red Ecuatoriana deFormación y Capacitación de ServidoresPúblicos.
Politización e ineficiencia de las empresas públicas En general, los sectores estratégicos, como las tele-comunicaciones, electricidad e hidrocarburos, ylas respectivas entidades de administración, ini-ciaron este último período con saldo en contra,
360

debido, precisamente, a la agenda neoliberal queplanteaba, como puntal de la modernización delEstado, la privatización. Esta agenda, a pesar dequedar inconclusa, marcó la pauta de la decaden-cia de los servicios públicos. Ante esta problemá-tica, el actual Gobierno ha iniciado accionesestructurales y ha asumido actividades específicaspara la superación de los vicios institucionalesgenerados en estos sectores.
En primer lugar, se ha propuesto instaurar normati-vas que fomenten la creación, desarrollo y sosteni-miento de empresas públicas, y que estén abiertas aldesarrollo y asociación con otros emprendimientospúblicos y privados, nacionales o extranjeros. Lareciente aprobación de la Ley Orgánica deEmpresas Públicas, contribuirá en este sentido,brindando además seguridad jurídica al sector.
Asimismo, en el último período, el sector de lastelecomunicaciones se ha fortalecido gracias adecisiones prioritarias, como la creación delMinisterio de Telecomunicaciones y de laCorporación Nacional de Telecomunicaciones.Esta acción estratégica busca el desarrollo descon-centrado y equilibrado de los servicios de teleco-municaciones, aprovechar las fortalezas técnicas yadministrativas de Andinatel y de Pacifictel paraincrementar la gama de sus servicios, renovar latecnología con la que cuentan actualmente eincrementar considerablemente la inversión reali-zada en el sector.66
Por otro lado, en el sector eléctrico, se creó laCorporación Nacional de Electricidad (CNEL),que asumió los plenos derechos y obligacionespara operar en el sector eléctrico nacional comoempresa distribuidora de electricidad.67 Estaestructura permitirá aprovechar al máximo la dis-
ponibilidad de insumos entre regionales, equipararlas potencialidades y homogeneizar las condicio-nes de eficiencia de las empresas de distribución.El beneficio para la ciudadanía es significativo, yaque la gestión empresarial estará enfocada a mejo-rar los niveles de cobertura, desempeño comercial,despliegue técnico y de servicios, así como a dis-minuir el porcentaje de pérdidas de energía quetanto le cuestan al país. Bajo estos mismos pará-metros, se creó la Corporación Eléctrica delEcuador (CELEC), la cual absorbió a la empresaúnica de transmisión y a cinco empresas públicasde generación.68
Se generó también, y en articulación con el PlanNacional de Desarrollo 2007-2010, el PlanMaestro de Electrificación 2007-2016, cuya pre-misa consiste en garantizar el abastecimiento de lademanda en las mejores condiciones de seguridady economía y procurar el autoabastecimientointerno de energía eléctrica con la menor afecta-ción ambiental y social.
Con miras a establecer una planificación coheren-te y de metas claras, se formuló el Plan Nacionalde Conectividad 2008-2010. Su política se enfocaen promover el acceso a la información y a lasnuevas tecnologías de información y comunica-ción, para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía,el mejoramiento de la calidad de vida y la incor-poración de los ciudadanos a la sociedad de lainformación.
En general, se proyecta la continuidad de este tipode actividades, que tiendan a la configuración desectores estratégicos y servicios públicos eficien-tes, articulados a las prioridades de planificaciónpara la provisión de servicios públicos con calidaden todo el territorio nacional.
361
66 Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, al 31 de marzo de 2009, se registran 1’937.084 abonadosde telefonía fija, 12’037.897 abonados de telefonía móvil y 446.473 cuentas de internet, para un total estimado de1’634.828 usuarios. Estas cifras reflejan un crecimiento de 10% en los abonados de telefonía fija y un 32,17% para losabonados de telefonía móvil.
67 Dentro de la CNEL, se aglutinan: Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A., Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A.,Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A., Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos S.A., Empresa Eléctrica Los RíosC.A., Empresa Eléctrica Milagro S.A., Empresa Eléctrica El Oro S.A., Empresa Eléctrica Bolívar S.A. y EmpresaEléctrica Regional Sucumbíos S.A. Todas ellas funcionan como gerencias regionales de la CNEL.
68 Estas intervenciones estructurales están enmarcadas en el Mandato 15, emitido por la Asamblea NacionalConstituyente, que, asimismo, dispuso el saneamiento de cuentas entre empresas eléctricas, Petroecuador y elMinisterio de Finanzas.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

3. Políticas y Lineamientos
Política 12.1. Construir el Estado plurinacional e intercultural para el Buen Vivir.
362
a. Establecer unidades en las distintas entida-des estatales a fin de que el enfoque plurina-cional e intercultural sea parte constitutivade la gestión pública.
b. Promover la incorporación de profesionalesde las nacionalidades y pueblos en la admi-nistración pública.
c. Fomentar procesos de ordenamiento territo-rial con enfoque intercultural y plurinacional.
d. Apoyar la creación de circunscripcionesterritoriales indígenas, afroecuatorianas ymontubias.
e. Reconocer los territorios de las naciona-lidades y pueblos del Ecuador y sus formas
propias de organización, gobierno ydemocracia.
f. Generar políticas de resarcimiento y acciónafirmativa que permitan superar los proce-sos históricos de exclusión de las nacionali-dades y pueblos.
g. Transversalizar el enfoque intercultural enlas políticas públicas.
h. Proteger especialmente a las nacionalida-des y pueblos en riesgo de desaparecer.
i. Fortalecer los espacios propios de delibera-ción de las nacionalidades y pueblos.
j. Impulsar la formulación de planes de vidade las nacionalidades del Ecuador.
Política 12.2. Consolidar la nueva organización y rediseño institucional del Estado que recupere las capacidades estatales de rectoría, planificación, regulación, control,investigación y participación.
a. Profundizar el proceso de reforma a lasentidades e instituciones de la función eje-cutiva, reconociendo la existencia de losdiversos pueblos y nacionalidades, asícomo de sus derechos.
b. Implementar reformas organizativas en arti-culación con el modelo de gestión descon-centrado, descentralizado e intercultural.
c. Ejecutar la transición hacia ConsejosNacionales para la Igualdad y fortalecer suinstitucionalidad con el objetivo de trans-
versalizar los enfoques de género, intergene-racional, étnico - cultural, de discapacidadesy de movilidad humana en la definición,implementación, seguimiento y evaluaciónde la política pública.
d. Formular proyectos de ley en materiaorgánica administrativa y de recuperacióndel rol planificador, regulador y de controldel Estado.
e. Consolidar y articular las cinco Funcionesdel Estado, respetando su autonomía.
Política 12.3. Consolidar el modelo de gestión estatal articulado que profundice los procesos de descentralización y desconcentración y que promueva el desarrolloterritorial equilibrado.
a. Implementar el nuevo modelo de organi-zación territorial y descentralizaciónestablecido en la Constitución y fortale-cer la institucionalidad necesaria parallevarlo a cabo en los diferentes nivelesde gobierno.
b. Fomentar el proceso de formación de regio-nes autónomas y distritos metropolitanosautónomos, impulsando la equidad y equili-brio inter territorial.
c. Aplicar el nuevo esquema equitativo y sos-tenible de distribución de los recursos delpresupuesto general del Estado a los gobier-nos autónomos descentralizados, en funciónde sus competencias establecidas en laConstitución y en la Ley.
d. Resolver de manera definitiva la condiciónincierta de las zonas no delimitadas delterritorio ecuatoriano a través de canalesdemocráticos.

e. Implementar los nuevos modelos de gestióndesconcentrados y descentralizados de losministerios sectoriales, que permitan garan-tizar la articulación intersectorial y evitenla superposición de funciones entre las car-teras de Estado y entre niveles de gobierno.
f. Difundir y socializar el proceso administra-tivo de organización del Ejecutivo en zonasde planificación e impulsar las instancias de
coordinación de las acciones del ejecutivoen los territorios, con el fin de fortalecer eldesarrollo territorial local.
f. Fortalecer institucionalmente los gobiernosautónomos descentralizados y los nivelesdesconcentrados de la Función Ejecutiva através del desarrollo de capacidades y poten-cialidades de talento humano, para el forta-lecimiento del desarrollo territorial local.
363
Política 12.4. Fomentar un servicio público eficiente y competente
a. Fortalecer las capacidades institucionalespúblicas en relaciones laborales, recursoshumanos y remuneraciones, a través deldesarrollo de sus facultades de rectoría,control y regulación.
b. Implementar un marco normativo del servi-cio público que desarrolle las disposicionesconstitucionales y corrija las distorsiones enmateria de recursos humanos y remunera-ciones del sector público.
c. Consolidar las instancias de educación y lasredes de formación y capacitación de servi-dores públicos, poniendo énfasis en los per-files para la alta dirección del Estado y eldesarrollo de sistemas de gestión del talen-to humano del servicio público, observan-do el enfoque de género, intergeneracionaly la diversidad cultural.
d. Crear mecanismos nacionales de informa-ción sobre el servicio público.
e. Implementar planes y programas de for-mación y capacitación de los servidores
públicos del Estado central y de losgobiernos autónomos descentralizados,con énfasis en la cultura de diálogo, latransparencia, la rendición de cuentas yla participación.
f. Establecer una carrera administrativameritocrática, con mecanismos de eva-luación del desempeño técnicamenteelaborados y con la adopción de criteriosobjetivos y equitativos para la promo-ción y ascenso de los servidores públicos,evitando la discriminación por cualquiermotivo.
g. Incorporar mecanismos de incentivos quepromuevan la continuidad en la adminis-tración pública de los servidores y servido-ras más eficientes y capacitados.
h. Adecuar la infraestructura física de las ins-tituciones públicas a nivel nacional y local,con el objeto de que los servidores públicospuedan atender de manera eficiente a lapoblación.
Política 12.5. Promover la gestión de servicios públicos de calidad, oportunos, continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de regulación.
a. Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan mejorar la eficienciaen la provisión de bienes y servicios públicos.
b. Desarrollar una arquitectura nacional deinformación que posibilite a las y los ciuda-danos obtener provecho de los serviciosestatales provistos a través de las tecnologíasde la información y comunicación e inclu-yan al gobierno electrónico.
c. Mejorar la relación e integración de lasentidades del sector público, mediante elapoyo de herramientas tecnológicas de la
información y comunicación para lograrsimplificar trámites y reducir requisitos.
d. Consolidar un nuevo esquema estatal deregulación y control sobre los servicios ybienes públicos que permitan su universa-lización.
e. Impulsar la transformación de servicios deradiodifusión sonora y de televisión demodalidades analógicas a digitales, procu-rando llegar a todo el territorio nacional.
f. Ampliar la cobertura, mejoramiento eimpulso al servicio postal público.
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

Política 12.6. Mejorar la gestión de las empresas públicas y fortalecer losmecanismos de regulación.
364
a. Impulsar las empresas públicas a nivelnacional y local, con el objeto de admi-nistrar sectores estratégicos, proporcionarservicios públicos y aprovechar responsa-blemente el patrimonio natural y los bie-nes públicos.
b. Establecer un marco normativo de empre-sas públicas que confiera herramientas degestión eficiente, mecanismos de regula-ción y control técnico y sistemas de segui-
miento de metas, así como mecanismos detransparencia, rendición de cuentas yreparación ambiental, para precautelar elinterés público y el cumplimiento de losobjetivos nacionales.
c. Diseñar modelos de gestión por resultadosque articulen el accionar de las empresaspúblicas con la planificación nacional yque incrementen sus niveles de eficiencia,calidad y optimización de recursos.
Política 12.7. Impulsar la planificación descentralizada y participativa, con enfoque de derechos.
a. Fortalecer las capacidades de planificacióndel Estado en todos sus sectores y nivelesterritoriales, promoviendo una cultura deplanificación con diálogo y concertación.
b. Planificar la inversión pública con enfoqueterritorial para optimizar los recursos delEstado, reducir los desequilibrios territoria-les y satisfacer las necesidades básicas.
c. Diseñar mecanismos y normativas para laarticulación de la planificación, las finanzaspúblicas, la inversión pública y la coopera-ción internacional para los diferentes nive-les territoriales de gobierno.
d. Impulsar y garantizar la participación ciu-dadana en el ciclo de planificación y lapolítica pública en todos los niveles delEstado.
e. Desarrollar capacidades y establecer meca-nismos de control, seguimiento, evaluacióny veeduría social a la gestión pública y a la
calidad de los servicios, permitiendo laimplementación de sus resultados desde lascompetencias del Estado.
f. Fortalecer las unidades de participación yplanificación participativa en todas lasentidades estatales.
g. Desarrollar y aplicar metodologías de pre-supuestos participativos con enfoque degénero, intergeneracional e intercultural,orientadas a la (re)distribución con crite-rios de justicia y equidad territorial, degénero, generacional e interculturales.
h. Promover la participación de ciudadanasy ciudadanos en la ejecución de los pro-gramas y proyectos en todos los niveles degobierno.
i. Institucionalizar consejos ciudadanos paradar seguimiento a las políticas sectoriales.
j. Estimular la convocatoria de asambleaslocales.
4. Metas
12.1.1. Alcanzar el 12% de indígenas y afroecua-torianos ocupados en el sector públicohasta el 2013.
12.3.1. Alcanzar el 82% de viviendas con acce-so a agua entubada por red pública hastael 2013.
12.4.1. Mejorar en un 60% la percepción de laspersonas respecto a la preparación de los funcionarios públicos hasta el 2013.
12.5.1. Aumentar al menos a 7 la percepción decalidad de los servicios públicos al 2013.
12.6.1. Disminuir a 11% las pérdidas de electrici-dad en distribución hasta el 2013.

365
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR

366

367
7. O
BJE
TIV
OS
NA
CIO
NA
LES
PAR
AEL
BU
ENV
IVIR


8EstrategiaTerritorial Nacional


8. Estrategia Territorial Nacional
371
Las nuevas disposiciones constitucionales recupe-ran y fortalecen el rol de planificación del Estado yel territorio. El ejercicio de los derechos del BuenVivir es el eje primordial de la acción estatal y sedefine a la planificación y la política pública comoinstrumentos que garantizan su cumplimiento afavor de toda la población. El Plan Nacional parael Buen Vivir 2009-2013, se fundamenta en estemandato constitucional, enfatiza la perspectiva depropiciar una nueva relación entre el ser humanocon la naturaleza y su entorno de vida, en donde elterritorio cobra especial relevancia.
En este contexto, la Estrategia Territorial Nacionalestá concebida como el conjunto de criterios ylineamientos que articulan las políticas públicas alas condiciones y características propias del territo-rio, que constituyen referentes importantes para laformulación e implementación de políticas secto-riales y territoriales, en concordancia con los obje-tivos y metas definidas en el Plan y es,adicionalmente, un instrumento de coordinaciónentre niveles de gobierno que debe ser comple-mentado con procesos de planificación específicosen cada territorio.
El territorio es un sistema complejo y dinámicoque se transforma continuamente. Desde estaperspectiva, este instrumento debe ser flexiblepara incorporar de manera permanente y demo-crática las visiones y los aportes que provienen deactores institucionales y ciudadanos que incidenen él. En otras palabras, la Estrategia TerritorialNacional que se incorpora como elemento inno-vador del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, debe convalidarse y enriquecerse a partir delos procesos participativos de planificación y deordenamiento territorial, impulsados desde los
gobiernos autónomos descentralizados, así comodesde lineamientos sectoriales específicos.
8.1. Un nuevo modelo territorialpara alcanzar el Buen Vivir
La geografía y el territorio son depositarios de lahistoria económica, política, social de un país oregión, siendo la expresión espacial de los diversosmodos de acumulación y distribución de riqueza.Desde esta perspectiva, es el territorio donde seconcretizan y plasman las diferentes políticas,tanto públicas como privadas. La lectura de laocupación actual del territorio ecuatoriano nospermite entender los procesos de cambio en losplanos económicos, culturales y políticos. Es a suvez la geografía la que ha ido condicionando lalocalización de infraestructuras, los modos detransporte, los sistemas de producción agrícola y laubicación industrial. Si bien en la actualidad lasinnovaciones tecnológicas logran superar muchasde estas condicionantes naturales, los asentamien-tos y actividades humanas dependen, en granmedida, de la aplicación diferenciada de políticaspúblicas que no pueden ser vistas de manera simi-lar para todo el territorio nacional.
En un contexto de globalización en donde coe-xisten muchas culturas, parecería que se imponeuna sola civilización (De Rivero, 2009), la civi-lización que privilegia el consumo sin límites yel crecimiento económico sin sostenibilidad. Sibien lograr una mayor densidad demográfica,acortar las distancias y lograr mayor integraciónde las regiones del planeta son medidas necesa-rias, es preciso hacerlo con sostenibilidad, pen-sando en el planeta, en su capacidad de acogida
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

y en el ser humano como parte integrante de unsistema complejo.
El espacio es indivisible y complejo, por ello esnecesario reconocer que cualquier categoría deanálisis o de acción implica un nivel de abs-tracción.
La configuración espacial y la construcción deun territorio están relacionadas con la distribu-ción geográfica de los objetos que se definen apartir de procesos sociales, históricos y culturalesen función de flujos y formas específicas. La con-cepción del espacio desde esta perspectiva enfa-tiza no solo en los objetos físicos que se muestrancomo elementos del paisaje, sino también incor-pora acciones, relaciones e interconexiones quedeterminan su ubicación en cada momento his-tórico (Santos, 1992).
Otro enfoque describe el espacio «como un todocomplejo-natural, que incluye a la poblaciónhumana y sus asentamientos; y por otro, es ade-más, el que incorpora las prácticas culturales de losseres humanos en comunidad y sociedad»(Coraggio, 2009: 2). Los territorios son zonassocio-históricas y culturales diferenciadas, que sevan agregando y se establecen con niveles de orga-nización específicos y dinámicas territoriales pro-pias. Es decir, lo territorial, en la actualidad, nodebe ser entendido únicamente como lo físico-espacial, sino como una concreción real de la cul-tura en interacción con la naturaleza. Dicho deotra manera «los procesos socio-naturales se pro-yectan en ámbitos territoriales», generando unaserie de relaciones dinámicas complejas(Coraggio, 2009: 13).
En esta perspectiva, el territorio tiene una relacióndirecta con el concepto del Buen Vivir planteado enel Plan, pues logra armonizar el concepto de econo-mía endógena e inserción estratégica en el mundo,con la capacidad de acogida territorial, la satisfac-ción intergeneracional de las necesidades humanasy el respeto a los derechos de la naturaleza.
Por otra parte, «el concepto de región tiene múlti-ples definiciones que han dado lugar a un debateque está lejos de haber acabado, pues periódica-mente recibe nuevas aportaciones» (Pujadas yFont, 1998: 65). Existen varios criterios para abor-dar una división regional, entre los más importan-tes están: lo funcional, lo histórico, lo económico,
lo natural, lo político; y cada criterio dará lugar auna o varias delimitaciones distintas. El conceptode región funcional se centra en el análisis de lasestructuras y los flujos que caracterizan una porciónde espacio, considerando las relaciones funcionalesde polarización, homogeneidad o heterogeneidadde factores y variables específicas, cuyo fin últimoserá la mejora en la gestión pública para la soluciónde los problemas en el territorio.
En el caso del Ecuador, el término región ha sidoutilizado históricamente para denominar a lasregiones geográficas que conforman el país: Costa,Sierra, Oriente. Actualmente se ha utilizado ladenominación de zonas de planificación a las ins-tancias de desconcentración del Ejecutivo. Sinembargo, la Constitución establece que el paísdeberá conformarse en regiones autonómicas enun plazo de 8 años, proceso que se encuentraactualmente en construcción y que significará unnuevo nivel de Gobierno.
El análisis del territorio plantea también lanecesidad de trabajar escalas diferenciadas quealuden a diferentes ámbitos de interrelaciónentre sistemas de objetos y sistemas de acciones.Allí se encuentra una gradación que va desde larelaciones de proximidad que aluden a los ámbi-tos de vida cotidiana hasta las relaciones supra-nacionales de interrelación entre Estados queabarcan flujos económicos, financieros, pobla-cionales o ecosistémicos.
En esta perspectiva, la Estrategia TerritorialNacional está planteada a la escala del territorionacional, establece el posicionamiento delEcuador con el mundo y busca transformar elterritorio ecuatoriano con el objeto de lograruna mejor repartición geográfica entre áreasurbanas y rurales, que permita el avance equili-brado y sostenible de los asentamientos huma-nos en el territorio. Además, diseñalinea mientos de política pública para la gestióny planificación del territorio ecuatoriano, cuyoobjeto es lograr una mejor coordinación deacciones sectoriales, y busca un adecuado nivelde complementariedad y retroalimentaciónentre niveles de Gobierno.
Para ello, es necesario planificar de manera téc-nica, estratégica y participativa. Mediante unproceso continuo, coordinado, concurrente,
372

complementario y subsidiario, siempre enfoca-do a generar capacidades locales, entendiendoque la coexistencia de varias culturas nos plan-tea visiones y aproximaciones diferentes parasolucionar problemas similares. Solo esto per-mitirá una descentralización ordenada y unagestión equitativa, inclusiva y sustentable quefavorezca la estabilidad económica, la preven-ción, la transparencia, la solidaridad y lacorresponsabilidad.
8.2. Configuración del territorioecuatoriano a lo largo de la historia
El territorio ecuatoriano se ha conformado a par-tir de relaciones económico-productivas a lolargo de la historia. El cambio en el modelo dedesarrollo que diseña este Plan supone, indiscuti-blemente, un cambio en la estructura territorialque permita mejorar las inequidades existentes ylograr un desarrollo más incluyente. La organiza-ción espacial refleja los modelos de acumulación,el desarrollo económico se va plasmando en elterritorio con la densificación de ciertas zonasgeográficas, la apertura de redes (viales, ferrovia-rias, fluviales, energéticas), las relaciones econó-micas y de poder.
La configuración del territorio ecuatoriano tienesu origen en el Preincaico, si bien se fue consoli-dando en la Colonia, y ha ido diferenciándose yespecializándose a lo largo de la época republicana.La Sierra Norte tuvo como centro articuladorQuito. Incluso antes de la llegada de los Incas,Ibarra fue un importante centro ceremonial origi-nalmente denominado Caranqui. Tras la llegadade los Incas y el establecimiento del Kapac Ñancomo eje articulador del territorio, se conforma-ron asentamientos, organizados en función deayllus y llactas con un manejo de diversos pisosecológicos e intercambios regionales para el abas-tecimiento de productos. Se conformó un sistemajerarquizado desde el Cuzco hacia Quito, pasandopor Cuenca, y relacionando lo que actualmenteson las capitales provinciales. Cada uno de estosasentamientos cumplía funciones diferentes; eranutilizados como tambos, yanaconas o mitimaes. Losespañoles fundan ciudades sobre estas estructurasincaicas y preincaicas.
El sistema de dominación, instaurado por los espa-ñoles, incluyó la apropiación de territorios porparte de colonos y el desplazamiento de poblacio-nes indígenas configuró la ocupación del territorioen los valles centrales de la Sierra, a través del sis-tema de haciendas y obrajes, mientras que en elsur de la Sierra y en la Amazonía la ocupación delterritorio giró en torno a los sistemas de explota-ción minera denominado mitas.
En el siglo XVIII se estableció un naciente siste-ma fluvial, para el intercambio de productos agrí-colas y de comercio regional, que conectaba elpuerto de Guayaquil con otras poblaciones de laCosta. Esto permitió la consolidación de asenta-mientos en la cuenca alta y baja del río Guayas.De esta manera se sentaron las bases territorialespara el desarrollo del modelo agro-exportadorrepublicano.
8.2.1. El modelo territorial republicanoEcuador ha sido un país primario-exportadordesde sus inicios como República, siempre suje-to a las variaciones del mercado mundial ydejándose llevar por las necesidades de consumode los países industrializados, quedando condi-cionado su desarrollo a fuentes exógenas a sucontrol.
Al interior del país, esta condición se ha repli-cado, las grandes urbes también generaron pro-cesos extractivos para con sus entornos, y lasclases influyentes consolidaron un modelo quemantenía sus privilegios en desmedro de losderechos de los demás. Las consecuencias hansido ampliamente estudiadas desde lo social,pero las repercusiones se han materializado tam-bién en un modelo territorial excluyente, estra-tificado e inequitativo.
El modelo de acumulación expandió con eltiempo las brechas entre territorios ricos y terri-torios pobres. Estructuralmente, esto explica lageneración de riqueza como un proceso desigual,tanto social como territorialmente: la riqueza deunos se lograba con la pobreza de otros. Este pro-ceso se tradujo en infraestructuras que prioriza-ron las zonas extractivas orientadas hacia losgrandes mercados mundiales, antes que las redesinternas del país. El esquema de conectividad,de ese modo, profundizó el crecimiento desigualde las regiones. Entre los años ochenta y noventa
373
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

se agudizó la situación gracias a la agenda neoli-beral. Así, se consolidó el bicentralismo deQuito y Guayaquil y, junto con él, un modelodegenerativo de asimetría en los territorios(Verdesoto, 2001).
La etapa republicana se caracterizó por períodoseconómicos agro-exportadores enmarcados enciertos productos (cacao, café, banano); hacia ladécada de los setenta la extracción petrolera fuedeterminante para la consolidación del Estadonacional.
La agro-exportación del cacao fue el motor de laeconomía de la nueva República, permitió la con-solidación de la red fluvial que se encontraba endesarrollo desde el siglo XVIII; y el crecimiento delos asentamientos de Bahía, Manta, Machalilla,Manglaralto, Machala, Puerto Bolívar. Aparte delos asentamientos vinculados al cacao, en el nortedel país se consolidó Tulcán, como un eje comer-cial fronterizo; mientras Tena y el Puyo crecieronen la Amazonía.
El Estado gamonal clerical instaurado por GarcíaMoreno entre 1861-1875 se caracterizó por unaascensión rápida de la jerarquía urbana, con dosciudades grandes: Quito y Guayaquil. Cuenca yRiobamba, se consolidaron como ciudades inter-medias de importancia en la Sierra. La vialidadconsistía en caminos de herradura, canales detransporte fluvial en la Costa vinculados con laexplotación agrícola, vías férreas y proyectos detraspaso de la cordillera en tren.
Eloy Alfaro instauró el modelo de Estado LaicoLiberal entre 1895-1912. A fines del siglo XIX eldesarrollo del sistema de ferrocarril relacionadocon el comercio cacaotero y a la búsqueda delestablecimiento de un sistema nacional integra-dor contribuyó al desarrollo de nuevos territorios.Así, en la Costa, gracias a las nuevas intercone-xiones producidas por la llegada del ferrocarril sedesarrollaron los asentamientos de Santa Elena,Milagro, El Triunfo, Santa Rosa, Arenillas yPiedras, evidenciando el crecimiento de la tramaurbana. Así también aparecieron algunos asenta-mientos en la Costa Norte, vinculadas a la agro-exportación y el comercio, como Quinindé ySanto Domingo. La vialidad por caminos deherradura, en la Sierra, canales de transporte flu-vial en la Costa, vinculados con la explotación
agrícola, y vías férreas, se consolidaron con losproyectos de traspaso de cordillera, planteados enla época de García Moreno.
Luego de estos períodos, entre 1912-1925 se pro-dujo un período higienista, en el cual se genera-ron procesos de construcción de la nación, de lamano de un mejoramiento de vías de comunica-ción en los Andes centrales y septentrionales,uniendo a través de vías carrozables al Ecuadorcon el sur de Colombia, y se concluyó la cons-trucción del ferrocarril hasta Ibarra, lo cualaportó al desarrollo de la Sierra Central, conso-lidando a Ambato en el gran mercado nacionale iniciando en el país en el desarrollo y consoli-dación del sistema financiero y bancario.
Entre 1926-1931, bajo el gobierno de IsidroAyora creció la red urbana de ciudades: Quito yGuayaquil superaron los 100.000 habitantes;Cuenca, Riobamba y Ambato los 20.000. Seconsolidó la red de electrificación nacional, lle-gando a 14 ciudades intermedias, en el marco delproceso de industrialización entre 1929 y 1939.
Las ciudades de la Costa, cuyo desarrollo inicialfue impulsado por la llegada del ferrocarril sefueron vinculando a las actividades agro-expor-tadoras. En las ciudades de Quinindé y SantoDomingo, se construyeron dos importantes inge-nios azucareros. Todo esto fue posible por elmejoramiento de la vialidad que pasó de ser deherradura a ser carrozable, y los canales de trans-porte fluvial que permitieron una mejor logísti-ca de los productos de exportación. En Zaruma,se iniciaron los primeros proyectos de explota-ción de polimetálicos y en la Península de SantaElena, las primeras exploraciones petroleras.Hacia los años cuarenta, se establecen zonas deexplotación bananera en la Costa, sentándoselas bases para la consolidación final del aparatoestatal nacional.
En 1942 en el marco de la Segunda GuerraMundial, Ecuador se convirtió en el mayorexportador de balsa del mundo, y el cauchorepresentó un monto importante en las exporta-ciones. El Tratado de Río de Janeiro significó lapérdida de una parte importante de nuestroterritorio. En este marco, se inició un primerproceso de reforma agraria, que empezó en 1948con la finalidad de colonizar zonas agrícolas de
374

la provincia de El Oro, que fueron invadidas porel Perú en 1941.
Con el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara seimplanta un nuevo modelo de Estado centralista.Durante este período se consolidaron los asenta-mientos humanos del país en función del boombananero en un primer momento y del boompetrolero en un segundo momento. Entre los añossesenta y setenta, el modelo territorial se caracte-rizó por el éxodo de población del campo a laciudad, sumado a la colonización de zonas pione-ras, esto último producto de la ley de reformaagraria de 1974. La sequía azotó al sur del paísdurante varias décadas; sin embargo, el auge eco-nómico que generó la renta petrolera, neutralizósus impactos. Como resultado de la aplicación delmodelo, se produjo la consolidación de la redurbana de la energía eléctrica, la cual apoyó a lanaciente industria. Se consolidaron como centrosde colonización en la Amazonía, Tena, Puyo,Macas, General Plaza y Zamora.
Gracias al establecimiento de grandes zonas deexplotación bananera y zonas de concesionespetroleras, se consolidaron los puertos deEsmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar,mientras que en la Amazonía se establecieroncampamentos petroleros en Lago Agrio,Shushufindi, El Sacha, El Auca y Salinas. La via-lidad, conformada por ejes transversales y longi-tudinales, completó la línea férrea y nuevas víascarrozables fueron construidas. Los oleoductos,las grandes infraestructuras de la industriapetrolera se instalaron en la zona norte de laAmazonía. Gracias al boom petrolero, la explo-tación y apertura de carreteras se consolidaronlas poblaciones de Lago Agrio, Joya de los Sachasy Shushufundi central, Quevedo se consolidócomo punto nodal de las relaciones entre ciuda-des por las vías que ahí confluyen y sirven paralas interconexiones nacionales.
Esta conformación de los asentamientos iba de lamano con la división político administrativa delEcuador. Hacia finales del siglo XIX, el país ya con-taba con 15 provincias, 10 serranas y 5 costeñas; las
amazónicas fueron fundadas en el siglo XX, algunasmuy recientemente. Si bien la fundación de muchasde estas provincias no correspondió a una dinámicademográfica, su establecimiento se fundamentó enel modelo de aprovechamiento de la riqueza y en loscacicazgos regionales que se fueron estableciendo.Es hacia la segunda mitad del siglo XX que el ritmodel crecimiento aumenta; entre 1950 y 2001 losecuatorianos se cuadruplican en número, aunquecon marcadas diferencias regionales (León, 2009).
En suma, la red de asentamientos humanos delEcuador responde a la evolución histórica y a losmodelos de desarrollo del país, en función a lasdiferentes formas de apropiación de la riqueza. Asítenemos claramente marcadas las etapas de laagro-exportación de cacao, posteriormente laépoca bananera, luego un primer proceso deindustrialización y, finalmente, una etapa deexplotación petrolera. El poblamiento del territo-rio, ha ido evolucionando y conformando unaestructura nacional concentrada y poco uniforme,gracias a la influencia de varios factores, siendo losprincipales los económico-productivos, las infra-estructuras, los servicios y las redes viales.
El desafío actual es reconformar una estructura deestos asentamientos, más equitativa, pensada parael desarrollo policéntrico del país y una mejora enlos servicios básicos y de conectividad, posicio-nando encadenamientos productivos e industria-lizando ciertos territorios con diferentesespecialidades.
8.2.2. El espacio geográfico ecuatoriano69
La Cordillera Andina divide al territorio conti-nental del Ecuador en 3 macro-espacios o regionesnaturales: Costa, Sierra, Oriente. Esta división esmucho más que un conjunto de indicadores dealtura, de suelos, de clima, porque conlleva unadistinción particular cultural y social que se haconstruido durante siglos. Se trata sobre todo de layuxtaposición de matrices culturales diferenciadasdesde el punto de vista de la composición étnica,de los comportamientos demográficos, de la evo-lución de las relaciones sociales, de la génesis delas estructuras y dinámicas económicas.
375
69 Esta sección está sustentada en varias publicaciones de Jean Paul Deler en las que se difundió una interpretación delfuncionamiento territorial del Ecuador. Estas lecturas permiten clarificar el sistema territorial nacional, y avanzar haciauna interpretación de sus elementos estructurales.
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Esta oposición-yuxtaposición no implica unaseparación, aunque las cordilleras constituyen unobstáculo. La movilidad de las poblaciones y eldesarrollo de una sociedad nacional inducentransferencias y cambios.
Entrando al análisis comparativo de las regionestenemos que la región Costa ocupa una mejor situa-ción en el marco de la economía nacional, fruto dedos ciclos agro-exportadores importantes; mientrasque la región del Oriente tiene la peor situación, apesar de ser generadora de riqueza a través de laexplotación petrolera, condición que se da por elcierre oriental, el obstáculo andino y la mala distri-bución de la riqueza generada en la región.
Complementariamente a la división geográfica,en el país se han consolidado dos ejes principalesnorte-sur: la franja costera, que incluye ciudadesporteñas Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar yEsmeraldas; y la Panamericana, con las ciudadesQuito, Ibarra, Ambato, Cuenca y otras.
Ambos ejes están constituidos por nodos de desa-rrollo (grupos o redes de ciudades) y por infraes-tructura de transporte. La franja costanera estávinculada a la producción agrícola, sobre todoaquella de exportación y a los puertos de salida,puesto que el desarrollo de estas poblaciones siem-pre estuvo ligado a migraciones para trabajar en laproducción cacaotera y posteriormente bananera.El caso del eje de la Panamericana obedece a unaarticulación del territorio previa a la conquistaespañola, que no se perdió a través del tiempo yconstituye el eje vinculante del territorio nacionalde la serranía y del país con sus vecinos.
A lo largo de la historia, dos ciudades se han desa-rrollado con mayor dinámica que el resto del país:Quito y Guayaquil. Cada una con su identidadpropia: Quito la ciudad capital y centro político, yGuayaquil la ciudad porteña y motor económico.Juntas representan cerca del 30 % de la población.
El origen de este dualismo, radica en la proyec-ción hacia el litoral de la metrópoli interior; elfenómeno ha sido netamente amplificado por laevolución histórica específica de Guayaquil yQuito, dos ciudades al mismo tiempo diferentes,antagónicas y complementarias. Por un ladoGuayaquil, la metrópoli o puerto, ciudad tropicaly costeña, polo meridional del país, centro econó-
mico dinámico y por el otro Quito, metrópolicontinental, ciudad andina, polo septentrional,centro político y económico.
Esta bipolaridad o bicefalia a escala del territorionacional, se manifiesta por relaciones disimétricas,por desequilibrios opuestos que pueden compen-sarse en forma parcial. Implica el establecimiento yla consolidación permanente de una conexióninterurbana, a través del desenvolvimiento de uneje privilegiado cuyas modalidades técnicas fueronhistóricamente variables, con el desarrollo de yasentamientos intermediarios.
Entre las dos grandes ciudades del país se ha for-mado un área con mayores densidades poblaciona-les y niveles más altos de conectividad debido a laconvergencia entre las zonas de influencia deambas metrópolis, en conjunto a la zona de impac-to del eje de conexión Quito-Guayaquil. Fuera deeste centro se reconoce un conjunto de centrosurbanos más pequeños, pero a menudo muy pobla-dos, los cuales se encuentran en el radio deinfluencia de Quito, de Guayaquil y, en algunoscasos, de las dos. Hacia los extremos, se encuen-tran las márgenes selváticas y las zonas fronterizaspoco pobladas. Se evidencia una tendencia a lagravitación de los centros urbanos de segundonivel en torno a los dos polos metropolitanos.
8.2.3. Hacia la reconfiguración del territorio nacional
El impulso a una transformación de la estructuradel territorio nacional requiere que las políticaspúblicas se articulen con las condiciones ycaracterísticas propias de los territorios.Además, busca promover sinergias inter e intraregionales y sistemas red, formados por gruposurbanos, que favorezcan el desarrollo endógenodel país. Los territorios deben ser entendidoscon funciones específicas y articularse de mane-ra complementaria, sin distinciones entre lourbano y lo rural, sino con políticas específicasque promuevan la igualdad de oportunidades,asegurando el acceso equitativo a servicios bási-cos, salud, educación, nutrición, hábitat digno,entre otros.
Se pretende así, rebasar concepciones planas quepropugnan la competencia y no la complementa-riedad, que pretenden hablar de territorios gana-dores, sin comprender que no deberían existir
376

territorios perdedores. La óptica relacional queadopta una estrategia territorial nacional vislum-bra las estrechas vinculaciones entre todos losterritorios. Va más allá de supuestas confronta-ciones espaciales. No enfrenta, por ejemplo, alespacio urbano con el rural; más bien se concen-tra en cómo potenciar relaciones de beneficiomutuo, siempre anteponiendo el Buen Vivir desus poblaciones.
A través de criterios y lineamientos específicos,la estrategia territorial construye referentes tantopara las políticas sectoriales como para las ins-tancias públicas de todos los niveles. Estos crite-rios y lineamientos han sido concebidos enconcordancia con la Constitución y los objetivosdel PNBV, y permiten encaminar las accionespúblicas hacia la consecución de resultados terri-toriales de impacto. Sin embargo, el carácterdinámico de la planificación requiere de unaconstante retroalimentación en función de infor-mación y procesos participativos de planificacióny gestión territorial.70
Cabe remarcar que construir un país territorial-mente equitativo, seguro, sustentable con una ges-tión eficaz y un acceso universal y eficiente aservicios, solo será posible a partir de una optimi-zación de las inversiones acompañada de reformaspolítico-administrativas acordes. Bajo esta pers-pectiva, la estrategia territorial se plantea desdesiete temáticas:
tem. 1. Propiciar y fortalecer una estructuranacional policéntrica, articulada ycomplementaria de asentamientoshumanos.
tem. 2. Impulsar el Buen Vivir en los territo-rios rurales, y también la soberanía ali-mentaria.
tem. 3. Jerarquizar y hacer eficientes la infra-estructura para la movilidad, la conec-tividad y la energía.
tem. 4. Garantizar la sustentabilidad del patri-monio natural mediante el uso racio-nal y responsable de los recursosnaturales renovables y no renovables.
tem. 5. Potenciar la diversidad y el patrimo-nio cultural.
tem. 6. Fomentar la inserción estratégica ysoberana en el mundo, y la integra-ción latinoamericana.
tem. 7. Consolidar un modelo de gestión des-centralizado y desconcentrado, conbase en la planificación articulada y lagestión participativa del territorio.
A través de estas temáticas, se aporta a la conse-cución de los objetivos para el Buen Vivir y de laestrategia de acumulación y (re)distribución en ellargo plazo. Esto supone reforzar las zonas estruc-turalmente más débiles, fortaleciendo los vínculosde estas con las demás zonas del país, repotenciarlas capacidades del Estado para planificar su terri-torio, y concretar las aspiraciones concentradas enun modelo territorial deseado.
377
70 Durante 2010 se realizarán en Ecuador el Censo de Población y Vivienda, el Censo Económico así como también lageneración de información cartográfica de vital importancia para la planificación territorial.
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Mapa 8.1: Expresión gráfica de la Estrategia Territorial Nacional71
Fuente: SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES.
378
8.3. Propiciar y fortalecer unaestructura nacional policéntrica,articulada y complementariade asentamientos humanos
La consolidación de una estructura nacional poli-céntrica debe ser entendida como la distribuciónequilibrada de las actividades humanas en el territo-rio (CE, 2004). La estructuración de una red de ciu-dades, haciendo énfasis en el carácter plural del
término, debe ser concebida como un grupo de ciu-dades o unidades urbanas de diferente tamaño, com-plementarias entre sí, que comparten una o variasactividades económico-productivas y que debenlograr una cohesión social, económica y territorialsiguiendo los principios para el Buen Vivir.
El impulso a una estructura nacional de este tiporequiere de un fortalecimiento al sistema de asen-tamientos humanos, privilegiando el carácterpolicéntrico, articulado y complementario, que
71 Los mapas que se presentan a todo lo largo de la Estrategia Territorial Nacional son indicativos, pues se ha utilizado unavisualización gráfica en base a coremas para la representación del territorio nacional. Serán la planificación sectorial ylos planes de ordenamiento y desarrollo territorial los permitirán formular cartografía más precisa de cada aspecto de sucompetencia. Para mayor información ver la nota metodológica incluida en anexo.

garantice los derechos y redunde en la integraciónde servicios con criterios de universalidad y solida-ridad; promueva las actividades y encadenamien-tos productivos; que tenga la capacidad decontrolar y moderar el crecimiento en base a lascapacidades ambientales del entorno y que pro-muevan el manejo factible de los desechos y ele-mentos contaminantes; así como la generación deinvestigación, ciencia y tecnología, en función delas necesidades específicas de los territorios.
El territorio nacional ha experimentado un rápidoproceso de urbanización en las últimas décadas perosin un adecuado acompañamiento en la prestaciónde servicios públicos que garanticen entornos devida y de trabajo adecuados. La configuración delpaís ha dado paso a un sistema urbano denso conasentamientos en red (grupos o nodos urbanos) quecomprenden los diferentes poblados, ciudades con-tiguas y áreas conglomeradas que muestran una seriede desequilibrios territoriales. Por otro lado, existenuna serie de zonas con limitaciones derivadas de suscaracterísticas geográficas, áreas periféricas conserios problemas de accesibilidad y territorios disper-sos rurales; todos con fuertes problemas de precariza-ción y pobreza. Este tipo de zonas, requieren
alternativas de política pública diferentes en buscade una garantía de derechos que cubra todo el terri-torio nacional de manera subsidiaria.
Superando la lectura tradicional de la bipolaridadQuito-Guayaquil, y de una serie de «ciudadesintermedias» más pequeñas en términos de pesopoblacional, la distribución demográfica del paísevidencia la existencia de grupos de ciudades con-tiguas o áreas conglomeradas donde se dan fuertesrelaciones sociales, culturales y económicas, quepermiten identificar un Ecuador menos polarizadocon una tendencia clara y natural a conformarsede manera policéntrica.
En virtud de estas características del territorionacional, a partir de las categorías de rango detamaño y proximidad, se identifican cuatro catego-rías de grupos urbanos a fin de mejorar la distribu-ción de servicios e impulsar las sinergias necesarias,más allá de los límites administrativos que en oca-siones restringen la acción pública. La generaciónde esta tipología no excluye la posibilidad de servi-cios adicionales para cada grupo urbano; sinembargo, delimita también una base sobre la cualdeben garantizarse los servicios y la infraestructura.
379
Mapa 8.2: Análisis de asentamientos humanos que incorpora
relaciones poblacionales y funcionales
Nota:Estos grupos urbanos se han denominado:
• de sustento, con 20.000 a 50.000 habitantes que se perfilan como centros de acopio y comercio zonal;
• de vinculación regional, con 200.000 a 500.000 habitantes, que se estructuran como centros de intercambio regional y un nivel de industria-
lización de primer orden;
• de estructuración nacional, con 500.000 a 1’000.000 habitantes, que se perfilan como centros de investigación, transferencia de tecnología
y procesamiento industrial más avanzado, a la vez que una mayor diversificación productiva; y,
• de articulación internacional con 2’000.000 a 3’000.000 habitantes que por su escala estructuran un conjunto de servicios financieros, admi-
nistrativos y de intercambios comerciales nacionales e internacionales.
Fuente: INEC, 2001. Proyección de población, 2009.
Elaboración: DPT-SPPP-SENPLADES, 2009.
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Si bien es cierto que esta conformación no partede la división político-administrativa, es un ejerci-cio imprescindible para que las poblaciones delEcuador se miren y se reconozcan entre sí, más alláde sus límites administrativos. De esta manera selogrará trascender lo político-administrativo paragenerar propuestas mancomunadas que transfor-men el esquema territorial actual. Esta visión sinduda, exige una colaboración voluntaria de lasautoridades locales para fomentar la capacidad detodo el grupo urbano en beneficio de todas laspartes. Por su parte, el Estado central ha estable-cido una serie de intervenciones estratégicas, quepermitan coadyuvar a la reducción de la brechaurbano-rural, y a la universalización del acceso aservicios básicos eficientes en salud, educación,saneamiento, vivienda y empleo.
8.3.1. Garantía de derechos y prestaciónde servicios básicos
La garantía de derechos es un elemento sustanciala lo largo del Plan. El sistema de asentamientoshumanos policéntrico, articulado y complementa-rio apoya al mejoramiento de la cobertura de ser-vicios básicos a fin de impulsar el acceso universalde la población a los mismos. En este ámbito tene-mos dos niveles:
• La ampliación progresiva de la cobertura deservicios, como salud y educación, o meca-nismos de protección social, los cuales seorganizan a través de circuitos o distritos decobertura nacional, considerando ademáslos requerimientos de atención especializa-da y concatenación jerárquica entre unida-des y prestaciones, de acuerdo a los gruposurbanos establecidos. Además, se requierela identificación de áreas en donde, dada labrecha histórica y la exclusión de ciertos
grupos poblacionales, se demanda unaatención intensiva o itinerante para restau-rar y promover el acceso a mecanismos degarantía de derechos.
• La dotación y mejoramiento de serviciosbásicos tales como agua potable, alcantari-llado (con su respectivo sistema de trata-miento de aguas) y manejo de los residuossólidos, enfatizando en las zonas margina-les de las áreas urbanas y en áreas ruralesconsolidadas. Para las áreas rurales disper-sas será necesario estudiar solucionesalternativas que permitan una mejora delos servicios.
La planificación de los grupos urbanos debebuscar articular funciones entre ellos, comple-mentar proyectos y gestionar infraestructuras yequipamientos especializados para lograr unamejora en las capacidades de sus territorios. Porotra parte, los gobiernos autónomos descentrali-zados deberán prever reservas de suelo para equi-pamientos de salud, educación y áreas verdesrecreativas, de acuerdo a las necesidades exis-tentes en su territorio.
Cada tipo de red de asentamientos humanos ogrupos urbanos tiene requerimientos particularesque le permiten potenciar sus funciones en elcontexto nacional. El cuadro que se muestra acontinuación resume las articulaciones necesariaspara reforzar, para cada tipo de grupo urbano, enfunción de proyecciones de población hacia elaño 2025, identificando los requerimientos bási-cos de equipamiento. El objetivo es articular lascapacidades nacionales desde una visión quepotencia la complementariedad, para lo cual seplantea una distribución selectiva de infraestruc-turas, procurando equilibrar las intervenciones enel territorio.
380

Cuadro 8.1: Funciones según tipología de grupos urbanos
Fuente: SENPLADES, 2009
Elaboración: SENPLADES.
381
8.3.2. Productividad, diversificación productiva y generación de valoragregado de los territorios
La productividad territorial requiere de sinergiasentre los diferentes sistemas productivos, tantorurales como de los grupos urbanos, para que encada uno de ellos se perfilen estrategias que pro-muevan la economía endógena. Es importanterelevar el concepto de productividad sistémica porencima del de competitividad, pues se pretendeaprehender el funcionamiento de sistemas tipored, que tiendan a perfeccionarse en el sentido deservir mejor a un modelo de desarrollo que privi-legie las articulaciones y complementariedadespara el mejoramiento de las condiciones de vida,las capacidades y potencialidades humanas. Lacompetitividad se piensa desde las posibilidades deintegración en distintos niveles, tal como deman-dan los procesos de globalización. Es decir, la inte-gración de las regiones hacia lo nacional y la
integración de lo nacional con lo macro-regionaly lo mundial.
Para superar la dicotomía entre lo urbano-rural, enque la producción agrícola entra en el sistemanacional e internacional, sin que exista una rela-ción de consumo hacia los nodos urbanos más cer-canos, y en la que los centros urbanos ofrecenservicios y productos que tienen poca relación conla producción material y humana local, es necesa-rio: la conformación o fortalecimiento de la estruc-tura policéntrica, desde una perspectiva de cadenade valor y generación de empleo, que implica forta-lecer los nodos de sustento (agro)productivo, corres-pondientes a los ámbitos básicos del desarrollorural: luego, vincular estos nodos a la productividadsistémica, en un enfoque diversificado en variasescalas correspondientes con las diferentes tipologí-as de grupos urbanos establecidas. En estas tipologí-as, el grupo de vinculación regional se debe
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

especializar en procedimientos primarios (indus-trias o manufacturas de primer orden, procedimien-tos de uno o dos productos primarios); los grupos deestructuración nacional se deben enfocar hacia pro-cedimientos avanzados (industrias especializadasdonde confluyen varios productos primarios); y losgrupos de articulación internacional se deben orientaren procedimientos especializados (industria de(alta) tecnología, especialización científica). Otraentrada de especialización productiva, con un altopotencial redistributivo, es el turismo.
8.4. Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria
El Buen Vivir en los territorios rurales se sustentaen pilares fundamentales uno de los cuales esrecuperar la producción nacional de alimentos,principalmente campesina, para garantizar lareproducción social de todos los habitantes de laszonas rurales y articular el desarrollo rural equita-tivo al desarrollo nacional. Esto implica democra-tizar el acceso a los medios de producción,principalmente tierra, agua, mercados y créditos;así como garantizar la prestación de servicios bási-cos en los territorios rurales. La estrategia territo-rial nacional, fundamentada en el análisis devarios estudios. Brassel (2008: 11) considera que,para llevar el desarrollo endógeno a los territoriosrurales, se debe avanzar hacia un modelo de agro-producción sobre la base de la asociatividad,mediante la identificación de unidades de produc-ción agrícolas (UPAs) óptimas para cada caso, quepermitan manejar con eficiencia económica la pro-ducción agropecuaria y que logren incluir variosparámetros como son la generación de empleo, deingresos y de riqueza (valor agregado neto).
Para que este modelo pueda prosperar se requiere deun contexto de soporte básico al desarrollo y elBuen Vivir en los territorios rurales. Este contextose relaciona con: la democratización de los mediosde producción, en particular el acceso a tierra, agua,crédito y conocimientos; la promoción de cadenascortas, la diversificación de la producción; la asocia-tividad; la disponibilidad de infraestructura demovilidad adecuadas, entre otros. Por otra parte, esnecesario mejorar los servicios básicos de los asenta-mientos rurales, y crear incentivos hacia actividadescomerciales y del sector terciario en las poblaciones
rurales. Cada territorio rural de cada provinciarequiere de un análisis específico de sus potenciali-dades productivas, y de las condiciones estructuralesen las cuales se ha desenvuelto la población rural,incluyendo las especificidades en cuanto a capacida-des humanas, incentivos y apoyos.
8.4.1. El contexto territorial básico de sustento al desarrollo rural
Las políticas de desarrollo de la producción asocia-tiva, sea esta agrícola, pecuaria, silvícola, de pesca,o acuícola, se complementan mediante un contex-to de soporte que integre los conceptos de cadenacorta y diversificación de la producción, en base a:
• Un ámbito espacial con una producciónsuficientemente diversificada para tener unnivel básico de complementariedad yamplitud de la oferta producida, tanto paraconsumo humano como para procesamien-to artesanal.
• Un contexto de priorización a la produc-ción autóctona en base a la biodiversidaddel medio, potenciando la diversificaciónde la producción, como parte del reconoci-miento a los saberes y conocimientos, reco-nociendo un Estado plurinacional.
• Una oferta de micro servicios, cerca de losespacios de producción o dentro del mismocontexto espacial de sustento, para que losingresos económicos tengan un destinointerior, y produzcan una base más ampliade consumo local.
• Una base mínima de asociatividad que permi-ta que los productores tengan un apoyo orga-nizacional que defienda sus intereses frente alos procesos de procesamiento, comercializa-ción y distribución de sus productos.
8.4.2. La diversificación de la producciónagroalimentaria: soberana, sana,eficiente
La producción primaria o rural deberá considerartres principales mercados, en el siguiente orden: elconsumo interno que permita garantizar la sobera-nía alimentaria; la producción para la industrianacional con miras a encadenamientos producti-vos, generación de empleo y valor agregado a laproducción; y la exportación, considerando lainserción inteligente y soberana en el mundomediante la ubicación de mercados alternativosde productos y destinos.
382

La distribución actual de la producción primariaen el país es muy heterogénea; ciertas áreas sededican casi exclusivamente a productos agrícolasde exportación, mientras otras a la producción dealimentos para el consumo interno. En generalhay una producción deficiente para el desarrolloindustrial o manufacturero. Si bien existen algu-nos productos que presentan excedentes naciona-les, como es el caso de la leche y el arroz en ciertosmomentos del año.
Diversificar la producción es un eje importantepara establecer los ámbitos de sustento al desarro-llo rural, en particular para asegurar las cadenascortas y el retorno de los flujos de riqueza a losespacios rurales. Además, esto diversifica lasfuentes de ingresos, haciendo la economía localmenos dependiente de flujos de mercados locales,nacionales e internacionales. La misma diversifi-cación introduce otros conceptos de eficienciaque van más allá de la producción agrícola misma,incorporando todo el ciclo de los productos hastael consumo, porque reduce costos e impactos detransacciones y de transporte. Finalmente, contri-buye a un desarrollo sustentable, porque un espa-cio de producción diversificada desde el punto devista biológico, en contraste con grandes exten-siones de monocultivos, ocupa menos fertilizanteso pesticidas, y puede fácilmente controlar sus cul-tivos en base a prácticas agro-ecológicas.
Adicionalmente, desde los territorios rurales segeneran las condiciones de base para la soberaníaalimentaria. La misma que se sustenta en el reco-nocimiento del derecho a la alimentación sana,nutritiva y culturalmente apropiada, para lo cuales necesario incidir tanto en las condiciones deproducción, distribución y consumo de alimen-tos. El reconocimiento de la función social yambiental de la propiedad, el incentivo a la agro-ecología y la diversificación productiva, debenncomplementarse con la identificación y planifi-cación de los requerimientos de abastecimientonacional de alimentos, en consulta con producto-res y consumidores; así como el impulso a políti-cas fiscales, tributarias, arancelarias, que protejanel sector agroalimentario nacional, para evitar ladependencia en la provisión de alimentos. Losretos fundamentales en cuestión de soberanía ali-mentaria que se presentan están en la aplicaciónal derecho a la alimentación; en la implementa-ción de reformas redistributivas; en la regulación
a la agroindustria; y en la necesidad de definir unnuevo modelo de desarrollo para el sector agro-pecuario.
En términos de planificación territorial, la zonifi-cación del uso del suelo agrícola debe realizarse enfunción de la aptitud del mismo, considerandovocaciones productivas existentes, y deberávelarse por el cumplimiento en el uso establecido.También se deberán incorporar mecanismos parala democratización de los medios de producción(tierras, agua, créditos y mercados) así como ges-tionar sistemas de almacenamiento, de riego y demovilidad, adecuados para fomentar la produc-ción. El mejoramiento de la productividad ruralrequiere además de centros de apoyo técnico ycapacitación, así como de la promoción de centrosde investigación y desarrollo aplicados a la pro-ducción agropecuaria de acuerdo a las potenciali-dades existentes.
8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad,energía y conectividad
Las infraestructuras de movilidad, energía yconectividad son poderosas estructuras que atra-viesan el territorio nacional con diferentes densi-dades y calidades. Son inversiones de alto costo eimpacto que requieren un cuidadoso análisis parasu implantación. Por tal motivo, las infraestructu-ras en cuestión deben ser jerarquizadas de modoque generen corredores adecuados para los inter-cambios y flujos de acuerdo a cada tipo de territo-rio. Esto permite una selectividad estratégica de lainversión para consolidarla como apoyo a la trans-formación de largo plazo que el país requiere, y asu vez reducir los eventuales impactos negativos yla generación de riesgos sobre el territorio.
8.5.1. Movilidad: eje vertebral y enlaceshorizontales
El término movilidad está enfocado a considerartodos los elementos necesarios para satisfacer lasnecesidades de la sociedad de desplazarse libre-mente, de comunicarse con otros puntos del terri-torio, de acceder a los servicios básicos y sociales; ytambién está enfocado a la necesidad de moviliza-ción de las áreas de producción y de comercializa-ción. Constituye el conjunto de desplazamientosde bienes y personas que se producen en un
383
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

entorno físico y/o ámbito determinado. Estos des-plazamientos son realizados en diferentes modosde transporte: terrestre, aéreo, fluvial, marítimo.Es necesario diferenciar entre movilidad, que serefiere a todo el colectivo de personas y objetosmóviles, mientras que el «transporte» sólo consi-dera traslados de tipo mecánico, olvidando el com-ponente social y volitivo, que es el deseo y lavoluntad de trasladarse en óptimas condiciones.En la actualidad, se habla de movilidad sustentablecomo la satisfacción en tiempo y costos razonablesde los desplazamientos requeridos minimizando losefectos negativos en el entorno, y mejorando lacalidad de vida de las personas. La movilidad sus-tentable en el Ecuador requiere de un mayor y máseficiente flujo interno y externo de bienes y perso-nas. Para lograr este objetivo se requiere un enfo-que de movilidad intermodal y multimodal.
La gestión de la movilidad supone, ante todo elanálisis de la situación actual del transporte demercancías y pasajeros, basado en la demanda y eldestino, así como una serie de herramientas desti-nadas a apoyar y fomentar un cambio de actitud yde comportamiento de los componentes de lamovilidad que conduzca a modos de transportesostenibles. Adicionalmente a esto, es importantecontemplar el factor de riesgos en cuanto a lainfraestructura para la movilidad, considerandoademás que el Ecuador es un territorio que presen-ta una alta concentración de amenazas ambienta-les (fallas geológicas, alto vulcanismo, elfenómeno de El Niño) que generan una vulnera-bilidad de la población y una restricción de los flu-jos de bienes y personas ante dichos eventos.
La infraestructura es el soporte físico para que serealicen las actividades productivas y la organiza-ción del sistema de asentamientos. La interven-ción en estos aspectos se identifica con lacapacidad de un país o región para estructurar yestablecer un modelo económico-territorial pro-pio y diferenciado. La infraestructura está consti-tuida por todo el capital fijo, o capital público yprivado fijo, que permite el amplio intercambiode bienes y servicios, así como la movilidad delos medios de producción.
La red vial del Ecuador es amplia en cobertura; sinembargo, la falta de jerarquización hace que elmapa vial sea fragmentado e ineficiente. LaPanamericana es el corredor central del país.Desafortunadamente, es una infraestructura poco
homogénea con diferentes jerarquías a lo largo desu extensión. La velocidad promedio de su recorri-do es de 60 km/h.
La estrategia territorial nacional caracteriza a esteeje vertebral como estructurante de nivel nacio-nal e internacional, pues conecta al país conColombia hacia el Norte y con Perú hacia el Sur.Dicha caracterización implica una estandariza-ción de las características básicas de la vía, inclu-yendo la velocidad de diseño, el tipo de accesodirecto, los tipos de cruce, etc.
En un segundo nivel, se considera una serie de enla-ces horizontales o corredores longitudinales, quevinculan los nodos de estructuración nacional, ade-más de conectarse con el eje vertebral. Las vías deeste nivel aportan al desarrollo industrial y a la pro-moción de encadenamientos productivos, sumandoal modelo de desarrollo endógeno.
Un tercer nivel, finalmente, completa la red vialdel país. Este nivel forma circuitos cortos en el sis-tema jerárquico de corredores, complementandoal segundo y primer nivel. De ese modo se generaun sistema nacional articulado y jerarquizado.
Para obtener una visión integral del sistema vial esnecesario entender las infraestructuras fundamen-tales que la componen. Por un lado están los puer-tos y aeropuertos, y por otro están los puentes yterminales terrestres. A esto debe añadirse el frag-mentado transporte ferroviario, relegado al olvidopor muchos años, que requiere una rehabilitaciónintegral como medio de transporte de pasajeros, ycomo medio para impulsar la estrategia de desarro-llo turístico del país.
Los puertos son muy importantes para el comercioexterior y la comunicación con áreas peninsularesdel país. Hay cuatro puertos localizados estratégi-camente a lo largo de la Costa que funcionan ymanejan volúmenes de carga distintos: PuertoEsmeraldas, Puerto de Manta, Puerto deGuayaquil, Puerto Bolívar en Machala. Estos secomplementan con una importante red de puertosartesanales, de importancia estratégica para elcomercio pesquero nacional.
En el sector del transporte aéreo hay debilidadesen la aplicación y control del cumplimiento denormas nacionales e internacionales en lo relacio-nado con la navegación aérea, el funcionamiento
384

de aerolíneas y la prestación de servicios aeropor-tuarios. Frente a esta situación es necesaria unaclara jerarquización aeroportuaria, una mejora enla calidad del servicio, y mejorar el cumplimientode normativas en cuanto a seguridad aérea. Elmanejo adecuado de estas infraestructuras esclave para el desarrollo turístico, tanto internocomo externo.
Finalmente, cabe remarcar que una adecuadacategorización de estas infraestructuras nacionalesrequiere una articulación con las competencias delos gobiernos autónomos descentralizados, encuanto a gestión del suelo para garantizar la dispo-nibilidad de equipamientos y servicios comple-mentarios. Para el tratamiento adecuado de lavialidad, construcción, reparación, mejoramientoy mantenimiento de las vías, se deberá propiciar eltrabajo mancomunado entre los diferentes gobier-nos autónomos descentralizados, mediante el esta-blecimiento de acuerdos que permitan una clararesponsabilidad de funciones, y que también per-mitan la complementariedad entre sistemas demovilidad y transporte. Esto requiere, además,velar por el buen servicio y gestionar mejoras enlos sistemas de transporte público local, garantizarel cumplimiento de las distancias de afectación alas vías nacionales y establecer normativas localespara el diseño vial adecuado. Desde el ámbitolocal se debe avanzar en la elaboración de norma-tivas para el adecuado uso del espacio público, pri-vilegiando el transporte público y los sistemasalternativos de movilidad no motorizados.
8.5.2. Generación, transmisión ydistribución de energía
En los últimos 15 años, el país ha experimentadouna fuerte dependencia de combustibles fósiles,generando un cambio notable en su matriz energé-tica. La energía eléctrica producida de fuentes tér-micas equivale al 43,3% en la actualidad, mientraslas provenientes de fuentes hidroeléctricas es de45,3% (CONELEC, 2009).
El desarrollo del sector energético es estratégicopara el Ecuador. En esta perspectiva el desarrollodel sector deberá garantizar el abastecimientoenergético a partir de una apuesta a la genera-ción hidroeléctrica que permita reducir de mane-ra progresiva la generación termoeléctrica y unfortalecimiento de la red de transmisión y sub-transmisión, adaptándola a las actuales y futurascondiciones de oferta y demanda de electricidad.
Esto deberá complementarse con la inserciónpaulatina del país en el manejo de otros recursosrenovables: energía solar, eólica, geotérmica, debiomasa, mareomotriz; estableciendo la genera-ción de energía eléctrica de fuentes renovablescomo las principales alternativas sostenibles enel largo plazo.
Todas estas intervenciones deberán mantener elequilibrio ecológico de las fuentes, para lo cualdeberán respetarse exigentes normativas ambien-tales. Todo ello estará acompañado por políticasde distribución equitativa de la energía, pues es uninsumo imprescindible para la industria nacional yel desarrollo productivo del país.
Desde el ámbito local, se debe gestionar la mejoray ampliación del alumbrado público de las locali-dades, así como también la elaboración de norma-tivas específicas para los cascos urbanos históricos,en cuanto al manejo de las redes de energía yconectividad. Se deberá priorizar la extensión delas redes eléctricas y de conectividad para zonasrurales, dando facilidades y gestionando de mane-ra conjunta con la comunidad su implantación; ytambién velar por el cumplimiento de la normati-va eléctrica en cuanto a las distancias y afectacio-nes que deben mantener los cables de alta y mediatensión, en zonas urbanas, rurales y naturales.
8.5.3. Conectividad y telecomunicacionesEl sector de las telecomunicaciones se ha desa-rrollado de manera asimétrica en los últimosaños en el Ecuador. Por una parte se evidencia unpermanente crecimiento en la oferta y demandade telefonía móvil y, por otra, un estancamientoen la oferta de telefonía fija. La tendencia en elmercado mundial demuestra que la telefonía fijatodavía puede seguir desarrollándose a partir deluso de nuevas tecnologías y ofrecer nuevos servi-cios, bajo el concepto de convergencia de servi-cios, tales como triple play (televisión, telefonía einternet), banda ancha, etc. Por otro lado elacceso a internet muestra un desequilibrio queprivilegia los centros poblados principales.
A nivel nacional se identifica la necesidad deextensión de la red de telefonía fija y el acceso ainternet en el territorio nacional, desarrollandonuevas infraestructuras en zonas urbano-marginalesy rurales del país, que permitan democratizar elacceso en escuelas públicas, centros comunitarios yoficinas públicas en todos los niveles de Gobierno.
385
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Mapa 8.3: Corredores jerárquicos de infraestructura de movilidad, conectividad y energía
Fuente: Energía eléctrica (Plan de expansión del sector eléctrico-MEER y Transelectric 2008), Conectividad-fibra óptica
(Corp. Nac. Telecomunicaciones, Fondo Solidaridad, 2009), Vialidad (MTOP, 2008), Puertos (Dig. Mer, 2005; IGM, 2003),
Aeropuertos (DAC, 2003).
Elaboración: SENPLADES.
386
8.6. Garantizar la sustentabilidaddel patrimonio natural medianteel uso racional y responsablede los recursos naturales renovables y no renovables
El Ecuador es un país multidiverso en paisajes,relieves y recursos naturales. El patrimonio natu-ral ecuatoriano es un recurso estratégico deimportancia nacional para el Buen Vivir, quedebe ser utilizado de manera racional y responsa-ble garantizando los derechos de la naturaleza,como lo establece la Constitución. El paisajenatural ecuatoriano, formado por áreas naturales,
agropecuarias y urbanas, debe ser entendidocomo un solo territorio con diferentes usos yvocaciones, conformado por recursos renovablesy no renovables, cada uno con sus particularida-des específicas y una serie de presiones y conflic-tos que deben encontrar soluciones integrales encada intervención.
El adecuado manejo del patrimonio natural es labase del desarrollo nacional, considerando ademásque la estrategia de largo plazo enfatiza en la socie-dad del bioconocimiento, la estrategia territorialdebe enfocarse en el respeto, conservación y uso ymanejo racional y responsable de todas las áreasde cobertura natural del país.

8.6.1. Biodiversidad terrestre y marinaEl Ecuador es uno de los 17 países megadiversosdel mundo. Es el lugar con mayor concentraciónde especies, albergando entre un 5 y 10% de labiodiversidad del planeta. En la actualidad, más dela mitad de la superficie nacional tiene coberturanatural.72 El país cuenta con el Archipiélago deGalápagos, el cual es un laboratorio viviente de laevolución de las especies, y con la Amazonía, unareserva natural mundial, con un patrimonio natu-ral y ecológico sin comparación a nivel mundialen términos de biodiversidad. Sin embargo, laconservación y la valorización e inserción activade esta riqueza no se ha visto reflejada en su ver-dadera magnitud.
A pesar de la existencia de ciertas áreas queactualmente gozan de categorías de conservación,al ser parte del Patrimonio de Áreas Naturales delEstado (PANE), es deber del Estado conservar«todas» las áreas naturales (terrestres y marinas)que aún existen en el territorio nacional, y no úni-camente las que se encuentran delimitadas por elPANE; ya que de los procesos ecológicos de lasáreas naturales depende el equilibrio de la natura-leza, tanto de la vida humana como del resto deseres vivos.
La Constitución reconoce los derechos de la natu-raleza, como un elemento indispensable, que debeser respetado para alcanzar el Buen Vivir (sumakkawsay). La visión capitalista de los países indus-trializados de relegar a la naturaleza a espacioslimitados arbitrariamente no puede ser asumidapor el Ecuador, donde la situación es diferente, yel 52% del territorio nacional posee una cobertu-ra vegetal natural importante, una nueva visiónde conservación, tratamiento, uso responsable yrecuperación que garantice el respeto de todas ycada una de las áreas naturales, independiente-mente de su singularidad en términos de biodiver-sidad, estado o vulnerabilidad, es imprescindible.Se reconoce la necesidad de mejorar la conserva-ción y recuperación de las áreas del PANE, perotambién se considera que las políticas deben enfo-
carse a toda la cobertura natural. El reto es mirarun activo económico con potencial para dinami-zar al país, para lo cual se requiere invertir enconocimiento, tecnología y manejo adecuado.
Los ecosistemas terrestres continentales queactualmente no se encuentran representados en elPANE se localizan de manera especial en la Costa,los Andes Australes y la Amazonía Sur (TNC,2007). Las áreas de prioridad marina son: los siste-mas submareales de San Lorenzo; los fondos durossubmareales en Galera-Muisne; los sistemas cora-linos y fondos rocosos de la Isla de la Plata, la zonamarina del Parque Nacional Machalilla con susarrecifes coralinos y fondos rocosos; y Santa Elenacon sus recursos intermareales, submareales roco-sos y de aguas profundas (TNC, 2007).
También es indispensable considerar a aquellosecosistemas frágiles, que por sus funciones, sensi-bilidad y alto grado de amenaza deben ser tratadosde una manera especial. Estos ecosistemas sonprincipalmente los manglares y los páramos. Losprimeros, aparte de ser el hábitat de una grandiversidad de especies y cumplir funciones debarreras naturales contra inundaciones, son ame-nazados por la construcción de camaroneras,mientras que los segundos, indispensables para lareserva de agua dulce, son amenazados por el cre-cimiento acelerado de la frontera agrícola, la con-taminación y la quema, por lo que la necesidad deprotegerlos es importante.
En el caso de la Amazonía, la zona centro-norte seha visto influenciada por la explotación petrolera yla infraestructura vial asociada, lo que ha ocasiona-do cambios ambientales y pérdida de biodiversidady requiere procesos de remediación, restauración orecuperación. En el caso de la Amazonía centro-sur, que hasta hoy se ha mantenido aislada y relati-vamente imperturbada, pero que en la actualidadse enfrenta al fenómeno de la explotación minera,se requiere que el Estado considere todas las medi-das necesarias para garantizar que los impactos,aunque inevitables, sean reducidos al máximo.
387
72 «Las áreas de cobertura de vegetación natural constituyen el 52% del territorio ecuatoriano de los cuales un 17% estánconformados por el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), conformado por el sistema nacional de áreasprotegidas y bloques protectores. Adicionalmente a ello, se suman las áreas de protección marina, 1.164 km2, y47.098,58 km2 de protección del Archipiélago de Galápagos» (MCPNC, 2009).
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Para lo cual será necesario trabajar de maneramancomunada con las nacionalidades y pueblosque habitan estas zonas.
Cabe resaltar que todas las áreas protegidas debe-rán contar con planes de manejo ambiental,mientras que para aquellas áreas degradadas o enpeligro de degradación por distintos procesos pro-ductivos es necesario impulsar procesos de gestióno remediación ambiental.
En suma, la naturaleza posee un valor directo eindirecto en las actividades de la sociedad. Labio-diversidad debe ser entendida como fuenteimportante de ciencia, tecnología y actividadeconómica derivada, garantía de la soberanía yseguridad alimentaria, fuente del turismo nacio-nal e internacional o fuente de oxígeno, en elcaso de los bosques, con una potencial impor-tancia en el mercado de bonos de carbono, anivel mundial.
388
Mapa 8.4: Valorización de cobertura natural terrestre y marina
Fuente: Vegetación remanente por ecosistema continental (PROMSA, 2002; EcoCiencia, 1999). Identificación de vacíos y
prioridades de conservación para la biodiversidad terrestre en el Ecuador continental (EcoCiencia, TNC, CI, MAE, 2006).
Elaboración: SENPLADES.
La gestión de la biodiversidad terrestre y marinarequiere del involucramiento activo de las comuni-dades en la gestión sostenible de las áreas naturalesy sus zonas de amortiguamiento. Además, es impor-tante fomentar la recuperación de suelos degrada-
dos, fomentar la reforestación y el manejo sosteniblede la tierra. Esto implica también un riguroso controlpara limitar el crecimiento de la frontera agrícolaen base a una identificación de usos del suelo enfunción de vocaciones y capacidades productivas.

8.6.2. Gestión de cuencas hidrográficasy recursos hídricos
El agua es un derecho fundamental del serhumano. Es deber del Estado garantizar su ade-cuado uso y distribución, priorizando el consumohumano a otros usos, entre los que se encuen-tran el riego, la soberanía alimentaria y otrasactividades productivas, para lo cual es necesa-rio un adecuado control de la contaminación detodas las fuentes hídricas.
En cuanto a disponibilidad de recursos hídricos, elEcuador es un país privilegiado. Sin embargo, ladistribución de la escorrentía en el interior delterritorio es irregular lo que provoca zonas congran déficit, problema que se agrava en el caso degrandes concentraciones urbanas y la escasa con-ciencia ciudadana sobre su adecuado manejo ypreservación. En la vertiente del Pacífico, la dis-ponibilidad de agua es de 96.110 m3/año/hab. y enla vertiente Amazónica es de 111.100 m3/año/hab.La estrategia territorial busca lograr el manejointegrado y sustentable del agua en cada una desus cuencas hidrográficas.
El agua para consumo humano (potabilizada oentubada) abastecía en 2006 a un 67% del total dehogares del país (82% en zonas urbanas y 39% enzonas rurales), siendo uno de los retos para el paísimpulsar la ampliación de la cobertura y calidadde los servicios de agua potable.
En cuanto al agua para riego, esta cubre unasuperficie del 30% de las áreas cultivables delpaís. El riego por superficie se utiliza en el 95%de las superficies regadas en el país, mientras quela aspersión y el riego localizado se han desarro-llado especialmente en la Costa para cultivos deexportación y en la Sierra para el sector floríco-la. El 88% de los regantes son minifundistas ydisponen entre el 6 y el 20% de los caudalestotales disponibles para riego, mientras queentre el 1 y 4% del número de regantes son
terratenientes y disponen de entre el 50 y 60%de estos caudales, lo que demuestra la terribleinequidad en la distribución. Existen 2.890,29m3/s legalmente concedidos, distribuidos a nivelnacional de la siguiente manera: 88% Sierra,11% Costa y 1% Amazonía y Archipiélago deGalápagos. Estimando un promedio de uso legaldel agua que no sobrepasa el 60% del caudaltotal usado en el Ecuador. Frente a esta realidad,se establece la necesidad de fomentar el uso efi-ciente del agua en la producción agrícola.
En cuanto al uso del agua para generación deenergía, ha existido una disminución en el por-centaje de energía generada por fuentes hídricas.En 1994 representaba el 58%, habiendo dismi-nuido al 42% en el año 2006, debido a la falta deinversión en este sector y el incremento de utili-zación de termoeléctricas, lo que ha dado lugar asituaciones periódicas de racionamiento eléctri-co en el país. En este contexto, el Estado tienecomo uno de sus más importantes proyectos elcambio de la matriz energética, en el que se pre-tende aumentar la generación de energía porfuentes hidroeléctricas y de otras fuentes de ener-gía renovable. Se deberá promover el uso respon-sable y técnico del agua con fines dehidro-generación energética.
Para complementar una visión de gestión integral,será necesario adicionalmente consolidar la cultu-ra del buen uso del recurso agua en la sociedad, yprevenir los riesgos ocasionados por inundacionesy sequías. Para que todo esto sea posible, esimprescindible una gestión interinstitucional ade-cuada, que permita mejorar este estratégico recur-so. Finalmente, se debe tomar en cuenta laorganización social requerida para la administra-ción y gestión con enfoque de cuenca hidrográfi-ca, considerando así la diversidad de usos yusuarios en base a la prelación constitucional ybajo el precepto fundamental de la accesibilidaduniversal al agua.
389
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Mapa 8.5: Cuencas hidrográficas y sus caudales hídricos
Fuente: SENAGUA 2009.
Elaboración: SENPLADES.
390
La gestión de los recursos hídricos debe garantizar ladotación de agua que permita satisfacer necesidadesbásicas y de uso humano, pero también debe hacerénfasis en el mejoramiento de los sistemas de con-cesión y asignación de usos en base a criterios téc-nicos definidos por la autoridad única del agua. Alnivel local es fundamental impulsar la ampliaciónde la cobertura y calidad del servicio de agua pota-ble, así como también garantizar la mejora de lossistemas de alcantarillado e implementar solucionespara minimizar los impactos de las descargas dedesechos líquidos y contaminantes sobre caucesnaturales. En el ámbito rural se debe fomentar eluso eficiente del agua para la producción agrícola.
8.6.3. Recursos naturales no renovablesLos recursos no renovables son aquellos que porsu origen no son susceptibles de reproducirse nirenovarse, al menos no en tiempos históricos; esdecir se «agotan». Un 19% de la superficie delterritorio ecuatoriano posee importantes recur-sos naturales no renovables: reservas petroleras,yacimientos minerales metálicos y no metálicos,estas actividades –con todas las precaucionesque se puedan implementar– tienen impactoambiental en su entorno, directo e indirecto; sinembargo, son fundamentales en el funciona-miento de la sociedad y como fuente de divisaspara el país.

En este contexto, el Estado ecuatoriano recono-ce la importancia sustancial de estas actividadespara la economía del país, y considera que debe-rán darse exigiendo el estricto cumplimiento denormas ambientales y reglamentos que, a lo largode todo el proceso de exploración, construcción,extracción y remediación, deberán considerarcomo eje transversal lo ambiental y demás obli-gaciones que establezca el Estado ecuatoriano.Por su parte, el Estado se ha comprometido a quelos primeros beneficiarios de estas actividadesproductivas extractivas sean las comunidadesaledañas a los proyectos. Así también, es necesa-rio implementar acciones para la restauración,rehabilitación y remediación ambiental sobre lasáreas extractivas existentes. Todas las zonas deextracción de recursos no renovables son unaprioridad nacional, porque deberán combinar eluso racional y responsable de lo extractivo y elmanejo sustentable de los demás activos ambien-tales del país.
Es potestad del Gobierno Nacional la gestión delos recursos no renovables en tanto sector estraté-gico para el desarrollo nacional. La asignación deconcesiones para la exploración, prospección yexplotación de recursos naturales debe realizarsebajo estrictos parámetros ambientales, conside-rando además la participación de las comunidadeslocales en las diferentes etapas de conceptualiza-ción y ejecución de los proyectos. Es importanteconsiderar que todas las obras estructurales delEstado deberán ser debatidas con la comunidad através de mecanismos como la consulta previa yotras formas de participación social.
Por otra parte, la actividad extractiva demandauna serie de intervenciones adicionales, talescomo vías, puertos, generación eléctrica, así comolos requerimientos específicos de los asentamien-tos humanos que generan servicios complementa-rios a dichas actividades productivas, por lo que ladotación de equipamientos deberá a su vez consi-derar los impactos ambientales adicionales y ana-lizar sus efectos con el fin de minimizarlos.
8.6.4. Gestión integral y reducción de riesgos
En el Ecuador varios factores propician laconcreción de amenazas, tales como abun-dantes precipitaciones de elevada intensi-dad, vertientes empinadas y de granextensión, formaciones geológicas sensi-bles a la erosión, planicies fluviales condébil pendiente (cuenca del Guayas),zonas de subducción de la placa de Nazcacon la placa Sudamericana (una de las másactivas del mundo), que origina terremo-tos, erupciones volcánicas de tipo explosi-vo, etc. (Trujillo y D’ Ercole, 2003: 111)
Sobre esta serie de manifestaciones naturales seasientan poblaciones, infraestructuras y servicios,que no necesariamente han considerado su expo-sición frente a una amenaza, generando un altonivel de vulnerabilidad del territorio y que enfren-tan al país a la ocurrencia de desastres de diferen-te magnitud. No obstante, muchos de estosdesastres serían prevenibles si se adoptan medidasque pasan por un adecuado ordenamiento territo-rial, la planificación de la inversión, una culturade prevención, el fortalecimiento de las capacida-des de los diferentes actores y un enfoque que pri-vilegie la mitigación de los riesgos ya existentes.
Sin embargo, las emergencias existen en mayor omenor magnitud en todo el mundo, y en Ecuadorse debe trabajar en una preparación adecuada yeficiente de la respuesta frente a desastres de dife-rente magnitud, porque solo el adecuado manejode una emergencia logrará una rápida recupera-ción, sin repercusiones sociales y económicasimportantes para el país.
En efecto, lograr convivir y minimizar los riesgosque vamos creando y recreando como sociedad esfundamental para crear territorios seguros para lavida y las inversiones. Cabe remarcar la importan-cia de incorporar de manera transversal la variableriesgos en la planificación y ejecución de todaobra pública a fin de reducir la vulnerabilidad dela población y las infraestructuras.
391
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Mapa 8.6: Cobertura natural y zonas de presión antrópica
Fuente: Mapa de multiamenazas (DINAREN-MAG, INFOPLAN, INAMHI, IGM, IG/EPN, IRD, CEC, 2000).
Elaboración: SENPLADES.
392
8.7. Potenciar la diversidad y elpatrimonio cultural
La geografía cultural, en vez de discutir lainfluencia del medio ambiente como factordeterminante en la conducta del hombre,decidió explorar la forma en que las cultu-ras humanas han adaptado su medioambiente (Bocchetti, 2006: 338).
A partir del reconocimiento de que el Ecuador esun país de gran diversidad cultural y étnica, y ensu territorio coexisten una serie de componentesy manifestaciones culturales heterogéneas, se haemprendido un proceso que busca superar losprejuicios en pos de vinculaciones solidarias yrespetuosas de la diversidad, y de la necesidad dereconstruir y entender el Estado Plurinacional eIntercultural, donde las diferencias sean entendi-das como un potencial social, para construir unpaís más equitativo, solidario, respetuoso y justo.
La construcción del Estado Plurinacional eIntercultural plantea la unidad en la diversidad,para que la sociedad ecuatoriana reconozca laexistencia de las nacionalidades indígenas y delos pueblos afroecuatorianos y montubios comosujetos políticos con derechos propios. Una delas finalidades del Estado Plurinacional eIntercultural es garantizar la vigencia de los dere-chos a diferentes formas de libertad, de conformi-dad con los nuevos sujetos incluidos en el pactosocial, de tal manera que ninguno adquiera pree-minencia por sobre otros (Chuji, 2008: 11).
A fin de conseguir las vinculaciones solidarias y res-petuosas de la diversidad, superando los prejuiciosexistentes, son desafíos importantes para el país:reconocer la importancia de territorios culturalmen-te diversos, de pueblos y nacionalidades y su paula-tina conformación como circunscripcionesterritoriales indígenas de acuerdo a la Constitucióndel Ecuador, donde se deberán respetar prácticas

culturales ancestrales en un contexto de mutuorespeto; revalorizar el patrimonio edificado, prote-ger los sitios arqueológicos y las prácticas cultura-les locales, fomentar el conocimiento de ladiversidad cultural en la población, incentivar elturismo nacional e internacional respetando yprotegiendo los territorios; y reconocer que esnecesario iniciar procesos de cogestión territorialintegral mediante agendas programáticas clarastanto desde los diferentes sectores, como desde losdiferentes niveles de gobierno.
8.7.1. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador
El Ecuador está conformado por 14 nacionalidadesy 18 pueblos indígenas, afroecuatorianos y montu-bios. En su territorio se hablan 12 lenguas querequieren reconocerse, conocerse y potenciarsecomo parte de la identidad ecuatoriana y el patri-monio histórico cultural del país. Esa diversidadrepresenta una riqueza de valor inmensurable y decuidadoso manejo.
La diversidad cultural tiene una evidente expre-sión territorial. En ese sentido se busca promoverpolíticas que permitan valorizarla y aprovechar-la, generando un especial énfasis en los territo-rios, en busca de capacidades positivas dereequilibrio territorial y mejoramiento de servi-cios, en particular en temas de educación, saludy gestión institucional.
Con la estrategia se propone un modelo territo-rial que reconozca los derechos de los pueblos ynacionalidades para que sus prácticas de vida,conocimientos y cosmovisiones puedan sercompartidas y valoradas. Fomentar el conoci-miento de la diversidad cultural del Ecuador esun elemento básico para el desenvolvimiento depueblos y nacionalidades, así como la definiciónde las circunscripciones territoriales y la formu-lación de los planes de vida de los pueblos ynacionalidades, los cuales se integrarán demanera progresiva al Plan Nacional para elBuen Vivir.
393
Mapa 8.7: Mayor presencia de pueblos y nacionalidades y lenguas ancestrales
Fuente: SIISE 4.5, Lenguas: INEC, 2001.
Elaboración: SENPLADES.
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

8.7.2. Patrimonio cultural y turismoEl patrimonio cultural tangible e intangibleecuatoriano está conformado por sus lenguas yformas de expresión; edificaciones, espacios yconjuntos urbanos; documentos, objetos y colec-ciones; y creaciones artísticas, científicas y tec-nológicas. Todos estos elementos generan unbagaje cultural ecuatoriano muy rico, que seexpresa de múltiples formas. Sin embargo, laausencia de una reflexión sostenida y profundasobre la cultura y sus relaciones con las demásinstancias de la vida social (economía, desarro-llo social, política, manejo ambiental, educa-ción, salud, etc.) como consecuencia de unafalta de liderazgo del Estado, generan una paula-tina pérdida material e inmaterial de esta basecultural. Frente a esto es urgente el reordena-miento del sector cultural de carácter público,con el fin de reforzar la creación de un nuevo sis-tema de valores expresado en el reconocimientode las diversas identidades, en las cuales nospodamos reconocer todos y todas, y potenciar lasricas tradiciones heredadas del pasado.
Desde el enfoque territorial será necesario quelas políticas públicas del sector cultura se estruc-turen de manera equitativa en el territorio, sinprivilegiar ámbito alguno y equilibrando lainversión en cultura hacia los sectores y las prác-ticas menos conocidas y privilegiadas.
La riqueza cultural y el patrimonio natural degran biodiversidad, hacen del Ecuador un desti-no turístico privilegiado. No obstante, muchos
de los territorios con vocación turística sonzonas con pobreza y un bajo nivel de coberturaen servicios, donde sus habitantes han sido rele-gados a los beneficios directos de la actividadturística; frente a esta realidad, es necesarioretomar una vez más el concepto de economíaendógena, enfocando la actividad turísticanacional e internacional, de forma sostenible,como una opción para las poblaciones locales, ycanalizando los beneficios de esta actividad enmejoras a su calidad de vida. Por otro lado, esnecesario cambiar el enfoque actual de los refe-rentes: culturales, pueblos, idiomas, institucio-nes como objetos folklóricos hacia un encuentromás sustantivo de identidades que permitan unreconocimiento en el otro y que fomenten lasprácticas de turismo comunitario.
Finalmente, no podemos perder de vista el pai-saje construido del Ecuador, formado por pobla-dos y ciudades, parques y plazas; arquitecturas dedistintas épocas y orígenes. Cabe destacar las 22ciudades consideradas patrimonio cultural de lanación; dos ciudades ecuatorianas, Quito yCuenca, ostentan el título de PatrimonioCultural de la Humanidad. Este patrimonio seencuentra amenazado por la especulación inmo-biliaria o el abandono de las edificaciones histó-ricas, lo que está ocasionando cambios en elpaisaje urbano y rural del país. Frente a esto, esnecesario implementar políticas que incentivenla conservación, restauración y mantenimientode este patrimonio.
394

Mapa 8.8: Las ciudades patrimoniales, rutas turísticas y diversidad cultural
Fuente: Rutas turísticas (MAE, 2008), PAI Plurianual, MCPNC, MINTUR, 2009.
Elaboración: SENPLADES.
395
Entre los elementos a considerar en los procesosde planificación territorial cabe remarcar laimportancia de incorporar temas tales como lavaloración, recuperación y fomento a prácticasancestrales (agrícolas, de salud, de técnicas cons-tructivas); el apoyo a la educación interculturalbilingüe; la revalorización el patrimonio edificado;la protección de sitios arqueológicos y las prácticasculturales locales.
8.7.3. Fortalecimiento del tejido social«La combinación o proporción áurea de centraliza-ción y descentralización depende del alcance delsiempre cambiante contrato social entre el Estado yla sociedad civil» (Boisier, 1992). Desde esta pers-pectiva, impulsar el fortalecimiento del tejidosocial en el territorio ecuatoriano implica generardiferentes formas de participación ciudadana y
empoderamiento social. Para que se logre produ-cir efectos de una economía endógena se requierede la acción conjunta de los individuos y gruposde forma articulada, en un escenario de negocia-ción permanente entre los diversos actores queforman parte de la sociedad. Son los actores de lasociedad civil quienes deben emprender accionesde veeduría y control social a las institucionespúblicas y apoyar la incorporación de institucio-nes privadas.
Fortalecer el tejido social, implica garantizar laparticipación de la ciudadanía propiciando lageneración de espacios de encuentro entre losdiversos actores, para que compartan visiones,estrategias, objetivos y experiencias, con la finali-dad de democratizar las relaciones entre el Estadoy la sociedad en todos los niveles de Gobierno, de
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

tal manera que la sociedad se involucre activa-mente en todas las fases de la gestión pública,generando confianza, diálogo y apropiación de laspropuestas locales y nacionales.
8.8. Fomentar la inserción estratégicay soberana en el mundo y laintegración latinoamericana
América del Sur está viviendo una serie de trans-formaciones que convierten la región, en la actua-lidad, en un escenario privilegiado de construcciónhistórica. La elección democrática de coalicionespolíticas de corte progresista de izquierda, sumadaa la intensa actividad e involucramiento de lasociedad en los procesos de cambio, ha trastocadola economía del poder. Así, la región se sitúa comoun campo crítico al modelo paradigmático y hege-mónico que ha venido dominando las relacionesinternacionales las últimas décadas.
Más allá de consideraciones tradicionales y planas delpoder convencional, medido a través de indicadoreseconómicos o de capacidades bélicas de disuasión ycontención, nuevas dimensiones de poder han adqui-rido relevancia. Se habla, entre otros, de las capacida-des ambientales de territorios periféricos frente a loscentros industrial-financieros de poder global, o delpoder cultural de las sociedades a través de sus sabe-res ancestrales y tradicionales. Las repercusiones deesta discusión en la geopolítica no son menores.
La actualidad está marcada por una disputa geopo-lítica que deja atrás los balances tradicionales depoder, y que abre lugar a un horizonte multipolar;pero ya no uno que gira en torno a potencias(neo) coloniales. Ecuador se presenta como unactor de vanguardia en este cambio, para lo cualperfila una nueva inserción del país en la región yen el mundo. Dicha inserción se caracteriza porser estratégica y soberana.
En primer lugar, es una inversión estratégica porquese piensa a las relaciones internacionales y a la polí-tica exterior del país conforme a los mejores intere-ses de la población en su conjunto, no a los de éliteso facciones dominantes. De ese modo, las relaciones
con otros países se caracterizan por ser simétricas,solidarias y justas. Se apuesta por complementarie-dades entre los pueblos, buscando favorecer la eco-nomía endógena para el Buen Vivir de las y losecuatorianos.
En segundo lugar, se dice que la inserción es sobe-rana considerando que la soberanía radica en elpueblo. Tras los años del neoliberalismo en los quese instrumentó al Estado al servicio de intereses par-ticulares y corporativos, se perdieron las capacidadesde regulación y planificación. Actualmente, se pro-clama la recuperación de la soberanía como un ejer-cicio democrático de poder popular. Es preciso, noobstante, comprender la soberanía no como unaexpresión de autarquía, sino como un elementoclave para la integración armónica de los pueblos.
8.8.1. Integración latinoamericanaEn esa línea, se debe pensar en los procesos demacro-regionalización. En efecto, la integración deEstados en complejos entramados supranacionalesgeneralmente superpuestos a divisiones geográficascontinentales ha supuesto una reconceptualizaciónde la soberanía tradicional. La Unión Europea es elcaso más emblemático. Sin embargo, en nuestrapropia región no debemos olvidar a la ComunidadAndina de Naciones (CAN), al Mercado Comúndel Sur (MERCOSUR), y a la más recienteComunidad Sudamericana de Naciones (CSN),rebautizada Unión Sudamericana de Naciones(UNASUR).
Precisamente, la UNASUR es un esfuerzo colecti-vo que podría transformar la economía global delpoder y dar a América del Sur la presencia quelegítimamente le corresponde, pero que le ha sidonegada. Son aspiraciones de larga data, puesto quela Carta de Jamaica de Simón Bolívar fue ya unaespecie de código fundacional de una nación sura-mericana. Ya se decía, allá por 1815, que «es unaidea grandiosa pretender formar parte de todo elNuevo Mundo, una sola Nación con un solo vínculoque ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya quetiene un origen, una lengua, unas costumbres yuna religión, debería, por consiguiente, tener unsolo gobierno que confederase los diferentes esta-dos que hayan de formarse (Bolívar, 1815)».73
396
73 Así, han postulado lecturas continentalistas Barrios (2008); hemisferistas, Corrales y Feinberg (1999); latinoamerica-nistas y suramericanas López (2006); todas enfocadas hacia la integración de la macro-región.

Desde los territorios, los procesos de integra-ción significan reabrir debates que se pensabanzanjados en torno a temas de nacionalidad,democracia, representación, entre otros. Laconstrucción de nuevos espacios de gobernanzay eventual gobernabilidad regional se traducenen fórmulas críticas de pensamiento que reba-san al Estado-nación. De ese modo, Ecuadorapuesta por una integración armónica conSuramérica en el marco del pensamiento Sur-Sur, para subvertir el orden de dominaciónactual. Es esta la apuesta más sensata para reca-librar la economía geopolítica del poder.Ecuador debe participar en estos procesos acti-vamente y con capacidad de liderazgo, como yalo hizo para nombrar a un connacional comoprimer secretario de UNASUR y posicionar aQuito de manera que pueda ser su sede.
Los sueños de integración comienzan a cuajar enuna institucionalidad temprana, delineada por laUNASUR, y deben acompañarse con la cons-trucción de una identidad suramericana y unaciudadanía correspondiente. Para ello, Ecuadordebe entender sus territorios más allá del parro-quialismo nacional. Debe contemplarlos a la luzde una integración mayor con los países deAmérica del Sur y, más ampliamente, con lospaíses de América Latina y del Caribe.Iniciativas como la Alternativa Bolivariana paralas Américas (ALBA) desempeñan un rol creati-vo-crítico en los que Ecuador puede constituirsecomo un pivote regional.
Así, la planificación territorial enfrenta nuevosretos, en el marco de los cuales debe incentivaruna economía endógena para el Buen Vivir anteperspectivas posnacionales de integración. Estosignifica ver a las diferentes zonas del país pri-mero como territorios con sus propias compleji-dades y potencialidades; luego, como parte deun todo nacional en el que prima el interés delpaís; después, como parte de una región andinaen la que se debe pensar en los temas binaciona-
les y en las fronteras como espacios de interlo-cución pacífica, que precisan una mayor presen-cia del Estado; y, finalmente, como partes de unsistema macro que debe robustecer a Américadel Sur en su conjunto y no a ciertas zonas endesmedro de otras, recordando además los nexosdel país con América Central y el Caribe. Sólode ese modo, Ecuador participará globalmentedesde lo local.
8.8.2. Inserción en el mundoEfectivamente, la participación en el ámbito globaldel Ecuador está estrechamente vinculada a la inte-gración suramericana y latinoamericana, pero no selimita a ella. Si bien es cierto que el poder colecti-vo de los Estados mancomunados de América delSur potencia la ambiciosa agenda de cambio pro-gresista, el Ecuador aspira a desempeñar un papel deliderazgo con sus capacidades propias.
Entre otros, Ecuador ha demostrado ese liderazgoa través de fórmulas innovadoras que sitúan alpaís en la vanguardia de la agenda ambientalmundial. En concreto, se habla de la EstrategiaYasuní-ITT, una estrategia integral que, apoyadaen esquemas de cobro justo por la deuda ecológi-ca, apunta hacia un profundo cambio en la visiónde las interrelaciones entre sociedad y ambiente.A esta iniciativa se deben sumar otras más, en lasque Ecuador puede presentar al mundo concep-ciones que alteren los paradigmas previamenteestablecidos.
En suma, la inserción del Ecuador en el mundopostula una crítica constructiva al sistema inter-nacional, promoviendo cuestionamientos al desa-rrollo en pos de una aspiración más amplia y másprofunda para la vida, como lo es el Buen Vivir. Esen esta búsqueda que el país debe proyectarsehacia fuera, allende la región y el hemisferio, paravincularse con Europa, África, Asia y Oceanía,para potenciar los objetivos del Buen Vivir que,como sociedad, nos hemos planteado, y para con-tribuir a la solidaridad internacional.
397
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

Mapa 8.10: Ecuador, inserción en el mundo
Fuente: SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES.
398
8.9. Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial
La inequidad se expresa en el territorio. Las bre-chas en cuanto a calidad de vida y la satisfacciónde necesidades básicas se han agravado según lasdiversas formas de expresión territorial que adop-ta la economía y la asignación de recursos, parti-cularmente conflictiva cuando no existecoordinación entre el nivel central y los gobiernosautónomos descentralizados (Barrera, 2006).
La política de descentralización implementada enel Ecuador durante las décadas previas no ha teni-do éxito por falta de institucionalidad; carenciade un marco legal adecuado; resistencia de losministerios a ceder funciones y roles; y limitadascapacidades de los gobiernos locales de asumirnuevas competencias. Frente al fracaso de esteproceso, se inscribe la actual propuesta frente a lanecesidad de desarrollar un nuevo patrón de
hacer políticas que modifique las reglas, procedi-mientos, expectativas y concepciones de la rela-ción entre el Estado central y los gobiernosautónomos descentralizados.
La descentralización debe ser entendida comouna estrategia de organización del Estado parael eficiente cumplimiento de sus fines y paragarantizar los derechos de la ciudadanía en cual-quier parte del país, a través de la transferenciatanto de poder político como de recursos y com-petencias del Estado central a los demás nivelesde gobierno (DNP, 2007: 1).
Mientras la gestión territorial comprende básica-mente los modos de implementar una políticapública en un territorio específico, la descentraliza-ción alude a: la eficiencia y eficacia en la aplicaciónde la política pública; los actores, tanto públicoscomo privados, que llevan adelante este proceso, ycomo se organizan para alcanzar su fin; la planifica-ción territorial, los recursos necesarios, y la ejecu-ción, seguimiento y evaluación de los programas yproyectos enmarcados en la planificación estableci-da. Desde esta perspectiva, este capítulo aborda los
ECUADOR

temas concernientes al modelo de gestión, des-centralizado y desconcentrado, que se impulsanactualmente en busca de una nueva gestión públi-ca eficiente, lo inherente a la planificación deldesarrollo y del ordenamiento territorial, y la ges-tión territorial en sí misma.
8.9.1. Descentralización y desconcentración74
La descentralización es un proceso orientado aincrementar la eficiencia y la eficacia de la gestiónpública por medio de un nuevo modelo de funcio-namiento de los distintos niveles de Gobierno. Almismo tiempo debe ser un proceso que permitauna nueva articulación con base en la integralidaddel Estado, y la totalidad de sus interrelacionesverticales y horizontales.
Proponer un nuevo modelo de descentralizaciónimplica pensar un Estado diferente, que profundiceel sistema democrático con un enfoque territorial yespacial. Desde esta perspectiva, la descentraliza-ción es una cuestión que compete al conjunto de lasociedad. La descentralización, la desconcentra-ción y el desarrollo territorial son temas nacionalesy no únicamente locales o regionales, pues se tratade la distribución equitativa del poder estatal haciatodos sus niveles territoriales y administrativos.
La descentralización se plantea en el país como unreto integral y multidimensional, que desafía laestructura y práctica de la gestión pública; la mismaque debe propender a una gestión que se correspon-da con las diferencias y potencialidades geográficas;la búsqueda de economías de escala; una adecuadacorrespondencia fiscal; pero sobre todo, una verda-dera respuesta a las necesidades de la población, endonde todos y cada uno de los ecuatorianos y ecua-torianas sean agentes activos del proceso.
Para consolidar el modelo de gestión descentraliza-do y desconcentrado se requiere del fortalecimien-to de los gobiernos autónomos descentralizados(GAD), para el cumplimiento de las responsabili-dades y roles que asumen con las nuevas competen-cias que les asigna la Constitución. Esto demanda,además, la articulación entre los objetivos de desa-rrollo nacional identificados en el Plan y los que
persiguen los GAD en los ámbitos provinciales,cantonales y parroquiales. En este contexto, es fun-damental el respaldo político a la formulación, apli-cación y concreción de los planes de desarrollo y deordenamiento territorial, así como la implementa-ción de espacios para la participación y la delibera-ción para la construcción del poder ciudadano.
8.9.2. Capacidades de gestión y planificación territorial
Si bien la mayoría de gobiernos autónomos des-centralizados ha desarrollado diversos instrumen-tos de planificación, estos no han logradoaplicarse efectivamente en la gestión de sus terri-torios por distintas causas: esos instrumentos nopresentan la calidad suficiente en su enfoque ocontenidos, dada la escasa información oportuna ydesagregada; no previeron mecanismos de gestión,control y seguimiento; no contaron con el respal-do político interno; no guardaban relación con laspolíticas territoriales del Gobierno Central; y, fun-damentalmente, porque no contaron con la apro-piación de los actores públicos y privados en susrespectivos ámbitos.
En este contexto, el Plan se posiciona como el ins-trumento orientador del presupuesto, la inversiónpública, el endeudamiento, y como instrumento delas políticas públicas que permitirá coordinar laacción estatal de los distintos niveles de Gobierno,particularmente en lo que respecta a la planifica-ción del desarrollo y del ordenamiento territorial,así como la planificación como garantía de dere-chos y elemento articulador entre territorios.
Asimismo, es necesario ubicar a la planificacióndel desarrollo y ordenamiento territorial en elmarco del Sistema Nacional Descentralizado dePlanificación Participativa. En relación a losprocedimientos de planificación, actualmente enel país se están construyendo herramientas e ins-trumentos que interactúan en el establecimientode las prioridades del desarrollo territorial, laproducción y acceso a información para la tomade decisiones, la asignación de recursos, la ges-tión de las políticas públicas y la evaluación deresultados en cada uno de los niveles de organi-zación territorial del país.
399
74 Esta sección se basa en Falconí y Muñoz (2007).
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

La estrecha relación que existe entre el ordena-miento territorial y la planificación del desarrollolleva a la conclusión de que un proceso, que deter-mine productos integrados, que regule la inversiónpública y el ordenamiento territorial, sobre la basede una gestión cohesionada y una participaciónciudadana directa, resultará más eficiente y eficaz.
Las tendencias recientes a nivel internacional conrespecto a las herramientas y los procedimientos de
ordenamiento territorial están dirigidos a una dis-posición más dinámica o proactiva hacia la gestióndel espacio físico y de las actividades humanassobre el mismo. Estas tendencias responden a unanecesidad de dar seguimiento permanente a lasactividades humanas, sus requerimientos e impac-tos, y confrontan la ineficacia de herramientas tra-dicionales, particularmente, los planes de uso desuelo como el único producto final con valor jurí-dico para el ordenamiento de los territorios.
400
Figura 8.1: Proceso continuo y cíclico de planificación
Es por ello que la planificación del desarrollo y delordenamiento territorial constituyen parte de unmismo proceso continuo y cíclico, que pudieratener diversas fases o ciclos de planificación, ytambién una gestión del territorio con procesospermanentes de monitoreo, ajuste y evaluación,cuyo objetivo busca orientar las intervencionespara mejorar la calidad de vida de la población ydefinir políticas, programas y proyectos que sea deaplicación en el territorio.
8.10. Orientaciones para la planificación territorial
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013es un marco de referencia para la planificaciónterritorial. La Estrategia Territorial Nacionaldebe interpretarse como el conjunto de linea-mientos y directrices generales para la planifica-ción de todos los niveles de gobierno que, en
función de los avances en procesos de planifica-ción y sin menoscabo de su autonomía y compe-tencias, deberán ser delimitados con el fin delograr resultados favorables y sostenibles para lagestión en sus territorios.
8.10.1. Las Agendas ZonalesLa reforma política iniciada en el 2007 busca arti-cular y desconcentrar la acción pública estatalcomo una forma efectiva y eficiente para acortardistancias entre gobernados-gobernantes y mejo-rar la compleja articulación entre los diferentesniveles administrativos de gobierno. En tal virtud,se han impulsado procesos de desconcentraciónadministrativa del Gobierno Central con la crea-ción de siete zonas de planificación. La planifica-ción zonal implementa herramientas para lacoordinación sectorial que orientan el presupues-to, la priorización de la inversión pública, la coo-peración internacional y, en general, la acciónestatal desconcentrada.

Mapa 8.11: Mapa de las zonas de planificación
Fuente: SENPLADES.
Elaboración: SENPLADES.
401
La construcción de un nuevo modelo de Estado,con énfasis en las estructuras zonales desconcen-tradas, comprende cuatro grandes desafíos que tie-nen que ver con: 1) la territorialización de lapolítica pública para atender necesidades específi-cas de los distintos territorios; 2) el establecimien-to de criterios de ordenación del territorio a partirde funciones y roles específicos; 3) el fomento dedinámicas zonales que aporten a la concreción delPlan Nacional para el Buen Vivir y la estrategia deacumulación y (re)distribución en el largo plazo; y4) propiciar una nueva estructura administrativaque articule la gestión de las intervenciones públi-cas en los territorios zonales.
La propuesta de zonificación como una alternati-va de planificación y desarrollo del país planteacontribuir a la mejora de la calidad de vida de lapoblación, con énfasis en la garantía de los dere-chos a salud, educación, vivienda, alimentación,
trabajo y agua. Promueve un modelo endógenocon inserción estratégica y soberana en el mundo,basado en una producción sistémica que garanticela soberanía alimentaria, el fortalecimiento deactividades generadoras de valor agregado, elempleo digno y el cambio en la matriz energética.Se articula garantizando el uso racional y respon-sable de los recursos naturales en busca de dismi-nuir el impacto que generan las actividadesproductivas; así como propiciar un sistema deasentamientos humanos a partir de grupos urbanosarticulados y diferenciados, que sirvan de sustentoproductivo a sus entornos con sistemas de movili-dad democrática, eficiente y razonable de perso-nas, bienes, servicios e información. Este procesoimpulsa también una adecuada gestión del territo-rio que consolide procesos de gobernabilidad,representatividad y participación, en la perspecti-va de efectivizar la planificación y la coordinaciónde la inversión social y productiva.
8. E
STR
ATEG
IATE
RR
ITO
RIA
LN
AC
ION
AL

La definición de la Estrategia TerritorialNacional y la formulación de las agendas zonalesde planificación han utilizado la misma metodo-logía, en ambos casos en tres etapas: 1) el diag-nóstico territorial, que concluye con laidentificación del modelo territorial actual, suspotencialidades y problemas; 2) la definición delsistema territorial futuro, que permita analizarlas alternativas y estructurar un modelo territo-rial propuesto; y 3) la gestión, que identificaprogramas y proyectos específicos por zona deplanificación.
8.10.2. La planificación del desarrollo ydel ordenamiento territorial
En función de sus competencias y autonomía, losGAD deben formular sus respectivos planes dedesarrollo y ordenamiento territorial, así comotambién los correspondientes presupuestos, en elmarco del Plan Nacional y en consideración de lasespecificidades para cada territorio o localidad.Este proceso debe ser participativo de acuerdo alas disposiciones de la Constitución.
Así, el Plan Nacional para el Buen Vivir definepolíticas y estrategias que deben ser tomadas comodirectrices generales de acuerdo a la precisión delas competencias y funciones de cada nivel. Loscontenidos antes expuestos abren, a su vez, unproceso de reflexión y deliberación participativaen donde los planes de los diversos niveles deGobierno se irán articulando como instrumentos
complementarios de este Plan, y servirán tambiéncomo elemento para la actualización y convalida-ción del mismo, de la Estrategia Territorial y de lasAgendas Zonales.
Por otra parte, el Plan y la Estrategia Territorialincluyen intervenciones que son competenciadirecta del Estado Central que tienen una ubica-ción dentro del territorio de los GAD. La presen-cia de una obra de carácter estratégico a nivelnacional, debe ser tomada en consideración en losplanes de cada territorio, lo que implica que den-tro de los procesos de planificación territorial, sedeben considerar una serie de intervenciones rela-cionadas con la implantación del proyecto nacio-nal; y además, se deberá compatibilizar el uso yocupación del suelo para la concreción de obras derelevancia nacional.
Las directrices específicas para la planificación deldesarrollo y del ordenamiento territorial propicia-rán la articulación entre niveles de Gobierno, ydeben ser acompañados del desarrollo de la infor-mación estadística y cartográfica que posibilite elproceso de planificación. A ello se suma la necesi-dad de fortalecer las capacidades institucionales yhumanas de GAD a fin de que el ciclo de la plani-ficación trascienda el momento de formulaciónde planes para hacer efectiva la gestión territorialy la consolidación del Sistema NacionalDescentralizado de Planificación Participativa.
402

9Criterios para la Planificación y Priorización
de la Inversión Pública


9. Criterios para la Planificación y Priorización de la Inversión Pública
405
La estrategia endógena para el Buen Vivir buscadesarrollar capacidades y oportunidades para lasociedad, a partir de la creación de valor parasatisfacer sus propias necesidades expresadas en lademanda interna. Esto permite construir uncírculo virtuoso en que la economía permite lareproducción de la vida, satisface las necesidadeshumanas y respeta los derechos de la naturaleza,aumenta el valor agregado en la producción,especializa y desarrolla nuevas y mejores capaci-dades, reduce la participación del extractivismorentista y desarrolla el potencial de la demandadoméstica sin dejar de aprovechar las ventajasque ofrece el comercio exterior, a través de deci-siones públicas estratégicas de inserción soberanadel Ecuador en el mundo.
La inversión pública es uno de los principales ins-trumentos de esta estrategia, porque permite elahorro, la movilización y acumulación de capitalhacia los enclaves que potencian las cadenas pro-ductivas y permiten alcanzar rendimientos cre-cientes en la producción.
El rol de la inversión pública en la construcciónde la economía endógena es una pieza central,pues permite el cumplimiento de dos aspectosindispensables para su éxito: 1) el cumplimientode condiciones previas en cuanto a capacidades yoportunidades; y 2) la movilización y acumulaciónde capital en los sectores generadores de valor dela producción.
Para alcanzar estas condiciones es importantedefinir orientaciones para la planificación de lainversión pública, en general, y para su programa-ción, en particular. Sin embargo, el cumplimiento
de estas condiciones críticas difícilmente se puededar en el corto plazo, y requieren de mayores pla-zos para concretarse. Por esta razón, los criteriosde planificación y priorización se vuelven tanimportantes para la secuencia de programación dela misma, en el mediano y largo plazo.
9.1. Satisfacción de las necesidadesbásicas para la generación decapacidades y oportunidades
Como se señaló anteriormente, la inversión públi-ca desempeña un papel fundamental para la con-secución de dos condiciones críticas para que sepueda dar este tipo de economía: el cumplimientode condiciones previas en cuanto a capacidades yoportunidades; y la movilización y acumulaciónde capital en los sectores generadores de valor dela producción.
La primera condición nos lleva a reflexionar sobrela necesidad de formar una masa crítica de capaci-dades y oportunidades, que al servicio de la socie-dad, permitan alcanzar el Buen Vivir. Un país conlimitadas capacidades y potencialidades de sus ciu-dadanas y ciudadanos no podrá desarrollarse ylograr un ejercicio pleno del Buen Vivir. Así, ladesnutrición crónica que sufren los niños y lasniñas ecuatorianos reduce su potencial individual,tiene efectos irreversibles sobre sus capacidadesfísicas e intelectuales, y por ende el potencial de lasociedad también se ve menoscabado de manerairreparable.
En este contexto, el rol de la inversión pública esfundamental, pues permite dotar de los recursos
9. C
RITE
RIO
SPA
RALA
PLA
NIF
ICA
CIÓ
NY
PRIO
RIZA
CIÓ
ND
ELA
INV
ERSI
ÓN
PÚBL
ICA

necesarios para asegurar la provisión de serviciospúblicos esenciales para el cumplimiento deestas condiciones previas encaminadas a propi-ciar las capacidades humanas como son: nutri-ción, educación, salud preventiva, vivienda einfraestructura de saneamiento básico, protec-ción y seguridad social; dirigidas particularmen-te a los grupos de atención prioritaria. Esteprimer criterio cobra todavía más importanciaen un país en el que gran parte de la poblaciónestá excluida o sufre serias privaciones de estosservicios públicos esenciales.
Queda claro que la creación de capacidades esesencial, pero también es necesario garantizaroportunidades para que las capacidades se empleeny se fortalezcan. El desempleo, el subempleo, laprecarización laboral, la exclusión social y econó-mica son formas de limitar las oportunidades de lasociedad. Por ello, el criterio de condiciones pre-vias en cuanto a las oportunidades tiene que vercon ampliar las condiciones de acceso necesariaspara que las capacidades se empleen en la prácti-ca, a través de generación de empleo, acceso a cré-dito productivo, fortalecimiento de iniciativasasociativas, cooperativas y solidarias, especial-mente aquellas impulsadas por mujeres, construc-ción de infraestructura pública para la producción,protección a las formas de trabajo autónomo, deautosustento y de cuidado humano.
9.2. Acumulación de capital ensectores productivos generadoresde valor
El segundo criterio tiene que ver con la necesidadde acumular sistemáticamente capital en los secto-res productivos generadores de valor. Esta es unaacción que debe ser realizada por el gobierno, puespor la estructura económica del país, los sectoresrelativos al esquema primario-extractivista presen-tan en el corto plazo mayores retornos para la inver-sión, lo que tiende a concentrar el capital en estossectores y trunca la posibilidad de desarrollar otrossectores generadores de mayor valor agregado.
El criterio de acumulación de capital en los secto-res generadores de valor, se cumple en toda inver-sión encaminada a reducir la estructura de costosde estos sectores, aumentar su rentabilidad y forta-lecer la productividad sistémica del país. Tres
categorías se pueden agrupar en las inversionesque permiten este tipo de acumulación:
(1) Infraestructura de soporte para la productivi-dad sistémica: generación, distribución y consumoeficiente de energía eléctrica y producción de bio-energía; telecomunicaciones, vialidad, transportey logística, plataformas de I+D, centros estratégi-cos de investigación asociados a parques industria-les y tecnológicos.
(2) Especialización de la capacidad instalada:investigación, ciencia y tecnología para generarinnovación, capacitación industrial especializada,educación técnica y superior de cuarto nivel,transferencia de tecnología.
(3) Fomento a las industrias nacientes queapunten a:
• satisfacer las necesidades básicas: industriade alimentos, industria textil y de calzado,industria de la construcción (con énfasis envivienda social), industria farmacéutica degenéricos;
• fortalecer la soberanía alimentaria, energéti-ca y tecnológica y reducir la vulnerabilidad ydependencia del país: industria bioquímicapara garantizar la soberanía del agro ecuato-riano, industria petroquímica que garanticesoberanía energética, industria del hardwarey software, metalmecánica; y
• servicios turísticos comunitarios y serviciosambientales.
La lógica de priorizar la inversión que cumpleestos criterios se fundamenta en avanzar hacia elcambio en el modo de acumulación. Sin embargo,los criterios son útiles también para establecer unaprelación en el tiempo. En la programación de lainversión pública el cumplimiento de las condi-ciones previas es un paso necesario para que laacumulación de capital tenga los efectos deseados.
Finalmente, resulta necesario afinar la inversiónprioritaria que cumple estos criterios sobre la basede una medida que sopese también las necesidadesde corto plazo, como la generación inmediata deempleo, la satisfacción de necesidades básicas conbase en la equidad regional, el aporte a la produc-tividad sistémica en el territorio y su contribuciónpara una economía social, solidaria y sostenible.
406

9.3. Metodología de priorizaciónde la inversión pública
La metodología propuesta para esto incluye lageneración de un Índice de Prioridad de laInversión (IPI), que permite obtener un criteriosobre qué proyecto de inversión es más suscepti-ble de asignación de recursos en una coyunturaespecífica dada, considerando cuatro criteriosprincipales:
1. generación de empleo,2. equidad regional (NBI),3. productividad sistémica, y3. sostenibilidad ecosistémica.
Para cada proyecto de inversión se establece elsector económico al que pertenece y se estima supotencial de empleo a generar.
La equidad territorial se mide valorando positiva-mente a aquellos proyectos localizados en áreas demayor pobreza por necesidades básicas insatisfe-chas (NBI). Además, se considera el impacto enlas regiones sobre las que incidirá el proyecto en sufase de operación.
La productividad sistémica considera los incre-mentos de capital, el impacto territorial del pro-yecto, el aporte a la autosuficiencia nacional y
local, la interrelación insumo-producto, el apor-te a la sustitución de importaciones y a los secto-res estratégicos.
La sostenibilidad ecosistémica, es un criterio quepromueve y privilegia el uso sostenible de losrecursos naturales, las prácticas favorables a la pro-ducción responsable con el ambiente y la limita-ción de las externalidades de la producción a lacapacidad de resiliencia del ecosistema.
Mediante la aplicación general de los criterios depriorización de la inversión para una economíaendógena para el Buen Vivir y el cálculo particu-lar del IPI para casos específicos, se cuenta con uninstrumental de criterios funcional para la priori-zación de la inversión pública y su programaciónplurianual para cumplir los objetivos de medianoy largo plazos.
Finalmente, tanto los criterios generales decondiciones previas y acumulación de capital,como el índice específico de prioridad de lainversión pública permiten cumplir con unapolítica fundamental de la inversión pública,que debe ser afinada en momentos de crisis eco-nómica y restricción fiscal, que apunta a la opti-mización del uso de recursos, el avancetecnológico y la generación de ingresos o ahorrosfuturos para el país.
407
9. C
RITE
RIO
SPA
RALA
PLA
NIF
ICA
CIÓ
NY
PRIO
RIZA
CIÓ
ND
ELA
INV
ERSI
ÓN
PÚBL
ICA

10. Bibliografía
Achion, Philippe, y Jeffrey Williamson (1998). Growth,inequality and globalization, Theory, history and policy.Cambridge: Cambridge University Press.
Acosta, Alberto (2008). «El Buen Vivir, una oportunidadpor construir». En Ecuador Debate, No. 75: 33-48.
__________ (2000). «La trampa de la dolarización.Reflexiones para una discusión latinoamericana». EnDolarización: Informe Urgente. Quito: Abya-Yala.
Albán, Jorge. y otros (2004). Gestión pública de los recursosnaturales. Quito: CAMAREN.
Álvarez, Freddy (2000). Las Derivas de la Alteridad. Quito:Abya-Yala.
Andrade, Pablo (2005). «Continuidad y cambio de ladominación oligárquica en el Ecuador». Documentoinédito. Quito.
__________ (1999). «Democracia y economía». EnRevista Íconos, No. 8: 4-11.
Andrade, Xavier (2006). «Más ciudad, menos ciudadanía:renovación urbana y aniquilación del espacio públicoen Guayaquil». En Ecuador Debate, No. 68: 161-198.
Araujo, María Caridad (1999). «Crisis y políticas de ajus-te». En La Ruta de la Gobernabilidad. Informe final delproyecto CORDES-CIPIE. Quito: CORDES.
Ávila Santamaría, Ramiro (2009). «Los retos de la exigi-bilidad de los derechos del Buen Vivir en el derechoecuatoriano». En La protección judicial de los derechossociales. Quito: Ministerio de Justicia y DerechosHumanos.
__________ (2008). «Estado constitucional de derechos yjusticia». En La Constitución del 2008 en el contextoandino. Análisis de la doctrina y el derecho comparado.Serie Justicia y Derechos Humanos, Tomo III. Quito:Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Báez, René (1995). «La quimera de la modernización». EnEcuador: pasado y presente. Quito: Libresa.
Banco Central del Ecuador (2006). Ecuador: Evolución dela balanza comercial, enero-diciembre de 2006. Quito:Banco Central del Ecuador.
__________ (2002). Boletín Anuario, No. 24. Quito:Banco Central del Ecuador.
__________ (1992). Plan Macroeconómico deEstabilización. Quito: Banco Central del Ecuador.
Banco Mundial (2008). Informe sobre el desarrollo mundial.Una nueva geografía económica. Washington: Mayol.
Barrantes, Gerardo, Henry Chávez y Marco Vinueza(2001). El bosque en el Ecuador: una visión transforma-da para el desarrollo y la conservación. Quito: Imprefepp.
Barrera, Augusto (2006). Un Estado descentralizado para eldesarrollo y la democracia. Documento de discusiónILDIS. Quito: ILDIS.
__________ (2001). Acción colectiva y crisis política: elmovimiento indígena ecuatoriano en los noventa. Quito:OSAL-Ciudad-Abya-Yala.
Barrios, Miguel Ángel (2008). «Del Mercosur al Estadocontinental». En Política Exterior y Soberanía, No. 3.
Bobbio, Norberto (1991). El tiempo de los derechos. Bogotá:Fondo de Cultura Económica.
Borja, Germania, Alain Dubly y Alicia Granda (2004).Agua vida y conflicto. Panorama social del agua en elEcuador. Quito: Corporación Editora Nacional yComisión Ecuménica de Derechos Humanos.
Brassel, Frank. ¿Reforma agraria en el Ecuador? Viejos temas,nuevos argumentos. Quito: Sistema de Investigacionesde la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE).
Bresser-Pereira, Luiz (2007). «Estado y mercado en elnuevo desarrollismo». En Nueva Sociedad, No. 210.Disponible en: http://www.nuso.org
Brown, Lester (2006). Plan B 2.0: Rescuing a planet understress and a civilization in trouble. Nueva York: W. W.Norton & Company.
Buber, Martin (1949). ¿Qué es el hombre? México: Fondode Cultura Económica.
Campbell, Tom (2002). La justicia: los principales debatescontemporáneos. Barcelona: Gedisa.
Castañeda, Jorge (2006). «Latin America’s left turn». EnForeign Affairs, No. 85: 28-44.
CEPAL (2008). Balance preliminar de las economías deAmérica Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
__________ (2006). Protección de cara al futuro, financia-miento y solidaridad. Montevideo.
__________ (2004). Una década de desarrollo social enAmérica Latina 1990-1999. Santiago de Chile:Naciones Unidas.
__________ (2000). América Latina y el Caribe.Crecimiento económico, población y desarrollo. SeriePoblación y Desarrollo No. 2. Santiago de Chile.
__________ (1990). Transformación productiva con equidad.Santiago de Chile.
CEPAR (2005). Encuesta Demográfica y de Salud Materna eInfantil, ENDEMAIN 2004. Quito.
__________ (2004). Encuesta Demográfica y de SaludMaterna e Infantil, ENDEMAIN 2003. Quito.
Chiriboga, Manuel (2008). Diseño de las políticas nacionalesde desarrollo rural territorial. Quito: MIES-PRODER.
Chiriboga, Manuel (1985). La crisis agraria en Ecuador:tendencias y contradicciones del reciente proceso. Quito:Corporación Editora Nacional.
Chuji, Mónica (2008). «El Estado plurinacional». EnYachaykuna: Saberes, Nº 8.
CISMIL (2007). Segundo Informe Nacional. La Situación delos ODM en Ecuador. Informe preliminar. Quito:SODEM-CISMIL-COSUDE-ONU.
__________ (2006). Los ODM en el Ecuador: indicadores ydisparidades cantonales, notas para la discusión. Quito:SODEM-CISMIL-COSUDE-ONU.
408

Comunidad Europea (2004). Informe intermedio sobre lacohesión territorial. Luxemburgo: Oficina dePublicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
Conaghan, Catherine (1984). Reestructuring domination:Industrialists and the State in Ecuador. Pittsburgh:University of Pittsburgh Press.
CONELEC (2009). Estadística del sector eléctrico ecuatoria-no. Año 2008. Quito: CONELEC.
CONAMU-INEC (2008). El tiempo de ellas y de ellos.Indicadores de la encuesta del uso del tiempo, 2007.Quito: CONAMU-INEC-AECID-UNIFEM.
Coraggio, José Luis (2009). «Territorios y economías alter-nativas». Ponencia presentada en el I SeminarioInternacional Planificación Regional para elDesarrollo Nacional. Visiones, desafíos y propuestas.La Paz, 30-31 de julio. Disponible en: http://www.cor-aggioeconomia.org.
__________ (2008). «La Economía social y solidaria comoestrategia de desarrollo en el contexto de la integra-ción regional latinoamericana». Ponencia presentadaen el III Encuentro Latinoamericano de EconomíaSolidaria y Comercio Justo, organizado por RIPESS.Montevideo, 22-24 octubre. Disponible en:http://www.coraggioeconomia.org.
__________ (2004). La gente o el capital. Quito: Abya-Yala-Ciudad.
CORDES (1990). La ruta de la gobernabilidad. Informefinal del Proyecto CORDES-Gobernabilidad. Quito:CORDES-CIPIE.
Corrales, Javier, y Richard Feinberg (1999). «Regimes ofcooperation in the Western Hemisphere: Power, inte-rests, and intellectual traditions». En InternationalStudies Quarterly, Vol. 43, No. 1.
Cosse, Gustavo (1980). «Reflexiones acerca del Estado, elproceso político y la política agraria en el caso ecuato-riano, 1964-1977», En Ecuador: Cambios en el agroserrano. Quito: FLACSO-CEPLAES.
Cuesta-Camacho, Francisco, y otros (2007).«Identificación de vacíos para la conservación de labiodiversidad terrestre en el Ecuador continental». EnPrioridades para la conservación de la biodiversidad en elEcuador. Quito: Instituto Nazca de InvestigacionesMarinas, EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, TheNature Conservancy & Conservation International.
Cueva, Agustín (1989). Las democracias restringidas deAmérica Latina. Elementos para una reflexión crítica.Quito: Planeta.
De la Torre, Carlos (1998). «Populismo, cultura política yvida cotidiana en Ecuador». En El fantasma del populis-mo. Caracas: ILDIS-FLACSO, Nueva Sociedad.
De Rivero, Oswaldo. «El modelo de California y la crisisde civilización». En Le Monde Diplomatique, Vol. 3,No. 29.
De Sousa Santos, Boaventura. (2007). «Socialismo doséculo XXI». En Folha de São Paulo, 7 de junio.
__________ (2006) Renovar la teoría crítica y reinventar laemancipación social. Buenos Aires: CLACSO.
Delcourt, Laurent (2009). «Retour de l’Etat. Pour quellespolitiques sociales?». Disponible en:http://www.cetri.be/spip.php?page=imprimer&id_arti-cle=1216&lang=fr.
Delors, Jacques (1996). «La ecuación encierra un tesoro».En Informe a la UNESCO de la Comisión Internacionalsobre la Educación para el Siglo XXI. Madrid.
Díaz Polanco, Héctor (2005). «Los dilemas del pluralis-mo». En Pablo Dávalos, comp. Pueblos indígenas,Estado y democracia. Buenos Aires: CLACSO.
DNP (2007). «Fortalecer la descentralización y adecuar elordenamiento territorial». Propuesta para discusión.Colombia: Dirección Nacional de Planeación (DNP).
Durán, María-Ángeles, y Carlos Hernández Pezzi (1998).La ciudad compartida. Madrid: Consejo Superior de losColegios de Arquitectos.
Dussel, Enrique (1994). El encubrimiento del otro. Hacia elmito del origen de la modernidad. Quito: Abya-Yala.
Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador.Ciudad Alfaro: Asamblea Constituyente.
Erazo, Ximena, Víctor Abramovich y Jorge Orbe (2007).Políticas públicas para un Estado social de derechos: Elparadigma de los derechos universales. Vol. II. Santiagode Chile: Lom ediciones.
Ezcurra, Ana María (1998). El neoliberalismo frente a lapobreza mundial. Quito: Abya-Yala.
Falconí, Fander (2005). «La construcción de unamacroeconomía con cimientos ecológicos». EnAlberto Acosta y Fander Falconí, eds. Asedios a loimposible: Propuestas económicas en construcción.Quito: FLACSO-ILDIS.
Falconí, Fander, y Mauricio León (2003). «Pobreza y desi-gualdad en América Latina». En Íconos, No. 15: 96-102.
Falconí, Fander, y José Oleas, eds. (2004). Antología de laeconomía ecuatoriana 1992- 2003. Quito: FLACSO.
Falconí, Fander, y Pabel Muñoz (2007). «En búsqueda desalidas a la crisis ética, política y de pensamiento». EnLa descentralización en el Ecuador: opciones comparadas.Quito: FLACSO.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2009).Proyecto de documento sobre el programa de cooperaciónpor países (2010-2014). Disponible en: http://www.uni-cef.org/spanish/about/execboard/files/N0929134.pdf.
Fontaine, Guillaume (2003). El precio del petróleo.Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la regiónamazónica. Quito: FLACSO.
Forum for Food Sovereignty (2007). Declaración deNyéléni. Sélingue, Mali.
Fraser, Nancy (1999). «Repensando la esfera pública. Unacontribución a la crítica de la democracia actualmen-te existente». En Ecuador Debate, No. 46.
Fung, Archon, y Erik Olin Wright (2003). DeepeningDemocracy. Institutional Innovations in EmpoweredParticipatory Governance. Londres, 2003.
Gudynas, Eduardo (2009). «Crisis económica y la críticaal desarrollo extractivista». Disponible en: www.rebe-lion.org.
409

Harvey, David (2007). Breve historia del neoliberalismo.Madrid: Akal.
Herrera, Gioconda, ed. (2006). La persistencia de la desi-gualdad: Género, trabajo y pobreza en América Latina.Quito: CONAMU, FLACSO, Secretaría Técnica delFrente Social.
Hidalgo, Francisco (2009). Apuntes para la formulación depolíticas públicas en materia de soberanía alimentaria.Quito: SENPLADES.
Hinkelammert, Franz (2000). «La vuelta al sujeto reprimi-do frente a la estrategia de globalización». En RevistaPasos, No. 87.
Houtart, François (2001). «Quelle éthique sociale face aucapitalisme mondialisé?». Disponible en:www.cetri.be/spip.php?article520&lang=fr.
Ibarra, Hernán (1996). «Análisis de coyuntura política».En Ecuador Debate, No. 38.
INEC-CELADE-UNFPA (2003). Ecuador: Estimaciones yproyecciones de población, 1950-2025. Serie OI N0.205. Quito: INEC.
INHAMI (2007). Vulnerabilidad de las cuencas hídricas a loscambios en el clima. Disponible en: http://www.inam-hi.gov.ec/html/inicio.htm.
Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (2009).Ecuador: La desnutrición en la población indígena y afro-ecuatoriana menor de cinco años. Quito: INEC.
__________ (2007). Encuesta de Uso del Tiempo. Quito:INEC.
__________ (2007). Anuario de Egresos Hospitalarios.1990-2005. Quito: INEC.
__________ (2007). Anuario de Recursos y Actividades deSalud. 1990-2005. Quito: INEC.
__________ (2007). Anuarios de estadísticas vitales.Nacimientos y defunciones. 1990-2005. Quito: INEC.
__________ (1995, 1998, 1999, 2005-2006, 2007, 2008).Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU.Quito: INEC.
__________ (1995, 1998, 1999, 2005-2006). Encuesta deCondiciones de Vida. Quito: INEC.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y Ministeriode Agricultura y Ganadería del Ecuador (2001). IIICenso Nacional Agropecuario. Quito: INEC.
International Union for the Conservation of Nature,IUCN (2006). IUCN Red list of threatened species.Disponible en: www.iucnredlist.org.
Jameson, Fredric, y Slavoj Žižek (1999). Estudios culturales.Reflexiones sobre el multiculturalismo. Barcelona: Paidós.
Katz, Raúl (2009). El papel de las TIC en el desarrollo.Propuesta de América Latina a los retos económicos actua-les. Madrid: Ariel.
Klare, Michael (2004). Blood and oil. The dangers and con-sequences of america’s growing dependency on importedpetroleum. Nueva York: Metropolitan Books.
Korovkin, Tanya (2004). «Globalización y pobreza: los efec-tos sociales del desarrollo de la floricultura de exporta-ción». En Efectos sociales de la globalización. Petróleo,banano y flores en Ecuador. Quito: Abya Yala-CEDIME.
Lara, Rommel, y otros (2002). Plan de manejo del territorioHuaorani. Inédito. Quito: Proyecto CARE/SUBIR,EcoCiencia-ONHAE.
Larrea, Ana María (2009). «La disputa de sentidos por elbuen vivir como proceso contra-hegemónico».Documento del Grupo de Trabajo Hegemonías yEmancipaciones, CLACSO.
Larrea, Carlos (2006). Hacia una historia ecológica delEcuador. Quito: Corporación Editora Nacional.
__________ (2004). «Dolarización, exportaciones ypobreza en Ecuador». En Efectos sociales de la globaliza-ción. Petróleo, banano y flores en Ecuador. Quito: AbyaYala-CEDIME.
__________ (2002). Pobreza, dolarización y crisis en elEcuador. Informe de avance de investigación. Quito:CLACSO-IEE.
Larrea, Carlos, y Jeanette Sánchez (2002). Pobreza, empleoy equidad en el Ecuador: perspectivas para el desarrollohumano sostenible. Quito: PNUD.
Latinobarómetro (2007, 2008). Informe anual. Disponiblesen: www.latinobarometro.org.
Lefeber, Louis (1985). «El fracaso del desarrollo: introduc-ción a la economía política del Ecuador». En Economíapolítica del Ecuador. Campo, región, nación. Quito:Corporación Editora Nacional.
León, Javier (2009). «Análisis de relaciones funcionalesde los asentamientos humanos en Ecuador».Documento de consultoría. Quito: SENPLADES.
López, Adrián (2002). Post-national macro-regionalism:Region-States and the South American Community ofNations. Amherst, MA: Hampshire.
Maldonado, Paola, y Christian Martínez (2006). La cober-tura vegetal en la provincia de Cotopaxi. Programa para laconservación de la biodiversidad, páramos y otros ecosiste-mas frágiles del Ecuador. Quito: CBP-EcoCiencia-HCPC.
Mancero, Alfredo (1999). «Transición a la democraciaecuatoriana». En La ruta de la gobernabilidad. Quito:CORDES.
Mentefactura, Ecolex y SCL Econometrics (2006).Ecuador: análisis ambiental país. Quito: BID.
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2009).Agenda de Desarrollo Social. Documento borrador.Quito: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
__________ (2009). Informe de gestión. Quito: MinisterioCoordinador de Desarrollo Social.
__________ (2001-2002). Sistema de Identificación ySelección de Beneficiarios de Programas Sociales,SELBEN. Quito: Ministerio Coordinador deDesarrollo Social.
Ministerio Coordinador de Patrimonio (2009). Agenda delConsejo Sectorial de Política de Patrimonio, 2009-2010.Quito: Ministerio Coordinador de Patrimonio.
Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa(2008). Agenda Nacional de Seguridad Interna yExterna. Quito: Ministerio Coordinador de SeguridadInterna y Externa.
410

Ministerio de Cultura (2009). Diagnóstico de infraestructu-ra cultural. Quito: Ministerio de Cultura.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2007).Programa Aguas Rurales, PRAGUAS. Quito:Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.Disponible en:http://200.105.234.210/sitiopraguas/indice.htm.
Ministerio de Educación (2007). Informes Aprendo. Quito:Ministerio de Educación.
Ministerio de Energía y Minas (2007). Agenda energética2007-2011. Quito: Ministerio de Energía y Minas.
Ministerio de Relaciones Exteriores (2006). Relaciones delEcuador con sus países vecinos. Quito: MRE-PLANEX2020.
Ministerio de Salud Pública (2007). Plan operativo anual.Quito: Ministerio de Salud Pública.
__________ (2007) Lineamientos Estratégicos del Ministeriode Salud. Quito: Ministerio de Salud Pública.
__________ (2007). Micro-área de salud de la niñez.Proyecto fortalecimiento de la atención integral de la niñez.Quito: Ministerio de Salud Pública.
__________ (2007). Proceso de normatización del SistemaNacional de Salud. Quito: Planes y Programas de Salud.
__________ (2007). Dirección de control y mejoramiento dela salud pública. Quito: Programa Ampliado deInmunizaciones.
__________ (2006). Indicadores básicos de salud, 2005-2006. Quito: Ministerio de Salud Pública.
__________ (2006). Manual para la vigilancia epidemiológi-ca e investigación de la mortalidad materna. Quito:Ministerio de Salud Pública.
__________ (2006). Subsistema de vigilancia epidemiológicae investigación de la muerte materna. Propuesta de normatécnica del manejo activo del tercer período del parto.Quito: Ministerio de Salud Pública.
__________ (2006). Unidad ejecutora de la Ley deMaternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Quito:Ministerio de Salud Pública.
__________ (2005). Subproceso de epidemiología.Coberturas de los programas y estadísticas de salud.Quito: Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Salud Pública-CONASA (2006). Marcogeneral de la Reforma Estructural de la Salud en elEcuador. Quito: Ministerio de Salud Pública-CONASA.
__________ (2006). Plan de acción. Política de salud y dere-chos sexuales y reproductivos 2006-2008. Quito:Ministerio de Salud Pública-CONASA.
Ministerio del Ambiente (2006). Análisis de las necesidadesde financiamiento del Sistema Nacional de ÁreasNaturales Protegidas del Ecuador. Quito: Ministerio delAmbiente.
__________ (2006). Plan estratégico del Sistema Nacional deÁreas Protegidas del Ecuador, 2007-2016. Informe finalde consultoría. Quito: SNAP-GEF/REGAL-ECOLEX.
Ministerio del Ambiente-EcoCiencia-Unión Mundialpara la Naturaleza (2001). La biodiversidad del Ecuador.Informe 2000. Quito: Ministerio del Ambiente-EcoCiencia-UICN.
Montúfar, César (2002). Hacia una teoría de la asistenciainternacional para el desarrollo: un análisis desde su retó-rica. Quito: UASB-Corporación Editora Nacional.
__________ (2000). La reconstrucción neoliberal. FebresCordero o la estatización del neoliberalismo en el Ecuador,1984-1988. Quito: Abya-Yala-UASB.
Moreno, Leonardo (2008). «Hacia políticas sociales conenfoque de derechos humanos garantizados». EnPolíticas públicas para un Estado social de derechos. Vol.II. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
Muradian, Roldan, y Joan Martínez-Alier (2001).«Globalization and poverty: an ecological perspec-tive». En World Summit Papers of the Heinrich BöllFoundation, No. 7. Berlín: Heinrich Böll Foundation.
Nazmi, Nader (2001). «Failed reforms and economic col-lapse in Ecuador». En The Quarterly Review ofEconomics and Finance, No. 41.
Negri, Antonio, y Giuseppe Cocco (2006). GlobAl.Biopoder y luchas en una América Latina globalizada.Buenos Aires: Paidós.
North, Liisa (1985). «Implementación de la política eco-nómica y la estructura del poder político en Ecuador».En Economía política del Ecuador. Campo, región,nación. Quito: Corporación Editora Nacional.
Nussbaum, Martha (2006). Las fronteras de la justicia.Consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: Paidós.
Nussbaum, Martha, y Amartya Sen, comps. (1996). Lacalidad de vida. México: Fondo de Cultura Económica.
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2008). Objetivos deDesarrollo del Milenio, ODM. Estado de situación 2008.Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Quito:PNUD.
Offe, Claus (1988). Partidos políticos y nuevos movimientossociales. Madrid: Editorial Sistema.
Organización Panamericana de la Salud-OrganizaciónMundial de la Salud (2007). Boletín informativo de larepresentación Ecuador. Quito.
Ovejero, Félix (2005). Proceso abierto. El socialismo despuésdel socialismo. Barcelona: Tusquets.
Páez, Pedro (2000). «Democracia, lucha contra la pobrezay políticas alternativas de estabilización». EnCuestiones Económicas, Vol. 16, No. 2.
Patrón, Pepi (1997). «Esferas públicas “sub-alternas”». EnLos procesos de reforma del Estado a la luz de las teorías degénero. Cuaderno No. 26. Quito: CentroLatinoamericano de Capacitación y Desarrollo de losGobiernos Locales, IULA/CELCADEL.
Paz y Miño, Juan, y otros (2007). Asamblea Constituyente yeconomía: Constituciones en Ecuador. Quito: Abya Yala.
Peemans, Jean-Philippe (2002). Le développement des peu-ples face à la modernisation du monde. Lovaina y París:Bruylant-Academia/L’Harmattan.
Pérez Tapias, José (1995). Filosofía y crítica de la cultura.Reflexión crítico-hermenéutica sobre la filosofía y la reali-dad cultural del hombre. Madrid: Trotta.
Pichilingue, Eduardo, ed. (2002). Evaluación preliminar dela biodiversidad en el territorio Huaorani, Amazoníaecuatoriana. Documento inédito. Quito: ProyectoSUBIR-CARE/EcoCiencia- ONHAE.
411

Plataforma de Acuerdos Socio Ambientales, PLASA(2005). Aprendiendo de los conflictos. Experiencias meto-dológicas de manejo de conflictos socioambientales enEcuador. Quito: Futuro Latinoamericano.
Prebisch, Raúl (1996). «El desarrollo económico de laAmérica Latina y algunos de sus principales proble-mas». En El Trimestre Económico, No. 249.
__________ (1987). Capitalismo periférico, crisis y transfor-mación. México: Fondo de Cultura Económica.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,PNUD (1997). Informe sobre desarrollo humano.Madrid: Mundiprensa.
Rabotnikof, Nora (2008). «Lo público hoy: lugares lógicasy expectativas». En Íconos, No. 32.
__________ (2005). En busca de un lugar común. El espa-cio público en la teoría política contemporánea. México:UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas.
__________ (1995). «El espacio público: variaciones entorno a un concepto». En La tenacidad de la política.México: UNAM.
Ramírez, Franklin (2006). «Mucho más que dos izquier-das». En Nueva Sociedad, No. 205.
__________ (2000). «Equateur: la crise de l Etat et dumodel néolibéral de développement». En Problèmesd’Amérique Latine, No. 36.
Ramírez, Franklin, y Freddy Rivera (2005). «Ecuador: cri-sis, security and democracy». En The Andes in focus.Security, democracy, and economic reform in the Andes.Baltimore: Johns Hopkins University-SAIS.
Ramírez, Franklin, y Jacques Ramírez (2005). La estampidamigratoria ecuatoriana. Crisis, redes transnacionales yrepertorios de acción migratoria. Quito: CIUDAD-UNESCO.
Ramírez, René (2008). Igualmente pobres, desigualmentericos. Quito: Ariel-PNUD.
__________ (2002). «Desarrollo, desigualdad y exclusión:los problemas nutricionales en el Ecuador (1990-2000)desde el enfoque de las capacidades humanas». EnVersiones y Aversiones del Desarrollo. Quito: CIUDAD-SIISE.
__________ (2002). Pseudo-salida, silencio y ¿deslealtad?Entre la inacción colectiva, la desigualdad de bienestar y lapobreza de capacidades. Estudio de caso de la participaciónpolítica en Ecuador. México: FLACSO.
Ramírez, René, y Analía Minteguiaga (2007). «¿Queremosvivir juntos? Entre la equidad y la igualdad». EnEcuador Debate, No. 70.
Ramírez, René, y otros (2006). Objetivos de Desarrollo delMilenio, ODM. Estado de situación 2006. Provincia dePichincha. Quito: CISMIL-STFS-CONCOPE-FLACSO-PNUD-AECI-Banco Mundial.
Ramón, Galo (2004). «Estado, región y localidades en elEcuador (1808-2000)». En René Báez, Pablo Ospina yGalo Ramón, eds. Una breve historia del espacio ecuato-riano. Quito: CAMAREN-IEE.
Rawls, John (1999). A theory of justice. Oxford: OxfordUniversity Press.
Revista Gestión (2004). «Las 50 de Gestión, y los princi-pales grupos económicos del Ecuador». En Gestión,No. 120.
Riechmann, Jorge, y Albert Recio (1997). Quien parte yreparte... el debate sobre la reducción del tiempo de traba-jo. Barcelona: Icaria.
Rodríguez Garavito, César, Patrick Barrett y DanielChávez, eds. (2005). La nueva izquierda en AméricaLatina: Sus orígenes y trayectoria futura. Bogotá: Norma.
Romero, Marco (1999). «Coyuntura nacional: se profun-diza la recesión y la incertidumbre». En EcuadorDebate, No. 47.
Ros, Jaime (2001). «Industrial policy. Comparative advan-tages and growth». En CEPAL Review, No. 73.
Sáenz, Malki (2005). «Visión nacional de los ecosistemasterrestres continentales». En Buscando caminos para eldesarrollo local. Quito: Corporación Mashi-TerraNueva-EcoCiencia.
__________ (2010). Marco conceptual del sistema de moni-toreo socioambiental. Quito: EcoCiencia.
Sáenz, Malki, Carolina Chiriboga y Carlos Larrea (2002).Introducción al Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad.Quito.
Santos Milton (1992). Espaço e método. São Paulo: Nobel.
Schaller, Susanna, y Gabriella Modan (2005).«Contesting public space and citizenship. Implicationsfor neighborhood business improvement districts». EnJournal of Planning Education and Research, No. 24.
Schuldt, Jürgen, y Alberto Acosta (2006). «Petróleo, ren-tismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución?».En Nueva Sociedad, No. 204.
Schumpeter, Joseph (1950). Capitalism, socialism anddemocracy. Nueva York: Harper & Row.
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT(2009). Indicadores de actividades científicas y tecnológi-cas. Quito: Secretaría Nacional de Ciencia yTecnología.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,SENPLADES (2009). Estrategia Nacional deDesarrollo. Quito: Secretaría Nacional dePlanificación y Desarrollo.
__________ (2009). Notas para la discusión de la EstrategiaNacional de Desarrollo Humano. Quito: Delta.
__________ (2009). Elementos para el diseño de la políticadel deporte de la Revolución Ciudadana. Documentoborrador. Quito: documento inédito.
__________ (2009). Talleres de participación ciudadana deQuito y Guayaquil. Notas de la sistematización. Quito:documento inédito.
__________ (2009). Estrategia para el buen vivir rural.Quito: Secretaría Nacional de Planificación yDesarrollo.
__________ (2008). Metodología de priorización de proyec-tos de inversión pública. Índice de prioridad de la inversión.Quito: documento interno.
__________ (2008). Informes de veedurías ciudadanas.Quito: documentos inéditos.
412

__________ (2007). Plan nacional de desarrollo 2007-2010.Quito: Secretaría Nacional de Planificación yDesarrollo.
SENPLADES-NNUU-CISMIL (2007). Segundo informenacional de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Quito:documento inédito.
Secretaría Técnica del Frente Social (2007) SistemaIntegrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).Versión 4.5.
__________ (2001). Sistema Integrado de IndicadoresSociales del Ecuador (SIISE). Versión 3.0.
Sen, Amartya (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona:Planeta.
__________ (2000). «Social exclusion: concept, applica-tion and scrutiny». Social development papers No. 1.Asian Development Bank. Disponible en:http://www.adb.org/documents/books/social_exclu-sion/Social_exclusion.pdf.
__________ (1992). Nuevo examen de la desigualdad.Madrid: Alianza.
Sierra, Natalia (2008). Marginalidad y ética. Una miradadesde América Latina. Disertación presentada paraobtener el título de Ph. D. en Política y CienciasSociales en la Freie Universität Berlin.
Sierra, Rodrigo, ed. (1999). Propuesta preliminar de un sis-tema de clasificación de vegetación para el Ecuador conti-nental. Quito: EcoCiencia-GEF.
Sierra, Wladimir (2002). Heterogeneidad estructural. Unalectura sociológica de Jorge Icaza y José María Arguedas.Disertación presentada para obtener el título de Ph. D.en Política y Ciencias Sociales en la Freie UniversitätBerlin.
Stiglitz, Joseph (2002). El malestar en la globalización.Buenos Aires: Taurus.
Tedesco, Juan Carlos (2006). «Las TICs y la desigualdadeducativa en América Latina». En Magazine deHorizonte. Informática Educativa, Vol. 7, No. 75.Disponible en: http://www.enlaces.cl/archivos/doc/200511281906400.TICs_Desigualdad(3).pdf.
Terán, Juan Fernando, Chris Jochnick y Patricio Pazmiño,comps. (2000). Un continente contra la deuda: perspecti-vas y enfoques para la acción. Quito: CDES.
Terán, María Cecilia, y otros (2007). «Identificación devacíos y prioridades de conservación de la biodiversi-dad de la plataforma marina del Ecuador continental».En Prioridades para la conservación de la biodiversidad enel Ecuador. Quito: Instituto Nazca de InvestigacionesMarinas, EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, TheNature Conservancy & Conservation International.
Terán, María Cecilia, y otros (2004). Evaluación ecorregio-nal Pacífico Ecuatorial. Componente marino. Quito:SIMBIOE-NAZCA-The Nature Conservancy.
Thoumi, Francisco, y Merilee Grindle (1992). La políticade la economía del ajuste. La actual experiencia ecuatoria-na. Quito: FLACSO.
Touraine, Alain (1993). Crítica a la modernidad. Madrid:Temas de Hoy.
Trujillo, Mónica, y D Ercole, Robert (2003).Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en elEcuador. Los desastres, un reto para el desarrollo.Quito: IRD-COOPI-OXFAM.
UN-ECLA (1970). Development problems in Latin America.Austin: Institute of Latin American Studies-TexasUniversity Press.
UNESCO (2004). Activities Report 2003-2004. BuenosAires: IIPE-UNESCO.
United Nations (1975). «Report of the World FoodConference». Informe presentado en Roma, 5-16 denoviembre.
Verdesoto, Luis (2001). Descentralizar. Grados de autono-mía para enriquecer a la democracia. Quito: Abya-Yala.
Villalba, Mateo (2009). Desarrollo de instrumentos técnicosy procesos para facilitar la vinculación planificación-presu-puesto-inversiones. Consultoría para la Subsecretaría deInversión Pública. Quito: documento interno.
__________ (2002). Riesgo moral en la relación del Estado yla banca. Modelo de decisión desde la teoría de juegos.Disertación de grado presentada para optar por el títu-lo de economista. Pontifica Universidad Católica delEcuador, Quito.
Viteri, Galo (2007). «Situación de la salud en el Ecuador».En Observatorio de la Economía Latinoamericana, No. 77.
Vos, Rob (2002). «Ecuador: economic liberalization,adjustment and poverty, 1988-99». En Rob Vos, LanceTaylor y Ricardo Paes de Barros, eds. Economic liberal-ization, distribution and poverty. Latin America in the1990s. Cheltenham: Edward Elgar-UNDP.
Vos, Rob, Lance Taylor y Ricardo Paes de Barros, eds.(2002). Economic liberalization, listribution and poverty:Latin America in the 1990s. Cheltenham: Edward Elgar-UNDP.
Vos, Rob, y otros (1999). Crisis y protección social. Quito:Abya-Yala.
Wagner, Daniel, y otros (2005). Monitoring and evaluationof ICT in education projects. A handbook for developingcountries. Washington: International Bank forReconstruction and Development / World Bank.
Wright, Erik Olin (2006). «Los puntos de la brújula. Haciauna alternativa socialista». En New Left Review, No. 41.
World Bank (2004). Ecuador poverty assesment.Washington: World Bank.
413

11. Siglas
AGD Agencia de Garantía de DepósitosALBA Alianza Bolivariana para las AméricasAME Asociación de Municipalidades EcuatorianasBCE Banco Central del EcuadorBM Banco MundialBRIC Brasil, Rusia, India y ChinaCAIC Comisión para la Auditoría Integral del Crédito PúblicoCAN Comunidad AndinaCEC Código Ecuatoriano de ConstrucciónCELEC Corporación Eléctrica del Ecuador CEPAL Comisión Económica para América Latina y el CaribeCI Conservación InternacionalCIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a InversionesCISMIL Centro de Investigaciones Sociales del MilenioCODENPE Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del EcuadorCONADIS Consejo Nacional de DiscapacidadesCONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del EcuadorCONAM Consejo Nacional de ModernizaciónCONAMU Consejo Nacional de las MujeresCONELEC Consejo Nacional de ElectricidadCOPs Contaminantes Orgánicos PersistentesCSN Comunidad Sudamericana de NacionesCSD Consejo Suramericano de DefensaDAC Dirección de Aviación CivilDINAPEN Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y AdolescentesDINAREN Dirección Nacional de Recursos Naturales RenovablesDPT Dirección de Planificación TerritorialECV Encuesta de Condiciones de VidaENDEMAIN Encuesta Demográfica de Salud Materna e InfantilENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y SubempleoENEMDUR Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y RuralEPN Escuela Politécnica NacionalESPE Escuela Politécnica del EjércitoESPOCH Escuela Politécnica del ChimborazoEUT Encuesta sobre el Uso del TiempoFEIREP Fondo de Estabilización, Inversión Social y Reducción del Endeudamiento
PúblicoFLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede EcuadorFMI Fondo Monetario InternacionalG-20 Grupo de los 20 (países industrializados y emergentes)GAD Gobierno Autónomo DescentralizadoIGM Instituto Geográfico MilitarIG/EPN Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica NacionalIESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad SocialINHAMI Instituto Nacional de Meteorología e HidrologíaINEC Instituto Nacional de Estadísticas y CensosINECEL Instituto Ecuatoriano de ElectrificaciónINFOPLAN Sistema de Información para la PlanificaciónIRD Instituto de Investigación para el Desarrollo (Institut de Recherche pour le
Développment)ITT Iniciativa Yasuní (Ishpingo-Tambococha-Tiputini)
414

IUCN Siglas en inglés de: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
LOREYTF Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia FiscalMAE Ministerio del AmbienteMAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y PescaMCDS Ministerio Coordinador de Desarrollo SocialMCPNC Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y CulturalMEER Ministerio de Electricidad y Energía RenovableMERCOSUR Mercado Común del SurMIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas EmpresasMIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y ViviendaMINTUR Ministerio de TurismoMMP Ministerio de Minas y PetróleosMPD Movimiento Popular DemocráticoMSP Ministerio de Salud PúblicaMTOP Ministerio de Transporte y Obras PúblicasNBI Necesidades Básicas InsatisfechasOCP Oleoducto de Crudos PesadosODM Objetivos de Desarrollo del MilenioOEA Organización de Estados AmericanosOELAC Organización de Estados Latinoamericanos y del CaribeOLADE Organización Latinoamericana de EnergíaOMC Organización Mundial de ComercioOPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo PAI Plan Anual de InversionesPEA Población Económicamente ActivaPETROECUADOR Empresa Estatal Petróleos del EcuadorPIB Producto Interno BrutoPLANDETUR Plan Nacional de TurismoPNBV Plan Nacional para el Buen VivirPND Plan Nacional de DesarrolloPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPOA Plan Operativo AnualPPI Plan Plurianual InstitucionalPROMSA Programa de Modernización de los Servicios AgropecuariosSELBEN Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales
para el EcuadorSENAGUA Secretaría Nacional del AguaSENAMI Secretaría Nacional del MigranteSENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y DesarrolloSIGAGRO Sistema de Información Geográfica para el Sector AgropecuarioSIEH Sistemas Integrados de Encuestas de HogaresSIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del EcuadorSISPAE Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo AfroecuatorianoSNAP Sistema Nacional de Áreas ProtegidasSPPP Subsecretaría de Planificación y Políticas PúblicasSRI Sistema de Rentas InternasTIC Tecnologías de la Información y la ComunicaciónTNC The Nature ConservancyUE Unión EuropeaUNASUR Unión de Naciones SuramericanasUNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la CulturaUNICEF Siglas en Inglés de: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
415


ANEXOS


Índice de Anexos1
Anexo 1: matriz de políticas y lineamientos de política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Anexo 2: línea base de las metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 . . . . . . . . . . . 442
Anexo 3: fichas zonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Anexo 4: Plan Plurianual de Inversiones: escenarios 2010-2013 en el Presupuesto General del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Anexo 5: ejemplos de programas y proyectos estratégicos para el período 2009-2013 clasificados según objetivos nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Anexo 6: metodología de construcción de las metas de Buen Vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Anexo 7: metodología sobre los mapas de la Estrategia Territorial Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . 507
419
1 Para la presente versión impresa del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se han incluido anexos relativos aindicadores de línea base y de apoyo, metodologías de metas y de mapas (N. del E.).
AN
EXO
S


ANEXO 1Matriz de políticas y lineamientos de política
421
AN
EXO
S

422

423
AN
EXO
S

424

425
AN
EXO
S

426

427
AN
EXO
S

428

429
AN
EXO
S

430

431
AN
EXO
S

432

433
AN
EXO
S

434

435
AN
EXO
S

436

437
AN
EXO
S

438

439
AN
EXO
S

440

441
AN
EXO
S

442
AN
EXO
2Lí
nea
base
de
las
met
as d
el P
lan
Nac
iona
l par
a el
Bue
n V
ivir
200
9-20
13

443
AN
EXO
S

444

445
AN
EXO
S

446

447
AN
EXO
S

448

449
AN
EXO
S

450

451
AN
EXO
S

452

453
AN
EXO
S

454

455
AN
EXO
S

456

457

458

1.1. Caracterización
La Zona de Planificación 1-Norte, está integrada porlas provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura ySucumbíos, conformada por 26 cantones, 144 parro-quias rurales y 39 parroquias urbanas, distribuidas enun área de 42.498 km2 correspondiente al 16,6% delterritorio ecuatoriano. Posee una población de1’011.201 habitantes lo que representa el 8.32% dela totalidad nacional (INEC, Censo 2001).
Entre las características de la Zona de Planificación,se destaca poseer el mayor número de pueblos ynacionalidades indígenas, entre los que se encuen-tran: Kichwa, Épera, Awa, Chachi, Siona, Cofán,Secoya y afroecuatoriano; en suma, la presenciaétnica asciende al 30.1% de la población regional.La pobreza por necesidades básicas insatisfechas(NBI) es mayor a la media nacional con 68.2%,reflejando los porcentajes más altos las provincias deSucumbíos y Esmeraldas.
Esta zona, fronteriza con Colombia, mantiene unfuerte intercambio comercial e importantes movi-mientos migratorios, especialmente de nacionali-dad colombiana, lo cual la convierte en una deespecial dinámica y comercio. Posee una diversidadde pisos climáticos y de ecosistemas, que varíandesde tropical monzón, tropical húmedo en la zonacostera hasta mesotérmico húmedo y semihúmedoen la zona andina y cálido húmedo en la zona ama-zónica, con una topografía de relieves colinadosaltos y muy altos. En las estribaciones de la cordille-ra occidental existen minerales metálicos y nometálicos destacándose oro, cobre y también rocamasiva, arena grava, arcillas, azufre y calizas.
Las cinco actividades económicas que contribuyen ala economía regional son: la explotación petrolera y
minera con 42%; la producción de derivados delpetróleo con 14.5% (en éstas la población econó-micamente activa-PEA es de apenas 6.8%); elcomercio al por mayor y menor con 10%, la indus-tria manufacturera con 7.3%; y, la agricultura,ganadería y silvicultura con un 6.7% (BCE, 2007).La fuerza laboral está orientada a actividades agrí-colas y comerciales, en su mayoría, sin que estacontribuya significativamente a la economía regio-nal. La producción agropecuaria está orientada a:papa y fréjol en Carchi; naranjilla, café y vacunosen Sucumbíos; cacao, banano, plátano, productosde mar y palma africana en Esmeraldas.
La Zona de Planificación está conformada por unsistema de ciudades urbanas de diferentes tamaños ygrados de interacción: Ibarra, Esmeraldas, siendo lassiguientes en rango poblacional Tulcán, Lago Agrio,Otavalo y Quinindé. Cabe destacar la importanciade las cabeceras cantorales y parroquiales que sirvende soporte a las actividades productivas rurales.
El principal eje vial que articula la Zona dePlanificación, es la vía Panamericana que se encuen-tra en buen estado y conecta en sentido norte-sur lasprovincias de Carchi, Imbabura, Pichincha. En sen-tido transversal la red se complementa con la víaImbabura-Esmeraldas, Carchi-Sucumbíos y variasvías inter-cantonales; algunas de estas vías tienenseveras limitaciones, lo que dificulta una adecuadaconectividad transversal. El oleoducto y varios poli-ductos cruzan la zona de planificación, se inicia enSucumbíos y termina en la refinería en Esmeraldas.Existen dos puertos marítimos en Esmeraldas y SanLorenzo y dos puertos fluviales: Puerto Providencia yPuerto Sucumbíos en Sucumbíos, además existenaeropuertos en cada capital de provincia. Sin embar-go, solo dos de ellos se encuentran actualmente habi-litados en las ciudades de Esmeraldas y Lago Agrio.
459
ANEXO 3Fichas Zonales
Zona dePlanificación 1
EsmeraldasCarchiImbaburaSucumbíos
AN
EXO
S

Mapa A.3.1.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 1
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
460
1.2. Potencialidades y problemas
El carácter fronterizo de la Zona de Planificaciónrepresenta un fuerte eje de desarrollo comercial eintegración. Sin embargo, por ser una zona defrontera posee condiciones particulares en rela-ción al resto del territorio: la presencia de gruposarmados irregulares, economía informal, violen-cia e inseguridad especialmente en las tres pro-vincias fronterizas, a esto se suman altos flujosmigratorios lo que generan sobre-oferta laboral.Existe una demanda de cobertura de serviciosbásicos como agua para consumo, alcantarilladoy cobertura de telefonía, especialmente enSucumbíos y Esmeraldas.
La riqueza en diversidad étnica y cultural, sumadoa la belleza escénica y paisajística en todo el terri-torio, la existencia de ciudades patrimoniales,sitios arqueológicos y centros turísticos, formanáreas propicias para el desarrollo turístico - étnico– cultural. No obstante, estás potencialidades seencuentran amenazadas por la extracción indiscri-minada de recursos naturales y pérdida de identi-
dad cultural con desplazamientos de poblacionesde sus territorios ancestrales, esta situación de unau otra manera se refleja en nuevos asentamientoshumanos en los sectores rurales de las provinciasde Esmeraldas y Sucumbíos.
La tasa de crecimiento de la población urbana esmayor a la nacional: en Ibarra, Otavalo,Quinindé, Muisne, Atacames y el crecimientoporcentual acelerado en Nueva Loja yShushufindi generan un desorden en la consoli-dación de los asentamientos humanos; lo queagudiza el déficit de cobertura de servicios bási-cos. A ésto se suma los problemas de acceso ytenencia de la tierra especialmente enSucumbíos y Esmeraldas.
La presencia de yacimientos petroleros implicauna gran oportunidad de generar riqueza a travésde la explotación petrolera, de hecho la provinciade Sucumbíos es la que mayor cantidad de pozosen producción posee. Sin embargo, los impactossocio-ambientales que dicha extracción generason muy altos, como la colonización de tierras

dentro de áreas protegidas, deforestación y conse-cuentemente la degradación del hábitat y pérdidade biodiversidad, contaminación de suelos y fuen-tes de agua, entre otros.
Las formaciones sedimentarias presentes en laAmazonía afloran en un 85% de la superficie dela provincia de Sucumbíos, siendo propicias paracontener yacimientos de mucha importanciacomo el asfalto, gas anhídrido carbónico, salesde potasio y sodio, calizas fosfatas y otras. LaZona de Planificación forma también parte deuna enorme reserva aurífera ubicada en la cuen-ca oriental de la cordillera donde hay tres distri-tos auríferos; encontrándose depósitos puntualesde oro, económicamente explotables en algunosríos de la Amazonía; al igual que plata, cobre,manganeso, plomo, zinc, antimonio, estaño, hierro,entre otros, ubicados en zonas de difícil accesibi-lidad. Existen además recursos minerales nometálicos, destacándose la roca masiva, arenagrava, arcillas, azufre y calizas, siendo estosrecursos no renovables un potencial generadorde ingresos que deberá manejarse con el mayorrespecto al ambiente.
Esta Zona de Planificación dispone de suelos conmuy buena aptitud agrícola y forestal; cuenta conuna importante biodiversidad. Una parte de suterritorio está bajo el Sistema Nacional de ÁreasProtegidas, posee una alta disponibilidad defuentes de agua dulce, varios de sus ríos son utili-zados como vías de acceso natural para el trans-porte de productos a distintos lugares, así comoproveedores de agua especialmente para riego;pero la falta de tecnificación en las prácticasagrícolas, especialmente en Imbabura y Carchi,conlleva a una baja productividad en dichaszonas. Existe una incipiente infraestructura pro-ductiva y accesibilidad a redes de comercializa-ción directa. Existen grandes reservas de aguas
termales subterráneas con gran potencial para lageneración de energía geotérmica.
1.3. Estructura territorial propuesta
Territorio revalorizado en lo natural, paisajísticoy étnico, con una industria extractiva de madera,minerales y petróleo que mantienen equilibrioentre la competitividad del sector y el respeto alambiente; con una excelente movilidad que per-mite el flujo e intercambio de comercio haciadentro y fuera del país, con centros de integra-ción comercial distribuidos estratégicamente a lolargo de la Zona de Planificación, nodos indus-triales textileros y de procesamiento de pescado,circuitos turísticos a lo largo de toda la franja dezona del pacífico, andina y amazonía, con unared urbana bien estructurada conteniendo nodosurbanos con roles y competencias definidos ycomplementarios entre sí, con centros de saludde calidad que brindan atención universal, gra-tuita sin exclusión y equidad.
Red de universidades con relación y vincula-ción directa a las potencialidades productivasdel territorio en la generación de ciencia y tec-nología. Territorio con una producción sana yculturalmente apropiada, agropecuaria y pes-quera, con cadenas de asociatividad, diversifica-ción de productos, autoabastecimiento,transformación y procesamiento, aplicando bio-tecnologías de producción de varios alimentosde la canasta básica.
Territorio con diferentes niveles de asentamien-tos humanos que responden a la dinámica real ypotencial de la Zona de Planificación, con trestipos de grupos urbanos dotados de infraestructu-ra pública y de servicios que fortalecen la poten-cialidad del territorio.
461
AN
EXO
S

Map
a A
.3.1
.2:
Estr
uctu
ra t
err
ito
rial
pro
pu
esta
Zo
na d
e P
lan
ific
ació
n 1
Fu
en
te:
SIG
AG
RO
, M
TO
P,
MA
E.
Ela
bo
ració
n:
SE
NP
LA
DE
S.
462

Cuadro A.3.1. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 11
463
1.4. Temas prioritarios
De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-les, la ciudadanía ha seleccionado como temasprioritarios en la Zona de Planificación2:
• Superar las brechas de pobreza y extremapobreza.
• Involucrar a las universidades en la adapta-ción y utilización de la ciencia y tecnologíaen los diferentes procesos productivos.
• Fomentar actividades de producción y servi-cios basados principalmente en el trabajo,con fuertes encadenamientos productivos.
• Prevenir y controlar la contaminaciónambiental, del aire, del agua y del suelo.
• Propiciar como un tema obligatorio el estu-dio, la investigación y la difusión de todaslas culturas.
• Promover el desarrollo territorial integral yequilibrado para la formación de unaestructura nacional policéntrica de asenta-mientos humanos.
• Universalizar el acceso permanente, opor-tuno, gratuito y sin exclusión a una aten-ción en salud integral, por ciclos de vida,con calidad, calidez y equidad.
• Impulsar la soberanía alimentaria, garanti-zando la autosuficiencia y el acceso perma-nente a alimentos sanos y culturalmenteapropiados.
• Impulsar la generación de empleo digno enactividades vinculadas a la soberanía alimen-taria y a la atención de necesidades básicas.
• Impulsar el manejo forestal sustentable debosques, la forestación y reforestación.
• Promover la gestión intercultural a travésde un sistema nacional descentralizado ydesconcentrado de cultura.
• Promover que las políticas públicas se ela-boren e implementen con enfoque de dere-chos humanos.
Complementario a estos temas en otros espaciosde discusión y consulta se identificaron como rele-vantes: la necesidad de mejorar la infraestructura
1 Grupos Urbanos: Conjunto de centros urbanos complementarios entre los cuales existen fuertes relaciones sociales, cul-turales y económicas que resultan en desplazamientos terrestres diarios entre ellos.
2 Referencia a las políticas 1.1; 1.6; 11.1; 4.5; 1.8; 3.2; 1.4; 6.1; 4.1; 2.2 y 9.2 priorizadas en el Taller de ConsultaCiudadana para la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Esmeraldas el 13 de Julio de 2009.
AN
EXO
S

básica, especialmente de las condiciones deabastecimiento de agua potable en la zona fron-teriza; garantizar que las actividades extractivasmineras, petroleras y forestales se cumplan conestrictas medidas de protección ambiental, eimpulsar la producción sustentable de energíasalternativas; impulsar encadenamientos produc-tivos agrícolas y pecuarios para garantizar lasoberanía alimentaria, fortaleciendo a su vez lasactividades artesanales y la creación de mecanis-mos de acceso a mercados nacionales e interna-cionales para la comercialización de estos
productos; así como también fomentar en ellargo plazo el rol de las ciudades de Esmeraldas,Tulcán y Nueva Loja, como asentamientoshumanos comerciales, que por su ubicación enpasos de frontera y puertos, se han constituidoen zonas con alto dinamismo comercial, espe-cialmente de productos alimenticios y textiles; yal mismo tiempo promover la vinculación de laZona de Planificación a través de la creación ymejoramiento de ejes de conexión vial comoaporte al dinamismo comercial, y al acceso de lapoblación a todos los servicios básicos.
464

2.1. Caracterización
La Zona de Planificación 2-Centro Norte, estáintegrada por las provincias de Pichincha,Orellana y Napo, conformada por 1 Distritometropolitano, 17 cantones y 103 parroquias,distribuidas en una superficie de 43.646,07 km2,correspondiente al 17% del territorio nacional.Posee una población de 2 337.311 habitantes,incluida la ciudad de Quito, que representa el18,89% de la totalidad nacional concentrándose12,98% en lo urbano y 5,90% en lo rural (INEC,Censo 2001).
El índice promedio del NBI es de 66,8%, superioral promedio nacional (61,3%), sin embargo, laprovincia de Pichincha presenta un NBI del40,6% en contraste con Napo y Orellana quepresentan un 77,1% 82,7%, respectivamente,muy por encima del indicador promedio del país(SIISE, 2001).
La población indígena representa el 6,5% de lapoblación total de la Zona de Planificación con-formada por las culturas kayambi, los kitu kara,kichwa amazónico, huaorani, shuar-awá; configu-rando un territorio multiétnico y pluricultural.
La Zona de Planificación posee una diversidad depisos climáticos y ecosistemas que van desde los200 msnm en la llanura amazónica hasta los 5.790en la sierra central, con un 22% de su territoriocon limitaciones topográficas, especialmente enlos flancos de la cordillera andina. Su temperaturafluctúa entre los 5°C a 26°C, con precipitacionesentre 300 mm en Pichincha a 4.000 mm en laAmazonía. Conformado por un conjunto de vol-canes activos: Pululahua, Guagua Pichincha,Ninahuilca, Cayambe, Reventador, Antisana,Sumaco y Cotopaxi.
Alrededor del 34% del territorio, se encuentra bajoel Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),muchas de ellas intervenidas y amenazadas por
actividades petroleras y madereras. Al interior delSNAP, se encuentran importantes parques nacio-nales (27%) y diversas reservas ecológicas (7%).En las provincias de Napo y Orellana el 35% de lasuperficie corresponde a bosques nativos y natura-les que no cuentan actualmente con status de pro-tección (SIGAGRO, 2000). El 2,3% del área de laZona de Planificación tiene condiciones para eldesarrollo de actividades agrícolas sin limitacio-nes, el 6,4% se presenta con ciertas limitaciones yel 15,50% para actividades ganaderas. En lo refe-rente al sector minero, se dispone de 31 depósitosde minerales no metálicos 23% del total nacional.
Las principales actividades económicas están rela-cionadas con: el sector petrolero de exportación;el sector hidroeléctrico; el sector agrícola, en elárea andina (papa, cereales, maíz, habas, mellocos,quinua, hortalizas, fréjol, etc.), en el área subtropi-cal (maíz, cacao, yuca, plátano, palma africana), elsector pecuario: leche y carne; el sector florícola;el sector turístico, los servicios profesionales y eltransporte y la logística. El sector primario de laPEA se expresa con un 30,87%, el secundario conun 18,49% y el terciario con un 24,63%, siendo laprovincia de Pichincha la de mayor aporte a estascifras con más del 90% (SIISE, 2001).
Las actividades y funciones de la Zona dePlanificación «se hallan fuertemente determina-das por la existencia de un polo urbano concentra-dor y orientador de la dinámica de configuracióndel territorio, que es la ciudad de Quito» (PGDT,2006: 12). Sin embargo, las ciudades amazónicascumplen un rol estratégico fundamental en laestructura territorial y económica del país, por lapresencia de la actividad petrolera en su territorio.
El sistema de ciudades principales se expresa enlos siguientes niveles: El primero lo conforma elDistrito Metropolitano de Quito con la mayorconcentración poblacional, 1842.201 habitantes;en un segundo nivel se encuentran: Sangolquí con64.098 habitantes seguido de Cayambe con
465
Zona dePlanificación 2
PichinchaNapoOrellana
AN
EXO
S

35.993, Coca con 28.366 y Tena con 26.507.Alrededor de estas ciudades se articulan una seriede asentamientos de menor escala que han idoconformando grupos urbanos articulados con elsistema de ciudades principales.
Los ejes viales que articulan la Zona dePlanificación son: la vía Panamericana que arti-cula en sentido vertical y los ejes transversales:Quito-Tena-Coca, Ibarra-Quito-Tena, en el sen-tido transversal: Esmeraldas-Santo Domingo-Quito-Tena, es un eje en buen estado. El sistemafluvial en la Amazonía es un importante medio de
transporte de personas y comercio, estructuradopor los ríos Napo y Coca, -navegables durantetodo el año- conectando especialmente la rutaTena-Coca y Coca-Tiputini-Nuevo Rocafuerte.El sistema aéreo se articula mediante el aero-puerto Internacional Mariscal Sucre y en laAmazonía el aeropuerto de El Coca. Al momen-to se ejecuta el Aeropuerto del Tena.
En esta Zona de Planificación existen 8 centralesentre hidroeléctricas, térmicas, termoeléctricas yestructuras para la producción petrolera ubicadasen la zona oriental de la provincia de Orellana.
466
Mapa A.3.2.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 2
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES .
2.2. Potencialidades y problemas
En el Distrito Metropolitano de Quito, existengrandes equipamientos de salud y educaciónsuperior, que son una gran oportunidad para lapoblación, realidad que no es compartida por lasdemás ciudades de la zona de planificación.Existe un bajo nivel de cobertura de servicios
básicos como agua, alcantarillado, recolecciónde basura, educación y salud en las provinciasamazónicas.
En la parte de Napo y Orellana, especialmente,existe presencia de asentamientos ancestrales queconfiguran un territorio multi-étnico y pluricultu-ral que han visto amenazados sus modos de vida

Cuadro A.3.2. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 2
por la presencia de actividades petroleras y deextracción maderera.
La presencia de importantes elementos esencialesexpuestos frente a peligros naturales (sísmicos,volcánicos, de remoción en masa e inundaciones)y antrópicos hace que se tenga un alto índice devulnerabilidad.
Un 34% de las áreas naturales protegidas delterritorio nacional se encuentra en esta Zona dePlanificación, con una inmensa riqueza natural yde biodiversidad, que le confiere un alto valorpaisajístico y la presencia de grandes parquesnacionales y reservas ecológicas que favorecennotablemente a la actividad turística. Sin embar-go, la fuerte presencia de actividades producti-vas: petrolera, florícola y maderera, hangenerado considerable contaminación ambientaly degradación de los recursos naturales, e inclusi-ve han incrementado el tráfico ilegal de especiesde flora y fauna.
La Zona de Planificación cuenta con una impor-tante red hidrográfica que la convierte en un terri-torio con potencial para la generación deelectricidad, así lo demuestra la localización del
proyecto Coca – Codo – Sinclair. También exis-ten importantes sistemas de riego para las activi-dades agrícolas; sin embargo, la sobreutilización delos suelos ha provocado un proceso de erosión,deforestación e incremento de la frontera agrícolaen zonas de bosques naturales, páramos y zonas deproducción natural de agua.
La presencia del sector industrial y de servicios(especialmente en Pichincha), representa unvalor agregado y un importante aporte a la pro-ducción nacional. Esto se complementa con lacapacidad de transporte y logística instalada, laubicación del aeropuerto internacional másimportante del país y ejes viales que interconectanla Zona de Planificación.
2.3. Estructura territorial propuesta
La Zona de Planificación centro-norte consolida-da en su carácter regional policéntrico y diverso.Con servicios públicos y equipamientos adecua-dos, conectado y accesible. Nodo de conectividadinternacional y territorio seguro, con un sistemade asentamientos diversos que cumplen roles espe-cíficos en la estructura nacional.
467
AN
EXO
S

Map
a A
.3.2
.2:
Estr
uctu
ra t
err
ito
rial
pro
pu
esta
Zo
na d
e P
lan
ific
ació
n 2
Fu
en
te:
SIG
AG
RO
, M
TO
P,
MA
E.
Ela
bo
ració
n:
SE
NP
LA
DE
S.
468

2.4. Temas prioritarios
De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-les, la ciudadanía ha seleccionado como temasprioritarios en la Zona de Planificación3:
• Garantizar el acceso a la educación hastaun tercer nivel y de carácter gratuito.
• Asegurar una (re)distribución equitativa dela riqueza.
• Promover una producción e industrializa-ción de los cultivos tradicionales para asegu-rar la soberanía alimentaria y la estabilidadcultural.
• Conservar el patrimonio natural y preser-varlo con sostenibilidad.
• Difundir, valorar y apoyar la preservacióndel patrimonio cultural en toda su riqueza ydiversidad.
• Promover el desarrollo territorial integral yequilibrado para la formación de una estruc-tura nacional policéntrica de asentamientoshumanos.
En el período 2009 – 2013 es necesario avanzaren la Zona de Planificación 2 en las siguientestemáticas:
Un territorio con uso sustentable del suelo, conprogramas de remediación ambiental y reforesta-ción; de la misma forma programas de mejora-miento de la calidad de agua tanto para consumo,como para riego.
Se debe promover la implementación de empresasfamiliares asociativas, que permitan incrementarlos ingresos de las actividades primarias.
La promoción de la interconexión internacionalentre Ecuador, Perú y Brasil a través de vías fluvia-les, y como puerta de entrada mejorar la infraestruc-tura y facilidades del Puerto Francisco de Orellana.
Es importante también impulsar programas deecoturismo y turismo comunitario, científico y deaventura, para promover el turismo en la Zona dePlanificación.
469
3 Referencia a las políticas 2.2; 1.6; 1.4; 4.1; 8.4 y 1.9 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadana para la actualiza-ción del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en el Tena el 28 de Julio de 2009.
AN
EXO
S

3.1. Caracterización
La Zona de Planificación 34 – Centro, es la másextensa del país, está integrada por las provinciasde Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua,conformada por 30 cantones y 139 parroquiasrurales distribuidas en un área de 44.899 km2,correspondiente al 18,10% del territorio ecuato-riano. Posee una población de 1’255.985 habitan-tes lo que representa el 10,33% de la totalidadnacional, concentrándose el 62.85 % de ella en lazona rural (INEC, 2001).
Los pueblos indígenas de la Zona de Planificaciónrepresentan el 27% de la población total, lo quedenota una gran riqueza étnica y cultural. En laZona alrededor del 67,6% de la población tienenecesidades básicas insatisfechas, mayor al prome-dio nacional de 61,3%, lo que se traduce en unalto nivel de pobreza y una gran desigualdad terri-torial, siendo más crítico en las zonas rurales(SIISE, 2001).
La Zona de Planificación posee una diversidad depisos climáticos y de ecosistemas, que van desdepiedemontes de la llanura Occidental pasandopor zonas glaciares de los macizos andinos hastallanuras fluviales amazónicas. Cerca del 16% delterritorio de esta zona, se encuentra bajo elSistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),cuenta también con 841 km2 de bosques protecto-res lo que representa el 0,33% de la superficie dela zona, además posee grandes extensiones depáramo y amplias zonas de bosque natural (487km2), otorgándole una amplia área de patrimonionatural activo a proteger, no obstante, en laactualidad el 4% de la superficie del SNAP ybosques protectores de esta Zona de Planificaciónse encuentra antropizada.
Esta zona cuenta con una ubicación geográficaestratégica, ya que constituye una conexiónimportante entre la Sierra y la Amazonía; con unavocación productiva agroindustrial, manufacture-ra, ambiental, energética y de servicios; se estáconvirtiendo en el centro de acopio agrícola, asícomo en un importante enclave comercial denivel nacional.
Entre las principales actividades económicas dela Zona de Planificación destacan en primerlugar la producción agropecuaria (sector prima-rio) en la que se ocupa el 44% de la poblacióneconómicamente activa (PEA), esta actividadutiliza el 24% de la superficie del territorio. Ensegundo lugar, está el sector secundario con laproducción manufacturera, que ocupa el 12% dela PEA, pero su aporte al PIB asciende al 23%,mayor que la contribución del sector agropecua-rio donde el aporte al Producto Interno Bruto(PIB) es de apenas el 14.83%. Finalmente, estánlas actividades relacionadas al sector terciario,principalmente el comercio (13% del PIB yPEA) y el transporte (11% del PIB y 4% dePEA) (SIISE, 2001).
La Zona de Planificación está conformada por unsistema de ciudades principales, en función de laconcentración poblacional destaca Ambato con209.000 habitantes; le siguen Riobamba con174.538 habitantes y Latacunga con 82.742 habi-tantes; existen otras ciudades como El Puyo(35.206 habitantes) y La Maná (27.655), donde laconcentración poblacional no supera los 40.000habitantes. Alrededor de estas ciudades se articu-lan una serie de asentamientos de menor escalaque han ido conformando grupos urbanos articu-lados con el sistema de ciudades principales(INEC, 2001).
470
Zona dePlanificación 3
CotopaxiChimborazoTungurahuaPastaza
4 Para la impresión del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se ha incluido la versión más actualizada de la presen-te Ficha Zonal, la cual incluye correcciones menores relacionadas con temas estadísticos y de enunciación. (N. del E.).

El principal eje vial que articula la Zona, es la víapanamericana que se encuentra en buen estado yconecta en sentido Norte-Sur a las provincias deCotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Esta vía secomplementa de manera transversal con tres víasde importancia que vinculan la Sierra con laCosta: Latacunga – La Maná – Quevedo; Ambato- Guaranda – Guayaquil; Riobamba – Guayaquil;y con la vía que conecta la sierra central con la lla-nura amazónica, la vía Ambato – Baños – Puyo.
En cuanto a infraestructura, resalta la presenciadel aeropuerto internacional de carga en la ciu-dad de Latacunga, tres centrales hidroeléctricasimportantes en la provincia de Tungurahua(Agoyán, Pisayambo y San Francisco, esta últi-ma abastece con 12% al país) y una red de mini
y microcentrales distribuidas en toda la Zonapara su consumo interno. Cuenta con 2 merca-dos mayoristas de importancia, hospitales pro-vinciales del Ministerio de Salud Pública(MSP), Instituto Ecuatoriano de SeguridadSocial (IESS), y 8 centros de educación supe-rior ubicados principalmente en las cabecerasprovinciales.
El valle productivo interandino marca la dinámi-ca de gran parte de esta Zona, consolidando unafuerte conexión entre Latacunga – Ambato –Riobamba. Otro eje estratégico de conexión es elque se establece entre Puyo y Ambato, especial-mente en lo comercial, productivo y turístico, per-filándose como un eje estructurante a niveleconómico y social con la zona Amazonía.
471
Mapa A.3.3.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 3
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
3.2. Potencialidades y problemas
Cuenta con zonas de alto valor paisajístico y conuna gran extensión de parques nacionales y zonasprotegidas, que favorecen el turismo. La riquezanatural y la biodiversidad en este territorio
potencian además el desarrollo de actividadesagropecuarias, forestales y de la industria farma-céutica herbolaria y naturista.
La multiplicidad de pisos ecológicos y variedadde climas (de glacial a subtropical), amplía las
AN
EXO
S

posibilidades productivas existentes, ya que propi-cia la producción de una diversidad de alimentos,siendo esta Zona una de las principales proveedo-ras de hortalizas, tubérculos y frutas del país, basefundamental para la seguridad alimentaria. Estacaracterística le ha permitido también contar conrubros de exportación como los generados por laproducción de flores y brócoli que aprovechan ladisponibilidad del aeropuerto internacional decarga de Latacunga.
Otra capacidad que destaca en este territorio es elpotencial energético, es decir, la generación deenergía limpia como la hidroeléctrica y la eólica,o la utilización de desechos orgánicos para lageneración de energía por biomasa (biocombusti-bles de segunda generación).
En cuanto a las actividades económicas, la pro-ducción manufacturera de pequeñas y medianasindustrias textileras, de cuero y calzado, artesa-nías, metalmecánica y el procesamiento de ali-mentos constituyen también una potencialidadpor desarrollar.
Por su ubicación estratégica en el centro del país yel buen estado de sus principales vías, la Zona dePlanificación ha logrado mantener una adecuadafuncionalidad interna, basada en la generación defuertes intercambios comerciales (a pesar de que lapoblación rural se encuentra dispersa).
Otra potencialidad es la presencia de varios centrosestatales de educación superior reconocidos; dos deellos se concentran en la ciudad de Riobamba(ESPOCH, UNACH), uno en Ambato (UTA),dos en Cotopaxi (UTC, ESPE) y uno en Pastaza(Estatal Amazónica); las que complementados conel servicio de universidades privadas y extensiones,generan un flujo permanente de estudiantes y ladinamización de servicios complementarios.
En cuanto a limitaciones territoriales, uno de losprincipales problemas de la Zona es la presenciade eventos naturales generadores de riesgo comola constante amenaza del volcán Tungurahua, quegenera efectos directos en las poblaciones, culti-vos e infraestructuras que se asientan en sus faldasy efectos indirectos en el resto de su territorio.
La expansión de la frontera agrícola es otro granproblema que afecta a grandes extensiones de
páramo, bosque tropical y áreas protegidas, espe-cialmente en la cordillera occidental, donde ladeforestación y las malas prácticas agrícolas gene-ran grandes problemas erosivos, ocasionando unapérdida gradual de productividad de los suelos.Adicionalmente, existe un alto porcentaje de tie-rras no legalizadas, principalmente por desconoci-miento de los propietarios sobre los procesoslegales y la escasa información actualizada de latenencia de la tierra.
A pesar de que este territorio posee fuentes deagua que pueden ser aprovechadas para consumohumano, riego y generación de energía eléctrica;la reducción de áreas naturales y páramos en laspartes altas de las cuencas y los efectos del cambioclimático, están provocando una disminución enlos caudales. A esto se suma el uso inadecuado eindiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y lamala disposición de desechos, que contaminan lasfuentes hídricas, superficiales y subterráneas, y lasemisiones de gases y líquidos de establecimientosindustriales; lo que pone en riesgo la provisiónactual y futura de agua para la Zona.
En cuanto a la infraestructura y cobertura deservicios básico, la Zona de Planificación, pre-senta aún serios problemas, especialmente en lorelacionado con agua potable y alcantarilladoen zonas urbanas y suburbanas, además en lazona rural es muy limitado el acceso al agua paraconsumo humano, debido principalmente a lacontaminación de las fuentes y a la dispersiónde población.
3.3. Estructura territorial propuesta
La Zona de Planificación 3, se presenta como unterritorio equilibrado, con eficiencia agroproduc-tiva e industrial, sin comprometer los espaciosnaturales, en donde las fuentes de agua estángarantizadas en el tiempo, en cantidad y calidad;con una conectividad fluida a través de laPanamericana como eje central de desarrollo yejes transversales mejorados que permiten enlazarla Costa con la Sierra y la Amazonía; con nodosurbanos intermedios bien servidos y conectados,transformándolos en espacios atractivos para serhabitados, ordenando el crecimiento de los asen-tamientos humanos y con circuitos turísticos ade-cuados a su patrimonio cultural y natural.
472

Cuadro A.3.3. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 3
473
AN
EXO
S

Map
a A
.3.3
.2:
Estr
uctu
ra t
err
ito
rial
pro
pu
esta
Zo
na d
e P
lan
ific
ació
n 3
Fu
en
te:
SIG
AG
RO
, M
TO
P,
MA
E.
Ela
bo
ració
n:
SE
NP
LA
DE
S.
474

3.4. Temas prioritarios
De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-les, la ciudadanía ha seleccionado como temas prio-ritarios en la Zona de Planificación los siguientes5:
1. Superar las brechas de pobreza y extremapobreza.
2. Asegurar la (re)distribución solidaria yequitativa de la riqueza.
3. Promover la producción, comercializacióne industrialización de los cultivos tradicio-nales para asegurar la soberanía alimentariay promover la cultura.
4. Conservar y manejar sosteniblemente elpatrimonio natural, considerando su biodi-versidad y variabilidad genética.
5. Promover la preservación, valoración, for-talecimiento, control y difusión del patri-monio cultural y natural del país, en toda suriqueza y diversidad.
6. Promover el desarrollo territorial integral yequilibrado para la formación de unaestructura nacional policéntrica de asenta-mientos humanos.
En el período 2009 – 2013 es necesario avanzaren la Zona de Planificación 3 hacia un territoriocon acceso integral a los servicios básicos, coninfraestructura adecuada para atención a toda lapoblación.
Promover planes de manejo integral de recursosnaturales, control de la expansión de la fronteraagrícola, y extracción sustentable de recursosnaturales no renovables y reducción de la vulnera-bilidad frente a los riesgos.
Impulsar la diversificación de la producción agrí-cola conjuntamente con la asociatividad familiarpara crear microempresas generadoras de ingresos.
Mejoramiento continuo y ampliación de los ejesviales de inter e intra conexión regional, paraimpulsar el comercio.
Impulsar la diversificación de la producciónagroindustrial, manufacturera y prestación deservicios.
475
5 Referencia a las políticas 1.1; 2.2; 1.9; 11.4; 2.3; 2.3; 8.4; 10.1 y 12.7 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadanapara la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Latacunga el 24 de Julio del 2009.
AN
EXO
S

4.1. Caracterización
La Zona de Planificación 4 – Pacífico, está integra-da por las provincias de Manabí y Santo Domingode los Tsáchilas, conformada por 23 cantones, distri-buidos en un área de 22.435 km2, correspondiente al9,04% del territorio nacional. Posee una poblaciónde 1’657.732 habitantes, lo que representa el 11,8%de la totalidad nacional (Censo INEC 2001).
El nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI)en esta Zona es de 69,60%, superior al valor nacio-nal (61,26%). Asimismo, los indicadores de anal-fabetismo funcional y déficit de servicios básicosresidenciales presentan los siguientes datos prome-dio a nivel de la zona con 34,10% y 76.40% respec-tivamente, sobre el nivel nacional que correspondeal 21,33% y 63,01% (Fuente SIISE 2001).
El grupo étnico característico son los Tsáchilascon aproximadamente 3500 hab., que ocupanaproximadamente una superficie de 10.500 has.,en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas(Fuente Gobierno Provincial de Santo Domingode los Tsáchilas).
Esta Zona de Planificación posee una gran diversi-dad de pisos climáticos, que van desde zonas tropi-cales mega térmicas semiáridas a tropicalesmegatérmicas semi-húmedas. Posee además unaextensa franja litoral y una cordillera costeradenominada Chongón y Colonche. Cerca del3,6% del territorio (762 km2) se encuentra bajorégimen de protección del Sistema Nacional deÁreas Protegidas (SNAP) y 3.258 km2 correspon-den a bosques protectores, principalmente locali-zados en la provincia de Manabí, cuenta ademáscon amplias zonas de bosque natural 11,2%, sinestatus de protección legal. El 59%, (13.206 km2)de la superficie tiene una importancia hidrológicamedia en agua subterránea.
Es importante decir que la Zona de Planificaciónse encuentra ubicada sobre el área de influencia de
la zona de subducción de la placa de Nazca ySudamericana por lo que puede presentar unaconsiderable actividad sísmica. Además, se puedenpresentar eventos de intensa sequía, ubicados conmayor fuerza en Manta, Portoviejo, San Vicente,Sucre y Olmedo. Por otro lado, en los valles de losríos Portoviejo y Chone, pueden registrarse inun-daciones que afectan a las áreas cultivadas.
En cuanto al aspecto económico y productivo, sepuede destacar que las actividades que realiza supoblación se basan principalmente en la agricultu-ra, ganadería, pesca y acuacultura. De esta forma,el 39,88% de la PEA se dedica a estas actividadesprimarias que se desarrollan especialmente en laprovincia de Santo Domingo y en los valles de lascuencas de los ríos Chone y Portoviejo, ocupandoel 9,6% de la superficie total de la Zona (2.939,74km2). En el eje costero, la pesca y la acuaculturason las principales actividades de la población.
La actividad de servicios abarca el 20.38% delPEA, seguida en importancia la comercializaciónde productos con el 17.5%, la manufactura con el6.6%, la construcción con el 5.7% y otras activi-dades con el 7%. El eje agroindustrial y ganaderolidera el mercado lechero en el país, ubicándoseen Santo Domingo – Quinindé; Chone, ElCarmen y Flavio Alfaro. La ciudad de SantoDomingo es un nodo estratégico de comercializa-ción, acopio y procesamiento para la producciónagrícola. La pesca se ha constituido en el motor dela actividad productiva debido a la presencia degrandes embarcaciones industriales y lanchas arte-sanales, esta aporta el 7% al PIB nacional, rubrosignificativo que demuestra el alto potencial pes-quero de este territorio, ocupando el tercer puestoen ingresos de divisas al Estado.
Los asentamientos humanos se caracterizan poruna alta concentración de habitantes en loscentros de mayor jerarquía, (Manta, Portoviejo ySto. Domingo). De la población total en la Zonade Planificación, el 55% vive en áreas urbanas. Es
476
Zona dePlanificación 4
ManabíSanto Domingode los Tsáchilas

importante señalar la baja relación funcionalentre las ciudades de Manta y Santo Domingo(entiéndase por baja relación funcional, a los pro-cesos de intercambio de productos y servicios).Están también las ciudades denominadas centrali-dades intermedias, cumpliendo la función de ciu-dades de paso, como El Carmen, Chone, Jipijapa,que cuentan con una dinámica comercial propia;y, ciudades o pequeños centros poblados, quedependen del turismo de playa y/o pesca artesanalcomo Bahía de Caráquez, Crucita, San Vicente,Pedernales, Puerto López.
El principal eje vial que articula la Zona, es la víaSanto Domingo – Portoviejo – Manta la cualrequiere mantenimiento permanente; la zona cos-tera está conectada por la vía denominada RutaSpondylus. Existen otras vías de importancia,como lo son la vía Portoviejo – Pichincha que seencuentra en malas condiciones y la víaMontecristi – Jipijapa – La Cadena.
En cuanto a infraestructura, existe un aero-puerto con proyección internacional en la ciu-dad de Manta y tres aeropuertos de carácternacional localizados en Portoviejo, Sto.Domingo y San Vicente. El puerto de Manta esun referente por su ubicación estratégica, conproyección a convertirse en un puerto de trans-ferencia de carga internacional. Existen ade-más tres terminales terrestres importantes deconexión nacional en las ciudades de Manta,Portoviejo y Santo Domingo.
Adicionalmente, existe infraestructura para elabastecimiento de agua como embalses y sistemasde riego tales como Poza Honda, La Esperanza,Proyecto Carrizal Chone y Daule Peripa que seencuentra en la zona no delimitada de la Mangadel Cura, las mismas que apoyan al desarrollo agrí-cola de esta Zona, especialmente en la provinciade Manabí que por sus características físicas pre-senta graves problemas de sequía.
477
Mapa A.3.4.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 4
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
AN
EXO
S

4.2. Potencialidades y problemas
En la Zona de Planificación, aún existen inequi-dades sociales como por ejemplo los altos índicesde analfabetismo funcional, especialmente en laszonas rurales de las provincias de Santo Domingoy Manabí, problema para el cual una solución sehace urgente especialmente en los cantones dePedernales, Pichincha y Paján en Manabí; y lasparroquias rurales de Santo Domingo como SantaMaría del Toachi.
A pesar de esto, posee una gran riqueza cultural loque la convierte en una gran potencialidad paragenerar actividades turísticas relacionadas al patri-monio cultural a través del desarrollo de la Rutadel Spondylus, Ruta del Sabor, Ruta del Café y dela Aventura.
Gracias a su belleza paisajística y biodiversidadmarina incomparable, posee un potencial turísticode gran importancia, especialmente en la franjacostera en donde existe una diversa gama de infra-estructura turística, hotelera y vial, no obstante, lamisma necesita constante mantenimiento.
Sin embargo, la presencia de asentamientoshumanos, en adición a la gran actividad turística,genera una fuerte contaminación marina, produ-cida especialmente por la descarga de desechos sintratamiento y de manera antitécnica.
La deforestación de grandes extensiones de bosquees también un problema bastante alarmante, queejerce presión sobre el Sistema Nacional de ÁreasProtegidas y Bosques Protectores, con una cifraalarmante de intervención del 44% (2.613 km2)de su superficie.
En cuanto a las actividades productivas se puedemencionar que la pesca se ha constituido en elmotor de la actividad productiva de la Zona dePlanificación 4, aportando el 7% al PIB nacional,rubro significativo que demuestra el alto poten-cial pesquero.
La ganadería, que lidera el mercado lechero en elpaís, sería una gran potencialidad si se considera
que la inserción de técnicas de explotación inten-siva de ganado, combinadas con infraestructura demercado y capacidades para transformarlo en deri-vados, generaría flujos económicos y de capital,que equilibrarían las inequidades presentes en elterritorio.
Sin embargo, en la actualidad existe una incom-patibilidad de usos de suelo, ya que solamente el15% del área con potencial agrícola es aprovecha-da, mientras que el 55% del territorio es sobreuti-lizado, es decir se está sobrepasando la capacidadde carga del recurso suelo. Además Los procesosde deforestación y sobreutilización del suelo,generan una fuerte desertificación (2.060 km2) ycausan el azolvamiento de los cauces.
Por otro lado, la deficiente infraestructura paradrenaje de agua, la construcción no planificada deespacios antrópicos y débiles o ausentes políticasde uso y ocupación del territorio, generan riesgosde inundaciones, especialmente en los valles alu-viales del Valle del Río Portoviejo y Chone, afec-tando la agroproducción en los suelos que tienenla mayor aptitud agrícola.
A pesar de estos problemas, esta Zona cuenta conuna importante infraestructura de puertos, unomarítimo en Manta y otro terrestre en SantoDomingo así como también una red de puertosartesanales en construcción. De igual forma dispo-ne de infraestructura aeroportuaria, con proyec-ción internacional (aeropuerto de Manta) yterminales aéreas nacionales en Portoviejo, SanVicente y Santo Domingo.
4.3. Estructura territorial propuesta
Zona de Planificación turística de playa, de aven-tura y étnico cultural, que ha sabido conservar sumedio ambiente natural y proteger sus fuentes deagua; referente a nivel nacional en el procesa-miento de productos del mar, agrícolas y ganade-ros. Puerto marítimo internacional del Pacífico,conectado mediante una excelente estructura vialcon el resto del país, nodos urbanos articulados ydiferenciados.
478

Cuadro A.3.4. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 4
479
AN
EXO
S

Mapa A.3.4.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 4
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
480

4.4. Temas prioritarios
De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-les, la ciudadanía ha seleccionado como temasprioritarios en la Zona de Planificación6:
• Superar las brechas de pobreza y extremapobreza.
• Impulsar el empleo en las actividades pri-marias, secundarias y terciarias.
• Promover un desarrollo rural integral.• Expandir los sistemas de transporte terres-
tre, marítimo, fluvial y aéreo como apoyo aldesarrollo regional.
• Prevenir y Mitigar la contaminaciónambiental del agua, suelo y aire.
• Promover el desarrollo territorial integraly equilibrado para la formación de unaestructura nacional policéntrica de asen-tamientos humanos.
• Garantizar un sistema de justicia eficiente eindependiente.
En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar enla Zona de Planificación 4 hacia un territorio conabastecimiento seguro de agua potable y tratadapara los sectores sin acceso, propiciando la conser-vación de las cuencas altas de los ríos a través deprogramas de forestación, reforestación, regenera-ción natural y control de la frontera agrícola
Es importante potenciar la explotación agrícolasostenible para el consumo inter e intra zonal, for-taleciendo los ejes viales para la interconexión delos mismos.
Se debe dar importancia al emprendimiento decampañas de promoción turística para posicio-nar a esta Zona como un destino turístico locale internacional.
481
6 Referencia a las políticas 1.1; 11.3; 1.9; 11.7; 4.5; 1.8 y 9.5 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadana para la actua-lización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Portoviejo el 21 de Julio de 2009.
AN
EXO
S

5.1. Caracterización
La Zona de Planificación 5, está conformada porlas provincias de Bolívar, Los Ríos, Guayas y SantaElena, integrada por 48 cantones y 157 parroquias,de las cuales 70 son rurales, distribuidas en un áreade 31.642,9 km2, representando el 12% del territo-rio ecuatoriano. Tiene una población estimada, al2008, de 4’594.114 habitantes, que representa el33,3% de la población total del país, de los cualesel 74,5% se localiza en las zonas urbanas.
Se asienta sobre un territorio rico en vestigiosarqueológicos, que testifican la ocupación indígenadel mismo en la época prehispánica, además incluyea las ciudades Guaranda y San Miguel de Bolívar,que son ciudades patrimoniales. En la actualidad lapresencia de los grupos indígenas y afroecuatorianosen la Zona es mínima; en la provincia de Bolívar selocaliza la mayor cantidad de indígenas con un totalde 21,1% y en la provincia del Guayas se encuentrael mayor número de afroecuatorianos, esto es 6,2%.Los datos de pobreza por NBI revelan que el 42,4%de la población se encuentra en esta condición; por-centaje inferior al promedio nacional (61,3%). Asítambién la pobreza por consumo es del 23%; el5,6% de la población se encuentra dentro de la líneade pobreza extrema y el 8,4% de la población recibeel Bono de Desarrollo Humano.
La Zona de Planificación 5 presenta diversas zonasde vida y ecosistemas, que van desde, páramos y sis-temas montañosos en la Cordillera Occidental delos Andes, entre 4.000 y 4.500 m de altura en la pro-vincia de Bolívar, pasando por las estribaciones de laCordillera Occidental al noreste y terrenos semion-dulados en la provincia de Los Ríos, hasta la cordi-llera costanera en las provincias del Guayas y SantaElena, en las cuales encontramos llanuras, estuarios,manglares, playas, cordones litorales, etc.; de estemodo, conformando un conjunto paisajístico, ópti-mo para el desarrollo de la actividad turística.
En relación a las áreas protegidas, el 1,4% del totalnacional de áreas terrestres y el 0,33% de áreas
marinas se encuentran en este territorio. Sin embar-go, se estima que aproximadamente el 8,41% de lasuperficie corresponde a áreas naturales que debe-rían ser protegidas y no cuentan con estatus legal deconservación. El resto del territorio está dedicado aactividades productivas y asentamientos humanos.
La dinámica económica de esta Zona aporta con el30% al Valor Agregado Bruto Nacional (VAB), loque denota la importancia de su contribución a lasactividades económicas nacionales; aporta con el54% de la producción nacional de pesca, con el 42%de la producción industrial manufacturera y el 32%de la agricultura y ganadería. Al interior de la Zonade Planificación, el sector terciario - comercio y ser-vicios - es el que más aporta con el 60%, seguido delsector secundario - industria y manufactura - con el25% y por último el sector primario con 15%, razónpor la cual alrededor del 50% de la PEA se encuen-tra distribuida en actividades terciarias. En los luga-res donde se produce arroz, la PEA se concentra enactividades primarias. Esta Zona dispone de 475.128hectáreas para cultivos permanentes de banano,cacao, café, caña de azúcar y naranja; 527.712 hectá-reas para cultivos transitorios de arroz y maíz; y676.887 hectáreas disponibles para las actividadespecuarias. Como infraestructura de apoyo cuentacon silos, mercados, piladoras y centros de acopio.
En la zona, existen tres ingenios azucareros, de loscuales, Valdez y San Carlos, producen el 70% delconsumo nacional. Existen industrias empacado-ras de atún en la zona de Posorja, Monteverde yGuayaquil; en Quevedo industrias procesadoras dealimentos; y, en el sector de Salinas de Bolívar,una microempresa que ha destacado a nivel inter-nacional como es el Salinerito.
El territorio se conforma por un sistema de ciuda-des en las que destaca Guayaquil como polo dedesarrollo, siguiendo en tamaño poblacional ciu-dades como Babahoyo, Durán, Milagro, Quevedoy Santa Elena. En este grupo de ciudades las rela-ciones se basan en el intercambio de flujos comer-ciales, donde Quevedo se destaca por ser el centro
482
Zona dePlanificación 5
BolívarGuayasLos RíosSta. Elena

de conexión hacia la Costa norte y la Sierra. Otrogrupo de ciudades a considerar por ser nodos turís-ticos actuales o potenciales son Santa Elena,Salinas, La Libertad y Guaranda.
La red vial está conformada por dos ejes arterialestransversales: Pichincha – El Empalme – Quevedo– Valencia – La Maná y Salinas – Guayaquil condos ramales uno hacia El Triunfo y otro aNaranjal, que conectan esta Zona con el sur delpaís. Los ejes longitudinales principales son:Guayaquil – Babahoyo – Quevedo – SantoDomingo; Guayaquil – Palestina – El Empalme; yla vía denominada Ruta del Spondylus desdeSalinas hacia el norte del país; en el sector deBolívar, la red vial es colectora, la principal esBabahoyo – Guaranda. En cuanto a infraestructu-ra de apoyo logístico, destacan el aeropuerto inter-nacional y el puerto marítimo para barcos de gran
calado en Guayaquil, desde y hacia donde se con-centra el movimiento comercial internacional; enel sector de La Libertad existe un puerto parapesca de altura -barcos atuneros-, algunos puertosprivados y otros artesanales. Cuenta además contres terminales terrestres localizados enGuayaquil, Quevedo y Guaranda, para el trans-porte intra e inter-zonal.
Predomina la industria hidrocarburífera con poli-ductos en la ruta Santo Domingo – Pascuales – LaLibertad – Manta, razón por la cual existen 2 ter-minales de productos limpios y una refinería en LaLibertad. En el Golfo de Guayaquil se encuentranlocalizados 3 bloques petroleros para explotaciónde crudo y de gas off-shore. Las característicashídricas de la zona son importantes, pues existen21 centrales termoeléctricas y 2 hidroeléctricasDaule - Peripa y Baba.
483
Mapa A.3.5.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 5
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
AN
EXO
S

5.2. Potencialidades y problemas
En el aspecto socioeconómico, resalta el hechode que el 42% de la población no satisface susnecesidades básicas, principal indicador depobreza. Efectivamente, existe una baja cobertu-ra de servicios básicos en las zonas de SantaElena, Bolívar y Los Ríos.
La actividad productiva agrícola presenta bajosrendimientos, escasa diversificación y mínimageneración de valor agregado, a lo que se suma lainsuficiencia y mala calidad de la red vial rural.
Existen problemas de carácter ambiental; entreotros, la reducción de ecosistemas frágiles como elpáramo, que está siendo amenazado por el avancede la frontera agrícola, principalmente en laProvincia de Bolívar; situación que repercute enel balance hídrico de las cuencas hidrográficas.
Las zonas de alto valor ecológico como losManglares Churute y El Salado, evidencian altaafectación por contaminación urbana e industrial,alteración de la biodiversidad, deforestación y ero-sión. En el caso del manglar, la expansión del sectorcamaronero produce contaminación y disminuciónde esta barrera natural contra las inundaciones.
Varios sectores se encuentran expuestos a riesgospor amenazas naturales como inundaciones en lacuenca del río Guayas, generalmente asociadas ala excesiva precipitación en épocas invernales;deslizamientos, especialmente en el sector deBolívar; sequía en la franja costera, además de unaalta sismicidad.
Entre las principales potencialidades destaca suelevada capacidad agrícola, la zona posee enmayor porcentaje suelos aptos para el cultivo sinlimitaciones, esto es 39,58% (11.879,08 km2), el30,26% (9.082,09 km2) corresponde a suelos conlimitaciones y solamente el 4,31% (1.294,42 km2)presenta aptitud para el desarrollo de la ganadería.Todas estas áreas están localizadas en la cuencabaja del río Guayas.
En lo referente a la ecología y al ambiente, lavariedad de paisajes existentes constituyen unpatrimonio natural invaluable, fuente propiciapara el turismo comunitario, arqueológico, derecreación, científico, entre otros.
Además presenta las condiciones para desarrollarla industria hidrocarburífera, debido a la existen-cia de gas en el Golfo de Guayaquil y petróleo enSanta Elena; lo que sin embargo, debe ser explota-do con los procedimientos adecuados, para evitarel incremento de la contaminación tanto terrestrecomo marítima, derivada de esta actividad.
La actividad industrial en general se conviertetambién en un gran potencial de desarrollo, debi-do a la gran diversidad de industrias de alimentos,derivados, etc.
Por otro lado, la ubicación de las ciudades inter-medias y sus zonas productivas, se muestra comouna gran potencialidad, ya que están estratégica-mente ubicadas para favorecer un desarrollo poli-céntrico en la Zona de Planificación.
Impulsar el desarrollo de estas ciudades ayudaría aresolver el problema de la alta concentración deservicios públicos y privados presentes actualmen-te en Guayaquil, implicando además mejoras delos servicios logísticos, que actualmente no abas-tecen a todas las zonas productivas debido a la dis-tancia existente y el mal estado de las vías.
La disponibilidad del recurso agua, principal-mente la Cuenca del Río Guayas, es importantepara fines de riego, generación de energía eléctri-ca, y posiblemente consumo humano e indus-trial, por lo que debe considerarse su distribucióny acceso.
Por último, el hecho de que esta sea una Zona cos-tera que cuenta con una red vial principal en buenestado, puertos aéreos y marítimos de primernivel, la convierten en un territorio con un granpotencial de desarrollo.
5.3. Estructura territorial propuesta
Zona de Planificación turística de playa, deaventura y étnico cultural, que ha sabido conser-var su ambiente natural y proteger sus fuentes deagua; referente a nivel nacional en el procesa-miento de productos del mar, agrícolas y ganade-ros. Puerto marítimo internacional del Pacífico,conectado mediante una excelente estructuravial con el resto del país, nodos urbanos articu-lados y diferenciados.
484

Cuadro A.3.5. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 5
485
AN
EXO
S

Mapa A.3.5.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 5
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
486

5.4. Temas prioritarios
De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-les, la ciudadanía ha seleccionado como temaspriorizados en la región de planificación7:
• Fortalecer los servicios de salud tanto enequipamiento como en talento humano,con personal de la región.
• Impulsar la generación de empleo digno.• Disminuir las deficiencias nutricionales.• Garantizar el acceso a los servicios de teleco-
municaciones y conectividad como herra-mientas del desarrollo regional.
• Fomentar la planificación familiar paracontrolar la sobreexplotación de los recur-sos naturales bioacuáticos.
• Promover procesos de preservación delpatrimonio cultural y natural.
• Desarrollar instituciones que apoyen a lareactivación productiva.
• Fortalecer la promoción de la salud para eldesarrollo de conocimientos, capacidades,actitudes y prácticas saludables.
• Asegurar la (re)distribución solidaria yequitativa de la riqueza.
• Garantizar una alimentación saludable, dis-minuyendo la desnutrición.
• Impulsar un desarrollo industrial endóge-no, dinámico y flexible, con localizaciónequilibrada en el territorio, que minimicelos impactos ambientales.
• Prevenir y controlar la contaminaciónambiental.
• Garantizar el acceso a un hábitat digno,seguro y saludable con los servicios públicosnecesarios.
• Regular y controlar el sistema financierocomo servicio de orden público.
En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar enla zona 5 hacia un territorio con una ampliacobertura de servicios básicos que abastezca a todala población.
Promover los sistemas y programas de gestión deriesgos, para reducir la vulnerabilidad de la pobla-ción e infraestructuras.
Garantizar una zonificación de la producción agrí-cola y ganadera, con el fin de mejorar la producti-vidad, sin necesidad de expansión superficial, através de la tecnificación.
Impulsar la renovación de la tecnología deexplotación de petróleo y gas en costa como ensuperficie.
Es importante promover el mejoramiento de laconectividad terrestre, construcción y readecua-ción de terminales terrestres y miniterminales.
Conformar y consolidar circuitos turísticos natu-rales, gastronómicos, entre otros.
487
7 Referencia a las políticas 2.1; 3.3; 4.4; 6.5; 8.5; y 11.9 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadana para la actualiza-ción del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Babahoyo el 23 de Julio de 2009.
AN
EXO
S

6.1. Caracterización
La Zona de Planificación 6 – Austro, está integra-da por las provincias de Azuay, Cañar y MoronaSantiago, conformada por 34 cantones y 132parroquias rurales en una superficie de 35.534,72km2, que representan el 14,18% del territorionacional. Según las proyecciones del INEC al2008 una población de 1.053.072 habitantes loque representa el 7,6% de la totalidad nacional,con una tasa de crecimiento poblacional de 1,74%inferior al nacional (2,1%); este lento crecimien-to poblacional, se explica por una disminución delas tasas de natalidad, pero sobre todo, por la altamigración internacional que está afectando a laestructura y dinámica de la población. Para el2008, el 52,8% de la población son mujeres y47,2% son hombres, el 34,2% son menores de 15años, el 59,1% están en edad productiva (15 a 64años) y el 6,7% tienen más de 65 años.
Por otra parte, para el 2008 se proyectó un incre-mento de la población que vive en el área urbana(56%) y una disminución de la población que viveen el área rural (44%), en la provincia del Azuayse estima que la población urbana representa el72% de la población total; en las provincias deCañar y Morona Santiago la población rural esmayor que la urbana, con 53,1% y 57,3% de lapoblación total, respectivamente.
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas(NBI) de la Zona para el año 2001 es del 66,3%,superior que el promedio nacional de 61,3%, siendomayor en las provincias de Cañar (69,9%) yMorona Santiago (75,8%), que en Azuay cuyo indi-cador es inferior al promedio nacional con 53,2%.
La población indígena representa el 20,3% de lapoblación total de la Zona, presentando diferen-cias importantes a nivel provincial, en donde lapoblación indígena representa el 16%, 30% y el41,20% de la población de Azuay, Cañar yMorona Santiago, respectivamente, las principa-les etnias son Cañari, Shuar y Achuar.
En esta Zona se encuentran ocho de los ecosiste-mas definidos para el Ecuador continental; aproxi-madamente el 53% de superficie está cubierta convegetación natural protegida y sin estatus legal,aquí se encuentran tres parques nacionales y unareserva biológica que forman parte del SistemaNacional de Áreas Protegidas (SNAP). En laZona Austral existen 14 cuencas hídricas, entrelas principales se puede mencionar Río Santiago,Río Morona, Río Pastaza, Río Jubones y RíoCañar. El suelo destinado a la producción agrope-cuaria ocupa un 26% del territorio.
Según el Censo de Población 2001, la PoblaciónEconómicamente Activa (PEA) de la Zona es de342.610 personas, de las cuales el 63% son hombresy el 37% son mujeres. Según la encuesta ENEMDU(2007), la PEA de la Zona se encuentra ocupada enlos siguientes sectores: el 55% pertenece al sector pri-mario, el 20% al secundario y el 25% al sector tercia-rio. Las principales actividades económicas a las quese dedica la PEA, son las agropecuarias con el 37%,el comercio con 16%, la industria manufactureraocupa el 13%, la construcción 7%, y el 27% restan-te se ocupa en otras actividades (turismo, minería,artesanía, servicios, etc.). Sin embargo, estas activi-dades no son las que generan mayor valor agregado,pues, la rama electricidad, gas y agua contribuyencon el 32% de la producción bruta del país. Lasegunda actividad es la construcción tanto públicacomo privada, que se ha dinamizado por el aporte delas remesas de los migrantes. Cabe mencionar que enla Zona existe una industria manufacturera con cier-to grado de desarrollo, que exporta principalmenteneumáticos, línea blanca, cartón, papel, cerámica yalimentos. Adicionalmente, la riqueza artesanal dela Zona, que se desarrolla en pequeñas unidades deproducción, es muy apreciada dentro y fuera del país.
La distribución de la población en territorio de laZona es desequilibrada, pues la población delcantón Cuenca representa el 51.66% de la pobla-ción total. La jerarquía poblacional está dada porlos asentamientos urbanos mayores, en el año2008 la ciudad de Cuenca concentra el 86.76%
488
Zona dePlanificación 6
AzuayCañarMorona Santiago

Mapa A.3.6.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 6
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
de la población urbana de la Zona; y luego las ciu-dades de Azogues y la Troncal, cada una con el5.5%. El principal centro poblado de la provinciade Morona Santiago es la ciudad de Macas querepresenta el 4.56% de la población urbana total.Los siguientes asentamientos urbanos son Cañar,Gualaceo, Gualaquiza y Sucúa. Luego siguen asen-tamientos urbanos con poblaciones inferiores a8.000 habitantes, de los cuales 13 se encuentranen la provincia de Azuay, 4 en Cañar y 9 enMorona Santiago; varios de estos son asentamien-tos tienen menos de 1.000 habitantes como sonlas ciudades de Oña y El Pan en Azuay; Déleg enCañar y, Pablo VI en Morona Santiago. Se obser-va que muchos centros urbanos de esta Zona dePlanificación no han tenido un desarrollo signifi-cativo debido a la concentración de usos, serviciose inversiones en Cuenca, así como al aislamientoy falta de conectividad.
6.2. Potencialidades y problemas
El mal estado de las vías en la Zona constituye unode los principales problemas, sin embargo, actual-mente, el estado de la vialidad ha mejorado debi-do a la ejecución, desde el 2007, de importantes
proyectos de rehabilitación vial como son:Cuenca-Girón-Pasaje, Cumbe–Oña, Puyo-Macas,Cuenca-Molleturo-Naranjal, Troncal Amazónicay Troncal de la Sierra, entre otras, que conectan alos principales centros poblados con otras zonasdel país. Cabe mencionar que la red vial intercan-tonal y los caminos de segundo orden fundamen-tales para la movilidad y la comercialización deproductos del área rural, se encuentran en malestado por lo que aún requieren de la intervenciónde los organismos seccionales competentes.
El potencial de generación hidroeléctrica constitu-ye una importante fuente de recursos económicosde la Zona. En los próximos años, según la matrizenergética del país, se iniciará la construcción delos proyectos Cardenillo y Sopladora en la cuencadel río Paute y otros proyectos como el ComplejoHidroeléctrico Zamora, que tiene un potencial de3.500 MW y cuyos estudios se encuentran en pro-ceso de actualización. La Zona contribuye con1.123 MW a oferta de generación eléctrica nacio-nal lo que constituye el 28% del total de consumonacional; adicionalmente, a finales de 2009 entra-rá en funcionamiento la central hidroeléctricaMazar (160 MW), con lo que se estaría generandoel 31% de la oferta hidroeléctrica nacional.
489
AN
EXO
S

Azuay y Cañar son zonas de emigración por lo quela mano de obra, especialmente calificada, no esni abundante ni barata; sin embargo, el desarrollode esta Zona, depende, en gran medida, de lasremesas que envían los migrantes lo que generademanda de bienes y servicios. La participación yla organización social se encuentran minadas poresta problemática social, dificultando la co-ges-tión, el rescate de valores socio-culturales, el cui-dado ambiental, el aprovechamiento de laspotencialidades productivas, etc. Se estima que lasremesas producto de la migración que dinamizanla economía local son de aproximadamente 600millones de US dólares anuales.
En la actualidad existen iniciativas locales comolas de la Agencia Cuencana de Desarrollo eIntegración Regional (ACUDIR) que se orientana generar encadenamientos productivos que apro-vechen las potencialidades productivas de la zona,particularmente el potencial turístico por lo queestán desarrollando proyectos de turismo cultural,ecológico, aviturismo, turismo rural, etc.
Los principales problemas ambientales se eviden-cian en la contaminación de ríos por la mineríaartesanal desordenada, así como los grandes pro-cesos erosivos y la pérdida de ecosistemas natura-les por causa del avance de la frontera agrícoladebido a las limitaciones de suelo.
La agricultura y la ganadería enfrentan fuerteslimitaciones naturales pues, tan sólo el 0,6% delterritorio en esta Zona es apto para la agriculturasin limitaciones (valles interandinos de Azuay yCañar), el 4,4% con restricciones y el 22,2% delterritorio es apto para la ganadería, sobre todo enla provincia de Morona Santiago, sin embargo, serequiere un manejo cuidadoso de esta actividad yaque los suelos amazónicos son extremadamentefrágiles, por lo que la ganadería sin un manejo ade-cuado los puede degradar en forma acelerada. Laspotencialidades productivas reales que la Zona dePlanificación debe aprovechar se mencionan acontinuación:
• Recursos hídricos para el desarrollo delsector de generación hidroeléctrica y riego(Según el Atlas Regional de SENPLADES,en la Zona de Planificación Austro, exis-te un caudal de 46.966 millones de m3 poraño).
• Minería metálica y no metálica. • El desarrollo alcanzado por la industria
manufacturera (línea blanca; cerámica;papel y cartón; neumáticos y alimentos).
• Los cultivos para exportación como son lasflores en Azuay, el babano, café y cacao enla zonas costaneras de Azuay y Cañar y enMorona Santiago.
• El desarrollo de PYMES y de emprendi-mientos productivos de manufacturas yartesanías que son muy apreciadas dentro yfuera de la Zona.
• El alto potencial turístico basado en susatractivos culturales, naturales y por serCuenca una Ciudad Patrimonio de laHumanidad declarada por la UNESCOhace 10 años.
• Los servicios de consultoría especializada endiseño y producción de software, estudios deingeniería (hidráulica, vías, riego,) etc.
Existe un parque industrial ubicado en Cuenca, enel que se localizan varias empresas manufacture-ras.. En la Zona se puede encontrar un importantenúmero de microempresas y talleres artesanalesque ocupan a gran parte de la población económi-camente activa; sin embargo, gran parte de estasunidades productivas no tienen niveles de produc-ción y productividad adecuados, puesto que utili-zan tecnologías tradicionales, no tienen facilidadesde acceso al crédito para la inversión productiva,no están muy integradas en cadenas productivas y,muchas de ellas están en proceso de formalización.El mercado local es pequeño lo cual ocasiona pro-blemas de comercialización de bienes y servicios apesar de que, el sector comercial, es uno de los másdesarrollados. Cabe mencionar que la actividadagropecuaria, específicamente la de Azuay yCañar, se realiza en minifundios sustentados en eltrabajo familiar, cuya producción se destina básica-mente para el autoconsumo y, en menor propor-ción, para el mercado interno. Es de esperar que lascondiciones adecuadas y experiencias positivaspara la formación de alianzas público – privadas enlas que participan gremios productivos, las univer-sidades y el sector público, contribuya a dinamizarel desarrollo de esta Zona, particularmente la ges-tión de los temas estratégicos.
Por último, se menciona que siendo un territoriocon un alto porcentaje de población rural, estesector se caracteriza por el inequitativo tratamien-
490

to que ha tenido por parte del sector público locual ha desmotivado la inversión privada, que seevidencia en las serias dificultades de acceso a losmercados de la producción rural, debido al pési-mo estado de las vías, así como en los altos défi-cits de cobertura y calidad de servicios desaneamiento, salud y educación, especialmenteen el área rural.
6.3. Estructura Territorial Propuesta
La Zona de Planificación 6 es generadora deenergía eléctrica para el país y para la exporta-
ción, cuenta con un patrimonio ambiental bienprotegido y conservado, su desarrollo se centraen actividades económicas como la minería res-ponsable, la industria manufacturera y losemprendimientos productivos, la provisión deservicios de consultoría y el turismo ecológico ycultural, aprovechando su patrimonio, riquezahistórica y los conocimientos ancestrales, cuentacon un capital humano calificado y desarrolladogracias a la provisión de servicios de calidad ensalud, educación, infraestructura, tecnología yservicios públicos, con un sistema de nodosinterconectados con infraestructuras viales ytelecomunicaciones de calidad.
491
Cuadro A.3.6. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 6
AN
EXO
S

Map
a A
.3.6
.2:
Estr
uctu
ra t
err
ito
rial
pro
pu
esta
Zo
na d
e P
lan
ific
ació
n 6
Fu
en
te:
SIG
AG
RO
, M
TO
P,
MA
E.
Ela
bo
ració
n:
SE
NP
LA
DE
S.
492

6.4. Temas prioritarios
A partir de las consultas ciudadanas, de los talle-res participativos y reuniones de grupos focalesrealizados se han priorizados los siguientes temasen la Zona de Planificación 68:
• Protección social integral de la población alo largo de la vida.
• Impulsar la generación de empleo en lossectores productivos de la Zona.
• Fomentar la producción artesanal.• Promover el desarrollo territorial integral y
equilibrado para la formación de una estruc-tura nacional policéntrica de asentamientoshumanos.
• Garantizar a la población la autosuficienciay acceso permanente a alimentos sanos yculturalmente apropiados.
• Manejar integralmente el patrimonio hídrico.• Garantizar el acceso a los servicios públicos
para impulsar la producción y el empleo.• Preservación y valoración del patrimonio
cultural y natural.• Articular y promover el sistema de cultura.• Impulsar la investigación científica y tec-
nológica.• Garantizar un sistema de justicia eficiente e
integral.• Fomentar un servicio público eficiente y
competente.• Fomentar la minería responsable.
En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar enla Zona de Planificación 6 hacia un sistema deasentamientos humanos equilibrado con una redde servicios óptimos de vivienda, salud y educa-ción, impulsando la educación superior y la inves-tigación científica que responda a las necesidadesde desarrollo de la zona.
Se requiere promover el manejo sustentable delos recursos naturales, particularmente, en lasáreas protegidas y parques nacionales; así comoejecutar planes de gestión responsable de activi-dades extractivas y el fomento de emprendimien-tos productivos basados en las potencialidades dela zona, inclusive los de la minería que generenempleo que disminuya la migración. Se requiereademás, fortalecer el desarrollo de la producciónagroecológica para garantizar la soberanía ali-mentaria y promover programas de gestión turís-tica, basados en las potencialidades culturales ynaturales de la región, que sean articulados alplan nacional de turismo.
Es necesario desarrollar los proyectos de genera-ción eléctrica a través del adecuado aprovecha-miento de los recursos hídricos para contribuir a laconsolidación de la matriz energética del país.
493
8 Referencia a las políticas 1.2; 6.5; 11.13; 1.8; 2.2; 2.7; 8.4; 9.5; y 12.5 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadanapara la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Cuenca el 15 de Julio de 2009.
AN
EXO
S

7.1. Caracterización
La Zona de Planificación 7 - Sur está integradapor las provincias de Loja, El Oro y ZamoraChinchipe, conformada por 39 cantones y 149parroquias rurales distribuidas en un área de27.368,26 km2 correspondiente al 11% del terri-torio ecuatoriano.
La Población de la Zona de Planificación 7 es de1 144.471 habitantes, lo que corresponde al8,29% del total de la población nacional y cuentacon una población indígena que representa el3,28% del total nacional, con una fuerte concen-tración en Loja y Zamora Chinchipe de la etniaSaraguro. El índice de NBI en la Zona dePlanificación es de 63,28%, superando al valornacional (61,3%), esta problemática es más fuerteen las zonas rurales, específicamente en la provin-cia de Zamora Chinchipe.
La Zona de Planificación 7 cuenta con un signifi-cativo patrimonio natural activo a proteger, poseeuna diversidad de pisos climáticos y ecosistemas,que van desde los bosques inundables de tierrasbajas hasta los bosque siempre verde montanoalto de los Andes, con un 19,48% de suelos pro-tegidos de diferente estatus legal: 4 áreas pertene-cientes al SNAP (Parque Nacional Podocarpus,Reserva Ecológica Arenillas, Refugio de VidaSilvestre El Zarza y la Isla Santa Clara), 26 a bos-ques protectores, 9 son reservas municipales queprotegen fuentes de agua, 18 reservas privadas deinvestigación, turismo y conservación, 9 reservascomunitarias (parte de comunas, territorios indí-genas y organizaciones campesinas), una zona deveda, el bosque seco, grandes extensiones de pára-mo (893,2 km2) y amplias zonas de bosque natu-ral (8942,5 km2).
La población económicamente activa (PEA) de laZona de Planificación es de 359.007 habitantes,que corresponde al 7,83% de la PEA del territorionacional. El 42% de esta población se dedica a las
actividades de agricultura, ganadería, caza y silvi-cultura, pesca, explotación de minas y canteras(sector primario); el 45% actividades destinadas ala prestación de servicios (sector terciario); y, final-mente, el 13% comprende industrias manufacture-ras, construcción entre otras (sector secundario).
El sistema de asentamientos humanos está estructu-rado en torno a los dos núcleos más importantes dela Zona de Planificación Machala y Loja, en el pri-mero se destacan las cabeceras cantonales deHuaquillas, Santa Rosa y el Guabo, conformando elmayor núcleo concentrador de población (436740habitantes en el 2001) mientras que alrededor deLoja y Catamayo se presenta la segunda mayor con-centración poblacional (202077 habitantes en el2001). Los núcleos de concentración menoresestán conformados por las cabeceras cantonales dePiñas, Zaruma y Portovelo en la Costa y hacia elOriente las ciudades de Zamora y Yanzatza.
Los ejes viales más importantes son la vía Machala– Guayaquil, Machala –Cuenca, Loja – Cuenca,Machala – Loja, Loja – Macará, Zamora – Loja yZamora – Macas, presentando afectaciones cons-tantes, principalmente por desestabilización detaludes y procesos de remoción en masa, siendomás frecuentes en las vías Machala-Loja, Loja-Cuenca, Loja-Macará, Loja-Zumba y Zamora-Loja.
Con respecto a la infraestructura, Puerto Bolívarse destaca como el principal puerto de aguas pro-fundas en el cantón Machala, existen dos aero-puertos en funcionamiento, ubicados en lasciudades de Machala y Catamayo. El aeropuertode Machala es usado principalmente para vuelosejecutivos, mientras que el de Catamayo es usadopara trasladarse a Guayaquil y Quito con vuelospermanentes pero insuficientes para la demanda.Al momento se encuentra en construcción elaeropuerto de Santa Rosa, que contará con infra-estructura de aeropuerto internacional. En estaZona existen siete universidades con sedes propiasy seis con extensiones.
494
Zona dePlanificación 7
El OroLojaZamora Chinchipe

Varios proyectos hidroeléctricos se encuentran enfuncionamiento parcial o total, entre los que des-tacan: Chorrillos y Sabanilla (San Ramón) en laProvincia de Zamora Chinchipe; en construcción,San Luis y Enerjubones (proyectos Minas y LaUnión) en la Provincia de El Oro y Azuay, y en
estudios se encuentra el Proyecto Eólico Villonacoen la Provincia de Loja. También se cuenta con 43sistemas de riego de los cuales 20 se encuentran enla provincia de Loja, cuatro grandes proyectos y 19comunitarios en El Oro, todos ellos en su conjun-to riegan una superficie aproximada de 35715 Ha.
495
Mapa A.3.7.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 7
Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.
Elaboración: SENPLADES.
7.2. Potencialidades y problemas
La Zona de Planificación 7 presenta altos Índicesde NBI, superando al índice nacional. Esta reali-dad se contrapone a las potencialidades de explo-tación de la riqueza cultural que posee la Zona altener diferentes nacionalidades, pueblos, culturas ytradiciones (agrícolas, gastronómicas, religiosas).
La expansión de la frontera agropecuaria y acua-cultura, atenta contra la concentración de biodi-versidad y la sustentabilidad de los recursosnaturales en diferentes eco-regiones: mar tropical,manglar, bosque tropical, bosque seco, selva alta,
bosque andino, páramo y zona desértica, debido,al débil control de la explotación forestal y a unproceso concentrador de la tenencia de la tierraen especial en áreas de cultivos intensivos y quetienen acceso a riego.
Las potencialidades que brindan la agro-biodiver-sidad asociada a los sistemas de producción cam-pesina e indígenas (huertas, chacras, aja) y a losbosques nativos de la Zona junto a los yacimientosmineros con gran potencial de reservas de oro,plata, cobre, sílice, carbonato de calcio entreotros, para la soberanía alimentaria e investigacióntanto como el potencial de reserva de minerales
AN
EXO
S

respectivamente, se ven afectadas a causa de undébil control de las autoridades ambientales ypoca sensibilidad ambiental de la ciudadanía ygobiernos locales, que tiende a generar contami-nación por los malos manejos en las actividadesproductivas y extractivas perjudicando al poten-cial generador de agroindustrias asociadas a diver-sos procesos productivos: agrícolas, pecuarios,forestales no maderables.
Existe un débil desarrollo del sector industrial,debido a una escasa inversión pública en la zonade frontera en aspectos de conectividad, infraes-tructura productiva y desarrollo agropecuario.Además la oferta académica universitaria estadesarticulada de las potencialidades y demandasdel contexto regional y tendencias nacionales quecontrasta con el potencial de desarrollo de la pro-ducción del conocimiento, tecnología de informa-ción y comunicación, liderado por la UniversidadTécnica Particular de Loja, que se ha posicionadoa nivel nacional como un centro líder en la edu-cación a distancia.
La creciente urbanización desordenada que nosuple el déficit de infraestructura de saneamientoa nivel rural ocasiona un considerable proceso decontaminación por desechos sólidos (basura) yaguas residuales (ningún centro urbano manejasus desechos). El aprovechamiento de las condi-ciones de binacionalidad de la Zona sería degran ayuda para revertir los problemas del creci-miento urbano debido al gran potencial deacuerdos en varios sectores como: comercio,educación, salud, minería, vialidad, turismo,producción agrícola y pecuaria que la beneficia-ría frente a las distancias y escasa conectividadexistente desde el Perú.
La matriz energética es negativa, debido a que lasempresas eléctricas de la Zona generan menos del10 % de la energía que consumen, aún cuandoexiste un gran potencial de generación eléctricaproveniente de varias fuentes como: hidroenergía(Chorrillos, Sumaypamba, San Luis, Jubones, LaUnión), energía eólica (Proyecto Villonaco-
EnerLoja) y también energía solar en el cantónZapotillo y Huaquillas en donde existe grandesniveles de insolación en zonas de bosque seco ais-ladas y deprimidas socialmente.
Si bien existe una deteriorada infraestructura vial,vinculada a los altos niveles de susceptibilidad deriesgos a inundaciones y movimientos en masaque afecta al 26,8% del área total de la Zona prin-cipalmente en la parte suroccidental y la norocci-dental, presenta una potencialidad de viabilidadmultimodal al contar redes fluviales que puedenconectar la cuenca del Pacífico con la enorme redfluvial del Amazonas, a través de una infraestruc-tura vial de conexión que inicie en PuertoBolívar, Loja y Zumba en Zamora Chinchipe yque a través del Perú por el Río Marañón se lle-gué a Manaos Brasil.
Existen importantes proyectos de riego promovi-dos por los gobiernos seccionales, destaca el pro-yecto Puyango-Tumbes con una superficie a regar15.300 ha. La Zona de Planificación tiene bajo sis-temas de riego 35.715 Ha que ha permitido recu-perar las zonas bajas y cálidas de las provincias deEl Oro y Loja que representan el 1,3 % de la super-ficie total de la Zona.
7.3. Estructura territorial propuesta
Territorio adecuadamente conectado en lo terres-tre y aéreo, que ha logrado privilegiar el desarrollosostenible y garantiza la base de sus recursos natu-rales estratégicos como es el agua, los bosques dealtura, el páramo, a la vez que garantiza la seguri-dad alimentaria y economía solidaria de la Zonade Planificación sur y centro sur del país; que ase-gura una población con calidad de vida, desarrollacon rutas turísticas fortalecidas y agroindustriasasociativas productivas sólidas, con un polo uni-versitario de proyección nacional consolidadodesde donde se promueve la investigación cientí-fica aplicada en temas relevantes para la Zona dePlanificación, liderando una serie de proyectosestratégicos binacionales.
496

Cuadro A.3.7. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 7
497
AN
EXO
S

Map
a A
.3.7
.2:
Estr
uctu
ra t
err
ito
rial
pro
pu
esta
Zo
na d
e P
lan
ific
ació
n 7
Fu
en
te:
SIG
AG
RO
, M
TO
P,
MA
E.
Ela
bo
ració
n:
SE
NP
LA
DE
S.
498

7.4. Temas prioritarios
De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-les, la ciudadanía ha seleccionado como temaspriorizados en la Zona de Planificación9:
• Garantizar la seguridad social integraldurante toda la vida de la población.
• Mejorar en su totalidad la oferta del servi-cio de salud.
• Fomentar las fuentes de empleo eliminandoprácticas de subempleo y desempleo.
• Fortalecer la educación superior.• Fortalecer las instituciones del Estado
encargadas del desarrollo productivo.• Desarrollar energías renovables sustentables
para eficientar la matriz energética.• Ampliar la cobertura de los sistemas de trans-
porte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.• Conservar el patrimonio natural sustenta-
blemente.• Manejar el patrimonio hídrico con un
enfoque de cuenca hidrográfica.• Promover el desarrollo territorial integral y
equilibrado para la formación de una estruc-tura nacional policéntrica de asentamientoshumanos.
• Impulsar el desarrollo de los sectores estra-tégicos con políticas de inversión innovan-do tecnología.
• Promover un nuevo Estado descentralizadoen su gestión.
En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar enla Zona de Planificación 7 hacia un territorio conun sistema de asentamientos humanos equilibradocon servicios básicos eficientes para el abasteci-miento de toda la población.
Es necesario consolidar los programas sustenta-bles de extracción minera, e impulsar la indus-trialización de metales preciosos; tomandosiempre en cuenta los planes de manejo de lasáreas protegidas, y el alto valor de la coberturanatural remanente.
En la Zona de Planificación es importante impul-sar programas para el desarrollo de pequeños pro-ductores agropecuarios, como parte fundamentalde la soberanía alimentaria, fomentando la agri-cultura orgánica y diversificada.
Se debe fortalecer las infraestructuras hidroeléctri-cas e impulsar las investigaciones de energíasrenovables para contribuir a la consolidación de lamatriz energética, tomando en cuenta también elfortalecimiento de los ejes de conexión vial intere intra regionales.
Es necesario fomentar el desarrollo fronterizocomercial y de integración con Perú, aprovechan-do las fuertes conexiones viales y relaciones diná-micas que se han consolidado.
499
9 Referencia a las políticas 1.3; 3.2; 6.5; 2.3; 2.4; 1.8; 4.4; 4.1; 4.2; 6.5; 11.11 y 12.3 priorizadas en el Taller de ConsultaCiudadana para la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Loja el 9 de Julio de 2009.
AN
EXO
S

500
ANEXO 4
Plan Plurianual de Inversiones
Presupuesto General del EstadoCifras en millones de Dólares
Resumen de escenarios monto 2010-2013

501
AN
EXO
S

502

503
ANEXO 5
Ejemplos de programas y proyectos estratégicos para el período2009-2013 clasificados según objetivos nacionales
AN
EXO
S

504

La Constitución de la República en el Art 147 inci-so 7 señala que el Presidente debe presentar anual-mente a la Asamblea Nacional, el informe sobre elcumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y losobjetivos que el Gobierno se propone alcanzardurante el año siguiente. De igual manera, en elArt. 297 que todo programa financiado con recur-sos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo pre-determinado para ser evaluado, en el marco de loestablecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Dando cumplimiento a este mandato, el PlanNacional para el Buen Vivir 2009-2013 ha defi-nido 12 Objetivos Nacionales, que incluyenmetas cuantitativas que marcan la hoja de rutade los resultados que se pretenden alcanzar hastael año 2013.
El Plan es el reflejo de la revolución planteada poreste Gobierno, y en este sentido sus metas presen-tan un quiebre de política pública, procurando ellogro de metas ambiciosas pero factibles.
La definición de los indicadores y metas fue untrabajo técnico - político que siguió un proceso devarios meses.
El proceso partió de las evaluaciones del PlanNacional de Desarrollo 2007-2010. Como segun-do paso se realizó una validación previa de indica-dores de impacto y resultados a nivel técnico entreSENPLADES y Ministerios ejecutores en función desu pertinencia para los principios del Plan, la posibi-lidad de incidencia de las políticas públicas y la iden-tificación de los responsables para su cumplimiento.
En base a estos indicadores validados se seleccio-naron indicadores meta por objetivos. Para esta-blecer las metas del Plan Nacional de Desarrollose realizó una recopilación de una serie temporalcomparable, un análisis de la tendencia inercial,y una comparación con estándares internaciona-les1 en los casos pertinentes.
Posteriormente, en base en la información de losvalores históricos, se realizaron estimacioneshasta el año 2013. Esta estimación da cuenta delo que sucedería si no se ejecuta el Plan, es decir,si las políticas públicas continúan sin modifica-ción alguna (tendencia inercial).
La línea base corresponde al año 2008 o al últimoaño con información disponible.
505
ANEXO 6
Metodología de construcción de las metas de Buen Vivir
Figura A.6.1 Relación indicador- tiempo para las Metas
Fuente: SENPLADES. Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación. 2009.
1 Se realizó una investigación de los valores promedio de América Latina y de los países industrializados que permitan tener un referente de comparación.
AN
EXO
S

Las metas implican un esfuerzo incremental quemanifiesta un cambio respecto a la tendencia iner-cial, es decir marcan una diferencia entre la tenden-cia inercial del indicador y lo que se podría alcanzarcomo resultado de la intervención del Gobierno.
Es importante destacar que para la definición delas metas se tomaron en cuenta también los com-promisos asumidos anteriormente, como porejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio olas metas ya definidas en el Plan anterior.
Finalmente, se realizó la validación política concada Ministerio Ejecutor, su respectivo MinisterioCoordinador y SENPLADES.
En aquellos casos en los que el logro de una metarequiere acciones conjuntas de varios ejecutores,se realizaron validaciones interinstitucionalespara la definición y apropiamiento de las metas yse definió, en la medida de lo posible, un respon-sable principal por cada meta.
Las metas permiten medir los avances en las polí-ticas y por ende en los Objetivos Nacionales. Sonde responsabilidad conjunta de todas las funcionesdel Estado, de los gobiernos autónomos descentra-lizados y requieren el compromiso de todos losactores de la sociedad civil.
506

Si bien los mapas tienen un sustento geográficocon diferentes escalas de referencia (entre1:250.000 y 1:500.000) y una base estadísticadetallada (entre parroquial y cantonal), debenser considerados esquemas indicativos, han sidoincluidos para dar coherencia y sustentar elPlan Nacional para el Buen Vivir. La proyec-ción de las propuestas expresadas en los mapastiene un horizonte temporal hasta el 2025, y escorrespondiente a la visión de largo plazo quepropone el modelo de desarrollo endógeno parala satisfacción de las necesidades básicas coninserción estratégica en el mundo.
¿Cómo interpretar los mapas? Cada uno de los mapas expresa un concepto, unaidea que estructura el territorio y orienta las inter-venciones del Estado a nivel central y regional. Lalógica que está articulado en el texto y acompaña-do en el gráfico es más importante que la ubica-ción exacta de ciertas intervenciones o de laprecisa selección centros, ejes o áreas.
La estructura policéntrica, articulada ycomplementaria de asentamientos humanosEl mapa expresa la estructura policéntrica de losasentamientos humanos del país, identificandocuatro categorías de grupos o redes de asenta-mientos humanos, y sus respectivas localidades,se han denominado «nodos» y han sido concebi-dos utilizando una referencia poblacional diseña-da al 2025.
La categorización de estos nodos es vinculantepara los nodos de articulación internacional y deestructuración nacional, e indicativa para losnodos de vinculación regional y de sustentolocal. Por ello, los planes de desarrollo y ordena-miento territorial de los gobiernos autónomosdescentralizados deberán profundizar y comple-mentar su análisis, respetando el nodo en el queestán ubicados.
La selección de localidades (cantones, parroquias ycentros poblados) que conforman los nodos no hasido elaborada en detalle, pese a su importancia.
Especial relevancia tendrán los nodos de estructu-ración nacional que deberán asumir el reto de unamejora sostenida en la calidad de sus servicios yequipamientos previendo un crecimiento poblacio-nal adicional. La conformación de los nodos deestructuración nacional será parte de un proceso deplanificación específico que determinará su estruc-turación interna considerando el nuevo rol que tie-nen, los nodos de vinculación regional y sustentolocal delinearán su conformación en el plan dedesarrollo y ordenamiento territorial respectivo.
El Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentariaEl mapa expresa el modelo del Buen Vivir ruralpara la totalidad del territorio ecuatoriano, comoestado deseado en el 2025. Se trata de una visua-lización del concepto de desarrollo rural que vin-cule esta estrategia con las otras, en particular conla primera estrategia, muestra las áreas de produc-ción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y deacuacultura con los centros de procesamiento quese encuentran (por escalas) en los nodos de laestructura policéntrica.
La infraestructura de movilidad, energía y conectividadEl mapa muestra los ejes de transporte, transmisióneléctrica y fibra óptica a diferentes categorías jerár-quicas para el 2025. Incluye la infraestructura exis-tente tanto como nuevos enlaces, los trazadosdefinitivos serán elaborados por el ministerio res-pectivo. La estrategia plantea adicionalmente lanecesidad de coordinación entre los diferentesministerios responsables para orientar de preferenciasus intervenciones dentro del mismo espacio geo-gráfico a modo de los corredores de infraestructuras.
El uso racional y responsable de los recur-sos naturales renovables y no renovablesEl modelo expresado en el mapa, presenta unamirada integradora a los recursos naturales másallá de una valorización con base en la biodiver-sidad. El Patrimonio de Áreas Naturales delEcuador (PANE) forma parte de este modelo; sugestión que incluye la delimitación exacta, es
507
ANEXO 7
Metodología sobre los mapas de la Estrategia Territorial Nacional
AN
EXO
S

responsabilidad del ministerio sectorial. La estra-tegia y el mapa permiten ampliar la perspectivahacia el patrimonio natural, lo que evidencia lanecesidad de coordinación y cogestión entre y conlos otros ministerios para la inclusión de criteriosde conservación, protección, uso y de co-uso delos recursos naturales.
Se presenta de manera particular al sistema hídri-co, que cuenta con su propia institucionalidad yque constituye un elemento estratégico e integra-dor entre los espacios de cobertura natural y losespacios intervenidos.
El mapa de recursos naturales no renovables,muestra el potencial de exploración petrolera yminera que tiene el país, valorizando las zonasdonde la actividad extractiva implica mayor impac-to potencial sobre la cobertura natural existente.
Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural El mapa de lenguas y territorios ancestrales recogeinformación del CODENPE de la ubicación másrepresentativa de las nacionalidades indígenas ypueblos afro y montubios y la muestra la variedadde lenguas que se hablan en un determinado terri-torio. El diálogo sobre las circunscripciones terri-toriales indígenas deberá plantear delimitacionesmás precisas.
El mapa de ciudades patrimoniales, rutas turísticasy diversidad cultural expresa la información secto-rial y la ubicación específica de los lugares patri-moniales más representativos del país. Serán losministerios respectivos los que establezcan lasdelimitaciones precisas sobre las áreas histórico-culturales a proteger conjuntamente con losgobiernos autónomos respectivos.
508
Los mapas de la Estrategia Territorial Nacional han sido elaborados en el marco del proyecto de cooperación interinstitucionalPLANTELplus entre la SENPLADES (Dirección de Planificación Territorial) y la VVOB (Asociación Flamenca deCooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica, Reino de Bélgica).

Índice de cuadros
4.1: Evolución de la pobreza y extrema pobreza de consumo, 1995 – 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.2: Concentración industrial 2005: coeficiente de Gini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.3: Percepciones ciudadanas sobre Estado y mercado en el Ecuador: 1998 – 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.1.1: Evolución de la pobreza y la extrema pobreza de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.1.2: Incidencia de pobreza y extrema pobreza de consumo por etnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.2.1: Desnutrición crónica a nivel nacional por área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.2.2: Indicadores de eficiencia de la educación media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
7.2.3: Resultados evaluación de logros en Lenguaje y Matemáticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
7.2.4: Oferta educativa 2005-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.2.5: Tiempo semanal para jugar en la casa / fútbol, baloncesto, ajedrez, damas, etc…. . . . . . . . . . . . . 170
7.3.1: Proporción de hogares que viven en hacinamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
7.3.2: Principales causas de mortalidad infantil. Ecuador 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
7.3.3: Tasas de mortalidad por causas definidas 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7.3.4: Tasas de mortalidad infantil (menores de un año) y mortalidad por causas maternas(por 100 mil nacidos vivos) 1990, 2000, 2003, 2004 y 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
7.3.5: Distribución de nacidos vivos por edad materna, Ecuador. (2003, 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
7.3.6: Número de casos de las principales causas de morbilidad, según enfermedades de notificación obligatoria, 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.3.7: Número y porcentajes de casos notificados de VIH/SIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.3.8: Tasa de incidencia de paludismo por cien mil habitantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.3.9: Tasa de incidencia de tuberculosis por cien mil habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7.3.10: Violencia de la pareja según tipo y área de residencia, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
7.5.1: Incremento de la Deuda a fines de los años setenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
7.5.2: Balanza comercial con Países Andinos (en millones de dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
7.6.1: Indicadores mercado laboral, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
7.6.2: Ingreso laboral promedio por sector económico, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.6.3: Ingreso laboral promedio según rama de actividad 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
7.6.4: Porcentaje de personas con seguro 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
7.6.5: Tipo de contrato por quintil de ingreso, 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
7.7.1: Acceso a bibliotecas, 2004 (Niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 288
7.7.2: Tiempo dedicado a actividades culturales y recreativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
7.10.1: Transparentación de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
7.10.2: Porcentaje de participación en organizaciones sociales por rangos de edad y por quintiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
7.10.3: Participación electoral de mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
7.10.4: Cedulación de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
509

7.10.5: Actualización de la base de datos para el proceso electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
7.11.1: Pobreza por ingresos 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
7.11.2: Concentración industrial: coeficiente Gini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
7.11.3: Balanza comercial (en millones de dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
7.11.4: Oferta y utilización finales de bienes y servicios: participación en el PIB, 2005-2008 (en miles de dólares de 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
7.11.5: Tasas de variación PIB a precios del año 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
8.1: Funciones según tipología de grupos urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
A.3.1: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
A.3.2: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
A.3.3: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
A.3.4: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
A.3.5: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
A.3.6: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
A.3.7: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
A.4.1: Escenarios de inversión pública según Consejos Sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
A.4.2: Escenarios de inversión pública según Objetivos Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
A.4.3: Escenarios de inversión pública según Objetivos Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
A.4.4: Escenarios de inversión pública por Consejos Sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Índice de figuras
1.1: Flujo de articulación de estrategias con la gestión institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1: Sociedad civil fuerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1: Regímenes de acumulación, modelos de Estado y principales gobiernos con proyectos de alcance Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.2: Fases de la estrategia endógena sostenible para la satisfacción de las necesidades básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.1: Objetivos del Plan Nacional, transversalización con la Estrategia Territorial Nacional . . . . . . . . 127
7.12.1: Reforma democrática del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
7.12.2: Rediseño de la Función Ejecutiva: de las carteras de Estado y su modelo de gestión y de la organización territorial. Estructuras por tipos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
8.1: Proceso continuo y cíclico de planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
A.6.1: Relación indicador- tiempo para las Metas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
510

Índice de gráficos
4.1. Analfabetismo, 1950-2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.2: Evolución de la balanza comercial 2000 – 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3: Evolución de la balanza comercial no petrolera 1990 - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.4: Concentración del ingreso per cápita del hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.5: Exportaciones e importaciones 1993-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.6: Ingresos por remesas y migración 1990-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.7: Distribución de la población por sexo y edad, 1982; 2008; 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1.1: Evolución de la presión fiscal en Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1.2: Brecha de género en el ingreso / hora según nivel de instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.2.1: Desnutrición crónica a nivel nacional por etnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.2.2: Porcentaje de personas que practican algún deporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
7.3.1: Tasa de mortalidad general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7.3.2: Tasa de mortalidad infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.4.1: Oferta de energía primaria, Ecuador, 1970 y 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.4.2: Consumo de energía por sectores, Ecuador, 1980 y 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
7.4.3: Energía eléctrica total: producida e importada, Ecuador, 1991-2006 (GWh) . . . . . . . . . . . . . . . . 227
7.4.4: Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
7.4.5: Crecimiento de emisiones totales de CO2 entre 1993-2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
7.5.1: Evolución de la Deuda Externa (1976-2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
7.5.2: Exportaciones del Ecuador en 2008 (superiores al 0,5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
7.5.3: Importaciones del Ecuador en el 2008 (superiores al 0,5%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
7.5.4: Balanza comercial con Países Andinos (en millones de dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
7.5.5: Balanza comercial con países americanos, menos los países andinos (en millones de dólares) . . . 254
7.6.1: Ingreso laboral promedio por categoría de ocupación, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.7.1: Carga global de trabajo (productivo y reproductivo) en horas por semana según sexo, área y etnicidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
7.9.1: Estado de la normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
7.10.1: Aprobación del Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
7.12.1: Estado del proceso de descentralización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Gráficos de metas de los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir
1.1.1. Aumentar a 71% el porcentaje de hogares cuya vivienda es propia hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . 151
1.1.2. Alcanzar el 98% de matrícula en educación básica hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
1.1.3. Incrementar a 66.5% la matrícula de adolescentes en bachillerato hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . 152
1.1.4. Aumentar a 8 la calificación de la población con respecto a su satisfacción con la vida hasta el 2013. . . 153
511

1.1.5. Revertir la desigualdad económica, al menos a niveles de 1995 hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . 153
1.2.1. Alcanzar el 40% de personas con seguro social hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
1.3.1. Alcanzar el 40% en la tasa de ocupación plena en personas con discapacidad hasta el 2013. . . . 154
1.4.1. Reducir en un 22% el nivel de concentración de la tierra hasta ell 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1.4.2. Reducir en 10% la concentración del acceso al crédito hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1.5.1. Aumentar al 15% la presión tributaria hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.5.2. Alcanzar al menos una participación del 50% de los impuestos directos en el total de impuestos hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.5.3. Aumentar en un 10% la progresividad del IVA y del impuesto la renta de personas naturales hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
1.5.4. Aumentar en un 10% el efecto redistributivo del IVA y del impuesto a la renta depersonas naturales hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
1.8.1. Duplicar la participación de la agricultura familiar campesina en las exportaciones agrícolas hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.8.2. Reducir la brecha de intermediación en 20%, hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.10.1. Alcanzar el 75% de niños y niñas que participan en servicios de desarrollo infantil hasta el 2013. . 159
1.10.2. Reducir a la cuarta parte el porcentaje de niños y niñas que trabajan y no estudian hasta el 2013. . 159
1.10.3. Aumentar a 4 meses la duración promedio de lactancia materna exclusiva hasta el 2013. . . . . . 160
1.10.4. Erradicar la mendicidad infantil hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2.1.1. Reducir en un 45% la desnutrición crónica hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.1.2. Garantizar un consumo kilo calórico diario de proteínas mínimo de 260 Kca. /día hasta el 2013. . . 175
2.1.3. Disminuir al 3,9% el bajo peso al nacer en niños y niñas hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
2.2.1. Al menos el 30% de los estudiantes de 7mo y 10mo de educación básica que obtienen una calificación de «buena» y no menos de un 8% nota de «muy buena» en ciencias sociales hasta el 2013.. . . 176
2.2.2. A. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» enMatemáticas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
2.2.2. B. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» enMatemáticas hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2.2.2. C. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» enMatemáticas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2.2.2. D. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» en Matemáticas hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.2.3. A. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año de bachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 179
2.2.3. B. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año debachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 180
2.2.3. C. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año de bachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 180
512

2.2.3. D. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año de bachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 181
2.2.4. A. Al menos 10% más de estudiantes de 7mo y 10mo de educación básica obtienen una calificación de «muy buena» en Ciencias Naturales hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2.2.4. B. Al menos 10% más de estudiantes de 7mo y 10mo de educación básica obtienen una calificación de «muy buena» en Ciencias Naturales hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
2.2.5. Al menos el 46% de las y los docentes obtienen una calificación de «muy buena» en la Evaluación Interna hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
2.2.6. Al menos el 60% de las y los docentes obtiene una calificación de «buena» en la evaluación de conocimientos específicos hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2.2.7. Reducir al 10% el analfabetismo funcional para hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2.5.1. Aumentar 969 investigadores dedicados a I+D+i hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2.5.2. Alcanzar el promedio de América Latina en la tasa de matrícula en educación superior hasta el 2013. . . . 184
2.5.3. Llegar a 1500 becas de cuarto nivel hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.6.1. Aumentar en 75% los artículos publicados en revistas indexadas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . 185
2.6.2. Alcanzar el 0,44% de gasto en I+D+i como porcentaje del PIB hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . 186
2.7.1. Alcanzar el 55% los establecimientos educativos rurales con acceso a internet y el 100% de los urbanos hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2.7.2. Triplicar el porcentaje de hogares con acceso hasta el internet hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 187
2.7.3. Alcanzar el 50% de hogares con acceso a teléfono fijo hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2.8.1. Alcanzar 45 participantes en las olimpiadas de 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.1.1. Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5 horas a la semana hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
3.1.2. Reducir al 5% la obesidad en escolares hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
3.2.1. Reducir la incidencia de paludismo en un 40% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
3.2.2. Disminuir a 4 la razón de letalidad del dengue hemorrágico hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
3.2.3. Reducir en un 25% la tasa de mortalidad por SIDA hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.2.4. Reducir a 2 por 100.000 la tasa de mortalidad por tuberculosis hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.2.5. Reducir a la tercera parte la tasa de mortalidad por enfermedades causadas por mala calidad del agua hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
3.2.6. Reducir en un 18% la tasa de mortalidad por neumonía o influenza hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 210
3.3.1. Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3.3.2. Aumentar a 7 la calificación del funcionamiento de los servicios de Salud Pública hasta el 2013. . . 211
3.4.1. Reducir en 25% el embarazo adolescente hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.4.2. Disminuir en 35% la mortalidad materna hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.4.3. Reducir en un 35% la mortalidad neonatal precoz hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
3.6.1. Disminuir en un 33% el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento hasta el 2013. . . . . . 213
3.6.2. Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento hasta el 2013. . . . . . . . 214
3.6.3. Disminuir a 35% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
513

3.6.4. Disminuir a 60% el porcentaje de viviendas con déficit habitacional cualitativo hasta el 2013. . 215
3.7.1. Revertir la tendencia creciente de los delitos hasta alcanzar el 23% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 215
3.7.2. Aumentar a 7 la calidad del servicio de la Policía Nacional según los usuarios hasta el 2013.. . . 216
4.1.1. Incrementar en 5 puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o manejo ambiental hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
4.1.2. Incluir 2.521 km2 de superficie marino - costera y continental bajo conservación o manejo ambiental hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
4.3.1. Aumentar en 1.091 MW. la capacidad instalada, hasta el 2013, y 487 MW. más hasta el 2014. . 237
4.3.2. Disminuir la huella ecológica de tal manera que no sobrepase la biocapacidad del Ecuador hasta el 2013.. . 238
4.3.3. Alcanzar el 6% de participación de energías alternativas en el total de la capacidad instalada. . 238
4.3.4. Alcanzar el 97% las viviendas con servicio eléctrico hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
4.3.5. Alcanzar el 98% las viviendas en zona urbana con servicio eléctrico hasta el 2013. . . . . . . . . . . 239
4.3.6. Alcanzar el 96% las viviendas zona rural con servicio eléctrico hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . 240
4.4.1. Mantener las concentraciones promedio anuales de contaminantes de aire bajo los estándares permisibles hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
4.4.2. Remediar el 60% de los pasivos ambientales hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
4.4.3. Reducir en 40% la cantidad de PBC hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
4.4.4. Reducir en 60% la cantidad de plaguicidas (COPS) hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
4.5.1. Reducir al 23% el nivel de amenaza alto del índice de vulnerabilidad de ecosistemas a cambio climático, y al 69% el nivel de amenaza medio para hasta el 2013. . . . . . . 242
5.1.1. Reducir la pobreza por NBI en la frontera norte en un 25% en el área urbana, y en un 50% en el área rural hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
5.1.2. Reducir la pobreza por NBI en la frontera sur en un 20% en el área urbana, yen un 50% en el área rural hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
5.1.3. Reducir la pobreza por NBI en la frontera centro en un 25% en el área urbana, y en un 50% en el área rural hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
5.1.4. No existencia de conflictos con fuerzas regulares e irregulares que afecten la soberanía nacional o amenacen al Estado hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
5.2.1. Disminuir a la mitad el uso inadecuado de GLP doméstico hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
5.3.1. Sustituir importaciones de maíz, pasta de soya, trigo y cebada hasta reducir la participación al 40% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
5.4.1. Alcanzar el 60% de los flujos de cooperación contabilizados en el presupuesto nacional hasta el 2013. . . 268
5.5.1. Incrementar a 0,4 el índice de integración latinoamericana hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
5.6.1. Incrementar a 0,95 la razón de exportaciones industriales sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.6.2. Reducir a 0,65 la concentración de las exportaciones por destino hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . 269
5.6.3. Disminuir en un 13% la concentración de las importaciones por país de origen hasta el 2013.. . 270
6.2.1. Tender a 1 en la igualdad de horas dedicadas al trabajo reproductivo hasta el 2013. . . . . . . . . . . 280
6.3.1. Aumentar a 1,57 millones el número de visitantes extranjeros hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 280
514

6.3.2. Duplicar el porcentaje de personas con participación activa en asociaciones de productores, comerciantes o agricultores hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
6.4.1. Disminuir en un 27% el porcentaje de personas que recibe un salario menor al mínimo vital hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
6.5.1. Disminuir en 10 puntos el subempleo bruto nacional hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
6.5.2. Revertir la tendencia creciente del desempleo juvenil y reducirlo en un 24% hasta el 2013. . . . 282
6.5.3. Incrementar en un 40% el acceso a la educación superior de los jóvenes de los quintiles 1 y 2 hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
6.7.1. Incrementar en un 25% la productividad media laboral en el sector industrial hasta el 2013. . . 283
6.7.2. Aumentar en 4 veces el porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para su beneficio profesional hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas que realiza actividades recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos nacionales hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
7.8.1. Disminuir en un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 295
7.8.2. Disminuir la tasa de homicidios en un 50% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
8.3.1. Aumentar al 80% la población indígena que habla alguna lengua nativa hasta el 2013. . . . . . . . 302
8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales al que tiene acceso la ciudadanía hasta el 2013.. . . . 302
9.3.1. Alcanzar el 75% de resolución de causas penales hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
9.3.2. Alcanzar el 60% de eficiencia en la resolución de causas penales acumuladas hasta el 2013. . . . 312
9.4.1. Reducir la violencia contra las mujeres: la física en un 8%, la psicológica en un 5%, y la sexual en un 2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
9.4.2. Erradicar la agresión de profesores en escuelas y colegios hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
9.5.1. Reducir en un 60% el déficit en la capacidad instalada en los Centros de Rehabilitación Social hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
9.5.2. Erradicar la incidencia de tuberculosis en las cárceles hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
10.2.1. Aumentar al 50% la participación de mayores de 18 años en organizaciones de la sociedad civil hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
10.3.1. Alcanzar el 30% de participación de las mujeres en cargos de elección popular hasta el 2013. . . 327
10.3.2. Alcanzar el 15% de participación de jóvenes en cargos de elección popular hasta el 2013.. . . . . 327
10.3.3. Aumentar el acceso a participación electoral de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior a 0,7 hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
10.6.1. Alcanzar el promedio de América Latina en el apoyo a la democracia al 2013. . . . . . . . . . . . . . . 328
11.1.1. Reducir a 0,72 la concentración de las exportaciones por producto hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 341
11.1.2. Obtener un crecimiento de 5% anual del PIB Industrial no petrolero hasta el 2013.. . . . . . . . . . 341
11.2.1. Incrementar al 45% la participación de las MIPYMES en los montos de compras públicas hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
11.2.2. Desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
11.3.1. Aumentar a 98% la participación de la producción nacional de alimentos respecto a la oferta total hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
515

516
11.4.1. Incrementar la producción petrolera (estatal y privada) a 500,5 miles de barriles por día hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
11.4.2. Alcanzar una producción de derivados de hidrocarburos de 71 miles de barriles hasta el 2013,y 176 miles de barriles más hasta el 2014.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
11.4.3. Incrementar en un 79% la producción minera metálica (oro) en condiciones de sustentabilidad de pequeña minería hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
11.4.4. Sustituir en 8 puntos porcentuales la participación de las importaciones de minería no metálica. . . . 345
11.5.1. Disminuir a 5 días el tiempo de desaduanización hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
11.5.2. Disminuir en un 10% el tiempo promedio de desplazamiento entre ciudades hasta el 2013. . . . . 346
11.5.3. Alcanzar el 3,34 en el índice de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
11.5.4. Incrementar a 8,4% la tasa de carga movilizada hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
11.5.5. Incrementar en 6,5% el transporte aéreo de pasajeros hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
11.6.1. Reducir en 0.03 puntos la concentración de las exportaciones por exportador hasta el 2013. . . . 348
11.11.1. Alcanzar el 15,1% de participación del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no petroleros hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
11.12.1. Reducir a la mitad el porcentaje de comercio de importaciones no registrado hasta el 2013. . . . 349
11.12.2. Reducir a 1% el porcentaje de comercio de exportaciones no registrado hasta el 2013.. . . . . . . . 349
11.12.3. Incrementar al 8,1% la participación de la inversión con respecto al PIB nominal hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
11.13.1. ILlegar al 3% de la inversión extranjera directa respecto al PIB hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . 350
11.13.2. Triplicar el porcentaje de hogares que destinaron remesas a actividades productivas hasta el 2013. . . 351
11.13.3. Aumentar en 69% el volumen de operaciones de la Banca Pública hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 351
11.13.4. Aumentar en 110% el volumen de montos de la Banca Pública hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . 352
12.1.1. Alcanzar el 12% de indígenas y afroecuatorianos ocupados en el sector público hasta el 2013.. . 365
12.3.1. Alcanzar el 82% de viviendas con acceso a agua entubada por red pública hasta el 2013.. . . . . . 365
12.4.1. Mejorar en un 60% la percepción de las personas respecto a la preparación de los funcionarios públicos hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
12.5.1. Aumentar al menos a 7 la percepción de calidad de los servicios públicos hasta el 2013. . . . . . . 366
12.6.1. Disminuir a 11% las pérdidas de electricidad en distribución hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Índice de mapas
4.1: Resultados de elecciones presidenciales 1978-2009 (primera vuelta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.1.1: Mapa de pobreza de consumo por provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.2.1: Desnutrición crónica en el año 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
7.2.2: Mapa cantonal del analfabetismo en el Ecuador (proyectado al año 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.3.1: Esperanza de vida por provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

517
7.4.1: Catastro minero y bloques petroleros para 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
7.4.2: Zonas de aptitud agrícola y áreas de conflicto por actividades productivas, Ecuador, 2000 . . . . . 221
7.4.3: Prioridades de conservación terrestres y marinas, Ecuador, 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
7.4.4: Rendimiento hídrico por cuenca y sus usos actuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
7.4.5: Disposición de desechos sólidos a diciembre de 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
7.5.1: Pobreza extrema por NBI en la Franja Fronteriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
7.5.2: Localidades en la Franja Fronteriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
7.5.3: Mapa de la Unión Suramericana de Naciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
7.5.4: Mecanismos de Integración Regional (CAN, MERCOSUR y ALBA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
7.5.5: Mapa mundial de países por intensidad migratoria ecuatoriana (2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
7.5.6: Mapa de estimación de inmigración hacia Ecuador 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
7.12.1: Zonas de Planificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
8.1: Expresión gráfica de la Estrategia Territorial Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
8.2: Análisis de asentamientos humanos que incorpora relaciones poblacionales y funcionales . . . . . 379
8.3: Corredores jerárquicos de infraestructura de movilidad, conectividad y energía . . . . . . . . . . . . . . 386
8.4: Valorización de cobertura natural terrestre y marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
8.5: Cuencas hidrográficas y sus caudales hídricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
8.6: Cobertura natural y zonas de presión antrópica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
8.7: Mayor presencia de pueblos y nacionalidades y lenguas ancestrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
8.8: Las ciudades patrimoniales, rutas turísticas y diversidad cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
8.10: Ecuador, inserción en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
8.11: Mapa de las zonas de planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
A.3.1.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
A.3.1.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
A.3.2.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
A.3.2.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
A.3.3.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
A.3.3.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
A.3.4.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
A.3.4.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
A.3.5.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
A.3.5.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
A.3.6.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
A.3.6.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
A.3.7.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
A.3.7.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

518
ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLOPLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural
Coordinación de la Actualización del PlanRené Ramírez, Andrea Carrión, María de Lourdes Larrea, María Belén Moncayo.
Subsecretarios Nacionales de SENPLADESDiego Martínez, María Belén Moncayo, Ana María Larrea, Augusto Espinosa, Santiago Medina, Alejandra Calderón, Cristian Coronel.
Subsecretarios Zonales de SENPLADESFredy Grefa, Katiuska Miranda, Patricio Silva, Soledad Dueñas, Jaime Roca, Marcelo Torres, María Caridad Vázquez.
Redacción y formulación de contenidos (en orden alfabético)Nathalie Amores, Josette Arevalo, Michelle Artieda, Ramiro Ávila, Cecilia Barragán, Cristina Bastidas, Nury Bermúdez,Rafael Burbano, María Isabel Camacho, Andrea Carrión, Santiago Castellanos, Andrea Castelnuovo, CeciliaCastelnuovo, Patricia Celi, Jessica Cifuentes, Paúl Coello, Daniela Delgado, Augusto Espinosa, Leonardo Espinosa,Carmen Elena Falconí, Karina Fernández, Wilson Guzmán, Fausto Herrera, Marcelo Jaramillo, Katiuska King, Ana MaríaLarrea, María de Lourdes Larrea, Tom Leenders, Magdalena León, Adrián López, Diego Martínez, Camilo Martínez,Patricia Martínez, Nancy Medina, Santiago Medina, Juan Mindiola, Diana Molina, María Belén Moncayo, EstebanMoncayo, Víctor Morales, Gabriel Moreno, Pabel Muñoz, Luis Fernando Ochoa, Mercedes Onofa, Wilson Ortega, MagaliPalchisaca, Alejandra Peña, Dania Quirola, Franklin Ramírez, René Ramírez, Rafael Rosales, Luis Rivadeneira, María InésRivadeneira, Patricio Rivera, Héctor Rodríguez, Liliana Roldán, Paola Ruiz, Natalia Sierra, Nathalie Sánchez, PatriciaSalazar, Daniel Suárez, Diana Taramuel, Beatriz Tola, Andrea Toledo, María del Pilar Troya, Óscar Uquillas, Rosa MaríaVacacela, César Valencia, María Fernanda Velarde, Mateo Villalba, Matilde Villarreal, Hernán Viscarra.
Colaboración en la redacción de Agendas Zonales Zonal 1: Marco Cevallos, Regina Coronado, Paulina Méndez, Fernanda Avellaneda, María Castañeda.Zonal 2: Fredy Grefa, Carlos Vimos Naranjo, Jorge Peñaherrera.Zonal 3: Marco Romero, Ana Vieira, Ivonne Morán.Zonal 4: Carmita Alvarez, David Medranda, Guido Concha, Jorge Cabrera, Katiuska Miranda, Raúl Zabala.Zonal 5: Ivan Campuzano, Ketty Lino, Miguel Zapata, Eudoro Altamirano, Guadalupe Ramón y Mario Fernández.Zonal 6: María Caridad Vázquez, Carmen Balarezo, Maríagusta Muñoz, Silvia Mejía, Aleyda Matamoros, Ricardo
Escobedo, Patricio Peña, Pablo Abril, Pablo Reyes, Pablo Arévalo, Jhoana Tomala.Zonal 7: Manuel Bustamante, Aleyda Matamoros, Katty Novillo, Pablo Bustos, Waldemar Espinoza, Jenny Granda,
María Fernanda Guarderas, María Soledad León, Marcelo Torres, Madga Salazar, Katty Novillo.
Apoyo en la facilitación del proceso participativo (en orden alfabético)Nathalie Amores, Carmita Alvarez, Ana Arias, Fernanda Avellaneda, Cecilia Barragán, Nury Bermúdez, CristinaBastidas, Manuel Bustamante, Jorge Cabrera, Iván Cañarejo, Andrea Carrión, María Castañeda, Marco Cevallos, XavierCobeña, Guido Concha, Regina Coronado, Augusto Espinosa, Waldermar Espinoza, Verónica Estrella, Fredy Grefa, PabloJácome, Jakeline Jaramillo, Tom Leenders, Adrián López, Camilo Martínez, Aleyda Matamoros, David Medranda, PaulinaMendez, Katiuska Miranda, María Belén Moncayo, Karina Navarro, Katty Novillo, Miriam Orbe, Julio Paltán, MarceloParedes, Alejandra Peña, Patricio Peña, Jorge Peñaherrera, Dania Quirola, Marco Romero, Rafael Rosales, NathalieSánchez, Patricia Sarzosa, Anyelito Solórzano, Daniel Suárez, Sandra Reyes, Paola Ruiz, Yael Seni, Marcelo Torres,Amanda Tello, César Valencia, Ana Vieira, Fabián Vilema, Sebastian Vallejo, Gabriela Villacreses, Carlos Vimos, JorgeYépez, Raúl Zabala.
Equipos técnicos de SENPLADES- Subsecretaría General.- Subsecretaría de Planificación y Políticas Públicas.- Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación.- Subsecretaría de Inversión Pública.- Subsecretaría de Información e Investigación.

519
- Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado.- Subsecretaría de Gestión Corporativa.- Asesoría Jurídica.- Coordinación de Relaciones Internacionales.- Unidad de Comunicación.
Revisión EditorialRené Ramírez, María Belén Moncayo, Andrea Carrión, Ana María Larrea, Roque Espinosa,Hugo Jácome, María del Pilar Troya, María de Lourdes Larrea, Adrián López, Cecilia Barragán.
Diseño y programación CD-rom y portal webJavier Cervantes, David Cevallos, Leonardo Eguiguren, Franklin Arias, Cristina Pillajo.
Comunicación, diseño gráfico y materiales visualesJuan Fernando López, Mónica Vargas, Javier Verdesoto, María Teresa Figueroa, Grace Nogales, Hernán Jouve, Wilmer Simbaña.
FotografíaPaúl Salazar.
CartografíaAna Gabriela Arias, Tomás de Leus, Verónica Estrella, Leonardo Espinosa, Carlos Idrovo, Juan Bernardo León, Tom Leenders, María José Montalvo, Carlos Torres, Sebastián Vallejo.
Apoyo generalEugenia Araujo, Doris Guamán, Teddy Macías, María Elena Moncada, Cristina Pillajo, Verónica Valencia, Gonzalo Vergelín, Fanny Yanza.
Revisión de textosEditorial El Conejo.
DiagramaciónMiguel Dávila P.
Aportes de los equipos técnicos de:- Ministerios Coordinadores.- Ministerios y Secretarías de Estado.- Centro de Investigaciones Sociales del Milenio- CISMIL.- Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional- AGECI.- Instituto Nacional de Preinversión- INP.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC.- Instituto de Altos Estudios Nacionales- IAEN.- Consejos Nacionales para la Igualdad.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. - Organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, sectores productivos.- Ciudadanía y sociedad civil en general participante en veedurías, talleres y mesas de discusión del Plan.
Extendemos el reconocimiento al equipo que participó en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, asícomo a las agencias de cooperación internacional que colaboraron en la formulación de este Plan. De manera especialagradecemos los aportes de las ciudadanas y ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, que con sus experien-cias, sueños y aspiraciones, enriquecieron los contenidos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.