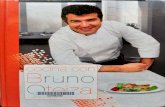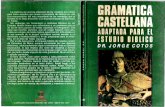Perú Bruno Príncipe Cotos
-
Upload
franklin-barraza-garcia -
Category
Documents
-
view
41 -
download
8
Transcript of Perú Bruno Príncipe Cotos

VISIÓN BÍBLICA DEL CUERPO HUMANO
Padre Bruno Príncipe Cotos
Consulta Nacional Perú 25 de agosto 2012
La cultura, que es el nivel de conocimientos y de desarrollo que tiene un pueblo, se caracteriza por
costumbres, modos de pensar y valores, que le dan un sentido de identidad, que lo distinguen de los
demás. Se nace y se crece en una determinada cultura. La cultura en la que vivimos condiciona nuestra
manera de pensar y la manera en que nos expresamos. La cultura no es estática, sino que cambia con el
correr del tiempo y varía de un pueblo a otro. Así como, para comprender a un pueblo hay que
comprender las costumbres y modos de pensar y de expresarse que lo caracterizan, así también, para
comprender un texto, hay que comprender el contexto cultural del que proviene.
1. Dos mentalidades: hebrea y griega
Aun a riesgo de caricaturizar, los rasgos que mencionamos a continuación, aun si a veces exagerados,
dan una idea de las diferencias sustanciales de mentalidad, y por tanto de cultura en el «mundo
bíblico». Así como hay notables diferencias, especialmente en los tiempos remotos, con los que se
asocian el Pentateuco y los Profetas, también es cierto que, del siglo III a.C. en adelante (Alejandro
Magno y la propagación del helenismo), en no pocos puntos la mentalidad semita y la griega se
empezaron a asemejar. Si exageramos en el esbozo que sigue, es para impresionar en nuestras mentes
el hecho de que los textos bíblicos son hijos de culturas distintas a la nuestra (europea), con su «lógica
aristotélica». En mucho es la diferencia que aún hoy se encuentra entre el mundo árabe del Oriente
Medio (¡que en no poco se asemeja a la mentalidad andina!) y el mundo del Occidente. El hebreo es un
semita mediterráneo, cuyas raíces son orientales (cananea y mesopotámica).
Los escritos del NT están también marcados, unos más que otros, por esa mentalidad y cultura Palestina,
que fue además la de Jesús y sus discípulos. Aunque escritos en lengua griega, no eran de mentalidad e
ideas netamente griegas. Cierto, con Pablo y otros, la adopción de conceptos y expresiones griegas es
evidente en sus escritos. Es decir, se fue dando una paulatina helenización. Sería extraño que no se
diera, pues las comunidades de Corinto. Éfeso. Celosas, estaban en la helénica Asia Menor, y otras,
como la de Tesalónica, estaban en Grecia. Nosotros estamos marcados por la mentalidad occidental de
raíz grecorromana, con su lógica y su abstracción, su precisión matemática y el cuidado del cuerpo, su
ética de vicios y virtudes, su sentido de estética y de escenografía.
2. Mentalidades y actitudes
El griego contempla el mundo y lo admira; el hebreo lo mira y se aproxima, lo escucha y le habla. El
griego dice lo que es tal como es; el hebreo dice lo que percibe y como lo siente. Para el griego el
sentido más importante es la vista; para el hebreo lo es el oído. Por eso el arte griego es para ser
contemplado, el hebreo es para ser vivido. En efecto, el hebreo es una persona eminentemente
práctica, lo cual se ve en la cerámica: no se interesaba por su belleza sino por su utilidad. La cerámica

griega, en cambio, se caracteriza por su admirable belleza más que por su utilidad, producto de la mente
inclinada a la contemplación y armonía.
La mentalidad griega eminentemente lógica; se pregunta por el origen de las cosas, de sí mismo, y su
razón de ser. Pregunta por las esencias. Por eso se asocia la filosofía con Grecia. El hebreo por su parte
se pregunta por lo que las cosas hacen, es eminentemente práctico y relacional. Conocimiento para el
griego equivale a definir las realidades; para el hebreo es interactuar con ellas. La verdad para el griego
es intelectual, la discute, la deduce; para el hebreo es relacional; «se hace» (Jn. 3,21). El griego busca
objetividad y exactitud; el hebreo predomina en subjetividad y afectividad. El griego busca la
comprensión de algo, el hebreo su significación. Con esta mentalidad escribió cada uno la «historia», y
por eso nos cuesta entender las narraciones bíblicas.
El griego analiza, quiere comprender, definir, sistematizar; apunta a la perfección en las formas y la
conducta, busca la armonía. La mentalidad hebrea es más bien movida por la acción; es dinámica y
eminentemente relacional. No busca tanto conocer el mundo sino dominarlo. Por eso Pablo observó
que a propósito del evangelio de la Cruz, «los judíos piden señales (milagros), y los griegos piden
sabiduría» (Icor. 1,22).
El hebreo tiende a exagerar, y mucho, no así el griego que se ciñe a los hechos y busca la objetividad.
Así, la afirmación que «Abraham vivió ciento setenta y cinco años» (Gn. 25,7), o que Matusalén vivió
«novecientos setenta y nueve años» (Gn.. 5,27), significa en semítico que era un hombre bendecido por
Dios, pues la vida es un don de Dios, y no que literalmente vivió tantos años. Cuando leemos la
advertencia de Jesús «Si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre...» (Le 14,26), debemos
comprender que no se trata de odiar sino de amar menos, como precisamente leemos en el paralelo en
Mt. 10,37. Cuando Jesús dice «no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores» (Mc. 2,17),
debemos comprender que no se trata de exclusiones sino de prioridades.
Las diferencias de mentalidad se observan particularmente en el lenguaje como tal, pues es el reflejo
más claro de la estructura mental y el temperamento de quienes crearon y usan dicho lenguaje. Es la
expresión más clara de la manera en que cada uno se sitúa frente al mundo, en qué centra la atención, y
que es prioritario. Así, en el idioma griego el elemento más importante es el sustantivo (objetivación);
en el hebreo lo es el verbo (acción). Eso corresponde a su mentalidad: la una se centra en las cosas en sí
y su esencia, la otra en las cosas para mí y lo que hacen. El idioma griego busca comunicar con más
precisión la realidad o la idea de la que se trata, por ello es claro en distinciones y matices, rico en
vocablos y calificativos. El hebreo, que es pobre en vocablos, construye sus sustantivos a partir de las
raíces verbales, pues las cosas significan por lo que hacen y cómo se relacionan con la persona. Nada de
extraño: el griego se inclina por la contemplación, el otro por la acción. El griego habla de lo procesado
por la razón e ideas, el hebreo de lo sentido en las emociones y afectos.
Para el hebreo el idioma es un instrumento de comunicación, y como tal no está preocupado con
detalles lingüísticos y gramaticales. De hecho, el idioma hebreo es sumamente rústico; su gramática es
elemental. El griego, en cambio, entiende el idioma como una obra de arte, por eso es sumamente
cuidadoso en cuestiones de gramática y retórica (artes que se estudian).
Debido a su idiosincrasia, se entiende que el hebreo se hable usando muchas imágenes, metáforas,
relatos, es decir que es pictórico. Buenos ejemplos son los profetas y la apocalíptica. El griego en cambio
hace gala del buen manejo del idioma, del cuidado de los vocablos, de su riqueza de palabras y matices
para hablar de generalidades y abstracciones. Del mundo grecorromano salieron los grandes poetas,

literatos y oradores cuyas obras consideramos como «clásicas». Hasta que entraron en contacto con el
mundo griego, los escritos judíos no ofrecían reflexiones de corte filosófico sino relatos vivenciales.
3. Antropología
En la mentalidad semítica el ser humano era visto como una totalidad, un «yo» que se manifiesta de
diversas maneras. Términos tales como cuerpo, sangre, espíritu, carne, además de referirse a realidades,
a menudo se empleaban metafóricamente para designar las diversas maneras en que el ser humano
manifiesta su existencia. Así, cuerpo designa a la persona («yo») vista desde el ángulo de su
comunicabilidad. Sangre y espíritu (o aliento) connotan vida, porque es lo que distingue al que vive del
muerto (ya no fluye ni está caliente la sangre; ya no respira). Carne es la materialidad como tal, la que
sufre y con la muerte se desintegra (¡no así el cuerpo!).
Las entrañas son la sede de los sentimientos y emociones. La sangre de Abel que clama al cielo pidiendo
justicia (Gn 4,10) y la sangre que Jesús derramará por las personas (Me. 14,24) no es otra cosa que su
vida, su «yo» en cuanto viviente en este mundo. El ser humano es cuerpo; no «tiene» un cuerpo. Por eso
Jesús dijo «tomen y coman mi cuerpo»: entren en comunión conmigo. Pablo advirtió a los corintios que
«la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios» (Icor. 15,50). La expresión «el Señor esté con
tu espíritu» equivale a decir «el Señor esté contigo». Espíritu es «yo» que se expresa en las actividades
vitales, dado por Dios y que le pertenece a Él (recordemos la creación: Dios sopló su aliento).
Cuando San Pablo se refería a las personas en sus realidades relacionales lo solía hacer desde la
antropología semítica. Así, la carne es la culpable del pecado y se opone al espíritu. Por eso la
resurrección sería del cuerpo, no de la carne (ICor 15,35ss.). Para Pablo, como para todo semita, el alma
es la sede de las funciones de conciencia y deja de existir con la muerte; no es el alma, sino el espíritu el
que sobrevive. El alma, igual que la carne, pertenece a este mundo transitorio y deja de ser con la
muerte. Todo esto nos parecerá extraño pues nosotros pensamos como los griegos, no como los
semitas.
En el mundo de ascendencia griega, en cambio, debido a la influencia de las filosofías aristotélica y
platónica en particular, el ser humano era considerado como un compuesto de cuerpo y alma, como una
totalidad simple. El helenismo sobre valoraba el alma a menudo menospreciando el cuerpo; la práctica
de las virtudes era vista como el mayor tesoro. Lo «espiritual», las esencias, era lo primordial para el
griego. La muerte vino a ser entendida como la separación del cuerpo y del alma -no como un cambio de
modo de existencia con la pertenencia del «yo», como lo entiende el semita-, y la salvación concierne
solamente al alma. Ésta es la manera de entender al ser humano que hemos heredado, y que difiere del
pensamiento de la mayoría de los escritos de la Biblia. En otras palabras, el semita tiene una visión
unitaria del ser humano (es un todo, un «yo» en diversas manifestaciones); el griego tiene una idea
dualista que contrapone «cuerpo y alma».
Además de eso, tenemos que destacar que en el mundo de raíz semítica la persona era considerada
como un ser eminentemente relaciona!; su vida se definía por sus relaciones con sus semejantes y con
Dios, y no por lo que la distingue o separa de los demás. Los «Diez mandamientos» lo expresan
claramente, y es evidente en la predicación de Jesús de Nazaret. La atención en la vida comunitaria, que
es decisiva, y no en la vida individual ni en la «interior» íntima. Se preguntaban por la actuación de la

persona (su relación con el mundo) y no por su esencia (aparte del mundo). El hebreo pregunta quién es
la persona; el griego qué es. Como veremos, esto tiene serias implicaciones éticas.
ARENS, Eduardo. La Biblia sin mitos. Una introducción crítica. 3a edición, revisada v aumentada, Paulinas - Centro de Estudios y publicaciones (CEP), Lima 2004, pp. 116-123