PensamientoAmbientalDialogoDeSaberesParaComprender 4429985 (1)
-
Upload
juan-jose-perez -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
description
Transcript of PensamientoAmbientalDialogoDeSaberesParaComprender 4429985 (1)
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
Pensamiento ambiental, dilogo de saberes para comprender el actuar del indgena Pasto1
FRanCisCo JaviER ERazo bEnavidEs2olga ins MoREno RoMn3
ConsidERaCin4
Resumen El pensamiento ambiental indgena original, es una muestra del verda-dero amor por la naturaleza, al reconocer al entorno natural como un ser vivo, el cual siente, se expresa, y acta segn el equilibrio y la armona que mantiene en la inmensa sabidura representada en su cosmovisin. (Santacruz, 2005, 12) Desde la perspectiva del pueblo indgena Pasto, el territorio segn Guzmn (1996, 50) es un lugar de respeto y un espacio mtico y espiritual, en donde se forja sus saberes propios, se lleva a cabo la convivencia, el aprendizaje, el compartir, la vida, la comunicacin, los usos, las costumbres, la enseanza, y por ende el desarrollo de su cultura y de todas las manifestaciones de vida. El indgena Pasto, pertenece a una comunidad autnoma, que posee un territorio organizado y delimitado internamente, legitimado como propiedad colectiva de Resguardo, donde se vislumbra historia y sagralidad natural. El municipio de Cumbal, que hace parte de esta organizacin, exhibe una estructura ecolgica dotada de gran GLYHUVLGDGGHSDLVDMHVFOLPDVRUD\IDXQDGRQGHIRUMDVXGHVDUUROORODcomunidad educativa Los Andes de Cuaical, en una interaccin directa entre la cultura del indgena y su naturaleza. El trabajo que inicia en abril de 2011, da a conocer que la sociedad indgena Pasto, viene experimentando brechas generacionales entre sus formas de pensamiento ambiental. Una cultura que ha sido intervenida por polticas de asimilacin e implementacin de nuevas tecnologas, donde la imposicin del escenario actual de la globalizacin y la acumulacin de riqueza con su ideologa individualista, est ocasionando su detrimento natural y cultural. Estudiar el actuar de esta etnia frente al cuidado y respeto de su territorio, en el ayer y hoy, se constituye en una manera de comprender su pensamiento ambiental. Los principales hallazgos de la sinergia en los dilogos de sabe-res con estudiantes, padres de familia y docentes indgenas, mostraron que
1 Recibido: 10 de octubre de 2012. Aceptado: 30 de enero de 2013.2 Francisco Javier Erazo Benavides. Bilogo con nfasis en ecologa, Universidad de Nario. Especialista
en Gestin Ambiental, Fundacin Universitaria del rea Andina. Especialista en pedagoga de la recrea-cin ecolgica, Fundacin Universitaria Los Libertadores. Magister en Educacin desde la diversidad, Universidad de Manizales. Docente de educacin media, Institucin Educativa Los Andes, municipio de Cumbal. Correo electrnico. [email protected]
3 Olga Ins Moreno Romn. Licenciada en Informtica, Universidad de Nario. Especialista en Informti-ca y Telemtica, Fundacin Universitaria del rea Andina. Magister en Educacin desde la diversidad, Universidad de Manizales. Docente de educacin media. Institucin Educativa Los Andes, municipio de Cumbal. correo electrnico. [email protected]
4 Miguel Alberto Gonzlez Gonzlez. Asesor. Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales.
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
HORSLQDUFRPSDUWLULGHDV\EXVFDUSRVLEOHVVROXFLRQHVUHVXOWDVLJQLFDWLYRpara el juicio. El proceder del indgena, demuestra que como humanos somos seres cuestionables; hemos creado un mundo perfecto donde no medimos las consecuencias de nuestros actos, destruimos nuestro entorno natural y no pensamos en el bienestar de las prximas generaciones.Los testimonios revelaron un desequilibrio entre el pensamiento ambiental del indgena y la realidad de su territorio. La dinmica econmica y social de la regin, ha afectado su medio natural ocasionando deterioro de sus recursos y generando condiciones adversas para su aprovechamiento racional. Adems, se facilit un entender ms amplio de la realidad en fun-cin de lo que saben ellos y lo que saben los dems, creyendo que pueden perdurar como pueblo indgena a pesar de la tendencia de homogenizacin actual. De todo, lo importante es contribuir al bienestar personal del indge-QD3DVWRHQODPHGLGDTXHFDGDXQRVHLGHQWLTXH\VHDXWRGHVSOLHJXHen esa diversidad que enriquece el propio ser. De tal manera, que si este grupo humano tiene respeto por s mismo, respeta a los dems y respeta a su ambiente. Palabras claves: pensamiento, indgena, territorio, vida, naturaleza, cultura, cosmovisin, globalizacin.
Environmental thinking, knowledge dialogue for understand the act of the Indian Pasto
AbstractThe indigenous environmental thinking original is a sign of true love for nature, recognizing the natural environment as a living, which felt, expressed, and acts as a balance and harmony that keeps the vast wisdom represented in their worldview. (Santacruz, 2005, 12) From the perspective of the indige-nous Pasto, the territory according Guzman (1996, 50) is a place of respect and a mythical and spiritual space, where they forge their own knowledge, is carried out living, learning, sharing, life, communication, uses, customs, education, and therefore the development of their culture and all forms of life. The Indian Pasto, belongs to an autonomous community, which has a GHQHGWHUULWRU\DQGLQWHUQDOO\RUJDQL]HGOHJLWLPL]HGDVFROOHFWLYHRZQHUV-hip Ward, where history and sacredness looms natural. Cumbal Township, which is part of this organization, exhibits ecological structure equipped with GLYHUVHODQGVFDSHVFOLPDWHVRUDDQGIDXQDZKHUHIRUJLQJHGXFDWLRQDOcommunity development Los Andes of Cuaical, in a direct interaction between culture of indigenous and nature.The work started in April 2011, disclosed that Indian society Pasto, is expe-riencing a generation gap between the forms of environmental thinking. A culture that has been taken over by policies of assimilation and implemen-tation of new technologies, where the imposition of the current scenario of globalization and wealth accumulation with its ideology of individualism, is causing its natural and cultural prejudice. Studying this ethnic act before care and respect of its territory, in yesterday and today, it is a way to understand WKHLUHQYLURQPHQWDOWKLQNLQJ7KHPDLQQGLQJVRIV\QHUJ\LQWKHGLDORJXHV
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
Retrato del problemaUn grupo humano indgena, recono-
ce a su territorio como espacio vital de produccin y de relaciones sociales, culturales y ambientales. Generalmente, poseen conocimientos en relacin con su medio ambiente natural y basan su com-portamiento segn sus tradiciones locales fundamentadas en su propia cosmovisin; QRREVWDQWHHOSURJUHVRFLHQWtFRWHFQR-lgico, el afn econmico y los efectos de la interculturalidad, terminan por alterar su esencia cultural y sus modos de vida. En consecuencia, sus races culturales pierden la capacidad para comprender las expresiones del territorio en el cual viven y se desarrollan.
La relacin hombre - naturaleza se contrapone a la construccin occidental de la tierra como bien mercantil de posesin individual, cuya principal orientacin es la comercializacin dentro de la estructura econmica. De comn, esta concepcin hegemnica sustenta la separacin entre tierra, recursos y comunidad, y facilita el intercambio, la extraccin y transforma-cin masiva de los recursos naturales; contexto que se vivencia en el pensar y
actuar del indgena Pasto; particularmen-te, en la comunidad educativa Los Andes de Cuaical, donde la preocupacin radica en la realidad del estado ambiental de su territorio: reas deforestadas, fuentes hdricas reducidas y contaminadas, destruccin progresiva del ecosiste-ma de pramo, expansin de mono-cultivos, o acumulacin de residuos slidos, son entre otros, sntomas de un desorden ambiental que contrasta con las conductas y actitudes socio-culturales de esta etnia en relacin al respeto y con-servacin de los bienes y servicios que ofrece la naturaleza. Ante esta situacin, resulta necesario comprender el pensa-miento ambiental del indgena, porque se denota una ruptura entre sus principios y la realidad, y por ende una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en funcin del rescate y fortalecimiento de su identidad, en correspondencia a su contexto social, cultural y natural.
Consulta investigativa Cul es el pensamiento ambiental del
pueblo indgena Pasto, en la comunidad educativa Los Andes de Cuaical, munici-pio de Cumbal, departamento de Nario?
of knowledge with students, parents and teachers Indians, showed that FRPPHQWVKDUHLGHDVDQGSRVVLEOHVROXWLRQVLVVLJQLFDQWIRUWULDO7KHEH-havior of the native, shows that as human beings we are questionable, we have created a perfect world where we do not measure the consequences of our actions; we destroy our natural environment and not think about the welfare of future generations.Testimony revealed an imbalance between environmental thought and rea-lity of Indian territory. The economic and social dynamics of the region, has affected the wild causing deterioration of its resources and creating adverse conditions for rational use. Furthermore, it provided a broader understanding of reality in terms of what they know and what they know of others, belie-ving they can survive as an indigenous people despite the current trend of homogenization. In all, the important thing is to contribute to the welfare of LQGLJHQRXVSHUVRQQHO3DVWRDVHDFKLVLGHQWLHGDQGVHOIGHSOR\PHQWLQthe diversity that enriches the self. Thus, if this group of people have respect for yourself, respect others and respect their environment.Keywords: thinking, indigenous territory, life, nature, culture, worldview, globalization.
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
2EMHWLYRHHQHUDOComprender el pensamiento ambiental
del pueblo indgena Pasto, en la comuni-dad educativa Los Andes de Cuaical.
2EMHWLYRVHVSHFtFRV Dar cuenta del pensamiento ambiental
de los estudiantes de secundaria y media de la Institucin Educativa Los Andes de Cuaical.
Estudiar el pensamiento ambiental de los padres de familia.
Indagar el pensamiento ambiental de los docentes indgenas.
AntecedentesSi hablamos de que la vida humana
hace parte de la naturaleza, entonces el pensamiento ambiental, tiene sus inicios desde el principio de nuestros tiempos. En muchas culturas antiguas, el medio ambiente ha sido fundamental en el de-sarrollo de pensamientos y su cuidado siempre ha sido una preocupacin, pues, la dependencia reciproca hombre-natura-leza, debera mantener un pensamiento ambiental armnico constante.
Los principales antecedentes y precur-sores del pensamiento ambiental, fueron desarrollados por culturas milenarias, por nombrar las ms reconocidas: el Taosmo, pensamiento chino que consiste en vivir conforme a los principios de la naturaleza y estar en unidad ntima con el cosmos, segn Santos (2008) los taostas ven a los humanos como organismos vivientes dentro de un organismo mayor: la natu-raleza, que en s misma existe dentro de otro organismo an mayor: el universo. 7DRVLJQLFDHOFDPLQRHOFDPLQRGHlos humanos, el camino de la naturaleza, el camino del universo y el camino de fundirse con la armona esencial de todas las cosas que nos rodean.
De otra parte, se destaca el pensamien-to Budista y su karma basado en los actos de cada persona y en las conse-cuencias morales que se desprendan de
esos actos; lo explica Santos (2008) el proceso krmico acta por medio de una ley moral natural ms que por medio de un sistema de juicio divino. Esta doctrina considera a todo ser viviente como parte de naturaleza, luego el budismo tiene mucha relacin con las ideologas origina-rias de la comunidad indgena objeto de estudio con respecto a la forma correcta de interactuar con nuestro entorno.
Pueden indagarse antecedentes al pensamiento ambiental a lo largo de toda la historia. Tambin la consideracin del respeto a la naturaleza como valor y norma de conducta deseable, tiene races muy antiguas, sin embargo, una preocu-pacin social por los daos causados por el comportamiento humano al medio ambiente slo la encontramos a partir de la dcada de los sesenta (60). Es en ste momento cuando, por otro lado, empieza a generarse un debate intelectual y social en cuanto a la caracterizacin del respeto a la naturaleza.
En la universidad Complutense de Madrid, se registra una tesis doctoral desarrollada en Argentina por Di Liscia, Gardella (2000) titulada Itinerarios curati-vos, saberes, terapias y prcticas mdicas indgenas, populares y cientficas. La experiencia llevada a cabo en la regin Pampeana (Argentina), desde mediados del siglo XVIII a principios del siglo XX, da a conocer las interrelaciones entre PHGLFLQDLQGtJHQDSRSXODU\FLHQWtFDDtravs de un enfoque interdisciplinar, que conjuga la antropologa, la historia de la ciencia y del pensamiento. Se analiza un corpus documental heterogneo, conside-rando relatos de viajeros, de sacerdotes y funcionarios estatales, peridicos, en-sayos y fuentes literarias, censos, tesis y PDQXDOHVPpGLFRV\SUHQVDFLHQWtFDHQgeneral. En este perodo histrico se cons-WUX\HQ\PRGLFDQODVIRUPDVGHDVXPLUdiferentes prcticas y saberes mdicos, en relacin con concepciones de integracin social, a la vez vinculadas con considera-ciones acerca de la validez o invalidez del razonamiento lgico de otras sociedades
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
\JUXSRVVRFLDOHV/DPHGLFLQDFLHQWtFDy sus diferentes exponentes expresan, HQYLUWXGGHVXVSURSLDVFRQJXUDFLRQHVideolgicas, la irracionalidad, peligrosidad o ridiculez de los otros saberes o bien, la utilidad prctica y poltica, las posibles apropiaciones y las vinculaciones posibles FRQODPHGLFLQDFLHQWtFD(VWDVFXHVWLR-nes, que van transformndose a lo largo del perodo, implican a la vez cambios sociales y polticos entre los diferentes conjuntos analizados.
En la tesis realizada por Rodrguez (2003) se presenta un nuevo mtodo de valoracin de bienes y servicios provistos por los recursos naturales, mediante el empleo del Producto Interior Bruto (PIB) como elemento de estudio. Todo se fun-damenta en que cualquier actividad del mercado relacionado a un recurso natural generar un incremento en la cifra del PIB de la zona en donde se encuentra el recurso. Esta tcnica fue aplicada en las ciudades de Termas de Ro Hondo y Fras en Santiago del Estero, Argentina reali-zando encuestas a visitantes y a hoteles. /RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVUHHMDQHOEDMRvalor que le asignan las personas al uso recreativo de los recursos ambientales que coinciden con el pensamiento de las personas que fueron entrevistadas.
Desde la conjuncin interdisciplinar de la Antropologa Social, la ecologa y la historia de los pueblos indgenas. En la Universidad de Burgos, Espaa. Fernndez de Mata (2003) presenta su trabajo doctoral que explica la atencin al desarrollo de las uni-dades tnicas indgenas del centro-norte peninsular en el ltimo perodo de vida independiente analizando los cambios y transformaciones experimentadas a partir de la intervencin de otros grupos y poten-cias extranjeras. El desarrollo y evolucin de estos conjuntos sociales explicar el origen, el presente y el futuro de Castilla condado desde perspectivas socio-eco-sistmicas del indgena.
En la investigacin de Garay, Rodrguez (2007) de la universidad Internacional de
Andaluca, Espaa, se registra un trabajo titulado Derechos indgenas de acceso a los recursos hidrobiolgicos. El caso de las comunidades indgenas del Purs en la Amazona peruana. Aqu se da a conocer que la relacin entre los derechos am-bientales y los derechos indgenas es una tal de codependencia por la naturaleza esencial del modo de vida de los pueblos indgenas. No obstante, esta relacin no se encuentra exenta de dificultades y GHFLHQFLDV/DLQWHQFLyQHVUHIHULUVHDODnecesidad de un rgimen que permita cla-ULFDUORVGHUHFKRVLQGtJHQDVGHDFFHVRa los recursos hidrobiolgicos como pilar SDUDODGHQLFLyQGHOPDQHMRFRPXQLWDULRque cubra la necesidad alimentaria, social, econmica, ecolgica y cultural de las poblaciones de la zona de estudio. ste rgimen por s mismo demostrar que es slo un factor ms en la complicada rela-cin referida, mxime cuando el Estado intenta controlar todo el contexto de los bienes de dominio pblico bajo un nico marco jurdico, sin considerar, muchas veces, la proteccin del medio ambiente ni los derechos indgenas, que son pre-valentes en cualquier caso y dejando de lado el reconocimiento constitucional a la Jurisdiccin Especial Indgena. El rgimen de acceso debera basarse en el Convenio 169 sobre Pueblos Indgenas y Tribales, el cual obliga el respeto de los derechos de los pueblos indgenas con respecto al territorio y a los recursos naturales que se hallan al interior de los mismos y a la Carta Constitucional Peruana.
Fundamento terico Pueblo indgena Pasto
Ley de origenEn ideas de Mamin (1990, 64) los
Pastos, segn los relatos de los mayores, se generaron a partir de la dualidad mas-culina del Chispas y el Guangas; de la dualidad femenina, dos mujeres podero-sas se convirtieron en pjaros, (perdices) la una era negra y la otra blanca. Las dos provenan de diferentes lugares, la una
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
del occidente y la otra del oriente. Fueron estos seres sagrados y misterioso quienes danzando y conversando, se encontra-ron y lucharon, de esa manera fueron constituyendo poblados; dieron lugar a las formas fsica del relieve, organizando donde debe quedar la selva, las tierras frtiles, lagunas, ros, volcanes y los dife-rentes climas. Pero tambin los espacios sagrados y espirituales, el mundo de los muertos y de los vivos, el mundo donde residen los misterios y los secretos de la madre naturaleza.
Caractersticas de la poblacinEl pueblo indgena Pasto, se ubican
al sur del departamento de Nario, Co-lombia. Segn datos poblacionales del DANE5, hay 69.789 indgenas Pastos; repartidos en 17.510 familias, con un promedio de 5.5 personas por familia, el sexo femenino representa el 52,7 % y el masculino 47,3 %.
En sus inicios, los Pastos estaban organizados en Cacicazgos mayores y menores. Con los efectos desintegradores de la conquista y colonia, la poblacin indgena estaba disminuyendo, razn por la cual se crearon los Resguardos; no para proteger la vida del indgena, sino para asegurar mano de obra y recoger los tributos. En la actualidad existen 21 resguardos indgenas en el pueblo Pasto. Segn Snchez (1989, 35) el Cacique mayor paso a ser el Gobernador y los Cacicazgos menores ahora se los conoce como Parcialidades, representadas por los Regidores. Al sitio donde se agrupaban varias familias se las llama Veredas, que son en ultimas las formas de organizacin territorial, donde se funden las relaciones econmicas, sociales y culturales. Los resguardos del pueblo Pasto, tienen ple-na autonoma en el uso de los recursos econmicos y naturales, fundamentando su desarrollo en la Ley de Origen, Ley
5 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. Censo general, 2005. Legislacin sobre grupos tnicos. pg. 87-89
Natural6 y Derecho Mayor7, as como en los principios de la Constitucin Poltica Colombiana de 1991 y legislacin especial indgena vigente.
El fundamento de subsistencia econ-mico propio ms representativo de esta etnia es la Shagra8, aunque en el plano UHJLRQDO OD GLYHUVLGDG WRSRJUiFD \ FOL-mtica, permite gran variedad de cultivos, algunos de auto subsistencia, otros de intercambio y algunos de comercializa-cin que en conjunto marcan el desarrollo econmico en los Pastos. Segn Acosta, Mamin y Santos (2007, 22) tanto sus cultivos como sus cosechas, dependen de calendarios basados en la variabilidad de las lluvias, los vientos y las posiciones de los astros; todo acompaado de creencias espirituales.
Su sistema productivo, se rige por la propiedad comunal sobre la tierra donde an se mira la falta de sistemas de riego, de siembra y de manejo de productos agr-colas controlados. La unidad de produc-cin bsica para los Pastos, es la familia, que subsiste principalmente de la agricul-tura y las actividades pecuarias orientadas a la produccin de leche y ganado lanar. Dependen especialmente de la mano de
6 Considerada como conjunto de normas que regu-lan y dinamizan los ciclos biolgicos y relaciones de vida desde los microorganismos hasta las especies ms desarrolladas y es el fundamento de la integracin del hombre con la naturaleza y el cosmos, adems rige el orden que deben llevar los entes del cosmos para que no haya un rompimiento del equilibrio y la armona en el universo, establece el orden y otorga la funcio-nes a cada organismo vivo, organiza los ciclos biolgicos desde el nacimiento, hasta la muerte.
7 Norma propia de los pueblos ancestrales que est en el pensamiento, la memoria, sabidura y prctica de sus taitas o mayores. Con ello gobiernan y mantienen el orden comunitario, se organiza la educacin y se transmite la sabidura a los jvenes, nios y generaciones siguientes.
8 Escenario natural, un sitio de recreacin, de contacto con la Pacha Mama o Madre Tierra; lugar para el fortalecimiento del pensamiento andino, laboratorio de conocimientos y motivo para el trabajo comunitario.
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
obra familiar y del trabajo comunitario re-presentado en la Minga9 como una forma de cooperacin comunitaria organizada de acuerdo a las capacidades, sexo y edad de cada integrante. (Guzmn (1996, 27)
Cosmovisin indgena Los pueblos indgenas sienten el mundo
como la suma de muchas partes comple-mentarias que se necesitan unas a otras, donde los seres humanos somos una de esas partes. Lo explica Mamin (2004, 40) nadie en el mundo puede estar aislado, de hecho jams lo est, siempre tiene la-zos con los dems, sean estos humanos o divinos; as, el orden del mundo y la forma del tiempo para el indgena, siempre sern cclicos, mas no lineales. Hoy, miramos el mundo de forma simple y lineal, sin encontrar relacin ni conexin entre todo lo que conforma el mundo natural. Para Sols (2008, 7) la simplicidad ve lo uno y ve lo mltiple, pero no concibe que lo uno puede, al mismo tiempo, ser lo mltiple. La simplicidad, o bien separa lo que est OLJDGRGLV\XQFLyQRELHQXQLFDORTXHHVdiverso (reduccin). Olvidamos entonces que el uno no existe sin el otro; ms an, que uno es, al mismo tiempo, el otro. Jus-tamente, la sabidura indgena, es quien responde en trminos colectivos, pero tambin en trminos csmicos cuando da su alianza con la Madre Tierra, como una vivencia csmica, de ntima experiencia y al mismo tiempo compartida socialmente desde su misma cultura.
Fieles a su cosmovisin y a su identi-dad, los indgenas no dejan sus ancestros en el pasado, al contrario, los sienten en sus territorios porque no se han muerto, siguen teniendo fuertes vnculos con ellos. Lo explica Mamin (1990, 39) para los Pastos, su muerte no es el alejamiento fsico de alguien sino el olvido de sus usos y costumbres; la contaminacin ambiental, la eliminacin de las fuentes hdricas, la
9 Prctica milenaria voluntaria del pueblo Pasto. En la minga se legitima el trabajo colectivo.
perdida de la diversidad, el sufrimiento de plantas y animales, la expulsin del indgena de sus tierras, la imposicin de una sola cultura. Esa es la muerte.
Para Solarte (1999, 33) los indgenas Pastos, tienen su propia idea e imagen de mundo; para ellos, el cosmos tiene unos principios que lo ordenan y lo mantienen en equilibrio, siendo estos principios, la base de su cosmovisin que orienta su vida. Existe el principio de relacionalidad, donde todo est vinculado con todo, aqu lo ms importante para los Pastos, no son los seres, sino los vnculos que se estable-cen entre ellos, los cuales pueden ser de tipo afectivo, ecolgico, tico o productivo. Esta el principio de correspondencia, que PDQLHVWD OD H[LVWHQFLDGHXQD UHODFLyQentre el micro y el macro cosmos; as, lo que ocurre en el mundo de los planetas y las estrellas ocurre igual en su mundo. Se habla tambin de un principio de com-plementariedad, que ayuda a comprender que el indgena es una parte de un todo que necesita su dualidad complementaria.
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
econmica de su subsistencia. Adems, la colonizacin de otras personas a los terrenos de resguardo, ha causado una crisis en la economa por el fortalecimiento de los minifundios, por la aculturacin, por la prdida de identidad y por la explotacin de los recursos naturales.
Territorio y ambiente natural Para los Pastos, el territorio es un
ser vivo que siente, y si se contamina y destruye, muere. Es un lugar mtico, que guarda las fuerzas, las energas csmi-cas y los espritus, vitales para todas las manifestaciones de vida. Segn Mendosa (2000, 196) el territorio Pasto no solo es una unidad productiva, sino que tambin es pensamiento que se ritualiza en cada etapa de cambio. Cambios de ciclos vita-les de la naturaleza, los cuales deben ser conocidos y manejados por el habitante tradicional. La forma de ser del indge-na, es precisamente la expresin de su pensamiento, de su manera de habitar el mundo, de una fuerza vital producto de la comprensin de la potencia interna de OD QDWXUDOH]D TXH QDOPHQWH VH YXHOYHpalabra y luego mito que habla del sentir del hombre con su territorio. (Garzn, 2003, 196).
La caracterizacin biofsica y ambiental del llamado Nudo de los Pastos, integra y FRPSOHPHQWDODYLVLyQFXOWXUDOUHDUPDODriqueza natural y las condiciones biodiver-VDVGHOWHUULWRULR&DOHURUHHUHesta caracterizacin como el producto de la oposicin y unidad de las cualidades del adentro y el afuera, el arriba y abajo; sea en sus componentes ms sustanciales como el fuego y el agua, o sea en sus expresiones fsico - ecolgicas como el clima, la temperatura, la precipitacin y los vientos. Esto ha permitido a las comuni-dades tener una lectura pan-amaznica; sobre este repaso se ha entendido el territorio y se lo ha ordenado. Estas con-diciones permiten la diversidad natural y diferentes manifestaciones culturales, de acuerdo al entorno en el cual se desarro-
OOHQ/RFRQUPD0DPLiQWDOFRQGLFLyQ FRVPROyJLFD \ JHRHFROyJLFDdeviene la variedad climtica, la diversi-dad biolgica, y por ende los patrones de ocupacin y de comportamiento del grupo humano que habita la regin.
En el territorio Pasto, existen diferentes modalidades de tenencia de tierra. Cern y Zaruma (2003, 55) indica que el 80 % es de propiedad privada, repartida en gran-des latifundios y pequeos minifundios. Estn tambin las tierras de resguardo, que histrica, social y culturalmente segn Mamani (2001, 33) son las tierras ocu-padas por los indgenas y administradas por los Cabildos. Se destaca las tierras de reserva, como los pramos y zonas boscosas hacia los costados oriental y occidental de las cordilleras, resaltando la propiedad escrituraria que bajo la forma de reserva ecolgica tiene el Resguardo indgena de Cumbal.
'HVGHXQDSHUFHSFLyQHVSHFtFDHQel resguardo de Cumbal, la vereda es la unidad socio-poltica del indgena; consti-tuida y legitimada de acuerdo a los arque-tipos del imaginario y la historia ancestral. Mamin (1990, 29) explica que son seis veredas que, de un espacio axial: el Llano de Piedras, el casco urbano, los Machines, el Cementerio y la tola de Camur, nacen RRUHFHQHQP~OWLSOHVGLUHFFLRQHVSHURque, con el eje axial y el arquetipo, se ubican y accionan en crculo las veredas de: Quilismal, Tasmag, Cuaical, Cuetial, Guan, Nasate y Cuaspud.
Territorio desde la dualidad y la tridimensionalidad
Solarte, Cifuentes y Delgado, (1999, PDQLHVWDQTXHHQHOSHQVDPLHQWRPasto, el territorio andino asume una corriente dual: es femenino y masculino, es frtil y fecundo, es fro y clido, es oscuro y es claro, compuesto por las partes de arriba y las partes de abajo, las partes de adentro y las partes de afuera. Pero tambin se asume un pensamiento tridimensional. Segn Acosta, Mamin y
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
Santos (2007, 20) los ancestros conci-bieron y entendieron el territorio, en tres partes: el mundo de abajo; donde estn los ancestros, el fuego y el agua; el mundo del medio, donde habitan los seres vivos y se desarrolla las actividades familiares y comunitarias; y el mundo de arriba, que es el espacio celeste, lugar de los dioses \ORVDVWURV(VWDWULORJtDUDWLFDTXHODVnormas y las formas de gobierno en estas comunidades, estn fundamentadas bajo una Ley Natural, en la cual se vinculan a todos los seres vivientes del cosmos, en una continua dinmica de complementa-riedad, perfeccin, armona y unidad.
Sagralidad del territorio En el pensar y sentir del indgena Pasto,
la tierra es su madre y su maestra; funda-PHQWDVXORVRItDHQODUHODFLyQtQWLPDFRQel cosmos, desarrollando una fraternidad expresa basada en la correspondencia recproca entre todos, en el espritu co-lectivista, comunitario y solidarista. Esta teora reposa en el pensar de Guzmn (1996, 52) que encuentra su contenido \VXIXQGDPHQWRDODUPDUTXHHQGH-QLWLYDHOWHUULWRULRSDUDORV3DVWRVHVXQlugar sagrado, porque representa la suma de valores y virtudes, comportamientos, historia y organizacin social.
El territorio es lo ms sagrado para los pueblos indgenas por constituirse en su espacio natural que alberga la vida en todas sus manifestaciones. En este lugar, tambin estn los espritus sagrados, que son los que habitan la tierra, la cuidan, la fertilizan, fecundan y le brindan las energas para su conservacin. Siendo el territorio un lugar sagrado, Guzmn (1996, 59) revela que solo a partir de este entender las comunidades ancestrales se fueron organizando y desarrollaron un identidad cultural propia en los territorios indgenas; descubriendo el entorno natu-ral, valindose de la oralidad propia y las prcticas de sembros, de medicina, de DOLPHQWDFLyQ\GHYHVWXDULRLGHQWLFDQGRy respetando las funciones de la natura-OH]DSDUDQDOPHQWHDFRSOiQGRVHDHOOD
Vida en el territorio Pasto La vida en el territorio Pasto, se rige por
el respeto a la naturaleza como parte fun-damental de la planeacin propia. Segn Mamin, (2004, 48) para ser justo con la naturaleza, se debe reconocer que el territorio es un organismo vivo. El respeto al medio ambiente, es lo que permite ser justo y actuar con rectitud, viviendo en la sincrona con las energas que estn en el cosmos. De all nace la justicia con la vida y con lo que le rodea. En las energas csmicas, la vida en el territorio Pasto, rige su fundamento en la planeacin y predic-cin del tiempo. Este suceso milenario, dependi de la observacin del entorno natural que determinaron las acciones del comportamiento de la naturaleza. La sincronizacin de las energas del tiempo se sustent en su espacio como hbitat de vida. La posicin de la Madre tierra, las condiciones del viento, las puestas del sol, los pasos de la luna y el comportamiento de la sociedad, fueron prcticas de medir el tiempo protegiendo la biodiversidad du-rante cientos de aos en el pueblo Pasto10.
Acosta, Mamin y Santos (2007, 36) dan a conocer que la vida en el territorio Pasto, se da para la sostenibilidad, miran-GRORGHIXHUDSHURWDPELpQUHDUPDQGRlo de adentro, mediante el buen manejo de los recursos naturales y humanos sin generar desequilibrios, procurando garan-tizar elementos para la vida de las nuevas generaciones. Para la sustentabilidad, mirndolo hacia adentro y en el diario vivir, haciendo utilizacin de los mtodos tradicionales de produccin (calendarios lunares y solares) y conocimientos propios para el sustento diario tanto de la comuni-dad, como de los dems seres del territo-rio, pero a la vez articulando elementos de otras culturas (interculturalidad) que con-tribuyan a la vida y no a la contaminacin, empobrecimiento, discriminacin y dems
10 Sentir Andino. Plan estratgico binacional para el fortalecimiento natural, ambiental y cultural del nudo de los Pastos. Asociacin Shaquian. (2008). Ipiales, Nario.
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
factores contrarios que la globalizacin est dejando en el mundo.
Pensamiento indgena ancestral
$SHVDUGHWRGDODLQXHQFLDKLVWyULFDde culturas y de la globalizacin que tien-de a homogenizar nuestro pensamiento, PXFKDVFRPXQLGDGHVFRQLGHQWLGDGUPHy con fundamentos arraigados, conservan sus riquezas culturales, en uno de sus DUWtFXORV%RWHURPDQLHVWDTXHson conocimientos que nunca se indivi-GXDOL]DURQVXEMHWLYLGDGHVFRQJXUDGDVGHmemorias colectivas, de humanidades en relacin con la naturaleza. En el mundo Andino, existen y existirn verdaderos sabios entre los habitantes originarios, poseedores de conocimientos ancestrales y prcticas que van ms all de las nece-sidades econmicas, polticas y sociales.
Los mtodos de bsqueda de sabe-res de estas comunidades indgenas es mediante la observacin del movimiento csmico relacionado con todos los niveles y dimensiones. Estos conocimientos que provienen de las leyes naturales, rigen la vida diaria de las comunidades, pues sus prcticas y quehaceres tienen mucho que ver con el equilibrio, armona, reciprocidad y complementariedad con los diferentes mundos en los cuales se compenetran y forman una conciencia csmica y es-piritual en un todo. Como bien lo expone Solarte, Cifuentes y Delgado, (1999, 22) la comprensin del universo mediante la lecto-naturaleza, tiene una capacidad de UHH[LyQPXFKRPiVFRPSOHMDPLHQWUDVTXHORVPpWRGRVFLHQWtFRVWLHQHQPXFKRpensamiento, pero no sobre s mismo. Entonces, es necesario integrar y recono-cer la interconexin entre el conocimiento y la comprensin, entendida como com-prensin humana.
Segn Serna (2011, 7) Cuando los problemas que reclaman nuestra atencin tienen que ver con las per-sonas, las culturas, las identidades, los intereses, lo social, se hace
necesario atender las retroacciones que involucran las acciones subjeti-vas, pero no slo ello. El sujeto social tiene un enraizamiento material, biolgico, csmico, la objetivacin no slo es un procedimiento reduc-tor, es impracticable pues se pierde lo social mismo, que no responde a XQDHVWUXFWXUDSUHMDGDVLQRTXHHVemergente de esas retroacciones, que son en la prctica, retroactivida-des generadoras de lo social. Los indgenas antes de intoxicar sus
pensamientos, actuaban bajo sus creen-cias y sus sentires para entender su entorno natural. Defendan sus creencias con base en vivencias y observaciones sin apoyarse en ninguna base terica que pueda demos-trarse, porque sencillamente funcionaban y es precisamente lo que en la actualidad, las nuevas generaciones indgenas no tratan de retomar. Apoyando esta idea, Max Neef seala que yo actu e insisto en actuar en lo que creo, hacer lo que tienes que hacer ms no lo que te conviene11. Entonces se hace necesario pensar en una retroalimentacin de nuestras formas de pensamiento. Lo exhibe Pozzoli (2009, 3) con nuevas rutas cognitivas y nuevos mapas conceptuales. Deshace las trampas VLPSOLFDGRUDV\UHGXFWRUDVTXHSHUSHW~DQnuestro actual modo de apropiacin de la Naturaleza, como de todo lo que en ella actualmente forjamos.
Resulta importante comprender que el pensamiento indgena ancestral va mucho ms all de lo que observamos, de hecho puede hacerse evidente entonces:
Que no se trata de un continuo proceso en ascenso y hacia adelante, sino que avanza en zigzag. Progreso y regreso, avances y vuelta de lo viejo, son los aspectos condicionan-tes de una cultura que parece haber
11 Max Neef. Audio - video: Un consejo para los jvenes. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=zi37z1seiiI&feature=related. (Recuperado el 29 de Septiembre de 2012)
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
perdido la capacidad de descubrir y superar sus propias contradicciones. El verdadero progreso parece con-sistir hoy en la conservacin de lo viejo olvidado y desplazado, de una naturaleza no mutilada, de la dignidad humana, de la participacin. (Roma-no, 2007, 174)
La Shagra como territorio vivoLa Shagra deja pensar en funcin del in-
dgena Pasto, en ella se ve crecer y desa-rrollar la potencialidad de vida que genera la madre tierra para luego alegrarse por su produccin. Es un ecosistema ligado al centro del conocimiento que exige cuidarla como propia. Acosta, Mamin y Santos (2007, 19) al hablar del tema ensean que:
En la Shagra, los mayores desarrollaron la capacidad de re-lacionarse en forma continua con la naturaleza, sensibilizando una especie de seas en las que se advierte el estado o situacin de los seres biolgicos y espirituales, esta-bleciendo una correspondencia con esas formas variadas de interrelacin desde un pensamiento indgena en el que la naturaleza, el cosmos y el mundo espiritual tienen una comple-mentacin perfecta.Las seas como lenguaje, representan
bondad tanto para los seres humanos, como para los reinos de la naturaleza y el cosmos. Los habitantes de la comu-nidad educativa Los Andes de Cuaical como grupo humano netamente indgena, conocen estos tipos de manifestaciones lingsticas en la comprensin de su terri-torio, para nombrar algunas: las cabaue-las mayores y menores12, las heladas13, el
12 Predicciones futuras del estado del tiempo en todos los meses del ao segn el comportamiento climtico dado en los primeros 12 das del mes de enero (cabauelas mayores) y sus siguientes 12 das. (cabauelas menores)
13 Disminucin de la temperatura en horas de la maana acompaada de hielo al amanecer y fuertes temperaturas en el transcurso de da.
quinto de luna14, entre otras. El contacto con su medio natural desde tiempos mile-narios, ha desarrollado en ellos la facilidad para presentir o pronosticar el clima y el tiempo adecuado para el buen desarrollo de sus actividades cotidianas.
Las expresiones de todos los seres vivos e inertes bajo el pensamiento am-biental indgena, tienen gran importancia para la comprensin de lo que nos quiere decir la naturaleza mediante sus seas, como un tipo de lenguaje ancestral que sin duda es obra y palabra para los Pastos. Cabe la relacin en este sentir cuando Gonzlez (2011, 9) da cuenta que desde el crtilo de Platn y los escritos lgicos de Aristteles el lenguaje se considera como sistema convencional de signos; la palabra es referida al concepto, el lengua-je es la esencia de las cosas; el lenguaje pertenece al mundo mutable y huidizo.
Los Shagreros, personas conoce-doras y encargadas del cuidado de la Shagra, son tambin servidores de su te-rritorio; tienen presente las caractersticas y propiedades de cada cultivo, manejan con exactitud los lugares apropiados para las diversas plantas, y conocen los espacios ms aptos para algunos ani-males. Estos saberes enmarcan la vida en la Shagra, exteriorizando sistemas de proteccin biolgica y climtica muchas veces mejores a las tcnicas modernas; al respecto, podemos tomar como ejemplo a las quinchas, que funcionan segn lo explican Acosta, Mamin y Santos (2007, 33) como sistemas forestales de cercos vivos, elaboradas con diversidad de plantas nativas entreveradas con algunas exticas que bordean las Shagras como cortinas protectoras de los cultivos contra los fuertes vientos y las heladas, sumi-nistrando materia orgnica y humedad al suelo para estabilizar sus desniveles y prevenir la erosin.
14 Das lluviosos, con vientos fuertes y mucho frio. Generalmente, condicionan realizar algunos sembros y prohben algunas actividades como por ejemplo lavar ropa.
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
En la Shagra como territorio vivo, tambin se describe la interaccin ar-mnica que integra la familia, generando transmisin de conocimiento de padres a hijos. De esta forma se ha preservado el conocimiento ancestral y con esto la educacin propia. Al respecto, Ruano UHHUHQ TXH D SDUWLU GH ODproduccin de la Shagra se han forjado prcticas como la Payacua, la Engirpa15 o la Minga, principios de la solidaridad y hermandad para la familia extensa de humanos y no humanos. A pesar de que la Shagra an se reconoce en estas comunidades como un ser vivo, hoy en da se la cataloga como la huerta casera, que resuelve algunas situaciones alimen-tarias. No obstante, la sinergia que hay en la Shagra desde el pensamiento Andino Pasto, permite reconocer en ella grandes fundamentos. Lo explica Ruano (2008, 25) el cultivo y la cosecha de la Shagra se rigen segn la disposicin de los astros y su propsito de vida se fundamenta en el compartir.
Pareciera ser que hoy en da los Pas-tos, se sienten encerrados en un crculo vicioso del cual no pueden salir, pues la tierra est ya enferma y el nico camino para hacerla producir son los agroqumi-cos y las nuevas tecnologas agrcolas, lo dice don Enrique Chinguad: la tierra est enseada a los abonos y como las plagas son cada vez ms bravas, debemos fu-migar con qumicos aunque estos maten otras plantas y a nosotros nos enfermen. La aplicacin de los nuevos sistemas de produccin de forma indiscriminada, oca-siona progresivamente la prdida de las costumbres ancestrales, como el respeto por la madre tierra, y aunque con estas tcnicas, la produccin deje mayores ga-nancias econmicas, el tema del cuidado y la preservacin, sencillamente, pierde relevancia.
15 Agradecimiento representado en variedad de FRPHVWLEOHVFXDQGRVHFHOHEUDQHVWDVRFRQ-memoraciones.
El actuar frente al ambiente no solo en este grupo tnico, sino en todos a nivel mundial, es muy cuestionable. Da a da, demostramos que somos los seres ms egostas y dainos sobre la tierra, nuestra LQWHOLJHQFLDVHYXHOYHOLPLWDGD\QDOPHQ-te creemos que tenemos el control y el derecho sobre el entorno natural. Para establecer una relacin Gonzlez (2011, 1) cita: a alguien se le ocurri, a la gente siempre se le ocurren cosas, que era ur-gente adiestrar a los animales, someter DODQDWXUDOH]D\QDOPHQWHHGXFDUDORVhombres. Ante todo, no podemos negar la categora de civilizados; que hemos crea-do un mundo inimaginable en el pasado, pero ahora debemos aprender de la forma de vivir de los seres vivos no humanos y no contaminados con violencia, codicia y egosmo. Hoy todos somos conscientes de la destruccin que estamos ocasio-nando, pero la comodidad por no vivir an ese momento extremo de sentir escases, nos impide pensar subjetivamente en lo que estamos heredando a las prximas generaciones.
Los astros en la comprensin del territorio Pasto
El resultado de la observacin de los astros celestes: Taita sol (Inti), Mama luna (Kolla) y madre tierra (Pacha Mama), sus FRPSRUWDPLHQWRV\ODLQXHQFLDHQWRGRVlos seres vivos que habitan el territorio natural de los Pastos, admite un tipo de comprensin de pensamiento ambien-tal. La importancia, la dependencia y el poder que el cosmos ejerce sobre sus habitantes, sustenta creencias, secretos, rituales y misticidades, que aunque no GHPRVWUDGDV FLHQWtFDPHQWH VRQ VHQWL-miento y vivencia propia para esta cultura. (Tarapues, Acosta y Lpez, 2010)
El astro sol (Inti) y las temporalidades
Todo lo descubierto en el transcurso del tiempo ha sido acertadamente registrado, y en la actualidad encontramos registros en petroglifos, cermicas, tradicin oral
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
y prcticas del diario vivir indgena. Los solsticios16 y equinoccios17, son referen-tes csmicos para demostrar parte de su riqueza cultural en la comprensin del territorio. Lo advierten Tarapues, Acosta y Lpez (2010, 15) ahora los solsticios como los equinoccios en la vida productiva y reproductiva son muy tenidos en cuenta a la hora de sembrar, cosechar, caminar, pensar o bailar, soar, meditar, imaginar, acrecentar, corregir y retomar.
El astro sol (Inti) forma temporalidades, en las cuales se llevan a cabo ciclos, momentos y eventos que sujetan al ser humano con el universo; es el caso del trabajo de la tierra, para sembrar, deshier-bar, y cosechar cuando el tiempo, segn el cosmos, as lo disponga. Tarapues, Acosta y Lpez (2010, 24) al respecto narran que:
Los Pastos contaban con siste-mas de observacin y medida muy simples pero a la vez admirables; con ellos determinaban los tiempos en el da, (el comienzo de la maa-na, la media maana, el medio da, ODPHGLDWDUGH\ODQDOL]DFLyQGHODtarde) por ejemplo, algunas vivien-das que incluso an existen, tenan un techo circular con una pequea entrada de luz conocida como la tronera, ubicada en el centro del techo o a un lado de las paredes; el hueco pequeo sirve para que entre la luz del sol y dentro del boho era posible dibujar en el piso el Sol de los Pastos18FRQHOQGHOOHYDUXQ
16 Los solsticios son los momentos del ao en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duracin del da o de la noche son las mximas del ao, respectiva-mente.
17 Se denomina equinoccio al momento del ao en que el Sol est situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit. El paralelo de declinacin del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden.
18 6HUHSUHVHQWDHQMHURJOtFRV3DUDORV3DVWRVHVsu smbolo de adoracin principal. En el muni-cipio de Cumbal que halla en la zona conocida como machines, donde yace un petroglifo,
registro propio del tiempo anual. Las viviendas construidas de bareque y tierra pisada, tenan una cara fron-tal, que determinaba la orientacin suroccidental. La pequea ventana o entrada de luz se ubicaba al no-roccidente, orientada hacia donde se oculta el sol. Metdicamente, serva para dar luz al interior de la casa y a la vez para proporcionar las horas y el tiempo, sealando claramente los solsticios y los equinoccios, los lapsos de siembra y se cosecha, y ORVWLHPSRVGHHVWDFyVPLFDLa explicacin dada por estos expertos
del saber indgena no suele ser muy clara, porque son resultado de experiencias y no de datos tericos; ellos expresan sus saberes de acuerdo a las observaciones y sucesos. Tomando algunos testimonios, Doa Mara Isolina Chinguad, cuenta que la ventana chiquitica sirve para que entre el sol y me avise la hora, tambin me dice el tiempo, cuando se mueve hacia la iz-quierda o la derecha, el tiempo de verano o tiempo de invierno, segn donde est.
Otro mtodo de comprensin del terri-torio Pasto segn los astros, se relaciona con la observacin de las montaas o ce-rros ms altos, lugares por donde sale o se oculta el sol durante el ao y que tambin GHQHODFRQGLFLyQDPELHQWDO\SURGXFWLYDde la regin. El sector las collas una zona de alto relieve perteneciente al municipio de Cumbal, es un lugar de observacin para el estudio del comportamiento del tiempo, desde la cual se puede tener una vista global de los volcanes: Cumbal, Chiles, Colimba y Azufral. Segn Tara-pues, Acosta y Lpez (2010, 26) estas elevaciones son el referente ms repre-sentativo para los Pastos que los miran y los admiran; pues ellos muestran el sol del atardecer, las temporalidades, los
donde se mira grabados en alto relieve del sol de las 8 puntas, adems de dos monos dibujados a su alrededor, animales que se cree tambin WXYLHURQ XQ VLJQLFDGRPX\ HVSHFLDO SRUTXHaparecen en la mayora de sus cermicas.
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
tiempos de siembra, los cuidados de las plantas y las cosechas, las festividades, los solsticios y los equinoccios, y el inicio y QGHODxRVRODUHQHOWHUULWRULR3DVWR(Qversiones de don Pedro Chinguad: si yo estoy en las collas y veo para donde estn los cerros, justo al atardecer y si el sol est cerca al Cumbal, es el tiempo de verano para las cosechas; y si est para el Chiles, es tiempo de invierno, se acerca navidad y los carnavales. Cabe nombrar otra si-tuacin en las que de forma acertada los indgenas sabedores predicen el tiempo, en las nombradas guaraperas, o nubes amarillas que marcan el indicio de lluvias en tiempos de sequa. A pesar de todo, hoy en da este pensamiento ambiental indgena ancestral, est pereciendo; las nuevas generaciones estn inmersas con las actuales muestras culturales, algunas novedosas y atractivas; y aunque es im-posible y ms an no es de nuestro querer alejarnos de la tecnologa, la necesidad de mantener estos saberes, se hace cada vez ms difcil.
El astro Luna (Kolla) y los seres vivos
La luna es para muchos el astro mara-villoso, reconocida desde la antigedad como smbolo de amor y fecundidad y de la cual recibimos grandes energas que actan sobre todos y cada uno de los seres vivos que habitamos la tierra. En lo particular, Tarapues, Acosta y Lpez (2010, 30) dan a conocer que la Kolla luna, la mujer y el agua, son nuestras mamas seoras, equinoccio de invierno que representa la siembra, la semilla, la fecundidad y la fuerza pasiva que rige la vida en los Pastos. Categora que tam-ELpQVHPDQLHVWDHQORVSURFHVRVTXHVHllevan a cabo en la Shagra como territorio vivo; lo cuenta Ruano (2008, 33) la luna tiene estrecha relacin con el cosmos; con ella se sabe cundo se acerca el invierno o el verano; los mayores sembraban en tiempo conocido segn lo diga la luna. Al respecto, don Belisario Cuaical relata TXHSDUDVHPEUDUKD\TXHMDUVHHQOD
luna; en luna tierna no se debe sembrar. Despus del cambio sigue luna creciente, all es bueno sembrar granos o que se tiren al aire y en merma se siembra pro-ductos que salen en la tierra, como habas y zanahorias. Durante la historia, estas ideologas han perdurado en la esencia del pensamiento indgena que hoy en da trata de mantenerse y fortalecerse; as piensa Escobar (2003, 27) al decir que hay un pensamiento ambiental andino emergente, construido sobre las luchas y conocimientos indgenas, para imaginar otras formas de ser con la multiplicidad de seres vivos y no-vivos, humanos y no humanos.
Mitos y leyendas en la comprensin del territorio
En todas las culturas antiguas se han desarrollado relatos cargados en gran parte de fantasa, pero que expresaban lo que las personas de ese tiempo observa-ban en su entorno segn su cosmovisin. En el territorio Pasto, an existen lugares solitarios y poco transitados, los cuales encierran energas que despiertan en las personas respeto y al mismo tiempo WHPRU0DPLiQ WHVWLFD TXHestos lugares son catalogados como sagrados y por ende, son custodiados por algunos espritus como el Cueche, el Chutun, el Duende, la Vieja, entre otros; energas que se manifestan para cuidar y proteger un lugar que no haya sido visitado ni contaminado por el hombre. En el ter-ritorio, estos sitios sagrados, pueden estar representados en quebradas, arroyos y ros, lugares que segn las creencias son considerados pesados y en los que a determinadas horas no se deben visitar, ya que se corre el riesgo de adquirir extra-as enfermedades como el mal viento, la malhora o el mal aire, que solo se curan con rituales msticos y bajo la sabidura natural de las plantas locales.
Don Victoriano Quilismal, un mayor de la zona, cuenta que: no es recomendable transitar solos por estos lugares ya que las energas de la mala hora y el del mal
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
viento, pega en las personas, las cuales VHHQIHUPDQGHHEUHDOJXQDVQRUD]R-nan y es necesario acudir al curandero o chaman, el cual con soplar aguardiente, humo de tabaco y palabras raras curan al enfermo, el cual se recupera despus de algunas sesiones. Para que no pase nada al caminante debe andar con ruda, fumando cigarrillo o fajarse una peinilla para que no le ocurra nada.
Metodologa y diseo de la investigacin
/D WDUHDGHO FLHQWtFRFRQVLVWHHQ LQ-dagar, entrevistar y recoger informacin en un ambiente familiar ms no hacer sentir a los investigados como vctimas de sustraccin de sus saberes propios, El temor de las comunidades por las formas de usurpar conocimiento por parte de los investigadores sociales se expresa en la FRQVLJQD TXH GHVFDOLFD DO SURIHVLRQDOdes-comprometido: el negrlogo, el indi-logo, aqul que pretende entrar con botas a sus territorios y decirles quines son. (Palacios, 2007; Botero, 2011).
La prctica metodolgica est susten-tada mediante un enfoque constructivista, el ejercicio de la investigacin, accin y participacin, se desarrollar con entrevis-tas directas. (Dilogo de saberes) Para el caso en particular, la entrevista ser una forma de conversacin, mas no de inte-rrogacin. La informacin ser cualitativa ya que estar relacionada con opiniones, experiencias y descripciones narrativas del grupo humano indgena seleccionado.
La indagacin parte tanto del recono-cimiento contextual de la cultura indgena Pasto, como de la caracterizacin ambien-tal de su territorio, relacionado conductas y actitudes socio-culturales ante su entorno natural. Se busca entonces, comprender el pensamiento ambiental de este grupo humano, determinando las posibles cau-sas de rompimiento del vnculo ancestral hombre - naturaleza. Para tal efecto, se tiene en cuenta el siguiente proceso in-vestigativo:
1. Observacin directa del territorio, describiendo aspectos como: niveles de deforestacin, degradacin del pramo, manejo de residuos slidos, usos del agua y grado de contamina-cin de las fuentes hdricas, uso de VXHORV QLYHO GHPRJUiFR GH OD SR-blacin y expansin de obras civiles; informacin que ser evidenciada con LPiJHQHVIRWRJUiFDV\YLGHRV
2. Segn las conductas y actitudes socioculturales de la comunidad in-dgena objeto de investigacin ante su entorno natural, se disea y aplica entrevistas como instrumento de reco-leccin de informacin a estudiantes, padres de familia, y docentes indge-nas de la comunidad educativa Los Andes de Cuaical. La entrevista como herramienta cualitativa, se disea FRQODQDOLGDGGHFRQRFHUWDQWRODVprcticas y costumbres propias del indgena como las adoptadas de la sociedad moderna.
3. Se analiza el contenido de las res-puestas buscando comprender el pensamiento del indgena Pasto. Se HVSHUD LGHQWLFDU ODV SUiFWLFDVPiVsobresalientes con respeto al cuidado o al deterioro de su territorio natural.
Poblacin y muestra Estudiantes En la Institucin Educativa Los Andes
de Cuaical, adelantan estudios un total de 296 alumnos en los niveles de preescolar a undcimo, todos indgenas pertenecien-tes al pueblo Pasto. Para garantizar la FRQDELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVVHDSOLFDQ6 entrevistas, una por cada grupo de 8 estudiantes en cada grado de bsica y media, (sexto a undcimo) para un total de 48 participantes, con un rango de edad entre los 11 y los 18 aos.
Padres de familiaSe elige a los padres de familia que ma-
QLHVWHQPD\RUFRQRFLPLHQWRFRQUHVSHFWRa temas ambientales enmarcados en su cultura y en los componentes de su cos-
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
movisin; para tal efecto, se entrevistar a 6 grupos de 5 padres de familia, focali-zados en lugares donde se aprecie mayor problemtica ambiental. Cabe mencionar que el promedio de edad de los padres de familia es de tan solo 38 aos.
Docentes indgenasSe tiene en cuenta a los profesores(as)
reconocidos(as) como etnoeducadores. En consecuencia, se escoge a 10 de los 16 docentes que laboran en la Institucin.
Preguntas de las entrevistasCmo se relaciona con su territorio?
Qu hace para cuidarlo? Para que GHVWUX\HVXRUD\IDXQD"R3RUTXpORcontamina?, son algunas cuestiones que LQYLWDQDODUHH[LyQ
Es claro que cada pregunta que se haga tendr mltiples respuestas de acuerdo a quienes sean formuladas. En lo particular, cuestionar a un grupo humano indgena con relacin a su pensamiento ambiental, nos debe adentrar a un debate colectivo SHURXQLFDGRDODYH]
Con todo, Somos realmente dueos de la naturaleza y de toda la biodiversidad existente en ella? Como seres pensantes y dotados de racionalidad estamos obli-gados a realizar consideraciones sobre otros seres vivos? Deben existir normas o reglas morales acerca de la utilizacin que hacemos de los recursos naturales? En nuestro tiempo son veraces los pa-radigmas ticos tradicionales para dar respuesta a las necesidades ambientales provenientes de las acciones humanas? S as es, entonces Existen principios o normas morales universales, aparte de la realidad de nuestro entorno que deban te-nerse en cuenta al momento de evaluar los impactos de nuestras actividades sobre el medio ambiente?
+DOOD]JRVLas veredas y sectores aledaos a la
Institucin Educativa Los Andes de Cuai-cal, cuentan con incomparables paisajes naturales. Estupin (2005, 8) al referirse
al tema, explica que algunos atractivos tursticos, como el volcn Cumbal, (4768 m.s.n.m.) invita a propios y extraos a dis-frutar de una de sus bondades naturales. Tradicionalmente, el indgena Pasto de Cumbal, asciende al volcn para extraer azufre o hielo; accin que ha provocado un deshielo evidente, reduciendo drsti-camente los caudales de las quebradas que nacen en sus faldas. Al pie de este gigante, yace la laguna de La Bolsa (3424 m.s.n.m.) que segn estudios realizados por Bravo y Erazo (2003, 19) es de forma VXEFLUFXODUFXHQWDFRQXQDXHQWHKDFLDel norte (quebrada Capote) desembocan-do al sur, en el ro Cuaced. Se caracteriza SRUVXSDLVDMHQDWXUDOSRUVXRUD\IDXQDrepresentativa, por ser navegable, por su atractivo turstico y por ser fuente de culti-vos psi colas. La vegetacin aledaa a la laguna, es tpica de regiones de pramo, FDUDFWHUtVWLFDVHFROyJLFDVTXHGHQHQDla regin como perteneciente al bosque hmedo montano19. No obstante, se re-vela un deterioro ambiental de la zona; lo revela Herrera (2000, 44) la construccin de vivienda, la expansin de cultivos y en general las actividades agrcolas y gana-deras, terminan destruyendo la vegetacin de totora, contribuyendo de esta manera a tasas substanciales de deforestacin, disminucin y deterioro de su espacio, y por ende, reduccin y contaminacin del espejo de agua.
La deforestacin es un problema de degradacin ambiental muy marcado en la zona. Se ve como la comunidad bajo la necesidad econmica inmediata, consume sin medida la madera de sus bosques y tala plantas originales remplazndolas por monocultivos. Para Herrera (2000, 48) la deforestacin en el territorio de Cuaical ha provocado corrimientos de tierra con sedimentos; la tala de bosques ha reducido el suelo vivo y por ende ha
19 Termino biogeogrfico definido a reas de montaa con temperaturas frescas y altas pre-cipitaciones con abundancia de comunidades de plantas y animales.
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
disminuido su biodiversidad. Entre tantas amenazas de deterioro ambiental, la que resulta ser ms latente pero invisible ante los ojos y saberes del habitante indgena, es la futura desaparicin de la laguna de la Bolsa, aunque en la conciencia de los habitantes de Cuaical y Tasmag, no exista esta amenaza. Al respecto Bravo y Erazo (2003, 49) teorizan que la laguna de la Bolsa por ser de formacin volcni-ca, termina llenndose con sedimentos hasta desaparecer y quedar reducida a una simple cinaga. Queda claro que el actuar inconsciente de la comunidad est acelerando la virtual muerte de la laguna; la deforestacin y los contaminantes provocados por las acciones agrcolas y ganaderas de la zona; estn disminuyen-do progresivamente la profundidad de la fuente hdrica.
6LELHQODRUDHVPX\YDULDEOHODWRSR-grafa del terreno hace que el tipo, tamao y cantidad de vegetacin cambie desde las faldas hasta la cima de las montaas. El paisaje es propio de sitios fros; don-de se muestra la existencia de fuentes hdricas representadas en nacimientos, quebradas y ros. El relieve es altamente hondonado; con planicies, caminos y mon-taas, donde se siembra y cultiva algunas plantas alimenticias, otras medicinales y algunas ornamentales. Sobresale el eco-sistema de pramo, por ser un ambiente estratgico debido a su gran potencial de almacenamiento y regulacin hdrica, que para el caso local abastece acueductos y recarga los acuferos. Adems, desde el punto de vista sociocultural, el pramo tambin juega un papel relevante respecto de la relacin hombre - montaa, como lugar sagrado y de gran valor natural y espiritual.
Existe un marco legal de proteccin especial para estos ecosistemas. Para la defensa de los pramos del pas se encuentran principios ambientales en la Ley 99 de 1993, la cual establece que las zonas de pramos, subpramos, los nacimientos de agua y las zonas de re-carga de acuferos sern de proteccin
especial. No obstante, ante tan valioso hbitat, impresiona saber que el indgena Pasto, contina talando grandes cantida-des de frailejones y pajonales para ser remplazados por monocultivos de papa o por siembra de pasto (hierba) para la crianza de ganado. En pocas de verano se producen incendios forestales, algu-nos incluso provocados por los mismos habitantes que de igual manera terminan destruyendo el suelo y la vegetacin. Ade-ms, es constante el corte de matorrales y bosque enanos maderables, utilizados principalmente para la venta de lea.
En manifestaciones de Mendosa (2000, 200) describe que: el manejo que le da el indgena a esta tierra, es similar en todos los altos Andes tropicales, e incluye des-cansos muy largos de las parcelas, que alternan con perodos cortos de cultivo. La duracin de dichos descansos est VXMHWDDODSUHVLyQGHPRJUiFDUHVXOWDQWHde la distancia que hay entre viviendas y parcelas cultivadas y depende de las limitaciones impuestas por el suelo y el clima: la altitud que condiciona la tem-SHUDWXUDPtQLPDODYDULDFLyQWRSRJUiFDdel terreno que determina los riesgos de heladas y la pendiente y su orientacin, TXH LQX\HQ VREUH OD UHVLVWHQFLD GH ORVsuelos a la sequa.
Los cultivos iniciales, basados en la recuperacin de la fertilidad, crearon un mosaico de etapas sucesionales que probablemente favoreca la regeneracin del pramo, aumentaba la diversidad de especies y ejerca el control de las plagas. Sin embargo, a medida que la SUHVLyQ GH XVR VH LQWHQVLFD KD\ XQDtendencia, como ocurre actualmente, a la introduccin masiva de fertilizantes y otros insumos y a la reduccin de los perodos de descanso, con lo cual no es posible la regeneracin del pramo. (Krebs, 1985)
En la regin se ve como las prcticas utilizadas tradicionalmente para mejorar la actividad pecuaria se inician con la tala y quema de la vegetacin, para aprove-char los rebrotes tiernos, con lo cual la
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
PDWUL]GHOSDLVDMHVHPRGLFD/RVIXHJRVreiterados generan mltiples impactos ambientales en el pramo y una de las especies que ms sufre es el frailejn, Mendosa (2000, 203) habla que cuando se quema un frailejn, la necromasa adhe-rida a su tronco le impide la transferencia de los nutrientes de las hojas marchitas y en descomposicin hacia los tejidos en crecimiento y se les quita la cobertura que les posibilita soportar las heladas y las fuertes oscilaciones de temperatura entre el da y la noche. Como el pramo es un ecosistema que inmoviliza nutrientes por la acumulacin de una gran cantidad de hojas muertas adheridas a las plantas, al quemarse stas alteran los ciclos de nutrientes que mantienen el equilibrio del ecosistema.
El pisoteo permanente del ganado sobre el suelo est generando erosin. La produccin ganadera esta homoge-neizado las coberturas vegetales del pramo natural debido a que la siembra de pastos compacta el suelo, de tal forma que se impide la sucesin natural de la vegetacin y se afectan los procesos de descomposicin de la materia orgni-ca. El disturbio por quema, seguido por pastoreo, ha afectado negativamente la riqueza y diversidad de especies tpicas del pramo, lo que conduce a la prdida de capacidad de almacenamiento de agua. (Herrera, 2000)
En otro paraje se observan acciones donde los habitantes reducen las acequias para expandir el rea de cultivo, sabiendo que por uso tradicional y natural, stas son esenciales para evitar inundaciones o para mantener la humedad de los terrenos. A esto se suma la creciente actividad urba-nstica de la zona; donde continuamente se construyen casas y plantas procesa-doras de leche, donde los contaminantes lquidos se vierten directamente a las fuentes hdricas o canchas deportivas que terminan reduciendo el bosque y su biodiversidad, as como estrechando peligrosamente los caudales de algunas quebradas. Segn Mendosa (2000, 205)
el ecosistema de alta montaa est sin-tiendo un acelerado proceso de disturbio y fragmentacin debido a su uso, ya sea de tipo agrcola, ganadero o urbanstico. La disminucin de los perodos de des-canso de la tierra despus del cultivo, el aumento de la frecuencia de las quemas, la perdida de endemismos, el poblamiento acelerado, el sobrepastoreo, la apertura de caminos y las obras civiles, son algunos de los factores que estn conduciendo a una constante degradacin de la condicin ambiental original del territorio.
La fauna tambin es distintiva de la re-gin. En estos ecosistemas se encuentran DQELRVFRPRODJDUWLMDV\VDODPDQGUDVAlgunos mamferos: como conejos, coma-drejas y cures y gran variedad de anima-les domsticos; (vacas, caballos, ovejas, cerdos, gallinas, perros, entre otros) algunos de los cuales se constituyen en el nico sustento econmico familiar para el indgena Pasto. Al respecto, Herrera (2000, 89) da a conocer que se observa como el indgena regional, abandona poco a poco la agricultura, remplazndola por la crianza de ganado vacuno, realidad que termina minimizando los cultivos tra-dicionales, expandiendo el monocultivo GHKLHUED\QDOPHQWHDOWHUDQGRHOQLYHOde productividad de un suelo que por tradicin ha tenido otros usos. Mendosa (2000, 208) aporta al anlisis, conside-rando que no es posible una actividad ganadera econmicamente rentable en el pramo, puesto que la productividad del ecosistema es muy baja debido a que las especies de pastos naturales tienen poco valor nutritivo y se necesitaran grandes extensiones para que pudiera existir una ganadera intensiva.
El abuso de agroqumicos en sus culti-vos, tambin est generando consecuen-cias para la vida en la zona, por nombrar algunas, han desaparecido especies fr-giles ante los qumicos, como es el caso GHFLHUWRVDQELRVFRPRVDSRV\UDQDV(importantes por ser bioindicadores de calidad ambiental), se han perdido frutos silvestres, (Mortios, Piuelas, Capul,
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
entre otros) y segn reportes de la E.S.E. hospital Cumbal20: la exposicin directa y sin control de los fungicidas y herbicidas utilizados por los indgenas para sus cultivos estn afectando directamente el desarrollo fetal en mujeres embaraza-das, provocando algunas enfermedades congnitas. (Polidactilia21, Hidrocefalia22) Con todo, sus habitantes se van acostum-brando a estas condiciones sin que an se genere conciencia o se extrae lo que en un tiempo exista.
Ahora bien, si tan slo reconociramos que destruir la naturaleza es atentar a futuro con nuestro bienestar, si compren-diramos que el tiempo apremia y que ya es hora de empezar a valorar lo vital, como RWUR\FRPR\RPLVPRORUHHUH*RQ]iOH](2011, 1) Abordar la alteridad o la otre-GDGHVLQVXFLHQWHVLQRSHQVDPRVHQHOextraamiento del otro, es decir, cuando nos damos cuenta que el otro no es un extrao, que el otro, sin ser conocido, es alguien a quien extraamos, en ese mo-mento hay un acercamiento a lo alter, hay un desplazamiento de la angustia por lo indito que es el otro, un extraamiento. Las actuaciones humanas sobre el medio ambiente han producido la acumulacin de residuos en el aire, la tierra y las aguas y por las consecuencias tan graves que se empiezan a experimentar, se ha generado la conciencia ecolgica y la prctica del desarrollo sostenible. Sin embargo, lo que impide que luchemos por salvar la natu-raleza, es el capitalismo, pues, vivimos en una sociedad individualista, en la cual priman los intereses econmicos antes que la participacin por el entorno natural; a juicio de Romano (2007, 71) defender y practicar la competitividad equivale a
20 E.S.E. Hospital Cumbal. Programa PIP. (Promo-cin de la salud y prevencin de la enfermedad). Estadstica al control prenatal.
21 Trastorno gentico asociado a efectos de la conta-minacin ambiental en la que las personas nacen con exceso de dedos en las manos en los pies.
22 Trastorno cuya caracterstica principal es la acumulacin excesiva de lquido en el cerebro.
proclamar la ley de la selva como principio rector de nuestro comportamiento, a des-tacar la animalidad frente a la humanidad. El capitalismo niega as la verdadera natu-raleza del ser humano, su ndole solidaria y cooperante. El capitalismo es pues, la negacin humana, la inhumanidad Con todo, es triste reconocer en esta comuni-dad indgena, pensamientos ambientales con fundamentos ecolgicos contagiados de la codicia y la ambicin del sistema capitalista, contrarios a su fundamento cultural.
Lo advierte Santacruz (2005, 77) el pensamiento ambiental indgena es total-mente contrario a la soberbia del pensa-miento occidental, el cual se sustenta en la abstraccin y el dominio de la naturaleza, en su lgica dualista se divorcia de la naturaleza pero la controla en trminos utilitaristas y extractivistas. Mientras el pensamiento indgena se fundamenta en la importancia de cuidar la casa y el territo-rio para garantizar la realizacin espiritual del ser, el pensamiento occidental con su ciencia reduccionista se fundamenta en la acumulacin de capital y en su afn de avaricia no le importa si la casa se est destruyendo.
A nivel local, la contrariedad puede radicar en no sentir y no creer en la esca-ses de recursos naturales, que sin querer se est provocando, razn por la cual el actuar del indgena Pasto, puede ser no reprochable, pues la ignorancia ante la realidad ambiental de su territorio, hace que muchas veces sus conductas no sean premeditadas. No se desconoce que el contorno natural que rodea a la comunidad es muy privilegiado y magnnimo; de he-cho este grupo humano siempre ha vivido en abundancia de recursos naturales, y aunque ya son evidentes los cambios ambientales, an no existe una escasez marcada. Es innegable el problema am-biental a nivel mundial y a esta escala el dao causado por esta comunidad pue-GH UHVXOWDU VHU LQVLJQLFDQWH SHUR Vtde valorar, reconocer y conservar estos recursos naturales se trata, el entorno se
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
podra mantener; no obstante, la globali-zacin y el afn econmico y social, no permiten ver lo que se est ocasionando. Es problema de todos, la indiferencia y la pasividad social, son el foco para combatir esta situacin, la sensibilidad y el cambio de actitud es el carcter para propiciar un cambio en nuestro actuar y sentir, como seres frgiles y parte de la naturaleza.
Pensamiento ambiental en estudiantes
Una de las caractersticas del estudian-te de secundaria y media de Los Andes de Cuaical, es convivir con la naturaleza y disfrutar de sus escenarios. Sin embargo, cuando en el campo educativo se aborda el desarrollo de competencias ambienta-les, cuya base de trabajo es el saber y el saber hacer, se puede comentar que gran parte de los entrevistados, no han desarrollado conocimientos necesarios SDUDUHH[LRQDUVREUHODUHDOLGDGGHVXHQ-torno natural y en consecuencia, muchos son incapaces de comunicar, interpretar, proponer y argumentar, cuando se trata de analizar la problemtica ambiental de su regin.
Desde el punto de vista pedaggico la educacin ambiental debe guiar al estu-diante a la comprensin de su papel dentro del planeta tierra como un transformador de la situacin de los ecosistemas en los cuales vive y se desempea como inte-grante de los mismos. Se percibe como en los estudiantes, los comportamientos y actitudes ante su medio natural, se enmarcan en tradicionalismos culturales; creencias y costumbres que si bien no causan daos significativos, corren el riesgo de acrecentarse. Ahora bien, segn algunas interpretaciones, su pensamiento ambiental, se halla enmarcado en con-cepciones del sistema social dominante: el tema del reciclaje es puro cuento, aqu nadie recoge la basura y por eso la tiramos a los y ros y a las montaas; lo dice sin titubeos Juan Carlos Chinguad, estudiante del grado noveno. El calentamiento global se da en otras regiones, el agua siempre
va estar aqu; lo expresa Paola Chuqui-zan, del grado octavo. Mientras que Sonia Cumbalaza, del grado once, termina opi-nando que: si no utilizamos fungicidas, las papas no nacen y no tendremos que comer. Es posible que estas ideas termi-nen afectando su sentido cultural y debili-tando su identidad como indgena ya que se pone en riesgo su propia concepcin de mundo y naturaleza.
No se puede negar que los advenimien-tos tecnolgicos en materia de informacin y comunicacin, ha posibilitado que las personas se sensibilicen ante el deterio-ro ambiental, pese a ello, aunque se ha logrado concientizar a la gente, todava falta cambiar algunas pautas de compor-tamiento; en lo particular, como exhiben los dilogos de los estudiantes en sus estilos de vida: nosotros siempre deja-mos abierta las llaves de agua de la casa; estamos acostumbrados a lavar la ropa a orillas del rio; y tiramos la basura al piso porque el viento se la lleva; son algunas respuestas que da John Jairo Cuaical, del grado decimo. En la televisin y la radio se ve y se escucha que hay que cuidar la naturaleza pero como ac nadie ayuda, HQWRQFHV\RWDPSRFRORKDJRORWHVWLFDLeidy Alpala, del grado octavo.
Con todo, se espera que el pensamien-to ambiental del estudiante perdure bajo su fundamento cultural en su cosmovisin, para que la educacin ambiental impartida sea pertinente para el joven indgena, pero a la vez innovadora para los retos de la sociedad moderna.
A razn Sastoque (2009, 57) opina que: como dicen los indgenas: el mundo se ordena y se maneja desde el pensamiento visto como un tejido o un canasto, pero si el pensamiento dominante en educacin ambiental sigue siendo el reduccionista y simplista, las amenazas ambientales como el calentamiento global continuaran en aumento. Tambin, si las decisiones y respuestas a los problemas ambientales siguen siendo asumidos por unos pocos que ostentan el poder poltico, tcnico
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
y econmico, entonces la participacin social y cultural queda excluida como alternativa real de respuesta a las proble-mticas ambientales.
Resulta necesaria una fundamentacin regida por dimensiones desde lo concep-WXDOORVyFR\FXOWXUDOKDVWDHOVHQWLGRde realidad como actuacin prctica. As, se puede posibilitar en los estudiantes, una formacin en actitudes y valores am-bientales como elemento ligado a todas las acciones, mecanismos y estrategias que proponen de forma universal e in-tegral el bienestar ambiental y a la vez concientizan los daos ocasionados. En la escuela, la formacin en valores tiene plena importancia en la manera como la institucin educativa, estructura, promue-ve e implementa un modelo de educacin que vaya ms all de la democratizacin, al respecto Samaniego (2001, 91) con-cepta: en este sentido, un proyecto orientado a democratizar la sociedad pasa fundamentalmente por la familia, el indivi-duo y la escuela. No obstante, enfrentar una propuesta de formacin en valores en una institucin educativa que atiende poblacin estudiantil indgena, para con-tribuir a democratizar la esfera de la vida, implica el no reconocimiento del otro como igual y diferente y la no aceptacin de la norma como reguladora de la convivencia social. Dicha enseanza puede no compa-decer formas represivas, no participativas y degradantes de las propias expresiones culturales de los estudiantes.
Segn Caduto (1992, 41) se debe dar importancia al fomento de un sentimiento de amor, justicia y existencia de formas de conductas mejores y peores. Como docentes se ha observado la alta signi-FDQFLDTXHWLHQHHOSURSLFLDUORVYDORUHVy las actitudes de los estudiantes desde los primeros aos de su escolaridad en la bsqueda de fortalecer su propia identidad con miras a mejorar sus relaciones huma-nas con los dems y con su medio am-biente en el cual se viven y se desarrollan. Con la creacin del Ministerio del Medio Ambiente Ley 99/93 y Ley 115/94 se cre
en Colombia la Ley General de Educacin. As el equipo de educacin ambiental se dio la tarea de re contextualizar sobre lo que podra llegar hacer unos lineamientos y es donde nace el Decreto 1743 de agos-to de 1994, por medio del cual se instituye el proyecto de educacin ambiental para todos los niveles de la educacin formal representado en el contexto del PEI con sus PRAES.23 (Proyectos Ambientales Escolares)
Es interesante planear proyectos que desde la institucin educativa y el aula de clase se vincule con la solucin de los problemas particulares de una regin y ayuden de una u otra forma al mejora-miento de la calidad de vida de los actores involucrados. Se busca la integracin y la interdisciplinariedad de los PRAES con el nimo de que su proyecto tenga inci-dencia directa en la formacin integral ya sea en el estudiante o en la comunidad educativa en general, preparndolos para actuar consiente y responsablemente en el manejo de su entorno natural. Como actores educativos contamos con las herramientas humanas y naturales para adelantar proyectos ambientales del tipo que fuere, en el marco del saneamiento de los nichos ecolgicos, entornos socio-culturales y calidad de vida en general, TXHSXHGHQHQORHVSHFtFRWUDGXFLUVHHQactividades que abran espacios para que la comunidad indgena objeto de investi-gacin, comprenda el valor natural de su PXQGRUHDUPHVXLGHQWLGDGFXOWXUDO\SRUconsiguiente reconozca la idea e imagen de mundo segn su cosmovisin.
Pensamiento ambiental en padres de familia
La personalidad del indgena Pasto desde el punto de vista ambiental, tiene una serie de ingredientes que correspon-den en primer lugar a la aceptacin de s mismo, lo que es una caracterstica
23 Ministerio de Educacin Nacional. (2004). Normatividad bsica para educacin ambiental. Bogot. 31 p.
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
esencial al momento de anexar a la co-munidad pautas sociales de convivencia y de aceptacin de las propias posiciones a valorar, y en segundo lugar estn los elementos culturales y la incorporacin de valores, de tal forma que el indgena sea plenamente autnomo24.
Como investigadores nos preocupa la forma como los padres de familia de los escolares, actan frente a su territorio. En efecto, una va de acceso veredal, con-stantemente se minimiza para expandir al mximo posible el rea de cultivo; as, las acequias propias para los desages naturales o para evitar inundaciones, WHUPLQDQ XWLOL]iQGRVH SDUD RWURV QHVTambin queman llantas constantemente para evitar las heladas que pueden da-ar cultivos. Talan hectreas completas de vegetacin de pramo para expandir las siembras de papa, o para diseminar pasto y mantener el ganado. Adems, desvan los causes de los ros para que de manera particular abastezcan de agua a su ganado. Con todo, la pregunta obligada frente a esto sera: de qu manera se deben fomentar los valores ambientales para que los padres de familia adquieran actitudes de respeto, responsabilidad y compromiso frente a la naturaleza?
Es bien sabido que el antes que ser territorio indgena, es territorio nacional que merece todo el cuidado y respeto. Si bien el Estado reconoce y protege la diversidad tnica y cultural de la nacin, Articulo 7 de la Constitucin Poltica Co-lombiana25. El Artculo 63 tambin esta-blece que: los bienes de uso pblico, los parque naturales, las tierras comunales de grupos tnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueolgico de la nacin y los dems bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembar-
24 Asociacin de Autoridades Indgenas del Pueblo de Los Pastos. (2006). Derecho propio. Hablan-do y pensando en la Shagra con los tiempos de los de adelante. San Juan de Pasto.
25 Constitucin Poltica de Colombia. (1999). Bo-got: El Dorado Publicaciones.
gables. Segn Mamani (2001, 77) para los indgenas del pueblo Pasto, la tierra, representa un sentido cultural muy amplio, que a la vez es su medio de produccin, sustento y supervivencia. Entonces, resulta contradictorio, la posicin que se tiene hoy frente al valor ancestral a la ma-dre tierra pacha mama; al respecto, las nuevas generaciones han ido perdiendo progresivamente aspectos de esa identi-dad cultural como el reconocimiento ms profundo de la codependencia con la na-turaleza, el respeto a la vida en cualquiera de sus manifestaciones, la admiracin por la generosidad de la tierra, la benevolencia de plantas y animales, la fascinacin por la diversidad ecolgica y la humildad ante la majestuosidad de los paisajes y recursos naturales que ofrece el territorio.
No se puede negar que muchos de los padres de familia, poseen un conocimiento amplio de los recursos naturales de su regin, que gira alrededor de su contexto socio-cultural; de hecho tienen sabidura indgena, aunque de por medio este la presin por la subsistencia de su familia. Adems pareciera ser que la economa est por encima de su territorio. Al res-pecto Garzn (2003, 196) explica que el dao ambiental atribuido a la pobreza o la necesidad econmica, es el resultado de la inequidad en la distribucin de los recursos y el poder. Las actuales practicas insoste-nibles indica que la gente que desperdicia los recursos y degrada los ecosistemas UHFRJHXQ HJRtVWD EHQHFLR \ SDVD ORVcostos a otros en la sociedad resulta en-tonces paradjica la concepcin que existe en la mente de estas personas acerca de la proteccin de los bienes y servicios que ofrece su territorio. Al respecto la seora /X]+HOHQD&XPEDOD]D WHVWLFDTXH VLno talamos el pramo, quien nos va a dar ms terreno. A su turno la seora Rosal-ba Taimal opina que: todo mundo est quitando las acequias para aumentar los sembros. Mientras que don Jos Nicanor Tapie complementa la entrevista diciendo: en la laguna hay mucha agua, as que la que tenemos no se va a acabar.
Francisco Javier Erazo Benavides,Olga Ins Moreno Romn
-
8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
Plumilla Educativa
Hoy en da la base de la profunda crisis en materia de ecologa y cuidado de la naturaleza gira en torno a la moral y la tica de cada persona. Al respecto Cositorto, (2000, 87) sostiene que la crisis ambiental requiere una transforma-cin de conciencia, que dirija una nueva mentalidad. Esto ser posible si existe una formacin integral en valores y acti-tudes ambientales basadas en el respeto hacia los recursos naturales. Los usos y costumbres tradicionales, tambin se enmarcan dentro de espacios ambiental-PHQWHGHQLGRVVHSRGUtDVXSRQHUTXHsu empleo por parte de la comunidad indgena, lograra controlar o disminuir las consecuencias nocivas de los procesos de contaminacin y destruccin ambien-tal que enfrenta el mundo moderno, sin embargo, hoy en da al indgena Pasto, ms le interesa poseer un lote de terreno, JDQDGR\FXOWLYRVDJUtFRODVSDUDQHVGHlucro, antes que pensar en los efectos que estn atentando a su cultura, su territorio y por ende su existencia.
Como bien lo comenta Alvares (1999, 80) Seamos indgenas, mestizos o blan-cos, el medio ambiente natural, concierne por igual a las sociedades humanas, su aplicacin condiciona la relacin del hom-bre con la naturaleza y evala el impacto sobre la misma, de esta manera procura el bienestar de ambas. No debemos olvidar que una crisis ambiental, demanda cues-tionamientos acerca de los modos en que habitamos y conocemos el mundo. Los co-nocimientos desarrollados en el trascurso del tiempo por esta comunidad han sido enfocados en el bienestar comunitario; las mingas y la payacua26, son un ejemplo claro del trabajo en equipo y de solidaridad; ac-FLRQHVUDWLFDGDVHQORVUHODWRVGH$OPHLGD$UURER\2MHGDDOWHVWLFDUTXHlos saberes en una cultura, responden a sus necesidades y deseos. Sus creencias, valores, tecnologas, etc., provienen de un conocimiento comunitario prctico, son
26 Costumbre ancestral de la cultura Pasto, en la que el compartir nos une. (Dar para recibir)
compartidos y estn orientados hacia la FRQVHFXFLyQGHQHVHVSHFtFRV
Hoy en da, la realizacin personal es sinnimo de estabilidad econmica y para lograrla ponemos en riesgo aspectos como la estabilidad emocional, la dignidad humana, la salud a futuro, la paz espiritual, entre otras, que conforman la esencia del VXMHWR/DVVLPSOLFDFLRQHVYROXQWDULDVGHlos estilos de vida que promueven algunos ambientalistas radicales estn probable-mente dentro de nuestras capacidades, pero estn tambin dentro de nuestros deseos?, y los deseos cuentan. Nada va a forzarnos necesariamente a vivir en forma ms humilde. (Bugallo, 2004, 13). Con esto, surge un gran interrogante es-WDPRVGLVSXHVWRVDUHQXQFLDURVDFULFDUalgunas de las bondades tecnolgicas y/o capitalistas para mantener nuestro entorno natural?
El accionar del padre de familia ind-gena frente a su territorio, invita a com-prender por qu hacen lo que hacen con su entorno y por qu an no se han dado cuenta de lo que le han causado. Devol-ver el tiempo y recordar el estado natural de la regin de hace solo 30 aos; es pensar por ejemplo en el volcn cuando constantemente se observaba sus nieves perpetuas; la vegetacin de pramo era abundante y sin intervencin humana, por ende exista mayor caudal en ros, lagunas y quebradas; en ese entonces la prioridad era el trabajo en el campo, se vivenciaba las bondades de la Shagra y se practicaba tcnicas de cultivo sanas dando el espacio merecido a los ciclos naturales.
Es claro que los tiempos y las condicio-nes son distintos, que el deterioro ambien-tal es problema de todos, que la tecnologa y la globalizacin con su visin capitalista, amenazan nuestro entorno y aceleran su destruccin. Podemos comprender los comportamientos de esta comunidad junto a la constante disminucin de los recursos naturales. No obstante, retornar o rescatar usos y costumbres indgenas no es pro-blema nuestro, sino de ellos si as lo con-
Pensamiento ambiental, dilogo de saberespara comprender el actuar del indgena Pasto. pp. 389-415
-
,QVWLWXWR3HGDJyJLFR
Plumilla Educativa
VLGHUDQ1RVHSXHGHSUHWHQGHUPRGLFDUsus conductas ya que muchas veces estas tambin representan actitudes propias, valores y prcticas socioculturales.
Pensamiento ambiental en docentes indgenas
El punto de vista pedaggico dado por los docentes indgenas entrevistados ul-tima que el pensamiento ambiental debe guiar al estudiante a la comprensin de su papel dentro del planeta tierra como un transformador de la situacin de los ecosis-temas en los cuales vive y se desempea. El aprendizaje para el desarrollo sostenible y el respeto de los bienes y servicios que ofrece la naturaleza, indican el propsito de este esfuerzo educativo. El docente Miguel ngel Tapie as lo corrobora: en realidad la meta de la educacin ambiental, debe dirigirse hacia la cultura de la sostenibilidad, que tiene de hecho un gran potencial para aumentar el nivel de conciencia en cual-quier ser humano y la capacidad para la toma de decisiones que afectan sus vidas.
Los docentes demuestran compromiso con el proceso educativo de sus estu-diantes; especialmente la concienciacin de la educacin ambiental. A nivel insti-WXFLRQDOODPLVLyQYLVLyQ\ODORVRItDHOvalor simblico del escudo, y la modalidad educativa ecoturstica, compromete al personal docente para alcanzar las ac-ciones ambientales tanto propias como colectivas del grupo humano indgena con el cual se trabaja. Para algunos docentes indgenas, en la comunidad educativa H[LVWHXQD LQXHQFLDGLUHFWDGH UHODFLyQentre calidad de vida humana y la con-dicin del ambiente en el cual viven y se GHVDUUROODQ(VGHFLUQRHVVXFLHQWHTXHse comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; tambin se debe comprender cmo las acciones humanas afectan las reglas y cmo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas.
En todas las interpelaciones el propsi-WRQDOHVGRWDUDHVWXGLDQWHV\SDGUHVGH
familia con el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. No obstante, algunos pensamientos van ms all y se enfocan en brindar oportu-nidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y evaluar la informacin disponible sobre estas problemticas. En opinin del docente Valentn Taramuel, en un momento de UHH[LyQ VHxDOD TXH VH GHEH RIUHFHUoportunidade





![Aeropuerto Arr[1][1][1][1][1][1][1][1].](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/58f32d261a28ab9c018b45a3/aeropuerto-arr11111111.jpg)

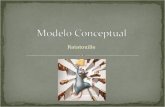

![Quecantenlosni Os 1 2 1 1 [1][1][1][1][1]. J.L.Perales](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5583ffd7d8b42a79268b47a7/quecantenlosni-os-1-2-1-1-11111-jlperales.jpg)

![1 g875 #$ 5 5 # (55 - Arzobispado de La Plata · 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g875 #$ 5 5 # (55 / # (5 #--5 +dfld wx ox] fdplqduiq odv qdflrqhv \ orv sxheorv do ixojru](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5bb6725109d3f2f7768bca49/1-g875-5-5-55-arzobispado-de-la-1-x-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg)
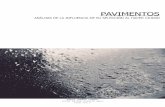
![1 1 1 Mater Misericordiae...1 1 1 1 ï 1 1 û W \ \ ] , W ] ] Y ü 1 ï 1 ï 1 1 1 1 1 ï 1 ^ 1 . 1 1 1 ð 1 ï 1 1 %H QH LW WD H ODX GD GD VX EUD WRW WX JOR ULR VD 6X 'HXV RQQL SR](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5eb5520b7719645e2d7165b0/1-1-1-mater-misericordiae-1-1-1-1-1-1-w-w-y-1-1-1.jpg)




![Burundanga 1 [1][1][1][1][1][1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55caa585bb61eb22688b47cf/burundanga-1-111111.jpg)

