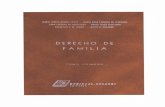Panorama Internacional de Derecho de Familia - Tomo i
Transcript of Panorama Internacional de Derecho de Familia - Tomo i


PANORAMA INTERNACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA
CULTURAS Y SISTEMAS JURÍDICOS COMPARADOS
TOMO I

Coordinador editorial: Raúl Márquez RomeroEdición: Jorge E. Muñoz Sánchez
Formación en computadora: Jorge Muñoz BuendíaRevisión: Claudia Araceli González Pérez
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASSerie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 353

PANORAMA INTERNACIONAL
DE DERECHO DE FAMILIA
CULTURAS Y SISTEMAS JURÍDICOS COMPARADOS
ROSA MARÍA ÁLVAREZ DE LARA
Coordinadora
MÉXICO, 2006UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
TOMO I

Primera edición: 2006
DR © 2006, Universidad Nacional Autónoma de México
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/nCiudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.
Impreso y hecho en México
ISBN 970-32-3795-9
Obra completa: 970-32-3902-1

VII
CONTENIDO
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIIIMaría de Montserrat PÉREZ CONTRERAS
TOMO I
ASPECTOS SOCIOCULTURALES, HISTÓRICOS Y DERECHOSFUNDAMENTALES EN LA FAMILIA
La irrupción del concepto de persona en el pensamiento occiden-tal y su itinerario hacia el derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
José de Jesús LEDESMA
El orden público en el derecho familiar mexicano . . . . . . . . . . . . . 13Julián GÜITRÓN FUENTEVILLA
Los derechos fundamentales del niño en el contexto de la familia 55Mónica GONZÁLEZ CONTRÓ
Familia, Constitución y derechos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . 81Miguel CARBONELL
Adscripción de psicólogos en los juzgados familiares y penales. Ne-cesidad de apoyo científico en la toma de resoluciones judiciales 97
Elsa Amalia KULJACHA LERMAJosefa Hedith ANDRADE FAVELA
La protección constitucional de la familia; una aproximación a lasConstituciones latinoamericanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Efrén CHÁVEZ HERNÁNDEZ

CONTENIDOVIII
MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOSDE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Algunas consideraciones sobre la nueva Ley de Matrimonio Civilen Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Enrique PÉREZ LEVETZOW
Igualdad conyugal y custodia compartida en la legislación española 161Ma. Paz POUS DE LA FLOR
Guarda y custodia del menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Elizabeth GONZÁLEZ REGUERA
Matrimonio, divorcio y medios alternativos de solución de conflictos 219María Clementina PEREA VALADEZ
La mediación familiar: sistema de gestión positiva y resolución deconflictos familiares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Antonio José SASTRE PELÁEZ
Métodos estatuarios de medios alternativos para la solución de con-flictos en el estado de Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
George SOLARES CONTRERAS
El núcleo familiar ante el derecho tributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Juan Manuel ORTEGA MALDONADO
Nuevas perspectivas en el derecho de familia: medios complemen-tarios de resolución de conflictos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Nuria BELLOSO MARTÍN
UNIONES DE HECHO
Problemática de la unión homosexual. Derecho comparado. Dere-cho argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Graciela MEDINA
Unable to divorce: registered partnerships and same-sex marriage 427Nicole LAVIOLETTE
Matrimonio y uniones homosexuales: ¿asimilar o distinguir? . . . . 459Olimpia ALONSO NOVO

CONTENIDO IX
¿El concubinato puede derivar derechos sucesorios? . . . . . . . . . . . 471Erickson Aldo COSTA CARHUAVILCA
TOMO II
FILIACIÓN Y PARENTESCO: PATERNIDAD, MATERNIDADY PATRIA POTESTAD; ALIMENTOS; REPRODUCCIÓN
FECUNDACIÓN ASISTIDA
La prueba científica de la filiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491Irene LÓPEZ FAUGIER
La obligación alimentaria. Necesidad humana, deber político . . . . 521Olga María SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
La evolución y transformación de la patria potestad. Desde Romaal México de hoy. Poder y feminismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
María Antonieta MAGALLÓN GÓMEZ
Alcances de la patria potestad y la custodia (Código Civil para elDistrito Federal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Alejandro CÁRDENAS CAMACHO
La maternidad en el derecho de familia y de la seguridad social . . . 585Gabriela MENDIZÁBAL BERMÚDEZHéctor ROSALES ZARCO
INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LOS MENORES DE EDAD.TUTELA, ACOGIMIENTO, GUARDA DE HECHO Y ADOPCIÓN
Las funciones tuitivas del Estado español: niños en situación dedesamparo y riesgo social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Lourdes TEJEDOR MUÑOZ
La protección internacional de los menores en el foro de codifi-cación de la CIDIP: alimentos, adopción, restitución y tráficointernacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
Sonia RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

CONTENIDOX
Adopción internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683Elva L. CÁRDENAS MIRANDA
El Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay . . . . . . . . . 709Carmen GARCÍA MENDIETA
La patria potestad es de mejor calidad que la adopción interna-cional para efectos de migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
María Aurora de la Concepción LACAVEX BERUMENYolanda SOSA Y SILVA GARCÍA
LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO: MALTRATODOMÉSTICO; ASPECTOS CIVILES, PENALES Y PROCESALES
La violencia de género: entre el concepto y la realidad social . . . 777María Luisa MAQUEDA ABREU
El delito de violencia familiar. Aspectos procesales . . . . . . . . . . . . 795María Rocío MORALES HERNÁNDEZ
Violencia familiar y derechos humanos: un panorama de su regu-lación jurídica en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
Marta TORRES FALCÓN
La violencia familiar o de género: maltrato doméstico; aspectos civiles,penales y procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Julia Isabel FLORES
Persecución por motivo de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869Laura NAVARRO BARAHONA
La violencia contra los niños y adolescentes: enfoque pediátrico delproblema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
Arturo LOREDO ABDALÁ
Violencia doméstica y su impacto emocional en los niños . . . . . . 897Janet SHEIN SZYDLO
Las recientes medidas de prevención de la violencia de género enel ámbito de la pareja en la legislación española . . . . . . . . . . . 913
Adela ASUA

CONTENIDO XI
RELATORIAS
Aspectos socioculturales, históricos y derechos fundamentales en lafamilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939
Fausto KUBLI-GARCÍA
Matrimonio, divorcio y medios alternativos de solución de conflictos 943Efren CHÁVEZ HERNÁNDEZ
La protección internacional de menores y la cooperación interna-cional para la restitución de menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
Adriana CANALES PÉREZ
Uniones de hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961Elvia Lucia FLORES ÁVALOS
Filiación y parentesco: paternidad, maternidad y patria potestad;alimentos; reproducción o fecundación asistida . . . . . . . . . . . . . 967
María Carmen MACÍAS VÁZQUEZ
Instituciones protectoras de los menores de edad: tutela, acogimientoguarda de hecho y adopción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973
Arturo MANJARREZ MOSQUEDA
La violencia familiar o de género: maltrato doméstico; aspectos civi-les, penales y procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977
J. Merced GÓMEZ ORTEGA

Panorama internacional de derecho de familia.
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, tomo I,
editado por el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 29
de septiembre de 2006 en Enach. Impresión de
Libros y Revistas. En la edición se utilizó papel
cultural de 70 × 95 de 50 kilos para las páginas
interiores y cartulina couché de 162 kilos para
los forros; consta de 1,000 ejemplares.


XIII
PRESENTACIÓN
Esta publicación, en dos tomos, es resultado de la celebración del Con-greso Internacional de Derecho de Familia, Culturas y Sistemas Jurídi-cos Comparados, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas dela Universidad Nacional Autónoma de México del 22 al 24 noviembrede 2005.
La definición jurídica de familia, en la actualidad parece presentaruna problemática específica, ya que no satisface por diversas razones, tantosociales como culturales, económicas y humanas —por mencionar algunosaspectos— las relaciones que se gestan en torno y dentro de la familia; unavista interdisciplinaria y multidisciplinaria nos permite explicar y compren-der dichos fenómenos, y en nuestro caso estudiarlos en su perspectiva jurí-dica, de tal forma que aquello que el derecho no ha alcanzado a regularen la inevitable evolución humana, social y familiar sea regulado, siempreatendiendo a los principios universales garantistas y de derechos económi-cos, sociales y culturales que rigen la convivencia, en este caso familiar,proveyéndola con calidad de vida. Es en este sentido que se consideró per-tinente que el eje sobre el que se desarrollara el tema de familia fuera elde los derechos humanos y constitucionales.
La complejidad que presenta la familia pasa por diferentes niveles: loslazos de parentesco, las relaciones jurídicas, la forma de comunicación, con-vivencia, bases y prácticas culturales, los afectos, los valores, las reglas pro-pias, todo lo cual va estructurando una red de relaciones, y la construc-ción de las mismas, lo que definen la ideología y el interactuar de y entrelos miembros de la familia y de éstos en sociedad, lo que va determinandola estructura social y sus reglas de convivencia.
De ahí la importancia de la actualización en cuanto al estudio y re-gulación de los grupos núcleo de la sociedad, tomando en cuenta las nece-sidades que se gestan tanto al interior como al exterior de los mismos,generando las bases para el bien común, el ejercicio y goce efectivo de los

PRESENTACIÓNXIV
derechos humanos y garantías constitucionales, deber del Estado frente a susciudadanos.
Esta actividad académica permitió a los profesionales, estudiantesy académicos la actualización de conocimientos sobre la legislación apli-cable, así como las posturas actuales frente a las figuras y problemas delderecho de familia, desde sus diferentes ámbitos de aplicación, como es elcaso de las nuevas formas de familia, la custodia compartida, la alienaciónparental, las uniones de hecho y matrimonios homosexuales, la violenciafamiliar, por mencionar sólo algunos de los grandes temas abordados a lolargo del evento.
El Congreso convocó a expertos y estudiosos, quienes trabajaronsobre todos los temas actuales de la materia; los expertos de reconocidoprestigio nacional e internacional, los profesionales y todos los asisten-tes, analizaron propuestas de vanguardia para una actualización y eficienterespuesta a las necesidades del derecho de familia.
María de Montserrat PÉREZ CONTRERAS

3
LA IRRUPCIÓN DEL CONCEPTO DE PERSONA EN ELPENSAMIENTO OCCIDENTAL Y SU ITINERARIO
HACIA EL DERECHO
José de Jesús LEDESMA*
SUMARIO: I. Hombre y persona en el mundo clásico. II. Difusión de lanoción en la experiencia romana. III. Sentido instrumental del derecho.IV. La sistemática jurídica personalista, vista desde el derecho civil.V. Enunciación del itinerario principal de la antropología jurídica.
I. HOMBRE Y PERSONA EN EL MUNDO CLÁSICO
Mucho es lo que deben las ciencias humanas a la antigüedad, especial-mente al mundo mediterráneo.
Sabido es que la filosofía es hija del asombro. El hombre intuye lamagnitud de su propio misterio, de ello nos escribirá magistralmenteAgustín de Hipona. El asombro y la conciencia de finitud, llevaron alos griegos del periodo presocrático a buscar algunas explicaciones a losproblemas humanos en el cosmos. Con la aparición de la ética socráticael esfuerzo se da a la inversa, se intentaron resolver grandes cuestio-nes filosóficas a partir del alma, de la conciencia y de la realidad totalde lo humano. Había llegado de ese modo el tiempo de Platón y Aristó-teles y del antropocentrismo de los sofistas.
El hombre se ha cuestionado siempre por qué hay cosas, quién soy.Ha observado que las cosas son en cuanto difieren y que estas diferenciasle dan su gran riqueza al cosmos. Poco a poco va descubriendo que larealidad dentro de su complejidad es análoga. La analogía reside en elser y cuando es empleada como método de conocimiento e integraciónde las totalidades, resulta ser un gran instrumento epistémico.
* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma deMéxico y de la Universidad Iberoamericana.

JOSÉ DE JESÚS LEDESMA4
El pensamiento helénico a pesar de su profundidad y brillantez, noalcanzó a concebir al hombre como un ser creado, esta percepción lecorrespondió al monoteísmo del pueblo de Israel.
De la combinación de la herencia de griegos, judíos y romanos,se forman las estructuras y contenidos principalísimos de la culturaoccidental.
En el mundo clásico, las grandes y poderosas oleadas del pensa-miento griego, inundaron y transformaron el modo de entender la viday la muerte.1 Basta acercarse inicialmente a la literatura de aquellas cul-turas para comprender que finalmente el hombre es lo que es, porque estádotado de autonomía. A lo largo del itinerario de su vida, alcanza y con-serva un amplio margen de decisión que corre desde los pliegues ínti-mos de su alma hasta la mayoría de las acciones externas que realiza.La clásica expresión que emplean los textos romanos sui iuris, aludeperfectamente a los alcances autónomos que caracterizan al ámbito hu-mano a diferencia de lo que acontece con tantas otras criaturas. Losdinamismos de la criticidad y la creatividad connotan perfectamentela contextura de la naturaleza humana.2
Es en verdad difícil encontrar algún ámbito de la civilizaciónromana que no haya sido influenciada por la cultura helénica. En Ita-lia, pronto se difundió la práctica del teatro que había sido creado porlos atenienses.3
La experiencia teatral originó la necesidad de relacionar al actoro persona con el personaje que debía encarnar. De esta dialéctica, sesembró la necesidad de identificar a cada uno y también la urgenciade fusionarlos con un gran sentido evocativo. La persona del actor re-sultó así el sustrato o soporte del personaje que sólo tenía vida en laescena y durante el tiempo que durara la representación. Al terminarel drama, el actor se despoja de su vestimenta, el personaje queda olvi-dado pero la persona, soporte de aquél, permanece con todos susdinamismos y con su identidad. A través del teatro, se alcanza a perci-bir que la persona en gran parte es relación hacia…
Sabido es que en el teatro latino y en el teatro etrusco, se utiliza-ron las máscaras que muchos pueblos de la antigüedad habían trans-
1 Me refiero al pensamiento estoico y de modo principal al cristianismo.2 Específicamente también los de la responsabilidad, la solidaridad, la integración
afectiva y la trascendencia.3 Probablemente desde los siglos VI o V, a. C.

LA IRRUPCIÓN DEL CONCEPTO DE PERSONA 5
mitido a los griegos. Estos artificios fantásticos, debían estimular la ima-ginación a fin de que el propio actor y el público vivieran la verdad delescenario y ya que servían igualmente para hacer resonar la voz, fuerondenominándose per sonare vocem y por ello, persona y personaje al serhumano que actuaba.
El actor es alguien personante —dramatis persona—. Se trata de unsujeto jurídico porque es un sujeto ético en atención a su racionalidad.4
II. DIFUSIÓN DE LA NOCIÓN EN LA EXPERIENCIA ROMANA
La inclusión del teatro en el ámbito del esparcimiento de los roma-nos, se fue generalizando con intenciones religiosas y lúdicas.
La educación del jurista necesita desarrollar e impulsar los dina-mismos de la imaginación, sea para detectar y ordenar los problemas dela realidad social, sea para hacer operar la técnica jurídica o para em-plear adecuadamente los enunciados abiertos y/o cerrados que se encuen-tran en la formulación normativa. El jurista debe ser historiador y saberemplear los medios de prueba como fuentes de conocimiento, debe tam-bién saber imaginar diferentes horizontes y escenarios extraídos de laexperiencia humana. Por ello, la experiencia lúdica, descuidada, porcierto, en la formación del abogado, aporta una riqueza imposible dedespreciar.
Gracias al desarrollo de la personalidad artística del educando, eljurista puede entrar epistemológicamente al terreno de las presunciones,ficciones, supuestos, extensiones, asimilaciones, equiparaciones, enun-ciados abiertos y cerrados o taxativos… etcétera, además de promoverlas vivencias estéticas del orden y la justicia.
El constante desarrollo de la filosofía griega, llevó a los filósofosa denominar prósopon a la relación que se establece entre persona ypersonaje, hipóstasis a la unión indisoluble que durante la re-presen-tación se vivía en la escena y ousía a la esencia misma de la persona.5
4 De los escritores latinos, Epicteto, en el siglo II es el que lleva más al fondoesta vivencia. Ver sus Discursos y Disertaciones. Pensando en términos jurídicos, bastaconsiderar la función de la “presentación” y la representación para comenzar a subra-yar la importancia de la sustitución y la imaginación.
5 Conceptos ampliamente trabajados en la antropología filosófica, bastante ausen-te, por cierto, en nuestras facultades de derecho. En la historia de la filosofía, se haprivilegiado el concepto de hipóstasis que denota algo sobrepuesto como la máscara. El

JOSÉ DE JESÚS LEDESMA6
Siguiendo al pensamiento griego, particularmente a Platón, San Agustín,plasmará en su tratado De Trinitate, VII.6, lo mejor de la patrísticaen vísperas ya de las aportaciones de Boecio.
Antes de que Severino Boecio formulara la clásica definición depersona: “Substancia individual de naturaleza racional”, la distinciónentre hombre, ser humano, entendido más como ser biológico, tangibley persona, específicamente sui iuris, dotada por ende de conciencia,los juristas clásicos romanos, introducen en los siglos I y II, el términoy esta noción, en el mundo de los albores del imperio. Disponemos delos testimonios de Gayo y Florentino que nos manifiestan cómo graciasal estoicismo y al cristianismo, la esclavitud es un artificio del derechoque opera sobre la persona, todas, de igual naturaleza.6
La noción y la vivencia experiencial de persona, alude a la uniónhipostática de la carne y la conciencia que reclama una identidad y untratamiento digno y correspondiente, por parte del derecho. Este es a mijuicio, el núcleo capital de la aportación de la historia de Roma, apor-tación que se agiganta a través del pensamiento cristiano. De aquí emanala idea de dignidad de la persona humana que fundamentalmente noes sino el reconocimiento y aceptación de que el hombre es lo másvalioso de la creación tangible —dignidad ontológica—. La racionali-dad de este ser, le lleva a escribir con sus actos típicamente humanos,su propia dignidad biográfica de la que se desprenden consecuenciasque el derecho regula en lo penal, autoral, familiar, premial…
cuerpo, soma, vendría a ser algo sobrepuesto consistencialmente a la conciencia. Es pre-ciso reconocer lo mucho que debe el derecho al estudio del acto humano por la moraly por la psicología.
6 Gayo refiere que ha aprendido esto de sus maestros que pertenecían a la escuelade los Sabinianos. Ya en el pensamiento griego se había afirmado la ley de la igual natu-raleza o “isonomía” que penetrará más en Roma gracias a la visión y promoción delhumanismo de clara estirpe republicana como lo ha demostrado Schulz en sus Principiosdel derecho romano. Ambos juristas escribieron en la segunda mitad del siglo II, unTratado de Instituciones, obras fundamentalmente didácticas de enorme repercusión enla legislación de Justiniano del siglo VI. La obra de Florentino, se ha perdido casien su totalidad, los pocos fragmentos que tenemos, nos permiten conocer su interés porla cuestión humana en el derecho. Es célebre su definición de libertad que se encuen-tra al principio del Digesto. Las Instituciones de Gayo, han marcado de modo indelebleel esquema de pensamiento jurídico en el sistema de ley escrita. Respecto de este último,puede verse la parte siguiente del presente texto. Donello en la Europa del Renacimiento,volverá sobre la dialéctica del derecho civil-derecho natural. Véase Sergio Cotta, “Per-sona” en Enciclopedia del Diritto, Giuffré, 1987.

LA IRRUPCIÓN DEL CONCEPTO DE PERSONA 7
Será preciso esperar hasta el siglo IV, para ver surgir las con-troversias teológicas antes y después del Concilio de Trento del 325.Entonces se planteará el asunto de la persona única de Jesucristo por-tador de dos naturalezas: divina y humana. Al calor de estas cuestionesse discute y avanza en el problema de la persona humana visto desdela óptica de la cuestión teológica. Empero, ya los juristas romanos tra-tan y discuten con gran familiaridad de la persona humana y de la per-sona jurídica desde el inicio de nuestra era. De ese modo no queda dudade que la ciencia jurídica temprana en Roma, constituyó el mejor yprimer vehículo de penetración y afinación de lo antropológico desdeGrecia a las tierras del Lacio y de ahí a todo el orbe. Desde ese tiempose hará más intenso el estudio y discusión acerca de la persona en elderecho y fuera de él. Se había caído en la cuenta de que el ser huma-no es la única realidad en el universo tangible, capaz de hetero-relacióny auto-relación. El derecho, únicamente se manifiesta en la hetero-rela-ción, cuando hay interferencia con otro yo no con lo otro.
Auto-relación, alude directamente a la conciencia. El hombre valemás que todas las estrellas del firmamento porque él, sabe que es y ellas,jamás. Ahí reside la dignidad humana explicada, desde luego por lasindéresis o conciencia de distinción entre el bien y el mal. Pascal lo ex-presó magistralmente con la afirmación de que el “hombre es una cañapero una caña pensante.7
Aristóteles, por su parte abunda en Cat.5.2.a, explicando que ousía,denota lo que es siempre sujeto y nunca objeto. No está por demás re-cordar que la fundación del moderno derecho internacional, se hace po-sible cuando América se presenta ante la mirada de Europa como unsujeto propio. Isabel de Castilla, los frailes y Francisco de Vitoria, lo en-tendieron perfectamente.
La dialéctica tensional que se ha originado entre las nociones deindividuo y persona, se resuelven a favor de una concepción sintética querecibimos mejor del pensamiento hebreo, no del griego.
Concluyendo lo expuesto antes, se puede sustentar que no única-mente la noción de persona sino su tratamiento e intelección, habíanirrumpido ya por vez primera, en la historia del pensamiento, precisa-mente en el ámbito del derecho romano clásico.
7 La cuestión de la responsabilidad humana, ha planteado serios problemas aljurista cuando se trata de actos imputables a las llamadas personas morales, especial-mente tratándose de delitos y otros ilícitos.

JOSÉ DE JESÚS LEDESMA8
III. SENTIDO INSTRUMENTAL DEL DERECHO
El postulado fundamental de este parágrafo se expresa afirmandoque el orden jurídico es un instrumento básico e insubstituible al servi-cio de la persona humana en su vida de relación y no que aquélla debaser considerada parte subordinada y sirviente del derecho. Así, en unasana visión filosófica, los fines del derecho, deben subordinarse a la ob-tención de los de la persona humana, sea que se le contemple en su vidacomunitaria o en su existencia individual.8
Se ha extendido mucho la intuición y concepción del derechocomo norma. No es posible negar que su forma natural de expresiónes la formulación escrita o de otra índole, empero, no es válido confun-dir la expresión con el agente que se expresa. El derecho es una reali-dad análoga y si se inquiere acerca de su primado, habremos de encon-trarnos con su agente natural y típico que es la persona humana. Por ellodebe aceptarse a pesar de los residuos del positivismo del siglo XIX,que el derecho es fundamentalmente conducta humana. Lo ha enseñadoricamente Recaséns Siches, siguiendo el racio-vitalismo orteguiano, elderecho es vida humana objetivada.
A partir de esa profesión, debemos distinguir como lo hacen finosdoctrinarios, los múltiples significados de derecho, desde su referenciaposicional-geométrica, hasta llegar al criterio profundo de razón orde-nadora y reparadora. Si perdemos de vista que el derecho es primaria-mente educación con su característica vis directiva, extraviamos la sendaúnica que conduce a la consecución de sus fines.
Un cuidadoso análisis de la persona jurídica, calificada de moraldesde los tiempos de Savigny, en la teoría contemporánea del dere-cho, nos muestra claramente el sentido de analogía de atribución queel orden normativo otorga con auténtico sentido instrumental a los entesasí considerados.9
El jurista desde hace mucho tiempo se ha sumergido en el uso dela analogía que ya empleaba el mundo clásico, en ocasiones en forma
8 Es esta una cuestión muy debatida por filósofos y juristas. Finalmente, la posturadoctrinal depende de la cosmovisión de cada pensador.
9 Resultado que alcanzan los juristas romanos de la Época Clásica a través de laidea del “pueblo romano”. Los griegos no llegaron a esas alturas de abstracción a pesarde su idea de comunidad, —koinonía—, que sin embargo, abrió la puerta a los juris-tas del imperio. Más tarde el pensamiento cristiano, a través de Pablo, realizó una granaportación al derecho de las personas jurídicas con la idea del “Corpus Mysticum Christi”.

LA IRRUPCIÓN DEL CONCEPTO DE PERSONA 9
de metáfora, otras como metonimia. Tales son las expresiones de “ramasdel derecho”, “fuentes del derecho”, “lagunas del sistema”, “vida delderecho”. Especial mención amerita la metonimia que nos llega desdeRoma y en la cual la persona es nombrada por la expresión “ cabeza”.10
IV. LA SISTEMÁTICA JURÍDICA PERSONALISTA,VISTA DESDE EL DERECHO CIVIL
La concepción sistemática que empleó Gayo en sus Institucionesha ejercido una influencia modeladora del esquema de pensamientojurídico del derecho occidental, más en el de tradición romano-canónica.
La obra se abre con una introducción preliminar y se distribuye entres libros sucesivos: Personas, Cosas y Acciones.
Si revisamos la estructura y ordenación de nuestros códigos civilesseguidores del modelo de Gayo y del Código Napoleón, apreciamos queesas disposiciones preliminares son normas introductorias-constituyentesdel sistema jurídico y que únicamente por razones de orden histórico,están ubicadas en el Código Civil. Su observancia y vigencia es general,rebasando al propio derecho civil. Es que el derecho civil en Roma y através de nuestra biografía de la ciencia de los siglos siguientes, haservido de matriz conformadora de los conceptos jurídicos fundamen-tales. Se le ha nombrado y entendido como tronco generoso de las otrasramas del propio derecho.11
La consideración de que se abre la obra gayana con el tratamientode la persona, denota sin una discusión de mucha hondura, el carácterpersonalista de aquella temprana antropología jurídica que se reafirmaráen el constitucionalismo y la codificación.
El estudio de la teoría jurídica y de los cursos de derecho civil, consu particular peso cualitativo en la formación del abogado, dejan a lasclaras la confirmación de la conciencia de prioridad del sujeto y su opo-sición complementante con el objeto, encapsulados ambos en el víncu-
10 Se debe al ilustre filósofo mexicano Mauricio Beuchot de nuestra UNAM, lafundación y difusión en nuestro medio de la hermenéutica analógica que puede rendiróptimos frutos en la intelección del derecho. Debe no obstante, reconocerse que EfraínGonzález Morfín, ya ha estudiado desde los años setenta, la analogía y el ser del derechoy la sociedad. Véase de este último, Temas de filosofía del derecho, UIA-Noriega, 2003.
11 He aquí otra expresión metafórica tomada del Árbol de Porfirio.

JOSÉ DE JESÚS LEDESMA10
lo o relación jurídica. En el desarrollo ulterior del derecho romano, seencuentra una afirmación creciente de la antropología jurídica por obradel cristianismo.
El derecho civil, en su concepción clásica tradicional, constituyeasí por sus raíces históricas,12 el sitio radical para instalar y priorizar ala persona y a partir de este sitio proyectarla a todo el ordenamientonormativo. No parece justa la afirmación de que la capacidad jurídicaes sólo aptitud o posibilidad de adquirir derechos y deberes dado queel sujeto al que se le reconoce esta cualidad ya los tiene. Es precisohablar en presente, esto es, en términos actuales y no potenciales.13
V. ENUNCIACIÓN DEL ITINERARIO FUNDAMENTALDE LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA
Se hará una brevísima referencia al itinerario de antropología gene-ral, entendiendo que la teoría jurídica y la filosofía respectiva, se hanestado ocupando de establecer el diálogo correspondiente.
Iniciando con la escuela patrística que ofrece una riqueza enorme,se puede entender porqué el mayor impulso que recibe la filosofía dela persona humana, se produce en el clima intelectual generado por lascontroversias cristológicas y no se cierra en esa fase inicial sino en laépoca de Isidoro de Sevilla.
Será preciso esperar a que aparezcan los primeros indicios del pre-renacimiento para que surjan las lumbreras de Anselmo, Dante, Tomásde Aquino 14 y Guillermo de Occam. Había sido en el monasterio deSan Víctor, en donde se preparó el ambiente intelectual que fructificóen los siguientes siglos.
Con Descartes y mucho más profundamente con Kant, se producencambios sustanciales en la autoconcepción de la persona.
12 Desde luego dejando a salvo el derecho constitucional que establece sólo lasbases sustentadoras sin normarlas al detalle. Sabido que el texto de nuestra carta funda-mental es bastante omiso aún al respecto.
13 Véase el esmero y la riqueza con la cual los juristas romanos trataron el pro-blema del hijo póstumo llevando a cabo un brillante ejercicio de extensión analógica alcual ha retornado nuestra Suprema Corte.
14 Santo Tomás toma como punto de partida de su concepción antropológica, lacélebre definición de Boecio.

LA IRRUPCIÓN DEL CONCEPTO DE PERSONA 11
Será preciso transitar de los siglos de la Ilustración y de los nacio-nalismos para llegar al siglo XX con toda una pléyade de pensadoresque han incidido fuerte en la conformación antropológica de nues-tro tiempo. Basta recordar nombres ilustres: Max Scheler, Edith Stein,Emmanuele Mounier, para señalar apenas el sendero que ha tomadoesta disciplina sustancialmente conectada con la concepción de nuestraciencia jurídica humanista desde su raíz.

13
EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHOFAMILIAR MEXICANO
Julián GÜITRÓN FUENTEVILLA
SUMARIO: I. Planteamiento general. II. Antecedentes del ordenpúblico en el derecho romano. III. Conceptos y definiciones de or-den público. IV. Teorías del orden público. V. Orden público y dere-cho familiar. VI. Autonomía de la voluntad y derecho familiar.VII. Características del orden público en el derecho familiar mexi-cano. VIII. Vinculaciones del orden público con el derecho familiarmexicano. IX. Trascendencia de las nuevas normas de derechofamiliar en México. X. Criterios jurisprudenciales de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, respecto al orden público en el dere-
cho familiar mexicano. XI. Bibliografía.
I. PLANTEAMIENTO GENERAL
Comúnmente la expresión orden público, involucra sucesos, disturbios,manifestaciones, marchas callejeras que yendo más allá de la esferaparticular, originan, crean un caos o cuando menos, alteran las situa-ciones domésticas en relación a la ciudadanía; de ahí deriva la expre-sión de que no hay que alterar o perturbar el orden público. En estoselementos vamos a encontrar el concepto jurídico, que en realidad seentiende como un estado fundamental.
¿Qué es el orden público? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuál es suorigen? ¿Dónde surge? ¿Cuántas teorías existen? ¿Cuáles son sus carac-terísticas? ¿Cuál es la situación del orden público actualmente en elmundo? ¿Qué juristas han estudiado este concepto? ¿Cómo se aplica alderecho familiar mexicano? ¿Cuáles son sus lineamientos en el CódigoCivil de México, Distrito Federal de 2000? ¿Qué criterios jurispruden-ciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han sostenido

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA14
en México? Con estas interrogantes, quisiéramos, junto con ustedes, iniciaruna reflexión sobre este tema tan trascendente para el derecho familiar.
II. ANTECEDENTES DEL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO ROMANO
Es evidente que en Roma y en sus instituciones jurídicas, encon-tramos la dicotomía fundamental para el desarrollo de nuestra disciplina,es decir del derecho en general, fundado en dos supuestos; el derechopúblico y el derecho privado.
Es Ulpiano, quien en el Digesto, subraya la contraposición del iuspublicum y ius privatum. En su definición “Publicum ius est quod adstatum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem”.1
Si bien ese concepto ha sido harto discutido, el propio Ulpiano, consi-dera que el primero, se refiere a las normas de la organización del popu-lus en el Estado romano y el segundo, a las que están dirigidas a regularlas relaciones entre particulares. Para algunos pensadores, el aporte deUlpiano ha sido manipulado, sobre todo basado en ideas modernas; sinembargo, debe considerarse que: “las normas establecidas en interéspúblico sirven también a los particulares y que, por otra parte, en unordenamiento jurídico no se pueden concebir normas en interés de losparticulares que no sean a la vez útiles a la colectividad”. 2
Los principios referidos para diferenciar el público del privado,sostienen que ius publicum privatorum pactis mutare non potest, esto,que surge en varias obras jurídicas romanas, significa que los particu-lares, en relación privada, a pesar de sus acuerdos “no pueden cambiarlas normas jurídicas promulgadas por los órganos del Estado”.3
En cuanto al derecho privado, también derivado del Digesto, en ellibro L, título 17, Ley 45 núm. 1, se afirma que: “Privatorum conventiojure publicum non derogat”.4 Los convenios privados no pueden derogarel derecho público. Esta hipótesis la encontramos recogida en el CódigoNapoleón, que en realidad es la primera legislación de derecho positivo,promulgada en el mundo, después de la romana, que incluyó en su texto
1 Volterra, Eduardo, Instituciones de Derecho Privado Romano, reimp. Civitas,1991, p. 68.
2 Idem.3 Idem.4 Idem.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 15
disposiciones relativas al orden público, como limitación a los interesesindividuales; podríamos decir que esta aportación hace que surja la teoríaclásica del orden público, debida a Jean Etienne Marie Portalis, quien enel proyecto del código citado, en el artículo 8o. que después se convierteen el 6o., destaca aquel principio romano “on ne peut déroguer par des-conventions particulierés aux lois qui intéressent l’ordre public et lesbonnes moeurs”; no se pueden derogar por convenciones particulares,las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres.
El Código Napoleón o Código Civil de los franceses de 1804,respecto al orden público no sólo en el derecho familiar sino en el derechocivil en general, plantea en los artículos 6o., 686, 791, 900, 1130, 1133,1172, 1387, 1388, 1443 y 1451, que las convenciones particulares, losconvenios privados, individuales, no pueden derogar las leyes que intere-san tanto al orden público cuanto a las buenas costumbres; en este sen-tido, el artículo 6o. expresamente dice que: “No se puede derogar, porconvenciones particulares a las leyes que interesan al orden público y lasbuenas costumbres”.5
En la materia de servidumbres impuestas por el hombre, el artícu-lo 686 del código en comento, destaca que las partes pueden pactar loque quieran, siempre y cuando no vayan contra las normas de ordenpúblico; por otro lado, en materia sucesoria el 791 ordena que no sepuede renunciar a la sucesión, ni siquiera por contrato de matrimonio,si el hombre está vivo, ni tampoco enajenar los derechos eventuales quepudiera tener en la misma, en el 900, respecto a la donación entre vivos,encontramos que las condiciones imposibles se tienen por no puestassi son o van contra las leyes de orden público o las buenas costumbres;en el 1130, en materia de contratos y obligaciones, la ley por cuestiónde orden público, prohíbe la renuncia a una sucesión no abierta y tam-poco permite que se pueda estipular sobre una parte de ella, aun con-sintiéndolo las personas de cuya sucesión se trate. Por otro lado, encuanto a la teoría de la causa, el artículo 1133, dispone que la misma esilícita cuando está prohibido por la ley o es contraria a las buenas cos-tumbres o al orden público; en cuanto a las obligaciones condicionales,también el código napoleónico destaca que las condiciones respectoa una cosa imposible o contra las buenas costumbres o prohibido porla ley, es nula y obviamente produce la nulidad de la convención de
5 Code Civil 2001, Mise à jour par André Lucas, París, Editions Litec, 2001,p. 86.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA16
que depende. En el aspecto del derecho familiar, específicamente en lasociedad conyugal, la ley señala que ésta se puede dar por concluida, siva contra las buenas costumbres o la ley; es decir, requiere esa voluntadsiempre la sanción legal; en el artículo 1388 relacionado al matrimo-nio, prohíbe a los esposos derogar los deberes o derechos derivados delmatrimonio; tampoco pueden modificar las reglas de la autoridad paren-tal, de la administración legal y de la tutela. Más adelante en el 1443,respecto a los regímenes matrimoniales, destaca la posibilidad de disol-verlo, si hay causas de negligencia de uno u otro, sin embargo, hacerlopor decisión voluntaria, origina la nulidad y finalmente, al hablar de cosajuzgada en convenios entre cónyuges, sólo en esa hipótesis se puedenejercer convenios derivados del divorcio; en otras palabras, mientras estéen trámite y no tenga fuerza ejecutoriada la sentencia, es nulo cualquierconvenio entre los cónyuges.6
Es importante hacer esta referencia en el derecho civil francés,concretamente en el Código Napoleón, por la gran influencia que ésteha tenido en diversos países y en el caso concreto de México, que haseguido puntualmente todas sus normas. Por ello, resalta y debemossubrayar y atraer la atención respecto a esta nueva aportación dellegislador de México, Distrito Federal, en el que reiteradamente hemosseñalado, el orden público es la norma fundamental que regula el dere-cho familiar.
Llevando esto al punto central de nuestro trabajo, en relación alorden público en el derecho familiar mexicano, encontramos que expre-samente, el Código Civil de México, Distrito Federal de 2000, ha agre-gado a su sistemática el Título Cuarto Bis, denominado “De la familia”.Por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25de mayo de 2000, vigente desde el 1o. de junio del mismo año, en suCapítulo Único, menciona el orden público; textualmente el 138 terordena: “Las disposiciones que se refieran a la familia son de ordenpúblico e interés social y tienen por objeto proteger su organizacióny el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dig-nidad”.7 Más adelante ampliaremos estos conceptos para determinar
6 Op. cit., nota 5, pp. 246 y ss.7 Güitrón Fuentevilla, Julián y Roig Canal, Susana, Nuevo derecho fami-
liar en el Código Civil de México, Distrito Federal del año 2000, México, Porrúa,2003, p. 65.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 17
los fundamentos jurídicos para hacer efectivo el orden público; su con-cepto, sus consecuencias e incidencias en la familia mexicana.
Es trascendente el concepto, producto de una acuciosa investi-gación que sobre las aportaciones de Ulpiano, hace Guillermo FlorisMargadant, quien fuera catedrático de derecho romano y profesor emé-rito de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ahondandoen el concepto de derecho público y privado, sostiene que el derechopúblico se refiere a la República; el privado a los particulares.8
Para Alfredo di Pietro y Ángel Enrique Lapieza Elli, en relaciónal tema en cuestión, expresan que el derecho público tenía en cuenta,según su fuente, el derecho que era creado por el Estado, incluso sehabla de la lex publica, es decir, el Senado Consulto o la ConstituciónImperial y se afirma que en la época republicana, fue sinónimo de iuslegitimun y atendiendo a su objeto, el derecho público, es la manerade ser de la organización del pueblo romano; ahonda en el concepto deius privatum, diciendo que éste se refiere al interés de los particularesy que tiene tres partes, el ius civile, el gentium y el naturale.9
Resulta interesante, en los aspectos procesales relacionados conel derecho privado y el público, que el orden de los juicios privados,es un conjunto de reglas, “a que deben someterse los juicios civiles yque integra la total reglamentación de los procedimientos de las legisactiones y performulam, regulando las formas procesales, circunstan-cias de tiempo y lugar, atribuciones y competencias”; 10 y respecto alas cuestiones de derecho público, sus juicios se rigen por las normasde éstos, incluidos los juicios criminales, “en sus diversas fases y etapasprocesales”.11
En relación a nuestro tema, en la investigación realizada, en unade las obras magistrales sobre la materia, quien fuera catedrático dederecho romano en la Universidad de Madrid, Juan Iglesias, cita algu-nas cuestiones de derecho familiar, relacionadas con las diferentes fasesdel derecho romano. Ubica su investigación del siglo VIII a. C. hasta elVI d. C. Aquí habla de diferentes conceptos, de las tres fases de la
8 Margadant S., Guillermo Floris, El derecho privado romano como introduccióna la cultura jurídica contemporánea, 19a. ed., México, Esfinge, 1993, p. 102.
9 Di Pietro, Alfredo y Lapieza Elli, Ángel Enrique, Manual de derecho romano,4a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1985, p. 11.
10 Gutiérrez-Alvis Z. y Armario, Faustino, Diccionario de derecho romano,Madrid, Reus, 1995, p. 507.
11 Loc. cit., nota 10.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA18
evolución del derecho romano, subrayando “la del ius civile, la delius gentium y la del derecho heleno-romano, romeo o bizantino”; 12 encuanto a la actividad que va desarrollando el ius civile, opina que:“el derecho de familia sigue inspirándose en los originarios principiosde carácter político. El pater familias ejerce un poder absoluto sobrelas personas y las cosas a él sometidas. La herencia, aun cuando sir-viendo a nuevas funciones de derecho patrimonial, mantiene vivos algu-nos rasgos que denuncian su primigenia finalidad. La propiedad se halladividida entre los jefes de las familias, de acuerdo con las necesidadesde la economía agrícola”.13
Reafirmando la trascendencia del derecho privado romano, FritzSchulz, sostiene y coincidimos con él, en que este derecho: “tiene unalarga historia que se extiende desde las Doce Tablas (siglos V o IVa. C.) por toda la antigüedad hasta la época de Justiniano (siglo VId. C.), y aun durante la Edad Media, en la Europa Oriental y Occidental,hasta nuestros tiempos. El derecho romano está hoy aún vivo y por tanto,su historia no ha terminado”.14 Es indiscutible que el derecho romanofue, es y seguirá siendo fundamental para el desarrollo de todas lasinstituciones de derecho; la evolución de esta disciplina desde esa época,sigue dando frutos y hoy, específicamente en México, que ha seguidocomo tantos otros, al Código Napoleón, encontramos aportaciones po-sitivas a favor de la familia, en sentido contrario a la tradición; es de-cir, ya no es la autonomía de la voluntad, no es el interés individual oparticular, el que campea o rige a la familia. En México, desde 2000,todas las normas relacionadas con la familia son de orden público.Incluso, expresamente se desataca que: “las relaciones jurídicas fami-liares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de laspersonas integrantes de la familia. Las relaciones jurídicas familiaresgeneradoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las per-sonas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato.Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos considera-ción, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relacionesfamiliares”.15
12 Iglesias, Juan, Derecho romano, instituciones de derecho privado, 5a. ed., Barce-lona, España, Ariel, 1958, p. 41.
13 Loc. cit., nota 12.14 Schulz, Fritz, Derecho romano clásico, trad. de Santacruz Teijeiro, José, Barce-
lona, España, Bosch, 1960, p. 1.15 Güitrón Fuentevilla, Julián y Roig Canal, Susana, loc. cit., nota 7.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 19
Es interesante citar la opinión de Federico Carlos de Savigny, ex-presada en su obra Sistema de derecho romano actual, que siguiendola Ley 38 del Título 14 del Libro II del Digesto, sostiene que en reali-dad eran expresiones sinónimas el jus publicum y el jus commune, ha-ciendo referencia a las reglas imperativas que eran invariables y nece-sarias para regular determinados actos jurídicos u omisiones “sin admitirsu eventual derogación por la voluntad privada”.16 En el mismo sentido,en el derecho alemán, Enneccerus, sostiene que los romanos denomi-naban jus publicum al derecho necesariamente imperativo o prohibitivo,en razón de lo cual, puede interpretarse que no solamente se referíaa lo que hoy se entiende por derecho público sino a todo el dere-cho forzoso, es decir, inderogable. Por lo que hace a Florencio GarcíaGoyena, en su obra Concordancias, motivos y comentarios del CódigoCivil español, al referirse a este tema, sostiene que esa ley, la 38 roma-na, que contiene la expresión jus publicum, posee un significado mayorque el orden público, al que se ha hecho mención en el Código Civilfrancés.17
Para otros autores, el orden público es imprescindible para el funcio-namiento de la sociedad; en él deben consagrarse ideas sociales, políticasy morales, consideradas fundamentales por el legislador; igualmente, hayquienes afirman, como Marcel Planiol, que el orden público y sus leyes,están basadas en el interés general de la sociedad, que es contrario a losfines perseguidos por el interés individual. Para Georges Ripert, el ordenpúblico es: “la existencia de un interés superior de la colectividad quese opone en extensión a las convenciones particulares”.18 Para RolandoTamayo y Salmorán, catedrático, autor, filósofo del derecho y profesoremérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, “el orden pú-blico designa el estado de coexistencia pacífica entre los miembros deuna comunidad. Esta idea está asociada con la noción de paz públi-ca, objetivo específico de las medidas de gobierno y policía (Bernard).En un sentido técnico, la dogmática jurídica con orden público se re-fiere al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguenel derecho de una comunidad; principios, normas e instituciones queno pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos (no está
16 Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, Argentina, Bibliográfica Omeba,1964, t. XXI, p. 57.
17 Loc. cit., nota 16.18 Ibidem, nota 16, p. 58.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA20
bajo el imperio de la autonomía de la voluntad) ni por la aplicación dederecho extranjero”.19
La noción de orden público propio de la dogmática civil, no se dejaencerrar dentro de una enumeración. El orden público es un mecanismoa través del cual, el Estado impide que ciertos actos particulares afectenlos intereses fundamentales de la sociedad.
III. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE ORDEN PÚBLICO
Para Juan Palomar de Miguel, el orden público es la “situación yestado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribucio-nes propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protestar”.20
Para Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, es el
estado o situación social derivada del respeto a la legalidad establecida porel legislador.
Cuando se dice que tal o cual ley es de orden público, se ignora ose olvida que todas las leyes lo son, porque todas ellas tienen como finprincipal el mantenimiento de la paz con justicia, que persigue el derecho.El orden público se perturba cuando el derecho no es respetado. Por esopudo decir Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
La tranquilidad pública se suele confundir con el orden público, peroen realidad, la tranquilidad pública no es otra cosa que uno de los efectosque produce el orden público.21
Para nosotros, el orden público tiene una función normativa estric-ta, que restringe la libertad individual, considerando la importancia ylas funciones sociales de cada institución regulada. Tiene un sentido deequidad, que rebasa los intereses particulares, privados, individuales,porque en realidad, el orden público, representa el núcleo íntegro de lasociedad, vinculado al futuro para lograr un ideal de justicia; en esesentido, el orden público en el derecho familiar mexicano, está plena-mente justificado, porque está dirigido a la protección de la familia, susmiembros y todos los vínculos y relaciones derivados del mismo.
19 Tamayo y Salmorán, Rolando, Diccionario jurídico mexicano, México, Institutode Investigaciones Jurídicas-UNAM, 1984, t. VI, L-O, pp. 317 y 318.
20 Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, México, Porrúa, 2000,t. II, J-Z, p. 1093.
21 Pina, Rafael de y Pina Vara, Rafael de, Diccionario de derecho, 27a. ed., México,Porrúa, 1999, p. 391.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 21
En el Código Civil argentino vigente, existen leyes complemen-tarias, relacionadas al orden público que incluyen la capacidad de laspersonas, las relaciones familiares, la validez de actos jurídicos, dedeterminados contratos, los derechos reales, los privilegios en la con-currencia de derechos, la sucesión, la nulidad, la prescripción y otrasinstituciones.22
Hay elementos fundamentales para el concepto de orden público;principios constitucionales cuyo común denominador es garantizar laconvivencia de las personas, de las instituciones, de las familias, inclusoen cuanto al imperio de la ley, hay un acuerdo de los miembros de lasociedad, que implica “la sumisión de todos los ciudadanos, tanto go-bernantes como gobernados, a un orden jurídico determinado, siendoesta sumisión presupuesto necesario para que pueda concebirse unavida colectiva organizada y pacífica”; 23 este concepto llevado al dere-cho familiar, tiene una aplicación total, porque quienes integran unafamilia, deben someterse a ese ordenamiento, para tener una seguridady una garantía de que dentro de la familia y sus instituciones todosvamos a cumplir con lo que la ley establece.
Esta sumisión a la ley como criterio básico de convivencia integradoen el concepto de orden público debe entenderse en el sentido de excluirla insumisión expresa, violenta o no, a los mandatos legales, siendoesta insumisión la que genera una violación del orden público, no lamera resistencia pasiva, el incumplimiento y demás infracciones lega-les que merecen otra normal respuesta jurídica, pero no un tratamientoen concepto de ruptura abierta del orden público como criterio básicode convivencia.24
Llama la atención en esta investigación, las escasas referencias delderecho familiar mexicano, respecto al orden público. Hemos encon-trado diversas menciones, específicamente en el derecho público, cons-titucional y administrativo. En cuanto al privado o civil, hay excep-ciones en relación a la materia de contratos, y en la nulidad de ciertosactos o contratos, cuando su contenido va en contra de las normasde orden público; pero no en la extensión o claridad en el derecho
22 Enciclopedia Jurídica Omeba, cit., nota 16, p. 61.23 Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, España, Francisco Seix, 1986, t. XVIII,
p. 509.24 Loc. cit., nota 23.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA22
familiar mexicano, que desde 2000 tiene como fundamento el or-den público; entendido éste en los términos y definiciones expuestasanteriormente.
IV. TEORÍAS DEL ORDEN PÚBLICO
Existen teorías como la clásica, la descriptiva, la conceptual, la delelemento concreto, la de nociones del orden público, la de la ley impera-tiva, y la de la suplantación; en ellas hay factores comunes; la primera,deriva del derecho romano, tema al que ya nos referimos, en cuantoa la división del derecho público y el derecho privado. El corolario deesta teoría, es dar mayor fuerza jurídica al Estado, respecto a los par-ticulares; es indiscutible que ésta “marcó la pauta para establecer lasuperioridad del bienestar colectivo sobre el particular”.25
En la descriptiva, se narra su contenido, sólo se citan sus carac-terísticas. En la conceptual, cada quien diseña uno personal de ordenpúblico, se parte de argumentos para sistematizar su contenido. Otrateoría, la del elemento concreto, pretende fundarse en cuestiones eco-nómicas de derecho privado que no se alcanzan en el público. Ésta serefiere al ámbito administrativo, a la seguridad social y a la paz pública.Por otro lado están las teorías de la noción del orden público, anta-gónicas entre sí. Para éstas, el orden público está vinculado con la pazy la tranquilidad. En la de la ley imperativa, se parte del principio deque todas lo son, incluso algunas que se refieren a la autonomía de lavoluntad. Para el gran jurista mexicano y profesor emérito de la UNAM,Ignacio Burgoa Orihuela, la imperatividad “es uno de los elementosesenciales del acto de autoridad derivado de la unilateralidad del mismoy causa de su coercitividad”.26 Es importante decir que el elemento dela ley en cuanto a la imperatividad, que se impone de manera unila-teral, le da su sentido coercitivo y estos elementos se han llevado alderecho familiar, para darle su jerarquía de orden público; no se dejaya a la autonomía de la voluntad o al interés particular el cumplimiento
25 Fuentes Medina, Gerardo, Tesis del orden público en el derecho familiar,p. 95.
26 Burgoa Orihuela, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, garantías yamparo, 5a. ed., México, Porrúa, 1997, p. 222.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 23
de los deberes, los mandatos y las obligaciones que son fundamenta-les en el derecho familiar. Este pensamiento se sintetiza entendiendo por
deber jurídico la necesidad para aquéllos a quienes va dirigida una normade derecho positivo —la familia— de prestar voluntario acatamiento,adaptando a ella su conducta, en obediencia a un mandato —orden pú-blico— que en el caso de incumplimiento, puede ser hecho positivo me-diante la coacción.27
El orden público, como mandato de la autoridad, exige el cumpli-miento estricto y normativo, de las leyes que lo regulan.
Para las teorías de la suplantación, el orden público no puede sersistematizado ni organizado. Hay inconvenientes que corresponden a sucontenido y no a su denominación. De cualquier manera, estas diferen-tes expresiones teóricas, no son suficientes para dar el contenido deorden público, al derecho familiar. Por ello, hemos concentrado nues-tra investigación en las influencias que ha tenido en México el ordenpúblico, un concepto aplicado en un lugar y espacio determinados, comoestá ocurriendo en el Código Civil de México, Distrito Federal de 2000,que desde entonces ordena y determina que todo lo relacionado a lafamilia y su organización, esas normas, su naturaleza jurídica son deorden público, cuyas características son imponer ese conjunto de nor-mas que los demás y en el caso concreto de la familia y sus miembros,deben aceptar sin protestar.
V. ORDEN PÚBLICO Y DERECHO FAMILIAR
El jurista español, Diego Espín Cánovas, aporta elementos fun-damentales sobre todo en el derecho familiar español, para considerarel cambio que éste ha tenido y que son referidos al orden público. Loscambios en el matrimonio, su celebración y disolución, las relacionesconyugales, la filiación y otras instituciones, originan:
un cambio fundamental respecto a la orientación hasta ahora vigente. Asíel matrimonio civil, no podrá depender de ninguna declaración de acon-fesionalidad, las relaciones entre cónyuges habían de fundarse en la plena
27 Op. cit., nota 26, p. 214.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA24
igualdad jurídica, las relaciones de patria potestad tampoco pueden discri-minar a la mujer en su ejercicio, la filiación no puede suponer discrimi-nación entre los hijos, según sean habidos dentro o fuera del matrimonioni la maternidad según el estado civil de la madre.28
El pensamiento del profesor Espín Cánovas, miembro fundador delPrimer Congreso Mundial sobre derecho familiar y derecho civil, cele-brado en Acapulco, Guerrero, México en 1977, es precursor de los cam-bios dados en el Código Civil español de 1978, que desde nuestro puntode vista, tienen características de orden público. Las aprobaciones cons-titucionales referidas al derecho familiar español, lo han modificadosustancialmente y esos principios son impuestos por la Constituciónespañola. En este caso, las uniones de personas del mismo sexo son unarealidad. Recientemente se aprobó la ley que permite el matrimonio depersonas del mismo sexo. Es el mandato de la ley. Es el orden públicoen vigor, no es la voluntad particular o la autonomía de ésta, la que vaa determinar si estas personas se pueden casar. La ley ordena, no dis-cute y al haberse aprobado el proyecto, el precepto se convirtió ennorma imperativa, respecto al matrimonio de personas del mismo sexo.No podrán alegarse otras cuestiones, porque precisamente, el orden pú-blico español, que va a derivarse en esas nuevas normas, determinó,que el matrimonio es la unión de dos personas, sin especificar si sondel mismo o distinto sexo.
La Constitución española de 1978 surgida de la nueva democracia en lamonarquía parlamentaria de don Juan Carlos I, contiene las bases de unaregulación jurídica de la familia española, bases con la suficiente flexi-bilidad para poderlas desarrollar según demanden las circunstancias socio-lógicas, como es lógico al ser una Constitución en buena medida obra delconsenso de los españoles desde las más diversas tendencias políticasrepresentadas en el Parlamento Constituyente.29
El orden público, emanado de la Carta Fundamental española, esta-blece imperativamente, el mejor desarrollo de la familia, atendiendo acircunstancias sociológicas e idiosincráticas, y así como en tiempos yespacios determinados.
28 Espín Cánovas, Diego, Cien estudios jurídicos, colección seleccionada de 1942a 1996, Madrid, España, Centro de Estudios Registrales del Colegio de Registradores dela Propiedad y Mercantiles de España, 1998, t. I, pp. 643 in fine y 644.
29 Op. cit., nota 28, p. 781.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 25
Para el profesor Espín,
la norma dedicada al matrimonio contiene dos principios de inmediataaplicación el ius connubii y la plena igualdad jurídica del hombre y dela mujer en el matrimonio. Ambas afirmaciones están entrelazadas de talmodo que sería inconstitucional una ley reguladora del matrimonio encondiciones de desigualdad entre marido y mujer. La Constitución espa-ñola se abstiene de una regulación del matrimonio, ni siquiera esboza suscaracteres esenciales dejando a la ley ordinaria su determinación. Estaflexibilidad constitucional, producto como decimos de una obra de con-senso, permitirá durante las más variadas circunstancias sociológicas de-sarrollar los principios constitucionales con diversas lecturas sin obligara enmiendas constitucionales.30
En la opinión del profesor de derecho civil y derecho familiar,Carlos Lasarte Álvarez, existen apoyos importantes en lo que es el ordenpúblico, referido al derecho español. En sus obras destaca que
sin duda alguna la mayor parte de las disposiciones legales y, en todo caso,las que integran el derecho de familia, se caracterizan por ser normas decarácter imperativo ius cogens, frente al campo, verdaderamente limitado,en el que puede desplegar su influencia la autonomía privada.
Es impensable que los cónyuges como regla, puedan configurar elestatuto jurídico del matrimonio a su antojo, o que los padres decidancuáles son sus deberes respecto de los hijos (entendiendo por ejemploque éstos deben estarles agradecidos por haberlos traído al mundo), porencima de las disposiciones legales o en contradicción con ellas.31
En este caso se habla de la imperatividad de las normas de derechode familia, porque la constitución española y los propios cambios alCódigo Civil así lo determinan; pero ni en el derecho civil español nien el de familia o en ningún otro, hemos encontrado la declaraciónexpresa, tajante de que todas las normas de derecho familiar sean deorden público, como ha ocurrido en México, en Hidalgo, desde 1983,en Zacatecas, desde 1986 y ahora en el Distrito Federal, desde 2000.Como decíamos y Lasarte Álvarez lo confirma, en relación a estas cues-
30 Op. cit., nota 28, p. 782.31 Lasarte Álvarez, Carlos, Principios de derecho civil, “Derecho de Familia”,
2a. ed., Madrid, Trivium, 2001, pp. 38 in fine y 39.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA26
tiones de derecho de familia, en el derecho español, no se ubica total-mente en el orden público y así él destaca que
lo cierto es que la existencia de normas imperativas en aspectos fundamen-tales del derecho de familia (dato indiscutible que iremos contrastandopaso a paso), tampoco conlleva la absoluta erradicación de la autono-mía privada de las personas familiarmente relacionadas entre sí, pues ennumerosos supuestos conflictivos las propias normas legales de derechode familia reclaman y presuponen ante todo un acuerdo o un convenioentre los interesados.32
El derecho civil mexicano, al referirse al concepto en estudio,
otorga la calificativa de normas de orden público, a las leyes que algunosautores llaman imperativas, puesto que son rigurosamente obligatorias, yen ellas, se elimina el valor del principio de la autonomía de la voluntad.Por regla general, la misma expresión orden público comprende en generalla moral o las buenas costumbres. Se caracteriza el orden público por unconjunto de normas jurídicas, que combinadas con los principios supremosen materia política y económica, integran la moral social de un Estado.Su expresión está recogida en nuestra legislación civil —la mexicana—al preceptuar que la voluntad de los particulares no puede eximir de laobservancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarselos derechos privados que no afecten directamente al interés público, comocuando la renuncia no perjudique derechos de terceros; que los actosejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o del interés públicoserán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario; quelos habitantes del Distrito Federal tienen la obligación de ejercer susactividades y de usar y disponer de sus bienes en forma en que no per-judique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en su CódigoCivil y en las leyes relativas.33
Del concepto anterior se destaca lo que en casi todos los códigosciviles que han seguido el modelo napoleónico, al hacer referencia acuestiones exclusivamente de derecho civil; en este caso, específica-mente el Código Civil de México, Distrito Federal del año 2000, tienecomo lo dijimos antes, el mandato expreso, la definición correcta de que
32 Loc. cit., nota 31.33 Güitrón Fuentevilla, Julián et al., Compendio de términos de derecho civil,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa, 2004, p. 455.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 27
todas las normas referidas a la organización de la familia son de ordenpúblico. No hay excepciones ni casos específicos; así lo referente a laorganización familiar del artículo 1o. al 746 Bis, dispone que todas sondisposiciones de orden público, con las características expresadas.
Otra opinión interesante, respecto al orden público en el derechofamiliar español, está en la obra de Xavier O’Callaghan. Resalta por unlado, los límites del derecho familiar dentro del civil, que es de carácterprivado. Se refiere en algunos aspectos a la tesis de Antonio Cicu, laafinidad entre el privado y el público. Dice,
los particulares podrán crear o no, libremente, el status básico del derechode familia, que es el matrimonio, pero éste lo deberán aceptar —impuestounilateralmente— como viene previsto en la ley, sin que su autonomía dela voluntad pueda modificarlo; del mismo modo carecen de autonomíapara variar los efectos personales del matrimonio, la filiación, la patriapotestad, la tutela. Únicamente tienen cierta autonomía en las relacioneseconómicas que, precisamente como antes se ha dicho, están subordinadasa las relaciones personales.
Por regla general, pues, los derechos de familia son indisponibles,intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.34
Frente a esto, es evidente que estamos hablando de un orden pú-blico impuesto unilateralmente y que la autonomía de la voluntad notiene ninguna trascendencia; probablemente la contundencia del dere-cho familiar mexicano, consiste en que expresamente, no se deja a lainterpretación en ningún sentido, se ordena, existe el mandato de quetodo lo referente a la familia, su organización, su disolución y los temasrelativos a la misma, son de orden público.
Fue a principios del siglo pasado, en 1913 en que la extraordina-ria obra del jurista italiano Antonio Cicu, puso bases fundamentales parala autonomía de esta disciplina. La aportación de este autor es indis-cutible, ya que la injerencia del Estado,
en los intereses familiares, no tiene necesidad de ser particularmente de-mostrado. Pero puesto que una injerencia del Estado puede fácilmenteencontrarse en cualquier parte del derecho privado, se hace necesario
34 O’Callaghan Muñoz, Xavier, Compendio de derecho civil, Madrid, España,Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, 1988, t. IV, Derechode familia, p. 15.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA28
examinar la naturaleza de la injerencia del Estado en la familia, en rela-ción a la injerencia en la actividad privada de un lado, y del otro enactividad de los entes públicos.35
Para Cicu y estamos de acuerdo con él, al ratificar las cuestionesdel orden público, hay una diferencia esencial entre el derecho de fami-lia y las otras partes del derecho privado,
mientras en éstas vale como principio que la voluntad individual, en lasrelaciones entre las partes, es capaz de producir algún efecto jurídicoconforme al propósito práctico perseguido por las partes, en el derecho defamilia, la voluntad individual es incapaz de producir, no ya efectos frentea terceros, ni siquiera entre las partes; y no sólo los efectos que seríanpropios de la relación, sino ni siquiera efectos más limitados; en otraspalabras, nosotros afirmamos —dice Cicu— que en el derecho de familiala ley no reconoce ni garantiza por sí misma el propósito práctico que losparticulares quieran perseguir.
Tanto vale, nos parece, que en el derecho de familia no tiene apli-cación el concepto privadístico de negocio jurídico. En estas afirmacio-nes, su conclusión la expresa diciendo:
erróneo y peligroso es, por tanto, servirse en la valoración de las normasdel derecho familiar del concepto de normas de orden público como havenido elaborándose en la ciencia del derecho privado. Puesto que éstetiene su razón de ser en un interés general y superior que viene a limi-tar ( y no excluir a priori) la libertad individual, así para decidir si cadanorma de derecho de familia es o no de orden público, podría ser nece-sario indagar caso por caso si concurre un interés general. Para noso-tros —dice Cicu— el interés no general, sino superior, existe siempre; elmismo excluye, y no limita, la libertad individual de establecer y perse-guir fines individuales. Si de ius cogens se quiere hablar, el mismo es talpor la misma razón por la cual se considera tal el derecho público.36
En conclusión, las normas familiares se fundan en el interés públi-co; en la naturaleza intrínseca de los hechos de derecho de familia.
Es importante en esta investigación, la opinión de un distinguidojurista argentino, Augusto César Belluscio, para quien:
35 Cicu, Antonio, Derecho de familia, Buenos Aires, Ediar, 1947, p. 219.36 Op. cit., nota 35, p. 299.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 29
un problema que la doctrina debate desde hace varias décadas, es laubicación del derecho de familia entre las ramas del derecho. Tradicional-mente, forma parte del derecho civil. Sin embargo, la circunstancia que lamayor parte de sus normas sean de orden público, así como la interven-ción del Estado en la formación y disolución de vínculos y en numerosascuestiones por él reguladas, ha hecho que la doctrina dude acerca de sidicha ubicación es correcta o no lo es.37
Nipperday, autor citado por Belluscio, sostiene que:
El derecho de familia podría ser derecho social, derecho público o underecho especial, pero lo indudable es que no se trata de derecho pri-vado; sostuvo —y nosotros estamos de acuerdo con él— que está inte-grado por normas de orden público que sólo al Estado cabe determinar,por lo cual deben quedar sustraídas a la voluntad privada, pasar al campodel derecho público y ser establecidas por leyes especiales.38
En los aspectos del orden público relacionados con el derecho fami-liar, encontramos aportaciones importantes de Colombia, considerandoen la obra compilada por Luis David Durán Acuña, jurista distinguidode ese país, quien haciendo un recuento de las diferentes reformas ymodificaciones que ha tenido este derecho, específicamente en la fami-lia, sostiene que:
tomando como base las situaciones y relaciones jurídicas de familia, asídeterminadas por el derecho civil, otras ramas y pseudoramas del orde-namiento jurídico colombiano, intervienen en la vida familiar.
Hemos presenciado —dice el jurista Durán Acuña— la ampliacióndel campo de intervención del Estado en ese ámbito —aquí desde nuestropersonal punto de vista, empieza a perfilarse el orden público en dere-cho familiar— en la Constitución de 1991, buena parte de los principioslegislativos que existían en torno a la familia, fueron elevados a categoríade normas constitucionales —es decir, de orden público e interés social—e incluso, se les dio la calidad de derechos fundamentales. De otra parte,siendo el menor de edad un miembro débil de la familia, el Estado ejercesobre ésta una mirada tutelar en protección de aquél y para procurarla,interviene indefectiblemente ante los excesos y los defectos del grupo
37 Belluscio, Augusto César, Manual de derecho de familia, 7a. ed., actualizaday ampliada, Buenos Aires, Astrea, 2002, t. I, p. 24.
38 Op. cit., nota 37, p. 25.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA30
familiar; entonces no sólo se fijan los principios para la protección inte-gral del menor, sino que se establecen toda suerte de procedimientosadministrativos, primero el jurisdiccional y luego para hacerla realidad.De esta manera las relaciones de familia tienen relevancia para el derechopúblico —quién puede dudar que su naturaleza es de orden público—particularmente el administrativo, que se aplica en cada intervención delEstado. Lo encontramos igualmente a propósito de temas clásicos de dere-cho civil, como por ejemplo la adopción; siendo ésta en todos sus efectosun monopolio del Estado, gran parte del procedimiento que desemboca enella es eminentemente administrativo.39
La referencia anterior, destaca en forma importante los aspectosde derecho público, constitucionales y otras leyes como el Código delMenor, para subrayar el tema de esta investigación, para darnos cuentaque también en Colombia el orden público empieza a tener prepon-derancia en el derecho familiar. Dentro del catálogo y de las normasque componen el estatuto legal de la familia y el menor, encontramos queel Código del Menor de Colombia, ordena en el artículo 18 que: “Lasnormas del presente Código son de orden público y, por ello, los prin-cipios en el consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicaránde preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes”.40
VI. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y DERECHO FAMILIAR
Miguel Villoro Toranzo, jurista mexicano, en una de sus aporta-ciones, estudia el derecho público y el derecho privado, del mismo, nosha interesado, por la claridad, lo que se refiere a la autonomía de lavoluntad, que ha sido fundamental en el derecho civil, pero no en elderecho familiar; así, siguiendo este autor a Pedro Rocamora Vals, ju-rista español, destaca que:
el concepto de la autonomía equivale, en el ámbito individual, al desoberanía y libre decisión en la propia esfera de actuación del hombre.La facultad humana, que permite al individuo trazarse una norma a laque sujeta su independiente actividad, es reconocida en la técnica filo-
39 Durán Acuña, Luis David, Estatuto Legal de la Familia y el Menor. Compila-ción Legislativa, Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 34.
40 Op. cit., nota 39, p. 138 in fine y 139.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 31
sófico-jurídica bajo el concepto general de autonomía de la voluntad. Trasesta idea se ha venido significando en el campo del derecho privado, quetodo individuo tiene la posibilidad de crear cualquier clase de relacionesjurídicas, con tal de que éstas, no se hallen prohibidas por la ley, y esta-blecer los límites, forma y naturaleza y contenido de las mismas, siendola voluntad humana la suprema ley que rija las relaciones.41
En este sentido, Villoro cita a Hans Kelsen en el mismo tema dela autonomía, a la cual este jurista alemán denomina autonomía privaday la explica diciendo:
Ésta (la transacción) es un acto por el cual los individuos facultadospor el orden jurídico regulan, desde el punto de vista legal, determinadarelación. Trátase de un acto creador de derecho, ya que produce deberesjurídicos y derechos subjetivos de las partes que en ella intervienen. Alotorgar a los individuos la posibilidad de regular sus relaciones mutuas pormedio de transacciones, el orden jurídico les garantiza cierta autonomía.La llamada autonomía privada de las partes, manifiéstase a sí mismaen esta función creadora de derecho de las citadas transacciones. Pormedio de una transacción jurídica son creadas normas individuales y,algunas veces, incluso generales, que regulan la conducta recíproca delas partes.42
Debemos entender que
el principio de la autonomía de la voluntad implica, por lo tanto: 1. Unaactividad libre e intencional del individuo; 2. Que esté facultada y pro-tegida por el orden jurídico; 3. Que sea en materias diferentes de lasreguladas coactivamente por mandatos y prohibiciones del orden jurídico,y 4. Que sea creadora tanto de la existencia como de los límites, forma,naturaleza y contenido de relaciones jurídicas.43
El autor en estudio, al referirse —esto es importante para la tesisque sostenemos— al principio de la autonomía de la voluntad des-taca que en realidad se ha apartado de la filosofía individualista que laoriginó; así
41 Villoro Toranzo, Miguel, Revista de la Facultad de Derecho, núms. 99-100,1975, t. XXV, p. 917.
42 Loc. cit., nota 41.43 Idem.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA32
en primer lugar, tenemos una voluntad individual que ya no es omnipo-tente —cosa que ocurre en el derecho familiar— que reconoce el ordenjurídico como un hecho previo ante el cual se subordina. Ya no es aquellavoluntad individual capaz de construir al mismo Estado con un pacto social,sino una voluntad que solo puede operar en los límites —en el dere-cho familiar no es posible— y por delegación del orden jurídico estatal.En la doctrina de las fuentes formales del derecho, aunque se reconoceentre ellas a la voluntad de los particulares, expresándose en forma uni-lateral o en forma de acuerdo entre dos o más voluntades (convenio), sesubraya que es una fuente secundaria subordinada a la ley.
En segundo lugar —y esto es consecuencia de lo anterior— si porautonomía de la voluntad se entiende una fuente del derecho, capaz decrear normas (que serían las del derecho privado) —no las del familiar—fuera de toda legitimización legal, esto es falso, tanto doctrinalmente comoen el derecho positivo. El derecho privado está compuesto de normas esta-blecidas por códigos y leyes, los cuales son producto del proceso legis-lativo y, por tanto, de una actividad de derecho público. El derecho pri-vado no es privado por su origen último ni por la fundamentación legalen que descansa: es privado porque deja un amplio margen de actuación,es decir, una autonomía, a los particulares para poder crear derecho.
En tercer lugar, es claro que la voluntad de los particulares sólo tienealcance jurídico en la medida que así lo predetermina el sistema de dere-cho —situación que no ocurre en el derecho damiliar—. Por eso decimosque es una voluntad facultada y protegida por el orden jurídico. Los lími-tes de esta protección son a veces muy estrechos; —situación que se datotalmente en el derecho familiar, específicamente en el derecho fami-liar mexicano legislado en el Código Civil de México, Distrito Federal de2000—.
En cuarto lugar, desde el punto de vista filosófico, vemos —diceVilloro Toranzo— que la formulación contemporánea del principio de lateoría de la voluntad describe más realistamente la situación del individuoen la sociedad: no nace, vive y se desarrolla sino formando con otros indi-viduos una sociedad, a la cual se haya subordinado, pero esa misma socie-dad debe proteger su independencia hasta cierto punto y promover lasposibilidades de libertad en el hombre.44
En las características propias del derecho privado, encontramos queéstas no se pueden aplicar al derecho familiar. Así, en relación a aquél,
44 Op. cit., nota 41, p. 917 in fine y 918.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 33
en cuanto a su contenido o materia, el derecho privado abarca las normaspor las que se ejercita la responsabilidad de los particulares en los límitescreadores que les reconoce el Estado por medio del principio de la auto-nomía de la voluntad. Esta autonomía de creación está implicando la posi-bilidad de crear, no sólo la existencia de una relación jurídica, sino tam-bién los límites, forma y contenido de la misma.
En cuanto al criterio filosófico aplicable, el derecho privado estáregido por la justicia de subordinación, cuyo fin inmediato es el bien delos individuos y su límite el bien común. El fundamento de la justiciade coordinación es la naturaleza racional y libre del hombre que exige unaesfera de acción libre para cada individuo donde el Estado será protectory coordinador. A veces para coordinar correctamente las libertades indi-viduales, es necesario proteger a la parte más débil. Entonces aparece lajusticia social como una subespecie de la justicia de coordinación, pero elfin de la justicia social no es proteger indefinidamente a los más débilessino sólo en la medida que éstos necesiten tal protección para igualarsecon los más fuertes; la coordinación consiste en igualar a la parte débil conla parte fuerte y, ya igualadas en tratarlas igualmente respetando sus esfe-ras de autonomía de la voluntad. Por consiguiente, en la justicia social, seaplica primeramente el criterio proporcional y luego el igualitario.
El derecho privado reconoce, por lo tanto, en una sociedad en cuyasrelaciones interviene cada vez el Estado, que los individuos deben seguirconservando una esfera de acción —limitada y protegida— en la que puedenejercitar su libertad responsable para desarrollarse como seres humanos.En fin de cuentas el desarrollo integral de los individuos es la razón deser del Estado.45
VII. CARACTERÍSTICAS DEL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHOFAMILIAR MEXICANO
Siendo una materia complicada, con una gran tradición y antece-dentes antiguos, enfocaremos el concepto de orden público en el derechofamiliar mexicano.
Desde esta perspectiva, el orden público tiene una aplicación sub-jetiva. Sólo puede ubicarse en un tiempo y lugar determinados ya queen éste se deben encuadrar cuestiones políticas, filosóficas, moralesy privadas. Es un concepto revolucionario y dinámico. Se basa en la
45 Op. cit., nota 41, pp. 921 y 922.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA34
imperatividad que contiene mandatos y prohibiciones, en este caso, re-feridos específicamente a las normas que rigen a la familia en México.
La coercitividad, como un elemento obligatorio, tiene una aplica-ción importante respecto a la familia y a sus miembros, superando lascuestiones de orden particular. El orden público es impuesto por el Es-tado y en este caso, los particulares y específicamente quienes formanparte de una familia en México, deben acatarlo en beneficio de ella.Supera la tradición de hablar de obligaciones. El orden público imponedeberes jurídicos unilaterales. La comunidad, en este supuesto, la fami-lia, debe cumplirlos voluntariamente. Adaptar al deber su conducta,en caso contrario, aquél se podrá hacer efectivo por medio de la coac-ción. Obliga a los particulares a obedecer y en el caso determinado dela familia, a que sus miembros cumplan con lo que la ley ordena.
El orden público, como conjunto de normas jurídicas impuestas porel Estado, surge como una contradicción con la autonomía de la volun-tad; es decir, en aquélla, quienes intervienen en un acto jurídico, tienencomo límite lo que desean pactar o hacer; esa autonomía de la voluntad,tradicionalmente ha sido la que ha manejado todas las cuestiones refe-ridas al derecho civil; pero en el caso específico de México, en el códigode la materia, a partir del Libro Primero que comprende del artículo 1o.al 746 Bis y en el Libro Tercero, relativo a las sucesiones que va delartículo 1281 al 1791, es orden público. Debemos reiterar que la esenciadel orden público, es el mandato impuesto por el Estado para protegera la familia.
Entre los elementos del orden público, encontramos los que tienenpor esencia el mandato y el deber; y referidos a los fines que persi-gue, los cuales varían, según la materia de que se trate; generalmenteel derecho constitucional, el administrativo, el internacional, pero en elcaso especial de México, hacemos hincapié en que todo ésto, rige alderecho familiar.
El mandato imperativo en relación a la familia, corresponde a susmiembros, cumplirlos. Hay imposición de reglas familiares, aun en con-tra de la voluntad particular y en este caso, es facultad, deber y respon-sabilidad del Estado, proteger y consolidar a la familia. Reiteramos quedebe entenderse el orden público como un mandato estatal para cumplirla norma en el caso concreto en que se aplique, por ser un deber de lossujetos jurídicos.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 35
VIII. VINCULACIONES DEL ORDEN PÚBLICO CON ELDERECHO FAMILIAR MEXICANO
El Estado lo impone para proteger a la familia; con esto, aquél ase-gura la existencia de ésta; preserva el desarrollo humano en la familia;protege los lazos consanguíneos y por supuesto, el orden público estásujeto a cambios generacionales. Modificaciones ideológicas. Como haocurrido, en el caso específico de México, que ha sido a través de suevolución histórica, desde el primer Código Civil que hubo en Méxicoen el estado de Oaxaca de 1827, pasando por los códigos civiles poste-riores, como los de Maximiliano de Habsburgo de 1866, el de 1868 deVeracruz; el de 1869 del Estado de México y los de 1870 y 1884 delDistrito Federal y de los Territorios Federales que tenía el país, paradesembocar en el más conocido que tuvo vigencia desde el 1o. de octu-bre de 1932 al 1o. de junio de 2000 en lo referente a la ciudad-capital,al Distrito Federal, en el cual, a partir de la fecha señalada, se estableceun nuevo Código Civil específico para la región, para la capital, el asien-to de los poderes federales y ahí se determina expresamente que todaslas disposiciones referentes a la familia son de orden público e interéssocial y tienen por objeto, proteger su organización y el desarrollo inte-gral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad.
El orden público no surge por generación espontánea, es una figuracambiante, que con el tiempo va adquiriendo ciertas características yque es éste el que le va dando su madurez. La validez del orden públicose circunscribe a un espacio y tiempo determinados, por eso hemos in-sistido y hecho esta división, de cómo en México, en su capital, desde2000 se estableció el orden público para el derecho familiar. Menciónaparte merece la referencia de que el antecedente de este Código fue elCódigo Familiar de Hidalgo, puesto en vigor desde 1983 que a la fechaha cumplido veintidos años de regir todas las cuestiones familiares enese estado y desde entonces, se destacó en aquel ordenamiento, que elorden público era la figura señera, la fundamental, la base de la orga-nización familiar. Lo mismo ocurre en 1986, cuando otro estado de laRepública, Zacatecas, pone en vigor su Código Familiar con estos prin-cipios y hasta la fecha, sigue vigente.
Debe destacarse en esta amalgama de orden público y derechofamiliar, la inoperancia de aquél en el derecho civil y que se da total-mente en el derecho familiar. En el civil, la autonomía de la voluntad

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA36
y los principios propios que rigen a esa disciplina, no están acordes conel orden público; en cambio en el derecho familiar, aun en contra de lavoluntad de quienes integran la célula social básica de la sociedad, sedeben cumplir los deberes, obligaciones y hacer efectivos los dere-chos que el Estado determina en las leyes respectivas, sobre todo con elenfoque del orden público. Es importante destacar que el orden públicoes básico para el bienestar social y familiar y su aplicación se da deacuerdo con el contenido de sus normas.
IX. TRASCENDENCIA DE LAS NUEVAS NORMAS DE DERECHOFAMILIAR EN MÉXICO
El Código Civil vigente en el Distrito Federal, además de los códi-gos familiares de Hidalgo y Zacatecas, es el único que protege a la fami-lia con normas que tienen la categoría de orden público e interés social.46
Los criterios tradicionales en todas y cada una de las entidades de laRepública y el Código Civil Federal,47 regulan a la célula social básicapor excelencia, de manera particular, privada, con principios decimo-nónicos, donde prevalece la autonomía de la voluntad; en una palabra,el interés individual de cada uno de sus miembros y no el superior, repre-sentado por el conjunto de aquéllos. Excepto los códigos señalados, losdemás siguen siendo copia del Napoleón, que ya tiene más de doscientosaños de vigencia.
Como decíamos, en 1983, cuando se puso en vigor por primera vezen México un Código Familiar, se destacó en el Decreto 129 y en susconsiderandos, que:
La existencia de leyes familiares es de gran importancia, pues sólo de estamanera las instituciones integrantes del derecho familiar tendrán vigenciaplena. El derecho familiar debe ser un derecho tutelar, no es privado nipúblico, es derecho social, protector de la familia, considerada ésta comoel núcleo más importante de la población.48
46 Güitrón Fuentevilla, Julián, Código Civil para el Distrito Federal. Revisado,actualizado y acotado, 72a. ed., México, Porrúa, 2004, p. 38.
47 Güitrón Fuentevilla, Julián, Código Civil Federal. Revisado, actualizado yacotado, 3a. ed., México, Porrúa, 2004, p. 1.
48 Güitrón Fuentevilla, Julián, Código Familiar para el Estado de Hidalgo, 8a. ed.,Pachuca de Soto Hidalgo, México, Gobierno del Estado de Hidalgo, 1984, p. 17.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 37
De la Exposición de Motivos de la ley citada, respecto a las cues-tiones de orden público y como precursor de todo un movimiento inter-nacional que se ha desarrollado a favor de la familia, encontramos que:
una legislación familiar para el estado de Hidalgo, pondrá las basespara una nueva sociedad, derrumbando mitos y creando nuevas estructu-ras estatales para proteger a la familia, a los niños, a los inválidos y a losancianos. Empero, la sola expresión derecho familiar, plantea interrogan-tes, unas por ignorancia y otras de mala fe, porque en ambos casos sedesconoce el derecho familiar, considerado como el conjunto de nor-mas jurídicas reguladoras de las relaciones de los miembros entre sí, yrespecto a la sociedad.49
Éste es un antecedente importante que posteriormente se ratificaen el Código Familiar de Zacatecas de 1986 y que desemboca final-mente en lo que es el tema fundamental de esta conferencia, que es elorden público en el derecho familiar mexicano y que como lo hemosreiterado, es en este código donde expresamente ya se determina quela naturaleza jurídica de las normas de la familia es de orden público.
En su tiempo —1964— sostuvimos cuestiones sobre el orden pú-blico respecto a la familia. Posteriormente, en la primera edición denuestra obra denominada Derecho familiar, proponíamos para Méxicoun Código Familiar Federal, en el cual se garantizara que el Estadoprotegiera la célula básica fundamental. De esta forma, se podía:
permitir a la familia reagruparse, y fundamentalmente basar las relacionesfamiliares en la legislación, con lo cual se dará una efectiva protección alos hijos, a los padres y en general a todos los integrantes de la comunidadfamiliar, por lo que si el Estado protege, a través de una reglamentaciónadecuada a la familia, o sea, propiciando el establecimiento de juzgadosfamiliares, los cuales se encargarán sólo de tratar asuntos relacionados ala familia.50
En una de sus obras, encontramos una opinión vertida por el Pro-fesor Diego Espín, en 1963, respecto a este tema:
49 Op. cit., nota 48, p. 19.50 Güitrón Fuentevilla, Julián, Derecho familiar, 3a. ed., México, Promociones
Jurídicas y Culturales, 1988, p. 235.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA38
Mientras que el Estado pueda abandonar en general el resto del derechoprivado a la resultante de los intereses particulares, no puede en cambio,hacer lo mismo en las instituciones familiares que, por el contrario, ha deregular y vigilar, dado el evidente interés general de las mismas. Conse-cuencia de ese predominante interés general en la regulación del derechode familia, es que los derechos que se conceden son generalmente inalie-nables, irrenunciables e imprescriptibles, teniendo el predominio la situa-ción del deber jurídico sobre la del derecho subjetivo. A ello contribuyela frecuente aplicación a esa materia el concepto del status, cuyas accio-nes, como ya vimos, reúnen precisamente esas características. De aquíque muchas veces la atribución de derechos no es tan sólo un medio decumplir deberes, configurándose así la mayor parte de los deberes fami-liares, por eso llamados por algún sector doctrinal, poderes-deberes.
Estas características —continúa diciendo el jurista Espín Cánovas—propias del derecho de familia le dan una fisonomía publicista, que hahecho pensar en la pertenencia del mismo al derecho público, o bien encrear una zona próxima al mismo, intermedia entre éste y el derecho pri-vado, integrado por el derecho de familia, o finalmente, aun rechazandola intrusión del derecho de familia en el público, así como su exclusióndel privado, afirmar simplemente, que aun dentro de la órbita del derechoprivado mantiene una posición destacada frente al resto.51
En cuanto al Código Civil que venimos comentando, del artícu-lo 138 Ter al Sextus, se ordena que las disposiciones, normas, objetivos.estatutos, reglas y todo lo que se refiera a la familia, es de orden públicoe interés social. Por la complejidad y lo árido de estos términos, trans-cribiremos a continuación, primero el texto de la ley y después emiti-remos nuestros comentarios al respecto.
En el artículo 138 Ter, se expresa: “Las disposiciones que se refie-ran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objetoproteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basa-dos en el respeto a su dignidad”; en el artículo 138 Quáter, se dice: “Lasrelaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, dere-chos y obligaciones de las personas integrantes de la familia”; en elartículo 138 Quintus se dispone: “Las relaciones jurídicas familiares gene-radoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personasvinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato” y en el
51 Espín Cánovas, Diego, Manual de derecho civil español, Madrid, Revista deDerecho Privado, 1963, vol. IV, Familia, p. 6.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 39
artículo 138 Sextus se ordena: “Es deber de los miembros de la familiaobservar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en eldesarrollo de las relaciones familiares”.52
Con estas normas de orden público, la ley protege la organizacióny el desarrollo integral de la familia, de sus miembros y la mujer, respe-tando su dignidad. Sin discriminación, se establece la igualdad de dere-chos, deberes y obligaciones de quienes integran la familia, así como enuniones de matrimonio, de parentesco, de concubinato o de adopción. Seagrega, dirigido a los hombres, en relación a las mujeres, que se debenobservar normas de consideración, solidaridad y respeto, en las rela-ciones familiares.
De acuerdo con estos preceptos, cuando un juez familiar ejercefacultades discrecionales y se le faculta para intervenir de oficio en asuntosde la familia y especialmente de menores, debe tener la sabiduría, la ex-periencia, la atingencia, el equilibrio, de saber que su resolución afec-tará para toda la vida a quienes intervienen en ese conflicto. De ahí quela discrecionalidad debe tener como límite, el interés superior de la fami-lia y la de los menores.
La Constitución General de la República, entre otros artículos, enel 4o., determina como garantías familiares que la Ley Fundamental debeproteger la organización y el desarrollo de la familia. Que toda familiatiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Respecto a los niños yniñas, tienen derecho a que se satisfagan sus necesidades de alimen-tación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.Para lograr estos objetivos, el Estado —orden público— debe proveer loindispensable para lograr el respeto a la dignidad de la niñez y el ejer-cicio pleno de sus derechos. Así lo ordena la Carta Fundamental denuestro país. Igualmente, las Convenciones Internacionales; verbigracia,como la de la Niñez y las leyes federales y locales del país, fundamentanjurídicamente el orden público.
El orden público, es una cuestión reiterada, que al derecho fami-liar, le ha dado tal fuerza, que es necesario definir y aclarar lo que estasdos palabras significan, ya que a nivel nacional e internacional, la ciudadde México, Distrito Federal, con su Código Civil del año 2000, se colocaa la vanguardia en cuanto a la protección de la familia, de sus miem-bros y de los derechos de la misma. El orden público es la situación y
52 Güitrón Fuentevilla, Julián y Roig Canal, Susana, op. cit., nota 7, pp. 65 y ss.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA40
el estado de legalidad normal, en que las autoridades —judiciales, fami-liares, civiles, penales, administrativas, etcétera,— ejercen sus atribucio-nes propias; es decir, las imponen por el carácter coactivo del derecho,y los ciudadanos —entre otros los miembros de una familia— los debenrespetar y obedecer, sin protestar. En otras palabras, el orden públicovinculado con la jurisdicción y la autoridad, permite la imposición deuna sanción o una situación jurídica determinada, que se contrapone alo privado, a lo individual, a lo personal.
Por primera vez en la historia del Distrito Federal, el legislador hadecidido que la familia merece preceptos específicos y así ordena quetodas las disposiciones referidas a la misma son de orden público. Estosignifica que no se pueden sujetar a la voluntad de sus miembros ymucho menos que pueda ser materia de negociación. La voluntad delos particulares no puede eximir o imponer derechos, deberes u obliga-ciones, que no estén sancionados por la ley. Esas disposiciones son deinterés social y su objeto es proteger la organización y el desarrollointegral de quienes conforman esa familia, basados en el respeto a ladignidad de cada uno de ellos. Evidentemente, la sociedad tiene un in-terés en que la familia esté protegida, que su organización y desarrolloalcancen los más altos niveles, sin menoscabo de la igualdad que debeprevalecer entre ellos.
Asimismo, al referirse a las relaciones jurídicas familiares, por pri-mera vez se da su naturaleza jurídica, en cuanto a los deberes, que sonimpuestos por la ley, que no se dejan al arbitrio de las partes, así comolos derechos de que gozan y las obligaciones a las que están sujetos;todo esto referido a los integrantes de una familia. Se destaca que tantoel matrimonio, el parentesco o el concubinato, son fuentes que origi-nan las relaciones jurídicas familiares que obligan a los cónyuges, a losparientes o a los concubinos, a cumplir con los deberes que la propialey establece, a exigir los derechos correspondientes y en un momen-to dado, frente al sujeto activo, titular del derecho personal derivado dela obligación y el sujeto pasivo que debe cumplir con la misma, van apermitir que tengamos familias más fortalecidas y mejor protegi-das jurídicamente. Es indiscutible que cuando la ley ordena que losmiembros de la familia tienen el deber, están constreñidos por el jusimperium de la ley, por el propio Estado a observar entre ellos con-sideración, solidaridad y respeto recíprocos, lo cual favorecerá las rela-ciones familiares.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 41
En síntesis, las instituciones que el Código Civil del Distrito Fede-ral, considera de orden público, en cuanto a la familia, son el RegistroCivil y sus diferentes clases de actas, porque en ningún supuesto, sepuede calificar a los hijos por el origen de las relaciones sexuales desus padres. Se han eliminado los términos para volverse a casar, des-pués de un divorcio. Se ha hecho más fácil la rectificación, modifica-ción y aclaración de las actas del Registro Civil, siempre en beneficiode la familia.
Por otro lado, como ya se señaló, el Título Cuarto Bis denomi-nado “De la Familia”, se agregó con un Capítulo Único donde se des-taca la cuestión del orden público. De ahí en adelante, los capítulos refe-ridos al matrimonio, sus requisitos, sus derechos y obligaciones, lassituaciones de los bienes, la sociedad conyugal, la separación de bie-nes, las donaciones antenupciales y entre consortes, así como los matri-monios nulos e ilícitos, tienen como común denominador la cuestión delorden público.
El divorcio, también se basa en el orden público. Su nueva regu-lación, hace prevalecer la trascendencia de la familia, la importancia delos hijos, para que al determinar la disolución de un vínculo matrimo-nial, se haga respetando los deberes, principios, obligaciones y dere-chos, impuestos por el Estado, por medio del orden público. Ya no sedeja al libre arbitrio o a la voluntad o pacto de los divorciantes, los efec-tos que producirá respecto a los bienes, a ellos mismos y a sus hijos.
El concubinato tiene un nuevo tratamiento en el Código Civil.Se considera de orden público, porque establece el parentesco porafinidad entre el concubino y la familia de la concubina y viceversa.Incluso la obligación de proporcionarse alimentos mutuamente por elnúmero de años que haya durado el concubinato, si los necesitan, seimpone; no es dejado en ningún supuesto su cumplimiento a la volun-tad de cualesquiera de ellos y por supuesto la situación de los hijostambién queda protegida. No se les puede discriminar y tienen los mis-mos derechos, obligaciones y deberes que todos los hijos.
Las otras figuras reguladas por el código, siguiendo los princi-pios del orden público, son el parentesco, los alimentos y la violenciafamiliar. En cada uno, el legislador ha tenido la preocupación y atin-gencia de dejarlo resuelto, en las mejores condiciones para quienesson sujetos activos o pasivos de esta situación.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA42
Con más claridad, el orden público se observa en el capítulo “Dela filiación”, incluso al haber logrado que desaparecieran los califica-tivos dados a los hijos por su origen o por la clase de relaciones sexualesde sus padres; hasta 2000 en México había aproximadamente once cla-ses de hijos, entre los que estaban los adulterinos, incestuosos, expósitos,abandonados, huérfanos, de la cárcel, de madre desconocida, de padredesconocido, de padres desconocidos, adoptivos, legitimados, natura-les, de concubinato y de matrimonio. Esto desaparece y en función delorden público los hijos no reciben calificativo, son iguales ante la ley,la familia, la sociedad y el Estado.
Siempre con el propósito de proteger todo lo relacionado a la fa-milia, en cuestiones de filiación, se ha aprobado admitir las pruebasderivadas de la investigación científica, en el caso concreto del ácidodesoxirribonucleico en cualquier supuesto en que haya conflicto parainvestigar o determinar la paternidad o maternidad, la filiación y la si-tuación del hijo, respecto al presunto padre o madre.
Se ha abrogado del código, la infame institución de la legitimación,que evidentemente atentaba contra los derechos humanos fundamen-tales de los hijos y de la familia. Lo mismo ocurre con el reconocimientode los hijos, donde se dan todas las facilidades y los derechos para quelos mismos no sufran ante esta figura. En la adopción el orden públicoha determinado que desaparezca la simple y sólo quede la plena, queestablece vínculos jurídicos entre la familia del adoptante y el adop-tado, semejantes a los consanguíneos. También se regula la adopcióninternacional con las mismas características de ser plena y haciendoprevalecer las cuestiones de orden público, como conjunto de princi-pios impuestos por el Estado en cuanto a los padres adoptivos y los hijosadoptados. La patria potestad, y sus efectos relacionados con la per-sona y los bienes de los hijos, se regula la pérdida, suspensión, limita-ción y recuperación de ésta. En la última parte se introducen los efectosdel orden público respecto a la tutela, las clases de ésta y lo referentea menores, inhábiles, las excusas, garantías y extinción, así como laregulación del curador, el Consejo Local de Tutelas y los jueces fami-liares; el estado de interdicción; la emancipación y la ausencia paraterminar con el patrimonio de la familia que se funda en las cuestionesespecíficas del orden público.53
53 Op. cit., nota 7, pp. XIII y ss.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 43
El Libro Tercero del código comentado, que regula las sucesio-nes, se funda también en el orden público, así lo referente al testamento,sus clases, a las sustituciones, a la nulidad, revocación y caducidad; ala forma y solemnidad; la sucesión legítima y las disposiciones comunesa éstas.
Para mejor proteger a la familia en México, hemos propuesto unproyecto de Código Familiar Tipo para los Estados Unidos Mexicanos,en el cual se destaca que:
por el contenido jurídico de las normas que regulan las relaciones fami-liares, se considera que las disposiciones de este código son de ordenpúblico, de observancia obligatoria, irrenunciables y no pueden ser modi-ficadas total o parcialmente por convenio. Incluso la autonomía de lavoluntad de los sujetos del derecho familiar, no es suficiente para alterar,modificar o eximir del cumplimiento de las normas de este código.54
Respecto al procedimiento familiar, el Proyecto de Código de Pro-cedimientos Familiares Tipo para los Estados Unidos Mexicanos, com-plemento del anterior, subraya que:
los juzgadores familiaristas deben tener un criterio distinto a los civilis-tas. De orden público e interés social, son todas las normas procesalesfamiliares que regulan los juicios contenciosos relativos al matrimonio yal divorcio, los regímenes económicos, los que modifican o rectifican lasactas del Registro Civil, los vinculados al parentesco, los alimentos, lapaternidad y maternidad, la filiación en sus diferentes facetas, asuntos dela patria potestad, del estado de interdicción, de la tutela y los proble-mas que originan la ausencia y la presunción de muerte, los referidos alpatrimonio familiar, los juicios sucesorios, las diligencias de consignaciónen todo lo relativo al derecho familiar, los exhortos, suplicatorias, requi-sitorias y despachos y las cuestiones que afectan en sus derechos básicosa las o los menores, a las discapacitadas, discapacitados, a las incapa-citadas e incapacitados y en general las que reclaman la intervención judi-cial familiar.55
54 Güitrón Fuentevilla, Julián, Proyecto de Código Familiar Tipo para los EstadosUnidos Mexicanos, México, Porrúa, 2004, p. 17.
55 Güitrón Fuentevilla, Julián, Proyecto de Código de Procedimientos FamiliaresTipo para los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 2004, p. 13.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA44
X. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIADE LA NACIÓN, RESPECTO AL ORDEN PÚBLICO,
EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, tesis XX.J/23, novena época, III, junio de 1996, p. 535.
ALIMENTOS. AUN CUANDO LOS HIJOS ALCANCEN LA MAYORÍA DE EDAD, NOCESA LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL DEUDOR ALIMENTISTA DE PROPOR-CIONÁRSELOS, SI TODAVÍA LOS NECESITA EL EMANCIPADO (LEGISLACIÓNDEL ESTADO DE CHIAPAS). Supuesto que dentro de las causales para lacesación de la obligación de dar alimentos a que se contrae el artículo 316del Código Civil para el Estado de Chiapas, no se encuentra expresa-mente la consistente en que el hijo haya llegado a la mayoría de edad; yaun cuando pudiera interpretarse la fracción II del citado precepto enrelación con el numera 438, fracción III del mencionado código, es decir,que la patria potestad se acaba por la mayor edad del hijo y con elloconcluye el deber de darle alimentos, en razón de que al llegar a la mayo-ría de edad se supone que goza de absoluta independencia para dispo-ner tanto de sus bienes como de su persona, y esta emancipación tambiénsupone su capacidad física, económica y jurídica para ser autosuficientea efecto de allegarse los alimentos que necesite para su subsistencia; sinembargo, por ser los alimentos a los hijos una cuestión de orden público,debe considerarse que por el solo hecho de llegar a la mayoría de edadno debe suspenderse la obligación de suministrarlos, sino que en cadacaso, deben examinarse las circunstancias en que se encuentran los hijosal llegar a esa edad, para saber si siguen necesitándolos, en la inteligen-cia que tanto los hijos como el cónyuge gozan de esa presunción inde-pendientemente de si aquéllos son mayores o menores de edad, por locual es el deudor quien debe demostrar que ellos tienen recursos pro-pios para poder, así desligarse de esa obligación. Tribunal Colegiado delVigésimo Circuito.
Precedentes: Amparo directo 605/91. Humberto Luna Morales. 23de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres.Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez. Amparo directo 427/92. María Olivia Teomitzi Castro. 15 de octubre de 1992. Unanimidad devotos. Ponente: Mariano Hernández Tórres. Secretario: Miguel ÁngelPerulles Flores. Amparo directo 619/92. Francisco Javier Paniagua Hidal-go. 21 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 45
Velasco Santiago. Secretario: Arturo J. Becerra Martínez. Amparo directo758/95. Juan Álvaro Pérez Domínguez. 25 de enero de 1996. Unanimidadde votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís.Amparo directo 990/95.Gustavo Maya Becerril. 9 de mayo de 1996.Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario:Rafael León González.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, tesis I.3.C.J/7, novena época, IV, agosto de 1996, p. 418.
DIVORCIO, FALTA DE MINISTRACIÓN DE ALIMENTOS COMO CAUSAL DE. Elartículo 267, fracción XII del Código Civil establece como causal dedivorcio, la negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obli-gaciones señaladas en el artículo 164, sin que sea necesario agotar pre-viamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento o el incumpli-miento sin justa causa por alguno de los cónyuges de la sentenciaejecutoriada en el caso del artículo 168. Ahora bien, cuando no se alegaun incumplimiento total, sino parcial, que se hace consistir en que el de-mandado no da dinero a la actora, ese hecho no basta para que se surtala hipótesis a que se refiere la fracción XII del artículo 267 del CódigoCivil, toda vez que, los alimentos de conformidad con el artículo 308 delCódigo Civil comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asis-tencia en caso de enfermedad y respecto de los menores, los alimentoscomprenden además, los gastos necesarios para la educación primaria delalimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestosy adecuados a su sexo y circunstancias personales; además de que, lainstitución del matrimonio es de orden público, por lo que la sociedad estáinteresada en su mantenimiento y sólo por excepción la ley permite quese rompa el vínculo matrimonial; de ahí que en los divorcios necesariossea preciso que la causal invocada quede plenamente especificada y seacredite la negativa del obligado, a fin de que el tribunal pueda apre-ciar la gravedad del incumplimiento que ponga de manifiesto el despre-cio, desapego, abandono o desestimación al cónyuge actor o a sus hijos,y que haga imposible la vida en común; gravedad que no se justificacuando en forma imprecisa se alega que el demandado no ha cumplido ensu totalidad con la ministración de alimentos. Tercer Tribunal Colegiadoen Materia Civil del Primer Circuito.
Precedentes: Amparo directo 3873/89. Roberto Páez Páez. 5 de enerode 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secreta-

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA46
rio: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo directo 2963/90. MarieTerréese Casaubon Huguenin. 9 de agosto de 1990. Unanimidad de votos.Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Enrique Ramírez Gámez. Amparodirecto 3228/90. Josefina Tapia Serrano. 9 de agosto de 1990. Unanimidadde votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodrí-guez Barajas. Amparo directo 5403/94. Blanca Rosa Hernández González.28 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja.Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Amparo directo 3233/96. Lilia PérezRamírez. 13 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Bece-rra Santiago. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tesisI.5.C.556C, octava época, XIV-septiembre, p. 254.
ALIMENTOS. PENSIÓN DEFINITIVA. FIJACIÓN DEL MONTO, PREVIO ANÁLISIS
DE SU PROPORCIONALIDAD. El tribunal de segundo grado infringe el artícu-lo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, cuando al pronunciarsu fallo se limita a fijar arbitrariamente una pensión alimenticia equiva-lente a un salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal,sin analizar previamente la proporcionalidad que se debe observar parasu cuantificación, pues de conformidad con el precepto citado los alimen-tos deben ser proporcionales a las posibilidades del que debe darlos y alas necesidades del que debe recibirlos. Lo cual significa que dicho Tri-bunal de apelación no puede referirse al salario mínimo como base paradeterminar el monto de la pensión alimenticia a cargo del hoy terceroperjudicado, sino que está obligado a analizar los medios de prueba apor-tados, para de ahí determinar el importe que habrá de cubrirse por con-cepto de pensión alimenticia, refiriéndose a las necesidades del menoracreedor, frente a las posibilidades del deudor alimentario; e incluso, elreferido Tribunal responsable está en aptitud de proveer oficiosamente,por tratarse de un asunto de orden público e interés social, sobre el des-ahogo de pruebas conducentes, en caso de que las aportadas no fuerensuficientes para colmar la finalidad perseguida, de acuerdo con lo dis-puesto por el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles. QuintoTribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Precedentes: Amparo directo 3315/94. Sara Virginia Calderón Sán-chez. 7 de julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín OchoaOchoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 47
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, octavaépoca, VII-enero, p. 341.
PATRIA POTESTAD, ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CUESTIONES RELATIVAS A LAPÉRDIDA DE LA. El tribunal de alzada correctamente se sujetó a lo pre-visto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Dis-trito Federal, al estudiar de oficio la cuestión relativa a la pérdida de lapatria potestad decretada por el juez de primer grado, a pesar de queel apelante nunca alegó la violación del artículo 259 del Código Civil,ni esgrimió agravio en relación a ese punto, porque los artículos 940 y941 del ordenamiento legal citado en primer término, establecen que tra-tándose de controversias de orden familiar, los jueces y tribunales estánfacultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la fami-lia, de manera especial cuando se trata de menores y de alimentos teniendofacultades para decretar las medidas necesarias que tiendan a preservar lafamilia y a proteger a sus miembros, así como para suplir la deficien-cia de las partes en sus planteamientos de derecho, por considerar la leyque tal materia es de orden público, en virtud de constituir la familia labase de la integración de la sociedad. Quinto Tribunal Colegiado en Mate-ria Civil del Primer Circuito.
Precedentes: Amparo directo 5077/90. Catalina Eugenia MuñozGómez. 7 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: EfraínOchoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, tesis I.9.C.14 C, novena época, II, agosto de 1995, p. 458.
ALIMENTOS. ACCIÓN DE PAGO DE. EN JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DEBEADMITIRSE EN LA VÍA RECONVENCIONAL. Es legalmente admisible la acciónde pensión alimenticia, hecha valer reconvencionalmente en un juicio dedivorcio, en el que la contraparte sólo demandó la disolución del víncu-lo matrimonial, toda vez que las cuestiones relativas a la familia son deorden público, razón por la que basta ser titular del derecho para que sepueda reconvenir la ministración de alimentos ante el órgano jurisdiccio-nal competente, máxime que el juez está facultado, aun oficiosamente,para dilucidar cuestiones de orden familiar, que implica la acción in-tentada de alimentos, para quienes tuvieren derecho a esa prestación, entérminos del artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles parael Distrito Federal. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri-mer Circuito.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA48
Precedentes: Amparo en revisión 2009/94. Purificación García yEstévez. 9 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: IsmaelCastellanos Rodríguez. Secretario: Ricardo Guevara Jiménez.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, tesis XX.24 C, novena época, II, agosto de 1995, p. 507.
DIVORCIO. EL TÉRMINO FIJADO POR LA LEY PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓNES DE CADUCIDAD Y NO DE PRESCRIPCIÓN, TRATÁNDOSE DE. Tratándose dedivorcio, el término fijado por la ley para el ejercicio de la acción esun término de caducidad y no de prescripción, y si bien es cierto queambos son formas de extinción de derechos que se producen por el trans-curso del tiempo, también es cierto que, no deben confundirse porque lacaducidad es condición para el ejercicio de la acción, por lo que debeestudiarse de oficio; en cambio la segunda sólo puede analizarse cuan-do se hace valer por parte legítima; por ende en materia de divorcio,tomando en consideración su carácter excepcional porque pone fin almatrimonio, el término señalado por la ley para el ejercicio de la ac-ción, debe estimarse como un término de caducidad, porque si la acciónde divorcio estuviera sujeta a prescripción, su término no correría en-tre consortes y la amenaza del cónyuge con derecho a solicitarlo seríaconstante, afectándose con la incertidumbre, todos los derechos y obli-gaciones que forman el estado civil del matrimonio, intereses que dejande ser del orden privado, y pasan a afectar la estabilidad de la familiay el orden público. Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
Precedentes: Amparo directo 132/95. Baldemar Moreno Espinoza.27 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. VelascoSantiago. Secretario: Stalin Rodríguez López.
Tercera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tesis 3./J. 12/92,octava época, 56, agosto de 1992, p. 23.
DIVORCIO NECESARIO. NO LE SON APLICABLES TODAS LAS REGLAS ESPE-CIALES DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, PERO SÍ LA RELATIVAA LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE DERECHODE LAS PARTES CUANDO DE ELLAS DEPENDA QUE SE SALVAGUARDE A LAFAMILIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE PERMANEZCA O SE DISUELVA ELVÍNCULO MATRIMONIAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DIS-TRITO FEDERAL). Las reglas y formas especiales sólo pueden aplicarsea los casos específicos a que las destinó el legislador. Como el divor-

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 49
cio necesario no se encuentra dentro de los casos que prevé el artícu-lo 942 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, nitiene una regulación propia para su tramitación dentro del ordenamientocitado, se rige por las disposiciones generales del juicio ordinario y, portanto, no le son aplicables, en principio, todas las reglas especiales esta-blecidas para las controversias de orden familiar. Sin embargo, comoexcepción y por mayoría de razón, les es aplicable la regla especial queprevé el segundo párrafo del artículo 941 del propio cuerpo legal, rela-tiva a la suplencia de la deficiencia de los planteamientos de derecho delas partes, cuando la aplicación de esta figura procesal dé lugar a salva-guardar a la familia, en virtud de que la intención del legislador al es-tablecer esta regla para las controversias del orden familiar, a saber, elpreservar las relaciones familiares evitando que en estos asuntos una ina-decuada defensa afecte a esa institución, y la razón a la que obedece suestablecimiento, que expresamente consigna en el artículo 940, a saberque los problemas inherentes a la familia se consideran de orden públicopor constituir aquélla la base de la integración de la sociedad, operan demanera más clara e imperativa tratándose del divorcio necesario puesimplicando éste la disolución del vínculo matrimonial, problema capitalque afecta a la familia, debe garantizarse que no se perjudique a ésta conmotivo de una inadecuada defensa. Lo anterior se reafirma si se consi-dera que la razón por la que el legislador no incluyó al divorcio necesa-rio dentro del procedimiento para las controversias de orden familiar fueporque rigiéndose aquél por las disposiciones del juicio ordinario, queexigen mayores formalidades y establecen plazos más amplios para elofrecimiento y recepción de pruebas, se tiene la posibilidad de prepa-rar una defensa más adecuada, lo que favorece la preservación y unidadfamiliar. Por la importancia social de la familia, prevista en el artícu-lo 4o., de la Constitución, se debe admitir la suplencia referida, lógica-mente cuando la aplicación de esa figura procesal tenga como efecto lasalvaguarda de la familia, independientemente de que ello se consiga conla disolución o no del vínculo conyugal. Además justifica lo anterior el queal introducir esa figura procesal el legislador, no la circunscribió a lascontroversias de orden familiar especificadas en el artículo 942 citado sinoque usó la expresión “en todos los asuntos de orden familiar”, aunque,respecto del divorcio, que tiene su naturaleza debe limitarse a la hipótesisprecisada, en que la suplencia conduzca a proteger a la familia.
Precedentes: Contradicción de tesis 11/91. Entre las sustentadas porel Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA50
Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güi-trón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot. Tesis de Juris-prudencia 12/92. Aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal ensesión privada celebrada el tres de agosto de mil novecientos noventa ydos. Cinco votos de los señores ministros: Presidente: José Trinidad LanzCárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Igna-cio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, octavaépoca, XII-noviembre, p. 377.
MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. NATURALEZA DEL. El matrimonio es uninstituto de orden público, porque el interés que en él se tutela no es elparticular o individual de quienes lo forman, sino un interés superior:el de la familia; siendo ésta la célula de la sociedad, el matrimonio estambién de orden y trascendencia social y ya no meramente privado. Porello, la sociedad está interesada en que se mantenga perdurable el ins-tituto matrimonial y, sólo por excepción, la ley permite su disoluciónintervivos, siendo menester, en estos casos, que quien demande acrediteplenamente sus afirmaciones sobre los hechos que integran la causal dedivorcio y que éste se ejercite oportunamente, esto es, antes de su cadu-cidad. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
Precedentes: Amparo directo 315/92. Filemón Merino Cerqueda. 30de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, octavaépoca, IX-abril, p. 490.
DIVORCIO NECESARIO. LE SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES RELATIVAS ALAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. En los recursos de apela-ción derivados de un juicio de divorcio necesario, el tribunal de alzadadebe suplir la deficiencia de los agravios por tratarse de la conservacióndel matrimonio; apoyándose en los artículos 940 y 941 del Código deProcedimientos Civiles, que este Tribunal Colegiado estima aplicables,aun cuando el juicio se hubiera seguido en la vía ordinaria civil, pues esindiscutible que la disolución del matrimonio es un problema inherentea la familia que se considera de orden público, por constituir aquéllala base de la integración de la sociedad, como lo establece el segundopárrafo del artículo 941 del propio Código Procesal, al tratarse de un

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 51
asunto de orden familiar, los jueces y tribunales están obligados a suplirla deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. Tercer Tri-bunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Precedentes: Amparo directo 7173/91. Marcela Cruz Villagrán. 16de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra SantiagoSantiago. Secretario: Antonio Rodríguez Barajas. Amparo directo 1013/90.Graciela Téllez Lores. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponen-te: José Rojas Aja. Secretario: Enrique Ramírez Gámez. Octava Época.Tomo VII-mayo, página 190. Véase: Gaceta del Semanario Judicial de laFederación, número 56, pág. 23, tesis por contradicción 3ª/J.12/92.
Entre otras resoluciones, encontramos la que determina que losJueces Familiares, en determinados supuestos, pueden calificar y esti-mar la existencia del orden público con relación a una ley, y no puedendeclarar que no siendo aplicable una ley en los conceptos que la infor-maron por cuestión de orden público, conserva aún ese carácter y sub-sistan sus finalidades (Quinta Época. Tomo XXVI. P. 1533. Tomo XXXI.P. 570. 2807).
En abril de 1998, el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuitoen Materia Civil, determinó que los alimentos son cuestión de ordenpúblico y deben ser satisfechos inmediatamente; en este caso, se buscaque la necesidad se satisfaga de inmediato, de acuerdo con lo que hayaocurrido en el juicio de primera instancia, en ningún supuesto se debeesperar a que se aporte en ejecución de sentencia la cuantificación de lapensión definitiva, por lo que la responsable debe fijar en la senten-cia el monto de la pensión por alimentos que se reclamen al deudoralimentario. Amparo Directo 1481/97. Linet Padilla Barba. 16 de octubrede 1997. Unanimidad de votos. Ponente Carlos Arturo González Zárate.Secretario Arturo García Aldaz.
Igualmente en enero de 2004, los Tribunales Colegiados de Cir-cuito en la Novena Época, el Sexto en Materia Civil, en relación alartículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, determinó que:
La eficacia del derecho de visita dándole efecto, calor humano, presenciapersonal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es unacuestión de orden público e interés social, dado que en su observanciaestá interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimien-

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA52
to depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones,por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progeni-tores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a logrardicha función, ya que el goce y disfrute determinará lo que más convengaal interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarseo perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido lapatria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417 en comen-to se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favo-rable para el pleno desarrollo personal y emocional de los sujetos cuandono se encuentran bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendránderecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelarel interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para quese suspenda, el ejercicio del derecho de visita y convivencia que existapeligro para el menor, caso en el que el juzgador podrá aplicar las medi-das correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor,contra alguno de los progenitores.
Respecto a este tema específico, el legislador en septiembre de2004, ha modificado este supuesto de la visita y convivencia para regularlo que llama guarda y custodia compartida, autorizando al juez familiara decretar el cambio de custodia de los menores siguiendo el procedi-miento respectivo.
XI. BIBLIOGRAFÍA
BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, 7a. ed., actuali-zada y ampliada, Buenos Aires, Argentina, Astrea, 2002, t. I.
BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, garan-tías y amparo, 5a. ed., México, Porrúa, 1997.
CICU, Antonio, Derecho de familia, Buenos Aires, Argentina, Ediar, 1947.DURÁN ACUÑA, Luis David, Estatuto Legal de la Familia y el Menor.
Compilación Legislativa, Universidad Externado de Colombia, 2000.ESPÍN CÁNOVAS, Diego, Cien estudios jurídicos, colección seleccionada de
1942 a 1996, Madrid, España, Centro de Estudios Registrales del Colegiode Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 1998, t. I.
, Manual de Derecho Civil Español, Madrid, España, Revistade Derecho Privado, 1963, vol. IV.

EL ORDEN PÚBLICO EN EL DERECHO FAMILIAR MEXICANO 53
FUENTES MEDINA, Gerardo, Tesis de licenciatura sobre el Orden Público enel Derecho Familiar, dirigida y aprobada por el suscrito.
GÜITRÓN FUENTEVILLA, Julián, Derecho familiar, 3a. ed., México, Promo-ciones Jurídicas y Culturales, 1988.
GÜITRÓN FUENTEVILLA, Julián et al., Compendio de términos de derechocivil, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa,2004.
GÜITRÓN FUENTEVILLA, Julián y ROIG CANAL, Susana, Nuevo Derecho Fami-liar en el Código Civil de México, Distrito Federal del Año 2000,México, Porrúa, 2003.
GUTIÉRREZ-ALVIS Z. y FAUSTINO, Armario, Diccionario de derecho roma-no, Madrid, Reus, 1995.
IGLESIAS, Juan, Derecho romano, instituciones de derecho privado, 5a. ed.,Barcelona, Ariel, 1958.
LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, “Derecho de familia”, Principios de derechocivil, 2a. ed., Madrid, Trivium, 2001.
MARGADANT S., Guillermo Floris, El derecho privado romano como intro-ducción a la cultura jurídica contemporánea, 19a. ed., México, Es-finge, 1993.
O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, Compendio de derecho civil, Madrid,Revista de Derecho Privado-Editoriales de Derecho Reunidas, 1988,t. IV, Derecho de familia.
PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para juristas, México, Porrúa, 2000,t. II, J-Z.
PINA, Rafael de y PINA VARA, Rafael de, Diccionario de Derecho, 27a. ed.,México, Porrúa, 1999.
PIETRO, Alfredo di y LAPIEZA ELLI, Ángel Enrique, Manual de derechoromano, 4a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1985.
SCHULZ, Fritz, Derecho romano clásico, trad. de José Santacruz Teijeiro,Barcelona, Bosch, 1960.
TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, Diccionario jurídico mexicano, México,UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1984, t. VI, L-O.
VILLORO TORANZO, Miguel, Revista de la Facultad de Derecho, 1975,t. XXV. núms. 99 y 100.
VOLTERRA, Eduardo, Instituciones de derecho privado romano, Civitas, 1991.

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA54
Legislación consultada
GÜITRÓN FUENTEVILLA, Julián, Código Familiar para el Estado de Hidalgo,10a. ed., Pachuca de Soto Hidalgo, México, Gobierno del Estado deHidalgo, 1984.
, Código Civil para el Distrito Federal. Revisado, actualizadoy acotado, 72a. ed., México, Porrúa, 2004.
, Código Civil Federal. Revisado, actualizado y acotado, 3a. ed.,México, Porrúa, 2004.
, Proyecto de Código Familiar Tipo para los Estados UnidosMexicanos, México, Porrúa, 2004.
, Código de Procedimientos Familiares Tipo para los EstadosUnidos Mexicanos, México, Porrúa, 2004.
Code Civil Francais, 2001, Mise à jour par André Lucas, Paris, EditionsLitec, 2001.
Enciclopedias
Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1964,t. XXI.
Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Francisco Seix, 1986, t. XVIII.

55
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑOEN EL CONTEXTO DE LA FAMILIA
Mónica GONZÁLEZ CONTRÓ
SUMARIO: I. Introducción. II. Un poco de historia. III. La objecióncomunitarista. IV. La objeción voluntarista. V. Los derechos comointereses de cada miembro de la familia. VI. Los conceptos de digni-dad y autonomía como fundamento de los derechos humanos en lafamilia. VII. El derecho a tener una familia como derecho humano.VIII. Hacia una nueva cultura de los derechos fundamentales en la
familia. IX. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
El título de esta mesa constituye una clara muestra de la evoluciónque ha sufrido la relación entre derechos humanos y familia, muy espe-cialmente cuando nos referimos a algunos de sus miembros como lasmujeres o los hijos-niños. En efecto, se trata de derechos fundamen-tales en la familia y no de la familia, como durante siglos fue concebidoel papel del niño y adolescente en la sociedad. La diferencia es tras-cendental, pues representa un cambio de paradigma que ha transfor-mado en buena medida las relaciones familiares y que aún hoy siguesugiriendo serios cuestionamientos en torno al tema de los derechosfundamentales, en especial cuando éstos pretenden adjudicarse a losniños. Mi objetivo es describir la forma en que se ha dado este pro-ceso a lo largo de la historia de Occidente, para finalmente proponeruna comprensión de los derechos fundamentales, especialmente delniño, en la familia.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ56
II. UN POCO DE HISTORIA
Identificar el momento histórico preciso en que el niño-menor deedad aparece como personaje relevante de la sociedad es sumamentecomplejo, como se puede desprender de los textos de los especialistasen el tema de historia de la infancia. Tres parecen ser las principalesposturas: la primera, representada por Philippe Ariès, quien puede serconsiderado el precursor de esta disciplina o enfoque específico: el dereconstruir la evolución del concepto de niño a la largo de la historia,sobre todo en Europa. Ariès, especialista en la historia de la vida pri-vada, en su obra El niño y la vida familiar en el antiguo régimen,1
publicada por primera vez en 1962, sostiene que el concepto de niño esde reciente aparición, ya que no es sino hasta finales del siglo XVI quela niñez comienza a distinguirse como etapa con características especí-ficas. Antes de este momento, la infancia como categoría había sidoignorada y la prueba de esto se encuentra en las representaciones pictóri-cas de la época, en las que los niños aparecen como adultos en miniatu-ras, es decir, sin las proporciones fisiológicas propias de cada etapa dela niñez (esto es, cabeza más grande en relación con el cuerpo, cuerporollizo, etcétera) y vestidos con ropas similares a las de los adultos. Laconsecuencia de este descubrimiento según el autor fue la segregaciónde la infancia del mundo adulto y el confinamiento del niño en la insti-tución escolar. La segunda postura puede representarse por la tesis deLloyd de Mause,2 quien por el contrario, sostiene que en la antigüedadel maltrato infantil fue una práctica generalizada ya que los padres proyec-taban sus propias frustraciones en sus hijos, siendo éstos quienes satisfa-cían las necesidades de afecto, vinculación, etcétera, de los mayores. Una ter-cera visión propone que la atención hacia los hijos deriva de una incli-nación natural tal como se desprende de la teoría sociobiológica, de talforma que es posible concluir que el ser humano siempre ha cuidado desu descendencia como condición para la supervivencia de la especie.3
1 Ariès, Phillipe, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, Madrid, Tau-rus, 1987.
2 Mause, Lloyd de, Historia de la infancia, Madrid, Alianza Universidad, 1982.3 Pollock, Linda, Los niños olvidados: relaciones entre padres e hijos de 1500 a
1900, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. Las investigaciones de Pollock inclu-yen también el análisis de diversas fuentes, es especial diarios personales y autobio-grafías, en los que se basa para sostener su teoría, sin embargo, las fuentes correspondena los siglos XVI al XX, por lo que sus afirmaciones no refutan las de los otros especia-listas que sitúan la aparición del “sentimiento de infancia” a finales del siglo XVI.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 57
Estas tres posturas, sin embargo, no parecen contradecir el hecho de queel concepto de infancia tal como lo consideramos hoy en día es una cons-trucción social que apareció en una época tardía de la historia, por loque, aunque no es concluyente la idea de la existencia de un maltratogeneralizado, sí puede llevar a un serio cuestionamiento sobre el papeldel niño en la sociedad sobre todo en el contexto de las relaciones pater-no filiales. Esto parece confirmado por la evolución histórica de lo quepodríamos llamar tratamiento jurídico a la infancia, con lo que me refieroa la forma en que los derechos se relacionaban con la minoría de edad.
Respecto del tratamiento jurídico, resulta igualmente compleja ladescripción exacta del nexo entre minoría de edad y derechos, por lomenos en la Antigüedad, pues la situación jurídica del niño se encuen-tra profundamente vinculada a la relación de filiación. En efecto, comoes bien sabido, la patria potestad en Roma suponía un poder de disposi-ción sobre la vida del hijo; era el pater familiae quien decidía sobre todolo concerniente a las personas que estaban bajo su custodia, sin embargo,insisto, es difícil conocer hasta que punto se relacionaba esta situacióncon la infancia, pues este poder abarcaba también a las mujeres adultas.Durante los siglos siguientes (Edad Media) el niño se vio diluido en losnumerosos grupos familiares que constituían la base de la estructurasocial. La función del hijo consistía en continuar el linaje y alimentar lacantidad de miembros del clan para hacer más fuerte al jefe de familiay permitirle aumentar su poderío. Es en el Renacimiento (siglos XV yXVI), cuando el hombre comienza a verse a sí mismo como individuoy el consiguiente paso de la familia extensa a la familia nuclear, que elniño empieza a destacar como personaje central, aunque hubieron detranscurrir varios siglos antes de que se le reconociera el papel prota-gónico que tiene en la sociedad de nuestros días.
Es en estos diversos contextos sociales en donde el papel del niñose va transformando, sin embargo, la idea de relacionar al ser humanodurante la minoría de edad con derechos subjetivos tardaría aún muchotiempo en darse, tanto que de esto somos testigos en la actualidad yencontramos quienes aún se resisten a este tipo de discurso, por vincu-lar los derechos con capacidades adultas. Esto se entiende mejor si con-sideramos que cuando se generaliza la idea del hombre como titular dederechos subjetivos, es decir, como resultado de la Revolución francesay la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la titu-laridad se entendía exactamente así, limitada al ciudadano-varón y pro-

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ58
pietario, quedando el niño y la mujer incluidos en la esfera de protecciónlegal del padre de familia. Esto se tradujo en que, lejos de considerarseal niño como titular de derechos, se entendía como una prerrogativa delprogenitor el tener una esfera de inmunidad en la cual el Estado noestaba legitimado para inmiscuirse, lo cual incluía la facultad para edu-car y corregir al hijo en la forma que decidiera. Esta tendencia prevaleciódurante muchísimo tiempo, como muestra basta mencionar que en elsiglo XIX el Código Civil otorgaba al padre la facultad para hacer usode las prisiones del Estado si “tenía motivos muy graves de queja porla conducta de su hijo”:
“El padre que tiene motivos muy graves de queja por la conducta de unhijo” puede apelar ante el tribunal de distrito; hasta los dieciséis años, ladetención no puede exceder de un mes; desde esa edad hasta la mayo-ría, puede alcanzar hasta los seis meses. Las formalidades —y las garan-tías— son muy reducidas: no hay ningún documento escrito ni ningunaformalidad judicial, como no sea la orden misma de arresto, en la que noaparecen enunciados los motivos. Si tras su libertad, el hijo “cae en nuevosextravíos”, puede ordenarse de nuevo su detención.4
La transformación de esta concepción restringida de los derechossubjetivos tardaría casi dos siglos en darse, siendo el hijo-niño el últimoen ser independizado de este espacio considerado estrictamente privado,aunque tampoco es posible afirmar que la libertad de la mujer tenga unalarga tradición histórica en Occidente, y mucho menos en otras culturasen las que se responde a esquemas de organización familiar que otorganun protagonismo casi exclusivo al varón. Es entonces cuando es posiblehablar de derechos fundamentales en la familia y no de la familia, lo cualentraña una diferencia que parece sutil pero que tiene enormes impli-caciones sobre todo en lo que respecta a la dignidad y autonomía de cadauno de sus miembros. Debo adelantar que esta nueva visión, que ha que-dado consagrada internacionalmente en derechos subjetivos positivos enla Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas firmadaen 1989 y ratificada por México en septiembre de 1990 no supone negarque la familia como institución básica de la estructura social deba tenerderechos como tal, pero si pretendo afirmar que ello no debe tener como
4 Hunt, Lynn, “La vida privada durante la Revolución francesa”, en Ariès, Phillipey Duby, Georges (coords.), Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1991, t. 7,p. 129.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 59
consecuencia implícita la negación de los derechos humanos de cada unode sus integrantes considerados como centros independientes de intere-ses, lo que intentaré argumentar a continuación. El reconocimiento de losderechos del niño dentro de la familia constituye el último eslabón eneste largo camino de la afirmación de la igual dignidad de cada ser huma-no, independientemente de su sexo, edad o capacidades físicas o psí-quicas. Por esta razón, es quizá que todavía existen algunas voces quese oponen a esta forma de entender la protección del hombre durante estaetapa de la vida humana.
III. LA OBJECIÓN COMUNITARISTA
Ciertamente, esta nueva visión de los derechos fundamentales en lafamilia y no de la familia tiene importantes detractores. Parece que unade las principales objeciones ha sido formulada por los llamados comu-nitaristas, quienes sostienen no sólo la inconveniencia, sino el peligrode reconocer derechos en particular a los hijos, ya que consideran quelos derechos de las personas están englobados en los derechos de losgrupos sociales. Un autor representativo de esta visión, John O’Neill 5 seopone a la consideración de los niños como titulares de derechos porestar vinculada a la concepción contractualista liberal de la sociedad;en su opinión, el modelo de derechos individuales que pretende recono-cer también a los niños como titulares es inviable por la situación dedependencia durante la minoría de edad, por lo que la protección duranteesta etapa de la vida debe instrumentarse en base a derechos y obliga-ciones atribuidos a los padres de familia. Partiendo de la base del reco-nocimiento recíproco de igual valor moral y agencia entre los integran-tes de una sociedad, la teoría comunitarista sostiene que los destinatariosde las políticas públicas deben ser considerados en su carácter de miem-bros de una comunidad (que puede ser la familia). El niño ha sido el granolvidado de la teoría liberal de mercado, la cual es hostil a su bienestary es incapaz de garantizar adecuadamente la atención a los menores delas generaciones presentes y futuras.
Parece entonces que la posición comunitarista defendería la exis-tencia de derechos de la familia en su conjunto, pero no de los derechos
5 O’Neill, John, The Missing Child in Liberal Theory. Towards a Covenant Theory ofFamily, Community, Welfare and the Civic State, Toronto, University of Toronto Press, 1994.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ60
humanos en la familia, es decir, de cada uno de sus integrantes. Creo queesta visión tiene varios problemas; el más evidente es que parece ignorarque en ocasiones los intereses de los padres no son afines a los intere-ses de sus hijos, por lo que no pueden ser garantizados. Esto ocurrecuando se da un conflicto entre los distintos intereses que pueden irdesde el autoritarismo en la educación y formación de la prole que im-pide el desarrollo de la autonomía, hasta otros ámbitos como la educa-ción (desde que el padre impida el acceso del hijo a la educación básica)o el trabajo por citar algunos ejemplos sencillos. Pero tampoco hay queignorar que existen progenitores que están incapacitados por diversasrazones para cubrir las necesidades de los niños, lo que se manifiestaprincipalmente en las prácticas de maltrato infantil.6 Este fenómeno, queen los últimos años ha ido en aumento en los países desarrollados eco-nómicamente, supone un grave atentado contra la integridad del niño,con importantes consecuencias en la situación presente del menor y ensu futuro como adulto. No es posible sostener en estos casos que losderechos de la familia entendida como grupo protegen al niño o ado-lescente. En estas circunstancias es claro que existe algo que limita elpoder de disposición de los padres y eso no es otra cosa que un derechoindividual del niño a la integridad física y emocional.
IV. LA OBJECIÓN VOLUNTARISTA
En una línea completamente distinta a la postura comunitarista, ungrupo de autores argumentan otra objeción a los derechos de los niños.Esta oposición no aborda el tema de los derechos fundamentales en lafamilia, sino que se limita a excluir de la titularidad a todos los sereshumanos sin autonomía plena con base en el concepto de derecho sub-jetivo. Los teóricos voluntaristas —de manera muy general— sostienenque un derecho subjetivo es un poder de disposición sobre la conductade otros, en este sentido, la función de las normas jurídicas es la de crear
6 Para Delval el maltrato es un problema cada día más preocupante de los paísesindustrializados y “supone hacer sufrir a los niños innecesariamente y, es un tipo de con-ducta que no tiene ningún valor adaptativo, que no contribuye a la supervivencia de laespecie y que, por tanto, es una conducta que no ha podido ser seleccionada a lo largode la evolución del hombre”. Delval, Juan, “Algunas reflexiones sobre los derechos delos niños”, Infancia y sociedad, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección Gene-ral del Menor y la Familia, núms. 27 y 28, 1994, pp. 14-41.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 61
un perímetro protector en el que el individuo actúe como soberano sobrela obligación correlativa a su derecho y por ello es indispensable quetenga discrecionalidad en relación con el contenido del mismo. En otraspalabras, se trata de un derecho subjetivo únicamente si el titular puededecidir entre exigir o renunciar al cumplimiento de la obligación corre-lativa, de tal forma que es indispensable que la persona tenga autonomíaabsoluta y capacidad —física, psicológica y jurídica— para tomar deci-siones independientes. Desde esta perspectiva teórica, es evidente que nopuede considerarse a los menores de edad como titulares de derechos,pues no cuentan con la capacidad de autonomía completamente desarro-llada —tanto fáctica como jurídicamente—, y es claro que el ejerciciode la mayoría de los derechos no podrían quedar al arbitrio de su titu-lar, es decir, no podría tener la facultad para renunciar a la obligacióncorrelativa. Desde este enfoque únicamente los adultos que fueran con-siderados como totalmente autónomos podrían ser titulares de derechos.Parece ser entonces que quedarían excluidos los derechos fundamentalesen la familia, mientras que podría caber la posibilidad de derechos de lafamilia, pero ello siempre y cuando los adultos ( padres) tuvieran posi-bilidad de renunciar a su cumplimiento. Esta postura parece que con-duciría necesariamente a la vieja concepción del padre como pequeñosoberano con una esfera de inmunidad que incluye, ya no a su familiacompleta porque la mujer también puede ser considerada como autó-noma, pero sí las decisiones relacionadas con sus hijos menores de edad.Ciertamente algunos autores han intentado explicaciones desde el puntode vista voluntarista que garanticen el bienestar de los pequeños, porejemplo, adjudicando obligaciones de los padres hacia los hijos, perosin el correspondiente derecho de los niños y adolescentes.
A pesar de que esta visión, que responde a la más rancia tradiciónliberal, tiene aún vigencia, creo que es incapaz de proteger adecuada-mente las necesidades y el bienestar de todos los miembros de la fami-lia por reflejar una visión de ésta y en especial de sus integrantes máspequeños que ha sido ya superada. Pero además ha sido señalado pordiversos autores que la postura voluntarista no se ajusta a lo que común-mente entendemos como derecho y excluiría también un grupo impor-tante de pretensiones de los mayores de edad que se han consideradocomo derechos subjetivos, tales como la igualdad ante la ley, el derechoa un juicio imparcial y los derechos laborales entre otros, ya que todos

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ62
éstos tienen en común que no es posible renunciar a su titularidad yejercicio, es decir, que tienen que hacerse efectivos lo desee o no eltitular. Es claro que la mayoría de los derechos de los niños tienen uncontenido obligatorio, es decir, un pequeño no puede elegir desistir dehacer efectivo su derecho a la educación o a la alimentación, pero tam-poco los padres pueden renunciar a exigir el cumplimento de los dere-chos de su hijos. En este sentido, ni aun entendiéndolos como derechosde la familia, es decir, de los progenitores, pueden comprenderse comoejercicios de autonomía total. Finalmente, tampoco podemos ignorar,para quienes pretenden adjudicar las obligaciones a los adultos, queel lenguaje de los derechos tiene una fuerza específica, que se relacionaíntimamente con la dignidad y autonomía que se atribuye a sus titulares.
V. LOS DERECHOS COMO INTERESES DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA
Parece entonces que el único camino plausible para dar cuenta deesta nueva concepción del papel de los niños en la familia consiste enasumir la teoría que identifica los derechos subjetivos como interesesprotegidos, es decir, considerarlos como herramientas para promover elbienestar individual a través de la imposición de obligaciones en otros.Desde esta perspectiva, para tener un derecho basta tener un interésidentificable y susceptible de ser protegido jurídicamente, por lo que losniños serían titulares de los derechos relacionados con sus interesesespecíficos, diferenciándose de los intereses de la familia como conjunto.El fin de los derechos de cada miembro de la familia es entonces prote-ger o promover sus bienes individuales. El contenido de los derechosestaría determinado por lo que generalmente se entiende que consti-tuye un bien para los miembros de una clase en concreto, esto es, conla idea de necesidades básicas como intereses de los integrantes delgrupo al que se dirigen. El derecho puede ser de cumplimiento obliga-torio, lo que sucede cuando los bienes en cuestión son de tal forma im-portantes que se retira la posibilidad de fallar en su cumplimiento comoes el caso de los derechos del niño.
En este orden de ideas, los derechos fundamentales serían enton-ces un tipo de intereses especialmente relevantes que son exigiblespor ser bienes indispensables para la vida y la realización humanas. En

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 63
este sentido, los derechos humanos, según Alfonso Ruiz Miguel tienentres rasgos conceptuales:
1. Son exigencias éticas justificadas.2. Especialmente importantes.3. Que deben ser protegidas eficazmente, en particular a través del
aparato jurídico.7
El carácter de exigencia ética de los derechos humanos se vinculacon la idea de necesidad básica imprescindible para la supervivencia ydesarrollo del ser humano, y refuerza el argumento de la razón por lacual los titulares de los mismos son seres individuales, es decir, cada unode los integrantes de la familia y no los colectivos o la familia como gru-po social. La fuerza de la idea de derechos humanos deriva en buenamedida de su profunda vinculación con la dignidad del ser humano y elvalor que se reconoce a su autonomía a tal grado que se afirma inclusoque son anteriores al reconocimiento por cualquier Estado; por ello sonespecialmente importantes y exigen su transformación en derechospositivos. Se es titular por el hecho de ser hombre, independiente-mente de cualquier condición o circunstancia, y es por ello que se ex-cluye la discriminación por razón de la edad o por la aparente ausen-cia de ciertas capacidades.
VI. LOS CONCEPTOS DE DIGNIDAD Y AUTONOMÍA COMO FUNDAMENTODE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA FAMILIA
Lo que Dworkin ha identificado como la “vaga pero poderosa ideade dignidad humana” 8 está implícita en el discurso sobre los derechoshumanos como exigencias éticas. El concepto de dignidad humana, ensu formulación clásica —la propuesta por Kant— prescribe tratar a cadapersona como un fin en sí misma, lo cual supone la prohibición de im-poner sacrificios que no redunden en beneficio del propio titular. Estaconcepción que constituye el presupuesto básico de cualquier Estadodemocrático, pues implica reconocer al otro idéntico valor moral que el
7 Ruiz Miguel, Alfonso, “Los derechos humanos como derechos morales”, Anua-rio de Derechos Humanos, España, núm. 6, 1990, pp. 149-160.
8 Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Gran Bretaña, Duckworth,1987, p. 198.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ64
que me atribuyo a mí mismo, se opone a cualquier fundamento utilita-rista y está en la base de la noción de derechos humanos. En efecto, losderechos humanos son entendidos como ese ámbito de indisponibilidad,como el “coto vedado” que no puede ser objeto de negociación y del queno puedo ser privado ni aun con fundamento en una decisión mayorita-ria por tener como contenido la garantía de los bienes indispensablespara la vida y la realización humanas. Estos derechos protegen al hombreen la sociedad contra los cálculos utilitarios que podrían fundamen-tar decisiones que representaran un mayor bienestar para un mayor nú-mero de personas a costa de sacrificar a una persona o grupo minoritario.El principio de dignidad impide que algún miembro de la sociedad seautilizado como instrumento por otros para aumentar la felicidad o bienes-tar colectivos. En el caso concreto de la familia, este reconocimientode la dignidad del niño juega un papel fundamental pues de lo contrario,en las ocasiones en que los intereses del niño no fueran afines a losdel grupo familiar, quedaría justificado el sacrificio de algún interés delhijo por el bienestar de la comunidad en su conjunto, desde una visiónutilitarista.
En este sentido, la idea de derechos de la familia, cuando suponeexcluir los derechos de cada uno de sus integrantes como individuos, escontrario a la dignidad de la persona y violenta gravemente su integri-dad, ya que llevaría a justificar el sacrificio de alguno en aras del be-neficio de la colectividad en el mejor de los casos, ya que generalmentese trataría de lo que la autoridad de la familia entiende por lo “mejor parala familia”. Los ejemplos de este tipo de situaciones son innumera-bles: la privación a las niñas de la educación formal para que los varonesestudien; el trabajo infantil a costa de la escolarización y el derecho aljuego y tiempo de ocio; la imposición de largas jornadas de estudioimpidiendo la satisfacción de otras necesidades del niño; la imposi-ción del deber de cuidado de los hermanos más pequeños a los mayoresobligándoles a asumir cargas inadecuadas para su edad, etcétera.
La idea de autonomía está también involucrada en este debate,aunque tradicionalmente suele considerarse fuera de este ámbito al niñoy es en virtud de esta carencia que se ha entendido que no puede sertitular de derechos propios y que debe estar incluido en un ámbito en elque otros tomen las decisiones que atañen a su vida. En efecto, como yase ha mencionado, en un principio únicamente se reconocía la autonomíacomo capacidad y como derecho al varón —adulto— propietario y su

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 65
familia se concebía como uno de los aspectos que quedaban protegidospor esta limitación del Estado para intervenir en la vida de los indivi-duos. Durante muchos siglos la idea que prevaleció fue la de consideraral niño como ser totalmente carente de capacidad para tomar decisio-nes propias, por lo que éstas quedaban en manos del o de los padres,quienes podrían decidir con mucho mejor juicio lo que más convenía alpequeño. Esta idea se extendía también al ámbito público, en el que,tratándose de menores que habían infringido alguna disposición penal(una vez que se hubo separado la justicia penal de adultos de la demenores, lo que ocurrió hasta finales del siglo XIX) 9 quedaban a dis-posición del juez de menores, quien tenía absoluta discrecionalidad parala imposición de las medidas a aplicar al niño o adolescente, con el deberde actuar como un buen padre de familia, lo cual significaba que laminoría de edad suponía la exclusión de cualquier tipo de garantía jurí-dica y procesal que era aplicable a los adultos. Se veía a los menoresinfractores como seres incapaces de gobernarse a sí mismos y necesi-tados de la función tutelar del Estado, eran considerados peligrosos parala sociedad y por tanto debían ser sometidos a medidas terapéuticas.
Hoy parece claro que esta concepción es inaceptable. Los estudiosde psicología evolutiva sobre el desarrollo infantil muestran claramenteque la autonomía es una capacidad presente desde los primeros días dela vida del ser humano, entendida como la capacidad para influir en elentorno con el objetivo de alcanzar los fines que nos hemos propuesto.El bebé desarrolla rápidamente las habilidades necesarias para comu-nicarse y conseguir ciertos resultados, influyendo en el entorno, y estaaptitud va transformándose rápidamente a medida que el niño va cre-ciendo. Sin embargo, los especialistas señalan también que además deuna capacidad, los ejercicios de autonomía son una necesidad, ya que enla medida en que ésta se va ejercitando se puede desarrollar, es decir,los intentos de comunicación e interacción del niño, así como la respon-
9 El Código Napoleónico introduce en 1810 el discernimiento como causa de laexclusión de la responsabilidad penal, que quedaba a discrecionalidad del juez. En Espa-ña, el Código de 1822 establecía que los mayores de 7 años (antes de esta edad eraninimputables) y menores de 17 que hubiesen obrado “sin discernimiento” fueran entre-gados a sus padres para que los corrigieran y cuidaran, o se les internara en una casade corrección; en caso contrario, si se consideraba que habían obrado con raciocinio sele enviaba a la cárcel con los mayores. En 1899 se crean en Estados Unidos los primerosTribunales Tutelares de Menores, a instancias de los abogados de Chicago, las sociedadesprotectoras de la infancia y los movimientos en favor de la mujer.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ66
sabilidad, se verán favorecidos si se le deja decidir en los aspectosen los que tiene aptitud. Esto no quiere decir dejar libertad absoluta alpequeño, pues esto sería contrario a los requerimientos del desarrollo.Lo que implica es irle dejando tomar decisiones en los terrenos para losque tiene capacidad; pero sobre todo significa considerarlo como per-sona individual, con intereses propios, separados de los de los padres oel resto de la familia, lo cual conlleva reconocerle derechos humanos porsí mismo, independientemente de su filiación o pertenencia a una comu-nidad. Esto, que parece ser un valor importante tratándose de los adul-tos, parece tener complicaciones en el caso de los niños, por lo cual seha recurrido a la salida de adjudicar a alguien la totalidad de las deci-siones concernientes a su vida.
¿Cuál es la solución entonces para comprender esta nueva visiónde los derechos sin poner en riesgo a la familia como grupo social? Estaperspectiva de los derechos humanos de cada uno de los miembros dela familia en muchas ocasiones provoca el temor de la desintegraciónocasionada por el descontrol y egoísmo de cada individuo, por lo queintentaré argumentar que esto no necesariamente es así.
VII. EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO
Para comenzar, es necesario subrayar que el derecho mismo a teneruna familia es un derecho humano, que se concreta en distinta forma enlos adultos que en los niños, sin que esto suponga decantarse por undeterminado modelo de familia. En los mayores de edad esto se encuen-tra reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de losDerechos Humanos de Naciones Unidas que a la letra dice:
Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tie-nen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad oreligión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechosen cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolucióndel matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposospodrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedady tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 67
En efecto, este derecho, pese a ser compartido por todos los hom-bres ( y en este sentido es universal y se entiende que su titularidadcorresponde a cada ser humano), tiene una instrumentación radical-mente distinta en niños que en mayores. Las diferencias son las siguien-tes: en primer lugar, por la redacción de la Declaración podríamos inter-pretar que se trata de uno de los pocos derechos (junto con el derechoal trabajo y los llamados derechos de participación) que, a simple vista,podrían parecer exclusivos de los adultos, siendo que además esto signi-fica que es un ámbito prohibido para los niños. Esto quiere decir que elhecho de que se establezca una edad mínima para contraer matrimonioderiva en que para los niños esto es imposible jurídicamente, esto es,tienen un impedimento para realizar este acto jurídico. La interpretaciónsimplista podía llegar a cuestionar hasta la clasificación misma de éstecomo un derecho humano, por tener como característica inherente la ex-clusión de una parte de la clase seres humanos, quienes no hayan alcan-zado la mayoría de edad o la edad núbil en ciertas circunstancias, loque implicaría negar su universalidad, rasgo considerado por la mayo-ría de los especialistas como distintivo de este tipo especial de derechos.Parece, sin embargo, que este escollo puede ser salvado si se considerael derecho a contraer matrimonio como instrumental de otro derecho másgeneral y básico derivado de una necesidad humana que es la de tenerun vínculo afectivo primario y pertenecer a una comunidad, lo que sepodría identificar como el “derecho a tener una familia”. De esta forma,es posible sostener que efectivamente se trata de un derecho universal,cuyos titulares somos todos los seres humanos. La restricción en el casode los niños obedece a una intención tutelar, es decir, se les impide con-traer matrimonio por una doble causa, tanto por el hecho de que se lespresume incapaces de afrontar las responsabilidades que acarrea esteestado civil, como por las repercusiones que esto podría tener para eldesarrollo por la inmadurez que es característica de la infancia. Todo estotiene como causa una presunción sobre la capacidad para la formaciónde la voluntad, pues se asume que un niño no puede dar un consenti-miento libre y pleno para contraer matrimonio, tal como exige el segundoinciso del artículo citado.
La segunda gran diferencia respecto de este derecho humano, siaceptamos que se trata del derecho a tener una familia, radica en que

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ68
tratándose de los adultos hablamos de un derecho facultativo,10 es decir,se entiende que la persona puede decidir si quiere o no casarse y tenerdescendencia, mientras que en el caso de los niños se trata de lo que seconoce como un derecho-obligatorio 11 (rasgo compartido por una buenaparte de los derechos durante esta etapa de la vida humana) lo que sig-nifica que no hay un poder de disposición sobre el contenido del mismo.El niño ( por lo menos durante los primeros años), no tiene capacidadjurídica para decidir si quiere o no tener una familia, ni siquiera qué tipode familia, sino que nace dentro de ésta o le es adjudicada por el Estadoen los casos de adopción. Intuitivamente esto parece aceptable y creo quese debe precisamente a que deriva de una necesidad básica del niño (lade vinculación afectiva), pero además, aparentemente se asume que esla familia también y en especial los padres el ámbito en donde puedensatisfacerse una gran parte de los derechos de los niños. Es decir, seentiende que el grupo familiar, sobre todo los ascendientes, debe actuarcomo garante de los derechos del niño, aunque es necesario hacer hin-capié en la diferencia respecto de las nociones que conciben a la familiacomo intocable e inatacable. Esta nueva visión percibe a la familia comoespacio idóneo para el desarrollo y por tanto para el cumplimiento de losderechos, pero esto deriva de que el niño tiene derechos y no a la inver-sa, de tal suerte que lo primordial es garantizar los mismos y de no serasí, se deben tomar medidas, como intentaré explicar más adelante.
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidases un buen ejemplo de la forma en que se entiende el derecho fundamen-tal del niño a tener una familia con todas la implicaciones mencionadas,ya que se trata de un instrumento reconocido por la mayoría de los paí-ses del mundo (excepto Estados Unidos y Somalia), cuya redacción fueaprobada tras diez años de trabajos y discusión. En consecuencia, creoque es posible afirmar que se trata de un catálogo de derechos univer-sales reconocidos a todos los niños del mundo, pues además tiene como
10 El claro que este derecho se distingue de otras situaciones jurídicas derivadasdel hecho de pertenecer a una familia, tales como las obligaciones derivadas del paren-tesco, que podrían considerarse parte de este derecho u originadas por el mismo y a lasque no es posible renunciar.
11 El término derecho-obligatorio es utilizado por Feinberg para referirse a aquellaclase de derechos que no conceden opciones a su titular, es decir, que sólo se permiteuna forma de ejercitarlos e impone en los otros una obligación correlativa de propor-cionar los medios para realizarlos y no obstaculizarlos. Feinberg, Joel, Rights, Justiceand the Bounds of Liberty, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1980.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 69
un componente indispensable la cooperación internacional para el efec-tivo cumplimiento de su contenido. En el caso de los niños, el derechoa tener una familia se integra por un complejo sistema de disposicionesque contemplan varios de los aspectos relativos a la filiación. La regu-lación en el caso de los niños es más compleja debido no sólo a lasituación de dependencia derivada de su condición de infantes, sinoque además como ya se ha dicho, en el caso del niño no se trata deun derecho potestativo, es decir, no queda a elección del titular. Así,la reglamentación debe ser mucho más específica y contemplar los su-puestos en los que el niño puede quedar desprotegido ya sea por estaren una familia que no atiende adecuadamente a sus necesidades o porcarecer de una familia biológica. La Convención recoge este conjunto dederechos en los artículos 5o., 7o., 9o., 10, 18, 19, 20 y 21 que regulandistintos aspectos relacionados con la filiación. En el preámbulo de dichoinstrumento se manifiesta que el niño “para el pleno y armonioso desa-rrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en unambiente de felicidad, amor y comprensión”. Se trata no sólo del derechoa tener una familia, sino un determinado tipo de familia. No es posibleabundar en este foro sobre los distintos modelos de familia y la capa-cidad de la Convención para incluirlos (por ejemplo, familias mono-parentales, con padres del mismo sexo, etcétera), a lo que me refiero esa familias que cumplan con ciertos requisitos básicos como los de podersatisfacer adecuadamente (aunque sea en los mínimos) las necesida-des de los hijos.
El artículo 5o. de la Convención establece la obligación de losEstados firmantes de respetar los derechos y deberes de los padres paraorientar y dirigir al niño en el ejercicio de los derechos de la Conven-ción. Algunos autores como Freeman 12 han criticado el contenido de estanorma, pues por una parte es positivo que reconozca la necesidad depromover los derechos de los niños, pero puede ser inoperante, en espe-cial cuando hay un conflicto de intereses, por la razón de que asigna estatarea a los padres.13 El artículo 18 obliga a los Estados partes a garanti-
12 Freeman, Michael D. A., The Moral Status of Children. Essays on the Rightsof the Child, The Netherlands Dordrecht, Kluwer Law International and Martinus Nijhoff,1997, p. 52.
13 Artículo 5o. Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los dere-chos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliadao de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personasencargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ70
zar el reconocimiento de los deberes de los dos progenitores relacionadoscon la crianza y desarrollo del niño, además de asistirlos en el desem-peño de sus funciones con el fin de garantizar y promover los derechosde la Convención. Esta disposición parece confirmar la afirmación en elsentido de que es en el seno del grupo familiar en donde se entiende quequedarán mejor garantizados los derechos de cada niño o adolescente,secundados por el Estado que tiene el deber de crear las instituciones yservicios que auxilien a los padres en el cuidado de los niños.
Por su parte, el artículo 7o. consagra el derecho del niño a conocera sus padres y ser cuidado por ellos. La redacción de esta norma tieneuna gran relevancia, pues traslada el derecho a la atención de los hijospor los padres al niño, es decir, la custodia los hijos no deriva de underecho de los padres, sino que es un derecho del niño al cual corres-ponde una obligación correlativa en los procreadores. El discurso tradi-cional queda así superado, pues se pasa al lenguaje de las obligacionesen los adultos y de los derechos fundamentales en los niños. El derechoa conocer a sus padres, si bien la Convención señala que será “en lamedida de lo posible”, se traduce también en un derecho fundamental delniño que se relaciona con la familia (en lo que concierne a ser cuidadopor ellos) pero sobre todo con el derecho fundamental a la identidad, esdecir, a saber quién es y de dónde viene. Esto supone además la adju-dicación de responsabilidad a los padres derivada de la procreación, puesen la medida en que el niño tiene derecho a saber quiénes son sus padreses claro que deben derivar obligaciones de dicha paternidad.
En el mismo sentido, el artículo 9o. establece el derecho fundamentala no ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a menos queesto sea necesario para garantizar el interés superior del niño. Resultaentonces, que el derecho del niño y podría decirse que de los padresa permanecer juntos, está supeditado al interés del primero, es decir,el niño es un centro independiente de intereses y no es la voluntad delpadre o de la madre lo que determina que permanezcan juntos, sino elreconocimiento de que esto es acorde con la dignidad del pequeño y suconsideración como ente autónomo. Se trata, en resumidas cuentas, deun derecho del niño, no de los adultos. Además, en este mismo artículo,en la fracción 2 se establece una obligación del Estado de escuchar a las
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos re-conocidos en la presente Convención.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 71
partes interesadas en cualquier procedimiento en el que el niño debaser separado de sus padres, que debe incluir el deber de oír al menor deedad. Esta disposición representa un cambio radical en las concepcionesimperantes hasta hace muy poco en relación con la autonomía del niño,pues se le reconoce la capacidad para formarse una opinión sobre losasuntos que le atañen directamente; esto no implica que se le deje lafacultad absoluta para decidir, sobre todo si ha sido objeto de maltrato,pues supondría dejarlo desprotegido y sujeto a la manipulación de lospadres. Es en estos casos donde la falta de experiencia del niño puedeafectar su percepción de la realidad, por lo que este derecho en particu-lar debe atender a un delicado equilibrio entre el ejercicio de la auto-nomía reflejado en el deber de escucharle por parte de la autoridad y laprotección que llevaría a tomar una decisión en relación con la sepa-ración cuando se encuentre en peligro la satisfacción de las necesida-des básicas.14
El artículo 10 —al igual que la fracción 3 del artículo 9o.— obe-dece asimismo al objetivo de garantizar el derecho humano del niño apermanecer con su familia o por lo menos estar en contacto con ella,pues obliga a los Estados partes a atender las solicitudes de entrar o salir
14 Artículo 9o. 1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separadode sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión judicial,las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedi-mientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Taldeterminación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en casos enque el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuandoéstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residenciadel niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 delpresente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de partici-par en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de unoo de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padresde modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estadoparte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (in-cluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodiadel Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado parte pro-porcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, infor-mación básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que elloresultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán, además,de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfa-vorables para la persona o personas interesadas.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ72
de sus territorios cuando esto tenga como objetivo la reunificación fami-liar, ya sea que la petición sea realizada por el niño o los padres.
Otro instrumento relacionado con el derecho a la familia está cons-tituido por el sistema de normas que regulan la adopción. En primerlugar, el artículo 20 reconoce un derecho para los niños privados de sumedio familiar a la protección y asistencia especiales del Estado. Por otraparte, la adopción se concibe como una alternativa para los niños quehan sido separados de su familia y cuyos intereses aconsejan que no sereincorporen a ésta. En la regulación de esta institución se ha producidotambién un cambio de paradigma derivado de esta nueva forma de en-tender los derechos del niño. En efecto, tradicionalmente la adopciónhabía sido entendida como un medio para compensar a las parejas conincapacidad para tener descendencia biológica, lo que significa que erael derecho de los padres a tener un hijo lo que se buscaba satisfacer. Sinembargo, en los últimos tiempos y esto se ve reflejado en la Convención,esta institución se entiende como un instrumento para garantizar el dere-cho del niño a tener una familia, por lo que le regulación obedece a estaconcepción, de tal suerte que existe una obligación para el Estado en elartículo 21 de velar para que en estos casos el interés del niño sea laconsideración primordial. Es importante subrayar que esta es una de laspocas materias en la que este interés parece derrotar a todos los demás,pues es “la” consideración primordial y no simplemente “una” conside-ración primordial. Esto tiene una gran relevancia, pues el artículo 3o.,que ha sido calificado como un principio rector que actúa como criteriode interpretación de todo el contenido de la Convención, establece que:“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las institu-ciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las auto-ridades administrativas o los órganos legislativos, una consideraciónprimordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Estosignifica que existen otras consideraciones que pueden ser tomadas encuenta en las decisiones relacionadas con los niños, es decir, en algunoscasos, pueden intervenir otros factores a la luz de valores culturales ytradiciones ( por ejemplo la familia o los derechos de los padres). El casode la adopción aparentemente es distinto, pues según el artículo 21 losEstados que reconocen el sistema de adopción “cuidarán de que el in-terés superior del niño sea la consideración primordial”. El objetivo dela redacción del artículo 3o. fue dar cierta flexibilidad al principio, puesen las discusiones sobre la Convención se argumentó que en muchas

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 73
ocasiones hay otros argumentos que deben ser tomadas en cuenta conigual peso que el interés superior del niño.15 En materia de adopción,sin embargo, esta situación cambia, pues la redacción supone, desdemi punto de vista, que en caso de conflicto de derechos siempre debetriunfar el interés superior del menor.
Como ya se ha dicho, este conjunto de disposiciones que prote-gen el derecho fundamental a tener una familia, al contrario que en losadultos, no se configura cuando se es menor de edad como una libertad,ya que el menor no puede (en principio) decidir separarse de su grupofamiliar ni renunciar a ser adoptado, aunque en los últimos tiempos seha reconocido el desarrollo de ciertas habilidades en los niños que hanalcanzado determinada edad y que deben prestar su consentimiento enalgunos casos.
¿Cómo deben interpretarse entonces estos dos derechos —delpadre, entendido como padres o padre o madre y del hijo— que pue-den converger, pero que pueden también entrar en conflicto? Creo quela forma correcta de entender estos dos derechos es considerandoque cuando entran en colisión, el derecho del niño es el que debe pre-valecer. Esto es, por ejemplo si algún progenitor pretende hacer valersu derecho a tener una familia, pero ha realizado acciones por las cualesel interés del menor es contrario a este derecho, el derecho del niño setraduce en una protección de su integridad y bienestar y ni siquiera elpadre puede oponerse alegando su propio derecho humano. Así debeentenderse teóricamente, pero también se ha plasmado de esta maneraen la legislación interna de muchos países, cuando se establecen ciertascausales para perder la patria potestad. Tenemos entonces que la formade entender la relación de los derechos humanos con la familia ha sufridouna transformación importante, pasando de concebir al hijo menor deedad como parte de la esfera de inmunidad paterna, del derecho inata-cable del adulto, a considerarlo no sólo centro independiente de intere-ses distinto a los padres, sino incluso derrotando el derecho del niñoal derecho del padre en caso de conflicto. El papel central se trasladaasí de los padres al hijo. Esto confirma la consideración del niño comopersona moral y el reconocimiento de su dignidad y autonomía.
15 Alston, Philip y Gilmour-Wash Bridget, “The Best Interests of the Child. Towarda Synthesis of Children’s Rights and Cultural Values” en Verdugo, Miguel Ángel y Soler-Sala, Víctor (eds.), La Convención de los Derechos del Niño. Hacia el siglo XXI,Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 253-289.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ74
Esta situación nos lleva, sin embargo a otra interrogante importante,pues es claro que no es el propio menor de edad quien puede ejercer deforma totalmente autónoma sus propios derechos y menos oponerse alos derechos de filiación de sus padres, ¿quién tiene la facultad entoncespara hacer efectivos estos derechos? Esto es importante, sobre todo consi-derando que partimos de la base de que debe ser superada la vieja con-cepción en que el niño estaba incluido en la esfera de inmunidad de supadre, por lo que éste podía decidir libremente y casi sin ninguna limi-tación sobre la educación y el tratamiento que quería dar a su prole, peroque al mismo tiempo el niño no tiene capacidad de elección entre tenero no una familia y en mucha ocasiones ni siquiera poder para incidir enciertas decisiones familiares.
VIII. HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LOS DERECHOSFUNDAMENTALES EN LA FAMILIA
El punto de partida de los derechos en la familia es una presuncióngeneral de que son los padres los mejor dotados para atender las nece-sidades del niño, pues existe una inclinación natural —lo que los etólogosidentifican como una conducta preprogramada de los adultos— a la pro-tección de los pequeños y en especial de los procreadores respecto desu prole. Esto queda de manifiesto en la forma en que las sociedadestradicionales dan atención a las nuevas generaciones, pues aparente-mente en las comunidades con menor grado de tecnificación e informa-ción los progenitores protegen a sus hijos a través de conductas que seproducen de forma espontánea. Por ejemplo, la necesidad de sueño o dealimentación adecuada se satisfacen correctamente sin que los padresconozcan las teorías sobre cuántas horas requiere dormir o qué cantidadde alimento darle al infante. Juan Delval nos dice que en las sociedadestradicionales la atención al niño dentro de la familia y la satisfacción desus necesidades “se realiza de forma natural”.16 Esta presunción conllevadar a los padres libertad en el ejercicio de los deberes de crianza, peroadmite también prueba en contrario y de ser así, la obligación de la auto-ridad pública consiste en garantizar el adecuado cumplimento de losderechos del menor, aun cuando esto suponga separarlo de su familia,temporal o permanentemente. En otras palabras, es claro que dicha liber-
16 Delval, Juan, op. cit., nota 6, p. 31.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 75
tad no puede ser ilimitada, pues tiene como frontera los derechos delniño. En este sentido el Estado está obligado ( y así lo reconoce el ar-tículo 19 de la Convención) a adoptar todas las medidas para protegeral pequeño en contra de cualquier tipo de abuso o explotación, de talforma que la autoridad pública tiene la función de actuar como garanteúltima del ejercicio de los derechos del niño.
Tenemos así que tratándose de los derechos humanos en la familia,en especial de los niños, convergen tres actores fundamentales que tienenalguna responsabilidad en el ejercicio: el niño como titular de dere-chos, los padres como obligados primarios del ejercicio de estos de-rechos, pero al mismo tiempo con derechos propios derivados de losdeberes de crianza y finalmente el Estado como responsable último deque el niño y adolescente esté protegido y a la vez encargado de reco-nocer y respetar los derechos de los padres. Pero, ¿es realmente deseableesta intervención pública, y en su caso cuáles deben ser los límites deésta? Es claro que despierta suspicacias el ejercicio desmedido de laautoridad y sobre todo la injerencia en lo que podría considerarse elámbito privado, pero sobre todo se cuestiona el hecho de asumir queel Estado cuidará mejor de los intereses del niño que los padres, o peoraun, que será mejor juez de cuáles son esos intereses, con el agravantede que cuenta con el uso de la fuerza para imponer sus criterios. Peroademás, éste no presenta esa predisposición al cuidado de las nuevasgeneraciones, aunque sea claro que tiene cierto interés en que esos niñoscrezcan y se conviertan en adultos responsables que sean buenos ciu-dadanos y garanticen la continuidad del Estado democrático. Para hacermás compleja la situación, es posible que también existan en estos casosconflictos de intereses con los padres, siendo necesario entonces encon-trar algo que pueda marcar el límite, no sólo a los padres, sino a un poderilimitado de la autoridad pública.
Este elemento limitante no puede ser otro que los derechos huma-nos, entendidos como los mecanismos que garantizan el acceso a lossatisfactores de las necesidades básicas. El reconocimiento del niñoy adolescente como centro independiente de intereses y el que estosintereses se vean reflejados en derechos constituye el criterio paradelimitar el poder de decisión en los asuntos que afectan a los niñosrespecto de los padres, pero también del Estado. Esto se relaciona direc-tamente con lo que se conoce como paternalismo jurídico.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ76
El paternalismo jurídico se entiende como la intervención públicaque tiene como fin evitar un daño o promover el bien de las personas.Es obvio que para muchos autores la idea de intervenciones paternalistasen el caso de adultos parece inaceptable, sin embargo, tratándose deniños esto parece ser distinto, pues una gran parte de los derechosse entienden como intervenciones paternalistas. Esta justificación de-riva de la concepción del niño como incompetente básico, esto es, a unaincapacidad reconocida para tomar decisiones autónomas, motivadaademás por la situación de vulnerabilidad en la que lo coloca el hechode encontrarse en desarrollo, lo que significa que una decisión equivo-cada podría repercutir negativamente por el resto de su vida. Ejemplosde esto hay muchos, y uno de ellos es precisamente la forma en que seentiende en el caso de los niños el derecho a tener una familia: comouna prohibición respecto del derecho a casarse y fundar la propia fami-lia, así como de la indisponibilidad del derecho a la familia en la cualnacieron o fueron asignados por el Estado.
Desde la nueva perspectiva de los derechos fundamentales en lafamilia, debe entenderse que el paternalismo está justificado siempre ycuando tenga como fin el garantizar el cumplimiento de los derechosdel niño y adolescente y promover el ejercicio de la autonomía. El nuevoprotagonista que emerge poco a poco en el escenario de la familia comotitular de derechos derivados de intereses propios es el niño. El menorde edad, al que tradicionalmente se había negado personalidad y po-der de decisión respecto de los aspectos más importantes de su vida,surge como personaje con dignidad plena y capacidad de autonomíaen desarrollo. De la consideración de la dignidad del niño deriva enbuena medida la limitación al poder paterno, pues sus derechos debenprevalecer aun en contra de los intereses de los adultos o de la familiaen su conjunto; el niño es un fin en sí mismo, ya no un medio para larealización personal de los adultos o para la promoción del bienestarcomunitario. En respuesta a esta nueva dignidad y a la necesidad depromover el ejercicio de la autonomía es que se atribuye al Estado unafunción tutelar que actúe como contrapeso al poder de decisión paterno,siempre considerando que ello debe ser únicamente para garantizar elrespeto a los derechos de cada niño y adolescente.
Sin embargo, falta una pieza más en este complejo rompecabezasformado por los derechos fundamentales en la familia: la opinión delniño. El nuevo paradigma implica también dar al pequeño oportunidad

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 77
de expresar y de ir tomando las decisiones de acuerdo con las capaci-dades que va desarrollando. El protagonismo del niño en la sociedad yen concreto en la familia supone darle una nueva voz y escucharle comoun derecho en sí mismo, pero también como criterio para la interpre-tación de sus intereses y derechos. Se trata de un nuevo modelo de fami-lia más participativo, que proporcione al niño el espacio adecuado parasu desarrollo, pero que también brinde a los padres la maravillosa oportu-nidad de ir descubriendo y coadyuvando en el crecimiento de sus hijosteniendo como marco el respeto a su dignidad y autonomía, lo que final-mente supone el reconocimiento de la personalidad moral de cada ser hu-mano, sin importar su edad ni su condición de dependencia. Negar queesto es un interés también de los adultos significaría contradecir el fun-damento mismo de la estructura del grupo familiar. Se trata, en fin, deir comprendiendo que los derechos fundamentales son universales y supo-nen una forma de entender y de experimentar las relaciones sociales,también entre los miembros de una familia.
IX. BIBLIOGRAFÍA
ALSTON, Philip y GILMOUR-WASH, Bridget, “The Best Interests of the Child.Toward a Synthesis of Children’s Rights and Cultural Values” en VER-DUGO, Miguel Ángel y SOLER-SALA, Víctor (eds.), La Convención delos Derechos del Niño. Hacia el siglo XXI, Salamanca, Universidadde Salamanca, 1996.
ALSTON, Philip, PARKER Stephen y SEYMOUR John (eds.), Children, Rightsand the Law, Oxford, Clarendon Press, 1995.
AÑÓN ROIG, María José, Necesidades y derechos: un ensayo de fundamen-tación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.
ARIÈS, Phillipe, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, Madrid,Taurus, 1987.
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, AsambleaGeneral de Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989.
CRUZ PARCERO, Juan Antonio, El concepto de derecho subjetivo, México, Dis-tribuciones Fontamara, 1999, Doctrina Jurídica Contemporánea, núm. 6.
DELVAL, Juan, “Algunas reflexiones sobre los derechos de los niños”, Infan-cia y sociedad, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, DirecciónGeneral del Menor y la Familia, núms. 27 y 28, 1994.

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ78
DELVAL, Juan, El desarrollo humano, 4a. ed., Madrid , Siglo XXI, 1999.DWORKIN, Ronald, Taking Rights Seriously, Gran Bretaña, Duckworth, 1987.ERIKSON, Erik H., Infancia y sociedad, 11a. ed., Buenos Aires, Hormé, 1987.FANLO CORTÉS, Isabel (comp.), Derechos de los niños: una contribución
teórica, México, Fontamara, 2004, Biblioteca de Ética, Filosofía delDerecho y Política, núm. 90.
FEINBERG, Joel, Rights, Justice and the Bounds of Liberty, Nueva Jersey,Princeton University Press, 1980.
FERNÁNDEZ, Eusebio, “El problema del fundamento de los derechos humanos”,Anuario de Derechos Humanos 1, Madrid, Universidad Complutensede Madrid, 1982.
FREEMAN, Michael D. A., The Moral Status of Children. Essays on therights of the Child, The Netherlands Dordrecht, Kluwer Law Interna-tional and Martinus Nijhoff, 1997.
GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, Infancia-adolescencia. De los derechos y de la justi-cia, México, Fontamara, 1999, Doctrina Jurídica Contemporánea, núm. 7.
HIERRO, Liborio L., “¿Derechos humanos o necesidades humanas? Proble-mas de un concepto”, Sistema, España, 46, 1982.
, “¿Tienen los niños derechos? Comentario a la Convenciónsobre los Derechos del Niño”, Revista de Educación, núm. 294, enero-abril de 1991.
, “La intimidad de los niños: Un test para el derecho a la inti-midad”, en SAUCA José María (ed.), Problemas actuales de los dere-chos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid y BoletínOficial del Estado, 1994.
, “Los derechos humanos del niño” en MARZAL, Antonio (ed.),Derechos humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías ycomplejidades del sujeto, Barcelona, Bosch-ESADE, 1999.
HUNT, Lynn, “La vida privada durante la Revolución francesa”, en ARIÈS,Phillipe y DUBY, Georges (coords.), Historia de la vida privada, Madrid,Taurus, 1991, t. 7.
LAPORTA, Francisco, Sobre el uso del término “libertad” en el lenguajepolítico, Sistema, Madrid, núm. 52, 1983.
, El principio de igualdad: Introducción a su análisis, Sistema,Madrid, núm. 67, 1985.
, “Sobre el concepto de Derechos Humanos”, Doxa, núm. 4,1987.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO EN LA FAMILIA 79
MACCORMICK, Neil , “Los derechos de los niños: una prueba para las teo-rías del derecho”, Derecho legal y socialdemocracia, Madrid, Tecnos,1990.
MAUSE, Lloyd de, Historia de la infancia, Madrid, Alianza Universidad, 1982.NINO, Carlos Santiago, Ética y derechos humanos: un ensayo de fundamen-
tación, Barcelona, Ariel, 1989., “Autonomía y necesidades básicas”, Doxa, núm. 7, 1990.
OCHAÍTA, Esperanza y ESPINOSA, María Ángeles, “Children’s Participa-tion in Family and School Life: A Psychological and DevelopmentApproach”, The International Journal of Children’s Rights, núm. 5(3), 1997.
, Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescen-tes: Necesidades y derechos en el marco de la Convención de lasNaciones Unidas sobre Derechos del Niño, Madrid, McGraw-Hill-UNICEF, 2004.
O’NEILL, John, The Missing Child in Liberal Theory. Towards a CovenantTheory of Family, Community, Welfare and the Civic State, Toronto,University of Toronto Press, 1994.
POLLOCK, Linda, Los niños olvidados: relaciones entre padres e hijos de1500 a 1900, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
RUIZ MIGUEL, Alfonso, “Los derechos humanos como derechos morales”,Anuario de Derechos Humanos, España, núm. 6, 1990.
ZIMMERLING, Ruth, “Necesidades básicas y relativismo moral”, Doxa,núm. 7, 1990.

81
FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOSFUNDAMENTALES
Miguel CARBONELL
SUMARIO: I. Introducción. II. Nuevas familias. III. Moralidad y fami-
lia: derecho interno y derecho internacional. IV. Formas de tutela
de la familia: jurisprudencia y políticas públicas. V. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
El primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución mexicana de 1917
establece que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia”. A partir de este precepto
podemos afirmar que el estudio jurídico de la familia entra en la órbita
del derecho constitucional y, concretamente, en el campo de estudio de
los derechos fundamentales.
El tema de la familia ha sido tradicionalmente estudiado por los
especialistas en derecho civil, los cuales —como es comprensible—
han aplicado en su análisis las categorías propias del derecho privado.
Al haberse constitucionalizado su protección, el tema cambia radical-
mente de perspectiva y requiere de un enfoque realizado desde el dere-
cho público; 1 esto supone que algunos de los conceptos con los que
tradicionalmente se ha estudiado a la familia en el derecho civil no sean
aplicables en este nuevo contexto.
1 De este enfoque nuevo da buena cuenta el hecho de que el Código Civil del
Distrito Federal disponga, en su artículo 138 ter, que las disposiciones relativas a la
familia son “de orden público e interés social”; de la misma forma, el Código de Proce-
dimientos Civiles del Distrito Federal establece que: “Todos los problemas inherentes a
la familia se consideran de orden público” (artículo 940).

MIGUEL CARBONELL82
La familia es un concepto que, antes de ser jurídico, es sobre todo
sociológico.2 Desde esa perspectiva, Anthony Giddens explica que una
familia “es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de
parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cui-
dado de los hijos”; de acuerdo con el mismo autor, se puede hablar de
“familia nuclear”, que “consiste en dos adultos que viven juntos en un
hogar con hijos propios o adoptados” y de “familia extensa”, en la cual,
“además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros parientes, bien
en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo”.3
II. NUEVAS FAMILIAS
La organización de la familia ha sufrido importantes variaciones en
las últimas décadas.4 El aumento de los divorcios, la disminución de la
tasa de natalidad en los países más desarrollados, el crecimiento de las
familias monoparentales, la incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo, etcétera, han sido fenómenos que han contribuido al cambio de las
pautas organizativas del núcleo familiar.
Los intensos movimientos sociales surgidos en los años sesenta y
setenta, formados en alguna medida por estudiantes y militantes feminis-
tas, expusieron una visión más cruda de las realidades familiares, que
dejaron de verse rodeadas de romanticismo para empezar a ser notable-
mente cuestionadas. Se desató entonces lo que algunos analistas definie-
ron como una “guerra contra la familia”.5
Con guerra o sin ella, lo que parece cierto es que en la actualidad
tanto en el campo de la política, como en la academia y en la vida diaria
2 Ingrid Brena lo explica con las siguientes palabras: “La familia no es, desdeluego, una creación jurídica, sino un hecho biológico, derivado de la procreación reco-nocido, diseñado social y culturalmente, al que se le han atribuido diversas funcionespolíticas, económicas, religiosas y morales”, “Personas y familia”, Enciclopedia JurídicaMexicana, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa, 2004,t. XII, p. 743. Una exposición de la visión tradicional de la familia puede encontrarseen Galindo Garfias, Ignacio, Derecho civil. Primer curso. Parte general. Personas. Fami-lia, 21a. ed., México, Porrúa, 2002.
3 Sociología, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 190.4 Una visión global muy completa de los cambios que ha sufrido la familia puede
verse en Beck-Gernsheim, Elisabeth, Reinventing the Family. In Search of New Lifestyles,Cambridge, Polity Press, 2002.
5 Op. cit., nota 4, p. 1.

FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 83
es muy difícil saber quién es parte de una familia o incluso qué es una
familia, sobre todo para el efecto de poder determinar qué realidad debe
de ser tutelada por el derecho. Las fronteras familiares parecen estarse
borrando y las definiciones devienen inciertas.6 A ello ha contribuido,
incluso, el avance médico, que hoy permite nuevas formas de reproduc-
ción que modifican nuestro tradicional concepto de parentesco; por un
lado, las pruebas genéticas nos permiten contradecir la máxima que decía
que pater semper incertus, pero por otro se pueden dar casos en los que
lo que no se puede definir con certeza es el concepto de madre, como
ha ocurrido en algunos casos de madres subrogadas, entre otros. Pen-
semos —por citar algunos ejemplos obvios— en las consecuencias
que pueden tener las técnicas de fertilización in vitro, de congelación
de esperma, de inseminación artificial, de diagnóstico prenatal, etcétera.7
Lo que sucede, entonces, es que los conceptos de parentesco social
y de parentesco biológico se han separado, ya que no se auto-implican
necesariamente.8
Parecería que la familia está destinada a desaparecer en el futuro;
los estudiosos de los procesos familiares, sin embargo, no lo creen así,
sino que más bien anuncian una modificación profunda de las estruc-
turas familiares que se dará a través de la introducción de familias
extendidas, de familias alternativas, de arreglos para los que se han
divorciado, vuelto a casar, vuelto a divorciar y así por el estilo; 9 ya abun-
dan las familias que implican la convivencia estable sin matrimo-
nio (con o sin hijos), las familias monoparentales, las familias integra-
das por personas del mismo sexo, familias que viven en varios hogares
o incluso en varias ciudades, etcétera. Con toda probabilidad la familia
tradicional (hombre y mujer casados, viviendo en la misma casa con sus
descendientes inmediatos) acabará perdiendo el monopolio de las for-
mas de organización familiar, dando lugar a esas nuevas formas que se
acaban de mencionar.10
6 Op. cit., nota 4, p. 2.7 Sobre el impacto que los avances médicos en materia de reproducción humana
han tenido para la libertad de las mujeres es importante consultar a Pitch, Tamar, Underecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad, prólogo deLuigi Ferrajoli, epílogo de Miguel Carbonell, Madrid, Trotta, 2003, pp. 25 y ss.
8 Op. cit., nota 4, p. 4.9 Op. cit., nota 4, p. 8.10 Op. cit., nota 4, p. 10. Para dar una idea de la complejidad que están adquirien-
do las nuevas estructuras familiares basta tener en cuenta la tipología de “familias mono-

MIGUEL CARBONELL84
Todo lo anterior significa que el legislador, al dar cumplimiento al
mandato constitucional que le ordena regular y proteger lo relativo a la
organización y desarrollo de la familia, debe tener en cuenta las nuevas
realidades sociológicas.
Ingrid Brena distingue cuatro distintos ámbitos a través de los que
las nuevas pautas de organización de la familia han impactado en el
derecho que la regula: 11 A) La reducción de la familia a la llamada
familia nuclear, formada por la pareja y los hijos que conviven con
ella, o ahora la del cónyuge divorciado o madre soltera con hijos; B) Los
poderes familiares están sometidos cada vez más a controles legales;
por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad o de la tutela. Se avanza
hacia la desaparición de los vínculos autoritarios, con la disolución del
sistema jerárquico y la construcción del grupo familiar con base en el
reconocimiento de la igualdad entre sus miembros; C) El pluralismo
jurídico, pues el legislador no debe implantar un modelo o sistema único
de familia, sino que debe admitir la coexistencia de múltiples posibi-
lidades; D ) La participación del Estado en asuntos familiares es sub-
sidiaria cuando los integrantes de la familia no cumplen con sus de-
beres de protección y respeto que se deben entre ellos.
En sentido parecido, autores como Göran Therborn destacan las
siguientes pautas de cambio en el ámbito de la familia: 12 A) Las familias
tienen muchos menos hijos, sobre todo en los países más desarrollados;
B) Se ha erosionado sensiblemente el “patriarcado” que existía en el in-
terior de las familias, de forma que el poder del padre y del marido ha
ido disminuyendo en favor de una mayor igualdad entre los miembros
del núcleo familiar, lo cual ha permitido la emancipación de los niños,
parentales” que ha citado algún autor; dentro de ese tipo de familia se puede distinguir:a) las vinculadas a la natalidad, formadas principalmente por madres solteras; b) lasvinculadas a la relación matrimonial, cuando se produce un abandono de familia, anu-lación del matrimonio, separación de hecho de los cónyuges, separación legal y divorcio;c) vinculadas al ordenamiento jurídico, cuando se produce la adopción de un menor poruna persona soltera; y d ) vinculadas a situaciones sociales, cuando se produce por causade hospitalización de uno de los cónyuges, por emigración, por trabajo de un cónyugeen lugares distanciados o por encarcelación. Al respecto, Mora Temprano, Gotzone,“Familias monoparentales: desigualdades y exclusión social” en Tezanos, José Félix (ed.),Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer foro sobre tendencias sociales,Madrid, Sistema, 1999, p. 382.
11 Op. cit., nota 2, p. 752.12 Therborn, Göran, “Entre el sexo y el poder: pautas familiares emergentes en el
mundo” en Tezanos, José Félix (ed.), Clase, estatus y poder en las sociedades emer-gentes. Quinto foro sobre tendencias sociales, Madrid, Sistema, 2002, pp. 287 y 288.

FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 85
los jóvenes y las mujeres, y C) Se ha secularizado la sexualidad, aleján-
dola de los tabúes religiosos y no haciéndola dependiente de la existencia
de vínculos familiares.
Desde luego, ninguna de estas tendencias puede representarse
linealmente ni se generan con la misma intensidad en todos los países,
pero pueden servir para orientar los cambios legislativos del futuro, par-
ticularmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento del mandato
constitucional de protección de la familia.
En relación con el punto concreto relativo al descenso en el número
de hijos, conviene tener en cuenta los siguientes datos:
TASAS DE FECUNDIDAD EN ALGUNOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, DE 1970A 1997 (HIJOS POR MUJER DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD)
País 1960 1970 1980 1990 1997
Alemania
Dinamarca
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Japón
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Noruega
Bélgica
Luxemburgo
Irlanda
Grecia
Portugal
* Datos de 1994.
FUENTE: Carbonell, José, “Estado de bienestar, autonomía de la mujer y políticas de
género: el déficit pendiente”, mimeo, Barcelona, 2003; a partir de Carnoy, Martín El
trabajo flexible en la era de la información, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 153;
2,4
2,4
2,9
3,6
2,7
2,4
—
3,1
2,7
2,2
2,9
2,6
2,3
3,8
2,3
3,1
2,0
2,0
2,9
2,5
2,5
2,4
—
2,6
2,4
1,9
2,5
2,3
2,0
3,9
2,4
2,8
1,6
1,6
2,2
1,8
2,0
1,6
1,8
1,6
1,9
1,7
1,7
1,7
1,5
3,2
2,2
2,2
1,5
1,7
1,3
2,1
1,8
1,3
1,5
1,6
1,8
2,1
1,9
1,6
1,6
2,1
1,4
1,6
1,4
1,8
1,2
2,1
1,7
1,2
1,4
1,5
1,7
1,5
1,9*
1,5*
1,7*
1,9*
1,3*
1,4*

MIGUEL CARBONELL86
y Borchorst, Anette, “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” en Villota,
Paloma de (ed.), La política económica desde una perspectiva de género. La indivi-
dualización de los derechos sociales y fiscales en la Unión Europea, Madrid, Alianza
Editorial, 2000, p. 79.
III. MORALIDAD Y FAMILIA: DERECHO INTERNO
Y DERECHO INTERNACIONAL
En este orden de ideas, quizá sea la materia familiar en la que más
se note la separación y la tensión que existe entre el derecho y la moral.
En materia familiar el ordenamiento jurídico debe renunciar a imponer
un “modelo” de familia o de comportamiento familiar, y limitarse a dar
cobertura a las opciones que puede tomar toda persona en uso de su
autonomía moral. Esto incluye el respeto a la forma en que conciben a
la familia las distintas culturas, sin restringir las posibilidades legales de
organizarse conforme a sus propias creencias.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoce que la tute-
la de la familia, que está prevista en el propio Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), exige que se reconozcan los
diversos tipos de organización familiar que puede haber, conforme a las
siguientes ideas: 13
El Comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunosaspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismoEstado, de manera que no es posible dar una definición uniforme delconcepto. Sin embargo, el Comité destaca que, cuando la legislación y lapráctica de un Estado consideren a un grupo de personas como una fami-lia, éste debe ser objeto de la protección prevista en el artículo 23…Cuando existieran diversos conceptos de familia dentro de un Estado,“nuclear” y “extendida”, debería precisarse la existencia de esos diversosconceptos de familia (en los informes que los Estados rindan ante el Comité),con indicación del grado de protección de una y otra. En vista de laexistencia de diversos tipos de familia, como las parejas que no han con-traído matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales, los Esta-dos Partes deberían también indicar en qué medida la legislación y las
13 Observación General número 19, de 1990, párrafo 2; consultable en Carbo-nell, Miguel; Moguel, Sandra y Pérez Portilla, Karla (comps.), Derecho Internacionalde los Derechos Humanos. Textos Básicos, 2a. ed., México, Porrúa-CNDH, 2003, t. I,pp. 426 y ss.

FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 87
prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a susmiembros.
Pese a la postura atendible que se refleja en el párrafo anterior,
también es cierto que el Comité adopta un criterio más restrictivo en otra
de sus Observaciones Generales, en la que se afirma que: “La poligamia
atenta contra la dignidad de la mujer. Constituye, además, una discri-
minación inadmisible a su respecto y debe en consecuencia, ser defi-
nitivamente abolida allí donde exista”.14 Lo que sí parece ser un punto
de firme en los criterios del Comité es que el mandato de protección
del artículo 23 del Pacto incluye a las familias conformadas por una
pareja no casada y sus hijos, así como a las familias monoparentales y
sus hijos.15
Tradicionalmente el ordenamiento jurídico ha organizado a la fami-
lia —en cuanto realidad social en la que confluyen derechos y deberes—
con base en el matrimonio, reprendiendo o ignorando a quienes no se
plegaran a esa forma de convivencia.16
En relación al mandato constitucional del artículo 4o. que se está
comentando, es importante destacar el hecho de que la Constitución no
concibe la formación de la familia a través del matrimonio; es decir,
no es un requisito constitucional el haber celebrado el contrato de matri-
monio para poder disfrutar de la protección al núcleo familiar. De ahí
deriva, entre otras cosas, la prohibición de cualquier medida discrimi-
natoria para las parejas o las familias extramatrimoniales; cabe recordar
que el artículo 1o. constitucional, en su párrafo tercero, prohíbe la dis-
criminación por razón de “estado civil”. Por lo tanto, la legislación ordi-
naria deberá, en línea de principio, reconocer los mismos derechos y
obligaciones a los cónyuges y a los meros convivientes; por ejemplo en
materia de arrendamientos, de seguridad social, de pensiones, de suce-
siones, de fiscalidad, etcétera.
14 Observación General número 28, cit., párrafo 24.15 Idem, párrafo 27.16 “Durante mucho tiempo se ha presentado a la familia como una realidad
convivencial fundada en el matrimonio, indisoluble y heterosexual, encerrado en la serie-dad de la finalidad reproductora. Este parecía ser el único espacio en la ley para el sexoprotegido. Sus alternativas: la norma penal para castigarlo o la negación y el silencio”,Sánchez Martínez, M. Olga, “Constitución y parejas de hecho. El matrimonio y la plu-ralidad de estructuras familiares”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 58,Madrid, enero-abril de 2000, p. 45.

MIGUEL CARBONELL88
Lo mismo puede decirse en relación al reconocimiento como fami-
lia de las uniones entre personas del mismo sexo.17 Si una persona decide
vincularse sentimentalmente durante un cierto tiempo a otra que perte-
nezca a su mismo sexo, la ley no tendría motivo alguno para no otor-
garle la protección que se le dispensa a una unión entre personas de
distinto sexo.18
La protección para las parejas homosexuales quizá se pueda derivar
directamente de la prohibición constitucional de discriminar entre los
hombres y las mujeres, en el sentido de que una misma relación de facto
de un hombre X tiene diversas consecuencias si se establece con otro
hombre o con una mujer. De acuerdo con el vigente ordenamiento jurí-
dico mexicano, de una relación entre personas de distinto sexo —un
hombre y una mujer— derivarán, si se cumplen ciertos requisitos lega-
les, determinadas consecuencias, mientras que si una relación semejante
se establece entre personas del mismo sexo —entre dos hombres o entre
dos mujeres— la tutela legal es inexistente.
Se podría decir, bajo esta óptica, que la ley está discriminando entre
hombres y mujeres al tratar de forma desigual dos situaciones de hecho
iguales y que, en esa virtud, viola el mandato constitucional de no dis-
criminación entre sexos del párrafo primero del artículo 4o. Si se man-
tiene la posición contraria, es decir, si se defiende que el diferente trato
entre parejas heterosexuales y homosexuales es correcto, habrá que
justificar con mucho cuidado que no se trata de una discriminación,
como en el caso de todos los demás supuestos de tratamiento dife-
renciado. Refuerza esta consideración el hecho de que el artículo 1o.
constitucional, párrafo tercero, prohíbe la discriminación por motivo
de las “preferencias”; es obvio que la Constitución se refiere a las pre-
ferencias sexuales.
Por suerte, ya han quedado muy lejos los días en que Kant califi-
caba la homosexualidad como un innombrable vicio contra la naturaleza,
que se opone “en grado sumo” a la moralidad y suscita tal aversión que
es incluso “inmoral mencionar un vicio semejante por su propio nom-
bre”. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido siguen perdurando las
17 Un panorama interesante sobre el tema, desde una óptica constitucional, puedeverse en Sunstein, Cass R., Designing democracy. What Constitutions do, Oxford, OxfordUniversity Press, 2001, pp. 183 y ss.
18 Rey Martínez, Fernando, “Homosexualidad y Constitución”, Revista Españolade Derecho Constitucional, Madrid, núm. 73, 2005.

FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 89
consideraciones y argumentaciones morales cuando se trata de estudiar
el tema de la relevancia jurídica de las uniones entre personas del mismo
sexo. En vez de recoger puntos de vista que se basen en normas jurídi-
cas, se suelen encontrar en el debate expresiones construidas sobre pre-
juicios morales o religiosos. En lugar de decir qué derechos se vulne-
ran al dar cobertura y seguridad jurídica a las uniones homosexuales, se
hace referencia a su imposibilidad para procrear, en el mejor de los
casos, o simplemente a la promiscuidad, inestabilidad y amor al riesgo,
en el peor.19
Lo anterior no supone, en lo más mínimo, restar importancia a la
forma “tradicional” de familia, sino abrir el ordenamiento jurídico para
hacerlo capaz de tutelar a todas las personas (sin introducir discrimina-
ciones basadas en criterios morales, culturales o étnicos), lo cual es una
demanda derivada directamente del carácter universal de los derechos
fundamentales y de la tolerancia que debe regir en un Estado laico y
democrático.
IV. FORMAS DE TUTELA DE LA FAMILIA: JURISPRUDENCIA
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La protección de la familia a nivel constitucional se relaciona con
otros preceptos de la Carta Fundamental e incluso con otras dispo-
siciones del mismo artículo 4o. Destacadamente, la protección de la
familia se relaciona con el derecho a la vivienda y con los derechos
de los menores de edad.
Por otro lado, la tutela “multicultural” de la familia, por lo que
respecta a los indígenas cuando menos, tiene una expresión directa en
varias disposiciones del artículo 2o.
Además de lo previsto por el artículo 4o., es importante mencio-
nar que el artículo 123 de la Constitución contiene otra disposición
protectora de la familia. En la fracción XXVIII del apartado A esta-
blece que: “Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patri-
monio de familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a
gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a título de herencia
con simplificación de las formalidades en los juicios sucesorios”.
19 Op. cit., nota 16.

MIGUEL CARBONELL90
Tampoco en esta materia la jurisprudencia es muy abundante (aun-
que sí lo es, desde luego, la jurisprudencia referida en general a la fami-
lia, pero contemplada desde la perspectiva del derecho civil, no la del
derecho constitucional, que es la que ahora interesa); se puede citar, sin
embargo, la siguiente tesis:
PATRIA POTESTAD. EL ARTÍCULO 299, REGLA PRIMERA DELCÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE, NO VIOLA EL PRIN-CIPIO DE PROTECCIÓN LEGAL DE AQUÉLLA Y DE LA ORGANI-ZACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR, CONTEMPLADOS EN ELARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN. El referido precepto local noviola los principios de protección legal de la organización y desarrollofamiliar, ni el de la patria potestad, pues al disponer que la sentencia dedivorcio fijará la situación de los hijos, quedando éstos bajo la patriapotestad del cónyuge no culpable, en términos de la regla primera está, enrealidad, protegiendo los derechos familiares contenidos en el artículo 4o.constitucional. En efecto, si la protección legal de la organización y desa-rrollo de la familia se entiende como la preservación del núcleo fundamen-tal de la sociedad, así como de las personas que lo conforman, orientadoello hacia el crecimiento personal y social a fin de lograr el más elevadoplano humano de los padres y de los hijos y su consecuente participa-ción activa en la comunidad, es forzoso y necesario concluir que la pri-vación de la patria potestad del cónyuge que asumió conductas revelado-ras de una baja calidad moral, que ponen al alcance del menor un modeloo ejemplo pervertido o corrupto de la paternidad o maternidad y queademás implican abandono o abdicación de los deberes que impone lapatria potestad, tiende no sólo a evitar a los hijos el sufrimiento de un dañosino a lograr lo que más les beneficie dentro de una nueva situación enlos órdenes familiar, social y jurídico, protegiendo de esta manera la orga-nización y el desarrollo de la familia que subsiste, en cierto modo, con elcónyuge no culpable y el o los hijos menores de edad que quedan bajosu patria potestad. Luego, tampoco se infringe con la disposición tachadade inconstitucional la institución de la patria potestad; por lo contrario, alprivar al cónyuge culpable de ésta en función del bienestar del menor hijo,se mantiene intacta la voluntad del legislador supremo respecto a los de-rechos de la niñez, es decir, al mayor bienestar de los menores, lo quedesde el punto de vista del legislador local se atiende en la sentencia dedivorcio que fija la situación de los hijos privando al cónyuge culpa-ble de la patria potestad y preservando su ejercicio al inocente, quien

FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 91
seguirá asumiendo la carga de preservar el derecho de los menores hijosa la satisfacción de sus necesidades y a su salud física y mental, fuera yadel entorno donde estaban en riesgo de afectación. Tesis aislada. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000,novena época, Segunda Sala, Tesis 2a. LXXVIII/2000, p. 163.
Como una derivación de la protección constitucional a la familia,
el propio artículo 4o. constitucional contiene diversas disposiciones que
tutelan a los menores de edad, considerados en lo individual así como
en su carácter de miebros del grupo familiar.
La protección de la familia se realiza en la práctica a través de la
implementación de una serie de políticas públicas sustantivas, que des-
de luego exigen regulaciones favorables al reconocimiento de formas
familiares distintas de las tradicionales, pero que también requieren
la implementación de otras medidas fácticas por parte de los poderes
públicos. Un elenco orientativo sobre esas políticas públicas para ofre-
cer servicios en favor de las familias debería contener, entre otras, las
siguientes cuestiones: 20
a) El compromiso del Estado en favor de las familias con hijos
( por medio de subsidios familiares y de deducciones de impuestos);
b) La cobertura de servicios públicos en favor de la infancia
(guarderías para todos los niños menores de tres años, con indepen-
dencia del carácter de trabajadores o no trabajadores que tengan los
padres); 21
c) La asistencia para ancianos (incluyendo atención domiciliaria
para los mayores de 65 años que la requieran).
Si quisiéramos descomponer un poco los anteriores aspectos, podría-
mos afirmar que el Estado, para cumplir con el mandato constitucional de
proteger a la familia, debería de proveer los siguientes servicios: 22
a) Crear una red de asistencia domiciliaria para todos los ciuda-
danos que no puedan valerse por sí mismos;
20 Carbonell, José, “Estado de bienestar, autonomía de la mujer y políticas de gé-nero: el déficit pendiente”, Barcelona, mimeo, 2003, p. 20.
21 Este aspecto, además, también deriva de los mandatos de los tres últimos párra-fos del mismo artículo 4o. constitucional, que establecen tareas concretas a cargo devarios sujetos para proteger a los menores de edad.
22 Op. cit., nota 20.

MIGUEL CARBONELL92
b) Crear una red de escuelas infantiles públicas para los niños de
0 a 3 años que cubra la demanda actual;
c) Crear residencias para personas de la tercera edad o con dis-
capacidad, tanto permanentes como con atención solamente durante
el día;
d ) Crear una red territorial de centros de atención familiar;
e) Crear una red de atención específica para la mujer, por ejemplo
en materia de viviendas para madres jóvenes (o madres solas);
f ) Planes para mujeres con cargas familiares no compartidas y de
escasos recursos, o que se encuentren dentro de ciertos indicadores
de exclusión social;
g) Adecuación de los horarios de las oficinas públicas para que las
mujeres que trabajan puedan acudir a ellas sin descuidar ni su trabajo
ni sus tareas domésticas;
h) Favorecimiento de los permisos, licencias y reducciones de la
jornada laboral para las mujeres que cuidan hijos menores y/o otros
dependientes familiares;
i) Introducir cierta flexibilidad laboral a través de esquemas origi-
nales que permitan a las mujeres acomodar de mejor forma el reparto del
tiempo entre sus diferentes actividades; por ejemplo a través de jornadas
reducidas durante periodos de tiempo pre-establecidos, por medio de los
empleos compartidos, de la capitalización de horas de trabajo a lo largo
de la semana, etcétera.
Antes de terminar este ensayo, conviene tener presente algu-
nas estadísticas básicas que ponen de relevancia el empeño que algunos
países realizan en el ámbito de la protección familiar, la cual se tiene que
concretar en aspectos como el gasto en servicios familiares, el porcentaje
de cobertura que tienen las guarderías públicas o el grado de asistencia
domiciliaria. Como se puede observar en la siguiente tabla, los índices
positivos más altos en los rubros que se acaban de mencionar se produ-
cen en los países más desarrollados.

FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 93
SERVICIOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR A LAS FAMILIAS
Australia
Canadá
Estados Unidos
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Finlandia
Noriega
Suecia
Alemania
Austria
Bélgica
España
Francia
Italia
Países Bajos
Portugal
Japón
Regímenes social- demócratas
Regímenes liberales
Europa continental
Europa meridional
* Datos no disponibles.
FUENTE: Carbonell, José, “Estado de bienestar, autonomía de la mujer y políticas de
género: el déficit pendiente”, Barcelona, mimeo, 2003 a partir de Esping-Andersen,
Gosta, Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona, Ariel, 2000,
pp. 87 y 99.
Cobertura de la
asistencia domici-
liaria (%)País
Gastos en ser-
vicios familiares
(% del PIB)
Cobertura de las
guarderías
públicas (%)
0,15
0,08
0,28
0,48
0,06
1,98
1,53
1,31
2,57
0,54
0,25
0,10
0,04
0,37
0,08
0,57
0,16
0,27
1,85
0,21
0,37
0,09
2,0
4,0
1,0
2,0
1,0
48,0
22,0
12,0
29,0
3,0
2,0
20,0
3,0
20,0
5,0
2,0
4,0
*
31,0
1,9
9,2
4,7
7,0
2,0
4,0
9,0
3,0
22,0
24,0
16,0
16,0
2,0
3,0
6,0
2,0
7,0
1,0
8,0
1,0
1,0
19,5
4,3
4,3
1,3

MIGUEL CARBONELL94
V. BIBLIOGRAFÍA
BARRÉRE UNZUETA, María, “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subor-
dinación versus discriminación y acción positiva versus igualdad de
oportunidades”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 60,
mayo-agosto de 2001.
BECK-GERNSHEIM, Elisabeth, Reinventing the Family. In Search of New
Lifestyles, Cambridge, Polity Press, 2002.
BELTRÁN, Elena et al., Feminismos. Debates teóricos contemporáneos,
Madrid, Alianza Editorial, 2001.
BILBAO UBILLOS, Juan María y Rey Martínez, Fernando, “El principio consti-
tucional de igualdad en la jurisprudencia española” en Carbonell, Miguel
(comp.), El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introduc-
ción, México, CNDH, 2003.
BRENA, Ingrid, “Personas y familia”, Enciclopedia Jurídica Mexicana,
2a. ed., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Porrúa,
2004, t. XII.
CANALES, Lorea, “La Constitución y las mujeres: una propuesta” en varios
autores, Propuestas de reformas constitucionales, México, Barra
Mexicana Colegio de Abogados-Themis, 2000.
CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, Porrúa,
UNAM-CNDH, 2005.
, Una historia de los derechos fundamentales, México, Porrúa,
UNAM-CNDH, 2005.
Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, La discriminación
en México: por una nueva cultura de la igualdad, México, 2001.
ESPING-ANDERSEN, Gosta, Fundamentos sociales de las economías post-
industriales, Barcelona, Ariel, 2000.
FERNÁNDEZ, Encarnación, Igualdad y derechos humanos, Madrid, Tecnos,
2003.
FERRAJOLI, Luigi y CARBONELL, Miguel, Igualdad y diferencia de género,
México, Conapred, 2005.
GALINDO GARFIAS, Ignacio, Derecho civil. Primer curso. Parte general.
Personas. Familia, 21a. ed., México, Porrúa, 2002.
HERNÁNDEZ BARROS, Julio A., “La libertad sexual como garantía indivi-
dual” en varios autores, Propuestas de reformas constitucionales, Méxi-
co, Barra Mexicana Colegio de Abogados-Themis, 2000.

FAMILIA, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 95
MORA TEMPRANO, Gotzone, “Familias monoparentales: desigualdades y exclu-
sión social” en TEZANOS, José Félix (ed.), Tendencias en desigualdad
y exclusión social. Tercer foro sobre tendencias sociales, Madrid, Siste-
ma, 1999.
PITCH, Tamar, Un derecho para dos. La construcción jurídica de género,
sexo y sexualidad, prólogo de Luigi Ferrajoli, epílogo de Miguel
Carbonell, Madrid, Trotta, 2003.
REY MARTÍNEZ, Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado
por razón de sexo, México, Conapred, 2005.
, “Principales problemas jurídico-constitucionales que afectan
a las mujeres en las relaciones de trabajo” en varios autores, Mujer y
Constitución en España, Madrid, CEPC, 2000.
, “El principio de igualdad y el derecho fundamental a no ser
discriminado por razón de sexo”, ABZ. Información y análisis jurí-
dicos, Morelia, núm. 121, 2000.
RODRÍGUEZ RUIZ, Blanca, “Discriminación y participación”, Revista de Estu-
dios Políticos, Madrid, núm. 110, octubre de 2000.
ROSENFELD, Michel, “Igualdad y acción afirmativa para las mujeres en la
Constitución de los Estados Unidos” en varios autores, Mujer y Consti-
tución en España, Madrid, CEPC, 2000.
RUBIO LLORENTE, Francisco, “Igualdad” en ARAGÓN, Manuel (coord.), Temas
básicos de derecho constitucional, Madrid, Civitas, 2001, t. III.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. Olga, “Constitución y parejas de hecho. El matrimo-
nio y la pluralidad de estructuras familiares”, Revista Española de
Derecho Constitucional, Madrid, núm. 58, enero-abril de 2000.
SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristina, “Feminismo y ciudadanía” en Díaz, Elías y
Colomer, Juan Luis (eds.), Estado, justicia, derechos, Madrid, Alianza
Editorial, 2002.
SIERRA HERNAIZ, Elisa, Acción positiva y empleo de la mujer, Madrid, CES,
1999.
SUNSTEIN, Cass R., Designing Democracy. What Constitutions do, Oxford,
Oxford University Press, 2001.
THERBORN, Göran, “Entre el sexo y el poder: pautas familiares emergentes
en el mundo” en TEZANOS, José Félix (ed.), Clase, estatus y poder en
las sociedades emergentes. Quinto foro sobre tendencias sociales,
Madrid, Sistema, 2002.
YOUNG, Iris Marion, La justicia y la política de la diferencia, trad. de
Silvina Alvarez, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000.

97
ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOSFAMILIARES Y PENALES. NECESIDAD DE
APOYO CIENTÍFICO EN LA TOMA DERESOLUCIONES JUDICIALES
UN ENFOQUE DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA
Elsa Amalia KULJACHA LERMA*
Josefa Hedith ANDRADE FAVELA**
SUMARIO: I. Introducción. II. El apoyo científico que el profesional enpsicología brinda en diversos tribunales. III. Enfoque desde la pers-pectiva jurídica y psicológica. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
El tema que hoy presentamos ha sido discutido desde diversas pers-pectivas, sin embargo sigue siendo de suma importancia que en forostan relevantes como éste, se trate y se haga sentir la necesidad de quelas resoluciones judiciales se encuentren apoyadas científicamente, trá-tese de un auto que determina la custodia, hasta aquella que decide sobrela paternidad, la pérdida de la patria potestad, los alimentos, y hasta eldivorcio, en materia familiar; o bien, aquellas que en el ámbito penalabordan la cuestión de la personalidad, tanto del delincuente como de lavíctima, ordenan tratamientos psicológicos o determinan las penas ymedidas de seguridad, las que sin duda se aplicarían con un criterio másjusto, acordes a las circunstancias personales de los actores del procesopenal; nos referimos principalmente a todos aquellos casos de delitos queinvolucran o impactan las relaciones familiares.
* Directora del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de BajaCalifornia.
** Psicóloga, adscrita al Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estadode Baja California.

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA98
Se trata pues, de dilucidar desde un enfoque jurídico y psicológico,la necesidad de adscribir al profesional de la psicología como servidoreso funcionarios en nuestros juzgados, quienes pueden apoyar en la tomade resoluciones judiciales, en diligencias diversas y con estudios cientí-ficos que permitan dar razones que justifiquen las decisiones judiciales,para que éstas mejoren la calidad en la impartición y administración dejusticia.
En la actualidad encontramos que hay pocos estados de la Re-pública Mexicana, en los se contempla el apoyo de psicólogos comoparte integrante del personal profesional del Poder Judicial, que coad-yuvan en diferentes actividades, que van desde la selección de per-sonal, o bien ya integrados a los Consejos de Familia, junto con unequipo de profesionistas multidisciplinario; en donde su función prin-cipal es auxiliar al juez o en su caso a los funcionarios judiciales, brin-dando información psicológica sobre los diferentes actores que inter-vienen en el proceso litigioso.
Hablar de la conveniencia del apoyo científico psicológico en latoma de resoluciones judiciales, nos lleva a pensar en lo que priva en losprocesos y procedimientos en la actualidad y sabemos que hasta ahoralos tribunales nacionales, por regla general, al resolver cuestiones enmateria de familia o sobre delitos que impactan el ámbito familiar, seauxilian por peritos que también por regla general, no forman parte delPoder Judicial y deben ser contratados por quienes tienen interés legí-timo en las causas, o bien dependen en gran medida del apoyo quereciben de instituciones gubernamentales como el DIF y las procura-durías generales de justicia de los estados, dependencias que priori-zan sus propias cargas de trabajo y postergan las solicitadas por elPoder Judicial, lo que a la vez dilata la toma decisiones del juzgador.Sin menospreciar la labor de estos profesionales, creemos que tene-mos razones suficientes para proponer que profesionales de la psicologíaauxilien a nuestros juzgadores, no como peritos externos a la función,sino como un servidor público más, al servicio de la administraciónde justicia.
La adscripción de psicólogos como servidores públicos en los tribu-nales, contribuirá a la agilización de las diligencias en las que puede par-ticipar, por cuestiones de su perfil profesional y auxiliará con ello, a losfuncionarios judiciales que tienen la obligación de llevar a cabo el pro-ceso, lo que necesariamente debe disminuir las cargas de trabajo que se

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 99
presentan en los juzgados, atacando eficazmente el rezago que en materiade impartición de justicia existe en la actualidad, independientemente deque ésta elevaría su calidad y se brindaría un servicio especializado máshumanizado.
Lo lógico es que esta propuesta pueda recibir una respuesta nega-tiva, pues la voluntad política atiende principalmente a aspectos presu-puestarios, y se podría argumentar que un psicólogo por juzgado familiary penal, sería costoso o bien que podría buscarse una estrategia, comoaquellas que se han dado ya, integrando comisiones o coordinaciones quesirven a la totalidad de los juzgados y áreas operativas del Poder Judi-cial; sin embargo, aunque esta ponencia no tiene el espacio suficientepara demostrar desde el enfoque económico, la conveniencia de adscribirpsicólogos a los juzgados que así lo requieran, estamos convencidas deque una buena planeación nos debe de llevar a buscar el menor costoposible, y si además consideramos que el aspecto cualitativo y humanode tan sensible función de administrar la justicia que incide en el ám-bito familiar, es de interés público del estado, éste no debe sacrificaresfuerzos en aras de un ahorro, que a la larga sólo arroja mayores pro-blemas sociales.
Para poder sustentar estas ideas procederemos a hacer un breverecorrido de los esfuerzos que en esta materia se han hecho en la Repú-blica Mexicana, así como un análisis del campo cognoscitivo y de lashabilidades y destrezas de un profesional de la psicología, con el afánde demostrar que puede laborar en nuestros juzgados como un fun-cionario más y que su apoyo resulta indispensable pues, precisamente,por su vocación puede auxiliar a los funcionarios judiciales de diversasmaneras.
Es de suma importancia remarcar que no atañe al psicólogo, tomarlas decisiones finales, que son única y exclusivamente de los funciona-rios judiciales, en los asuntos de su competencia.
II. EL APOYO CIENTÍFICO QUE EL PROFESIONAL EN PSICOLOGÍABRINDA EN DIVERSOS TRIBUNALES
Nuestra investigación arroja los siguientes datos, respecto a lasentidades federativas que sí han logrado implantar de alguna forma elapoyo psicológico o multidisciplinario a sus tribunales:

EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
CHIHUAHUA xx x Licenciado RenéChacón González.
Visitador.
AGUASCALIENTES x x x Cuentan conDepartamento de
Psicología.
BAJA CALIFORNIASUR
x x LicenciadoGuillermo
Rebelino Pérez.Titular.
Cuentan conÁrea de Psico-logía y Trabajo
Social.
GUERRERO
Se rigex CPC
x
√
√ LicenciadaMaricruz
Rodríguez.
El dictamenpericial es
realizado porDIF.
HIDALGO √ √Consejo
de Familia
√ Licenciada SaraMontes: Encarga-da de Biblioteca.
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE HAN IMPLANTADO APOYO PSICOLÓGICO MULTIDICIPLINARIO A SUS TRIBUNALES

EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
NAYARIT xx
QUERÉTARO x x Licenciada IreneSolórzano.
Cuentan conunidad
psicológica.
TAMAULIPAS x
√
Licenciada AnaMaría Serrano
García asistentedel titular.
ZACATECAS √ √
Áreade
Psico-logía yT. S.
LicenciadoHéctor Manuel
Benítez: Directordel Instituto.
El área de Ps yTS fue creada
por acuerdo delConsejo.
x
x x
x
Licenciada PerlaEstrada. Titular delCentro de Evalua-
ción y apoyo.
Cent. de ApoyoPsicol. (para
personal y sus fami-liares) creado poracuerdo del Pleno.

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA102
Como podemos observar, en Chihuahua, se ha realizado un mag-nífico esfuerzo legislativo pues de su Ley Orgánica se advierte la exis-tencia de un Centro Estatal de Mediación y un Departamento de Estu-dios Psicológicos y Socioeconómicos (artículos 16, 18, 42 y 132 dela LOPJCH), que funciona bajo la dependencia del presidente del Supre-mo Tribunal y atiende principalmente asuntos relacionados con el áreapenal y familiar, pues apoyan en los programas de rehabilitación de reosy tienen la obligación de informar cualquier irregularidad en el trata-miento de detenidos y sobre su estado físico y psicológico, además deasistir a las diligencias donde es requerido y auxiliar al juez en su fun-ción, independientemente de que pueden realizar estudios psicológicos ysocioeconómicos que soliciten las autoridades judiciales o distintas deéstas si son autorizados para ello.
En el estado de Querétaro funciona una Unidad de Psicología quetiene como principales funciones las de elaboración de estudios psico-lógicos y socioeconómicos; atención a víctimas; consultas terapéuticas yconvivencias de orientación con padres e hijos, visitas domiciliarias,independientemente de su integración en el campo de los recursos hu-manos, donde colaboran en la aplicación de baterías con relación a losperfiles del personal y su evaluación. Un esfuerzo real en busca de contarcon una normatividad adecuada, pues su Ley Orgánica no refleja su exis-tencia, aunque el artículo 72 de dicho ordenamiento dispone que el PoderJudicial de ese estado, podrá contar con órganos auxiliares administra-tivos y estos contarán con un reglamento interior, y por lo anterior, parala realización de peritajes ya sean psicológicos o socioeconómicos, seapegan a las disposiciones de los artículos 615 y 314 Bis de su legis-lación adjetiva civil. Por otra parte, sabemos que la Unidad de Psicologíacuenta con un reglamento de convivencia, y están en espera de que seapruebe el Proyecto de Reglamento de la Unidad de Psicología del Tri-bunal Superior de Justicia que ya se encuentra en la legislatura de eseestado, el cual se ha visto postergado hasta esperar la aprobación de lanueva Ley Orgánica de ese Poder Judicial.
En Hidalgo, cuentan con siete Consejos de Familia, distribuidos endicho estado, y sus integrantes, son funcionarios del Poder Judicial, perosólo actúan mediante petición por escrito del juzgador, se compone deun presidente (abogado), un medico general, un psicólogo, un pedagogo

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 103
y un trabajador social. Su fundamento legal lo encontramos en el CódigoFamiliar del Estado de Hidalgo, y dicho consejo inició sus trabajos conmiembros honoríficos y hace 13 años, el Poder Judicial del estado, losincorpora como funcionarios.
Sin embargo, aunque en otros estados existen esfuerzos legislati-vos, en la realidad tenemos que no se han integrado los cuerpos técnicoso multidisciplinarios respectivos y como ejemplo de lo anterior, podemoscitar al estado de Zacatecas, en el que por disposición de su CódigoFamiliar, se contempla la figura del Consejo de Familia, cuya integra-ción se pretende de la siguiente manera: un licenciado en derecho, quienfungirá como presidente del consejo, un psicólogo, que actúa como secre-tario, un trabajador social, un médico general y un pedagogo. Dichocomité está concebido para orientar e instruir el criterio judicial, basadosen el conocimiento del medio social y en la educación de los miembrosde la familia, e informar al juez sobre las causas ignoradas de los pro-blemas suscitados en el ambiente familiar. Tenemos noticia de que aúnno logra integrarse tal consejo en el estado de Zacatecas.
III. ENFOQUE DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA
Para abordar nuestra temática, es necesario explicar qué es la psico-logía, para posteriormente introducirnos al concepto y campo de acciónde la psicología jurídica, que de paso, ha sido muy analizada y recono-cida en España, pues sus universidades cuentan con estudios a nivel delicenciatura en psicología jurídica y en varios de sus tribunales ya secuentan con una estructura que admite como servidor público a un pro-fesional de esta ciencia.1
1 Hablar de la psicología en el caso de España, implica remontarse a 1885, dondela Ley de Sanidad Española crea el cuerpo llamado “Facultativos Forenses”, que fuedesarrollado y reorganizado por el Decreto de Ley de 1891, creando tres secciones:1. Sección de Medicina y Cirugía, 2. Sección de Toxicología y Psicología y 3. Secciónde Medicina Mental y Antropología. En los años subsecuentes varios expertos publicaronlos primeros trabajos sobre esta rama de la psicología, sobresaliendo las publicacionesalusivas a los psicólogos penitenciarios. Y es a partir de la década de los 80s que eldesarrollo ha sido realmente prolifero, la psicología jurídica ya se ha ubicando dentrode un campo de acción que se viene diversificando más y más, ha logrado penetrar delleno en la administración de justicia, cuenta con el sustento de las investigaciones enesta área que realizan tanto las universidades del país, así como por el Colegio Oficialde Psicólogos de España, organismo encargado de reconocer tanto a los profesiona-

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA104
Acorde al concepto brindado por el doctor Feldman,2 se describecomo la ciencia que tiene por objeto el estudio científico del comporta-miento y los procesos mentales. Este concepto se refuerza con el de ladoctora Davidoff, que cita: “La palabra ‘psicología’ viene del vocablogriego que significa ‘estudio de la mente o del alma’… en nuestros díasse define a la psicología como la ciencia que estudia la conducta y losprocesos mentales en todos los animales”.3
Por lo que hace al concepto de psicología jurídica, el Colegio Oficialde Psicólogos de España, la describe como “un área de trabajo e inves-tigación psicológica especializada cuyo objeto es el estudio del compor-tamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y lajusticia”. www.cop.es.
J. Urra, define a la psicología forense como “la ciencia que enseñala aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante laspreguntas de la justicia, y coopera en todo momento con la adminis-tración de justicia… mejorando el ejercicio del derecho”. www.psico-logía-online.
Como ya se dijo en la introducción de este trabajo, para podersustentar nuestras ideas, en primer término procederemos a un realizaranálisis del campo de conocimiento y de las habilidades y destrezas delpsicólogo, para posteriormente tratar de aterrizar en forma específica, laslabores que puede realizar en nuestros juzgados.
les de la psicología jurídica, como a los programas curriculares de las licenciaturas yestudios de posgrado de las universidades españolas.
El desarrollo antes citado de la psicología jurídica en España, ha generado laadscripción de los profesionales de esta rama, como funcionarios más de la administra-ción de justicia. De tal suerte que existen en varios partidos judiciales de las provinciasde algunas comunidades autónomas españolas, los psicólogos de los juzgados, o psicó-logos del tribunal, quienes desarrollan parte de lo que exponemos en esta ponencia comofunciones propias del psicólogo jurídico, además de realizar investigaciones que se vie-nen concretizando en publicaciones sobre esta materia.
En síntesis en se puede apreciar que España ha logrado una excelente interacciónentre los tres principales participantes del ámbito jurídico, nos referimos pues al PoderJudicial, a las universidades y al Colegio Oficial de Psicólogos, sin menospreciar la laborlegislativa que ha realizado el cuerpo legislativo español; lo anterior se ve reflejado enel avance tanto operativo, como en investigación y publicación que vive la psicologíajurídica en ese país.
2 Davidoff, Linda L., Introducción a la psicología, México, McGraw-Hill-Interamericana de México, 2000.
3 Feldman, Robert S., Psicología. Con aplicaciones a los países de habla hispana,México, McGraw-Hill-Interamericana Editores, 1999.

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 105
1. Cuenta con las herramientas necesariaspara manejar situaciones de crisis
Conoce y sabe cómo manejar cada una de las etapas de una crisis.Es bien sabido que en la mayoría de las actuaciones familiares, los actoresinvolucrados en el proceso litigioso, tienden a caer en situaciones de cri-sis o catarsis. Situación que consterna tanto a los abogados como a losfuncionarios judiciales, que en el mejor de los casos —si no es ignoradala situación de crisis—, recurren a conocimientos empíricos para tratarde mitigar la situación.
Un aspecto importante que cabe resaltar aquí, es que el psicólogoademás de saber manejar la situación de crisis en el momento, tambiéntiene la capacidad de predecir bajo qué circunstancias una audienciapuede rayar en crisis, y esto le permite, ya se prevenir o en su caso,propiciar las condiciones idóneas para que la audiencia o en general elproceso sea lo menos intimidante para sus actores.
El minimizar este tipo de situaciones de crisis, nos lleva a teneraudiencias más ágiles, y sobre todo a no cancelarlas, y con esto verseen la necesidad de señalar una nueva audiencia, que necesariamentealarga el proceso litigioso.
2. Audiencias con menores
La formación profesional que tiene el psicólogo, le brinda la capa-cidad de empatizar con el menor, de tal manera que puede entablar unarelación menos estresante, que redunda en el fin principal, que es esta-blecer una relación de iguales, para logar una comunicación más asertiva.
Igualmente sabe en qué nivel intelectual se encuentra el menor, yen base a ello, establece un lenguaje adecuado para que comprenda lonecesario del proceso legal, en el que es parte. Lo anterior, genera en elmenor una actitud de colaboración, porque logra saber qué es lo quepasa, aun a pesar de que sea una situación legal compleja.
Además conoce y sabe, acorde a la edad de los menores, de las eta-pas del desarrollo en que se encuentran, lo que le facilita saber qué nece-sidades son imperantes satisfacer en cada etapa de su desarrollo, de talmanera que puede informar qué es exactamente lo que al menor con-viene, de acuerdo al momento específico de su desarrollo.

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA106
3. En procesos de mediación
El psicólogo es por excelencia, el profesionista idóneo para inter-venir en los procesos de mediación. Cuenta con una formación que lepermite conciliar los interés de las contrapartes, atendiendo siempre elproceso con una actitud de respeto y neutral. Lo cual favorece la reali-zación de acuerdos consensuados entre las partes actoras, que conllevaa que este tipo de acuerdos sean respetados con más frecuencia, que losque se puedan llegar a sentir como impuestos.
4. Entrevistas
El profesional de la psicología, conoce las técnicas de la entrevista,lo que le permite identificar:
– Cuándo es necesario profundizar en alguna área en específico.– Cuándo se debe consultar otras fuentes para corroborar los datos
que arroja la entrevista.– Cuándo es necesario canalizar a las partes a terapia individual,
de pareja o familiar.– Cuándo no es factible confrontar a las partes que intervienen en
el proceso legal, e igualmente identificar cuándo es el momento más ade-cuado para la confrontación.
– Si es factible la resolución del conflicto a través de un procesode conciliación o mediación.
– El grado de afectación de los menores. Mismo que se debe corro-borar a través de estudios psicológicos.
5. Estudios psicológicos
La presencia de personal capacitado brinda la oportunidad de ela-borar estudios, diagnósticos y pronósticos certeros, basados en respues-tas confiables. El psicólogo como perito o especialista, puede proporcio-nar el más aproximado conocimiento de la personalidad de un presuntoautor de delito, de la conducta y de la confiabilidad de lo que informaen sus declaraciones; analizar y emitir opinión respecto a si están orien-tados jurídicamente o bajo presión, si se trata de simples mecanismos dedefensa, sugestiones extrañas o de un deliberado propósito de desviarla acción de la justicia. Este profesional, estudia las características de la

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 107
personalidad, a través de una metodología científica que realiza enlos sujetos en proceso, que ayuda a replantear interrogantes desde elpunto de vista diagnóstico y terapéutico del individuo en una conflictivaantisocial.
Es capaz de realizar un estudio clínico descriptivo sobre los rasgosdel delincuente, de la conducta delictiva, de la estructura familiar y social,analiza las personalidades psicopatológicas, psicosis, neurosis, retrasomental, la personalidad del individuo con una conflictiva sexual y de lapersonalidad dependiente (toxicomanías).
A través de la psicología, se llega a comprender más claramente losprocesos patológicos individuales y sociales de los sujetos a estudio,pues la conducta delictiva, es la expresión psicopatológica particular enel individuo, de su alteración psicológica y social.
El profesional de la psicología es capaz de realizar una labor deinvestigación diagnóstica que permite conocer al agraviado o al sujetoa proceso penal, o a cualquiera de las partes de un proceso civil, particu-larmente en el área familiar, en sus estructuras de personalidad internaso sus capacidades socioeconómicas para hacer frente a la situación legal.
Los dictámenes que emiten, permiten identificar el nivel de afec-tación de la víctima de un delito, establecer un diagnóstico y el periodode tratamiento para su recuperación. En cuanto al presunto responsable,deja al descubierto las motivaciones internas, los rasgos antisociales y lasposibilidades de alteraciones que no sean consecuencia de una afectaciónemocional, sino orgánica, que permita la apertura de un juicio especialpara inimputables, así, el trabajo científico que realiza puede brindar aljuzgador una visión cercana, por ejemplo, de la capacidad social y eco-nómica, que podrá ser aplicada en la reparación del daño, o bien, susevaluaciones pueden permitir al juez familiar conocer la capacidad dealguna o ambas partes del conflicto, tanto en el aspecto social como eco-nómico, y el nivel de afectación, del que puedan llegar a ser víctimas losmenores e incapaces.
En síntesis, la labor del psicólogo resulta de vital importancia, puespuede brindar durante la fase de instrucción en los procedimientos pena-les y de la etapa probatoria en los procesos familiares, los elementosdescriptivos de la personalidad de los sujetos involucrados, que permitenal juzgador contar con argumentos científicos que avalen la motiva-ción en la toma de sus decisiones judiciales, por supuesto, la partici-pación efectiva de estos profesionales dentro de los procesos de impartición

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA108
de justicia, dependerá del nivel de profesionalización con el que cuente,pues el psicólogo que auxilia la labor del juzgador, independientementede su vocación debe contar con conocimientos de la norma que rige losprocesos. Además de poseer un adecuado manejo de los instrumentosde investigación, tabla de valores sólida, pero flexible para compren-der las diferentes personalidades, liderazgo, capacidad para trabajar engrupo, asertividad, alta capacidad empática, adaptabilidad social, pro-actividad y capacidad conciliatoria.
Con ello se puede lograr que el juez cuente, en todos los casos, conla visión de una postura objetiva, donde no influyan intereses de laspartes, del ministerio público o de la defensa en los casos penales, paraapoyar científicamente las resoluciones que emita en cualquiera de lasfases del procedimiento, en forma oficiosa, y sin necesidad de impulsoprocesal y, obvio es que la sentencia que finalmente decida la situaciónlegal de un procesado, o los intereses legítimos de los involucrados enlos procesos familiares, será altamente cualitativa.
6. Otras habilidades
A fin de hacer sentir el valor que tiene la actividad profesional delpsicólogo, citamos algunas otras tareas que puede desempeñar en apoyodel área operativa-administrativa, de los Poderes Judiciales, veamos:
A. Trabajo en equipo científico, ya sea para el Poder Judicial, opara éste en coordinación con los otros sectores de gobierno
Este profesional puede manejar perfectamente en forma individualo en equipo multidisciplinario, las actividades que a continuación sedetallan y que son indispensables para la buena marcha de la adminis-tración de justicia, tales como control, y seguimiento de los juicios afines a su vocación, análisis estadístico, capacitación y profesionalizaciónde los servidores públicos, estudios psicológicos y socioeconómicos, entreotros, a través de:
a) Evaluación y diagnóstico
Como de alguna manera ya lo hemos expresado, el psicólogo puededescribir, evaluar y extraer inferencias de manera sistemática acerca dela condición psicológica o trastorno de la persona o personas involucradas

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 109
en el proceso legal, que tiene como fuente de enriquecimiento la historiaclínica y las pruebas psicológicas aplicadas, y diagnosticar sustrayendola información que arroja tanto la historia clínica como los resultadosde las pruebas psicológicas, para en base en ello lograr determinar cuáles la condición psicológica del sujeto o sujetos en cuestión, o en su casodictaminar el tipo de trastorno que cursa la persona, dichos trastornospueden ser clasificados de manera general, y para mayor ilustración sepuede consultar la clasificación que proporciona el Manual diagnósticode enfermedades mentales DSM-IVR, elaborado por la Asociación Ame-ricana de Psicología, APA.
b) Asesoramiento
Con base en la información obtenida en la evaluación y diagnós-tico, orientar y asesorar tanto sobre las características especificas queimplica la condición psicológica o trastorno, así como las mejores opcio-nes que se vislumbren para los actores jurídicos involucrados.
c) Intervención
Diseñar y realizar de programas para la prevención, tratamiento, re-habilitación e integración de los actores jurídicos a la comunidad o bienal medio penitenciario, tanto a nivel individual, como colectivo.
d) Formación y educación
Brindar a los profesionales del sistema legal, contenidos y técnicaspsicológicas útiles en su desempeño laboral.
e) Campañas de prevención social ante la criminalidad
Elaboración y asesoramiento de campañas de información socialpara la población en general, haciendo énfasis en la población de altoriesgo.
f ) Investigación
Desde esta plataforma puede abordar todos los temas de investiga-ción que emanan de la propia psicología jurídica, a fin de implementar

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA110
mejores estrategias de acción que conlleven a brindar una mejor aten-ción, dentro de este campo.
g) Mediación
Servir a la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictosjurídicos, a través de una intervención mediadora que contribuya a dismi-nuir y prevenir el daño emocional, social, y presentar una alternativa ala vía legal, donde los implicados tienen un papel predominantementeactivo, en la resolución del conflicto.
IV. CONCLUSIONES
1. Los funcionarios judiciales se enfrentan durante su desempeñolaboral, con diversas situaciones que fluyen durante la interacción de laspartes involucradas del proceso, que merman su rendimiento por no estarespecializados que debieran ser atendidas por otro tipo de profesionales,por situaciones que inciden finalmente en la toma de decisiones funda-mentales dentro del proceso.
2. Los juzgados familiares y penales dependen de las evaluacio-nes de corte psicológico que brindan instituciones gubernamentales operitos externos al Poder Judicial. Esta necesidad del trabajo que reali-zan las dependencias como el DIF o las procuradurías de justicia, haceque los procesos y la toma de decisiones intermedias se alarguen en eltiempo, pues los apoyos brindados se hacen cuando las actividades pro-pias de dichas instituciones, lo permiten.
3. Adscribir a profesionales de la psicología como un funciona-rio más en las labores de los juzgados familiares y penales, debe con-siderarse como parte inevitable del proceso evolutivo en la imparticióny administración de justicia; es decir, no puede excluirse de una reformajudicial que busca de manera integral el mejoramiento de esta funciónprimaria del Estado.
4. Un psicólogo puede aligerar las cargas de trabajo en los juz-gados y con ello se puede lograr que la función jurisdiccional reduzcaen gran medida los procedimientos, al auxiliar a los funcionarios judi-ciales, en la celebración de audiencias que tengan por objeto recibir

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 111
declaraciones de las partes involucradas en un conflicto familiar o dequienes se encuentran inmersos en un asunto penal, mediando, conci-liando, orientando, o dictaminando los perfiles de personalidad de todosellos, amén de que resulta, por su vocación la persona idónea que puedebrindar herramientas al juzgador para un dictado de resoluciones apo-yadas en razonamientos y análisis científicos que le permitan tomarlas decisiones más acertadas y justas, ya que de acuerdo al estudio quehemos realizado del campo de conocimiento, habilidades y destrezasdel psicólogo, podemos describir en qué funciones específicas se pue-den desempeñar dentro de los juzgados familiares y penales del PoderJudicial del estado de Baja California, y para el efecto, resumidamente,indicamos las razones que tenemos para esta afirmación.
Como ya se dijo, la práctica del psicólogo es variada, a saber:
a) La psicología aplicada a cualquier campo de conocimiento, quese refiere a las funciones que realiza en su ejercicio profesional, entreotras las siguientes actividades:
• Evaluación y diagnóstico.• Asesoramiento.• Intervención.• Formación y educación.• Campañas de prevención social ante la criminalidad.• Investigación.• Mediación.
b) En el campo de la psicología jurídica, lleva a cabo acciones de:
• Investigación criminológica.• Psicología policial y de las fuerzas armadas.• Victimología.• Psicología judicial (testimonio y jurado).• Servicios sociales.• Psicología penitenciaria.• Mediación.• Psicología aplicada a los tribunales.
– Psicología Jurídica y del menor.– Psicología aplicada al derecho de familia.– Psicología aplicada al derecho civil, laboral y penal.

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA112
c) En la psicología aplicada en los procesos y procedimientos fa-miliares y penales, tareas que de manera breve, enunciativa y no limitativa,podemos enunciar aquellas que específicamente atañen al tema de estetrabajo, la familiar y penal:
– En cuanto a la psicología aplicada al derecho de familia, bási-camente la función del psicólogo consiste en auxiliar al juez en:
• Los procesos de separación y divorcio, celebrando las juntas deavenimiento, conciliación o convenios judiciales, y auxiliando al órganojurisdiccional respecto a la orientación y entrevistas con los sujetos delproceso, especialmente la atención que deben recibir los hijos que vivenese drama.
• Cualquiera de los procesos familiares, puede auxiliar al órganofamiliar con dictámenes de corte psicológico, los relativos de los cónyu-ges para la mejor toma de la decisión judicial que corresponda, así comode las medidas que se adopten referente a los hijos, en los casos de divor-cio, paternidad, custodia, alimentos, educación, entre otros.
• Los procesos de tutela y adopción de menores o estado de inter-dicción, con tareas que le son propias y similares a las que se anunciaronen el apartado anterior.
• En la emisión de los informes técnicos de su especialidad, cua-lesquiera que le solicite el juez, así como el seguimiento de los casos.
– Por lo que hace a la psicología aplicada al derecho penal, bási-camente la función del psicólogo consiste en auxiliar al juez en:
• Asesoría y dictamen sobre la personalidad del sujeto activo y delpasivo del delito, en las causas de violencia intrafamiliar, violación,homicidios, feminicidios, entre otros.
• Colaborar con los secretarios de acuerdos para la toma de decla-raciones, a fin de que exista una comunicación directa y especializada,con los involucrados en el asunto de que se trate.
• Orientación y tratamiento psicológico del sujeto pasivo, víctimadel ilícito penal.
• Intervención en los convenios que se celebren dentro del pro-ceso penal.

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 113
Propuesta
Es necesario que los poderes judiciales cuenten con funcionariosjudiciales adscritos a los juzgados familiares y penales, con labores espe-cíficas que coadyuven en la instrumentalización del proceso y brin-den al juzgador las herramientas o elementos que le permitan justificarcon el apoyo científico de la psicología las decisiones fundamentales quetome. En consecuencia deberá reformarse la Ley Orgánica que regula aeste poder y aquellos reglamentos que se requieran, para que sean incor-porados a las labores de los tribunales citados y/o a las áreas admi-nistrativas. Las funciones específicas que puede realizar deben ser deter-minadas de acuerdo a las necesidades propias de cada tribunal y al efectonos remitimos a las ya indicadas en este estudio.

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA114
CUADRO 1Trastorno Descripción Subcategorías
Trastornos de ansiedad Problemas en los que la an-siedad imposibilita el des-empeño cotidiano.
Trastorno de ansiedad gene-ralizada, trastorno de pánico,fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estréspostraumático.
Trastornos somatoformes Complicaciones psicológi-cas manifiestas a través deproblemas físicos.
Hipocondriasis, trastornode conversión.
Trastornos disociativos División de partes importan-tes de la personalidad quesuelen estar integradas.
Trastorno disociativo de laidentidad (personalidad múl-tiple), amnesia disociativa,fuga disociativa.
Trastornos del estadode ánimo
Sentimientos de euforia odepresión que son lo bas-tante fuertes como para afec-tar la vida cotidiana.
Depresión mayor, trastornobipolar.
Esquizofrenia Problemas de desempeño,perturbaciones del lenguajey el pensamiento, trastornosde percepción, perturbacio-nes emocionales y aislamien-to de los demás.
Desorganizada, paranoica,catatónica, indiferenciada,residual.
Trastornos de lapersonalidad
Problemas que generan pocomalestar personal, pero queconducen a una incapaci-dad para desempeñarse comomiembros normales de la so-ciedad.
Trastorno antisocial de lapersonalidad (sociopatía),trastorno narcisista de lapersonalidad.
Trastornos sexuales Problemas relacionados conla excitación a partir de ob-jetos extraños, o problemasvinculados con el desempe-ño sexual.
Parafilias, disfunción sexual.
Trastornos relacionadoscon el uso de sustancias
Problemas relacionados conel consumo y la dependen-cia a las drogas.
Alcohol, cocaína, alucinó-genos, marihuana.
Delirio, demencia, amnesia y otros trastornos cognitivos
FUENTE: Tomado del libro Comportamiento anormal, 4a. ed.

CUADRO 2
EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
COLIMA xx x LicenciadoGuillermo Torres
Zamora.
CHIHUAHUA x x x Cuentan conDepartamento de
Psicología.
DISTRITO FEDERAL x x LicenciadaSocorro Mora.Investigadora.
Se apoyan enperitos para
aspectos psico-lógicos.
AGUASCALIENTES x Cuentan condepartamento de
psicología.
BAJA CALIFORNIA Se apoyan enperitos para
aspectos psico-lógicos.
Licenciado RenéChacón González.
Visitador.
Se apoyan enDIF para aspec-tos psicológicos.
x
xx
x x x

√
EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
BAJA CALIFORNIASUR
x x LicenciadoGuillermo Rebelino
Pérez. Titular.
CAMPECHE x x x El dictamenpericial es realizado
por DIF. Tienenuna iniciativa del
Código Familiar enCongreso.
COAHUILA x Secretaria de direc-tora. Secretaria delJuez 1o. Familiar.
En dictamenpericial seapoyan en
peritos.
GUANAJUATO Licenciado DavidArturo Gutiérrez
Márquez. Secreta-rio particular dePresidencia del
Tribunal.
Cuentan con Áreade Psicología yTrabajo Social.
La directora.
x x
x x x

EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
JALISCO x Licenciado CarlosRivera B. Jefe de
capacitación.
En dictamenpericial se apoyan
en peritos.
HIDALGO √ √ Consejode familia,abogado,médico,
psicológo,trab. social,profesor.
√ Licenciada SaraMontes: Encarga-da de Biblioteca.
GUERRERO
Se rigex CPC
x√ LicenciadaMaricruz
Rodríguez.
El dictamenpericial es rea-lizado por DIF.
x x
ESTADO DEMÉXICO
x x x Licenciado ArielPedraza. Coordi-nador Adminis-
trativo delInstituto.
El dictamenpericial se realiza
por peritosempleados delpoder Juducial.

x
EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
MICHOACÁN xx x Licenciada AnabelRodríguez.
MORELOS x x x LicenciadaEvangelina Fraga.Oficial Judicial.
NAYARIT x x LicenciadoHéctor Manuel
Benítez. Directordel Instituto.
El área de P. S. yT. S. fue creadapor acuerdo del
consejo.
PUEBLA x
√
Licenciado Jacobdel Castillo. Coor-dinador Jurídico.
SINALOA Licenciado JoséAntonio López.
CoordinadorJurídico.
Área depsicología
y T. S.
x
x x x

EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
OAXACA xx x LicenciadaNoemí Cruz
Aragón. Asistentedel director.
QUERÉTARO x x x Cuentan conunidad psico-
lógica
QUINTANA ROO x x LicenciadaGabriela Rosado.
SAN LUIS POTOSÍ x LicenciadaMargarita Puente
Martínez.
En dictamenpericial seapoyan en
peritos.
x
Licenciada IreneSolórzano.
xx

EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
SONORA x Licenciado JesúsHilario Aguirre
Valenzuela. JuezPrimero Familiaren Hermosillo.
En dictamenpericial se
apoyan en DIF,Salud Mental,Sector Salud.Tienen una
iniciativa delCód. Familiar
ante el Congresodesde varios años
y no ha sidoaprobado.
TAMAULIPAS x x
Médicoterapeuta.
Licenciada PerlaEstrada. Titulardel Centro deEvaluación y
apoyo.
Centro de ApoyoPsicológico (para
personal y susfamiliares) creadopor acuerdo del
Pleno.
x
√x Arts. 552y 553 delCod. deProc. Ci-viles delestado deSonora.

EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
TLAXCALA xx x CiudadanaVictoria, secreta-
ria del Titular.
VERACRUZ x x x
YUCATÁN x x LicenciadoMarco Alejandro
Celis Quintal,Titular.
ZACATECAS Licenciada AnaMaría Serrano
García. Asistentedel Titular.
x
Señora Merce-des, secretariadel Director
General.
x√√

EstadoCuentan con
Código Familiar
Cuentan conCódigo de
ProcedimientosFamiliar
Su legislacióncontempla la
figura depsicólogos enlos juzgados
familiares
Nombre y cargode quien
proporcionainformación Observaciones
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
CHIAPAS xx x Ciudadana RosarioCastillejos. Jefa de
depto. de T. S.
DURANGO x x x
TABASCO x x Señora RebiRamón Pérez.Secretaria del
Titular.
Trabaja-dora
Social.
x
Licenciada KarlaIvonne Cabrales.Auxiliar Jurídica.
* Consulta realizada vía telefónica, durante el mes de abril de 2005, a los Institutos de la Judicatura, o Centros deEspecialización de los Poderes Judiciales del país, quienes ocasionalmente remitían a otras instancias del Poder Judicial,para realizar la consulta.

ADSCRIPCIÓN DE PSICÓLOGOS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES 123
V. BIBLIOGRAFÍA
CANTÓN DUARTE, José et al., Conflictos matrimoniales, divorcio y desarro-llo de los hijos, España, Pirámide, 2000.
CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F., La familia en el derecho, México, Porrúa,1984.
DAVIDOFF, Linda L., Introducción a la psicología, México, McGraw-Hill-Interamericana de México, 2000.
FELDMAN, Robert S., Psicología. Con aplicaciones a los países de hablahispana, México, McGraw-Hill-Interamericana Editores, 1999.
IBARROLA, Antonio de, Derecho de familia, México, Porrúa, 1984.MONTERO DUHALT, Sara, Derecho de familia, México, Porrúa, 1987.PÉREZ DUARTE Y N., Alicia Elena, Derecho de familia, México, UNAM,
1990.SUE, D., SUE, D. y SUE S., Comportamiento anormal, 4a. ed., México,
McGraw-Hill-Interamericana de México, 2000.
Fuentes legislativas
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro de Arteaga.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.Código Familiar del Estado de Zacatecas.Código Familiar del Estado de Hidalgo.Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California.Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California.Ley de Enjuiciamiento Civil Española.Ley de Enjuiciamiento Criminal Española.
Fuentes electrónicas
Psicología jurídica, España, Colegio Oficial de Psicólogos, www.cop.es/perfiles/contenido/juridica.htm.

KULJACHA LERMA / ANDRADE FAVELA124
Rol del psicólogo en el ámbito jurídico, España, Psicología online, www.psi-cología-online.com/colaboradores/iayf/rolpsi.htm.
Programa de entrenamiento de asesoría psicológica forense en los juzgadosde familia de Bogota, Colombia, Colombia, www.psicologiajuridica.org.
MECERREYES JIMÉNEZ, José, La práctica pericial psicológica en los juzga-dos de familia, España, www.peritusvirtual.com.

125
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA;UNA APROXIMACIÓN A LAS CONSTITUCIONES
LATINOAMERICANAS
Efrén CHÁVEZ HERNÁNDEZ *
SUMARIO: I. La familia y su protección constitucional. II. Los derechosfamiliares de la persona y derechos sociales de la familia. III. La fa-milia en las Constituciones latinoamericanas. IV. La familia en la Cons-
titución mexicana. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.
I. LA FAMILIA Y SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
La familia es la institución social más importante, es anterior al ordenjurídico, y éste debe encaminarse a lograr su desarrollo pleno. Despuésdel individuo en particular, la familia es el fin primordial de la activi-dad de Estado.
A lo largo de la historia, los Estados se han empeñado en prote-ger y desarrollar tan importante institución mediante su regulación enlas leyes ordinarias, en los ordenamientos constitucionales e inclusoen los tratados y declaraciones internacionales. Esto ha permitido quecada vez un número mayor de constituciones en el mundo contemplenesta institución en su texto, reconociéndole derechos e imponiendo obli-gaciones al Estado para beneficio de ésta.
En este estudio realizaremos un recorrido por las constitucionesde los principales países latinoamericanos, analizando la protección quehacen de dicha institución. Iniciaremos con algunas referencias al con-cepto de familia y su necesidad de protección. Posteriormente anali-zaremos los derechos inherentes a ella, prerrogativas que se pueden
* Maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, académi-co del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho, UNAM.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ126
denominar como derechos familiares de la persona y derechos socia-les de la familia, indicando brevemente el contenido de cada uno deellos. Después revisaremos la regulación de la familia en las principa-les constituciones latinoamericanas, para en seguida, analizar el casomexicano, finalizando con algunas reflexiones en aras de otorgarle unamayor protección a tan importante institución.
El concepto de familia es sin duda de carácter sociológico antes quejurídico, como señalamos, la familia es anterior al mismo Estado, yaque existe antes que éste, por tanto, el orden jurídico la contemplaráatendiendo a sus fines. La familia, ha contado a lo largo de la historiacon tres finalidades: una natural (unión de hombre y mujer, procreacióny conservación de la especie), otra moral espiritual (lazos de afecto, soli-daridad, cuidado y educación de la prole) y una tercera de carácter eco-nómico (alimento y techo). Con base en los fines descritos, Hernán Corralla define como:
aquella comunidad que, iniciada o basada en la unión permanente de unhombre y una mujer destinada a la realización de los actos propios de lageneración, está integrada por personas que conviven bajo la autoridaddirectiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, ad-juntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y desarrollo económicodel grupo, y se hallan unidas por un afecto natural derivado de la rela-ción de pareja o del parentesco, el que las induce a ayudarse y auxiliarsemutuamente.1
Otra definición de familia, a la luz de la antropología social es laque la considera como “una agrupación social, una comunidad cuyosmiembros se hallan unidos por lazos de parentesco”.2
Cada persona puede elegir entre formar o no una familia, pero nopuede inventarla, no es sólo una institución jurídica a la que el hombredebe adaptarse, es una institución natural, el Estado interviene en suregulación, para el bien común.3
1 Corral, Hernán, Derecho y familia, citado por Carrasco Barraza, Alejandra,“A la sombra de la torre de Babel. A propósito de recientes reflexiones jurídicas sobrela familia”, Revista Chilena de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agostode 1994, p. 372.
2 Serna, Pedro, “Crisis de la familia europea: una interpretación”, Revista Chile-na de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto de 1994, p. 235.
3 Cfr. Carrasco Barraza, Alejandra, op. cit., nota 1, pp. 375.

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 127
Como señala Hernán Corral, el deseo por la preservación de lafamilia, considerada elemento fundamental para la vida del hombre encomunidad, se ha traducido en una multiplicidad de consagracionesnormativas en textos jurídicos de la más alta jerarquía e importancia.En ellos el Estado o la comunidad internacional reconocen en la familiauna realidad que es prejurídica, y no creada o diseñada por las normaslegales emanadas de la autoridad política estatal o de organismossupraestatales o paraestatales; dicho reconocimiento implica un respetopor la autonomía de los fines y la libertad de desarrollo de cada una delas familias para alcanzar estas finalidades; además del reconocimiento,el Estado o la comunidad internacional se obligan a proporcionar unaprotección especial a la familia, que la distingue de otras formacionessociales o cuerpos intermedios a los cuales también se presta recono-cimiento, es decir, implica un tratamiento preferencial o privilegiadoa la familia: esta protección especial se extiende también y particu-larmente al ámbito jurídico, la cual se debe desplegar respecto de unainstitución que mantiene una fisonomía distinguible y una realidadinequívoca: la familia, que se valora per se como un elemento natural,básico o fundamental del orden social.4
Como ejemplo de lo anterior, tenemos que la Declaración Universalde Derechos Humanos (1948) reconoce en el artículo 16 a la familiacomo “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene dere-cho a la protección de la sociedad y del Estado”, señalando asimismo quelos hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sinrestricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarsey fundar una familia. La Declaración Americana de los Derechos y De-beres del Hombre (1948) afirma en el artículo sexto que: “toda per-sona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de lasociedad, y a recibir protección para ella”. El Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Uni-das (1966), considera en el artículo 10 a la familia como “el elementonatural y fundamental de la sociedad”, a la cual debe concederse “la másamplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitu-ción y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijosa su cargo”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
4 Cfr. Corral Talciani, Hernán, “Familia sin matrimonio, ¿modelo alternativo ocontradicción excluyente?”, Revista Chilena de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21,núm. 2, mayo-agosto de 1994, pp. 262-264.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ128
las Naciones Unidas (1966) en el artículo 23, afirma también que “lafamilia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienenderecho a la protección de la sociedad y del Estado”, asimismo, reconoceel derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundaruna familia, si tienen edad para ello. En semejantes términos la Conven-ción Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pactode San José de Costa Rica (1969), reconoce en su artículo 17 a la fami-lia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe serprotegida por la sociedad y el Estado”.
Otros instrumentos internacionales también contienen disposicio-nes diversas que redundan en beneficios concretos a la familia, tales sonlos casos de la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio,la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimo-nios (1962), Convención sobre la eliminación de todas las formas dediscriminación contra la mujer (1979), la Convención Interamericanapara prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Con-vención de Belém do Pará” (1994), Convención sobre los derechos delniño (1989), entre otros.5
Todo ello muestra la preocupación de los Estados por proteger ala familia, estableciendo como imperativo de la sociedad y del Estado.Además, como señala Bidart Campos, el ingreso a la Constitución denormas sobre la familia tiene un claro efecto práctico: disipar toda dudaacerca de la posibilidad de invocar dichas normas en la jurisdicciónconstitucional, así como descalificar cualquier otra norma inferior quesea desafín, incompatible o violatoria.6
A continuación examinaremos a que se puede referir el concepto deprotección.
II. LOS DERECHOS FAMILIARES DE LA PERSONAY DERECHOS SOCIALES DE LA FAMILIA
De acuerdo con el ilustre profesor Manuel Chávez Asencio, la fami-lia cuenta con ciertos derechos específicos que ha denominado como
5 Cfr. Pedroza de la Llave, Susana Thalía y García Huante, Omar (comps.), Com-pilación de instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados porMéxico 1921-2003, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, 2 vols.
6 Bidart Campos, Germán, “El derecho de familia desde el derecho de la Cons-titución”, Entre abogados, San Juan, Argentina, año VI, núm. 2, 1998, p. 17.

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 129
“derechos familiares de la persona” y “derechos sociales de la familia”.Los primeros se refieren a aquellos derechos innatos y fundamentales detodo ser humano; mientras que los segundos, a las prerrogativas de lafamilia como grupo social.
Dichos derechos, en opinión del autor, al ser reconocidos (no otor-gados ni concedidos) por la autoridad y contenerse en la legislación, sontambién derechos públicos subjetivos; son oponibles erga omnes;son derechos originarios e innatos, ya que su nacimiento no depende dela voluntad del miembro de la familia o de ésta; son vitalicios, impres-criptibles e inembargables, no están dentro del comercio y no puedentransmitirse.7
Entre los derechos familiares de las personas, Chávez Asencio señala:
1. Derecho a contraer matrimonio, prerrogativa del hombre y lamujer a partir de la edad núbil.
2. Derecho a la preparación para la vida conyugal y familiar, locual implica una educación integral que los prepare a la vida futura ypara ser elementos útiles a la sociedad.
3. Derecho a formar y ser parte de una familia, lo anterior debidoa que la persona, independientemente de su edad, sexo, raza, necesita dela protección y ambiente familiar.
4. Derecho de la madre a la protección legal y a la seguridad social,es decir, que toda mujer que ha concebido, por el hecho de ser madre,tiene derecho a la asistencia social y a la protección alimentaria para ellay sus hijos, independientemente de que sea madre soltera o madre dentrode matrimonio.
5. Derecho a decidir sobre el número de hijos, es un derecho fun-damental de toda persona que debe ejercer de manera libre, responsablee informada.
6. Derecho al ejercicio de la patria potestad, ya que ésta se originade la paternidad y de la maternidad, y debe realizarse en beneficio delos hijos menores, por lo que también implica el derecho prioritariode los menores a recibir la atención completa, educación, cuidado ydesarrollo integral.
7. Derecho de nacer y a la seguridad social del concebido, median-te el cual se debe entender que todo concebido, tiene el derecho desde
7 Chávez Asencio, Manuel, “Alternativas constitucionales para la familia delsiglo XXI”, Revista Mexicana de Procuración de Justicia, México, vol. 1, núm. 4,
febrero de 1997, pp. 113-116.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ130
el momento de la concepción, el derecho a la protección social y delEstado, para asegurar su nacimiento. Aquí menciona Chávez Asencio elproblema del aborto, del cual señala que aunque sea consentido libre-mente por los padres o por la madre, constituye un atentado directocontra el derecho humano primario a la vida del concebido y no nacido,derecho que los estados deben garantizar.
8. Igualdad de dignidad y de derechos de los cónyuges, ya quehombre y mujer son iguales en dignidad y disfrutarán de iguales dere-chos conyugales.
9. Derechos de los cónyuges e hijos a la protección legal de susderechos en caso de cesación de efectos del matrimonio o en caso deabandono, esto ante el aumento notorio de los problemas originados porel divorcio y/o el abandono irresponsable por parte de los padres, quie-nes dejan sin sustento a la madre y a los hijos.
10. Igualdad de dignidad y de derechos de los hijos, independien-temente de su origen, ya que no debe haber distinción respecto a los hijossegún su nacimiento, no sólo respecto a los habidos dentro de matri-monio o fuera de él, sino también con relación al estado de los padreso forma de vida de ellos.
11. Derecho de los hijos a la educación, alimentos, buen trato ytestimonio de los padres, deber que corresponde a ambos padres parael bien de los hijos y de la sociedad.8
A éstos podemos agregar:
12. Derecho de lo menores que hayan sido dados en adopción, paraque se confieran a matrimonios estables, que garanticen el pleno desa-rrollo del menor; lo anterior, debido a los aumentos notables de parejasde hecho que piden el derecho de adoptar, cuando en realidad la mismaforma de vida de estas parejas resulta un atentado contra el derecho fun-damental de los niños a un desarrollo físico y emocional completo.
13. Derecho de los menores a la asistencia individual del Estado,prerrogativa inherente al individuo y que adquiere mayor importanciatratándose de los miembros más pequeños e indefensos del conjuntosocial, de los cuales el Estado y la sociedad son responsables. Este derechoimplica la alimentación, vestido, vivienda, educación, protección de lasalud, recreación del menor, independientemente de las prestaciones de
8 Chávez Asencio, Manuel, La familia en el derecho; derecho de familia y rela-ciones jurídicas familiares, México, Porrúa, 1984, pp. 381-400.

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 131
carácter social que pudieran implementarse para grupos sociales especí-ficos. Este beneficio se extiende también para los padres ancianos oindefensos.
Referente a los derechos sociales de la familia, Chávez Asencioenumera los siguientes:
1. Derecho al ser y al hacer, es decir, el derecho de la familia aexistir, otorgándole las facilidades y los beneficios necesarios parasu pleno desarrollo; absteniéndose el Estado de toda acción que puedadañar o poner en peligro la institución familiar; emprendiendo toda ac-ción que redunde en beneficio de las familias, buscando su integraciónhumana y social.
2. Derecho al trabajo, es un derecho de toda persona, pero tieneespecial significación en la familia, ya que se busca el sostenimiento dela familia a través del trabajo de uno o varios de sus miembros. Por ello,se debe velar por la libertad de trabajo, por las condiciones de trabajoque tomen en cuenta a la familia del trabajador, así como promover lapreferencia de empleo, en igualdad de condiciones, respecto a aquellaspersonas que soportan cargas familiares, entre otras acciones.
3. Derecho a un salario familiar suficiente, esto es, que sea bas-tante para atender a las necesidades de los miembros de la familia, yque se tenga derecho a igualdad de salario por trabajo igual sin dis-criminación alguna.
4. Derecho a la salud y a la seguridad social, toda familia tienederecho a una seguridad social integral: asistencia médica, quirúrgica,atención hospitalaria, pago de pensiones, promoción de la sanidad fami-liar y prevención de enfermedades.
5. Derecho a la vivienda digna y suficiente a sus necesidades.6. Derecho a la educación, referido tanto a los padres como a
los hijos, a los primeros para que se capaciten y completen su instruc-ción, teniendo el derecho y deber de formar a los hijos y educarlos,teniendo el derecho preferente de escoger el tipo de educación quehabrá de darse a los hijos. Respecto a los hijos, que tengan el derechode acceder a su instrucción primaria, secundaria, preparatoria y profe-sional. También abarca el derecho a la cultura, que abarca no sólo laque se obtiene de la educación formal, sino también de la no formal(cursos, talleres, diplomados para los padres y los hijos, entre otros).

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ132
7. Derecho a creer y profesar su propia fe y a difundirla, siendola libertad religiosa un derecho fundamental del individuo, es en la fa-milia donde se promueve y se vive principalmente, siendo pues, dere-cho de toda persona el manifestarla individual y colectivamente, tantoen público como en privado y poder enseñarla o propagarla.
8. Derecho a la intimidad, libertad y honor familiares, prerrogativaque la familia y sus miembros pueden ejercer frente a todos, incluyendoal Estado, para lograr un ambiente sano y de paz, en donde se puedalograr la intimidad de la vida familiar; el Estado tiene la obligación derespetar y promover esa intimidad, libertad, seguridad familiares.
9. Derecho a participar en el desarrollo integral de la comunidad,es necesario que existan condiciones sociales favorables para que lafamilia pueda cumplir su fines, participar como núcleo familiar y a tra-vés de sus miembros, en el desarrollo integral de la comunidad y delpaís.
10. Derecho a la asesoría conyugal y familiar; ante los frecuentescasos de desintegración conyugal y familiar, es necesario una políticafamiliar y conyugal que fomente la integración, corresponde a las ins-tituciones públicas generarlos mediante la preparación de personas anivel universitario, integrarlos dentro del servicio público para que pue-dan ejercer la profesión de consultores conyugales y familiares.
11. Derecho al descanso, debe procurarse un tiempo libre que favo-rezca la vivencia de los valores de la familia.
12. Derecho de asociación, ya que las asociaciones de carácterfamiliar y sus federaciones o confederaciones internacionales tienenderecho a constituirse y ser reconocidas jurídicamente.
13. Derechos especiales, aquí se pueden incluir apoyos de caráctersocial para los miembros de la familia en situaciones especiales: para elcónyuge viudo; para las familias cuyos padres o titulares se encuentrenen prisión; familias de emigrados, entre otros.9
Todos estos derechos se encuentran regulados en mayor o menorgrado por las diversas constituciones o en instrumentos internacionales.
Asimismo, se habla de principios constitucionales del derechode familia, entre los que pueden mencionarse: principio de igualdad, de
9 Ibidem, pp. 401-424.

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 133
respeto, de reserva legal, de protección, de intereses prevalentes, de favo-rabilidad, de unidad familiar.10
En el siguiente apartado revisaremos cómo se encuentra regu-lada la familia en las constituciones de los principales países latino-americanos, destacando la protección que hacen dichos ordenamientosa la familia.
III. LA FAMILIA EN LAS CONSTITUCIONES LATINOAMERICANAS
1. Argentina
La constitución argentina reformada en 1994 señala que la ley esta-blecerá diversos beneficios, entre los que destacan: “la protección inte-gral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación eco-nómica familiar y el acceso a una vivienda digna” (artículo 14 bis).
También menciona como facultad del Congreso sancionar leyesrelativas a la educación que aseguren la participación de la familia y dela sociedad (artículo 75, inc. 19).
Por otro lado, reconoce con jerarquía constitucional a diversos tra-tados entre los cuales se encuentran: la Declaración Americana de losDerechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de DerechosHumanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pac-to Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facul-tativo; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-criminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos delNiño (artículo 79, inc. 22), por lo cual integra los diversos artículosprotectores de la familia.11
2. Bolivia
La Constitución boliviana de 1995, contempla entre los derechosfundamentales de toda persona “una remuneración justa por su trabajo,
10 Cfr. Parra Benítez, Jorge, “El carácter constitucional del derecho de familiaen Colombia”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Medellín, Colombia,núm. 97, 1996, pp. 47-52.
11 Cfr. Bossert, Gustavo A. y Zannoni, Eduardo A., Manual de derecho de familia,5a. ed., Buenos Aires, Argentina, Astrea, 2003, pp. 12-17.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ134
que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano”(artículo 7o., inc. j). Por otro lado, establece como deber de toda personala asistencia, alimentación y educación a los hijos menores de edad, asícomo la protección y socorro a los padres cuando éstos se encuentrenen enfermedad, miseria o desamparo (artículo 8o., inc. e).
Asimismo, contempla en el Título Quinto de la Parte Tercera (regí-menes especiales) de dicho ordenamiento, al Régimen Familiar señalan-do que “el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protec-ción del Estado” (artículo 193). Asimismo, destaca la igualdad de derechosy obligaciones de los cónyuges en el matrimonio (artículo 194, frac. I); losefectos similares al matrimonio respecto a las relaciones personales patri-moniales que producen las uniones libres o de hecho (artículo 194, II);la igualdad de los hijos sin distinción de origen (artículo 195); el criteriode “el mejor cuidado e interés moral y material” de los hijos para determi-nar la situación de éstos en casos de separación conyugal (artículo 196);la autoridad de los padres o tutores sujeta siempre al interés de los hijos,de los menores y de los inhabilitados, en armonía con los intereses dela familia y de la sociedad (artículo 197); el carácter inalienable e inem-bargable del patrimonio familiar (artículo 198); la protección de la sa-lud física, mental y moral de la infancia, y la defensa de los derechosdel niño “al hogar y a la educación”, a cargo del Estado (artículo 199).
3. Brasil
La constitución de 1988 de Brasil contempla un capítulo VII dentrodel Título VIII (Sobre el Orden Social), acerca de la familia, la niñez,la adolescencia y la vejez. Así concibe a la familia como base de lasociedad, otorgándole el Estado una protección especial (artículo 226).
En dicho ordenamiento se establece el matrimonio civil gratuito yal religioso se le otorga efectos civiles; reconoce como entidad familiara la unión estable de hombre y mujer, así como la comunidad formadapor cualquiera de los padres y sus descendientes; contiene también dis-posiciones sobre la igualdad de los cónyuges, sobre la planificación fa-miliar y la asistencia del Estado para cohibir la violencia intrafamiliar(artículo 226). Dispone como deber de la familia, la sociedad y el Estadoasegurar a los niños y adolescentes, el derecho a la vida, salud, alimen-tación, educación, respeto, convivencia familiar y comunitaria, entre

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 135
otros, protegiéndolos de toda discriminación, explotación, violencia,(artículo 227); para tal efecto se mencionan programas diversos a cargodel Estado para la protección y desarrollo de los menores.
Contempla también el deber de los padres de asistir a sus hijosmenores, y el deber de los hijos mayores respecto a sus padres (artícu-lo 229); garantiza a las personas mayores el derecho a la vida, al respetoa su dignidad, la participación en la comunidad (artículo 230).
Como podemos observar es una constitución con alta protección ala sociedad.
4. Chile
La Constitución de 1980 con sus reformas de 2001 reconoce a lafamilia como “el núcleo fundamental de la sociedad”, es deber del Esta-do dar protección a la familia y orientarse al fortalecimiento de ésta(artículo 1o.). Asimismo, la constitución garantiza el respeto a la honrade la familia (artículo 19, núm. 4).
De igual forma, en otros preceptos constitucionales se hace referen-cia indirectamente a la familia, por ejemplo: el derecho y deber de lospadres de educar a sus hijos (artículo 19, núm. 10); el derecho de escogerel establecimiento de enseñanza para sus hijos (artículo 19, núm. 11); lainviolabilidad del “hogar” (artículo 19, núm. 5).12
5. Colombia
La Constitución de 1991 con reformas de 2001 contempla queel Estado “ampara a la familia como institución básica de la sociedad”(artículo 5o.). Considera a la familia como “el núcleo fundamental de lasociedad”, señalando que ésta “se constituye por vínculos naturales ojurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraermatrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” (artículo 42).
Determina la protección integral de la familia garantizada por elEstado y la sociedad. Reglamenta el patrimonio familiar como inalie-nable e inembargable, y como inviolables la honra, dignidad e intimi-dad de la familia; fundamenta las relaciones familiares en la igualdad de
12 Cfr. Soto Kloss, Eduardo, “La familia en la Constitución Política”, RevistaChilena de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto de 1994, pp. 217-219.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ136
derechos y deberes de la pareja, así como en el respeto recíproco entretodos sus integrantes; condena toda forma de violencia en la familia;determina la igualdad de los hijos sea cual fuere su origen y considerala reglamentación en la ley acerca de la primogenitura responsable;contempla el derecho a decidir el número de hijos y el deber de soste-nerlos mientras sean menores o impedidos; menciona los efectos civilesdel matrimonio religioso; entre otras cosas (artículo 42).
Determina la igualdad de hombres y mujeres, prohíbe la discri-minación y otorga una especial asistencia del Estado a la mujer emba-razada y a la mujer cabeza de familia (artículo 43); reconoce los dere-chos del niño entre los que está el de tener una familia y no ser separadode ella, así como evitar cualquier forma de abandono, violencia, daño,abuso, etcétera, garantizando su desarrollo armónico e integral y el ejer-cicio pleno de sus derechos, otorgando a cualquier persona la facultadde exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de losinfractores (artículo 44). El adolescente tiene de igual forma el derecho ala protección y a la formación integral (artículo 45); y las personas de latercera edad gozan también de la asistencia y protección del Estado,la sociedad y la familia, garantizándoles los servicios de la seguridad so-cial integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia (artículo 46).
La Constitución colombiana de 1991 sí contempló a la familia comoobjeto de protección a diferencia de las anteriores, considerándose asíque el derecho de familia tiene jerarquía constitucional y está integradopor dos clases de reglas: unas orientadoras o básicas que son las decarácter constitucional, y las reguladoras que son las de carácter civil.13
6. Costa Rica
La Constitución de 1949 con sus reformas de 2001, contempla ala familia como “elemento natural y fundamento de la sociedad”, cuyabase esencial es el matrimonio descansando en la igualdad de dere-chos de los cónyuges. La familia, al igual que la madre, el niño, el an-ciano y el enfermo desvalido, tiene derecho a la protección del Estado(artículos 51 y 52).
Contempla las obligaciones de los padres hacia los hijos en situa-ción de igualdad independientemente si son habidos fuera o dentro del
13 Cfr. Parra Benítez, Jorge, “El carácter constitucional del derecho de familia enColombia”, op. cit., nota 10, pp. 38-41.

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 137
matrimonio, otorgando a éstos el derecho de saber quiénes fueron suspadres (artículo 53).
Para la protección especial de la madre y del menor existe el Patro-nato Nacional de la Infancia, una institución autónoma (artículo 55).
Asimismo se contemplan diversas políticas de carácter social quedeberá emprender el Estado, entre las que destaca la construcciónde viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador(artículo 56).
7. Cuba
En Cuba, aunque la protección de la familia se estableció en laConstitución desde 1940, ésta no resultó consecuente con la realidad,fue a partir de 1959 cuando la protección de la familia constituyó unverdadero y real interés del Estado; modificándose en 1976 y 1992 laConstitución, dedicándose el capítulo IV a dicha institución.14
En los artículos 35 a 51 regula diversos aspectos de la familia,determinando que el Estado protege a la familia, la maternidad y elmatrimonio, reconociendo en la familia “la célula fundamental dela sociedad”, le asigna “responsabilidades y funciones esenciales en laeducación y formación de las nuevas generaciones” (artículo 35).
Define al matrimonio como “es unión voluntariamente concertadade un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vidaen común”, reconoce la igualdad de los cónyuges y remite a la ley pararegular lo referente al matrimonio (artículo 36).
Reconoce la igualdad de derechos de los hijos; los deberes de lospadres hacia sus hijos (alimentación, asistencia, educación y formaciónintegral) y de los hijos a los padres (respeto y ayuda); asimismo el deberde la familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones demasas y sociales de prestar especial atención a la formación integralde la niñez y la juventud.
De igual forma considera una serie de acciones en para la asisten-cia social de la familia: igualdad de oportunidades, apoyo a la mujertrabajadora, asistencia social, educación.
14 Cfr. Lara Hernández, Eduardo, “El constitucionalismo cubano y la protecciónde la familia”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madrid, núm. 4,2000, pp. 205-209.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ138
8. Ecuador
La Constitución de Ecuador de 1998 también dedica un apartadoespecial para la familia: la sección tercera del capítulo 4 “De los dere-chos económicos, sociales y culturales” del Título III, artículos 37 a 68.
Se establece que: “el Estado reconocerá y protegerá a la familiacomo célula fundamental de la sociedad y garantizará las condicionesque favorezcan integralmente la consecución de sus fines” (artículo 37).Igual protección recibirán el matrimonio, la maternidad y el haber fami-liar, así como también se apoyará a las mujeres jefas de hogar.
Contempla al matrimonio fundado en el libre consentimiento de loscontrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legalde los cónyuges; el concubinato generará los mismos derechos y obliga-ciones que las uniones surgidas de matrimonio; propugna la maternidady paternidad responsables; reconoce el patrimonio familiar; se puntuali-zan políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres yhombres, a través de un organismo especializado.
Respecto a la niñez y adolescencia, es obligación del Estado,la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad su desarrollointegral y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, aplicando el prin-cipio del interés superior de los niños; sus derechos prevalecerán sobrelos de los demás. El Estado asegurará y garantizará además de los de-rechos comunes al ser humano, los siguientes: derecho a la vida, desdesu concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombrey ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, aldeporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfru-tar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, alrespeto a su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que lesafecten; libertad de expresión y asociación (artículo 49).
De igual forma, se considera la protección a las personas con dis-capacidad, las personas de la tercera edad, los jubilados mediante diver-sas acciones sociales tales como el seguro general obligatorio y el segurosocial campesino. Se determina la educación como un derecho irrenun-ciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y lafamilia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollonacional y garantía de la equidad social.
También se reconoce el respeto a la intimidad familiar (artícu-lo 23, núm. 8) y la asistencia en casos de violencia intrafamiliar (ar-tículo 23, núm. 10).

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 139
9. Paraguay
La Constitución de 1992 contiene también un capítulo dedicado alos “Derechos de la familia”, incluyendo los siguientes:
a) La protección a la familia considerándola el fundamento de lasociedad, incluyendo en ella a la unión estable del hombre y de la mujer,a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus pro-genitores y sus descendientes (artículo 49).
b) El derecho a constituir familia (artículo 50).c) El reconocimiento del matrimonio del hombre y la mujer como
uno de los componentes fundamentales en la formación de la familia, laequiparación de efectos similares en las uniones de hecho entre el hom-bre y la mujer (artículo 51).
d) El derecho y la obligación de los padres de asistir, alimentar,educar y amparar a sus hijos menores de edad, bajo pena en caso de in-cumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. Asimismo el debercorrelativo de los hijos mayores de edad para asistir a sus padres en casode necesidad; y una ayuda especial para la familia de prole numerosa ya las mujeres cabeza de familia (artículo 53).
e) La obligación a cargo de la familia, sociedad y Estado de ga-rantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejerciciopleno de sus derechos, la protección contra el abandono, la desnutrición,violencia, abuso, tráfico y explotación. Pudiendo cualquier persona exi-gir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y lasanción de los infractores; el carácter prevaleciente de los derechos delniño en caso de conflicto (artículo 54).
f ) La protección a la maternidad y la paternidad responsables (ar-tículos 55 y 61).
g) La protección de grupos vulnerables: juventud, tercera edad, per-sonas excepcionales, es decir, con alguna discapacidad (artículos 56-58).
h) La institución de interés social denominada “bien de familia”,cuyo régimen será determinado por ley (artículo 59).
i) La promoción de políticas para evitar la violencia en el ámbitofamiliar y otras causas destructoras de su solidaridad (artículo 60).
j) La educación como responsabilidad de la sociedad y que recaeen particular en la familia, en el municipio y en el Estado (artículo 75).

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ140
k) El sistema obligatorio e integral de seguridad social para eltrabajador dependiente y su familia, así como el derecho a la vivienda(artículos 95 y 100), entre otros.
10. Perú
La Constitución de Perú reconoce a la familia y al matrimoniocomo “institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, por ello lacomunidad y el Estado protegen, al igual que al niño, al adolescente, ala madre y al anciano en situación de abandono (artículo 4o.).
Se establece como objetivo de la política nacional de población eldifundir y promover la paternidad y maternidad responsables, recono-ciendo el derecho de las familias y de las personas a decidir. Indica comodeber y derecho de los padres el alimentar, educar y dar seguridad a sushijos, éstos su vez, tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.Todos lo hijos tienen iguales derechos y deberes prohibiéndose en cual-quier documento de identidad la mención sobre el estado civil de suspadres o el origen de su filiación (artículo 6o.).
Además subraya el derecho a la protección del medio familiar y lade la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y de-fensa. También se dispone la protección, atención, readaptación y segu-ridad para la persona incapacitada (artículo 7o.).
En materia educativa existe el deber de los padres de familia deeducar a sus hijos, junto con el derecho de escoger los centros de educa-ción y participar en el proceso educativo (artículo 13).
En materia laboral se determina el derecho del trabajador a unaremuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia,el bienestar material y espiritual (artículo 24).
11. Uruguay
La Constitución de Uruguay de 1967 con sus últimas reformas de1996, dispone que: “La familia es la base de nuestra sociedad. El Estadovelará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación delos hijos dentro de la sociedad” (artículo 40); se determina el cuidadoy educación de los hijos para que “alcancen su plena capacidad corpo-ral, intelectual y social” como un deber y derecho de los padres, para el

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 141
cual podrán recibir ayuda si la necesitan, y se protege a través de la leya la infancia y juventud contra el abandono, la explotación o el abu-so (artículo 41); existe igualdad de los hijos nacidos fuera o dentro delmatrimonio (artículo 42); asimismo, otorga a la maternidad el derechoa la protección de la sociedad y su asistencia en caso de desamparo, inde-pendientemente del estado o condición de la mujer (artículo 42).
El Estado tiene el debe constitucional de velar por la estabilidadmoral y material de la familia, lo que implica un compromiso a orientarsus decisiones legislativas, judiciales, administrativas y de política públi-ca en general para garantizar el derecho a vivir en familia; el Estado noactúa en sustitución de la familia sino que lo hace conjuntamente conella, la familia está llamada a cumplir los fines primarios de protección,educación y cuidado de los hijos, mientras que el Estado debe velar porsu cumplimiento y exigirlo cuando sea necesario.15
12. Venezuela
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 2000contempla un capítulo intitulado “De los derechos sociales y de lasfamilias”.
En dicho apartado se establece la protección del Estado a las fami-lias “como asociación natural de la sociedad y como el espacio funda-mental para el desarrollo integral de las personas”. Fundamenta las rela-ciones familiares en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, elesfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre susintegrantes; y garantiza la protección del Estado a la madre, al padre oa quienes ejerzan la jefatura de la familia (artículo 75).
Asimismo, reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescen-tes, a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen,pero cuando esto sea imposible o contrario a su interés superior, tendránderecho a una familia sustituta (artículo 75).
Se protege la maternidad a partir del momento de la concepción,así como a la paternidad; el derecho a decidir libre y responsablementeel número de hijos; los servicios de planificación familiar integral basa-
15 Cfr. Calvo Carvallo, María Loreley, “Familia y Estado: una perspectiva cons-titucional”, Revista Uruguaya de Derecho de Familia, Montevideo, año XIII, núm. 15,noviembre de 2000, pp. 163-165.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ142
dos en valores éticos y científicos; se enuncia como deber compartidoe irrenunciable de los padres para criar, formar, educar, mantener y asistira sus hijos, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos cuando aquéllosno puedan hacerlo por sí mismos; el mandato de que ley regule lasmedidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obli-gación alimentaria (artículo 76). Se protege el matrimonio entre hombrey mujer, otorgando también efectos a las uniones estables de hecho entreun hombre y una mujer (artículo 77).
Se determina con prioridad absoluta, la protección integral de losniños, niñas y adolescentes, asegurada por el Estado, las familias y lasociedad, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en lasdecisiones y acciones que les conciernan (artículo 77); asimismo, los jó-venes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso dedesarrollo; al igual los ancianos tienen derecho al pleno ejercicio de susderechos y garantías (artículo 78); el derecho de las personas con disca-pacidad o necesidades especiales, al ejercicio pleno y autónomo de suscapacidades y a su integración familiar y comunitaria; (artículo 81); elderecho a la vivienda otorgando prioridad a las familias (artículo 82);el derecho a la salud y a la seguridad social (artículos 83 al 86).
Además, el derecho de todo trabajador a un salario suficiente quele permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las nececida-des básicas materiales, sociales e intelectuales (artículo 91); la partici-pación de las familias y la sociedad en la promoción del proceso de edu-cación ciudadana (artículo 102).
Como podemos ver, las constituciones latinoamericanas han regu-lado y protegido a la familia, algunas en mayor grado que otra. Si rea-lizáramos una comparación de la protección constitucional de la fami-lia tomando como base los derechos familiares de la persona y derechossociales de la familia expresamente contenidos en las constituciones,tendríamos que Argentina contempla 12 de los 13 derechos familiares dela persona, y también 12 de los 13, derechos sociales de la familia,debido a que, como señalamos, le otorga jerarquía constitucional alos tratados internacionales en los cuales se regulan estos derechos;Colombia contempla 10 y 4, respectivamente, aunque pudieran ser más;Ecuador 9 y 9; Paraguay 9 y 6; Venezuela 7 y 6; Brasil 6 y 8; Boli-via 6 y 3; Costa Rica 5 y 5; México 4 y 8; Uruguay 4 y 1; Cuba 4 y4; Perú 3 y 4, como se observa en la tabla siguiente:

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 143
Argentina 12 12Colombia 10 4Ecuador 9 9Paraguay 9 6Venezuela 7 6Brasil 6 8Bolivia 6 3Costa Rica 5 5México 4 8Uruguay 4 1Cuba 4 4Perú 3 4
IV. LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA
En el derecho mexicano, la familia se encuentra regulada con lossiguientes derechos:
a) Igualdad jurídica de los sexos, protección a la familia, y libreprocreación (incorporadas al texto constitucional mediante reformadel 31 de diciembre de 1974);
b) Paternidad responsable (reforma de 18 de marzo de 1980);c) Derecho a la salud (reforma de 3 de febrero de 1983);d) Derecho a la vivienda (reforma de 7 de febrero de 1983), ye) Protección de los menores (reforma de 7 de abril de 2000).16
Así pues, en el artículo cuarto se ordena la protección de la ley ala organización y el desarrollo de la familia; el derecho de toda perso-na a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el númeroy el espaciamiento de sus hijos; el derecho de toda familia a disfrutarde vivienda digna y decorosa; los derechos de niños y niñas tienen dere-
Derechos sociales de lafamilia (13)País
Derechos familiares delindividuo (13)
16 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitu-cional mexicano y comparado, 4a. ed., México, UNAM, Porrúa-Instituto de Investi-gaciones Jurídicas, 2005, pp. 437-443.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ144
cho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, edu-cación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, teniendo losascendientes, tutores y custodios el deber de preservar estos derechosapoyados por las acciones que provea el Estado para propiciar el respetoa la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
También se contempla como un objetivo de la educación el con-tribuir al aprecio de la integridad de la familia (artículo 3o., fracción II,inciso c); la familia como un ámbito en el que nadie puede ser molestadosino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, fun-dado y motivado (artículo 16); la organización del patrimonio de familiaque deberán realizar las leyes locales (artículo 27, fracción XVII); la noexigibilidad de los requisitos de definitividad en el amparo contra sen-tencias dictadas en controversias que afecten al orden y a la estabilidadde la familia (artículo 107, fracción II, inciso a).
En materia laboral y de seguridad social, el artículo 123 contienevarias referencias al ámbito familiar, a saber: los salarios mínimos gene-rales son fijados tomando en cuenta que deben ser suficientes para satis-facer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden mate-rial, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de loshijos (apartado A, fracción VI); la prohibición de exigir a los miembrosde la familia del trabajador respecto a deudas contraídas por los traba-jadores en favor de sus patronos, asociados, familiares o dependientes(apartado A, fracción XXIV); la prioridad en el servicio para la coloca-ción de los trabajadores a aquellos que representen la única fuente deingresos en su familia (apartado A, fracción XXV); la inalienabilidadde los bienes que constituyan el patrimonio de familia (apartado A, frac-ción XXVIII); la seguridad social para los familiares de los asegurados(apartado A, fracción XXIX y apartado B, fracción XI); la prioridad parael ascenso por escalafón, en igualdad de condiciones a quien representela única fuente de ingreso en su familia (apartado B, fracción VIII).
Lo anterior muestra el interés del Estado para tutelar los derechosde la familia y de sus miembros.
V. CONCLUSIONES
La protección de la familia que se realiza en diversas constitucioneses un gran avance en favor de los derechos humanos, es resultado del

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 145
reconocimiento al alto valor que la familia representa en la sociedad yen el Estado.
La mayoría de las constituciones latinoamericanas consideran a lafamilia como fundamento de la sociedad, estableciendo la inexcusableprotección por parte del Estado. Dicha protección se reflejará en políti-cas públicas orientadas hacia el fortalecimiento y desarrollo pleno deésta, en una legislación acorde a los principios consagrados en la ley fun-damental, así como en la resolución de los juicios conforme al interéssuperior de la familia y de sus miembros.
El contemplar a la familia dentro de la Constitución tiene comoconsecuencia que la interpretación del derecho familiar tiene que reali-zarse conforme al texto constitucional, debiendo estar todos los ordena-mientos jurídicos conforme a él, ninguno puede ir más allá de la Cons-titución. Asimismo, puede implicar también la facultad para impugnarvía amparo u otro instrumento de justicia constitucional, las leyes o actosde los poderes que vulneren estos principios o constituyan un peligropara la estabilidad de la familia. Es el caso de las leyes que pretendanotorgar a las uniones homosexuales la posibilidad de adoptar niños, lascuales contravienen el derecho de la niñez a su pleno desarrollo físicoy emocional, así como el interés superior del menor que debe orientartodo acto.
La protección a la familia incluye necesariamente al matrimonio,fundamento de ella, como se señala “la familia tiene su origen en la ins-titución de matrimonio, de tal manera estaría incompleto un listado dederechos de la familia que no incluyera la protección del matrimonio”.17
Dicha protección implica garantizar la igualdad de derechos y deberesde los cónyuges, así como el combate de todo aquello que daña losfines de matrimonio, como son los casos de la promiscuidad, la violenciaintrafamiliar, las uniones contrarias a la naturaleza humana, los desórde-nes sexuales, el adulterio, los ataques contra la maternidad, entre otros.
Sin duda, una forma de protección eficaz es la promoción de losvalores de la familia a través de la educación. Latinoamérica ha tenidola fortuna de contar con familias sólidas y estables, a diferencia de laconstante destrucción del núcleo familiar que se presenta en los llamados“países desarrollados”, sin embargo, ante los embates de la sociedad
17 Cfr. Errázuriz T., Cristina, “Sobre la protección internacional de la fami-lia”, Revista Chilena de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto de 1994,pp. 367-368.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ146
posmoderna, consumista y egoísta, es necesario retomar los ideales de lafamilia y transmitirlos a través de una política educativa consistente. Losgrandes problemas de inseguridad pública que aquejan nuestras socie-dades tienen su origen en esa falta de educación para la familia, y almismo tiempo encontrarían la solución en dicha formación, pues comoseñaló José Vasconcelos: “La educación es la aventura de regenerar a unpueblo por la escuela”. Y como advirtió un gran personaje del siglo XXy principios de este, el Papa Juan Pablo II: “¡El futuro de la humanidadse fragua en la familia!”.18
VI. BIBLIOGRAFÍA
BIDART CAMPOS, Germán, “El derecho de familia desde el derecho de laConstitución”, Entre Abogados, San Juan, Argentina, año VI, núm. 2,1998.
BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., Manual de derecho de fa-milia, 5a. ed., Buenos Aires, Astrea, 2003.
CALVO CARVALLO, María Loreley, “Familia y Estado: una perspectiva consti-tucional”, Revista Uruguaya de Derecho de Familia, Montevideo,año XIII, núm. 15, noviembre de 2000.
CARRASCO BARRAZA, Alejandra, “A la sombra de la torre de Babel. Apropósitode recientes reflexiones jurídicas sobre la familia”, Revista Chilena deDerecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto de 1994.
CHÁVEZ ASENCIO, Manuel, “Alternativas constitucionales para la familia delsiglo XXI”, Revista Mexicana de Procuración de Justicia, México,vol. 1, núm. 4, febrero de 1997.
, La familia en el derecho; Derecho de familia y relacionesjurídicas familiares, México, Porrúa, 1984.
CORRAL TALCIANI, Hernán, “Familia sin matrimonio, ¿modelo alternativo ocontradicción excluyente?”, Revista Chilena de Derecho, Santiago,Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto de 1994.
ERRÁZURIZ T., Cristina, “Sobre la protección internacional de la familia”,Revista Chilena de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto de 1994.
18 Exhortación apostólica Familiaris Consortio de Su Santidad Juan Pablo II alepiscopado, al clero y a los fieles de toda la Iglesia sobre la misión de la familia cristianaen el mundo actual, 22 de noviembre de 1981.

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA 147
FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho consti-tucional mexicano y comparado, 4a. ed., México, UNAM, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005.
PARRA BENÍTEZ, Jorge, “El carácter constitucional del derecho de familia enColombia”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Mede-llín, núm. 97, 1996.
PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía y GARCÍA HUANTE, Omar (comps.),Compilación de instrumentos internacionales de derechos humanosfirmados y ratificados por México 1921-2003, México, Comisión Nacio-nal de los Derechos Humanos, 2004, 2 vols.
SERNA, Pedro, “Crisis de la familia europea: una interpretación”, Revis-ta Chilena de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agostode 1994.
SOTO KLOSS, Eduardo, “La familia en la Constitución Política”, RevistaChilena de Derecho, Santiago, Chile, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto de1994.

151
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA NUEVALEY DE MATRIMONIO CIVIL EN CHILE
Enrique PÉREZ LEVETZOW *
En Chile, después de una larga tramitación, finalmente a partir del 17de noviembre de 2004, entró a regir la Ley 19.947 publicada seis mesesantes y que corresponde a la nueva ley de matrimonio civil, que rem-plaza a la dictada en 1884. Para una mejor comprensión del tema enanálisis, debemos primeramente hacer una breve historia del matrimo-nio en nuestro país como asimismo determinar algún concepto de familiay de matrimonio.
Iniciaremos nuestro análisis a partir de la época de la conquista delo que actualmente es el territorio de Chile, y esto por una razón de ordenpráctico que no involucra desconocer la organización familiar precolom-bina, sino porque fue el español quien trajo consigo no sólo el lengua-je sino que además el derecho, y fueron éstos los que imperaron, bajolo que podemos denominar derecho indiano o colonial, hasta la Inde-pendencia y aún más allá, hasta la dictación de las primeras normasde derecho privado propiamente chilenas.
En esta primera fase, heredada, insistimos, del conquistador, lasnormas sustantivas de derecho de familia eran las que daba el derechocanónico vigente en esa época en la península o metrópoli. Baste recor-dar que las labores de inscripción de nacimientos, matrimonios y defun-ciones estaban entregadas en exclusividad a las parroquias de la Iglesiacatólica, misión que por lo demás se mantuvo hasta que entraron envigencia las leyes laicas el año 1884, salvo algunas excepciones comola ley de matrimonio de disidentes de 1844. Fue sólo a partir de 1884que la constitución del matrimonio se entregó a un organismo del Estado.
Durante 120 años dicha ley no fue modificada sustancialmente, yha sido ahora, recién en 2004 que se ha logrado la promulgación de
* Profesor de derecho civil en la Universidad Central de Chile.

ENRIQUE PÉREZ LEVETZOW152
la Ley 19.947 nueva ley de matrimonio civil, cuya mayor novedad es laaceptación del término del vínculo merced al divorcio.
Esta es una ley que se puede indicar como producto del compro-miso entre grupos conservadores y liberales de nuestra sociedad, repre-sentados ambos en el Congreso Nacional. Una lucha entre lo antiguo ylo nuevo.
En el texto que nos ocupa se reconoce la libertad, la autonomía delos cónyuges para decidir sobre su futuro frente a un fracaso de la rela-ción matrimonial. Es así como se rechazó la denominada cláusula dedureza, que permitía al juez no dar lugar al divorcio.
Producto de la ley actual el o los cónyuges pueden elegir entre di-versas alternativas, a conveniencia de sus intereses. Por ejemplo: sepa-ración de hecho o judicial, en que siguen casados pero bajo distintohecho. O bien poner término al matrimonio por nulidad o divorcio, y éstepuede ser por mutuo acuerdo, por cese de convivencia o por falta.
No podríamos continuar analizando la situación de familia actual-mente vigente en Chile sin dar previamente algunos conceptos de familiay matrimonio.
Nuestro legislador ha sido muy renuente a conceptualizar en esteámbito, así ya en la Constitución de 1980 se señala que la familia es elnúcleo fundamental de la sociedad, pero no se la define. En el seno dela comisión redactora se discutió sobre si la familia a la cual se referi-ría la carta magna era la matrimonial, la no matrimonial, o ambas; y antela discrepancia se optó sencillamente por no definir.
Como no hay definición legal es que debemos necesariamente buscaren la doctrina.
Por allá por 1946 un gran civilista chileno que fue don ManuelSomarriva definió el parentesco como la relación de familia que existeentre dos sujetos, con lo cual ligó indisolublemente familia y parentesco.
Discrepamos de esta unión conceptual pues consideramos que esmenester diferenciar entre parientes y familia. El parentesco está re-glado en los artículos 28 y 31 del Código Civil chileno, y puede darsepor consanguinidad que es “aquel que existe entre dos personas quedescienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera desus grados” o por afinidad, que “es el que existe entre una persona queestá o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer”.
Como hay familias en las cuales sus miembros no son parientesentre sí y no están ni han estado casadas, para llegar a un concepto de

LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL EN CHILE 153
familia que involucre ambas, es decir la matrimonial y la no matri-monial, debemos tomar en consideración, entre otros elementos, algunosde estos:
– Voluntariedad. Entendemos por tal el ánimo del sujeto de for-mar un grupo familiar. Lo consideramos un acto volitivo, a diferencia delparentesco, que nos resulta impuesto por el solo hecho del nacimiento.Resulta de la esencia el ánimo de convivir.
– Afectividad. El cariño, amor, afecto recíproco son el detonante,y a la vez causa y efecto de la relación familiar.
– Permanencia. Un vínculo familiar debe durar a través del tiem-po, lo que excluye las relaciones temporales.
– Capacidad. Sólo personas capaces pueden, en ejercicio de sulibre albedrío, conformar una familia.
– Domicilio. Es decir la residencia, acompañada real o presuntiva-mente del ánimo de permanecer en ella. Pues un grupo familiar debetener necesariamente un asiento material y jurídico. Obsérvese que comoconsecuencia de la permanencia es necesario utilizar el concepto de domi-cilio y no el de residencia ni menos el de habitación.
Familia vendría a ser entonces un grupo de personas naturales queconforman una comunidad de vida material y afectiva de sus integran-tes, donde hay interrelación económica entre ellos, distribución del tra-bajo interno, comunidad de intereses, propósitos comunes, entre los cualesjustamente debe estar la transmisión de valores a la prole común, si lahubiere; o a la descendencia de cada uno y/o conjunta si se tratase deuna familia ensamblada.
En lo que dice relación con el matrimonio la definición del CódigoCivil de 1855 hoy aparece derogada tácitamente, toda vez que las dis-posiciones de la nueva ley de matrimonio civil son incompatibles conla norma anterior. En efecto, el artículo 102 indica que: “El matrimo-nio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unenactual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos,de procrear y de auxiliarse mutuamente”. Habida consideración que lareciente ley 19.947 permite la disolución del vínculo matrimonial, ésteya no es indisoluble; y dado que el artículo 52 del Código Civil dice quehay derogación tácita de la ley “cuando la nueva ley contiene dispo-siciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior” resultaque la definición del 102 está derogada tácitamente.

ENRIQUE PÉREZ LEVETZOW154
Por lo anterior debemos buscar un concepto de matrimonio. Pro-ponemos: “Un contrato solemne entre un hombre y una mujer en virtuddel cual éstos, unidos por especiales vínculos de afecto íntimo y recí-proco, consienten en formar una comunidad de intereses sólo alcanzableentre ambos”.
Volviendo al análisis de la nueva ley de matrimonio civil, veamosahora cuál es el ámbito de su aplicación. Esta ley regula: 1) Los requisi-tos para contraer matrimonio. 2) La forma de su celebración. 3) La sepa-ración de los cónyuges. 4) La declaración de nulidad matrimonial. 5) Ladisolución del vínculo. 6) Los medios para remediar y paliar las ruptu-ras entre los cónyuges, y 7) Los efectos de estas rupturas matrimoniales.
Como puede observarse, todo lo relativo al contrato de matrimonioqueda regido por la Ley 19.947.
Se puede afirmar que los aspectos patrimoniales, en cuanto a losregímenes patrimoniales del matrimonio no están incluidos, y ello porcuanto de esa normativa se ocupa directamente el Código Civil.
Sí se puede señalar que en lo procesal ambos tópicos son trata-dos en la misma sede, toda vez que la ley que creó los Tribunales deFamilia, que comenzaron a operar el 1o. de octubre de 2005, conocede todas esas materias.
Principio básico que se podría considerar consagrado en la ley19.947: La protección a la familia matrimonial.
El artículo 2o. de la ley consagra la norma constitucional del dere-cho a la personalidad en cuanto garantiza la libertad para contraermatrimonio. Señala que: “La facultad de contraer matrimonio es underecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad paraello. Las disposiciones de esta ley establecen los requisitos para asegu-rar el libre y pleno consentimiento de los contrayentes”. Es más, parafavorecer a la realización del matrimonio incluso concede acción popu-lar, ya que indica que: “El juez tomará, a petición de cualquier persona,todas las providencias que le parezcan convenientes para posibilitar elejercicio legítimo de este derecho cuando, por un acto de un particularo de una autoridad, sea negado o restringido arbitrariamente”. Toda estanormativa no es sino aplicación de principios consagrados en decla-raciones internacionales como ser la Declaración Universal de DerechosHumanos o el Pacto de San José de Costa Rica.
El artículo 3o. expresa que: “Las materias de familia reguladas poresta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés su-

LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL EN CHILE 155
perior de los hijos y del cónyuge más débil”. Nos habla del “interés supe-rior de los hijos”, sin definirlo por cierto. Cabe preguntarse qué se entiendepor ello: ¿La plena satisfacción de sus derechos? ¿La inmutabilidadde la filiación? ¿O bien la situación favorecida del hijo concebido des-pués de la separación de sus padres? Podría afirmarse que consiste enque frente a una colisión de intereses entre los de los hijos frente a losde los padres o terceros, el intérprete siempre deberá preferir los delos hijos.
También se intenta proteger al que se denomina “cónyuge más dé-bil” ambigüedad que permite una gama muy amplia y variada de inter-pretaciones.
El inciso 2o. de este artículo le entrega al juez un poder casi divinoque en la práctica será muy difícil de ejercer pues ordena: “Conocien-do de esta materias, el juez procurará preservar y recomponer la vida encomún en la unión matrimonial válidamente contraída, cuando ésta sevea amenazada, dificultada o quebrantada. Asimismo, el juez resolverálas cuestiones atinentes a la nulidad, la separación o el divorcio, conci-liándolas con los derechos y deberes provenientes de las relaciones defiliación y con la subsistencia de una vida familiar compatible con laruptura o la vida separada de los cónyuges”.
Rescatable es lo señalado en el inciso final, pues trasunta la ideade que la familia continúa después de la separación de la pareja lo quese explicita más adelante ya que la ley incentiva la relación entre padrese hijos después de dicha separación.
Además, la idea que se consagra en el texto que estamos comen-tando es la de mantener el vínculo. Por ello el juez está obligado a llamara una audiencia de conciliación, y en caso de nulidad o divorcio proce-derá la compensación del cónyuge más débil.
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la ley derecha-mente protege la familia matrimonial, no obstante que se acepta la diso-lución del vínculo.
Otro de los aspectos tratados son los requisitos para contraer matri-monio. Consideración básica: en derecho las cosas son lo que son y nolo que se diga. Si se trata de un acto jurídico bilateral, creador de dere-chos y obligaciones, estamos en presencia de una convención genera-dora de derechos, es decir un contrato, donde naturalmente hubo consen-timiento. Como se trata de un contrato de familia, dada las característicasde esta rama del derecho, el legislador ha hecho de éste un contrato

ENRIQUE PÉREZ LEVETZOW156
solemne, el cual da origen o es el fundamento de la institución de dere-cho de familia denominada familia matrimonial.
Visto desde otro ángulo podemos sostener que la familia es matri-monial o no matrimonial, y a la primera se accede mediante la celebra-ción previa del contrato de matrimonio. Es a este tipo de familia a la queregula mediante el contrato de matrimonio la ley reciente, materia delpresente comentario.
Requisitos de existencia del matrimonio: Diversidad de sexos, con-sentimiento y actuación de un funcionario público denominado Oficialde Registro Civil. En nuestra legislación el matrimonio es heterosexualy monogámico.
Requisitos de validez: capacidad legal y consentimiento libre y es-pontáneo. Es decir, exento de vicios como el error y la fuerza.
En cuanto al error en la persona cabe observar que sólo podría tra-tarse de la identidad física, o bien preguntarse si el legislador quiso re-ferirse a un aspecto más amplio. Si por ejemplo, se tratase de las cua-lidades personales que fueron estimadas como determinantes paraotorgar el consentimiento. Esta amplitud de interpretaciones podría re-sultar una puerta mágica para las nulidades, la que a su vez es unasolución para quienes no deseen divorciarse por no resultarles acepta-ble el término divorcio, pero sí querer disolver el vínculo.
De igual forma se sanciona la fuerza, tanto la ocasionada por unapersona como por una circunstancia externa. Al hablar de circunstan-cia externa no se sabe a qué se refiere la ley, si al entorno social, al tra-bajo, a la religión que profese o a alguna otra circunstancia.
Además, se requiere para la validez del matrimonio la ausencia deprohibiciones e impedimentos tales como el vínculo matrimonial nodisuelto, no ser menor de 16 años, lo que es un resabio de la impubertadque impedía contraer matrimonio antiguamente y otros señalados ex-presamente en la ley.
Tratándose de un contrato solemne es la ley la que ha señalado lasformalidades que deben cumplirse, y éstas son anteriores a la celebracióndel contrato y coetáneas al mismo. Entre estas últimas se encuentran losdiversos actos que debe llevar a cabo el funcionario público denominadooficial del Registro Civil, ante quien necesariamente deberá celebrarseel matrimonio. La ley impone a este funcionario que en presencia de loscontrayentes y testigos dé lectura a la información de aquellos testi-gos que previamente habían declarado que los contrayentes no tenían

LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL EN CHILE 157
impedimentos para contraer matrimonio, y además lea de viva voz tresartículos del Código Civil que contienen los deberes y derechos propiosdel matrimonio. A continuación “preguntará a los contrayentes si con-sienten en recibirse el uno al otro como marido o mujer y, con la respues-ta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley” (artículo 18).
De lo anterior se puede colegir que el consentimiento lo prestan laspartes libre y espontáneamente, con conocimiento de los deberes y dere-chos propios del contrato que están celebrando y son ellos quienes per-feccionan el consentimiento que da origen al contrato; y el funcionariopúblico sólo reconoce tal circunstancia y por ello es que los “declara”casados en nombre de la ley.
Como con anterioridad a la presente ley se exigía para la validezdel matrimonio que el oficial del Registro Civil ante quien se celebrabael contrato fuese el correspondiente al domicilio o residencia de cualquie-ra de los contrayentes, al no existir divorcio en Chile, esa fue la causalque se invocó por miles de personas durante muchos años para obtenerla nulidad del matrimonio de común acuerdo, aduciendo que ninguno delos contrayentes al momento de la celebración del contrato tenía domi-cilio ni residencia dentro de los límites territoriales del Oficial del Regis-tro Civil que había autorizado el matrimonio, y la incompetencia de ésteera lo que constituía causal de nulidad del mismo. Tal procedimiento,fraudulento si se quiere, era la fórmula de disolución del vínculo estandode acuerdo las partes. La nueva ley, al consagrar la posibilidad de diso-lución del contrato matrimonial mediante el divorcio quiso eliminar todaposibilidad de recurrir nuevamente al “artilugio” de incompetencia deloficial del Registro Civil, y es por ello que dio competencia para ser par-tícipe en el contrato de matrimonio a cualquier oficial del Registro Civildel país, siempre que ante él se celebren los actos o solemnidades previasya referidos.
Una originalidad de la ley que comentamos lo constituye el artícu-lo 20, que permite celebrar ceremonias religiosas previas al matrimo-nio, lo que ha sido mal llamado matrimonio religioso.
Sabido es que en derecho comparado existen tres sistemas: matrimo-nio único civil, matrimonio optativo entre el religioso y el civil, con igualvalor o bien matrimonio civil que considera válido el religioso.
En Chile hasta el 18 de noviembre de 2004 existía el matrimo-nio único civil, y con la nueva ley, no obstante lo dispuesto en el artícu-

ENRIQUE PÉREZ LEVETZOW158
lo 20 que pasaremos a comentar, continúa vigente el sistema de matri-monio único civil.
Lo anterior, que pudiera parecer incongruente, tiene su explicaciónen cuanto en la norma citada se autoriza la celebración de matrimoniosante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derechopúblico, pero tal ceremonia no producirá efecto civil alguno si los con-trayentes dentro de ocho días no presentaren el acta de dicha celebra-ción ante un oficial del Registro Civil para su inscripción, quien en taloportunidad verificará el cumplimiento de los requisitos legales, lesdará a conocer los derechos y deberes que les corresponden en cuantocónyuges y por último éstos deberán ratificar el consentimiento pres-tado con anterioridad. O sea, en rigor, a partir de esta actuación anteel funcionario mencionado es que recién se perfecciona el contrato dematrimonio.
Finalmente, debemos referirnos a lo que la ley denomina separa-ción de los cónyuges y terminación del matrimonio mediante sentenciafirme de divorcio, lo que constituye la novedad.
Como el tiempo nos amenaza, diremos brevemente que la ley con-sidera lo que en doctrina se denomina divorcio, sanción donde uno delos cónyuges, inocente, demanda al otro, el culpable o incumplidorde los deberes propios del matrimonio; y además el llamado divorcio re-medio o solución, y que es demandado de común acuerdo. Variadas sonlas razones por las cuales es preferible en bien de la familia, el esgrimircausales objetivas donde el juez sólo deberá constatar el quiebre de laconvivencia.
La Ley 19.947 señala primeramente las causales que posibilitanla demanda de divorcio por incumplimiento de uno de los cónyuges.El artículo 54 expresa: “El divorcio podrá ser demandado por uno de loscónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una vio-lación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matri-monio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torneintolerable la vida en común”. A continuación se señalan algunas cau-sales, algunas más objetivas que otras. Entre las primeras, por ser de fácilconstatación, está la condena ejecutoriada por la ejecución de ciertosdelitos. Más difícil de precisar resulta en cambio la causal que señala“conducta homosexual”, sin explicitar si se refiere a la tendencia, pre-ferencia o hechos concretos. De igual forma resulta un tanto ambigua lacausal “Transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia,

LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL EN CHILE 159
socorro y fidelidad propios del matrimonio” o la de “alcoholismo o dro-gadicción que constituya un impedimento grave para la convivenciaarmoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos”.
En general, este divorcio con cónyuge inocente y cónyuge culpableno favorece la posterior relación de familia que siempre, a todo evento,debe mantenerse entre los padres ex cónyuges y la prole común.
Fuera de la figura anterior, también se contempla en la ley el divor-cio de común acuerdo, ya que el artículo 55 lo permite expresamente:“…el divorcio será decretado por el juez si ambos cónyuges lo solicitande común acuerdo y acreditan que ha cesado su convivencia durante unlapso mayor de un año”. De no mediar el acuerdo, es posible que unode los cónyuges demande el divorcio acreditando el cese efectivo de laconvivencia conyugal durante el transcurso de por lo menos tres años.
Fuera de estas causales la ley considera lo que dio en llamar com-pensación económica,
si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a laslabores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollaruna actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo enmenor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando seproduzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le com-pense el menoscabo económico sufrido por esta causa (artículo 61).
Institución bastante original y cuya naturaleza jurídica permite unaamplia discusión, ya que en estricto rigor no es compensación. El tiempono nos permite en esta oportunidad entrar al detalle de este y otros as-pectos de la ley.
En consecuencia, bástenos afirmar que a partir de noviembre de2004 en Chile es posible disolver el contrato de matrimonio mediante lavoluntad común de las partes o de una sola de ellas. Esta modernidadno viene sino a confirmar una tendencia generalizada, acorde con lossignos de los tiempos, de reconocer el derecho la libertad de las perso-nas para decidir sobre los aspectos más fundamentales de su vida.

161
IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDAEN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
Ma. Paz POUS DE LA FLOR*
SUMARIO: I. Las novedades más significativas de la Ley 15/2005, de8 de julio. II. La guarda y custodia compartida en la Ley 15/2005,
de 8 de julio. III. Consideraciones finales.
I. LAS NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA LEY 15/2005,DE 8 DE JULIO
La CE de 1978 configura en su artículo 32 el derecho a contraer matri-monio, según los valores y principios constitucionales. De acuerdo conello, se promulga la Ley 30/1981, de 7 de julio,1 por la que se modificala regulación del matrimonio y el procedimiento a seguir en las causasde nulidad, separación y divorcio, estableciendo un sistema causalistaen los artículos 82 (causas de separación), 86 y 87 (causas de divorcio)del Código Civil.
Este sistema ha pervivido hasta el día 8 de julio de 2005 que lasCortes Generales españolas aprueban la ley 15/2005, por la que semodifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materiade separación y divorcio.
Era, evidente, la necesidad urgente de una reforma legislativaen este materia, pues el cambio de concebir las relaciones de parejas ennuestra sociedad ha evolucionado en un sentir distinto a la época depromulgación de la ley 30/1981, recordemos que en este momento cabela posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo,
* Doctora en derecho, profesora titular UNED, vicedecana de la Facultad deDerecho de la UNED.
1 Para un análisis más exhaustivo de esta ley, Jiménez Muñoz, El divorcio enEspaña: unos apuntes sobre su evolución histórica, La Ley, t. 2005-3, p. 2048.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR162
la promulgación de once leyes autonómicas sobre parejas de hecho,etcétera. Pero, quienes, sin duda alguna, se han visto más sensibles a estaevolución, han sido nuestros tribunales, dictando resoluciones que enmuchos casos han ido dirigidas a evitar, de un lado, “la inconvenienciade perpetuar el conflicto entre los cónyuges, cuando en el curso del pro-ceso se hacía patente tanto la quiebra de la convivencia como la volun-tad de ambos de no continuar su matrimonio, y de otro, la inutilidad desacrificar la voluntad de los individuos demorando la disolución de larelaciones jurídicas por razones inaprensibles a las personas por ellasvinculadas.” 2 Consecuentemente, era necesario, hacer abstracción delprincipio causalista en las crisis matrimoniales de la Ley 30/1981, paraacometer una reforma que pretende de alguna manera ampliar el ámbitode libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad desolicitar la disolución de la relación matrimonial.
Como dice el profesor Lasarte: “Se abandonan de raíz las causasde separación y divorcio, en el entendimiento de que quienes libre yvoluntariamente decidieron casarse, de igual manera pueden dejar deestar vinculados por el lazo matrimonial, sin necesidad de airear o expli-citar ante terceras personas, aunque algunas de ellas revistan la togajudicial y sean, por tanto, respetabilísimas, sus propias miserias, desa-venencias y frustaciones. Donde hubo consenso matrimonial —solusconsensos obligat, decía la enseñanza clásica en materia contrac-tual— originador del matrimonio, aparece el disenso, sea mutuo, seaunilateral, como causa única y suficiente, sin necesidad de relatar enqué se fundamenta, de qué amarguras y conflictos se nutre el desafectoy la ruptura convivencial”.3
Así, pues, la actual reforma legislativa propicia como novedadessignificativas, precisamente:
1. La desaparición del sistema causalista exigido por la Ley 13/1981
A partir de la Ley 15/2005, de 8 de julio, se eliminan las causasde separación y divorcio de los artículos 82 y 86 del Código Civil. Esta
2 Exposición de Motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificanel Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3 Lasarte Álvarez, Merecido adiós al sistema causalista en las crisis matrimo-niales, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 655/2005.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 163
ley crea un nuevo derecho potestativo de los cónyuges, basta la solavoluntad recepticia de uno de ellos para que una relación jurídica comoes la institución matrimonial produzca sus efectos, en este caso, bien sumodificación o extinción.
Con la actual reforma, la culpabilidad ya no es un factor esenciala tener en cuenta, así lo venía reconociendo la jurisprudencia de nues-tros tribunales en reiteradas sentencias, como la sentencia del TribunalSupremo de 11 de febrero de 1985:
la violación grave y reiterada de los deberes conyugales, según acontececuando se origina un permanente estado de tirantez, desafección y pro-funda discordia entre los esposos, con flagrante y persistente vulneraciónde los deberes de respeto, ayuda mutua y socorro y aun de los morales queimpone la unidad corporal y espiritual de la pareja, y es patente que lascircunstancias del caso examinado están proclamando que esa conductareprochable a marido y mujer, con grave menoscabo de los fines delconsorcio y dejando de ser el uno ayuda del otro, constituyen base legalbastante para acordar la separación, incluso interesada asimismo por elfiscal.
O, la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 29 denoviembre de 2000:
La mayoría de la doctrina y jurisprudencia se inclinan a considerar queno cabe el mantenimiento a ultranza de la convivencia y obliga a inter-pretar los artículos 81 y 82 en el sentido de que cuando la crisis afec-tiva es manifiesta e irreversible, resulta violenta y pretenatural la im-posición de la vida en común a dos personas que recíprocamente nose soportan.
En igual, sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamorade 2003:
Las denominadas causas de separación que se contienen en el artículo 82no pueden entenderse como una vuelta a los conceptos de culpabilidad oinocencia sino como manifestaciones o efectos limitados del quebran-tamiento de aquellos deberes, que revelan la inconsistencia del mante-nimiento de la unión nupcial, por pérdida del afectio marital.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR164
Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 7 de mayode 2002:
De otro lado, la evolución de la sociedad desde el nacimiento de la refe-rida ley impone, por mor de lo prevenido en el artículo 3o. del citadocódigo, una aplicación cada vez más flexible de las denominadas causasde separación, de modo que es criterio casi unánime de los tribunales lano exigibilidad de una exhaustiva acreditación de hechos acaecidos en elseno de la intimidad familiar, en cuanto conductas susceptibles de inte-grarse en las previsiones legales, bastando al efecto la constatación de laexistencia de un deterioro de cierta entidad en las relaciones conyugales,siempre que el mismo no sea meramente circunstancial y esporádico,revelándose, por el contrario, como incompatible con el mantenimiento oreanudación pacíficos de los deberes de respeto y ayuda mutuos, convi-vencia y fidelidad en los que, conforme a lo prevenido en los artículos 67y 68 del Código civil, ha de asentarse la institución matrimonial.
No obstante, el Consejo General del Poder Judicial en su dictamende 27 de octubre de 2004, consideraba imprescindible la concurrencia deunas causas jurídicas legitimadoras de la separación y divorcio, porqueen materia jurídica, no se concibe un contrato sin causa. Así como seríauna aberración la cancelación unilateral de un contrato ( por definiciónsinalagmático), así también lo es un divorcio sin causas justificativas: nocausas morales, sino causas que jurídicamente justifiquen la denuncia ysubsiguiente rescisión del contrato bilateral, que es el matrimonio.4
Esta posición del consejo únicamente puede ser aceptada, si consi-deramos que el matrimonio es un contrato, cuestión que es sumamentediscutible por la doctrina, especialmente, por el profesor Lasarte, que havenido manteniendo en sus Principios de Derecho Civil:
4 La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas calificabade equívoco el confundir culpabilidad moral del hecho que provoca la separación conla responsabilidad jurídica de los efectos que del mismo se derivan. Ser responsable delas causas jurídicas que legitiman la separación, no quiere decir que se sea culpablede los hechos que las configuran. Cuando la ley de 1981 enunciadas causas de sepa-ración, no lo hace con el fin de imputar culpabilidad al cónyuge que objetivamenteocasionó los hechos determinantes de la separación, sino con el único fin de determi-nar su responsabilidad jurídica, en consideración a los solos efectos que de la rupturaconyugal se desprenden, tales como la atribución de los hijos, el establecimiento régi-men de visitas o su suspensión, privación de la patria potestad. Cita tomada del Dictamendel Consejo General del Poder Judicial de 27 de octubre de 2005, p. 15.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 165
no merecen la calificación de contratos cualesquiera acuerdos de volunta-des, sino sólo aquellos convenios o acuerdos que se encuentran transidosde la nota de patrimonialidad en sentido técnico. Por tanto, siendo suma-mente importante el elemento consensual en el matrimonio, la mera coin-cidencia de consentimientos de ambos esposos no puede convertirse for-malmente en el único dato a tener en cuenta, ni permite la aplicación delrégimen jurídico de lo que los iusprivatistas consideramos contrato ala relación matrimonial. Dicha afirmación, además, se corresponde con lapercepción general del tema por la mayor parte de las personas, seanjuristas o no, para quienes desde luego casarse es algo sumamente distintoa comprar un bien, celebrar un contrato de mandato, constituir una socie-dad, o alquilar una vivienda.5
En derecho comparado, los Estados con modificaciones legislativasrecientes en la materia, han optado por suprimir el sistema causalista delas crisis matrimoniales. Sin embargo, hemos de reconocer que la mayo-ría de los países siguen este sistema, aunque las causas no siempre estánperfectamente determinadas en los textos legales, permitiéndose la invo-cación genérica de alguna forma de ruptura irreparable del matrimoniocomo forma de acreditarse la disolución del mismo.6
5 Lasarte Álvarez, Principios de derecho civil, Madrid, 2005, t. VI. Derecho deFamilia, p. 27.
6 Alemania: Establece como causa la ruptura irreparable del matrimonio, permi-tiendo el divorcio por consentimiento conjunto de ambos esposos no causal y condicio-nado a la ruptura del matrimonio sin periodos previos mínimos de convivencia.
Austria: Prevé el divorcio causal por falta y por ruptura irreparable del matri-monio, así como el divorcio de mutuo acuerdo condicionado a la ruptura del matrimonioy con un periodo mínimo de matrimonio de seis meses.
Bélgica: Como causa de matrimonio contempla el consentimiento mutuo, la falta,la separación previa, la transformación de la sentencia judicial de separación y divor-cio y la enfermedad mental del otro cónyuge. Admite el divorcio por consentimiento deambos esposos con un período previo de matrimonio de tres años.
Dinamarca: Señala como causas de divorcio la separación, vivir separados durantedos años, por incompatibilidad, adulterio, violencia y bigamia y no prevé el divorcio porconsentimiento.
Escocia: Sólo se prevé la ruptura irreparable del matrimonio, admitiendo el divor-cio por consentimiento mutuo condicionado a la ruptura del matrimonio por separaciónde dos años.
Finlandia: Las causas de divorcio no están tasadas. Lo puede solicitar uno o losdos cónyuges. Después de 6 meses debe o deben reiterar la solicitud. En el caso de haberestado separados al menos de dos años, los cónyuges pueden solicitar el divorcio sin quetenga que transcurrir el periodo de seis meses antes descrito. Además las razones parael divorcio son irrelevantes. No se exige periodo mínimo de matrimonio.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR166
En nuestra opinión creemos que en el momento actual y tras losaños de experiencia transcurridos, hay una conciencia social generaliza-da de las consecuencias jurídicas que conlleva cualquier crisis matrimo-nial, por tanto, por qué alargar jurídicamente una situación cuya ruptura
Francia: Como causas se establecen el consentimiento sin necesidad de alegarcausa con un período mínimo de matrimonio previo de seis meses, seis años de separa-ción previa, enfermedad mental de uno de los cónyuges durante seis años.
Grecia: Como causas figuran la ruptura del matrimonio, el consentimiento con unaño de matrimonio previo y la ausencia oficialmente declarada.
Holanda: El divorcio por consentimiento mutuo está condicionado a la constata-ción de la ruptura del matrimonio.
Hungría: El matrimonio debe disolverse si la vida matrimonial se ha roto completae irremediablemente. El divorcio por consentimiento mutuo solo se permite condicionadoa la ruptura del matrimonio.
Inglaterra y Gales: Es preciso constatar la ruptura irreparable del matrimonio perosiempre con un período mínimo de matrimonio previo de un año.
Irlanda: Como causa se prevé la separación por un período de, o períodos que entotal sumen cuatro años durante los cinco años previos y si no hay posibilidad razonablede reconciliación.
Italia: Se exige la ruptura material y espiritual de la unión de los cónyuges. Esnecesaria siempre una causa previa.
Noruega: Son causa de separación de un año o si no se ha cohabitado durante almenos dos años. En estos dos supuestos no se necesita consentimiento ni alegar motivospara el divorcio. Si el otro cónyuge ha intentado matar al demandante o a sus hijos, losha maltratado, o se ha comportado de manera que ese comportamiento los tenga ate-morizados. No se necesita en estos casos período de separación. Se admite el divorciounilateral pero con causa.
Polonia: Completa e irreparable disolución de la vida matrimonial.Portugal: Existen unas causas objetivas: ruptura de los deberes matrimoniales,
poniendo en peligro, por su gravedad y reiteración, la vida matrimonial. Y unas causasobjetivas: separación de hecho por tres años consecutivos, separación durante un añosi el divorcio se solicita por un cónyuge sin la oposición del otro, alteración de lasfacultades mentales, ausencia sin informar del paradero por un período de al menos dosaños. Se admite el divorcio por acuerdo mutuo sin alegar causa ni probar la ruptura delmatrimonio.
República Checa: Ruptura irreparable del matrimonio admitiendo el divorcio porconsentimiento mutuo con un período de matrimonio previo de un año.
Rusia: Ruptura irreparable del matrimonio. El marido no puede solicitar el divor-cio durante el embarazo de la esposa ni durante el año siguiente al nacimiento del hijo.Se permite el divorcio por mutuo acuerdo sin plazo previo de matrimonio.
Suecia: Por mutuo acuerdo, obtención inmediata, salvo que haya hijos menores de16 años, casos en que es obligatorio un período de reflexión de seis meses. Si lo solicitaun sólo cónyuge el período de reflexión de seis meses es obligatorio, salvo que hayanvivido separados al menos dos años. No se necesita alegar motivos si el matrimonio secontrajo a pesar de la existencia de absoluto impedimento.
Suiza: A solicitud de ambos cónyuges. O un sólo cónyuge, después de cuatro añosde vivir separados.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 167
de hecho es patente, entendemos que basta que exista desaffectio maritalispara que los tribunales otorguen la separación conyugal sin más causa,lo cierto es que no pueden imponerse convivencias no deseadas.7
2. La ruptura del principio de exigibilidad de separaciónprevia para acceder al divorcio
La actual Ley 15/2005, mantiene la separación judicial como figuraautónoma. De forma, que basta con que uno de los cónyuges no deseecontinuar su matrimonio para que pueda solicitar el divorcio, sin queel demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, ysin que el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales.Se concibe, por tanto, la separación y el divorcio como dos opciones, alas que las partes pueden acudir por su propia voluntad, ya sea mani-festada conjuntamente o unilateralmente por ambos o por cualquierade ellos.
Este derecho potestativo ha provocando en la doctrina diferentesreacciones, hay quienes consideran que sería conveniente haber mante-nido la jerarquía existente entre separación y divorcio, porque la reformaplanteada sin duda conduce a una pérdida de sentido de la separación,en cuanto la Ley de 1981 otorgaba a la separación un carácter preventivoo ralentizador, como un periodo del tiempo donde se puede valorar laposibilidad de una reconciliación entre ambos esposos.8 Y, quienes, por
7 Lasarte Álvarez, op. cit., nota 3, “¿Qué hacer cuando uno de los componentesde la pareja no desea seguir viviendo en común y, libre y voluntariamente, ha decididoponer fin a la convivencia matrimonial? Pues, a estas alturas de civilización, la verdades que lo mejor es certificar la defunción del matrimonio, sin ambages, y permitir que,con la mayor celeridad posible, los cónyuges procuren rehacer su vida lejos el uno delotro, pues naturalmente si se les reconoció madurez suficiente para comprometerse matri-monialmente, ¿cómo se le va a negar capacidad y serenidad suficiente para poner fin ala situación matrimonial?
“Por tanto, a mi juicio, la decisión del proyecto de ley de abandonar cualquiersistema causalista en relación con la separación o el divorcio, sólo merece plácemes, puesverdaderamente el régimen causal de la Ley 30/1981, de 7 de julio, ha demostrado yasobradamente, en el casi cuarto de siglo en el que se ha encontrado en vigor, demasia-das vías de agua”.
8 Carrasco Perera, Divorcios rápidos, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 642,2004, “Mas un divorcio rápido y sin costes puede conducir a decisiones de divorciarseque sean todavía ineficientes, por existir ganancias posibles en la continuación delmatrimonio, pero que, debido a los escasos costes de salida, no sean ponderadas por loscónyuges. Si el divorcio no tiene que pasar por la puerta previa de la separación,los costes de la reconciliación —que pone fin a la ruptura— son mayores, haciendo

MA. PAZ POUS DE LA FLOR168
el contrario, consideramos que la fijación de una separación previa aldivorcio supone un encarecimiento de los costes judiciales para las par-tes y para el sistema judicial, y en ocasiones un nuevo enfrentamientode los cónyuges para acordar la responsabilidad que uno asume delmecanismo de la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil,o del régimen de custodia de los hijos menores, la atribución de alimen-tos y vivienda familiar a favor de éstos.
Lo cierto, es que el legislador con la nueva ley, ha apelado a refor-zar las garantías constitucionales amparadas en los artículos 32 y 10de la CE, cuando se reconoce la libertad de los cónyuges en lo relativoal ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matri-monial y reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la personacuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, se manifiestaen la propia Exposición de Motivos, “el ejercicio de su derecho a nocontinuar casado no puede hacerse depender de la demostración de laconcurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más queel fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de unaprevia e ineludible situación de separación”.
De forma que el artículo 81, según la redacción otorgada por laLey 15/2005 autoriza la separación judicial como una figura indepen-diente del divorcio. A partir de este momento los cónyuges pueden acudirdirectamente al divorcio si lo estiman conveniente. Basta, únicamente,que otorguen su consentimiento, de ahí que a este tipo de separación sele denomine también separación consensual. Pues, el juez, en este caso,no va a valorar la conveniencia o inconveniencia de la separación, ni elmotivo de la misma, simplemente se va a limitar a homologar el acuerdode los propios interesados en relación con la misma.
3. La reducción del plazo de interposición de la demandade disolución del matrimonio
La Ley 15/2005 reduce notablemente el plazo de disolución delmatrimonio a tres meses desde la celebración del mismo, salvo que “el
inviables opciones de reanudación matrimonial que puedan ser buenas para ambas par-tes, una vez que el principio de realidad haya hecho ver a cada uno que la vida no existepara que nosotros seamos felices en ella. Además, el divorcio rápido invita a las partes,ilusionadas como niños con su nueva pareja, a tomar precipitadamente decisiones devolver a casarse, que la imposición de un tiempo de separación les hubiera hecho madurar,con el riesgo (casi seguro, si se conoce la condición humana) de equivocarse de nuevo”.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 169
interés de los hijos o del cónyuge demandante justifique la suspensióno disolución de la convivencia con antelación, por la existencia de unriesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moralo la libertad e indemnidad sexual”, siempre que en ella se haga solicitudy propuesta de las medidas que hayan de regular los efectos derivadosde la separación.
Algún sector de la doctrina 9 ha dejado constancia de su temor aque este plazo de tres meses sea excesivamente breve, especialmentepara el supuesto de divorcio, ya que propicia la falta de responsabilidadde las personas a la hora de contraer matrimonio.
En igual sentido, se pronuncia el Consejo General del Poder Judi-cial en su dictamen de 27 de octubre de 2004 donde advierte que
la exigencia del plazo debe figurar en el texto legal en términos que clara-mente evidencian la propia naturaleza de esa exigencia temporal, que noes otra que la objetivación de la seriedad y persistencia en la voluntad uni-lateral disolutoria. De ahí que más que exigirse un plazo previo a la posibi-lidad de demandar, debe exigirse como un plazo necesario entre la formu-lación de la pretensión y una posterior ratificación o reiteración de lamisma.
Por el contrario la legislación de derecho comparado se muestra deforma diversa sobre el plazo que debe transcurrir para la interposiciónde la demanda de divorcio. Así, en algunos países el periodo mínimo devida matrimonial que se establece varía entre los seis meses y tres años,por ejemplo en Austria y Francia, seis meses; Bélgica, tres años; Dina-marca y Escocia, requiere haber vivido separados dos años; Grecia,República Checa, Inglaterra y Gales, un año. En otros países, por elcontrario, no se establecen periodos mínimos de convivencia, como ocurreen Alemania, Finlandia, Rusia, en Suecia, excepcionalmente, se prevéla obligatoriedad de un periodo de reflexión de seis meses, siempre queexistan hijos menores de 16 años, y no hayan vivido separados al menosdurante dos años.
9 Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Separación y divorcio, Aranzadi Civil, 2004,núm. 13, “Sólo cabe albergar el temor de si el plazo de tres meses no es excesiva-mente breve, especialmente para el supuesto de divorcio. De alguna manera propicia lafalta de responsabilidad de las personas a la hora de contraer matrimonio: ¿es adecuadoel equilibrio resultante entre libertad individual y responsabilidad social? Tal es la dudaque ese plazo de tres meses suscita”. En igual sentido, Lasarte Álvarez, op. cit., nota 5,p. 97.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR170
4. Aparece la mediación como un recurso voluntario alternativode solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo
En los últimos años, el legislador ha procurado dar un mayor rigora la mediación familiar como instrumento para la resolución de conflic-tos. Con la actual Ley 15/2005, las partes pueden pedir en cualquiermomento al juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudira la mediación familiar. De forma que la intervención judicial quedareservada para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido delas propuestas llevadas a cabo, sean lesivas para los intereses de los hijosmenores o incapacitados, o uno de los cónyuges, y las partes no hayanatendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos casos deberádictar el juez una resolución en la que imponga las medidas que seanprecisas.
La intervención del mediador ha de ser imparcial y neutral, tal ycomo exige la Exposición de Motivos de la Ley 15/2005. No obstante,en la disposición final tercera de la misma,
se obliga al gobierno remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre media-ción basada en los principios establecidos en las disposiciones de la UniónEuropea, y en todo caso en los de voluntariedad, imparcialidad, neutra-lidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación crea-dos por las Comunidades Autónomas.
5. El aumento de la libertad de decisión de los padres respectodel ejercicio de la patria potestad, guarda y custodiade los hijos menores o incapacitados
La actual reforma legislativa pretende reforzar la libertad de deci-sión de los padres respecto al ejercicio de la patria potestad, guarda ycustodia de sus hijos menores o incapacitados, y lo hacen, mediante laposibilidad de acordar en el convenio regulador que el ejercicio se atri-buya exclusivamente a uno de ellos, o bien a ambos de forma compar-tida; o que el juez, en los procesos incoados a instancia de uno sólo delos cónyuges, y en atención a lo solicitado por las partes, pueda adoptaruna decisión con ese contenido, y siempre procurando el mejor interésdel menor.
Como podemos apreciar con la nueva ley la intervención judicialpasa a un segundo plano, quedando exclusivamente reservada cuando no

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 171
ha sido posible pacto entre los progenitores, o el contenido acordado porlos mismos es lesivo para los intereses de los menores.
Asimismo, se otorga un papel esencial al convenio reguladoren cuanto que su aportación es preceptiva en el caso de demanda deseparación o divorcio de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges, conel consentimiento del otro, ya que éste debe acompañarse a la demanda.Y, además, se establece de forma taxativa el contenido del mismo, siendonecesario que conste: el régimen de cuidado de los hijos sujetos a lapatria potestad de ambos, el ejercicio de ésta, régimen de custodia yvisitas de los hijos con el progenitor no custodio; la atribución del usode la vivienda y ajuar familiar; la contribución a las cargas del matri-monio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías ensu caso; la liquidación del régimen económico del matrimonio, y lacompensación que correspondiere satisfacer a uno de los cónyuges, deconformidad a lo dispuesto en el artículo 97.
También, se concede a los cónyuges total libertad para acordar elconvenio regulador. En este sentido, un sector doctrinal 10 considera queel artículo 90.2
sugiere que una vez realizado el debido contraste del contenido concretode los acuerdos conyugales, de no apreciarse objetivamente daño para loshijos o perjuicio grave para uno de los cónyuges, el juez queda obligadoa respetar la autodeterminación realizada por los esposos, sin que tengacapacidad para sustituir de forma automática los acuerdos que considereinaceptables.
Prueba de ello es que la denegación del convenio por el juez ha deser motivada, y serán de nuevo los cónyuges, quienes decidan renovar oadaptar las sugerencias del juez al convenio regulador. En definitiva seconsidera que el juez se limita a visar u homologar el convenio regulador.
Por el contrario, otros autores 11 consideran que el convenio regu-lador debe calificarse como un acto mixto, y el juez se encuentra legi-timado incluso para controlar si el convenio adolece de algún vicio delconsentimiento.
En nuestra opinión, no compartimos este último planteamiento, puesla facultad de decisión y acuerdo entre los cónyuges se vería mermada, comoocurría antes de la reforma, ya que la última palabra la va a tener el juez.
10 Lasarte Álvarez, op. cit., nota 5, p. 140 y 141.11 Ibidem, p. 140 y 141.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR172
6. La creación de un fondo de garantía de pensiones
La disposición adicional única de la actual ley crea un fondo es-tatal de garantía de impago de pensiones por alimentos reconocidos afavor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmenteaprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específicaque concretará el sistema de cobertura en dicho supuesto. Como pode-mos apreciar, cita a hijos e hijas menores, sin embargo nosotros en-tendemos que esta garantía debe extenderse al cónyuge, respecto al im-pago de la pensión compensatoria del reformado artículo 97, que bienpodría consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido oen una prestación única, según se determine en el convenio reguladoro en sentencia.
Esta pensión compensatoria se reconoce por la actual ley exclu-sivamente en los casos que la separación y divorcio produzcan un des-equilibrio económico en la relación de un cónyuge con la posición eco-nómica del otro, es necesario, un empeoramiento en su situación anterioral matrimonio.
La pensión compensatoria la pueden pactar de común acuerdo loscónyuges, de no ser así, el juez, en sentencia determinará su importeteniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
– Los acuerdos a que hubiesen llegado los cónyuges.– La edad y el estado de salud.– La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un
empleo.– La dedicación pasada y futura a la familia.– La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles,
industriales o profesionales del otro cónyuge.– La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.– La pérdida eventual de un derecho de pensión.– El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y
otro cónyuge.– Cualquier otra circunstancia relevante.
Respecto a la cuantía de alimentos de los hijos va a variar segúnel régimen de guarda y custodia acordado por los progenitores. Antes dela reforma, era habitual atribuir, al cónyuge no custodio, el pago de unacantidad fija mensual, actualizada anualmente conforme al IPC, en con-

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 173
cepto de pago de alimentos a favor de los hijos menores o incapacitados.Esta circunstancia va a cambiar, pues la nueva ley permite atribuir laguarda y custodia de los hijos menores o incapacitados a ambos proge-nitores de forma compartida, esto implica que en el caso de acordarsela custodia compartida cada progenitor se va hacer cargo del pago de losalimentos, aunque no necesariamente tiene porque ser así como veremosmás detenidamente a continuación.
II. LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA EN LA LEY 15/2005,DE 8 DE JULIO
Desde la promulgación de la Ley 30/1981 hasta la actual Ley 15/2005, la sociedad española ha evolucionado en el sentir de que la mujerse ha ido incorporado al mundo laboral de forma paulatina, pero cadavez con más intensificación, este hecho ha propiciado un cambio notableen la institución familiar. El gobierno de la familia que tradicionalmentese veía sustentado por el reparto de las tareas domesticas o del hogar ala madre y las profesionales al padre se ve desmembrado, y, actualmente,ambos progenitores se reparten las obligaciones personales y familiaresde igual manera y proporcionalidad, de ahí que haya elegido como tí-tulo de esta comunicación Igualdad conyugal y custodia compartida.
La primera iniciativa que toma el legislador para atender esta nuevasituación es modificar el artículo 68 del Código Civil, en el sentido derequerir a ambos cónyuges el deber de vivir juntos, guardarse fidelidady socorrerse mutuamente. Además de compartir la responsabilidad domés-tica y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otraspersonas dependientes a su cargo.
Por primera vez el ordenamiento jurídico proclama en un preceptoel deber de responsabilidad doméstica a ambos cónyuges. Tal iniciativava a garantizar y reconocer los principios constitucionales de igualdadjurídica y no discriminación por razón de sexo, que en las situacionesde crisis matrimoniales se veían bastante limitados; 12 va a fomentar lasrelaciones de familia en libertad, en el sentido de que se otorga a los
12 Tras la reforma del Código Civil por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, en apli-cación del principio de no discriminación por razón de sexo, el artículo 159 del citadocuerpo legal no atribuye preferencia alguna en cuanto al ejercicio de la custodia de loshijos a favor de uno de los progenitores por razón de sexo, ni de la madre ni del padre,si bien, con anterioridad, la norma disponía: “si los padres viven separados y no decidieren

MA. PAZ POUS DE LA FLOR174
progenitores la posibilidad de decidir su propio modelo de conviven-cia en plenas condiciones de igualdad con respecto al cuidado y atenciónde los hijos, pues de algún modo se busca que desaparezca la posibili-dad de que se dé una superioridad jerárquica de un progenitor sobre otro.En definitiva, se apuesta por el principio de corresponsabilidad en elejercicio de la patria potestad que pone de manifiesto la propia Expo-sición de Motivos.
Esta claro que a partir de la Ley 15/2005, se implica a ambospadres en el cuidado y atención diaria de los hijos pese a la existenciade una crisis conyugal.13 Y, como se consigue, entre otras medidas, seamplía el ámbito de libertad de los cónyuges al solicitar en el conve-nio regulador el ejercicio de la custodia compartida.
Hasta este momento, y a falta de regulación legal expresa, lasdecisiones jurisprudenciales han operado esencialmente sobre la materia,en ocasiones, para pronunciarse a favor de la custodia compartida yotras, en su contra. Ahora bien, todos los pronunciamientos jurispru-denciales se asientan en un principio básico y fundamental, el favor filiio minoris, consagrado en el artículo 39 de la CE, en la Ley Orgánica1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en diversosTratados y Resoluciones Internacionales como la Convención de losDerechos del Niño de la ONU de 20 de noviembre de 1989, la Resolu-ción A 3-01722/1992 del Parlamento Europeo sobre la Carta de losDerechos del Niño, y la Convención Europea sobre el Ejercicio delos Derechos del Niño de 19 de abril de 1996, entre otros.
Por consiguiente, a la hora de establecer el régimen de guarda ycustodia compartida de los hijos en situaciones de crisis matrimonial,se debe procurar garantizar que las medidas que se adopten de mododirecto a las relaciones del niño con sus progenitores, puesto que van apermitir lazos de afectividad que contribuirán al desarrollo de su per-sonalidad, se hagan previa ponderación exhaustiva del principio generalque supone el interés superior del menor.
de común acuerdo, los hijos e hijas menores de siete años quedarán al cuidado de lamadre, salvo que el juez, por motivos especiales, proveyere de otro modo”.
13 Ambos progenitores deben ser conscientes de que su responsabilidad continua,así consta en la propia Exposición de Motivos, cuando advierte “ambos progenitoresperciban que su responsabilidad para con ellos continúa, a pesar de la separación o eldivorcio, y que la nueva situación les exige, incluso, un mayor grado de diligencia enel ejercicio de la potestad”. O en el artículo 92 “La separación, la nulidad y el divorciono eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos”.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 175
1. El concepto de custodia y guarda compartida
La custodia y guarda compartida se puede definir como “la asun-ción compartida de autoridad y responsabilidad entre los padres separa-dos en relación a todo cuanto concierna a los hijos comunes; el respe-to al derecho de los niños a continuar contando, efectiva y realmente conun padre y una madre, y el aprendizaje de los modelos solidarios entreex-esposos pero aún socios parentales”.14
Curiosamente, no hay un criterio unánime en cuanto a la termino-logía a utilizar, así se aboga por las expresiones custodia alternativa 15 oresidencia alternativa y custodia compartida o rotatoria,16 en defecto, decustodia conjunta en cuanto la compañía no se puede ejercitar con-juntamente, pero sí compartir, en este sentido se pronuncian las sen-tencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 17 de mayo y 15de julio de 2004.17
No obstante, el artículo 92 de la ley utiliza la expresión guardaconjunta, cuando el juez la acuerda, bien de oficio o a instancia de unade las partes, con informe del Ministerio Fiscal, y con carácter excep-cional; o en aquellos supuestos en que no procede la guarda conjuntaporque los padres están incursos en un proceso penal iniciado por aten-tar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral ola libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos queconvivan con ambos.
Y guarda compartida, cuando son los padres quienes lo solicitanen la propuesta del convenio regulador, o bien llegan a un acuerdo enel transcurso del procedimiento.
Lo cierto, es que independientemente de la calificación por la quese opte en uno u otro sentido, la custodia compartida, alternada o con-
14 Salberg, en Rodríguez, “Custodia compartida: una alternativa que apuesta porla no disolución de la familia”, Revista Futuros, núm. 1, 2005, p. 1.
15 Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de febrero de 2003.16 Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 8 de abril
de 2002.17 En el Proyecto de Ley se manifestaron algunas enmiendas en este sentido: la
modalidad de guarda es una entelequia que solo puede tener lugar cuando los padresconvivan. Sólo puede suponer que la potestad sobre la responsabilidad de los hijos secomparta, sin hacerse referencia a la simultaneidad de éstos en el cuidado. Es por lo quese estima más oportuno el concepto de guarda alternada, que sí responde a la solicitudde que ambos puedan hacerse cargo del cuidado conforme a las concretas coordenadasespacio-temporales.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR176
junta, es una opción que se reconoce a los progenitores en beneficio delos hijos, aunque no esta exenta de ventajas e inconvenientes, comoveremos más adelante.
2. Régimen jurídico en materia de custodia compartida
Según el artículo 92.5 de la ley, la guarda y custodia compartidapodrá solicitarse a petición de:
a) Ambos progenitores conjuntamente en la propuesta de conve-nio regulador presentada junto a la demanda de separación o divorcio,o durante el transcurso del procedimiento, si llegan a un acuerdo.
b) O por, el juez de oficio.
En este último caso, la ley establece para el juez el cumplimientode una serie de obligaciones antes de emitir su resolución, como:
– Recabar información del Ministerio Fiscal;18
– Oír a los menores que tengan suficiente juicio, si se estima nece-sario de oficio o a petición del fiscal;19
– Oír a las partes o miembros del equipo técnico judicial;– Valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecen-
cia y la prueba practicada en ella;– Valorar la relación que los padres mantengan entre sí y con sus
hijos;– Recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados;18 Artículo 749.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.19 Artículos 770.4 y 777.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sentencia de la
Audiencia Provincial de Las Palmas de 15 de marzo de 1999 en su FJ segundo: “elmenor debe ser oído previamente a cualquier decisión que afecte a su esfera personal,familiar o social… hace que cobre un singular poder decisorio la voluntad manifestadapor ellos, por lo que procede atribuir la guarda y custodia de cada uno de los menoresal progenitor con el cual conviven ya de hecho y con el que a su vez han manifestadosu deseo de seguir viviendo”; Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 11 denoviembre de 1992 en su FJ tercero: “imponiéndose la obligación de oírles si tuvieransuficiente juicio y siempre a los mayores de 12 años”.
Ahora bien, es interesante la consideración que al respecto hace la AP de Barce-lona en sentencia de 9 de junio de 2004, cuando estima que si bien constituye un datorelevante con el fin de comprobar el grado de afectividad que les une a sus progenitores,no en todos los casos constituye un factor determinante. En determinados casos hay queprimar una valoración objetiva de circunstancias para un mejor desarrollo de la perso-nalidad de un adolescente que en la mayoría de los casos no tiene todavía formado elcriterio de discernimiento frente a la libertad de elección del hijo.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 177
– No separar a los hermanos, y 20
– Dictar resolución motivada sobre estos hechos.
Está claro, que el ordenamiento jurídico no impone ningún modeloconcreto de custodia compartida, simplemente se limita a establecer laspautas generales de actuación que debe seguir el juez para dictar reso-lución. En todo caso, aunque la propuesta de custodia compartida porambos padres de común acuerdo, requiere la aprobación judicial, con-sideramos que en el espíritu de la ley subyace la idea de respetar lavoluntad de los padres, limitándose, exclusivamente, la decisión judiciala los supuestos en que ambos cónyuges no quieran pactarla, o lo soliciteuno solo con el informe favorable del Ministerio Fiscal.
3. Posición jurisprudencial respecto a la custodia compartida
Las decisiones de las audiencias han operado en esta materia deforma muy significativa, pues, han sido uno de los motores que propul-saron la reciente reforma.
No obstante, los pronunciamientos jurisprudenciales se encuentrandivididos en varios grupos. Un primer grupo que niega la convenienciadel régimen de guarda y custodia compartida, y otro grupo, que, por elcontrario, acoge la modalidad de la misma.
A. Sentencias que niegan la conveniencia del régimende custodia compartida
Hemos de advertir que, mayoritariamente, las Audiencias Provin-ciales han manifestado sus reservas en el momento de aceptar el régimende custodia compartida, en base a distintos argumentos.
20 Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 11 de febrero de 1998 ensu FJ cuarto: “el principio general de convivencia entre hermanos (‘procurando noseparar a los hermanos’);” Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 29 dediciembre de 1997 en su FJ tercero: “Si bien el artículo 92 del Código Civil recomiendano separar a los hermanos”; Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 11 denoviembre de 1992 en su FJ tercero: “Ni qué decir tiene que por mor de los indicadospreceptos, que dichas medidas serán adoptadas en beneficio de ellos, imponiéndose laobligación de oírles si tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de 12 años; sibien dicha manifestación no es vinculante para los tribunales por primar el beneficio delos hijos, procurando no separar a los hermanos”.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR178
Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 defebrero de 2003, destaca el carácter excepcional con el que se calificala custodia compartida dentro del derecho de familia:
se plantea por la parte recurrente una solución de guarda compartida,medida que dentro del derecho de familia español podría calificarse deexcepcional; tanto es así que el propio legislador, sin prohibirla expresa-mente, no ha contemplado tal posibilidad, y así el artículo 92 del CódigoCivil, concretamente en su párrafo tercero, alude a la decisión que tomaráel juez acerca del cual de los progenitores tendrá a su cuidado los hijosmenores, sin que esto sea óbice para el ejercicio de la patria potestad seacompartida en orden a tomar decisiones de cierta trascendencia que, afec-tando a los hijos puedan adoptarse de común acuerdo, sin que el proge-nitor que no convive con los hijos se vea privado del conocimiento deaquéllas, debiendo valorarse en igual medida sus opiniones que la de aquelque les tenga en su compañía.
Por otro lado, los pronunciamientos jurisprudenciales alertan deuna vulneración del principio de favor minoris 21 y bonum filii, comoreconoce la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 1o. dediciembre de 2003 en su FJ primero: “que la solicitada custodia compar-tida no puede acogerse… porque quiebra el principio del favor filii, quees consustancial a toda la normativa reguladora de la materia”.
O, la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 29 de diciem-bre de 1997 en su FJ segundo: “la valoración sobre este particulardebe estar presidida por el principio del beneficio de los menores (bo-num filii).
También la falta de armonía y relación satisfactoria entre los proge-nitores, es motivo más que suficiente para no otorgar la custodia com-partida. De este modo, cabe destacar las sentencias de las AudienciasProvinciales de Madrid de 9 de julio de 2004 en su FJ tercero:
pero no consideramos que esta sea la solución idónea aun teniendo encuenta la capacidad de ambos progenitores para ostentar la guarda y cus-todia, dado que la guarda y custodia compartida requiere la existencia de
21 En igual sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 9de abril de 2002; Sentencia de la Audiencia Provincial de 13 de febrero de 2001; Sen-tencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 28 de febrero de 1998; Sentencia de laAudiencia Provincial de Almería de 11 de febrero de 1998; Sentencia de la AudienciaProvincial de Cuenca de 30 de septiembre de 1996.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 179
armonía y una relación satisfactoria entre los progenitores que no concu-rren en el supuesto enjuiciado;
Y, de Valencia de 14 de junio de 1999 en su FJ segundo: “no sien-do aconsejable una guarda y custodia compartida por el alto grado dehostilidad de los padres y la falta de entendimiento entre ellos”.
Por último, porque el régimen de custodia compartida provocainestabilidad emocional en los hijos,22 así lo expone la sentencia de laAudiencia Provincial de Cuenca de 30 de septiembre de 1996 en su FJprimero:
la Sala no coincide con la parte apelante en cuanto a la bondad para unniño de tan corta edad de la custodia compartida. El aspecto fundamentala tener en cuenta en estos casos es el que concierne a la estabilidad emo-cional del menor. La permanencia de un niño de tan corta edad por perío-dos quincenales o mensuales con cada uno de los progenitores privaría alniño de un punto de referencia fijo sobre cuál es un auténtico entorno, sinconstar con la situación de inestabilidad que para el pequeño comportaríael hacer cada cierto tiempo la maleta para trasladarse a su otro hogar. Esainestabilidad redundaría en perjuicio del equilibrio emocional de un niñotan pequeño la moderna psicología insiste en lo importante que para laestabilidad psíquica de los niños, desde su más tierna infancia, el contarcon referentes fijos que identifiquen como suyos con facilidad: su habita-ción, sus juguetes, etcétera. Ello proporciona al niño sensación de segu-ridad y bienestar, y, en definitiva, la tan reiterada estabilidad, que con todaseguridad no se consigue viviendo cada quince días, cada mes, o inclusopor periodos algo mayores, en una casa distinta.
B. Sentencias que aceptan la conveniencia del régimende custodia compartida
Por el contrario, curiosamente, las resoluciones más recientes denuestras audiencias van dirigidas a admitir el régimen de custodia com-partida. En este sentido, cabe citar la sentencia de la Audiencia Pro-
22 Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 9 de abril de 2002 ensu FJ primero: “El régimen alterno de custodia conllevará por lo general, consecuenciasnegativas para los hijos, al someterlos a la necesidad de adaptarse a cambios de todoorden derivados de la convivencia temporal con uno y otro progenitor, lo que no puedeconsiderarse que facilite la educación, ni la formación integral de los menores, al privarlesde una estabilidad que se torna necesaria”.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR180
vincial de Madrid de 22 de julio de 2004, cuando en su FJ primerodetermina:
La sentencia que se recurre lleva a cabo un detenido análisis de la situa-ción actual de todos los miembros de la familia, y valora la voluntad delmenor manifestada en la exploración judicial para finalizar considerandoadecuado establecer un régimen de custodia compartida como formar degarantizar el mantenimiento de la relación del hijo con ambos progeni-tores, un cierto control de ambos sobre la evolución del joven y una con-tribución económica de ambos, en la medida de sus posibilidades, a losgastos necesarios para la alimentación, vestido, educación, etcétera.
O, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 25 deoctubre de 2002 en su FJ tercero:
hay que concluir que el sistema de guarda y custodia compartida es ade-cuado para la formación integral de los menores. Por otra parte hayque destacar que los menores han estado en un prolongado espacio detiempo con el sistema de guarda y custodia compartido sin que se apre-cie que ello haya repercutido negativamente en su evolución psíquicay ambos tienen una valoración positiva del régimen de convivencia quese mantiene con uno u otro progenitor y consideran no discrepanteslos estilos educativos.
Asimismo, los especialistas del equipo de asesoramiento técnicodel Departamento de Justicia valoran la guarda y custodia compartidacomo la mejor opción actual para los menores, siempre que éstos mani-fiesten su deseo de mantener la compañía de los dos progenitores, así seadvierte en sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 25 defebrero de 2001, cuando en su FJ segundo, determina:
El Informe d’Assessorament Psicosocial, emitido por el Equip d’Assessora-mente Técnic, y dotado de presumible objetividad, tras efectuar un examende los antecedentes familiares y constatar la situación actual de los di-ferentes miembros de la familia, acaba valorando la guarda y custodiacompartida, que en su momento actual se acordó y que se ha venidoaplicando, como positiva, y consideran que ésta es la mejor opción parala hija menor, ya que reúne más aspectos positivos que negativos para elcorrecto desarrollo de la misma.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 181
En igual sentido, se pronuncia la Audiencia Provincial de Valen-cia en sentencia de 9 de marzo de 2000, cuando en su FJ tercero, con-sidera que:
atendidas las concretas circunstancias del supuesto enjuiciado, en espe-cial las manifestaciones vertidas por el propio hijo, así como el preva-lente interés del menor, reiteradamente proclamado por el legislador, quede modo necesario debe presidir la decisión alcanzada, y considerandoque su adecuado desarrollo integral como persona reclama una impres-cindible relación con los dos progenitores, procede acordar el estableci-miento de un régimen de guarda y custodia compartida por ambos, envirtud del cual el hijo convivirá con su madre los lunes, martes, miércolesy jueves hasta el mediodía, conviviendo con su padre el resto de la semanahasta el final del domingo.
Lo cierto, es que reiteradamente las audiencias 23 han venido con-firmando que el régimen de custodia compartida permite que las figu-ras maternas y paternas se equilibren, compensen y complementen demanera adecuada, de tal forma que permite que los hijos tengan el mayorcontacto posible con sus progenitores.
Respecto a la contribución de los progenitores por el deber dealimentos de sus hijos, la Audiencia Provincial de Castellón en senten-cia de 10 de abril de 2003, ha considerado que la custodia compartidapermite que la carga económica sea más equitativa entre los padres, pues
los gastos de alimentación cotidiana serían asumidos por el progenitorque en cada momento tiene a los menores consigo, quedando el restoen un fondo económico que se debe destinar al mantenimiento de loshijos comunes en sentido amplio, incluidos los llamados gastos extra-ordinarios.
O, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 dejulio de 2004 que
no fija cantidad alguna en concepto de pensión por alimentos, debiendocada uno de los progenitores asumir los gastos que se generen en lostiempos correspondientes para sostenimiento de las necesidades perento-rias del hijo de alimentación, vestido, educación y cuidados.
23 Sentencia de la Audiencia Provincial de 22 de abril de 1999 en FJ sexto.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR182
Esta posición jurisprudencial permite, por un lado, que se eliminela pensión alimenticia, evitándose con ello los graves problemas que seoriginan por el impago de las mismas, pero, por otro lado, se crea uncierto grado de inseguridad respecto a los gastos extraordinarios. Pese aello, nos parece acertada la solución que propone la audiencia, de ins-taurar un fondo común nutrido por las aportaciones de ambos proge-nitores en proporción a la capacidad económica de cada uno y con unaadministración conjunta.
Un hecho similar ocurre respecto al uso de la vivienda familiar, erahabitual que se adjudicará al cónyuge custodio, sin embargo, con elrégimen de custodia compartida, la situación cambia, pues ambos pro-genitores van a convivir en periodos anuales, mensuales, semanales,quincenales, o incluso diarios, en igualdad de corresponsabilidad paren-tal, por consiguiente, se abre la posibilidad de que el domicilio familiarsea declarado el lugar de permanencia de los hijos, y sean los progeni-tores los que vayan rotando en el domicilio de los hijos.
Las resoluciones de las audiencias tienen muy claro que el interésdel menor debe prevalecer, y la custodia compartida no puede suponeruna modificación sustancial de las condiciones de vida de los menores,sobre todo cuando la alternancia se produce con frecuencia y en cortosperiodos, como ocurre en la sentencia de de 25 de enero de 2001 por laAudiencia Provincial de Gerona, que recomienda mantener la guarda ycustodia compartida, aunque con modificación del régimen de estanciade la menor con cada progenitor, pues aunque los padres vivían en lamisma localidad y en relativa proximidad, y aunque la menor dispo-nía en ambos domicilios de su propia habitación, el régimen de custodiaacordado era demasiado complicado, ya que dos días alternativos concada progenitor y fines de semana alternos, estaba provocando aspectosnegativos en el desarrollo de la menor. Pero se mantiene la custodiacompartida entre ambos progenitores.
La doctrina se muestra en la misma línea, al considerar que conindependencia del título de propiedad sobre la vivienda, se ha de atenderimperativamente al beneficio de los hijos y, de forma refleja, al cónyugeque seguirá conviviendo con ellos.24
24 Lasarte Álvarez, op. cit., nota 5, p. 145.

IGUALDAD CONYUGAL Y CUSTODIA COMPARTIDA 183
4. Ventajas e inconvenientes de la custodia compartida
Después de formular todas estas consideraciones doctrinales y juris-prudenciales, sólo nos resta señalar las ventajas y desventajas que pue-den apreciarse respecto al régimen de guarda y custodia compartida.
Así, señalamos como ventajas:
– Se garantiza a los hijos que los progenitores participen activa-mente en su cuidado y formación cotidiana.
– Se garantiza el principio de igualdad de condiciones a ambosprogenitores, en cuanto se sienten más implicados e integrados en el cui-dado y formación de los hijos, al permitirles una relación más constante.
– Se garantiza mayor estabilidad emocional en los hijos, al con-tar con la presencia de las figuras materna y paterna en su formaciónintegral.
– Se responsabiliza a los padres con la asunción de pagar los gas-tos por alimentos de forma equitativa o proporcional a su capacidadeconómica, de tal manera, que cada uno va a contribuir a los alimentosdurante el tiempo que le corresponda la custodia.
– Se adjudica el uso de la vivienda familiar como lugar de per-manencia de los hijos, y no al cónyuge custodio como se venía recono-ciendo hasta el momento.
– Se favorece que los progenitores puedan reconstruir su vidapesonal y laboral más rápidamente, al disponer de más tiempo para símismos.
– Se refuerza el papel de ambos progenitores en su función tute-lar, pues no hay un padre que asuma en exclusividad el papel de prin-cipal, y otro de secundario.
– Se evita en los hijos el padecer lo que se ha denominado porlos especialistas Síndrome de Alienación Monoparental, fenómeno quesufren los hijos cuyos padres separados mantienen un conflicto gravesobre la custodia, cuando uno de ellos logra inculcarles respecto al otro,que el menor le odie sin que tenga justificación.
Las desventajas que se podrían argumentar, son:
– Inestabilidad emocional de los hijos, cuando se opta por la alter-nancia entre la vivienda materna y paterna, por el cambio de domicilioconstante.

MA. PAZ POUS DE LA FLOR184
– Se exige un grado importante de cordialidad y armonía entre losprogenitores para su efectividad.
– Se considera inviable cuando no existe acuerdo de ambos proge-nitores, pues la custodia compartida requiere un mayor grado de renunciapersonal y de entendimiento entre los mismos, de no ser así, se dificultala estabilidad de los hijos.
III. CONSIDERACIONES FINALES
En definitiva, la actual reforma persigue ampliar el ámbito de li-bertad de actuación de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facul-tad de solicitar la disolución del matrimonio y proponer las medidas quevayan a regular los efectos derivados de la misma, entre ellas, la custodiacompartida de los hijos menores. Sin duda alguna, la razón legislativade semejante regulación se asienta en los principios del interés supe-rior del menor y corresponsabilidad de los padres, sin embargo, desde unpunto de vista práctico, la guardia y custodia compartida no resultaráfácil, si no hay una voluntad de cordialidad y buen entendimiento entrelos cónyuges, pues cuando acontece la crisis matrimonial en la mayoríade los casos, las desavenencias entre ambos son muy frecuentes, de ahíque dudemos de la eficacia de la custodia compartida, si no es aceptadade mutuo acuerdo. No obstante, es loable la decisión legislativa depermitirla, aunque sea discutible la posibilidad que concede, con carácterexcepcional, a la autoridad judicial de aceptarla a petición de uno sólode los cónyuges, previo informe favorable del Ministerio Fiscal.

185
GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR
Elizabeth GONZÁLEZ REGUERA*
SUMARIO: I. Los niños ante el divorcio de sus progenitores. II. Hijos:guarda y custodia. III. La separación como mal menor. IV. Dere-chos y obligaciones con o sin custodia. V. Regímenes matrimonialesy fiscalidad. VI. El papel social y familiar de los abuelos. VII. ¿Conquién me toca este fin de semana? VIII. ¿Estamos preparados paraser padres? IX. Jurisprudencia. Guarda y custodia de menores.
I. LOS NIÑOS ANTE EL DIVORCIO DE SUS PROGENITORES
Una de las razones por las que se retrasa la separación de una pa-reja fracasada son los niños. Indudablemente, un divorcio afecta alos hijos, pero a veces mucho menos de lo que se piensa y desdeluego, es mucho peor para los pequeños presenciar las riñas desus padres.
Según un reciente estudio, más de la mitad de las parejas que sehan casado en la década de los noventa verán fracasar sus matrimoniosy deberán sufrir la separación. Si es verdad, como parece, que el númerode divorcios aumenta, es evidente que también se ven involucrados enellos un mayor número de niños. Y esa suele ser la primera preocu-pación para la pareja que decide romper su unión: ¿qué pasa con loshijos? Los pequeños no lo entienden.
Es a partir de los cuatro o cinco años cuando los niños son cons-cientes de que papá y mamá tienen problemas y cuando sufren el divor-cio. La primera reacción de los hijos es el desconcierto por una situaciónque saben que existe, pero que no entienden.
* Profesora titular de derecho familiar, y derecho sucesorio, Facultad de Derecho,UNAM.

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA186
Ellos han conocido a sus padres siempre juntos y no pueden darsecuenta de los problemas que provoca el hecho de que ahora comiencena ver menos a su padre o a su madre. El niño, además, suele ser víctimade crisis nerviosas o depresivas si la tensión entre los cónyuges se tras-lada a los otros miembros de la casa por discusiones o enfrentamientosviolentos.
Poco después, los pequeños suelen negarse a admitir lo que ya esun hecho: insisten en la reconciliación de los padres o protestan cada díaporque no pueden ven al progenitor que se ha ido de casa. Este periodopuede resultar más o menos largo en función de la manera en que se hayaproducido el divorcio; en definitiva, según los padres hayan logradoexplicar y hacer lo menos dolorosa posible la situación.
Evitar que presencie discusiones. Si realmente no se quiere hacerque el hijo sufra por los problemas de sus padres es necesario excluir-lo de la tensión que se genera por esta causa; eso no quiere decir queno sepa que existen graves diferencias. Cuanto mayor es el niño, mejorpuede asimilar el hecho de que existen problemas, siempre que no losperciba a través de gritos, insultos y discusiones violentas. Si éstas seproducen, no debe ser delante de los hijos; si el motivo de la discordiaes su educación, algo que han hecho mal o su custodia tras el divorcio,las medidas de precaución deben extremarse.
Separación amigable. Varios estudios de psicología infantil de-sarrollados en Estados Unidos y la Unión Europea han demostradoque el niño sufre mucho más en situaciones en que los padres soninfelices juntos que posteriormente, cuando vive sólo con uno de losdos y ve al otro en un nuevo ambiente e, incluso, con una nueva pa-reja. Estas reacciones no son difíciles de entender; los niños quie-ren sentir que sus padres son felices; lo contrario les provoca muchasalteraciones.
Si la separación es amigable a sus ojos, la tensión generada desa-parecerá. El pequeño percibe que su papá y su mamá ahora sonríen yjuegan con él más que antes; además ahora tiene dos casas que sonsuyas, dos cuartos, dos armarios de juguetes y en cada visita su pro-genitor le tiene preparado un programa de diversiones que antes, cuandovivían juntos, solía disfrutar con mucha menos frecuencia.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 187
II. HIJOS: GUARDA Y CUSTODIA
Cuando se produce una separación o un divorcio y hay hijosen común, la guarda y custodia de éstos puede ser adjudicada a cual-quiera de los dos progenitores. La decisión final depende de variosfactores.
Guarda y custodia, un concepto que define con quién va a convivirel hijo cuando se produce un divorcio o una separación.
Con quién se quedan y por qué
La guarda y custodia de los hijos menores de edad o con algunaincapacidad que no les deje valerse por sí mismos, puede ser adjudi-cada tanto al padre como a la madre. En caso de haber mutuo acuerdoentre los dos progenitores sobre quién se queda con los niños, nadie máscuestiona tal decisión. El juez sólo aprueba y ratifica lo que han acor-dado ambos cónyuges, salvo que considere que puede haber un riesgoclaro para los menores.
Los mayores problemas de la separación vienen cuando no exis-te un acuerdo previo, y es el juez el que debe decidir. En este supuestose tienen en cuenta varios factores: no separar a los hermanos, lasnecesidades afectivas y emocionales de los mismos, la cercanía deotros miembros de la familia como los abuelos, la disponibilidad de lospadres para poder atenderles mejor o peor, o si alguno de los cón-yuges tiene algún tipo de adicción, enfermedad mental o tipo de vidadesordenada.
Otro de los criterios que tiene en cuenta el juez, y que a menudoresulta el más determinante, es la dedicación que haya tenido cada pro-genitor hacia el hijo, antes de producirse la separación. Por este motivoes por el que, a pesar de haber una igualdad jurídica en razón de sexoa la hora de considerar con quién han de quedarse los hijos, en el 94%de los casos se adjudica a las mujeres (según datos aportados por elINEGI, datos del año 2003 y 2004).
El régimen de visitas. Con este concepto se define el tiempo queel niño convive con el progenitor que no posee la custodia. Lo máscomún, es establecer un régimen de visitas de fines de semanas alternos

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA188
y periodos vacacionales al 50% (según datos aportados por el Tribu-nal Superior de Justicia del Distrito Federal, datos de 2003 y 2004). Sinembargo, cada vez se convienen regímenes de visitas más amplios, intro-duciendo algún día entre semana.
Cuando no existe acuerdo entre las partes, es obligatorio establecerun régimen mínimo y deben quedar detallados los periodos, días y horasde recogida, así como quién será la persona que vaya a buscar a losmenores. Cuando el niño es mayor de 13 años, se tendrá en cuenta suopinión, en cuanto a las fechas de las visitas.
Lo mejor para el niño, explicárselo claramente. En toda separa-ción, los que más sufren son los niños. Para amortiguar ese dolor, lomejor es explicarles claramente cuál es la situación, a la vez que se lesda confianza en todo lo que se refiere a su bienestar.
Tanto el padre como la madre deben hacer ver a sus hijos, que laseparación sólo se produce por discrepancias entre ellos y nunca hacer-les sentir culpables. Es muy importante, también, no hacer comentariosdespectivos del otro cónyuge cuando están los niños delante, y muchomenos pintarle como único culpable de la ruptura.
Por último, es necesario que los niños no tengan la sensación deruptura familiar. Para ello, hay que hacerles saber que la familia la siguencomponiendo papá, mamá y ellos, aunque ahora la forma de vida hayacambiado.
III. LA SEPARACIÓN COMO MAL MENOR
Malas caras, peleas constantes, gritos… En todas las parejas, trasla euforia inicial, se puede producir una crisis que, por lo general, essuperable. Sin embargo, hay ocasiones en que la convivencia es insu-frible y la ruptura, inevitable. Tomar esta decisión resulta difícil.
Para que una pareja sea feliz ha de esforzarse en serlo, pero hayocasiones en las que por mucho empeño que se ponga la ruptura esinevitable. Muchas parejas antes de llegar a ese punto luchan con todoslos medios para salvar la situación. Incluso acuden a terapias dondeintentan entender el conflicto y poner fin a los problemas que les impi-den vivir con la armonía y la felicidad de antaño.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 189
Se sienten desconcertados y agotados por tantas peleas y quieren,sea como sea, acabar con esa dramática situación. Según la psicóloga ysexóloga Carmen González, que ha sido testigo de muchas de estassesiones, “se trata de una batalla llena de sentimientos, resentimientos yrencores no expresados en la que hay que actuar con el máximo cuidadopara saber qué es lo que verdaderamente buscan: ¿seguir juntos o quealguien les ayude a separarse?”
1. La mujer toma la iniciativa
Según parece, las mujeres son las primeras en tomar conciencia—incluso con meses de anticipación a su compañero— de que algo nofunciona en una pareja. En el 60% de los casos son ellas las que pri-mero acuden a un consultorio matrimonial y luego traen consigo a susmaridos (según datos aportados por el INEGI, datos de 2003 y 2004).El problema es que muchas parejas no tienen claro si quieren separarsede verdad o lo que desean es luchar para reencontrarse después de unperiodo de crisis. Tomar esta decisión resulta muy difícil, pero cuandola convivencia se ha hecho insufrible la ruptura se hace ya inevitable yse convierte en el menor de los males.
2. Cuando el amor ya no tiene salvación
A continuación se enumerarán algunas de las “pistas” que puedenayudar a tomar conciencia de que una relación está acabada:
El amor ya no puede salvarse cuando los besos, los mimos, lascaricias o el sexo desde hace tiempo forman parte del pasado e inclusoprovocan rechazo. Se desatienden los detalles de la vida cotidiana y, deforma constante, se adopta una actitud negativa ante todo lo relacionadocon la pareja. Uno de los dos intenta ridiculizar al otro en presencia deamigos o le critica rencorosamente; hay infidelidades y falsas prome-sas; se reprocha la conducta sexual del otro o uno de los miembros dela pareja se siente utilizado como objeto sexual.
Es probable que la batalla esté perdida si el respeto en la parejaes cosa del pasado; o si sólo se permanece por compasión, miedo, sen-timiento de culpa o motivos financieros…

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA190
3. La hora de la verdad
Una vez que se ha tomado conciencia de que la relación de parejaya no funciona llega la hora de pasar a la acción: hay que poner fin aaños de convivencia y de amor. Los primeros momentos son los másdifíciles. Para hacerles frente la compañía de otros seres queridos esfundamental, pero también lo será encerrarse de vez en cuando en unomismo. Una pequeña dosis de autocompasión no es mala.
Los fines de semana y las vacaciones son los días más difíciles,por eso lo mejor es tener la agenda llena y disfrutar de esos días, queantes se compartían con él o ella, con amigos o familiares. Los psicó-logos recomiendan transformar la sensación de soledad en sentimientode libertad. Es el momento de hacer aquellas cosas que se sacrificaronen nombre de la pareja y la convivencia.
Acometer un cambio de imagen personal o también denominada:look y practicar algo de ejercicio físico permiten recuperar la concienciadel propio cuerpo y además ayudan a liberar tensiones. El llanto tam-bién puede ser un buen aliado, aunque en pequeñas dosis. En estos casos,el paso del tiempo siempre es el mejor remedio.
IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES CON O SIN CUSTODIA
Tanto si se quedan al cargo de los hijos como si no, los dos cón-yuges tienen una serie de derechos y obligaciones con los niños.
1. Con custodia
Derechos. El propio disfrute diario de los hijos, tomar las decisio-nes que afectan a los niños el día a día, así como la administración desus bienes y de su pensión alimenticia.
Obligaciones. Alimentarles, educarles y darles la compañía y elcariño necesario. El progenitor que tiene la custodia también debe fa-cilitar el cumplimiento del régimen de visitas así como informar al otrode las incidencias importantes que le sucedan al menor.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 191
2. Sin custodia
Derechos. Disfrutar del régimen de visitas acordado, ser informadode todas las incidencias importantes, ejercer la patria potestad, que siguesiendo compartida, salvo que el juez indique lo contrario y la posibilidadde acudir al juez en caso de que se produzca algún incumplimiento.
Obligaciones. Cumplir con todo lo acordado en el convenio regu-lador; régimen de visitas y pensiones alimenticias, así como velar porellos en todo lo que se refiere a salud, educación y desarrollo integralde su persona.
V. REGÍMENES MATRIMONIALES Y FISCALIDAD
Las consecuencias de la firma de capitulaciones matrimonialesno se limitan al divorcio. La fiscalidad también varía al escoger modelo.El IRPF es un impuesto personal, es decir, grava la capacidad econó-mica puesta en relación con la persona titular de la misma y tiene encuenta cuál es el origen o fuente de esta renta.
Rendimientos del trabajo. Con respecto a los criterios de atribuciónde los rendimientos de trabajo, se explica que le corresponderán exclu-sivamente a quien haya generado el derecho a su percepción. Las pen-siones y haberes pasivos corresponderán a las personas físicas en cuyofavor estén reconocidos. Se entiende que es renta del cónyuge que generael derecho a su percepción, que presta el trabajo, sin perjuicio de queuna parte, mayor o menor, o todo el rendimiento, lo aplique al rendi-miento de las cargas familiares. En estos rendimientos no importa quérégimen matrimonial una a quien genera la renta con otra persona.
Rendimientos del capital. Con respecto a los rendimientos del capi-tal, que se consideran obtenidos por los sujetos pasivos titulares delos bienes que los producen, en el caso de matrimonios acogidos a laseparación de bienes o al régimen de participación, cada cónyuge ten-drá la administración de aquellos títulos que le pertenezcan. Si el régi-men es de gananciales, los rendimientos obtenidos serán atribuibles enpartes iguales a los dos miembros de la pareja.
El régimen de gananciales también contempla la existencia de bie-nes privativos de uno de los cónyuges. Civilmente el rendimiento es

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA192
ganancial, pero tributariamente se hace cargo quien posee la titularidad,aunque lo ganado se emplee en el sostenimiento de la familia.
Sin embargo, hoy es poco frecuente la celebración de capítulos. Asíque, si no hay establecido ningún acuerdo previo, se tendrán que acogera los previsto por el derecho. En España no hay un criterio jurídico uni-tario, sino que en algunos casos se sigue lo establecido por el CódigoCivil y en otros lo que determine la justicia foral. La vecindad civil de-terminará qué derecho se aplicará.
VI. EL PAPEL SOCIAL Y FAMILIAR DE LOS ABUELOS
Los abuelos desarrollan una valiosa función social, ya que parti-cipan activamente en la socialización de los nietos a través de una re-lación que es enriquecedora para ambos. Ellos aportan al niño un víncu-lo de referencia diferente y complementario, pero nunca sustitutorio, delque mantienen con sus padres. A su vez, los pequeños ofrecen al mayorla posibilidad de sentirse útiles y activos, lo que repercute positivamenteen su autoestima.
Frente a la desestructuración de la familia y la incorporación de lamujer al mundo laboral, la figura de los abuelos juega un papel muyimportante en la educación de los niños. Se calcula que más de unacuarta parte de los niños que aún no están en edad escolar cuya madretrabaja fuera de casa, permanecen bajo el cuidado de sus abuelos. Sonlos llamados “abuelos canguros”.
Los abuelos ocupan por entero el lugar de los padres cuando éstospasan dificultades personales o laborales. En estos casos, los abuelos seven obligados a llevar a cabo desplazamientos temporales más o menoslargos. Pero también están los abuelos cuando los padres padecen en-fermedades o por diversos motivos están inmersos en condiciones deinternamiento.
Más allá del cuidado de los nietos, los abuelos que han llegado ala jubilación tienen todavía un vivo potencial para ofrecer a la sociedaddel que tienen que tomar conciencia. “Yo no aconsejaría a ningún abuelo,—comenta Marisa Viñes, de Abumar: Asociación de Abuelos y Abuelasen Marcha— que su vida se circunscribiera a sus nietos. Cuanto más ricasea nuestra vida más podremos aportarles a ellos”.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 193
VII. ¿CON QUIÉN ME TOCA ESTE FIN DE SEMANA?
Tras la separación se inicia una relación diferente entre los padresy los hijos. El régimen compartido del tiempo de ocio cae bajo la leysalomónica de los fines de semana alternos y el disponer de la mitad delas vacaciones de la compañía de los hijos. Ante esta situación, los niñosdeben acostumbrarse a diferentes entornos y se ven obligados a estar losfines de semana alternos con uno de los progenitores.
La separación es un duro paso para la pareja, pero también lo espara los hijos. Ellos ven que su entorno ha cambiado y que ahora se lesexige dividir su tiempo entre la casa de mamá y la de papá. Al principioles costará acomodarse a la situación, pero lo asumirán en la medida quelo vayan comprendiendo.
Hasta la separación o el divorcio, los niños asumen el hogar fami-liar como el lugar donde viven con ambos padres. Cuando se producela ruptura temen que con ello se haya roto también su familia. Es nece-sario hacerles comprender que la familia sigue existiendo, a pesar de quelos padres vivan en domicilios distintos.
Tiempo compartido. Establecido el régimen de visitas, ambos pa-dres deben iniciar una nueva forma de convivencia. Durante los fines desemana y vacaciones, ambos deben asumir ser el padre y la madre de losniños. Desde la alimentación hasta el ocio debe ser pensado en una pri-mera fase para que sirva de medio y favorezca la relación de los pro-genitores con sus hijos.
Todos los miembros de la familia sufren en un divorcio. Tras ello,hay un periodo donde todos se sienten desorientados. Los padres de-ben iniciar una nueva forma de vida y los hijos deben acomodarse allugar que le corresponde en cada uno de los hogares. Muchos padres, enel intento de evitar que los niños se entristezcan caen en la espiral deestablecer con ellos salidas y actividades maratonianas, que terminanaturdiendo a los pequeños.
No es malo establecer algunas salidas que se compartan con loshijos, pero hay que evitar que esto sea una fórmula para que el niñopueda hacer preguntas o haga comparaciones entre lo que hace con elpadre o con la madre. Caer en la trampa del “más difícil todavía” cadafin de semana, puede llegar a traducirse en la angustia de los padres

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA194
y de los hijos por no saber qué hacer con el tiempo que disponen encomún.
Disfrutar de estar juntos. La ley establece que los fines de semanay vacaciones deben ser compartidos por ambos padres. Pero ningunaciencia es exacta y deben ser los progenitores los que determinen cómopuede ser compartido el tiempo. Es frecuente que, en fines de semanasalternativos, los hijos se encuentren con el padre o la madre. Los psicó-logos aconsejan que se debe ser flexible en esta situación, pues más queuna obligación de estar con el hijo debe ser un tiempo para compartircon ellos.
Según la declaración de Langeac, apoyada por la mayoría de aso-ciaciones internacionales de padres separados “la paternidad sólo debeestar basada en la relación de padre-hijo y no en la relación entre lospadres. Los niños tienen el derecho de conocer a ambos padres y vice-versa”. Las asociaciones de padres y madres separados consideran queun malentendido corriente es que la ley diga que un progenitor tengaderecho a relacionarse con los hijos un fin de semana de cada dos.
La norma legal también establece que es responsabilidad del titularde la patria potestad favorecer que sean satisfechas las necesidades unhijo de ver al otro progenitor, en la mayor medida posible. Eso puedesignificar que, por ejemplo, se vean dos fines de semana de cada tres otodos los lunes y martes y un fin de semana de cada dos. Si la parejalogra establecer un buen diálogo, puede pactar diferentes estructuras delhorario de los tiempos a compartir con los hijos que serán mucho másbeneficiosos para todos.
VIII. ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA SER PADRES?
La llegada de un bebé implica adquirir una responsabilidad queva a cambiar la vida de los padres para siempre. Este acontecimiento sevive con una lógica y natural ansiedad, la cual está provocada princi-palmente por la preocupante duda de si se sabrá ser un buen padre omadre. Con frecuencia, los futuros padres se preguntan si sabrán realizarbien su nuevo papel.
Diferencias de funciones. Normalmente, la decisión de tener unhijo o hija, se toma en pareja. Sin embargo, es después del nacimiento

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 195
cuando surgen los primeros conflictos o diferencias sobre los papelesde los padres. Para evitar estos trances, es conveniente que los dosmiembros de la pareja dediquen parte de su tiempo a hablar sobre loque significa para cada uno de ellos la paternidad. Se aconseja dialogary consensuar sobre las expectativas que se tienen, las obligaciones quese van a asumir, cómo van a educar a su futuro hijo, e incluso, cómoafectará esto a la vida en pareja.
¿Qué educación hay que dar? Uno de los aspectos más importan-tes es la educación. Cualquier padre debe ser consciente de la repercu-sión que tendrá su labor educativa, ya que ésta va a configurar de formacrucial el futuro del bebé. Está claro que las intenciones son siemprebuenas, pero no siempre se acierta con los métodos.
Cuando surjan dudas lo mejor es pensar en la propia infancia,reflexionar sobre lo que se tuvo y lo que faltó. Para ello, es fundamentalhablar con la pareja de las experiencias pasadas, de ese modo se cono-cerán aún mejor cómo fue y de qué forma afectó o influyó la forma deser educados.
Proporcionar la educación más adecuada es una difícil tarea, des-graciadamente, nadie recibe formación para ser padres. Precisamentepor eso lo que se ha de hacer es informarse, resolver dudas con espe-cialistas o con sus libros, en definitiva, estudiar la mejor manera de serunos buenos progenitores.
Responsabilidades. Por último, es importante destacar la convenien-cia de aclarar, con antelación, las responsabilidades de cada miembro dela pareja está dispuesto a asumir tras el nacimiento del bebé. Todas estassugerencias le ayudarán a prepararse psicológicamente para ser padre omadre. ¡Tómelas en cuenta, verá cómo funcionan!
1. Las medidas provisionales
¿Qué son? Sus características. En los casos de crisis matrimonia-les, la legislación prevé la posibilidad de solicitar y adoptar una serie demedidas provisionales que se establecen para regular la situación de loscónyuges mientras se tramita su procedimiento de separación, divorcioo nulidad matrimonial y hasta su conclusión.

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA196
Estas medidas, dada la dilatación de los procedimientos matri-moniales en el tiempo, vienen a regular de forma transitoria la situaciónfamiliar prestando una especial atención a los intereses de los hijos delmatrimonio.
Estas medidas, según el momento en que se soliciten pueden ser dedos tipos:
• Previas o provisionalísimas: Se solicitan antes de la interposiciónde una demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
Para ser tramitadas es necesario que se acredite una situación deurgencia o necesidad, como lo son por ejemplo, los malos tratos físicoso psicológicos.
• Provisionales o simultáneas: Se interponen en el mismo momen-to en el que se presenta la demanda de separación, divorcio o nulidadmatrimonial.
Ambos tipos de medidas son acordados judicialmente y de formaautomática producen los siguientes efectos:
• Una vez interpuestas, los cónyuges pueden vivir separados, porlo que el cónyuge interesado podrá marcharse del domicilio familiar sinincurrir en un delito de abandono de familia.
• Los poderes de representación que los cónyuges se hayan otor-gado entre sí, quedan revocados.
Por otro lado, las medidas se pronuncian sobre los siguientesextremos:
2. En relación con los hijos
Disponen a qué progenitor se atribuye la patria potestad (general-mente continúa siendo compartida por ambos salvo en casos excepcio-nales de malos tratos o agresiones sexuales a los menores), con cuál delos progenitores se quedan los hijos (guarda y custodia), el régimende visitas y comunicaciones que podrá disfrutar el otro progenitor y lacantidad que debe satisfacer para el mantenimiento de los hijos o pen-sión de alimentos.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 197
3. La patria potestad
Desde el punto de vista jurídico, la patria potestad, regulada en elCódigo Civil, no es más que el conjunto de derechos que la ley confierea los padres sobre las personas y bienes de sus hijos no emancipados asícomo el conjunto de deberes que también deben cumplir los padresrespecto de sus hijos.
La patria potestad ha de ejercerse siempre en beneficio de los hijosy entre los deberes de los padres se encuentra la obligación de estar conellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una for-mación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes.
Por regla general, la patria potestad se ejerce de forma conjunta porel padre y la madre, independientemente de que éstos se encuentren ono casados, o de forma exclusiva por uno de ellos con el consentimientodel otro.
4. ¿Cuándo se extingue la patria potestad?
La patria potestad se extingue cuando se produce alguno de lossiguientes supuestos:
• La muerte o la declaración de fallecimiento de los padres.• La emancipación.• La adopción del hijo.• Los padres son privados de ella por sentencia judicial.
5. ¿Se puede privar a los padres de la patria potestad?
Los padres pueden ser privados de la patria potestad cuando in-cumplen los deberes que se derivan de misma y siempre por sentenciajudicial tras la tramitación del correspondiente juicio ordinario.
Los padres también pueden ser privados o suspendidos del ejerci-cio de la patria potestad cuando su conducta ponga en peligro la for-mación de los menores o incapaces o cuando se les trate con una durezaexcesiva, lo que implica no sólo fuertes castigos físicos sino toda clasede actos que supongan crueldad o abuso de autoridad.

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA198
También puede conducir a la privación la patria potestad, la fal-ta del ejercicio de los derechos y, principalmente, de los deberes quecomporta la misma.
Por otro lado, los padres podrán ser restituidos en la patria potes-tad si acreditan que ya no concurren las circunstancias que motivaron suprivación.
Siempre resulta conveniente el consejo de un abogado quien, a lavista de las singularidades que presenta cada caso, le informará sobrela conveniencia de iniciar las correspondientes acciones legales.
6. ¿Quién se encuentra directamente privado de la patria potestad?
Se encuentra privado de la patria potestad:
• El progenitor que haya sido condenado por sentencia penal fir-me por un delito de violación o cualquier otro que diese lugar a la con-cepción del hijo sobre la que se ejerce.
• Si la filiación se determina judicialmente en contra de la oposi-ción de alguno de los progenitores, éste será privado de la patria potestadsobre el hijo.
En estos casos, aunque el padre y la madre no puedan ejercer losderechos y deberes que comporta la patria potestad, tienen la obligaciónde prestar alimentos a los menores o incapaces.
7. ¿Qué es la patria potestad prorrogada?
Si los hijos están incapacitados mentalmente, la patria potestadde los padres no se extingue cuando aquellos alcanzan la mayoría deedad sino que se prorroga hasta que se produce alguna de las siguien-tes situaciones:
• El fallecimiento de los padres.• La adopción del incapaz.• Cesa la causa que motivó la declaración de incapacidad.• El incapaz contrae matrimonio.
Aunque la patria potestad concluya, si persiste la causa que motivóla declaración de incapacidad, se establecerá un régimen de tutela enfavor del incapaz.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 199
8. El derecho de visitas y comunicaciones
Tras la separación o el divorcio, el cónyuge o progenitor ( pare-jas de hecho) al que no le ha sido otorgada la guarda y custodia de loshijos o incapacitados por la sentencia judicial que en su caso se dicte,tiene derecho a visitarlos físicamente y a comunicarse con ellos (telé-fono, correo…).
La duración de estas visitas así como el tiempo y el lugar en quepueden realizarse, se determinan en esta sentencia.
Por descontado, lo más aconsejable en interés del niño o del inca-paz es que los padres alcancen un acuerdo sobre cómo van a desarro-llarse esas visitas en un marco de flexibilidad y diálogo.
En todo caso y principalmente cuando éste no es posible, se esta-blecerá un régimen que, en la mayor parte de las ocasiones, consistiráen atribuir al progenitor con quienes los menores o incapaces no convi-ven, el derecho a tenerlos en su compañía los fines de semana alternosy la mitad de los periodos de vacaciones.
El régimen se establecerá según las circunstancias del caso enconcreto y así por ejemplo, en los casos de visitas a menores que aúnse encuentran en periodo de lactancia pueden limitarse a 2 o 3 tardessin que el padre pueda llevárselos los fines de semana, o en los casosen los que el progenitor reside lejos se permite acumular el disfrute devarios fines de semana seguidos.
Aunque el régimen de visitas y comunicaciones se contiene enuna sentencia judicial, puede ser modificado tras la tramitación deloportuno procedimiento y limitarse o incluso suspenderse en el caso deque se considere que es perjudicial para el menor o en incapaz.
Siempre resulta conveniente obtener el consejo de un abogado, quienle asesorará sobre cuáles son sus derechos y deberes al respecto.
9. La pensión de alimentos
Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sus-tento propiamente dicho (la comida), el alojamiento, el vestido y la asis-tencia médica.

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA200
También se incluye dentro de los alimentos, la educación e ins-trucción cuando se establecen en favor de menores o de mayores de edadque no han terminado su formación.
La pensión de alimentos puede comprender también los gastos deembarazo y parto si no están cubiertos de otra forma.
Están obligados a prestarse alimentos los cónyuges entre sí, y alos hijos.
La obligación de satisfacer alimentos viene impuesta por la senten-cia de nulidad, separación o divorcio que se dicte tras la tramitación delprocedimiento correspondiente, y en ella se fija la persona que está obli-gada a satisfacerlos, su cuantía así como las bases para su actualiza-ción (generalmente será el índice de precios al consumo), el periodo yla forma de pago.
La cuantía de la pensión de alimentos depende de dos circunstancias:
• De los ingresos de la persona que está obligada a abonarlos.• De las necesidades del beneficiario.
Al contrario que en otros países europeos, no existe en la legisla-ción española ningún baremo obligatorio al que deba ajustarse el juez ala hora de fijar la pensión de alimentos. Puede, por tanto, fijar su cuantíaconcreta conforme a su criterio, dentro de los márgenes de la ley.
Posteriormente, esta cantidad también podrá incrementarse o dis-minuirse judicialmente en función de las necesidades del beneficiario ydel incremento o disminución de los recursos económicos del obligadoal pago.
La modificación de la cuantía de la pensión debe hacerse medianteel correspondiente procedimiento judicial de modificación de medidas yno será efectiva hasta que recaiga sentencia.
Ello supone, por ejemplo, que el cónyuge que debe satisfaceralimentos a los hijos, no puede modificar por sí mismo la cuantía por-que sus ingresos hayan experimentado una reducción: ha de solicitarlojudicialmente.
La obligación de prestar alimentos cesa cuando:• El obligado a prestarlos fallece.• Los recursos del que está obligado se reducen hasta el punto de
si los satisface pone en peligro su propia subsistencia y la de su nuevafamilia.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 201
• La persona que recibe los alimentos, puede ejercer una profesiónu oficio o su situación económica ha mejorado de forma que no necesitala pensión de alimentos para subsistir.
• Si el alimentista comete alguna de las faltas que dan lugar a ladesheredación.
• Si la necesidad del hijo se debe a una mala conducta o a la faltade aplicación en el trabajo, perderá su derecho a percibir alimentos mien-tras dure este comportamiento.
En principio, los alimentos a los hijos deben satisfacerse hasta quelos menores alcanzan la mayoría de edad, ahora bien, si después decumplir esta edad continúan estudiando o carecen de medios de subsis-tencia propios, los hijos podrán exigir alimentos hasta que sean capacesde valerse por sí mismos.
En estos casos, la reclamación de alimentos deberá realizarla direc-tamente el hijo sin que pueda hacerlo en su nombre el progenitor conel que conviva.
Por su parte, el incumplimiento de la obligación de prestar alimen-tos conlleva el inicio del procedimiento de ejecución sobre los bienes delobligado a prestarlos e igualmente generará responsabilidades penales: elimpago durante 2 meses consecutivos o de 4 meses no consecutivos dela pensión de alimentos es constitutivo de un delito de abandono de fa-milia sancionado con pena de arresto de 8 a 20 fines de semana.
Siempre es conveniente el consejo de un abogado quien, a la vistade las singularidades que presenta cada caso, le informará sobre la con-veniencia de iniciar las correspondientes acciones legales.
10. La mayoría y la minoría de edad
La mayoría de edad es un estado civil por el que la persona ad-quiere plena independencia al extinguirse la patria potestad y, por tantola plena capacidad de obrar.
La mayoría de edad se adquiere a los 18 años, salvo en aquelloscasos especiales en los que la persona es declarada incapaz.
Por otro lado, la minoría de edad es un estado civil que se carac-teriza por la sumisión y dependencia del menor a las personas que osten-tan sobre él la patria potestad, sus padres o sus tutores, al considerarseque el menor no tiene la suficiente capacidad de entendimiento. Estaspersonas ostentan la representación del menor.

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA202
La capacidad del menor de edad se encuentra por tanto limitadacon el fin de evitar que la posible responsabilidad que pueda derivarsede sus actuaciones, le perjudique. Así, para la realización de determi-nados actos necesitará el consentimiento de sus representantes legales,padres o tutores.
11. ¿Qué es la emancipación?
La emancipación permite que el mayor de 16 y menor de 18 añospueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayorde edad.
Como excepción se dispone que, hasta que el emancipado no al-cance la mayoría de edad, no podrá pedir préstamos, gravar o transmitirbienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, ni bienesde extraordinario valor (como joyas), sin el consentimiento de sus pa-dres, o en caso de que falten ambos, del tutor que le haya sido nombrado.
La mayor parte de las emancipaciones se produce para poder o porcontraer matrimonio antes de los 18 años.
En el supuesto de los emancipados por matrimonio, para realizarlas actuaciones enunciadas, si su cónyuge es mayor de edad, bastará conque ambos consientan. Si los dos son menores, necesitarán el consenti-miento de los padres o tutores de ambos.
12. ¿Cuáles son las causas de la emancipación?
El menor de edad puede adquirir la condición de emancipado cuando:
• Se le concede este beneficio por las personas que ostentan sobreél la patria potestad.
En estos casos, es necesario que el menor haya cumplido los 16años de edad y que esté conforme con que le sea concedida la emanci-pación. Se otorga mediante escritura pública ante notario y debe serinscrita en el Registro Civil.
Una vez concedida, la emancipación no puede ser revocada. Seconsidera que el hijo está emancipado cuando siendo mayor de 16 añosy con consentimiento de sus padres, vive de forma independiente.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 203
En los casos en los que el menor está sujeto a tutela alcanza laemancipación por la concesión judicial del “beneficio de la mayor edad”.
• Por matrimonio.• Por concesión judicial: un juez puede conceder la emancipa-
ción cuando lo solicite el menor que ya cuente con más de 16 años deedad, en los siguientes casos:
– Quien ejerce la patria potestad se ha casado otra vez o convivede hecho con otra persona.
– Cuando los padres vivan separados.– Cuando concurra alguna causa que entorpezca gravemente el ejer-
cicio de la patria potestad.
13. Los efectos de la emancipación
La emancipación permite al menor regir tanto su persona como susbienes como si fuese mayor de edad, pero necesitará el consentimientode sus padres o tutor para:
• Pedir préstamos, gravar o vender bienes inmuebles, estableci-mientos mercantiles o industriales.
• Disponer de bienes de extraordinario valor (como joyas).• Ser defensor de los bienes de un desaparecido o representante del
declarado ausente. Otorgar testamento “ológrafo” (de puño y letra).• Aceptar por sí mismo una herencia sin beneficio de inventario (ya
que no puede disponer libremente de sus bienes).• Pedir la partición de una herencia, ni repartir con los demás co-
herederos.• Tampoco podrá ser tutor o curador, ya que su capacidad de obrar
no es completa.
En el caso de los emancipados por matrimonio, para realizar todasestas actuaciones, si su cónyuge es mayor de edad, bastará con que am-bos consientan.
Si los dos son menores, necesitarán el consentimiento de los padreso quienes ostenten la representación de ambos.
Dada la relevancia y los efectos de la emancipación, siempre resul-ta conveniente consultar con un abogado antes de dar ningún paso legalrelacionado con la misma y en función de cada caso concreto.

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA204
IX. JURISPRUDENCIA. GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta, tesis II.2o.C.475 C, novena época, XX, noviembre de 2004,p. 1962.
GUARDA Y CUSTODIA. NECESARIO RESULTA DECIDIR SOBRE UN RÉGIMEN DECONVIVENCIA ENTRE LOS HERMANOS MENORES DE EDAD, CUANDO ESTÉNSEPARADOS. Si en un juicio natural se decreta el divorcio de los padresy cada uno tiene bajo su guarda y custodia a un menor (el progenitor alhijo y la madre a la hija), es incuestionable que de acuerdo con la litis,las particularidades del caso, las características de los progenitores y lassituaciones de hecho prevalecientes, la Sala Familiar debe decidir con-forme a sus facultades jurisdiccionales y su prudente arbitrio sobre laconveniencia de establecer un régimen de convivencia de los menoreshermanos entre sí, y dirimir si ha lugar a ello, o sea, determinar dichaconvivencia y, en su caso, fijar el lugar y la forma en que deberá desa-rrollarse, decretando las medidas pertinentes para asegurar que cadauno de los menores puedan continuar bajo la custodia de sus respectivosprogenitores.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 433/2004. 3 de agosto de 2004. Unanimidad devotos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Aimeé MichelleDelgado Martínez.Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 1a./J. 28/2004, novena época, XIX, junio de 2004, p. 138.
MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARAD Y CUSTODIA DEMENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGARLA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECU-TADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Códigode Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítu-lo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes deiniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pue-den decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación dehecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de unasentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se de-cretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 205
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de juris-prudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidasprovisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y suma-rias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a lasresultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que sedicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementosprobatorios que considere convenientes, de tal forma que para la impo-sición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego,si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante eljuez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarday custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretarla medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audien-cia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstan-te lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelares que esté justificada la necesidad de la misma, el juez atendiendo a lascircunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrádeterminar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previay cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escu-charlo con posterioridad.
Contradicción de tesis 141/2002-PS. Entre las sustentadas por losTribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del TercerCircuito. 21 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hum-berto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario:Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 28/2004. Aprobada por la Primera Salade este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de abril de dosmil cuatro.
Nota: La tesis P./J. 21/98 citada, aparece publicada en el SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzode 1998, página 18, con el rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTI-TUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LAGARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis II.2o.C. J/17, novena época, XIX, mayo de 2004,p. 1548.
MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE EL JUEZNATURAL RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMI-NAR LO CONDUCENTE DE MODO INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE LA GUARDAY CUSTODIA DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En asun-

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA206
tos donde se resuelve respecto de la guarda y custodia, es obligación dela autoridad responsable ordenar al juez natural la reposición del proce-dimiento a fin de que éste, de manera oficiosa, recabe los medios proba-torios encaminados a obtener mayores elementos para conocer y decidirjurídica y objetivamente lo más benéfico para el menor o menores hijosde las partes contendientes en relación con la guarda y custodia pues,evidentemente, ello repercutirá en su salud mental y física. Por consiguien-te, si bien diversos tribunales federales han sostenido como criterio pre-ponderante que cuando se trata de menores de corta edad, lo más benéficopara su desarrollo físico-emocional y su estabilidad psicológica es quequeden bajo el cuidado de la madre, no obstante tal predisposición debeaplicarse en forma moderada y no indiscriminadamente en todos los casos,porque resulta patente el deber del juzgador de tomar en cuenta, ante todo,el interés del menor o menores sobre cualquier otro aspecto. Así, al tenerimportancia prioritaria lo que más beneficie a los infantes, sólo de manerasecundaria prevalecería el interés de las personas con derecho a reclamarsu custodia, a pesar de existir, como se anotó, la presunción de ser la ma-dre la más apta y capacitada para tener bajo su cuidado a dichos menores,precisamente, porque si bien ello tiene sustento en la realidad social y enlas costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional, en tanto, casisiempre, corresponde a la madre su atención y cuidado, lo relevante con-siste en que reviste mayor trascendencia el interés supremo del o los menoresinvolucrados, en mérito de que las actividades de ambos padres son com-plementarias de la atención y cuidado de aquéllos. Entonces, en orden conlo precedente, deviene innegable la necesidad de recabar oficiosamente losmedios probatorios encaminados a desentrañar lo que resulte más benéficopara el menor de edad, por lo que si éstos no se aportaron, debe ordenarsea la Sala Familiar que mande reponer el procedimiento a efecto de que,como se precisa, el juez natural disponga lo necesario a fin de que serecabe la opinión de expertos en materia de psicología y de trabajo social,en relación con ambos padres y, por lo que hace al infante, en materia depsicología, así como cualquier otra probanza indispensable, como seríaescuchar al menor y, a su vez, dar intervención representativa al MinisterioPúblico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 267 del anteriorCódigo Civil para el Estado de México (actualmente 4.96), para de esaforma contar con los elementos propicios a fin de estar en las condicio-nes básicas que permitan al juzgador primario y a la autoridad de alzadaconocer de manera objetiva su entorno social, salud, sensibilidad motoray de pensar, costumbres y educación, incluso, en su caso, la conservaciónde su patrimonio, para resolver lo más benéfico sobre la guarda y custo-

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 207
dia de todo menor, lo que el Estado debe realizar para que la sociedad noresulte afectada en casos como el indicado, máxime si lo anterior es deorden público.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 743/2002. 3 de diciembre de 2002. Unanimidad devotos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez DíazGonzález.
Amparo directo 801/2002. 18 de febrero de 2003. Unanimidad devotos. Ponente: Noé Adonai Martínez Berman. Secretario: Saúl ManuelMercado Solís.
Amparo directo 165/2003. 1o. de abril de 2003. Unanimidad devotos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Aimeé MichelleDelgado Martínez.
Amparo directo 363/2003. 17 de junio de 2003. Unanimidad devotos. Ponente: Noé Adonai Martínez Berman. Secretario: Everardo Mer-cado Salceda.
Amparo directo 316/2003. 26 de agosto de 2003. Unanimidad devotos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretario: Vicente Salazar López.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta, tesis XXIV.2o.1 C, novena época, XVIII, septiembre de2003, p. 1379.
GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDI-CO EN EL AMPARO CUANDO SE RECLAMA LA PRETENSIÓN DE PRIVAR DEAQUÉLLAS, DEBE DEMOSTRARSE ESTAR MATERIALMENTE EN SU EJERCICIOCON EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEYAUTORIZA. Si el promovente de la acción constitucional reclama ensu demanda que las autoridades responsables pretenden privarlo de laguarda y custodia de un menor que, manifiesta, ejerce con el consentimien-to de sus padres, no basta tal manifestación para demostrar tener ese derechojurídicamente tutelado en relación con el menor y acreditar su interésjurídico en el juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción V,de la Ley de Amparo, dado que al encontrarse materialmente en ejerci-cio de la guarda y custodia debe contar con el consentimiento de suspadres en la forma y términos que la ley civil establece, lo que implicademostrar tenerlo bajo su protección y cuidado mediante actos de con-vivencia ininterrumpida en un mismo domicilio, ya que estas circunstan-

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA208
cias corresponden a una situación legítima de la que el quejoso pretendederivar su interés jurídico, pero para que éste quede satisfecho debendemostrarse plenamente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTOCIRCUITO.
Amparo en revisión 144/2003. 7 de agosto de 2003. Unanimidad devotos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Audel Bastidas Iribe.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volú-menes 133-138, Sexta Parte, página 87, tesis de rubro: “INTERÉS JURÍ-DICO. NO LO TIENE QUIEN NO DEMUESTRA ESTAR BAJO UN SUPUESTO DE LALEY (CUSTODIA DE MENORES)”.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta, tesis VII.2o.C. J/15, novena época, XVIII, agosto de 2003,p. 1582.
MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHAR-LOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIAPOTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LAADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSEDE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DEAQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretaciónconjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del Código SustantivoCivil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 del ordenamiento procesalrespectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles dondetenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menoresde edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debeescucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar y normarcorrectamente su criterio sobre la situación que guardan con sus proge-nitores, así como al Ministerio Público de la adscripción ante el desa-cuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo en consideración,además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parteo tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad,como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadoressociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino tam-bién con los padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desa-rrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios de salud pública,sin importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refieraa los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el principio jurídico de

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 209
que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma disposición,todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 1020/2002. 26 de septiembre de 2002. Unanimidadde votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Omar LiévanosRuiz.
Amparo directo 1088/2002. 24 de octubre de 2002. Unanimidad devotos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: María Con-cepción Morán Herrera.
Amparo directo 992/2002. 31 de octubre de 2002. Unanimidad devotos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio HuescaBallesteros.
Amparo directo 1502/2002. 27 de marzo de 2003. Unanimidad devotos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio HuescaBallesteros.
Amparo directo 422/2003. 22 de mayo de 2003. Unanimidad devotos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Omar LiévanosRuiz.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis II.2o.C.406 C, novena época, XVII, junio de 2003,p. 993.
GUARDA Y CUSTODIA. ES CORRECTA Y LEGAL LA DETERMINADA EN FAVORDE LA MADRE, SI PRIMORDIALMENTE ELLO BENEFICIA AL MENOR. Tratándo-se de un juicio donde se discuta el ejercicio de la guarda y custodia deun menor, la cual queda a cargo de la madre, y en el hogar o domiciliorespectivo vive el infante junto con sus hermanas, sin demostrarse quetal situación pudiere causar algún daño o tener una influencia negativaen el desarrollo físico, emocional e intelectual de dicho menor, debe esti-marse adecuado y acorde a la ley lo decidido por la responsable al con-firmar dichas guarda y custodia a favor de la progenitora, sobre todo sila controversia no se sustentó en la falta de las condiciones ideales sobredicha convivencia familiar en ese núcleo, aunado ello a que el pequeñointeresado ha externado su deseo de estar a lado de su madre, por pre-valecer un mejor clima de convivencia en dicho ambiente familiar prima-rio conformado además por las hermanas, lo cual incuestionablemente le

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA210
favorecerá y no es contrario a los principios de legalidad y de seguri-dad jurídica; salvo que de las actuaciones relativas se advirtiera la nece-sidad imperiosa de recabar pruebas oficiosamente en dicha temática.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 80/2003. 3 de marzo de 2003. Unanimidad de vo-tos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino GarcíaAstudillo.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis II.3o.C. J/4, Novena Época, XVI, octubre de 2002,p. 1206.
GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPE-RIOR DE NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRELOS DERECHOS DEL NIÑO. El derecho a la guarda y custodia de una niña,niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas ofrecidas porlas partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidadpara el cuidado del menor, sino que atendiendo al beneficio directo dela infancia, el juzgador también debe considerar el interés superior de laniña, niño y adolescente como presupuesto esencial para determinar quiéntiene derecho a la guarda y custodia. Ello, porque conforme a lo dispuestopor el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral,el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o.,7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos delNiño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecien-tos ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que lostribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios enlos que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y ado-lescentes, como el caso en que se demande la guarda y custodia, debe te-nerse como presupuesto esencial el interés superior del niño y darle inter-vención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante dela sociedad, vele por los derechos de los infantes y adolescentes.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 170/2000. Adrián Escorcia Martínez y otra. 1o. demarzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo FuentesBarrera. Secretaria: Cristina García Acuautla.

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 211
Amparo directo 935/2000. Rosa María Reyes Galicia y otro. 17 deoctubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secre-taria: Yolanda González Medrano.
Amparo directo 980/2000. Geni Vega Espriella. 26 de junio de 2001.Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: YolandaGonzález Medrano.
Amparo directo 701/2001. Ignacio Alfaro Hernández. 29 de enerode 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E.Laura Rojas Vargas.
Amparo directo 367/2002. Carlos Octavio Juárez González. 9 dejulio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando García Qui-roz, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judi-catura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario:Jorge Luis Mejía Perea.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta, tesis VII.3o.C.31 C, novena época, XVI, octubre de 2002,p. 1405.
MENORES DE EDAD. SU OPINIÓN, AUNQUE NECESARIA, NO ES PREPONDE-RANTE PARA DECIDIR SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA (LEGISLACIÓN DELESTADO DE VERACRUZ). La interpretación sistemática de los artículos 133y 157 del Código Civil del estado permite establecer que en la senten-cia de divorcio se fijará en definitiva la situación respecto a la patriapotestad y la custodia de los hijos; asimismo, que el juez durante el pro-cedimiento, de oficio o a petición de parte, se allegará los medios ne-cesarios para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y a los me-nores, a fin de justificar la necesidad de la medida y, en todo caso, conel propósito de proteger el derecho a la convivencia con los padres pro-curando, hasta donde lo estime oportuno, respetar la elección de lospropios hijos expresada libremente, salvo que exista peligro para elmenor. Sin embargo, aun cuando la voluntad del hijo debe ser tomadaen cuenta, esa sola exteriorización no puede ser determinante para queel juzgador decida su situación, pues debe analizar cuidadosamente lascircunstancias particulares del caso concreto a través de todos los me-dios probatorios que obren en autos, para sustentar el delicado asunto dedecidir sobre su guarda y custodia, que implica esencialmente su vigilan-cia, protección y cuidado, como medios para educarlos física y espiritual-mente a efecto de procurarles un óptimo desarrollo integral, cuestión quedebe responder a un interés superior al individual y a la voluntad de

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA212
las partes con la finalidad de alcanzar el objetivo para el cual fue creadaesa figura y no hacerlo sólo conforme a los deseos de una de las partes.Así, sólo tendría especial preponderancia la voluntad del menor cuando(no obstante la propuesta de circunstancias privilegiadas) se niega a irsecon quien le hace el ofrecimiento, porque es ante esta eventualidad cuandosí resulta fundamental e indispensable respetar esa manifestación y cono-cer los motivos que justifiquen su negativa; de lo contrario, so pretexto demejores condiciones, se estaría obligando al menor —contra su voluntad—a una situación no deseada; fuera de ello, no basta que el menor decidairse con uno de los padres y que éste goce de una situación económica másholgada para estimar, por ese solo hecho, que sea adecuado otorgarle laguarda y custodia, sino que es indispensable analizar el entorno en el cualse encuentra y en el que, en su caso, se desenvolvería junto con el pro-genitor que elija, para tomar la decisión que le sea más favorable.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 348/2002. Rosario Yamel Galindo Cota, por sí yen representación de su menor hijo Carlos Rodrigo Gutiérrez Galindo.4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto FloresGarcía. Secretaria: María de Jesús Ruiz Marinero.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis II.2o.C. J/15, novena época, XVI, agosto de 2002,p. 1165.
MENORES DE EDAD. EN JUICIO SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA ES NECESARIOESTABLECER UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA CON SUS PADRES (LEGISLACIÓNDEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a la legislación del Estado de México,el régimen de convivencia de los menores no emancipados encuentrasustento en el artículo 267 del Código Civil, que prevé su instauración yfijación como consecuencia del decretamiento del divorcio de los padres.No obstante, tratándose de los juicios sobre guarda y custodia de dichosmenores, sin duda debe hacerse extensiva la adecuación y aplicación deese régimen, por actualizarse idénticas situaciones jurídicas y materialesderivadas de la separación de los ascendientes, que si bien como objetivoprincipal obliga a establecer la guarda del menor a favor de uno de ellos,en forma complementaria conlleva a la necesidad de precisar las circuns-tancias en torno a las cuales el diverso ascendiente habrá de convivir con

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 213
los hijos y de cumplimentar sus obligaciones derivadas de la patria potes-tad que sobre los mismos mantiene.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 152/99. Sergio Trejo Cervantes y otra. 3 de noviem-bre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda.Secretario: Baltazar Cortez Arias.
Amparo directo 367/2000. Ernesto Velasco Hernández. 3 de octubrede 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secre-tario: Javier García Molina.
Amparo directo 226/2002. Abraham Rivas Miguel. 23 de abril de2002. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secre-tario: Carlos Esquivel Estrada.
Amparo directo 234/2002. Blas Bernal Flores. 14 de mayo de 2002.Unanimidad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretario: EverardoOrbe de la O.
Amparo directo 270/2002. Antonio García Díaz. 28 de mayo de2002. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretario:Everardo Orbe de la O.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis VI.2o.C.224 C, novena época, XV, abril de 2002,p. 1290.
MENORES DE SIETE AÑOS. EL JUEZ DEBE DECIDIR SOBRE SU CUSTODIADE OFICIO, SIN ESPERAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUÁL DE LOS CÓN-YUGES DEBE EJERCERLA, PREVALECIENDO EL INTERÉS DE AQUÉLLOS (LEGIS-LACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Los artículos 293 y 635, fracciones Iy II, incisos a) y c), del Código Civil para el Estado de Puebla disponen:“Artículo 293. Los negocios familiares se resolverán atendiendo prefe-rentemente al interés de los menores o mayores incapaces o discapacita-dos, si los hubiere en la familia de que se trate; en caso contrario seatenderá al interés de la familia misma y por último al de los mayores deedad capaces que formen parte de ella”, y “Artículo 635. … I. El padrey la madre convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda delmenor y con éste habitará el hijo; II. Si los padres no llegaren a ningúnacuerdo: a) Los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre.… c) Los mayores de doce años elegirán cuál de ambos padres deberáhacerse cargo de ellos y si éstos no eligen; el juez decidirá quién deba

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA214
hacerse cargo de ellos…”. Ahora bien, si la autoridad responsable sos-tiene que el juez de primera instancia incumplió con el artículo 463 delCódigo Civil en comento, porque no oyó a los cónyuges, al menor de sieteaños y al Ministerio Público y que, por ello, la custodia de dicho menordebe ser decidida en ejecución de sentencia, este criterio es incorrecto,ya que dicho artículo debe interpretarse armónicamente con el contenidode los artículos 293 y 635, fracción II, incisos a) y c), del citado código,que sólo permiten a los hijos mayores de doce años decidir cuál de suspadres debe hacerse cargo de ellos, y es para estos casos en que, tratán-dose de divorcio, debe oírse a los cónyuges, menores y Ministerio Público,pues de otro modo se estimaría que los menores de siete años puedendecidir en ese aspecto, resultando innecesaria la disposición contenidaen el inciso a) de la mencionada fracción II del artículo 635, que impe-rativamente señala que los menores de siete años quedarán al cuidado dela madre. En consecuencia, ambos padres no pueden tener la custodiadel menor, ni tampoco esperar a la ejecución de sentencia para decidircuál de ellos debe ejercerla, ya que el juez debe analizar las circunstanciasdel caso y resolver a cuál de sus padres corresponde su custodia, aten-diendo al interés de los menores.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 298/2001. Nohemí Márquez Ávila. 10 de agosto de2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretaria:Martha Gabriela Sánchez Alonso.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis I.6o.C.238 C, novena época, XV, febrero de 2002,p. 823.
GUARDA Y CUSTODIA. EN TRTÁNDOSE DE HIJOS NACIDOS FUERA DE MA-TRIMONIO, DONDE LOS PADRES VIVEN SEPARADOS, EL JUEZ O TRIBUNAL DE
ALZADA, AUN CUANDO NO SEA MATERIA DE LITIGIO, DEBEN PROVEER SOBRE
AQUÉLLAS. El artículo 283 del Código Civil para el Distrito Federal pres-cribe que la sentencia de divorcio fijará en forma definitiva, entre otrascosas, la guarda y custodia de los hijos menores de edad, pero dichoprecepto regula los efectos de esa figura jurídica en los matrimoniosmalogrados, circunstancias que no ocurren cuando se trata de un menornacido fuera de matrimonio, cuyos progenitores no viven juntos y lo re-conocieron en el acto de su registro, situación prevista en el libro pri-

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 215
mero, título séptimo, capítulo IV, del citado ordenamiento, que en su ar-tículo 380 señala que en tales supuestos los padres convendrán cuál de losdos ejercerá su guarda y custodia, y de no hacerlo, corresponderáal Juez de lo Familiar resolver lo conducente; por lo que si en un contra-dictorio se declara infundada la acción de pérdida de la patria potestaddel menor, en términos del artículo 941 del Código de ProcedimientosCiviles para el Distrito Federal, las autoridades del fuero común tienenla obligación de proveer sobre su guarda y custodia, pues el hecho deque no sea materia de la litis tal cuestión, no obsta para que deba deter-minarse, ya que lo contrario acarrearía inseguridad jurídica al menor, dadala indeterminación de su paradero y en cuál de los padres debe recaerdicha obligación de cuidado, si ambos siguen ejerciendo la patria potestady pueden exigir fundadamente su guarda y custodia.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRI-MER CIRCUITO.
Amparo directo 6626/2000. Socorro Rebeca Celis Hernández y otra.2 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. ParraoRodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis VII.3o.C.9 C, novena época, XIII, junio de 2001,p. 663.
ALIMENTOS, GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. EL CONVENIO EN QUE SE
PACTAN DEBE CELEBRARSE ANTE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y
NO ANTE EL PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR, DE LA FAMILIA
Y EL INDÍGENA, COMO ÓRGANO DEL DIF (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE VERACRUZ). De la interpretación sistemática de los artículos 116, frac-ción XI, 117, párrafo primero, ambos del Código de ProcedimientosCiviles para el Estado de Veracruz y 31, fracción I, de la abrogadaLey Orgánica del Poder Judicial para la propia entidad, de tres de abrilde mil novecientos ochenta y cuatro, que en lo sustancial es similar a loque dispone la fracción I del artículo 68 de la nueva Ley Orgánica delPoder Judicial del Estado, publicada en la Gaceta Oficial el día veinti-séis de julio del año dos mil, se obtiene que fue voluntad del legisladorconferir jurisdicción a los jueces de primera instancia, entre otras facul-tades, para conocer de las cuestiones inherentes a la familia. Luego, si losalimentos son de primer orden dentro del núcleo familiar, no hay duda en

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA216
afirmar que el convenio en que se pacten éstos, así como la guarda ycustodia de menores, debe celebrarse ante los jueces de primera instan-cia, debido a que por ser autoridades legalmente competentes para cono-cer de esas cuestiones, se puede exigir el cumplimiento del convenio enel que se pacten, aun en forma coercitiva. Por otra parte, si bien es ciertoque el procurador de la Defensa del Menor, de la Familia y el Indígena,como parte integrante del organismo público descentralizado denominado“Desarrollo Integral de la Familia” del Estado de Veracruz, tiene la facul-tad de proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arre-glo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas,también lo es que la Ley de Asistencia Social que lo crea, no estableceun procedimiento coactivo para el supuesto de que alguna de las partesincumpla con las obligaciones pactadas en la solución asentada en el actarespectiva y, por ello, las medidas que se adoptaran para el cumplimientode tales obligaciones resultarían ineficaces.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DELSÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 59/2000. Artemio Flores Jácome. 26 de octubre de2000. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secre-tario: Israel Palestina Mendoza.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis X.3o.12 C, novena época, XIII, junio de 2001,p. 767.
SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA MEDIDA PROVISIONALQUE ORDENA AL PADRE ENTREGAR AL MENOR PARA SU GUARDA Y CUSTO-DIA A SU CÓNYUGE. De acuerdo al principio general rector de la decisiónde guarda y custodia de los menores de edad, consistente en que éstosdeben permanecer al lado de la madre, porque se atiende fundamental-mente a las circunstancias específicas que se encaminan a proteger eldesarrollo de la familia y dentro de este concepto, por consiguiente, avelar por el desarrollo de los menores de edad, de tal suerte que existeinterés social en que éstos estén bajo el resguardo de la madre hasta laedad que fije el Código Civil aplicable; luego, mientras el hijo se en-cuentre en esas hipótesis, resulta improcedente conceder la suspensión alquejoso (padre del menor) en virtud de que sus efectos se traducen enseparar a los hijos de la madre, medida que aparte de causar un perjui-cio para ambos, atenta contra el interés general que radica en que los

GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR 217
hijos menores de cierta edad no se alejen de la madre cuyos cuidadosles son indispensables, lo que significa que al estar ese interés de pormedio, no se satisfacen los requisitos de la fracción II del artículo 124de la Ley de Amparo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 25/2001. Miriam Elena UltrillaBrindis. 26 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: JorgeHumberto Benítez Pimienta. Secretario: Isaías Corona Coronado.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta, tesis XI.1o.17 C, novena época, XIII, mayo de 2001, p. 1175.
LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER INTERDICTO PARA RECUPERAR LAPOSESIÓN DE UN MENOR A PESAR DE HABER PERDIDO PREVIAMENTE LA PATRIAPOTESTAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 311 delCódigo Civil del Estado de Michoacán, el cual dispone que “Si el queestá en posesión de los derechos de padre o de hijo fuere despojado deellos o perturbado en su ejercicio, sin que preceda sentencia por la cualdeba perderlos, podrá usar de las acciones que establecen las leyes paraque se le ampare o restituya en la posesión.”, es aplicable también al padreo a la madre que hubiere perdido legalmente la patria potestad de un hijomenor, si la sentencia que le impuso esa condena no se ha cumplimentado,porque en tanto no sea desposeído por esa causa, conserva la guarda ycustodia de su hijo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIR-CUITO.
Amparo directo 491/2000. Rosa Ma. Cervantes Martínez. 13 de octu-bre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Álvaro Navarro.Secretaria: Marvella Pérez Marín.Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta, tesis XX.97 C, novena época, IV, julio de 1996, p. 397.
GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR. AUN CUANDO EL PADRE POSEA UNA SITUA-CIÓN ECONÓMICA MÁS ELEVADA QUE LA DE LA MADRE ES INSUFICIENTEPARA ENTREGARLE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De con-formidad con el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles, loshijos menores de siete años deben permanecer bajo el cuidado de la ma-dre, ya que se ha estimado que, dada su condición física y natural, es quienpuede proporcionar los mayores cuidados y atención con la eficacia y

ELIZABETH GONZÁLEZ REGUERA218
esmero necesarios para su normal desarrollo, y sólo en los casos de ex-cepción que el Código Civil prevé en el artículo 439, puede privársele ala madre de la custodia o, en su caso, la patria potestad, según proceda;por tanto, la circunstancia de que el quejoso, en el carácter de progeni-tor del menor, goce de una situación económica más holgada en relacióncon la madre de éste, cuya custodia se controvierte, es insuficiente paraseparar a dicho menor de su citada progenitora.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 1016/95. Cándido Girón Garay. 3 de mayo de 1996.Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario:José Gabriel Clemente Rodríguez.
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federa-ción y su Gaceta, tesis II.2o.C.T.7 C, novena época, II, agosto de 1995,p. 559.
MENORES DE EDAD. GUARDA Y CUSTODIA DE LOS. Si bien es cierto que laSuprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se tratade menores de edad lo más benéfico para su desarrollo y estabilidad esque se encuentren bajo el cuidado de su madre, también lo es que esto nosignifica que tal criterio deba aplicarse indiscriminadamente a todos loscasos, pues es obligación del juzgador tomar en cuenta, el interés delmenor sobre cualquier otro.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL YDE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 344/95. Elisa Rivera Uribe. 19 de abril de 1995.Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Laura RojasVargas.

219
MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOSDE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
María Clementina PEREA VALADEZ
SUMARIO: I. Matrimonio. II. Divorcio. III. Medios alternativos de
solución de conflictos. IV. Bibliografía.
I. MATRIMONIO
Existen diversas consideraciones en torno a la conceptualización del matri-
monio, como institución, contrato o acto jurídico.
El matrimonio como institución abarca al “conjunto de normas que
reglamentan las relaciones de los cónyuges creando un estado de vida
permanente derivado de un acto jurídico solemne”.1
Es un conjunto de normas de igual naturaleza que regulan un todo orgánico
y persiguen una misma finalidad. Ihering explica que las normas jurídicas
se agrupan constituyendo series de preceptos para formar verdaderos cuerpos
que tienen autonomía, estructura y funcionamiento propios dentro del sis-
tema total que constituye el derecho positivo.2
Así también, se define al matrimonio como
una idea de obra significa la común finalidad que persiguen los consortes
para constituir una familia y realizar un estado de vida permanente entre
los mismos. Para el logro de las finalidades comunes que impone la insti-
tución, se organiza un poder que tiene por objeto mantener la unidad y
1 Pérez Duarte y Noroña Alicia, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a. ed., México,Porrúa, 2004, t. M-P, pp. 34 y 35.
2 Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, 19a. ed., México, Porrúa1983, pp. 281 y 282.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ220
establecer la dirección dentro del grupo, pues toda comunidad exige nece-
sariamente tanto un poder de mando como un principio de disciplina social.
En el matrimonio, ambos cónyuges pueden convertirse en órganos del
poder, asumiendo igual autoridad…3
Como institución, el matrimonio deriva de un conjunto de normas
jurídicas, en que el Estado tiene el interés de preservar y legislar en
beneficio de un interés colectivo y social.
Como contrato, derivada esta teoría de la separación Iglesia-Estado
en la intervención que tenía la primera en su regulación.
Para los tratadistas que lo consideran contrato, el matrimonio es
según, Gutiérrez y González: “un contrato solemne, de tracto sucesivo,
que se celebra entre una sola mujer y un solo hombre, que tiene el doble
objeto de tratar de sobrellevar las partes, en común, los placeres y cargas
de la vida, y tratar de perpetuar la especie humana”.4
Su carácter como acto jurídico se ha precisado en la teoría de León
Duguit, distinguiendo en el acto regla, el acto subjetivo y el acto con-
dición, clasificando al matrimonio en este último al señalar que:
El acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente
de todo estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos,
para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero
estado, por cuanto que no se agotan por la realización de las mismas, sino
que permiten su renovación continua. Por virtud del matrimonio se condi-
ciona la aplicación de un estatuto que vendrá a regir la vida de los con-
sortes en forma permanente. Es decir un sistema de derecho en su totalidad
es puesto en movimiento por virtud de un acto jurídico que permite la
realización constante de consecuencias múltiples y la creación de situa-
ciones jurídicas permanentes.5
Y la teoría del acto del poder estatal o la denominada por Rojina
Villegas acto jurídico mixto, la cual establece:
El matrimonio es un acto mixto debido a que se constituye no sólo por
el consentimiento de los consortes, sino también por intervención que
tiene el oficial del Registro Civil. Este órgano del Estado desempeña un
3 Op. cit., nota 2, p. 282.4 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho civil para la familia, México, Porrúa,
2004, p. 222.5 Op. cit., nota 4.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 221
papel constitutivo y no simplemente declarativo, pues podemos decir que
si omitiese en el acta respectiva hacer constar la declaración que debe
hacer el citado funcionario, considerando unidos a los consortes en legí-
timo matrimonio, éste no existiría desde el punto de vista jurídico.6
Como acto jurídico se define como: “es la forma legal de cons-
titución de la familia a través del vínculo jurídico establecido entre dos
personas de distinto sexo, que crea entre ellas una comunidad de vida
total y permanente con derechos y obligaciones recíprocos determinados
por la propia ley”.7
Los efectos jurídicos que produce el matrimonio: entre los cónyu-
ges, con relación a los hijos, con relación a los bienes. “Los primeros
están integrados por el conjunto de derechos y deberes irrenuncia-
bles, permanentes, recíprocos, de contenido ético jurídico. Estos deberes
son: de fidelidad, de cohabitación y asistencia”.8
En relación a los hijos, los efectos jurídicos: “para atribuirles la
calidad de hijos habidos en matrimonio, para legitimar a los hijos habi-
dos fuera de matrimonio mediante el subsecuente enlace de sus padres,
para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obliga-
ciones que impone la patria potestad”.9
Los efectos en relación a los bienes “comprenden tres aspectos: las
donaciones antenupciales, las donaciones entre consortes y las capitula-
ciones matrimoniales”.10
II. DIVORCIO
Deriva de latín divortium y divertere, que significa separar lo que
estaba unido, tomar líneas divergentes.
El divorcio vincular es “la forma legal de extinguir un matrimonio
válido en vida de los cónyuges por causas surgidas con posterioridad a
la celebración del mismo y que permite a los divorciados contraer un
nuevo matrimonio válido”.11
6 Idem.7 Montero Duhalt, Sara, Derecho de familia, México, Porrúa, 1992, p. 97.8 Op. cit., nota 1, p. 36.9 Op. cit., nota 8.10 Idem.11 Pérez Duarte y Noroña Alicia y Montero Duhalt Sara, Enciclopedia Jurídica
Mexicana, 2a. ed., México, Porrúa, 2004, t. D-E, p. 593.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ222
La ruptura del vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges la posi-
bilidad de contraer nuevas nupcias.
“Es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de los
cónyuges, decretada por autoridad competente que permite a los mismos
contraer con posterioridad un nuevo matrimonio”.12
Se le considera al divorcio como un mal necesario y que previo
para que surta sus efectos deben de existir causas o causales que el Códi-
go Civil establece, o por voluntad de los cónyuges.
Existen dos tipos de divorcio vincular: el divorcio voluntario, que
puede ser por vía judicial o administrativo y el divorcio necesario judi-
cial. El divorcio voluntario judicial es cuando “los cónyuges que quieren
divorciarse por mutuo consentimiento tienen hijos menores de edad, tie-
nen que recurrir al juez de lo familiar de su domicilio para solicitar el
divorcio. Con la solicitud del divorcio debe adjuntarse un convenio”.13
En el convenio se sujetará a lo previsto por el artículo 273 del
Código Civil para el Distrito Federal, en el cual los cónyuges deberán
fijar la forma en que se repartirán y administrarán los bienes en caso de
ser sociedad conyugal, la persona que tendrá la custodia de los hijos, la
forma en que han de cubrir la pensión alimenticia, las garantías prenda-
rias o inmobiliarias para garantizar los alimentos, la casa que servirá de
habitación a cada cónyuge y a los hijos durante y después de ejecuto-
riado el divorcio.14
El divorcio voluntario administrativo, se establecen ciertos requi-
sitos, que se encuentran establecidos en el artículo 272 del Código Civil
para el Distrito Federal, como lo son: que los cónyuges hayan cumplido
un año o más de la celebración del matrimonio, que tengan ambos la
voluntad de divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la socie-
dad conyugal, en caso de que se hubiesen casado bajo ese régimen, que
la cónyuge no esté embarazada, en caso de que tengan hijos que éstos
sean mayores de edad y no requieran de alimentos.15
El divorcio necesario “es la disolución del vínculo matrimonial a
petición de un cónyuge, decretada por autoridad competente y en base
a causa expresamente señalada en la ley”.16
12 Op. cit., nota 7, pp. 196 y 197.13 Ibidem, p. 255.14 Código Civil para el Distrito Federal, México, Sista, 1990, pp. 32 y 33.15 Idem.16 Op. cit., nota 7, p. 221.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 223
Las causales de divorcio necesario se encuentran plasmadas en el
artículo 267 el Código Civil para el Distrito Federal.
“Las causas de divorcio son de carácter limitativo y no ejempli-
ficativo, por lo que cada causa tiene carácter autónomo y no pueden
involucrarse unas en otras, ni ampliarse por analogía, ni por mayoría de
razón, según tesis por la Corte Suprema”.17
La teoría que señala que el matrimonio es un contrato, considera
al divorcio voluntario como una revocación y al divorcio necesario, como
una rescisión de contrato.
…Pero al paso del tiempo, pues el contrato de matrimonio es de tracto
sucesivo, los cónyuges, por razones subjetivas, que no tienen porqué
externarlas, se ponen de acuerdo y deciden poner fin a ese acto cont-
rato de matrimonio existente y válido. Así se presentan ya ante un juez
civil de lo familiar, ya ante un oficial ( juez) del Registro civil, según
sea el caso y después de cumplir con el procedimiento que marca la ley
para comparecer ante uno y otro funcionario competente, el Estado de-
clara revocado el contrato de matrimonio, mediante una resolución de
divorcio,…”.18
Para la teoría de que el matrimonio es un contrato, se señala que
el divorcio es una rescisión:
…la base de la demanda es precisamente la figura jurídica de la rescisión,
pues cuando un cónyuge demanda la terminación fundándose en alguna de
esas causales previstas en el artículo 267, es porque hay de por medio un
hecho ilícito de su cónyuge, que incumplió con culpa, el contrato de matri-
monio, y en ese caso el juez de lo civil en materia familiar, al constatar
el ilícito, declara la rescisión del contrato, y le pone fin, decretando el
divorcio, rescición.19
Y continúa el autor: “Y es exactamente eso el divorcio que se llama
necesario: la rescisión del contrato de matrimonio en vista de una con-
ducta culpable de uno de los cónyuges, y que la decreta el juez de lo civil
familiar”.20
17 Ibidem, p. 222.18 Op. cit., nota 4, p. 480.19 Ibidem, p. 482.20 Idem.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ224
III. MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Han surgido nuevas formas de resolución de conflictos entre par-
ticulares, como una alternativa a la solución de controversias, evitando
ir a una contienda judicial en que la que la mayoría de las ocasiones se
tornan difíciles, prolongadas y costosas.
Su origen estriba en que los propios particulares diriman sus diferen-
cias y sean éstos quienes propongan soluciones.
En los Estados Unidos de América han cobrado gran auge y
en México comienzan a utilizarse y ser conocidos por la mayoría de la
población. En México se les han denominado medios alternativos de
solución de controversias o de conflictos han surgido como una nueva
fórmula en contraposición al letargo de los juicios, el alto costo de un
litigio, el abuso que se le ha dado a los recursos de los procesos judi-
ciales, la ineficacia de la vía conciliatoria que en la mayoría de los
casos se convierte en un trámite más, la sobrecarga de trabajo que tor-
na lenta la aplicación de la ley y la insatisfacción social frente a las
resoluciones judiciales.
Entre los medios alternativos se encuentra: la mediación, aunque
también están los denominados: conciliación, pequeño juicio (mini trial),
mediación-arbitraje; y otros como: juicio privado o rente un juez (rent
a judge), arbitraje derivado (court annexed arbitration), juicio sumario
ante jurado (summary jury trial), oyente neutral (neutral listener), deter-
minación por experto neutral (neutral expert fac-finding), evaluación
neutral temprana (Early Neutral Evaluation, ENE), evaluación de caso
(case evaluation). Los transcritos en inglés son utilizados general-
mente en Estados Unidos de América y en las prácticas comerciales
internacionales.21
Las formas de resolución de conflictos alternativas a los procesos
judiciales más comunes y aplicadas a México son: el arbitraje, la conci-
liación y la mediación.
El arbitraje es
una forma heterocompositiva, es decir, una solución al litigio, dada por
un tercero imparcial, un juez privado o varios, generalmente designados
por las partes contendientes, siguiendo un procedimiento que aunque regu-
21 Estavillo Castro, Fernando, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a. ed., México,Porrúa, 2004, t. M-P, pp. 66-73.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 225
lado por la ley adjetiva tiene un ritual menos severo y formal que el del
procedimiento del proceso jurisdiccional, la resolución por la que se
manifiesta el arreglo se denomina laudo, cuya eficacia depende de la
voluntad de las partes o de la intervención judicial oficial, según las di-
versas variantes que se presenten.22
Tiene proximidad el arbitraje con el proceso jurisdiccional en cuan-
to a su procedimiento en el cual se presentan pruebas, alegatos, y se dicta
un laudo, no obstante, el arbitraje es más versátil y dinámico.
Su práctica se encuentra enfocada hacia las materias mercantiles,
comerciales e internacionales, en materia familiar por considerarla de
carácter de interés público, no se permite someter los temas de alimen-
tos, divorcio o nulidad de matrimonio, al arbitraje.
Dentro de los medios alternativos se encuentra la conciliación, la
cual significa la “acción y efecto de conciliar”, “componer y ajustar los
ánimos de los que estaban opuestos entre sí”, “conformar dos o más
proposiciones o doctrinas al parecer contrarias” y “granjear o ganar los
ánimos o la benevolencia”, “el acuerdo a que llegan las partes en un pro-
ceso, cuando existe controversia sobre la aplicación o interpretación de
sus derechos”.23
Se dice que la conciliación
es el acuerdo a que llegan las partes en un proceso, cuando existe con-
troversia sobre la aplicación o interpretación de sus derechos, que per-
mite resulte innecesario dicho proceso. El acto por el cual las partes
encuentran una solución a sus diferencias y la actividad que sirve para
ayudar a los contendientes a encontrar el derecho que deba regular sus
relaciones jurídicas.24
La conciliación en materia civil se introduce en el año de 1986,25
a través de la audiencia previa y de conciliación; en la práctica del litigio
en múltiples ocasiones se vuelve sólo una exhortación del secretario de
22 Flores García, Fernando, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a. ed., México,Porrúa, 2004, t. A-B, p. 315.
23 Ibidem, p. 68.24 Barajas Montes de Oca, Santiago, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a. ed.,
México, Porrúa, 2004, t. C, p. 362.25 Ibidem, p. 364.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ226
acuerdos o conciliador, sin que realmente se intente que las partes con-
vengan, lo que la convierte en un trámite más dentro del proceso.
Dentro de los medios alternativos se encuentra la mediación siendo
utilizada como parte de los procedimientos en los países europeos y en
los Estados Unidos Americanos considerado a este último, como la “cuna
de la mediación moderna”.26
Estados Unidos y Canadá fueron pioneros en recurrir al procedimiento de
mediación familiar. Este sistema aparece en Estados Unidos en la década
de los sesenta, implantándose en el año 1978, institucionalmente, como
alternativa de resolución de conflictos mediante una vía distinta a la liti-
giosa, ante la problemática derivada de las rupturas familiares. En los
estados de California, Minnesota y Maire, especialmente, se desarrollaron
experiencias muy ricas.27
En Europa, específicamente en Francia,
el punto de partida de la mediación se localiza en la figura del Ombuds-
man, como intermediario entre los particulares y los organismos oficiales.
Se inicia, por tanto, en el derecho público, extendiéndose posteriormente
al derecho privado. La mediación se institucionaliza en el derecho civil en
el año de 1990.28
En México,
desde el punto de vista jurídico, la forma más antigua y conocida de
mediación es la que interpreta como acto de comercio. Conforme al
artículo 75, fr XIII, del Código de Comercio, “la Ley reputa actos de
comercio… XIII. las operaciones de mediación en negocios mercantiles”.
En este mismo sentido la interpretan De Pina y De Pina Vara, quienes
definen la mediación en primer término, como “contrato en virtud del cual
una de las partes se obliga a abonar a la otra —que ha procurado en su
favor la celebración de un contrato u operación mercantil— una remune-
ración por tal servicio”, con lo cual coinciden en esencia con los autores
como Mantilla Molina y Rodríguez y Rodríguez, y es en este sentido que
26 Sastre Peláez, Principios generales y definición de la mediación familiar: sureflejo en la legislación autonómica, Ley núm. 5478, 8-2-2002, p. 5.
27 García García, Lucía, Mediación familiar, Dykinson, 2003, p. 23.28 Suáres, Marinés, Mediación conducción de disputas, comunicación y técnicas,
Barcelona, 1996, p. 47.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 227
la analiza Fernando Alejandro Vázquez Pando, bajo la voz contrato de
mediación o corretaje.29
Mediación, deriva del latín mediatio, mediationis, que significa “ac-
ción y efecto de mediar” que significa “interponerse entre dos o más que
riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad”.30
Es un medio alternativo de solución de controversias, que como tal repre-
senta un medio autocompositivo (en contraposición a la solución jurisdic-
cional, sea judicial o arbitral, que es heterocompositiva), que consiste en
un procedimiento privado, informal, voluntario y no adjudicatario, en vir-
tud del cual las partes someten una cierta controversia susceptible de una
solución convencional (contrariamente a aquellas cuestiones reguladas por
normas de orden público, que como tales no son susceptibles de arbitraje
privado ni de transacción) a un tercero independiente, imparcial y neutral,
quien actúa como un facilitador que busca una avenencia entre las partes
para lograr que éstas, de común acuerdo, encuentren una solución a su
desavenencia.31
La autocomposición
surge indudablemente de la evolución humana porque hay en ella un ale-
jamiento del primitivismo… al encontrar las propias partes en conflicto la
solución de éste, ya sea a través del pacto, de la renuncia o del recono-
cimiento de las pretensiones de la parte contraria, resulta que aquéllas
están ya ante una forma altruista, más humanizada de solución de esos
conflictos.32
Es un género dentro del cual cabe que se reconozcan varias espe-
cies; “dos unilaterales o derivadas de un acto simple y una bilateral
derivada de un acto complejo, para hablar así de: ‘a) La renuncia; b) el
reconocimiento, y c) la transacción. Las dos primeras serían unilaterales,
y la última sería la bilateral’ ”.33
Las formas autocompositivas las deciden las propias partes y repre-
sentan la esencia y principio en que se han dirimido los conflictos.
29 Op. cit., nota 21, p. 42.30 Idem.31 Op. cit., nota 21, p. 43.32 Gómez Lara, Cipriano, Teoría general del proceso, México, Colección Textos
Jurídicos Universitarios, Harla, 1990, p. 18.33 Op. cit., nota 32.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ228
La heterocomposición “es la forma más evolucionada e institucional
de solución de la conflictiva social. Aquí la solución viene dada de
afuera, por un tercero ajeno al conflicto e imparcial. Las dos figuras
de heterocomposición son: el arbitraje y el proceso”.34
La heterocomposición es la forma en que hasta la fecha se han re-
suelto diversos conflictos entre particulares, pero es precisamente la media-
ción, que ha surgido como un proceso independiente y autónomo siendo
una alternativa dinámica para la resolución de problemas planteados
por las propias partes interesadas, y son precisamente ellas quienes deci-
den la forma en que se deberán sus diferencias.
La mediación es un proceso autocompositivo de resolución de con-
flictos, en el cual una tercera persona neutral llamado mediador ayuda
a resolver la discrepancia de posturas encontradas, de una manera in-
formal y privada en donde las partes intentan resolverlo por sí mismas,
desde sus propias perspectivas.
La finalidad es llegar a un acuerdo o convenio al cual serán sujetas
por su propia voluntad siendo ellas mismas, las que lo propusieron de
esa forma, con la buena fe y voluntad de que será cumplido por ambas.
Su propósito es lograr un acuerdo mutuo y rápido, ahorrando los cos-
tos de tiempo, dinero y energías, antes de involucrarse en un proceso
judicial. La mediación es un procedimiento confidencial y privado.
En México, actualmente es aplicada la mediación a determinados
conflictos en materia familiar y se tiene el proyecto de ampliar dicho
procedimiento hacia otras áreas como lo son en materia mercantil en
la resolución de conflictos entre particulares que decidan tratar de diri-
mir sus controversias a través del diálogo antes de litigarlo en la vía del
proceso jurisdiccional.
El Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo 16-26/2003,
de fecha 07 de mayo de 2003, por el cual
autorizó la aprobación y ejecución de las etapas de un proyecto de Justi-
cia Alternativa en sus fases de instrumentación y operación; y a través
del acuerdo 19-47/2003 de fecha 27 de agosto del mismo año, resuelve la
creación del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Distrito Federal, dentro del Programa de Soluciones Alternativas
de Controversias, así como sus Reglas de Operación.35
34 Idem.35 Página de Internet. www.tsjdf.gob. mx / Nuevas Reglas de Operación del Centro
de Justicia Alternativo, 22-10-05, pp. 1-15.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 229
Con tal motivo, el 01 de febrero de 2001, se creó la Coordinación de Pro-
yectos Especiales del Consejo de la Judicatura del D. F., como dependen-
cia responsable del desarrollo de, entre otros, el Programa de Justicia
Alternativa, así como de preparar el proyecto correspondiente.
El día 28 de febrero del año 2003, la Coordinación de Proyectos
Especiales, después de 2 años de trabajo sobre la investigación, diag-
nóstico, conocimiento, sensibilización y diseño normativo respecto de la
mediación en la ciudad de México, presentó al Consejo el “Proyecto Ini-
cial para la Inserción de los Métodos Alternos de Solución de Controver-
sias en el Tribunal Superior de Justicia del D. F. para el periodo 2003”,
que prevé la impartición del servicio de Mediación Familiar a partir
del 01 de septiembre de ese mismo año, con la creación del Centro de
Justicia Alternativa.36
Con fecha 25 de mayo de 2005, en la sección “C” del Boletín
Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, núm. 99,
Tomo CLXXX, se dieron a conocer las Nuevas Reglas de Operación del
Centro de Justicia Alternativa en el Distrito Federal.37
Las reglas que establece el Centro de Justicia Alternativo, concep-
tualizan en su artículo 2o., respecto a la autocomposición.
“Para efectos de este ordenamiento, deberá entenderse por:
a) Autocomposición: solución que los propios mediados propor-
cionan a su conflicto.”38
Los principios rectores de la mediación, según el artículo 8o., de
las reglas del centro son:
I. Voluntariedad. La participación en la mediación debe ser por propia
decisión, libre de toda coacción y no por obligación;
II. Confidencialidad. La información tratada en mediación no debe-
rá ser divulgada;
III. Flexibilidad. La mediación carecerá de toda forma rígida;
IV. Neutralidad. La mediación deberá estar exenta de juicios, pre-
ferencias, opiniones y prejuicios ajenos a los mediados que puedan influir
en la toma de sus decisiones;
V. Imparcialidad. La mediación deberá estar libre de favoritismos, in-
clinaciones o preferencias, no concederá ventajas a alguno de los mediados;
36 Idem.37 Idem.38 Idem.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ230
VI. Equidad. La mediación propiciará condiciones de equilibrio en-
tre los mediados, que conduzcan a la obtención de acuerdos recíproca-
mente satisfactorios y duraderos;
VII. Legalidad. La mediación tendrá como límites la voluntad de las
partes, la ley, la moral y las buenas costumbres. Solo serán objeto de
mediación aquellos conflictos cuyos derechos en disputa se encuentren
dentro de la libre disposición de los mediados, y
VIII. Honestidad. En la mediación se valorarán las capacidades y
limitaciones del mediador, para conducirla.39
El principio de confidencialidad se enfatiza para el mediador en el
artículo 22 de las Reglas del Centro de Justicia Alternativa, incluso, le
imponen la siguiente prohibición:
“El mediador no podrá actuar como testigo en procedimiento legal
alguno relacionado con los asuntos que medie, en términos del principio
de confidencialidad que rige a la mediación y al deber del secreto pro-
fesional que le asiste”.40
Los conflictos susceptibles de ser resueltos a través de Mediación
Familiar, en el Centro de Justicia Alternativa, son:
Artículo 45. Se consideran conflictos, objeto de mediación familiar:
I. Los surgidos entre hombre y mujer que tengan hijos en común o que
estén unidos en matrimonio o concubinato:
a) Por las crisis de la convivencia, para alcanzar los acuerdos nece-
sarios que puedan evitarles llegar a la iniciación de cualquier proceso
judicial, cuando pueda evitarse, o cuando la pareja haya decidido rom-
per la convivencia, para que se presenten de común acuerdo ante la vía
judicial y canalizar amigablemente los efectos del divorcio o la separación;
b) Con motivo de la modificación o terminación del régimen patri-
monial a que esté sujeto su matrimonio;
c) Para concretar los términos del convenio, en los casos de divor-
cio o separación, que regirá durante la tramitación de éstos y después de
acaecidos los mismos;
d) Con el objeto de modificar las medidas establecidas por senten-
cia dictada por juez familiar en los casos de circunstancias supervenientes;
e) Con la finalidad de establecer la forma de dar cumplimiento a las
sentencias;
39 Idem.40 Idem.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 231
f ) Para acordar cuestiones referentes a personas económicamente
dependientes de la pareja, relativas a compensaciones o pensiones alimen-
ticias así como a su cuidado;
g) En los conflictos que surgen respecto del ejercicio de la patria
potestad y la tutela; tratándose de acordar cuestiones referentes a los hijos
comunes, los adoptados, los reconocidos menores de edad o los discapa-
citados, u otros económicamente dependientes;
h) Las diferencias que afronten con motivo de la guarda y custodia
de los hijos menores de edad o de la regulación del régimen de conviven-
cias, al tenor de lo dispuesto por el artículo 205 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal.
II. Los surgidos entre personas unidas por el parentesco o entre
éstas y terceros:
a) Por razón de alimentos entre parientes o de instituciones tutelares.
b) Por cuestiones patrimoniales derivadas de los juicios sucesorios.
c) Por cuestiones derivadas de la gestión oficiosa, filiación, adop-
ción, tutela, o curatela, guarda, custodia y convivencia.41
Las personas que requieran el servicio podrán acudir al centro
mediante carta, telegrama, fax o correo electrónica, así como en forma
oral, en la solicitud que realicen deberán contener sus datos generales,
la localización del solicitante y las del invitado.
Podrán acudir las personas involucradas en el conflicto, o en forma
individual, en este último caso se le solicita “al invitado” que acuda
a la cita que el centro les proporciona a las partes para que acudan a
resolver sus problemáticas a través de las sesiones que se realicen en el
centro, la citación podrá realizar dos veces y en caso de que no acuda
el “invitado” a la segunda cita, se tendrá por fallida la alternativa de
solucionar el conflicto a través del procedimiento de mediación, como
lo señalan los siguientes artículos de las reglas del centro:
Artículo 29. Cuando la solicitud la haga uno solo de los involucrados en
el conflicto, éste deberá proporcionar el domicilio completo de los demás
interesados para que el centro los invite a presentarse en el área de In-
formación Especializada en Mediación, con un documento oficial de iden-
tificación y, en su caso, con el que acrediten su representación legal, para
que se les proporcione la orientación y documentación explicativa de los
servicios que ofrece el centro.42
41 Idem.42 Idem.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ232
Artículo 30. Si el invitado hace caso omiso a la invitación que envíe
el centro, el solicitante puede pedir que se formule una segunda invitación.
Si el invitado insiste en no dar respuesta o expresamente manifiesta
su negativa para participar, se hará del conocimiento del solicitante y
se tendrá por fallida la alternativa para solucionar el conflicto a través
de la mediación.43
La figura de la mediación en el Centro de Justicia Alternativa en
el Distrito Federal que depende del Tribunal Superior de Justicia de esta
misma entidad, su procedimiento se basa en primer término de reali-
zar una selección cuidadosa de casos que son vinculados al Centro de
Justicia, con el objeto de enfocar las directrices hacia los asuntos que
tengan viabilidad en resolverse a través de esta vía, como lo son: los
divorcios voluntarios, la guarda y tutela de menores, las pensiones ali-
menticias entre otros.
Después de hacer una selección de los casos, con base en la materia
del derecho familiar, aunado a la verificación de revisión de asuntos que
estén próximos a la prescripción de determinadas acciones se les acon-
seja a las personas que acuden sobre la idoneidad de ventilar el caso ante
el centro o acudir ante las instancias correspondientes para resolverlo a
través de los procesos jurisdiccionales. Como se señala en artículo 27,
que señala:
Ya sea que la solicitud se formule de manera escrita u oral, conjunta o
separadamente, por los involucrados en el conflicto, el centro les pro-
pondrá que se presenten en el área de Información Especializada en
mediación, con un documento oficial de identificación y, en su caso, con
el que acrediten su representación legal.
Los involucrados en el conflicto, expondrán por separado, y en forma
breve, el asunto controvertido y recibirán la orientación y documentación
explicativa de los servicios que ofrece el centro.
Asimismo, se les comunicará, si, en términos de lo dispuesto por este
ordenamiento, el conflicto planteado es mediable; en el supuesto de que
no sea susceptible de mediación, el centro los orientará a las instancias
pertinentes.
La información que, en forma oral o por escrito, proporcionen los
interesados al personal del centro, deberá capturarse en el sistema in-
formático de éste.44
43 Idem.44 Idem.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 233
Posteriormente se cita a la parte “contraria” y se le invita a conti-
nuar con el procedimiento del Centro de Justicia para dirimir su contro-
versia, si acepta se les cita a ambas partes a diversas pláticas que se les
denominan sesiones, en las cuales se encuentran presentes: el media-
dor y los mediados en la resolución del conflicto, el primero, es la persona
que es la encargada de direccionar las pláticas, éste debe ser neutral e
imparcial con los temas que se traten, escuchará con atención los con-
flictos y las posturas de cada mediado, deberá identificar los temas
fundamentales que son motivo de la desavenencia, tendrá absoluto respe-
to con mediados que acuden, creará un ambiente que proponga las posi-
bilidades de llegar a un acuerdo e incluso ayudar a las partes a que sean
propositivas en dar soluciones.
El mediador,
es la persona capacitada profesionalmente para ayudar a las partes en
conflicto a encontrar una solución.45 Es un experto en el arte de devol-
ver a las partes su capacidad negociadora, de permitirles que recuperen
su posibilidad de gestionar la vida familiar ellos mismos acordando solu-
ciones inteligentes y beneficiosas.46
Los requisitos que debe cubrir el mediador son:
Artículo 15. El centro contará con una planta de mediadores con los que
conformará su registro.
Para ser mediador del centro se deberán reunir los siguientes re-
quisitos:
I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y polí-
ticos o tener la calidad de residente emigrado;
II. Tener por lo menos veintiocho años de edad;
III. Haber residido en el Distrito Federal o en su área metropoli-
tana por lo menos los tres últimos años al día de la convocatoria;
IV. Tener título profesional, por lo menos de licenciatura, o su equi-
valente, con más de tres años de experiencia profesional a partir de la
fecha de expedición del título;
V. Someterse al concurso de selección correspondiente;
VI. Someterse a los cursos de capacitación y entrenamiento para
su habilitación;
45 Cárdenas José, Eduardo, La mediación en conflictos familiares, República deArgentina, Lumen Humanitas, 1998, p. 15.
46 Op. cit., nota 45, p. 18.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ234
VII. Haber aprobado el examen de competencias laborales corres-
pondiente.47
Las sesiones que se lleven a cabo tienen el carácter de confiden-
ciales y por ningún motivo podrán darse de ellas, publicidad alguna, aun
en los casos en que no lleguen a ningún acuerdo, los mediados no podrán
utilizar la información vertida en beneficio de sus intereses en una con-
tienda judicial.
Al concluir las sesiones que se lleven a cabo, si los mediados llegan
a un acuerdo satisfactorio para ambas, lo firmarán, sometiéndose a las obli-
gaciones y prestaciones, en las cuales hayan prestado su consentimiento.
Dicho convenio tendrá como fuerza obligatoria la buena voluntad
y el compromiso asumido por las mismas para finiquitar su conflicto y
el Centro de Justicia Alternativo las invita a que dicho convenio sea
ratificado ante la presencia de un órgano jurisdiccional, sólo es una
invitación, puesto que en ningún momento se puede obligar a las partes
a ratificarlo, siendo que el centro carece de fuerza coercitiva para el
cumplimiento de las obligaciones de las partes, puesto que su natura-
leza jurídica se basa en la voluntad de las partes y su buena fe, evitando
una contienda judicial que puede ser prolongada, costosa y con el in-
conveniente de que otro tercero decida sobre el conflicto.
El artículo 42 de la Reglas de la Mediación, establece que en caso
de incumplimiento:
Una vez formalizado el convenio, éste tendrá, respecto de los mediados,
el carácter de resolución definitiva; ante su incumplimiento, parcial o total,
los mismos podrán acudir a la remediación en el propio centro, y con la
reapertura del expediente respectivo, construir un convenio modificato-
rio o un nuevo convenio; o exigir su cumplimiento forzoso ante los jueces
competentes, previa su ratificación y autorización judicial, y en la vía y
forma que manden las leyes respectivas.48
El término de prescripción para el ejercicio de las acciones procesa-
les, no se interrumpe por la tramitación del procedimiento de mediación.
En la figura de la mediación ha tenido cuestionamiento en cuan-
to a su coacción para el cumplimento de los convenios a que se sujetan
las partes.
47 Op. cit., nota 35, pp. 1-10.48 Idem.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 235
Cierto es que la mediación coopera para que las personas sean
quienes propongan soluciones viables y coherentes que puedan respe-
tar y cumplir con sus propios medios y se les invita a que se realiza de
esa forma, pero en el caso de incumplimiento de convenios, tendrían que
comenzar a iniciar una contienda judicial, debido a que los convenios
carecen de fuerza coercitiva y son las partes quienes los cumplen de
buena fe.
Existe una figura en la mediación que se le denomina: remediación,
que es cuando no se ha cumplido el convenio se realiza una reapertura
del expediente y se vuelven a citar a las partes para construir, modificar
o crear un nuevo convenio, siempre con la anuencia de las partes, como
lo estatuye el artículo 42 de las reglas del centro:
Una vez formalizado el convenio, éste tendrá, respecto de los mediados,
el carácter de resolución definitiva; ante su incumplimiento, parcial o total,
los mismos podrán acudir a la remediación en el propio centro, y con la
reapertura del expediente respectivo, construir un convenio modificatorio
o un nuevo convenio; o exigir su cumplimiento forzoso ante los jueces
competentes, previa su ratificación y autorización judicial, y en la vía y
forma que manden las leyes respectiva.
Es decir, sí los convenios llevados en el Centro de Justicia Alter-
nativa, las partes por su propia voluntad previa invitación que les realice
el centro, lo ratifican a través de la figura de la jurisdicción voluntaria,
ante los jueces de lo familiar y previa autorización judicial, podrán
hacer exigir de forma coactiva su cumplimiento; pero en el caso de que
las partes no lo hayan querido ratificar ante un juez de lo familiar, en-
tonces, para hacer cumplir el convenio realizado ante el centro, sólo
tendrán como alternativa la figura de la remediación ante el Centro de
Justicia Alternativa y en caso de que no construyeran, modificarán
o crearán un nuevo convenio, tendrían que acudir ante los jueces de
lo familiar para iniciar un nuevo proceso judicial, es decir demandar
según sea el caso: la pensión alimenticia, el divorcio necesario, etcétera.
Por lo que es menester que, el Centro de Justicia Alternativa en el
Distrito Federal el cual se encuentra facultado para llevar a cabo la
mediación sea muy cuidadoso en determinar, que casos son los conve-
nientes para llevar a cabo una mediación y cuales por su perfil no son
convenientes, como lo son lo que se encuentran en un lapso de corto
tiempo para que prescriban sus acciones, o cuando de las pláticas que

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ236
se tengan con el primer interlocutor que pida ayuda al centro, se verifi-
que la inviabilidad de una posible conciliación por la falta de interés o
por la problemática que se presente en cada caso.
La mediación familiar representa una nueva visión de resolver los
conflictos conyugales y sus las discrepancias de una forma más humana
y objetiva, de verificar en la solución de un conflicto, no sólo los dere-
chos y obligaciones que se estipulan en la ley, sino que ventilarlo desde
una perspectiva psicológica, emocional de intereses mutuos y divergen-
tes, que en ocasiones se diluyen en la rigidez de las leyes.
Resolver desde una perspectiva distinta, las discrepancias y crisis
conyugales, siendo los propios protagonistas de sus soluciones, teniendo
la oportunidad de decidir su propio destino, basándose en conclusiones
propias y no en una sentencia o resolución en donde existirá un vence-
dor y un vencido, quedando éste último con un amargo sabor de boca.
En los Estados Unidos Americanos y en Europa la mediación es un
instrumento que se ha tornado común y eficiente para la resolución de
conflictos familiares como lo señala, Lucía García García:
El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su Recomendación
I/98 sobre Mediación Familiar, realza la eficacia de esta institución, a la
vista de los resultados obtenidos en diversos países, que ponen de mani-
fiesto que dicha eficacia ha sido contrastada suficientemente. Para este
órgano, el procedimiento de mediación se ha revelado como un instrumen-
to muy valioso para la solución de los conflictos derivados de la crisis de
pareja, de una forma ágil, flexible y no confrontativa.49
La resolución de conflictos a través de la mediación es una opción
relativamente nueva en México y que en otros países ha dado grandes
resultados satisfactorios, como puede ser que al ser negociada la solución
al problemas entre cónyuges, sea más fácil su cumplimiento, puesto que
existe un acuerdo previo de voluntades y no una obligación forzosa.
Señala García García que:
En definitiva, además del ahorro en tiempo y dinero que supone la evita-
ción del juicio, que es el principal factor de su auge, la mediación ofrece
algunas ventajas, tanto desde el punto de vista individual (las partes cono-
cen mejor que el juez, sus verdaderos intereses y el límite de sus preten-
siones) como social (las soluciones acordadas favorecen la paz social y la
49 Op cit., nota 27, p. 98.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 237
cohesión de la comunidad, frente al trauma que supone toda resolución
decisoria), causa satisfacción en ambas partes porque no hay perdedores
y se evitan las ejecuciones forzosas y, lo que es más importante, la prolon-
gación del juicio y su negativa repercusión para la salud.50
Como medio alternativo a la solución de conflictos la mediación
es una nueva viabilidad a través de la cual se pueden resolver conflictos.
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha comenzado por
la mediación familiar, dejando abierta la posibilidad de realizar me-
diación en otras materias, una vez que se tenga mayor experiencia y
herramientas necesarias para ampliar su actuación.
A continuación se expone algunas consideraciones finales, con rela-
ción al tema:
• El matrimonio sigue siendo la forma institucional de constituir la
familia; es indispensable profundizar en el análisis sociológico y jurídico
de las nuevas formas de “familia”, comprendiendo los diferentes esque-
mas que se han generado.
• El divorcio vincular ha ido en aumento, por diversos factores
socioeconómicos que lo han favorecido, así como por factores indi-
viduales que han permitido la polarización de nuevas ideas y el cambio
de “nuevas formas de familia”, siendo indispensable un análisis socio-
lógico y jurídico profundo sobre los nuevos aspectos que representan
las nuevas familias constituidas: madres solteras, madres y padres con
hijos de diferentes parejas, padres solteros, etcétera.
• El aumento de divorcios y de conflictos entre padres e hijos; es
la mediación una forma alternativa al proceso jurisdiccional para diri-
mir las controversias.
• Entre las ventajas de la mediación se encuentran: la de disminuir
los costos económicos a las partes involucradas de lo que implica un jui-
cio, las partes son escuchadas y comprendidas, buscan soluciones con-
juntas para dirimir el conflicto, es dinámico, y se concluye en menor
tiempo que un juicio ordinario.
• El cumplimiento de los convenios se realiza de forma voluntaria,
los mediados lo cumplen, por creer, que es lo más conveniente y no por
imposición alguna.
• La mediación representa una alternativa de solución, y una nueva
visión de resolver controversias, dejando la posibilidad que en caso de
50 Ibidem, p. 104.

MARÍA CLEMENTINA PEREA VALADEZ238
desavenencia, las partes preservar su derecho de hacerlo valer en la vía
jurisdiccional.
IV. BIBLIOGRAFÍA
BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Enciclopedia Jurídica Mexicana,
2a. ed., México, Porrúa, 2004, t. C.
CÁRDENAS JOSÉ, Eduardo, La mediación en conflictos familiares, República
de Argentina, Lumen Humanitas, 1998.
GARCÍA GARCÍA, Lucía, Mediación familiar, Madrid, Dykinson, 2003.
GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, México, Colección
Textos Jurídicos Universitarios, Harla, 1990.
GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho Civil para la Familia, México,
Porrúa, 2004.
ESTAVILLO CASTRO, Fernando, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a. ed.,
México, Porrúa, 2004, t. M-P.
FIAREN GUILLÉN, Víctor, Figuras extraprocesales de arreglo de conflictos,
justicia y sociedad, México, UNAM, 1994.
FLORES GARCÍA, Fernando, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a ed., México,
Porrúa, 2004, t. A-B.
GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Instituciones no jurisdiccionales para la reso-
lución de conflictos, justicia y sociedad, México, 1994.
GARCÍA GARCÍA, Lucía, Mediación familiar, Madrid, Dykinson, 2003.
MONTERO DUHALT, Sara, Derecho de familia, México, Porrúa, 1992.
OVALLE FAVELA, José, Instituciones no jurisdiccionales: conciliación, arbi-
traje y ombudsman, justicia y sociedad, México, núm. 176, 1994.
PÉREZ DUARTE Y NOROÑA, Alicia Elena, Enciclopedia Jurídica Mexicana,
2a. ed., México, Porrúa, 2004, t. M-P.
PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael, Conciliación y mediación, Dicciona-
rio de derecho, 21a. ed., México, Porrúa, 1995.
ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de derecho civil, 19a. ed., México,
Porrúa, 1983.
SASTRE PELÁEZ, Principios generales y definición de la mediación familiar:
su reflejo en la legislación autonómica, Madrid, La Ley, 2002.
Legislaciones consultadas
Código Civil para el Distrito Federal, México, Sista, 1991.

MATRIMONIO, DIVORCIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 239
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, México, Sista,
2003.
“Reglas de Operación del Centro de Justicia Alternativa en el Distrito
Federal”, Boletín Judicial del 25 de mayo de 2005.
Páginas de Internet consultadas
Página de Internet, www.tsjdf.gob.mx / Nuevas Reglas de Operación del
Centro de Justicia Alternativa.

241
LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓNPOSITIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
FAMILIARESPRINCIPIOS, DEFINICIONES Y SU REFLEJO EN LA LEGISLACIÓN
AUTONÓMICA ESPAÑOLA
Antonio José SASTRE PELÁEZ *
SUMARIO: I. Justificación. II. Introducción. III. Principios de lamediación IV. Definiciones. V. Conclusión.
I. JUSTIFICACIÓN
Además de presentar la nueva cultura de la mediación familiar como sis-tema pacífico de gestión y resolución de conflictos familiares, sus prin-cipios y definiciones, haremos un somero análisis del tratamiento que elderecho positivo español hace de la mediación familiar: Ley de Media-ción Familiar de Cataluña, Ley de Mediación Familiar de Galicia, Leyde Mediación Familiar de Valencia, Ley de Mediación Familiar de Cana-rias y Proyecto de Ley de Mediación Familiar de Castilla y León, yreferencia a la autocomposición de los conflictos en la Ley de Enjuicia-miento Civil 1/2000 de 7 de enero del Estado Español.
Los sistemas autocompositivos emergen cada vez con mayor fuerzae intensidad frente a los sistemas tradicionales de heterocomposición delos conflictos (administración de justicia y tribunales arbitrales). Es unanueva cultura de gestión positiva y pacífica de las diferencias que se fun-
* Codirector y profesor del curso de Posgrado de Experto en Mediación Familiarpor la Universidad de Burgos (España), profesor colaborador de la Cátedra de EmpresaFamiliar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad deValladolid (España), profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI) Ministe-rio de Educación y Ciencia de España.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ242
damenta en una sociedad democrática desarrollada, donde las solucio-nes a los problemas se insertan en la idea de que las partes implicadasen los mismos son lo suficientemente maduras como para buscar suspropias soluciones sin que sean tuteladas por el Estado a través de lostribunales y cortes arbitrales. Su análisis y estudio son necesarios paratratar de encontrar las claves del relativo éxito de la implantación deestos nuevos sistemas, o más bien de esta nueva filosofía frente a losconflictos. No obstante, hay que aclarar que, si bien es cierto que elformato moderno de la mediación como sistema alternativo de resolu-ción de conflictos (A D R “Alternative Dispute Resolutions” en su ver-sión anglosajona) nace en la Facultad de Derecho de la Universidadde Harvard en la década de los años setenta del siglo pasado, en todaslas culturas y civilizaciones de todos los tiempos, siempre ha existidola figura del pacificador que ayuda a las partes a disminuir la tensiónde las disputas y en su caso a resolverlas a través de la ayuda a lanegociación.
La evolución conceptual del sistema ha sido la siguiente: en pri-mer lugar se consideró como un sistema alternativo de resolución deconflictos confrontado a los tribunales; luego, dentro de un desarrollomás realista como sistema complementario a los tribunales de resolu-ción de conflictos, (teniendo en cuenta en primer lugar en el derechoconstitucional y universal de todos los ciudadanos de acudir a la tutelalegal efectiva de los tribunales en sus disputas para la eficaz protecciónde sus derechos e intereses legales y en segundo lugar en la imposi-bilidad de que en algunos casos se puedan resolver extrajudicialmentealgunos conflictos por múltiples razones), hasta llegar a la ver actual-mente la mediación como un sistema de gestión y, en su caso, resolu-ción de los conflictos, ya que, aunque algunas negociaciones terminenen los tribunales, el hecho de haber negociado previamente suele rebajarla tensión del conflicto o al menos elimina la mala conciencia de haberdesatado una “guerra legal” sin haber intentado un previo acercamiento.Añado un plus indicando que esa gestión es “positiva”, de modo quellegamos al actual perfil conceptual de la mediación como un sistemade gestión positiva y autocomposición de los conflictos familiares ysociales, de modo que el conflicto en vez de verse desde una perspec-tiva negativa, se ve como una oportunidad de crecimiento.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 243
II. INTRODUCCIÓN
El deseo de controlar nuestro destino, fruto de un incremento denuestra autoestima y madurez personal y colectiva, provoca a las partesen conflicto la necesidad de tratar de encontrar soluciones alternativasa la resolución de los conflictos, lo que genera un interés de los profe-sionales inmersos en “oficios de ayuda” en tratar de bucear en nuevossistemas o procedimientos para la gestión y resolución de las diferenciasenfrentadas. La desconfianza en los sistemas heterocompositivos tradicio-nales, que como vox populi, está en la mente de todos, es manifiesta.Todo ello, a pesar de los loables, y en muchos casos admirables, esfuer-zos de los servidores de la justicia por realizar un trabajo encomiable,en la inmensa mayoría de las veces ajustado a un buen hacer profesional.Sin embargo, ese trabajo, cotidiano, profesional, de la inmensa mayoríade las magistradas(os), no ha evitado el fenómeno social de desconfian-za, ya que los aislados fallos o pronunciamientos “llamativos”, que provo-can escándalo social, tienen más fuerza de atracción y morbo que el tra-bajo cotidiano bien hecho. Huelga insistir en la denominada crisis de laadministración de justicia, porque se está también constituyendo en unauténtico tópico que en nada favorece la búsqueda de soluciones a lacorrecta solución de las confrontaciones de intereses entre las partesinmersas en un conflicto.
No cabe duda, y en eso están de acuerdo hasta los propios magis-trados y magistradas, que donde muchas veces sus decisiones se hacendifíciles de hacer cumplir es en el ámbito de la ruptura matrimonial.Cuántas veces los magistrados(as) que sirven en Juzgados de Familia,se ven impotentes para aplicar la mejor solución o al menos la másadecuada a los problemas familiares derivados de esta ruptura matrimo-nial. Según testimonio de magníficos representantes de la magistraturapromediadores (Pascual Ortuño, Mercedes Caso, Ana Carrascosa, Victo-ria Guinaldo, Pilar Gonsalvez).
Antonio Coy Ferrer,1 manifestó que era paradójico llamar nueva ala metodología mediacional, y sería nueva relativamente, al menos en loque se refiere al mundo occidental, las culturas orientales utilizan lamediación desde hace milenios. En realidad la intervención de un ter-cero respetado y neutral para dirimir disputas familiares y comunitarias
1 Coy Ferrer, Antonio, psicólogo, conferencia: “La mediación: una nueva metodolo-gía profesional”, I Congreso Internacional de Mediación Familiar, Barcelona, octubre 1999.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ244
es tan vieja como la sociedad misma, cosa que podemos encontrar enla Biblia, el Corán y en las viejas culturas tribales.
Las vías autocompositivas de los conflictos son aquellas que secaracterizan porque son las propias partes, auxiliadas, ayudadas moti-vadas o no por un tercero, las que protagonizan el acuerdo. No se some-ten a un tercero para que éste resuelva, sino que son las propias par-tes las que determinan la solución al conflicto, limitándose el tercero aaproximar a las partes en el acuerdo pero nunca de manera que les im-ponga la solución. Algunos autores como Alcalá-Zamora lo llamabanautodefensa; otros, como Montero Aroca, autotutela. En ambas fórmulaspueden destacarse dos elementos: a) la ausencia de un juez o tercerodistinto de las propias partes que imponga la solución, b) la falta deimposición de una decisión por una de las partes frente a la otra.2
Como ya he indicado, el formato moderno de la mediación nace enUSA en los años setenta, en el seno de la Universidad de Harvard, dentrodel marco de las teorías de la negociación, como alternativa a la reso-lución de los conflictos de carácter empresarial. En el ámbito europeo,se empezó a aplicar en Gran Bretaña a finales de la década de los setenta.En 1989 se crean los primeros centros privados de mediación en Bris-tol y Londres. La eficacia de este método ha promovido un requeri-miento para que las partes consideren la mediación antes de sometersu litigio a la jurisdicción ordinaria en las áreas de civil y mercantil, deacuerdo con una directiva del Lord Chief Justice. En Francia, la ins-titucionalización de la mediación en el derecho civil data de 1990,con centros privados como el de la Universidad Católica de Lyon, des-tacados en la formación y aplicación de la mediación, principalmente enel ámbito de los conflictos familiares. En Hispanoamérica, la difusión dela mediación ha sido igualmente rápida, especialmente en Argentina,donde tras una experiencia piloto realizada por el Ministerio de Justicia,se promulgó la Ley 24.573 de 4 de octubre de 1995 de mediación yconciliación, instituyendo con carácter obligatorio la mediación previaa todo juicio en el ámbito patrimonial. Finalmente, debe señalarse queno es casual que en el ámbito de lo que podríamos llamar la lex merca-toria sean numerosas las asociaciones profesionales de ámbito inter-nacional que incluyen en sus reglamentaciones una variada y sofisticada
2 Cfr. Belloso Martín, Nuria , Otros Cauces para el Derecho: formas alternativasde resolución de conflictos, Universidad de Burgos, 1999, p. 17.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 245
gama de métodos alternativos de resolución de conflictos con especialénfasis en la mediación, destacando por su desarrollo el campo de loscontratos internacionales de construcción, los contratos modelo de laFIDIC (Federation International des Ingenieurs-Conseils) o la ENAA(Engineering Advancement Association of Japan).3
La Recomendación 98-1 (de 21 de enero de 1998 elaborada porel comité de expertos sobre derecho de familia y aprobada el 21 de enerode 1999 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa) 4 a los Esta-dos miembros sobre la mediación familiar abrió un proceso de reformaslegislativas a nivel internacional. La IV Conferencia Europea sobre dere-cho de familia que se celebró en Estrasburgo los días 1o. y 2 de octubrede 1998 sobre “La mediación familiar en Europa”, tuvo precisamentecomo objetivo principal difundir a nivel internacional los principios rec-tores de la mediación familiar contenidos en esa recomendación. Ante elreconocimiento de que estamos ante una nueva cultura de la paz en losconflictos interpersonales y de que el instrumento que se nos ofrece debeser analizado desde una perspectiva seria y rigurosa, hemos de reconocerque el instituto de la mediación familiar se encuentra inserto claramenteen el gran sistema de la autocomposición de los conflictos.
La promulgación de las cuatro primeras leyes autonómicas sobremediación familiar: Ley Catalana 1/2001 de 15 de marzo de 2001 (D. O.G. C. 26-3-01), Ley Gallega 4/2001 de 31 de mayo de 2001 (D. O. G.18-6-01), Ley Valenciana 7/2001 de 26 de noviembre de 2001 (D. O.
3 Ibidem, nota 2.4 Conferencia de doña Marta Requena, letrada de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos del Consejo de Europa, responsable de actividades de derecho de familia,impartida el 24 y 25 de septiembre de 1999 Madrid (España), “El Consejo de Europaes una organización internacional de carácter intergubernamental creada el 5 de mayo de1949 por el Estatuto de Londres y que tiene competencias en diversos ámbitos de la acti-vidad ( política, jurídica, cultural y social, excepto en defensa). Los valores defendidospor el consejo de Europa son la democracia plural, la protección de los derechos huma-nos y la preeminencia del estado de derecho. Durante estos años el consejo ha elaboradouna gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales (más de 170 entre conveniosinternacionales vinculantes y recomendaciones que contienen directrices dirigidas a losgobiernos de los estados miembros para reforma del derecho interno o para la armoni-zación de leyes nacionales o establecimiento de un marco para facilitar la cooperaciónentre Estados), ha creado diversos órganos y ha puesto en marcha programas de coope-ración intergubernamental. Actualmente cuenta con 41 Estados miembros (Europa Occiden-tal y Oriental, habiendo solicitado México el estatuto de observador, teniéndolo ya Esta-dos Unidos, Canadá y Japón). La sede está en Estrasburgo”.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ246
G. V. 29-11-01), Ley Canaria 15/2003 de 8 de abril (B. O. C. núm. 85de 6 de mayo de 2003) y el proyecto de Ley de Mediación Familiar deCastilla y León (de 23 diciembre de 2004 publicado en el B. O. CortesC y L. de 14 de febrero de 2005, pendiente de su aprobación definitivaen breve por las Cortes de Castilla y León) así como la entrada en vigorel 7 de enero de 2001 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, y lapráctica efectuada por los tribunales nos obligan a hacer un análisis,respecto a los principios constitutivos de la mediación familiar.
Todos los legisladores autonómicos españoles han efectuado unreconocimiento expreso a la eficacia de la mediación familiar en losconflictos familiares. La Ley Catalana 1/2001 en su preámbulo refiereque en Europa la mediación familiar ha sido una solución eficaz alos conflictos familiares. La Ley Gallega 4/2001 igualmente en su pre-ámbulo indica que en el contexto internacional, es particularmenterelevante en esta materia la Recomendación 98 (I) del Comité de Mi-nistros del Consejo de Europa a los Estados miembros, por la quese realza
la eficacia de esta institución en vista de las experiencias obtenidasen diversos países y la efectividad real de la mediación familiar ya hasido contrastada de modo suficiente en algunos ámbitos, revelándosecomo un instrumento eficaz de solución de los problemas de las discor-dias entre esposos o parejas.
Existe la referencia expresa a la demostrada utilidad de esta institu-ción como medio de recomposición ágil y flexible de las discordias, prin-cipalmente provenientes de “supuestos de separación y divorcio”. La LeyValenciana 7/2001 expresa la idea de que la eficacia de la mediación fa-miliar se vislumbra como medida especialmente indicada en los casos decrisis de convivencia. En la Ley Canaria en su preámbulo se estableceque: “la mediación familiar, viene cobrando en la actualidad mucharelevancia como solución de los conflictos familiares y, con ello, comoel método más efectivo para alcanzar la paz social”. En el proyecto deLey de Castilla y León se recoge expresamente que: “la mediaciónfamiliar se inserta como una fórmula adecuadamente contrastada paraencauzar de forma óptima los conflictos familiares y, en especial, losde pareja”.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 247
III. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN
1. Introducción
El procedimiento de mediación se caracteriza por una serie deprincipios, la mayoría de ellos poco discutidos, de aceptación casi univer-sal. Se puede decir que la mediación es un procedimiento no contenciosode resolución de los conflictos en el que las partes participan voluntaria-mente, con el deseo de evitar un procedimiento judicial contradictorio yadversativo, en el que prima la libre decisión de las partes, siendo fun-ción del mediador acercar las posiciones de éstas, pero ni toma decisio-nes ni resuelve, manteniendo la imparcialidad por la que presta ayudaa los enfrentados sin buscar alianzas ni tomar partido por ninguno, tra-tando de eliminar los desequilibrios existentes entre ellos, estos últimos,debidos a su diverso poder de negociación, manteniéndose neutral sinorientar a las partes para alcanzar acuerdos que sean más conformes ala propia escala de valores del mediador, pero sin confundir eso con unaausencia de valores por parte del mediador ni con su pasividad, y cons-tituyendo todo este sistema un proceso confidencial llevado a cabo porun profesional de la mediación.5
Las pautas estructurales que se destacan en la mediación son: natu-raleza autocompositiva del conflicto, siendo las partes intervinientes lasque, ayudadas por un técnico, tratan de encontrar la solución satisfac-toria; el fortalecimiento de la capacidad negociadora y de la autoestimade las partes intervinientes en el proceso; el carácter no adversarial delprocedimiento y la instauración de principios de cooperación en la bús-queda, por las partes, de soluciones y acuerdos; el carácter voluntariodel sometimiento al procedimiento de mediación; la confidencialidad dela intervención; la imparcialidad y no alineación por parte del mediadorcon ninguno de los implicados en el proceso y la neutralidad del media-dor; la fundamentación de la dinámica del procedimiento no en repro-ches, imputaciones y acusaciones mutuas, sino en reconocimientos,asertividad y búsqueda de la empatía en los intervinientes; rapidez delprocedimiento y flexibilidad, aunque metódico en la identificación de los
5 Cfr. Martín Casals, Miquel, “La mediación familiar en derecho comparado,principios y clases de mediación en el derecho europeo”, conferencia recogida en lasActas del I Congreso Internacional de Mediación Familiar, Barcelona, octubre, 1999,pp. 9-14.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ248
intereses y necesidades de las partes y en el desbloqueo de las posicio-nes negociadoras; elaboración de propuestas diseñadas por las partes ycoautoría de las partes en el acuerdo, que garantiza una mayor nivel decumplimiento, respecto a la decisión impuesta, sobre todo en materiasfamiliares.
2. Definición de los principios
Vamos a indicar las características fundamentales o principios esen-ciales de este sistema, como paso previo a la conceptualización más ajus-tada del mismo. Como antes hemos indicado, esos principios se van aconstituir en la naturaleza del instituto de la mediación familiar, sobrelos que irán colocando las diversas escuelas sus distintos modos de eje-cutar el ejercicio profesional de la mediación familiar, así como las in-tervenciones particulares de cada persona mediadora, atendiendo a suidiosincrasia y al contexto cultural y social en el que se practique cadamediación. Se trata de que, al menos, todos tengamos claros esas carac-terísticas propias y principios informadores como acervo común. A lapar analizaremos su reflejo en el derecho positivo de las legislacionesanalizadas.
Sistema extrajudicial / autocompositivo. Como hemos dicho antes,se trata, pues, de solución extrajudicial de la conflictividad matrimonial,para evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencio-so y poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance. Por tanto, estamosante un sistema de prevención o reconducción del conflicto de rupturahacia a un contexto más dialogante, comunicativo, en definitiva, más pa-cífico de gestión de las posiciones altamente emocionales de las partesen litigio, que inicialmente carece de efectos procesales. Así pues, pode-mos anticipar que la mediación familiar es un método extrajudicial degestión del conflicto familiar de carácter complementario.
En la mediación familiar, la solución al conflicto no viene impues-ta por terceros como en el proceso judicial o en el arbitral, sino que lasolución es negociada, asumida y acordada por las propias partes, sinque la tercera persona mediadora tenga poder de decisión o imposiciónsobre las soluciones y acuerdos a los que lleguen las propias partes.
Por tanto, como ya han indicado algunos autores,6 la mediacióndesplaza el centro de la solución del conflicto desde la obligatoriedad de
6 Cfr. Six, Jean-Francois, Dinámica de la mediación, Barcelona, Paidós, 1997, p. 207.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 249
la decisión del tercero hasta los intereses de las partes para que seanéstas, quienes de forma autónoma encuentren una solución del conflictobasada en sus intereses.
Sistema cooperativo / no adversarial. La mediación familiar es unsistema cooperativo, en el que se persigue la necesidad de, ante la rup-tura de pareja, mantener “puentes abiertos” de comunicación suficien-tes, para pacificar el conflicto y salvaguardar intereses superiores alos propios de la pareja, como son el interés de los hijos y del resto deparientes implicados en las relaciones emocionales (abuelos, tíos…),y en ausencia de hijos, el propio interés de la dignidad de cada uno delos miembros de la pareja. Frente a la solución tradicional heterocom-positiva, donde la estructura del debate es de defensa a ultranza de lasposiciones e intereses de cada parte, la mediación familiar estructurael proceso a través del sistema cooperativo, empatizador y no adversarial.La máxima es “yo gano, tú ganas” y, sobre todo, “nuestros hijos ganan”.
En la mediación familiar, la solución al conflicto no viene impues-ta por terceros como en el proceso judicial o en el arbitral, sino que lasolución es negociada, asumida y acordada por las propias partes, sinque el tercero, persona mediadora, tenga poder de decisión o imposiciónsobre las soluciones y acuerdos a los que lleguen las propias partes.
No se ajusta a la estructura de la mediación familiar la identifi-cación del concepto “no adversarial” que algún autor ha dado,7 con elde autocomposición, identificando incorrectamente el principio no adver-sarial con el principio de autocomposición del conflicto. Cuando indicanque la mediación es un sistema no adversarial, lo definen en el sentidode que la solución al conflicto no es dada por un tercero. Eso, en rea-lidad, responde a otra característica de la mediación familiar, cual es lade ser un sistema de autocomposición del conflicto. Mantenemos comoprincipio el no ser sistema adversarial en el sentido de ser contexto coo-perativo y mantenedor de la comunicación de la pareja en la consecu-ción de acuerdos viables, equitativos y en beneficio de los hijos, y a faltade éstos, en interés de los propios confrontados.
Carácter personalísimo. Este principio supone que la asistenciaa la mediación no puede delegarse, ha de llevarse a cabo por el profe-sional y es necesario que las partes asistan personalmente a las reunio-
7 Cfr. Piferrer Aguilar, Ana; Ansótegui Gracia, Carlos y Garriga Moyano,Abel, “La mediación: resolución alternativa de conflictos”, Rev. Economist and Jurist,1999, p. 85.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ250
nes de mediación, sin que puedan valerse de representantes o inter-mediarios.8
Flexibilidad y antiformalismo. Hablamos de un proceso circular nopreclusivo. El proceso judicial está sometido a plazos, prescripciones ycaducidades que responden a un principio constitutivo del proceso cuales el de la seguridad jurídica. No se puede estar eternamente debatiendolos conflictos. Además ha de ajustarse la litis a un proceso formal y roga-tivo, pero preclusivo. Pasado el momento procesal oportuno, no se puedevolver a debatir la cuestión sometida a decisión de tercero. Ni se puedeaportar nuevos juicios de valor, argumentos o pruebas, una vez haya pa-sado el plazo procesal. Frente a ello, aun sometido a un procedimientoen cuanto al inicio, finalización, carencias temporales, levantamiento deciertas actas y formalización de acuerdos, lo cierto es que en cuanto alcontenido de los debates y presentación de argumentaciones la me-diación es circular ya que se puede volver a tratar los asuntos cuantasveces sean precisas. Esto no quita para que la mediación sea un procesoaltamente estructurado, aunque no es un proceso ordenado de una ma-nera normativa.9
Principio de voluntariedad. Es uno de los principios que históri-camente ha sido más debatido, en el sentido de que hay sistemas lega-les que lo establecen como obligatorio y previo al proceso judicial, comorequisito de procedibilidad, y otros, sin embargo, no. En general, en Eu-ropa, en la actualidad, existe un acuerdo bastante generalizado de que lamediación preceptiva no es recomendable.
Desde una perspectiva de la voluntariedad, Miquel Martí 10 definela mediación como un procedimiento no contencioso de resolución deconflictos en el que las partes participan voluntariamente con el deseode evitar un procedimiento judicial contradictorio. Este autor recogela idea de que uno de los criterios más difundidos en relación con la me-diación familiar es la convicción de que sólo será eficaz si los que par-ticipan en ella lo hacen de modo voluntario.
Dentro de las conclusiones del Congreso Internacional de Barce-lona (España) de Mediación Familiar de octubre de 1999, destaca lanecesidad de que la mediación familiar tenga una carácter voluntario
8 Cfr. García García, Lucía, Mediación familiar. Prevención y alternativa al liti-gio en los conflictos familiares, Madrid, Dykinson, 2003, p. 146.
9 Cfr. Calcaterra, Rubén A., Mediación estratégica, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 33.10 Op. cit., nota 5, p. 10.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 251
respecto al sometimiento de las partes al proceso de mediación fami-liar, y de que evidentemente en cualquier momento o fase del procedi-miento de mediación puedan abandonar el mismo. También así estárecogido en las conclusiones de los Congresos Internacionales de Media-ción Familiar y Otras Mediaciones celebrados en Valladolid en octubrede 2001, noviembre de 2003 y junio de 2004 en Valladolid (España), aus-piciados por la Dirección General de la Mujer y la Dirección Generalde la Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunida-des de la Junta de Castilla y León (España).
Principio de neutralidad. La neutralidad requiere que la personamediadora no oriente y menos imponga a las partes su propia escalaaxiológica frente a la propia de cada parte, evitando pues, plantear alter-nativas dirigidas a alcanzar soluciones que sean más conformes a la pro-pia escala de valores del mediador. Según Miquel Martí,11 la neutralidadestá definida autónomamente por la imparcialidad en la Resolución delConsejo de Europa R(98) I. Aunque no debe confundirse neutralidad conausencia de valores por parte de la persona mediadora, ni con su pasivi-dad. El propio procedimiento de mediación familiar tiene sus propiosvalores como, por ejemplo, promover el acuerdo, mantener tras la rup-tura la relación entre padres e hijos o ayudar a los padres a que tenganen cuenta las necesidades y los deseos de sus hijos, defender el interéssuperior de los hijos, determinar la existencia de violencia o no para de-nunciarla, etcétera. Debe quedar claro que las decisiones las toman laspartes y no la persona mediadora. El fomentar la comunicación parala consecución de acuerdos, así como propiciar el respeto de las partes, laigualdad de capacidad negociadora, el equilibrio del poder de las partes.
Hay que tener en cuenta que la neutralidad de la persona media-dora, considerada más bien como un “mito”, es puesta en tela de jui-cio por algunos autores.12 Parten de la idea de que cuando la personamediadora intenta manejar los conflictos, él también se introduce enellos. La persona mediadora se convierte en parte involucrada, aunquecon sus propias perspectivas y desde su propia posición singular comoconvocantes, intérpretes y supervisores. En síntesis, las personas media-doras desempeñan inevitablemente un papel influyente en el desplieguedel conflicto durante la intervención. La influencia de la persona media-
11 Op. cit., nota 5, p. 13.12 Cfr. Folger, Joseph P. y Jones, Tricia S., Nuevas direcciones en mediación:
investigación y perspectivas comunicacionales, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 305-308.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ252
dora es inevitable en virtud de lo que sabemos sobre la naturaleza fun-damental de cualquier interacción humana: no podemos formar parte deuna interacción sin contribuir a darle forma, moverla y dirigirla continua-mente. Las orientaciones de las personas mediadoras, sus concepcionesexplícitas o implícitas del conflicto, la justicia y la moral (Littlejohn,Sahilor y Pearce), su inclinación ideológica y su creencia sobre la natu-raleza y el uso de la resolución de problemas (Folger y Bus), sus ideasacerca de cuáles son los relatos más creíbles (S. Cobb), la selección dellenguaje para influir en las percepciones de su propia credibilidad yorientación (Tracy y Spradlin), son factores que contribuyen a deter-minar de qué modo se despliega en última instancia el conflicto dentrode la mediación. Todo este reconocimiento tiene varias consecuenciasprácticas que merecen destacarse: hay que especificar las formas acep-tables de influencia del mediador, ante la inevitabilidad de algunas deellas, distinguiendo los que pueden asumirse puesto que no causan nin-gún problema y forman parte del rol del mediador, de los que conllevanproblemas y, por ello deben ser inaceptables.
Desde otra perspectiva, Ignacio Bolaños 13 pone de manifiesto queen la práctica este principio es complejo de llevar a cabo inflexible-mente, pues aunque los modelos tradicionales de mediación identificana la persona mediadora como el responsable del proceso que no tieneningún tipo de influencia en los acuerdos, podemos entender que elresultado final, los contenidos definitivos que pacta la pareja, estánconstruidos en relación con esa persona mediadora que, indudable-mente, tiene su propia influencia en el proceso.
Por último, la necesidad de descontextualizar ideológicamente laintervención de los profesionales de la mediación, es destacada en untrabajo reciente sin publicar aún de Flor de Lis Agudo Santamaría:14 “Loideal sería que las partes pudieran acudir a un espacio de mediación fa-miliar que garantizase la eficacia del servicio y no respondiera a ideo-logías determinadas”.
Principio de imparcialidad. Podemos definir la imparcialidad, den-tro del ámbito de la mediación familiar, como la cualidad de no tomar
13 Bolaños, Ignacio, conferencia: “Entre la confrontación y la colaboración: tran-sacciones y transiciones”, recogida en las actas del I Congreso Internacional de Media-ción Familiar, Barcelona, octubre, 1999, p. 45.
14 Agudo Santamaría, Flor de Lis, La neutralidad en la mediación: un principioautónomo, memoria final del curso de mediación familiar de la Universidad Pontificiade Salamanca (España), Salamanca, 2005, p. 53.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 253
partido por alguien, siendo objetivo en el tratamiento de la cuestión, des-cubriendo los intereses y necesidades de todos los intervinientes, respon-diendo de forma objetiva a cualquier planteamiento expuesto o interésexpreso o implícito en cualquier proceso.
Six 15 considera que la mediación es imparcial porque no suponefavorecer indebidamente a una u otra de las dos personas, o a uno u otrogrupo; la persona mediadora debe mantenerse en la distancia justa entrelos dos y debe dejarse conducir, en su trabajo con ambos, por los crite-rios de la verdad y la equidad.
Trinidad Bernal 16 expresa que la imparcialidad se refiere a la ac-titud del persona mediadora, mostrando opiniones equilibradas sin ges-tos preferentes hacia ninguna de las partes.
La imparcialidad es definida por Margarita García Tomé 17 comola posición de la persona mediadora que permite ayudar a ambos sintomar partido por ninguno de ellos, respetando los intereses de cadaparte, aunque es de la opinión de que la persona mediadora no rompela imparcialidad si durante el proceso intenta eliminar los desequilibriosde capacidad negociadora apoyando unas veces a uno y otras al otro.Hay elementos objetivos que rompen la imparcialidad del medidor, cua-les son: tener relación personal o de amistad o parentesco, o bien tenerenemistad manifiesta o intereses contrapuestos o relación de dependen-cia personal o profesional con alguna de las partes.
Principio de confidencialidad. Para Miguel Martí,18 al comentarla Recomendación núm. R(98) 1, establece que la mediación familiardeberá llevarse a cabo en privado y lo que en ella se trate debe ser con-siderado confidencial. Para este autor significa que la persona media-dora no debe revelar ninguna información que haya obtenido durante elprocedimiento o con ocasión del mismo a menos que tenga el con-sentimiento expreso de ambas partes o que así lo requiera la legislaciónde cada país. Se establece la idea de que la persona mediadora nopuede estar obligada a redactar informes en los que se refleje el con-tenido de las discusiones llevadas a cabo durante el procedimiento.
15 Op. cit., nota 6, p. 207.16 Bernal Samper, Trinidad, La mediación: una solución a los conflictos de rup-
tura de pareja, Madrid, Colex, 1998, p. 55.17 García Tomé, Margarita, “Técnicas de mediación familiar”, curso Mediación
Familiar, Universidad Pontificia de Salamanca, Instituto Superior de Ciencias de la Familia,Salamanca, 1999-2000.
18 Op. cit., nota 17, p. 14.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ254
Estamos ante un principio esencial para que su consagración yrespeto permitan otorgar a la mediación un reconocimiento general y unaconfianza en dicho instituto. Six 19 considera que la mediación familiardebe regirse por el secreto.
Sin embargo hay excepciones a ese principio:
– Si no es personalizada y se utiliza para fines de formación o in-vestigación.
– Si comporta una amenaza para la vida o la integridad física o psí-quica de una persona.
– Cuando se obtenga información sobre hechos delictivos perse-guibles de oficio.
Se encomienda a la persona mediadora la vigilancia de situacionesen las que haya signos de violencia doméstica, física o psíquica, entrelas partes.
Principio de profesionalización. Para que la mediación familiar ten-ga éxito, se requiere que quienes la lleven a cabo tengan la formaciónadecuada. En ese sentido se suele hablar del principio de la profesio-nalización, aunque no es homogéneo el criterio de cómo debe llevarsea cabo. La Recomendación núm. R(98) 1, considera que aquellas per-sonas que se dediquen a la mediación familiar deben tener una cuali-ficación profesional y una experiencia previa en relación con las mate-rias con las que van a tratar, y además, haber recibido una formaciónespecífica.
Miquel Martí 20 comenta que para que la mediación familiar tengaéxito, se requiere que quienes la lleven a cabo tengan la formación ade-cuada. En ese sentido se suele hablar del principio de la profesionali-zación, aunque no es homogéneo el criterio de cómo debe llevarse acabo. La Recomendación núm. R(98) 1, considera que aquellas perso-nas que se dediquen a la mediación familiar deben tener una cualifica-ción profesional y una experiencia previa en relación con las materias atratar, y además, haber recibido una formación específica.
Someramente vamos a referirnos a la situación en otros paísesrespecto a la profesionalización.
Aunque se parte de la base de que en la práctica la mayor partede las personas mediadoras son abogados, psicólogos, trabajadores so-
19 Op. cit., nota 6, p. 207.20 Op. cit., nota 5, pp. 14 y 15.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 255
ciales, graduados sociales, educadores, etcétera, se considera deseableque se permita un elevado grado de flexibilidad en relación con la forma-ción previa requerida o profesión de origen. Todavía en Europa no haycriterios homogéneos respecto a los requisitos para acceder a la nuevaprofesión, aunque pocos países requieren formación sin titulación, otrosexigen experiencia y formación. Destaca Miquel Martí 21 que en Franciae Inglaterra los requisitos de formación que deben cumplir las personasmediadoras se hallan establecidos en su mayor parte por las asociacio-nes profesionales de mediadores familiares y se recogen en sus códigosdeontológicos. En concreto, el código deontológico para la práctica dela mediación familiar de la Law Society inglesa, dirigido a los solicitorsque practiquen la mediación familiar dispone de la necesidad de que con-cierten el correspondiente seguro de responsabilidad civil profesionaly que cumplan, ente otros, con los requisitos de formación que perió-dicamente se establezcan. En Gran Bretaña, la Asociación Escocesa deMediadores Familiares (SFLA) introdujo en 1996 un programa de for-mación de 160 horas que se desarrolla en el periodo de dos años y queincluye formación teórica y práctica. En Francia, la mediación familiarintenta abrirse paso como profesión especializada en centros de edu-cación permanente como, por ejemplo, el de la Universidad de ParísX-Nanterre, donde ofrece un diploma de Estudios Superiores en Media-ción Familiar. En su edición de 1997-98 constaba de 450 horas teóricas,con un módulo de psicología (120 horas), sociología y economía de lafamilia (85 horas), derecho y derecho de la familia (105 horas) y teoríay práctica de la mediación familiar (140 horas). Este último módulo secompletaba con prácticas en un centro que lleva a cabo actividades demediación familiar (235 horas).
En Alemania se siguen los criterios de la Carta Europea de 1992.En España hay varias ofertas formativas:
La Universidad de Burgos a través de un curso de postgrado cuyaduración es de 330 horas ha formado a personas mediadoras prove-nientes de diversos orígenes profesionales ( psicólogos, abogados, traba-jadores sociales, psicopedagogos, educadores sociales, etcétera.). Loscolegios profesionales de abogados, trabajadores sociales y psicólogosestán efectuando cursos en varias provincias (Valladolid, Burgos) de unaextensión de 300 horas. La Universidad Pontificia de Salamanca a tra-
21 Op. cit., nota 5.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ256
vés de los diversos Institutos Superiores de Ciencias de la Familia(Salamanca, Valladolid, Murcia…), realiza cursos de Experto en Medi-ción Familiar, el primero en octubre de 1999 hasta junio de 2000 conuna duración de 330 horas con una parte teórica de 200 horas, prácti-cas supervisadas de 50 horas, memoria o tesina de 50 horas, trabajoscomplementarios de 30 horas; con materias como sociología de la fami-lia moderna, psicología de la pareja y ciclos evolutivos de la familia,derecho de la familia y menores, legislación sobre conflictos fami-liares, ética de la persona mediadora, técnicas de mediación familiar. Seexpide un diploma de capacitación para la mediación familiar, segúnlos requisitos exigidos por la Carta Europea de la Formación de Media-dores Familiares.
La UNAF (Unión de Asociaciones Familiares) oferta en Madridun Curso de Formación en Mediación Familiar de 240 horas divididosen 14 módulos con realización de prácticas y elaboración de memoriafinal. Se expide un diploma de capacitación para la mediación familiar,según los requisitos exigidos por la Carta Europea de la Formación deMediadores Familiares.
Estudios semejantes se imparten también en la Universidad deComillas de Madrid, la Complutense de Madrid, la AIEEF (AsociaciónInterdisciplinaria Española de Estudios de la Familia) de Madrid y laUniversidad Oberta de Cataluña.
3. Reflejo de esos principios en el derecho autonómico español
A. Naturaleza autocompositiva del conflicto/sistema extrajudicial
En las legislaciones autonómicas este principio se recoge comosigue:
La Ley Catalana 1/2001 en su preámbulo habla de la mediacióncomo un “método de resolución de conflictos… para evitar la aperturade procedimientos judiciales de carácter contencioso y poner fin a losya iniciados o reducir su alcance”. Continúa el preámbulo de la siguienteforma: “la mediación familiar tiene por finalidad… facilitar a las partesla obtención por ellas mismas de un acuerdo satisfactorio. Actualmenteorientada más hacia el logro de acuerdos necesarios para la regulaciónde la ruptura, que para la composición del vínculo o reconciliación de

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 257
la pareja”.22 Devuelve a las partes el poder de decisión para resolver lascrisis del matrimonio o de la unión estable de pareja. Está basada en elprincipio de autonomía de la voluntad, por lo que favorece las solucio-nes pactadas.
La Ley Gallega 4/2001 establece en preámbulo que la persona media-dora interviene “…sin atribuirle facultades decisorias, como es propiodel arbitraje”, y en el artículo 1.2., que puede utilizarse tanto con carácterprevio a la iniciación de procedimientos judiciales como para hallar sali-da a procedimientos judiciales en curso. En el artículo 2o. se dice: “…paraofrecerles una solución pactada a su problemática matrimonial o depareja.”, y en el artículo 3o. “…la finalidad de la intervención en M. F.es la consecución de un acuerdo mutuo o la aproximación de las posicio-nes de las partes en conflicto en orden a regular, de común acuerdo, losefectos de la separación, divorcio o nulidad de su matrimonio o bien laruptura de su unión”.
En el artículo 7.2 se afirma: “…la actividad de la persona media-dora tendrá por objeto la prestación de una función de auxiliar o apoyoa la negociación entre las partes…”.
La Ley Valenciana 7/2001 indica en su preámbulo que “es un proce-dimiento extrajudicial” sin atribuirle en ningún caso efectos procesales(artículo 149.1.6a Constitución Española corresponde exclusivamente alEstado) “…evitando así que la pareja tenga que dejar necesariamente la
22 El legislador catalán ha sido más respetuoso con la mediación familiar que elgallego, ya que éste último considera la mediación familiar como una intervención paraevitar la ruptura. Una de las mayores críticas que se puede hacer al legislador gallegoes precisamente el haber confundido terapia y orientación familiar con mediación fami-liar. Desde una visión puramente técnica, independientemente de que crea en el vínculomatrimonial por propias convicciones, como mediador familiar neutral que soy, tengoclaro que la mediación familiar no es una intervención para recomponer o restaurar elvínculo matrimonial. Es una intervención en ruptura de relación de pareja, por lo quesi el mediador, en la primera entrevista ve algún atisbo de que la relación no está rotao hay confusión en las partes, o crisis de pareja sin ruptura, no debe intervenirse enmediación familiar, sino que debe derivarse el asunto inmediatamente a terapia o a orien-tación familiar o a otro de los sistemas de ayuda a la pareja, dependiendo de las creen-cias de los miembros de la pareja en crisis; pero si el deseo de las partes o de una deellas es romper la relación habiendo asumido la otra la situación, el mediador interven-drá para ayudar a las partes en su proceso de ruptura. No se debe intervenir en mediaciónfamiliar cuando no hay ruptura de pareja. Es muy peligrosa la referencia expresa que haceel legislador gallego a un supuesto de intervención en mediación familiar para la recons-trucción del vínculo (artículo 4.1.a de la Ley Gallega): “…mediante el ofrecimiento depropuestas de solución que eviten llegar a la ruptura…”.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ258
solución de sus conflictos en manos del sistema judicial”. Sigue indicán-dose que la mediación familiar supone una “…capacidad de conciliacióninterna. Un recurso que abre nuevas vías para fomentar, desde el mutuorespeto, la autonomía y la libre capacidad de las personas para decidirsu futuro… consciente de que la sociedad valenciana requiere formasque refuercen la capacidad de los participantes para elegir las opcionesmás beneficiosas, que permitan conseguir un equilibrio interno en lasrelaciones familiares”.
En el artículo 1.1 se dice: “la mediación familiar es un procedimien-to… que persigue la solución extrajudicial de los conflictos surgidos enel seno familiar. Conducido por uno o más profesionales cualificados…y sin capacidad para tomar decisiones por las partes…”
La Ley Canaria 15/2003 indica en su artículo 2o. que la mediaciónfamiliar:
es un procedimiento extrajudicial y voluntario en el cual un tercero debida-mente acreditado… sin facultad decisoria propia… ayuda a la búsquedapor los familiares en conflicto de acuerdos justos, duraderos y estables, alobjeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contencio-sos o poner fin a los ya iniciados…
El proyecto de Ley de Castilla y León en la exposición de moti-vos I establece que:
la mediación familiar es un procedimiento extrajudicial, sin efectos proce-sales, ya que la competencia de ello reside exclusivamente en el EstadoEspañol conforme al artículo 149.1.6 de la Constitución Española. Se tratade un procedimiento complementario y no alternativo al sistema judicial deresolución de conflictos, por lo que es totalmente respetuoso con el dere-cho de las personas a la tutela judicial efectiva.
En el artículo 1o., hablando del objeto de la ley se dice: “…inter-vención profesional con el fin de crear un marco que facilite la comuni-cación entre las partes para un adecuado manejo por las mismas de susproblemas de forma no contenciosa”. Y en el artículo 2.2. “…la finalidades evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter conten-cioso, poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance”.
Hay que hacer una mención expresa al nuevo y loable modusoperandi de los tribunales, puesto de manifiesto en la praxis del foro,

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 259
de favorecer la autocomposición de cualquier tipo de litis a través dela incitación, y en algunos casos excitación, de las partes a que lleguena un acuerdo amistoso antes de dar comienzo a la audiencia previaen los procesos ordinarios o a la vista en los nuevos verbales. Todo ellocon el expreso apoyo de los colaboradores de la justicia: los abogados,fundado legalmente en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.23 El foroestá conociendo esta nueva forma de actuar de la judicatura, que estálogrando que las partes lleguen a acuerdos antes del comienzo de laaudiencia previa o de la vista en el juicio verbal. En el ámbito familiarocurre algo por el estilo, pero aún más expreso. El fundamento legal deesta idea viene establecida en la legislación estatal, concretamente en elámbito familiar, la base de derecho positivo de ese principio de la auto-composición viene cimentada en el núm. 5 del artículo 770, en relacióncon el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 deenero, al permitir a las partes, en cualquier momento del proceso contencio-so, transformarlo en proceso de separación o divorcio de mutuo acuerdo.
Actualmente se está estudiando la reforma de la jurisdicción volunta-ria, excluida de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento en la disposiciónderogatoria única núm. 1 punto 1o. Dentro de una política de lege ferendapudiera ser de interés el que se regulasen sistemas de autocomposicióndel conflicto, tales como la mediación, que se pudieran utilizar por losjusticiables, con evidente carácter voluntario.
B. Sistema cooperativo/no adversarial
En la Ley Catalana 1/2001 no hay referencia expresa a este prin-cipio, aunque al hablar en el preámbulo de que una de las finalidadesde la mediación familiar es la de la obtener un resultado satisfacto-rio, podemos considerar que presume un clima de relación ciertamentepacífico.
La Ley Gallega 4/2001 contiene una referencia indirecta en el pre-ámbulo donde hay un elenco de reconocimientos que se enmarcan enel principio analizado de que la mediación familiar ha demostrado sueficacia en la mejora de la comunicación entre los miembros de la fami-lia, reduce los conflictos entre partes en desacuerdo, da lugar a conve-
23 Artículo 414.1o. párrafo 2o.: “Esta audiencia se llevará a cabo…, para intentarun acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso. Artículo 415 titula: “In-tento de conciliación o transacción”. Ambos artículos referidos al juicio ordinario.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ260
nios amistosos y asegura el mantenimiento de las relaciones personalesentre padres e hijos.
Ley Valenciana 7/2001 en su preámbulo menciona la Recomenda-ción 98(I) del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 21 de enerode 1998, que establece la posibilidad de desarrollar vías de soluciónamistosa de los conflictos no agresivas para ninguno de los integrantesde la unidad familiar. También en su artículo 1.1 hace una referenciaindirecta a este principio pacificador, cuando menciona la “finalidad deposibilitar vías de diálogo”.
La Ley Canaria 15/2003, en el preámbulo, habla de que: “la me-diación familiar supone, pues, una fórmula para resolver conflictos fami-liares recomponiendo la propia familia desde dentro, en un clima decooperación y respeto mutuo”.
En el proyecto de Ley de Castilla y León, en el artículo 4.6, esta-blece como principio informador y positivo de la mediación el de que“la intervención profesional ha de ser cooperativa”.
C. Principio de voluntariedad
El reflejo en nuestro derecho autonómico de este principio se reco-ge de la siguiente forma:
La Ley Catalana 1/2001, en su preámbulo, efectúa una referenciaindirecta a los principios de la M. F. recogidos en la Recomendación98(I). En su artículo 11 recoge el Principio de Voluntariedad tanto corres-pondiente a la pareja sometida a M. F. como de la persona media-dora. En un sentido pasivo: sometimiento voluntario, desde un punto devista activo: desistimiento en cualquier momento tanto de las partes comode la persona mediadora.
Se reitera esa facultad de la persona mediadora en el apartado d)del artículo 19, diciendo: “la persona mediadora dará por acabada la me-diación ante cualquier situación sobrevenida que haga incompatible lacontinuación del proceso de mediación. Deberá prestar atención a signosde violencia doméstica, física o psíquica entre las partes”.
La Ley Gallega 4/2001 hace en preámbulo una referencia indirectaa los principios de la M. F. recogidos en la Recomendación 98(I). Inclusola voluntariedad llega a tal precisión que en el artículo 4.3 ( personas quepodrán promover la M. F.) la autoridad judicial es una de ellas, pero concarácter voluntario: “la autoridad judicial podrá proponer a las partes…

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 261
la mediación durante los procesos de separación, divorcio o nulidad o encualesquiera otros supuestos de ruptura de la convivencia de pareja”.Luego, ya se verá qué tipo de indicaciones efectúa a las partes o cómoy en qué momento procesal derivan los casos hacia la mediación los tri-bunales gallegos.
La voluntariedad se recoge expresamente en el artículo 7.1, indi-cando que son las partes en conflicto “las que tienen que demandar, porlibre iniciativa de las mismas, la actuación de una persona mediadora…pudiendo, una vez iniciada la actuación, manifestar en cualquier momen-to el desistimiento a la mediación requerida”.
En el artículo 8.1 vuelve a insistir el legislador gallego como prin-cipio informador de la mediación familiar en el de la voluntariedad, yañade el de rogación, hace mención a principios de “antiformalismo,flexibilidad, inmediatez”.
El artículo 13.3 establece que en cualquier momento del proceso demediación las partes podrán manifestar su desacuerdo con la personamediadora por ellos designada de común acuerdo.
En la Ley Valenciana 7/2001, también en su preámbulo, se hace unareferencia indirecta a los principios de la M. F. recogidos en la Reco-mendación 98(I).
En concreto, en el artículo 1.1 se establece que la mediación fami-liar es un proceso voluntario. Se regula más extensamente en el artícu-lo 4o., denominado “De la voluntariedad de la mediación familiar”, dondese dice que las partes son libres de acogerse a la mediación familiar yde desistir en cualquier momento. También se faculta en el artículo 8o.a que la persona mediadora puede dar por acabada la mediación familiarpor falta de voluntad o incapacidad manifiesta de las partes a llegara un acuerdo, o su continuación sea ineficaz. En el mismo artículo sefaculta a la persona mediadora para que pueda renunciar a iniciar lamediación de forma razonada y por escrito.
La Ley Canaria 15/2003, en el preámbulo, define la media-ción como un sistema voluntario y se regula positivamente en el artícu-lo 4.1 como principio informador, expresando la “voluntariedad y rogaciónde las partes en conflicto” e indicando que “el proceso sólo podrá ini-ciarse a instancia de todas las partes en conflicto, pudiendo éstas apar-tarse o desistir en cualquier fase del procedimiento ya iniciado”.
En el proyecto de Ley de Castilla y León, en la exposición demotivos, se recoge que “la mediación es una institución a la que las

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ262
personas en conflicto deben acudir de forma voluntaria”. Se recoge comoun derecho de doble titularidad: de las personas en conflicto y de las per-sonas mediadoras. En el artículo 4.1 se establece como principio infor-mador de la mediación la “libertad de las partes en conflicto y de la per-sona profesional de la mediación para participar en los procedimientosde mediación”.
D. Principio de neutralidad
La Ley Catalana 1/2001, en su preámbulo, hace una referencia indi-recta a los principios de la M. F. recogidos en la Recomendación 98(I)pero no se recoge en su texto como tal el principio de neutralidad.
El legislador catalán no regula la neutralidad expresamente.La Ley Gallega 4/2001, también en el preámbulo, se refiere indi-
rectamente a los principios de la M. F. recogidos en la Recomendación98(I).
A diferencia de la catalana, la Ley Gallega sí recoge este principioen el artículo 8.2. Da, inicialmente, un correcto tratamiento a la distin-ción entre neutralidad e imparcialidad, definiendo la neutralidad como laactitud de respeto que la persona mediadora mantendrá sobre los puntosde vista de las partes, y explicando la imparcialidad con el criterio deque preservará a las partes en su igualdad en la negociación. Segui-damente complica más el asunto al indicar que la persona mediadorase abstendrá de promover actuaciones que comprometan su necesarianeutralidad.
La Ley Valenciana 7/2001 distingue en su preámbulo entre neutra-lidad e imparcialidad, ya que las considera como características relacio-nadas de forma independiente.
Como técnica discutible, el legislador valenciano no regula la neu-tralidad como principio sino como deber de la persona mediadora. Noobstante, el artículo 9o. equivoca el principio de neutralidad con el princi-pio de autocomposición, ya que dice que “la persona mediadora debeser neutral, ayudando a conseguir acuerdos sin imponer”, aunque acontinuación corrige esto y acierta al considerar que la neutralidad dela persona mediadora la obliga a no inclinarse por una solución o medi-da concreta (no a evitar apoyar a una parte u otra, lo cual corresponde-ría al ámbito de la imparcialidad).

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 263
En la Ley Canaria, la confidencialidad se establece como un deberdel mediador familiar en el artículo 8o., pero no queda del todo biendefinida, ya que se indica que será “neutral, ayudando a las partes a con-seguir acuerdos sin imponer ni tomar partido por una solución o medidaconcreta”. Se confunde aún la autocomposición con la neutralidad, almenos en el comienzo de la definición. Asimismo se enumera comoprincipio informador en el artículo 4.5 dando un buen tratamiento.
En el proyecto de Ley de Castilla y León se distingue entre imparcia-lidad y neutralidad en la exposición de motivos II. Se enumera comoprincipio informador en el núm. 5 del artículo 4o. pero sin describirloni definirlo, y se pretendió, inicialmente por el legislador, sancionar lafalta de neutralidad, pero al final comprendió que la neutralidad enla intervención profesional es muy difícil de conseguir, ya que la propiamediación tiene su escala axiológica a la cual el mediador ha de atender(interés superior de los hijos, fomento del respeto en las comunicacionesentre los cónyuges en conflicto, denuncia de hechos delictivos, etcétera),por encima de su propio interés y del de las partes. Estos deberes vienendefinidos en el artículo 10 del proyecto, y en los “Deberes de las partesen conflicto”, regulados en el artículo 7o.
E. Principio de la imparcialidad
La Ley Catalana 1/2001 recoge el principio de imparcialidad en elartículo 12: “la persona mediadora deberá ayudar a las partes a alcanzaracuerdos en materias objeto de mediación sin tomar parte”.
No resulta tan clara la definición del principio de imparcialidad—núm. 1 del artículo 12—, ya que el legislador catalán confunde el noalinearse con ninguna de las partes, con el principio autocompositivodel conflicto, es decir, que la persona mediadora no impone solución nimedida concreta. Posteriormente se desarrolla en el núm. 2 del mismoartículo, de forma excluyente, la imparcialidad.
La Ley Gallega 4/2001, en su preámbulo, hace referencia indirectaa los principios de la mediación familiar recogidos en la Recomenda-ción 98(I).
En el artículo 8.2 el legislador gallego habla de la imparcialidadindicando que la persona mediadora preservará a las partes en su igual-dad en la negociación.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ264
La Ley Valenciana 7/2001, en su preámbulo, distingue entre neutra-lidad e imparcialidad, ya que las considera como características relacio-nadas de forma independiente.
Como técnica discutible, el legislador valenciano no regula la impar-cialidad como principio sino como deber de la persona mediadora, segúnse lee en el artículo 9. f ): “la persona mediadora deberá mantener la im-parcialidad en su actuación” y lo deja claro en el apartado h) del mismoartículo cuando establece como deber de la persona mediadora el de“lealtad en la relación con las partes”.
En la Ley Canaria, la imparcialidad se establece como un deber dela persona mediadora en el artículo 8o. y está correctamente definido:“no tomar parte por ninguna de las partes en conflicto”. Asimismo seenumera como principio informador en el artículo 4.5 en el que se le daun buen tratamiento.
El proyecto de Ley de Castilla y León distingue entre imparciali-dad y neutralidad en la exposición de motivos II. Lo enumera como prin-cipio informador en el núm. 5 del artículo 4o., pero sin describirlo ni de-finirlo. Su quebranto es infracción definida y sancionada en el título VIIdel proyecto de Ley.
F. Principio de confidencialidad
La Ley Catalana 1/2001 ha previsto una definición de lo que esconfidencialidad. En el núm. l del artículo 13, se establece como un de-ber el que no se revele por la persona mediadora y las partes la informa-ción obtenida en el proceso de mediación, con obligación legal de mantenerel secreto, de manera que, como consecuencia inmediata, las partes renun-cian a proponer a la persona mediadora como testigo en algún procedimien-to que afecte al objeto de la mediación; también la persona mediadorarenuncia a actuar como perito en los mismos casos. Sin embargo, se ex-cluye el deber de confidencialidad, según establece el apartado 3 del mis-mo artículo, cuando la información obtenida en el curso de la mediación:
– “No es personalizada y se utiliza para fines de formación o inves-tigación”.
– “Comporta una amenaza para la vida o la integridad física o psí-quica de una persona”.
– “Cuando se obtenga información sobre hechos delictivos persegui-bles de oficio”.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 265
Por otra parte, se vuelve a insistir en ese deber cuando, en la letrad) del artículo 19, el legislador atribuye a la persona mediadora la vigi-lancia de situaciones en las que haya signos de violencia doméstica,física o psíquica, entre las partes.
El incumplimiento de este deber constituye una infracción graveo muy grave dependiendo de si este incumplimiento ocasiona o no perjui-cios graves para las partes, conforme a los artículos 27 letra b) en re-lación con los números 2 y 3 del artículo 28 de la Ley Catalana.
Este principio, en definitiva, aún no está bien regulado del todo,ya que la técnica normativa correcta no es la recogida en el texto legal,pues, a nuestro entender, las partes “renuncian a proponer”. Por ello, másclaro hubiera sido redactarlo de la siguiente manera: “las partes no podránproponer a la persona mediadora que intervino como testigo o perito enningún proceso matrimonial de separación o divorcio. Tampoco la per-sona mediadora que haya intervenido en un proceso de mediación podrácomparecer en un proceso matrimonial de separación o divorcio, ni comotestigo ni como perito, poniendo de manifiesto los hechos de los quehaya tenido conocimiento en virtud de su intervención, referidos a lapareja o familia en conflicto, salvo que el requerimiento se efectúe porun tribunal penal, por existir indicios de falta o delito en esos hechos”.
Hay, pues, consenso en que el secreto de lo que la persona media-dora conozca de las partes, puesto de manifiesto por ellas en las sesionesde mediación familiar, quiebra frente a situaciones delictivas, o que pon-gan en peligro la vida, la integridad física y psíquica de cualquier per-sona, no sólo de los miembros de la pareja, sino de terceros —hijos,otros parientes, conocidos del entorno familiar, etcétera—.
De todas formas, la persona mediadora puede estar afectada porel tipo penal de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penalde 1995.
La Ley Gallega 4/2001, en el preámbulo, hace una referencia indi-recta a los principios de la M. F. recogidos en la Recomendación 98(I).
En el artículo 8.1, incluye la confidencialidad como un principio.El artículo 11 desarrolla la confidencialidad como un deber de se-
creto de la persona mediadora y de las partes. Aquélla y éstas manten-drán reserva sobre el desarrollo del procedimiento negociador.
Excepciones artículo 11.2:– Información de un procedimiento de mediación en curso, reque-
rida por el juez. Esto es muy grave ya que es indeterminado el tribunal

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ266
(civil, penal, cualquiera) y la razón de la solicitud (pedida por requeri-miento de terceros, acreedores familiares, o por una de las partes queincumple y solicita medidas de separación y no informa requiriendo aljuzgado de familia para que recabe información…).
– El Ministerio Fiscal requiere en el ejercicio de sus funciones(civiles o penales, si son civiles menores se quiebra la confidenciali-dad, ya que una parte puede solicitar intervención del M. F.). Esto va agenerar un grave impedimento para el desarrollo de la M. F. en Galicia.
– La consulta de los datos personalizados para datos estadísticosa la que se alude sería, desde luego, un grave desacierto, aunque supo-nemos que se trata de un error tipográfico.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que no se regula laobtención de datos anónimos a nivel personal para estudios científicos.
El tratamiento de este principio de confidencialidad en la legisla-ción gallega es, pues, inquisitorial y, en nuestra opinión, dificulta la con-fianza de las partes en el proceso de mediación familiar, lo cual puedeinfluir en el ralentizamiento de su implantación en dicha comunidad.
El núm. 3 del mismo artículo sí es plausible al decir que no setendría en cuenta este principio cuando haya “indicios de comporta-miento que sean constitutivos de amenaza para la vida o integridad físicao psíquica de alguna de las personas afectadas por la mediación”, enestos casos existe un deber de información al ministerio fiscal.
La Ley Valenciana 7/2001, en su preámbulo, refiere indirectamentea los principios de la M. F. recogidos en la Recomendación 98(I), perono se regula como principio sino como deber de la persona mediadora.
El artículo 9o. c) establece como deber de la persona mediadora elde mantener la reserva de los hechos conocidos, y se regula la renunciavoluntaria de las partes a proponer como testigo a la persona mediadora(referido a la prueba testifical), es un error que no se haya incluido enesta renuncia la prueba pericial que algún letrado de parte podría articu-lar, aunque establece la posibilidad de que ambas partes de mutuo acuerdose liberen expresamente del deber de secreto.
El levantamiento del secreto debe ser compatible con la legisla-ción vigente, con el hecho de que la información no sea personalizadao que se utilice para fines de investigación o formación, también enaquellos supuestos en que comporte amenaza para la vida o la integri-dad física o psíquica de una persona o de conocimiento de un posi-ble hecho delictivo.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 267
En la Ley Canaria este principio de confidencialidad se regula, enel núm. 4 del artículo 4o., tanto como obligación de la persona media-dora como de las partes. Pero hay que decir que carece de sentido referir-se a estas últimas, pues, dado el caso de que terminen en litigio, nadiepuede comprometerse a no utilizar sus derechos en los Tribunales comocrea conveniente. Otra cosa es que a la persona mediadora se le exijaese deber de secreto profesional o confidencialidad, conforme se regulaen el artículo 8o. Por otro lado, no se regulan las excepciones al principiode confidencialidad.
En el proyecto de Ley de Castilla y León se regula la confidencia-lidad en el núm. 4 del artículo 4o. y como deber de la persona mediadora,junto con el secreto profesional, en el núm. 13 del artículo 10, dondetambién se regulan las excepciones a ese deber. También se regula comoinfracción sancionable en el título VII del proyecto de ley.
G. Flexibilidad y antiformalismo
Ni en la Ley Catalana ni en la Gallega ni en la Valenciana se reco-ge expresamente este principio, quizás por ser las primeras en aprobarse.
En la Ley Canaria se define la flexibilidad y el antiformalismo enel núm. 2 del artículo 4o., desarrollándose la mediación con esas doscoordinadas pero respetando unos mínimos regulados por esta ley.
En el proyecto de Ley de Castilla y León sí se recoge como prin-cipio informador indirectamente en el núm. 9 del artículo 4o., definién-dola como “Sencillez del procedimiento de mediación”.
H. Principio de profesionalización
La Ley Catalana 1/2001, en su preámbulo, hace una referenciaindirecta a los principios de la M. F. recogidos en la Recomendación98(I) y expresamente se refiere a la intervención de tercera persona ex-perta. El artículo 2.3 indica que los servicios de mediación deberán incor-porar a profesionales. El artículo 7.2 habla de “la persona mediadora conexperiencia profesional y formación específica que se establezca porreglamento”.
La Ley Gallega 4/2001, en el preámbulo, refiere indirectamentea los principios de la mediación familiar recogidos en la Recomen-dación 98(I). La figura de la persona mediadora familiar se perfila

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ268
mediante su caracterización como “profesional especializado”. El artícu-lo 2o. habla de “la intervención de profesionales especializados”.
La Ley Valenciana 7/2001 de 26 de noviembre de 2001 (D. O. G.V. 29-11-01), en el preámbulo, hace referencia indirecta a los principiosde la M. F. recogidos en la Recomendación 98(I). El artículo 1.1 hablade “uno o más profesionales cualificados”.
En la Ley Canaria, el artículo 2o. establece que el tercero mediador“ha de ser una persona acreditada.” En el artículo 5o. sobre mediadoresfamiliares los configura como profesionales que acceden a la mediacióndesde exclusivamente tres orígenes profesionales: “abogados(as), psicó-logos(as) y trabajadores sociales ejercientes e inscritos en un registro.”
En el proyecto de Ley de Castilla y León, en el núm. 5 del artícu-lo 4o., se requiere de la persona mediadora “competencia profesional yética”, y el artículo 8o. sobre el ejercicio de la mediación, exige “titu-lación universitaria de varios orígenes profesionales, tener licencias oautorizaciones para el ejercicio de la profesión de origen, acreditar for-mación específica en mediación familiar y estar inscrito en el registro demediadores de la Comunidad”.
I. Intervención personalísima
Este principio supone que la asistencia a la mediación no puededelegarse, ha de practicarse por el experto mediador y las partes asistiránpersonalmente no pudiendo valerse de representantes o intermediarios.
La Ley Catalana 1/2001 indica en su artículo 15 que las partes yla persona mediadora deben asistir personalmente a las reuniones demediación, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios.
La ley Gallega 4/2001 lo recoge implícitamente en varios artículos:
– En el artículo 8.1 se señala como principio informador de laM. F. el de “la inmediatez”.
– En el artículo 10 se deja claro el “deber de colaboración de laspartes respecto a las actuaciones promovidas por la persona media-dora y apoyo permanente a sus funciones”.
La Ley Valenciana 7/2001 regula en su artículo 15 que “las partesasistirán personalmente a las reuniones de mediación. La persona media-dora podrá proponer otras personas consultoras aceptadas por las partesy sometidas a los mismos principios y deberes de la persona mediadora”.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 269
La Ley Canaria regula la intervención personal de los profesionalesen el núm. 3 del artículo 4o., así como de las partes, quienes “no podránasistir a las sesiones de mediación representados por terceros”.
En el proyecto de Ley de Castilla y León se establece en elnúm. 8 del artículo 4o. como principio informador el de “carácter per-sonalísimo del procedimiento tanto para la persona mediadora comopara las partes.”
J. Principio de buena fe
Recogido en la Ley Valenciana en el artículo 5o. y que habrá que re-ferirlo a conceptos jurídicos de “buena fe”, artículo 7.1 del C. C. y todo sudesarrollo jurisprudencial y del abuso de derecho o su ejercicio antisocial.
En el proyecto de Ley de Castilla y León se recoge este principioen el núm. 7 del artículo 4o. y afecta tanto a la persona mediadora comoa las partes.
IV. DEFINICIONES
Así pues, queda claro que la mediación familiar es un métodoextrajudicial, un método alternativo, o mejor, complementario al sistemajudicial de resolución de conflictos, aunque, como fundamentaremosmás adelante, estimamos más ajustado a la verdadera naturaleza delinstituto el considerarlo como un sistema de gestión positiva y, en sucaso, de resolución de los conflictos familiares.
Buscando una definición más sencilla, podríamos decir que, lamediación significa intervenir entre dos partes hostiles y ayudarles allegar a una solución. El mediador es un agente independiente del pro-blema, y se encarga de conseguir que cada parte exprese su punto devista, que se escuchen entre sí, animando a ambas partes a buscar solu-ciones que puedan satisfacer a todas las partes enfrentadas.24
Una vez definida la mediación como un sistema de gestión deconflictos, ello supone manejar las diferentes metas, intereses, necesi-dades, opiniones y comportamientos de diversos individuos o grupos.Las preocupaciones claves de quien maneja el conflicto son cómo re-
24 Cfr. Cornelius y Shoshana, Helena, Tú ganas yo gano: cómo resolver conflictoscreativamente, Madrid, Gaia, 1998, p. 179.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ270
solver las diferencias, cómo facilitar una solución en la que se dé el“ganar-ganar” o cómo crear una atmósfera en la cual esas diferen-cias puedan tolerarse sin que destruyan la vida o el trabajo de losinvolucrados.25
A. Definiciones clásicas
Antes de pasar a indicar lo que entendemos por mediación fami-liar en la actualidad, recogemos algunas definiciones clásicas de lamediación familiar, consideradas por Aleix Ripol-Miller.26
Peronnet (1989): La mediación familiar es una forma alternativade resolver algunos de los conflictos familiares derivados de una rup-tura familiar, conflictos como la custodia y residencia de los hijos, el ré-gimen de visita del progenitor que no tiene la custodia, el pago de alimen-tos de los hijos y la pensión compensatoria para el cónyuge.
Elkin (1982): Es un proceso interprofesional dentro del cual laspartes implicadas en un divorcio solicitan voluntariamente la ayudaconfidencial de una tercera persona, neutral y cualificada, para resol-ver conflictos de una forma recíprocamente aceptada.
Milne (1982): Es una forma de resolver conflictos por medio deuna persona mediadora, tercera neutral a las partes, cuyo rol consisteen ser un tercero en la comunicación, que guíe a la pareja en la defini-ción de los temas y actúe como agente de resolución de conflictos, ayu-dando a los que disputan a llevar su propia negociación a buen término.
Martinière (1989): Es la intervención en un proceso de separacióno divorcio por parte de un profesional cualificado, imparcial y sin nin-gún poder de decisión, a petición de las partes interesadas y con el obje-tivo de que ellas mismas negocien decisiones constructivas y establesque tengan en cuenta las necesidades de todo el grupo familiar.
En algunas de estas definiciones nos encontramos ante una meradescripción de los problemas y alusión a la existencia de un sistemaalternativo de resolución. Otras apuntan a principios generales que de-
25 Cfr. Littlejohn, Stephen W., Shailor, Jonathan y Barnett Pearce, W., Nuevasdirecciones en Mediación: investigación y perspectivas comunicacionales, Barcelona,Paidós, 1997, p. 105,
26 Ripol-Miller, Aleix, psicólogo y mediador familiar, ponencia: “La evolución delos modelos de mediación familiar nos permiten considerar a esta disciplina como unnuevo contexto de cambio en el trabajo psicosocial con familias”, Actas I CongresoInternacional de Mediación Familiar, Barcelona, octubre de 1999, pp. 29 a 31.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 271
ben regir esta intervención en la ruptura de pareja. Algunas conside-ran el restablecimiento de la comunicación como elemento trascendente.Estamos en los primeros intentos de identificación y fijación de uninstituto nuevo.
B. Definiciones recientes
Maria Teresa Crespo 27 ha definido la mediación familiar como unproceso a través del cual un tercero va a ayudar a que los miembrosde una pareja que está inmersa en una ruptura que busquen solucio-nes satisfactorias para ambos, de forma pacífica, no adversarial sinocooperativa.
Otros autores 28 definen la mediación como una de las formas alter-nativas de resolución de conflictos, por la cual un tercero neutral que notiene poder sobre las partes, la persona mediadora, asiste a éstas, paraque en forma cooperativa encuentren el punto de armonía, facilitandola comunicación, identificando los puntos de controversia, haciendo aflo-rar los intereses y necesidades y orientándolos hacia la búsqueda deacuerdos mutuamente satisfactorios.
Es esta una definición muy ajustada a los principios de la media-ción y en línea con todo el desarrollo doctrinal de la misma.
Desde una perspectiva de la voluntariedad, Miquel Martí 29 definela mediación como un procedimiento no contencioso de resolución deconflictos en el que las partes participan voluntariamente con el deseode evitar un procedimiento judicial contradictorio.
Moore 30 define la mediación como la intervención en una disputao negociación, de un tercero aceptado, imparcial y neutral que carece deun poder autorizado de decisión, para ayudar a las partes en una disputaa alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable.
Barona Vilar 31 la define como una forma pacífica de resolución delos conflictos, en la que las partes enfrentadas, ayudadas por un persona
27 Profesora titular de psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación de laUniversidad de Valladolid, conferencia sobre Mediación Familiar, expuesta el 19 de abril de1999 en la Academia de Legislación y Jurisprudencia del Colegio de Abogados de Valladolid.
28 Op. cit., nota 7, p. 85.29 Op. cit., nota 5, p. 10.30 Cfr. Moore, Christopher, El proceso de mediación, Barcelona, Granica, 1995, p. 44.31 Cfr. Barona Vilar, Silvia, Solución extrajudicial de conflictos. Altenative dispute
resolutión (ADR) y derecho procesal, Valencia, Tirant lo Blanch Alternativa, 1999,

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ272
mediadora, pueden resolver sus disputas, en un foro justo y neutral, hastallegar a una solución consensuada, que se traduce en un acuerdo satis-factorio y mutuamente aceptado por las partes.
Liliana Perrone 32 define la mediación familiar como una maneraformal de ayudar en la gestión de conflictos y no en la resolución, enla que las partes son los padres que se separan y que son ayudadospor terceros no implicados en el proceso conflictivo, que colaboraráncon las partes en la búsqueda de soluciones en interés de los hijos,salvaguardando las responsabilidades parentales, finalizando el proceso,bien sin acuerdo, bien con acuerdo escrito que deberá ser homologadopor el juez. El tercero no tiene interés en sacar adelante su propia idea,sino en que el proceso de negociación avance salvaguardando los in-tereses de las partes, construyendo un espacio para hacer progresar losintereses y necesidades de las partes, y, siempre con respeto hacia el otro,llegar a acuerdos armónicos y equilibrados para ambas partes. El tercerono tiene la responsabilidad de imponer el acuerdo ni de ejecutarlo.
Trinidad Bernal,33 una de las pioneras en nuestro país de la media-ción familiar, define ésta como la intervención en una disputa o nego-ciación de un tercero competente e imparcial, aceptado por las partes,que carece de poder de decisión y que ayuda a las partes a alcanzarvoluntariamente su propio arreglo.
Algún autor 34 discrepa sobre la definición de la mediación comoun sistema de resolución de conflictos. Más bien considera que es unsistema de gestión del conflicto. Basa su opinión en considerar que elconflicto es una realidad útil que es necesario aprender a gestionarcorrectamente; por eso prefiere utilizar la expresión “gestión de con-flictos” y no la anterior de “resolución de conflictos”. La persona media-dora no es un solucionador ingenioso de situaciones a las que los con-trayentes no pueden hallar salida por su falta de genialidad, sino un
p. 176. Recoge literalmente una definición dada por J. F. Mejías Gómez en un cursotitulado “Resolución alternativa de conflictos”, dado por la Consejería de Bienestar Socialde la Generalidad Valenciana en 1997, p. 26.
32 Cfr. Perrone, Liliana, “Seminario de Mediación Familiar ”, Universidad Pontifi-cia de Salamanca, Instituto Superior de Ciencias de la Familia, Salamanca, marzo de 1999.
33 Op. cit., nota 16, p. 54.34 Cfr. Giró París, Jordi, coordinador en España del Centro Nacional de Mediación
de París, en el epílogo del libro de Six, Jean-Francois, Dinámica de la mediación, Bar-celona, Paidós, 1997, p. 226.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 273
atento gestor respetuoso con la dinámica interna del conflicto y de sutransformación.
Por último, Calcaterra 35 define la mediación como:
un proceso que, con la dirección de un tercero neutral que no tiene auto-ridad decisional, busca soluciones de recíproca satisfacción subjetiva yde común ventaja objetiva para las partes, a partir del control del inter-cambio de información, favoreciendo el comportamiento colaborativo delas mismas.
Como definición propia, podemos decir que la mediación familiares un proceso confidencial y sistemático de gestión y, en su caso, reso-lución, de los conflictos derivados de la ruptura de la pareja, o de otrasdisputas en el seno familiar, que sigue estrategias de favorecimiento dela autonegociación (o negociación directa) de las partes implicadas, sien-do complementario de otros sistemas de resolución de conflictos, y, ensu caso, de gestión positiva de los mismos, en el que un tercero, personamediadora profesional, neutral e imparcial, capacitado para ello, sinpoder sobre las partes, ayuda a éstas a que se faciliten la comunica-ción y el diálogo en orden a obtener un acuerdo estable, duradero y equi-librado sobre los efectos de su ruptura (y, en su caso, sobre cualquierotra disputa familiar sin necesidad de provocar ruptura), que tenga encuenta los intereses y las necesidades de la familia ( pareja, hijos y pa-rientes) y a su vez favorezca en los progenitores en conflicto el respetoa su nuevo estado, a las funciones de coparentalidad, en beneficio delos hijos, a través de un refuerzo de las partes de las respectivas capa-cidades negociadoras.
C. Definiciones legales
En la Ley Catalana no se perfila una definición en toda su exten-sión, o al menos que recoja los principios fundamentales del instituto.En el artículo 1o. establece que la mediación familiar es una medidade apoyo a la familia y un método de resolución de conflictos en lossupuestos recogidos en la propia Ley.
La Ley Gallega tampoco perfila una definición adecuada. El ar-tículo 1o., al tratar del objeto de la ley, habla de la mediación familiar
35 Cfr. Calcaterra, Rubén A., Mediación estratégica, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 32.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ274
como “método para intentar solucionar los conflictos que puedan surgiren supuestos de ruptura matrimonial o de pareja”.
La Ley Valenciana, en su artículo 1.1, sí intenta definir la media-ción familiar considerándola como un “procedimiento voluntario quepersigue la solución extrajudicial de los conflictos surgidos en su seno,en el cual uno o más profesionales cualificados, imparciales y sin capa-cidad para tomar decisiones por las partes, asiste a los miembros de unafamilia en conflicto con la finalidad de posibilitar vías de diálogo ybúsqueda en común del acuerdo”.
La Ley Canaria en su artículo 2o. establece un concepto de media-ción familiar descriptivo:
la mediación familiar es un procedimiento extrajudicial y voluntario en elcual un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador familiar,informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a los familiares enconflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por éstosde acuerdos justos, duraderos y estables y al objeto de evitar el plantea-miento de procedimientos judiciales contenciosos, o poner fin a los yainiciados o bien reducir el alcance de los mismos.
El proyecto de Ley de Castilla y León define la mediación fami-liar, en su artículo 1o., como una intervención profesional realizada enlos conflictos familiares señalados en esta Ley, por una persona media-dora cualificada, neutral e imparcial, con el fin de crear un marco quefacilite la comunicación entre las partes para un adecuado manejo porlas mismas de sus problemas de forma no contenciosa.
V. CONCLUSIÓN
La mediación no es compulsiva, las partes deciden por sí mismasentrar en ella, pero no renuncian a optar por otras vías.36 En la media-ción todas las partes resultan ganadoras, una vez llegado al acuerdo,puesto que se llega a una solución consensuada y no existe, como enel proceso judicial o incluso arbitral, el resentimiento de sentirse per-dedor al tener que cumplir con la imposición de la solución por untercero, juez o árbitro, propio de un proceso de naturaleza hetero-
36 Cfr. Kolb, Deborah M., Cuando hablar da resultado: perfiles de mediadores,Barcelona, Paidós, 1996, p. 18.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 275
compositiva.37 Como algún autor ha indicado, la mediación puede con-siderarse como una forma “ecológica” de negociación o acuerdo trans-formador de las diferencias.38
En los últimos diez años los científicos sociales estudiaron no sólola evaluación de la mediación como sistema de resolución o gestión deconflictos, sino que analizaron cómo funcionaba la mediación en elcontexto de los sistemas sociales que ella misma integraba. Se obtu-vieron comparaciones entre la mediación y las alternativas que tenía lamisión de remplazar. Pero esas comparaciones no se basaban sólo enlas diferencias de satisfacción y costo en las disputas mediadas y nomediadas, también se centraban en los mediadores en trabajo. Se con-cluyó que la mediación es un proceso adaptativo, de hecho, su natura-leza es más bien laxa y abarca bajo su rótulo métodos de diversidadconsiderable. Las formas que tomaría la mediación dependerían en granmedida de la estructura económica y política en la que tenga lugar, delstatus y experiencia de las partes en el procedimiento, de la experien-cia profesional y la afiliación organizacional del mediador, y de una mul-titud de otros factores. Los críticos han empezado también a cuestionarla capacidad de la mediación para satisfacer las necesidades de los des-favorecidos y de las personas sin poder, que eran derivados al proce-dimiento en cantidades abrumadoras. Los ricos, en cambio, no parecíanmuy interesados en esta alternativa.39
A pesar de ello, la mediación como sistema complementario, al-ternativo o gestor del conflicto, avanza en todo el mundo occidental deforma imparable, extendiéndose a todos los ámbitos, ya que por su pro-pia naturaleza, si la finalidad es atender el conflicto, gestionarlo y ayudara las partes a que encuentren soluciones y acuerdos viables y satis-factorios para todos, donde haya conflicto, ahí la mediación tendrá uncampo abonado para su desarrollo. No es necesario enumerar todos lasexperiencias, congresos, cursos, conferencias, organismos que ya ennuestro país están trabajando y formando en mediación, pero lo ciertoes que, en poco tiempo, esta nueva cultura de la autocomposición im-pregnará toda nuestra sociedad, creando un nueva forma de interrela-cionarnos y de resolver pacíficamente y con los menos sufrimientos
37 Op. cit., nota 2, p. 25.38 Cfr. Warat, L. A., Ecología, psicoanálisis y mediación, Buenos Aires, Almed,
1998, p. 5.39 Op. cit., nota 36, p. 19.

ANTONIO JOSÉ SASTRE PELÁEZ276
posibles, en beneficio de las propias partes en conflicto, nuestra desave-nencias y disputas.
Recogiendo ideas de Aleix Ripol-Miller,40 la mediación moderna,por un lado, es lo suficientemente joven como para estar en un procesoconstituyente. Por otro, tiene suficiente pasado —más de dos décadasen los piases anglosajones— como para poder ser considerada instituciónya con plena naturaleza propia, camino de ser disciplina científica.
Ideas actuales concretas sobre la mediación fueron recogidas en lasconclusiones del Congreso Internacional de Barcelona, resumidas comosiguen:
La mediación se ha mostrado como un instrumento útil no sólocomo alternativa o complemento de la justicia, sino además como víapara solucionar conflictos y mejorar la comunicación y la relación entrelas personas.
Estamos ante una realidad social joven y en evolución, que es nece-sario observar suficientemente y desarrollar con prudencia.
Se evidencia la necesidad de otorgar reconocimiento a la figura dela mediación, institucionalizándola mediante un marco legal que garan-tice los principios de voluntariedad en cuanto a su participación o noen el proceso, libre decisión de las partes en su continuación, neutrali-dad, imparcialidad, confidencialidad y profesionalidad.
Asimismo, se pone de manifiesto la necesidad de establecer crite-rios para garantizar la captación de los diferentes profesionales que inter-vienen en mediación. Se valoran positivamente las variadas iniciativasque se están implementando en España en materia de formación y quehacen evienete la necesidad de ordenar sistemáticamente el estudio dela materia con la finalidad de garantizar un ejercicio profesional eficazque prestigie esta metodología de autorregulación pacífica de los con-flictos, característica de una sociedad democrática avanzada.
Las instituciones públicas y privadas deberían poner en marcha losmecanismos que permitieran el uso efectivo de la mediación.41
Por último, debemos efectuar un reconocimiento del esfuerzo ytrabajo de los pioneros en nuestro país de la mediación familiar, a quie-nes dedico este artículo. Desde hace una década vienen trabajando in-cansablemente para difundir la mediación familiar como sistema de
40 Op. cit., nota 26, p. 29.41 “Conclusiones del I Congreso Internacional de Mediación Familiar”, Barcelona,
octubre, 1999.

LA MEDIACIÓN FAMILIAR: SISTEMA DE GESTIÓN POSITIVA 277
pacificación de las relaciones de pareja en proceso de ruptura. Quedeexpresado mi reconocimiento a: Pascual Ortuño, Vicente Ibáñez, MiquelMartí, Daniel Bustelo, Sara Cobb, Trinidad Bernal, Rubén A. Calca-terra, Liliana Perrone, Margarita García Tomé, Antonio Coy, AldoMorrone, Thelma Butts, Lisa Parkinson, Fe Benito, Alex Ripol, IgnacioBolaños, Silvia Hinojal, Lucía García García, Miguel Ángel Osma,Mercedes Caso, Silvia Barona, Fadhila Maamar, Nuria Belloso Martín,Teresa Crespo, Gonzalo Serrano, Isabel Fernández García, y un sinfínde personas que, desde su labor cotidiana, están haciendo avanzar estanueva cultura de la pacificación.

279
MÉTODOS ESTATUTARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOSPARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN EL ESTADO DE TEXAS
George SOLARES CONTRERAS
SUMARIO: I. Introducción. II. Procedimientos simplificados. III. Arbi-traje. IV. Mediación. V. Procesos de soluciones colaborativas.VI. Legislatura federal para prevenir violencia doméstica. VII. Conclu-
sión. VIII. Apéndices. IX. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
El Estado de Texas a través de los años ha decretado estatutos para faci-litar la solución de controversias en el contexto de conflictos dentro dela relación doméstica. Existen innumerables procedimientos disponiblespara las partes litigantes y sus respectivos abogados. Algunos de estosprocedimientos han sido desarrollados en diferentes partes del mundo yotros se han originados en el estado de Texas.
Esta ponencia les informará y describirá varias alternativas para lasolución de conflictos, facultadas por el Código de Práctica y Reme-dios Civiles y el Código Familiar del estado de Texas. Se tocará másadelante y en detalle el recurso más popular que es el de mediación yarbitraje. Asimismo, se incluye el tema de la ley colaborativa, ya quese ha convertido en una herramienta muy útil en el proceso de soluciónde conflictos, misma que se ha venido desarrollando rápidamente, yaque más practicantes la utilizan como un medio conveniente en casosen donde procede.

GEORGE SOLARES CONTRERAS280
II. PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS
En 1987, la Legislatura del estado de Texas decidió implantar comopolítica pública
estimular resoluciones pacíficas para la solución de conflictos, dándoleespecial consideración a aquellos conflictos en donde estos impliquen larelación padre-hijo, incluyendo la mediación en cuestiones de patria po-testad, acceso al menor y manutención de los hijos menores, y los acuerdosal inicio de la demanda (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. §154.002).
En conformidad con esta política, varios procedimientos de solucio-nes alternativas de conflictos han sido aprobados de manera implícita.
La mediación es, en mayor escala, el recurso más común, mismoque requiere de un mediador, como un tercero imparcial. El propósito delmediador es facilitar la comunicación entre las partes con la finalidad depromover la reconciliación, el acuerdo, o el entendimiento entre ambas,pero sin tener una autoridad real para formar un juicio en los asuntos enconflicto (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. §154.023).
Si las partes están de acuerdo, otro procedimiento que puede em-plearse es el de conducir un “mini-juicio”. El tribunal no tiene la auto-ridad para ordenar a las partes a que participen en él. Un mini-juicio esun procedimiento no obligatorio que combina varios procedimientos desoluciones alternativas de conflictos. Cada una de las partes y su asesorlegal presentan su opinión a un tercero imparcial o al representante quehaya seleccionado cada una de las partes, quien, después de las deli-beraciones correspondientes, puede emitir un consejo no obligatorio enrelación a los méritos del caso (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann.§154.024). La opinión se convierte en obligatoria si las partes decidenacordar y celebrar un previo acuerdo por escrito para ese efecto.
Una “junta de conciliación regulada” es algo similar al mini-juicio,en la manera que cada una de la partes y su asesor legal presentan suopinión a un panel tercero imparcial. El panel, después de las delibe-raciones correspondientes, emite su consejo no obligatorio (Tex. Civ.Prac. & Rem. Code Ann. §154.025).
Existe además otro procedimiento que es un resumen de un juiciocon jurado. Es un juicio con jurado no obligatorio compuesto regular-mente por un panel de seis miembros de jurado. Después de que cada

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 281
una de las partes presenta su caso junto con la evidencia, el juradodelibera y posteriormente emite su opinión no obligatoria (Tex. Civ.Prac. & Rem. Code Ann. §154.026. Generalmente, las leyes de proce-dimiento y evidencias son ligeramente menos rígidas en comparacióncon las de un juicio formal. Este tribunal supervisor puede establecernormas de seguimiento para cada una de las fases del procedimiento,pero cualquier discusión entre los miembros del jurado y las partes enconflicto sucederá fuera de la presencia del juez.
III. ARBITRAJE
1. El arbitraje de acuerdo al Civ. Prac. & Rem. Code §154.027
El arbitraje es el proceso en donde las partes en conflicto seleccio-nan un tercero neutral, quien después de una audiencia de sentencia emi-te una decisión final regularmente obligatoria, exigible como sentenciafinal. Se define arbitraje en la práctica de Texas específicamente de lasiguiente manera:
a) El arbitraje no obligatorio es un forum en el que cada una delas partes junto con su asesor legal correspondiente presentan su opi-nión ante un tercero imparcial, quien emite una decisión específica.
b) Si las partes estipulan de antemano que la sentencia es obliga-toria, entonces la sentencia es obligatoria y exigible de la misma maneracomo se manejan las obligaciones contractuales. Si las partes no estipu-lan de antemano que la sentencia es obligatoria, la sentencia no es obliga-toria y sirve únicamente como una base para las negociaciones poste-riores de las partes para llegar a un acuerdo.
2. El Arbitraje de acuerdo al Código Familiar de Texas
El arbitraje, en relación al divorcio y/o división de propiedadse autoriza específicamente en los asuntos de ley familiar de Texas.El Código Familiar ordena al tribunal, en el momento que las partespresentan un acuerdo por escrito, que remita el caso a proceso de arbi-traje toda demanda presentada para la disolución de un matrimonio (Tex.Fam. Code Ann. §6.601(a)). El acuerdo dicta si el arbitraje es obliga-torio o no obligatorio. Si las partes acuerdan que el arbitraje se realice

GEORGE SOLARES CONTRERAS282
en forma obligatoria, el tribunal emitirá un mandato que refleje cuál seráel tipo de sentencia del árbitro (Tex. Fam. Code Ann. §6.601(b)).
De la misma manera, el tribunal puede remitir una demanda queafecte la relación padre-hijo a proceso de arbitraje, si así lo acuerdanambas partes (Tex. Fam. Code Ann. §153.0071(a)). Nuevamente, elque el arbitraje sea obligatorio o no, se determinará durante el acuerdode arbitraje. Sin embargo, a diferencia de una disolución de matrimo-nio en el que el tribunal emite un mandato basado en la sentencia delárbitro, el tribunal retiene la autoridad para revisar la sentencia del árbi-tro aunque haya sido derivado de un arbitraje obligatorio. El tribunalemitirá una orden reflejando la sentencia del árbitro al menos que eltribunal determine, después de una audiencia sin jurado, que la sen-tencia no es en beneficio de los hijos menores, en base a las pruebasque presente la parte que busque evitar que se emita la orden en basea la sentencia del árbitro (Tex. Fam. Code Ann. §163.0071(b)).
3. Nombramiento del árbitro
Generalmente, el árbitro será apuntado, según como se especifi-que en el acuerdo de arbitraje. Sin embargo, el Tribunal nombrará unoo más árbitros calificados si el acuerdo falla en especificar el método delapuntamiento; o si falla el acuerdo para el método de apuntamiento o nopuede ser seguido; o si el árbitro asignado falla o es incapaz de actuary no se ha nombrado ningún sucesor en el acuerdo (Tex. Civ. Prac. &Rem. Code Ann. §171.041).
Como en cualquier procedimiento judicial, cada parte durante laaudiencia de arbitraje tiene el derecho de ser escuchado, presentarmaterial de pruebas, efectuar el proceso de repreguntas dirigidas contratestigos (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. §171.047). Los honorarios de abogado pueden ser concedidos, ya sea de acuerdo a lo pro-visto por el acuerdo de arbitraje o por ley, como parte de la recupe-ración de daños según la sentencia en una acción civil llevada enun tribunal de distrito (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. §171.048).El árbitro puede tomar juramentos, autorizar declaraciones bajo ju-ramento, y emitir órdenes para comparecer en el arbitraje (Tex. Civ. Prac.& Rem. Code Ann. §§171.049-.051).

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 283
Al terminar la audiencia, el árbitro emitirá una sentencia escrita yfirmada. La sentencia deberá ser entregada personalmente a cada una delas partes, por correo registrado y certificado, o como lo indique previa-mente el acuerdo (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. §171.053).
IV. MEDIACIÓN
Autoridad estatutaria
De acuerdo a la Ley Familiar, las disposiciones que controlan elproceso de mediación se encuentran en §6.602, y §153.0071, et seq,Texas Family Code. Mientras que los términos difieren en sus etapasinfantes, virtualmente son como gemelos idénticos en su forma actual,y se leen como sigue:
1. La §6.602, del Código Familiar de Texas (relativo a divorcios)dispone:
a) En el acuerdo escrito de las partes o en la propia petición deltribunal, el tribunal puede remitir a mediación cualquier demanda pre-sentada para una disolución de matrimonio.
b) Un convenio de mediación es obligatorio para ambas partessiempre que el acuerdo:
1. Disponga, en una forma sobresaliente y en negrillas o mayúscu-las o subrayado, que el acuerdo no está sujeto a revocación;
2. Esté firmado en acuerdo por ambas partes, y3. Esté firmado por el abogado de la parte que se encuentre pre-
sente en el momento que se firme el acuerdo.
c) Si el convenio de mediación llena los requisitos de esta sección,una parte tiene el derecho a una sentencia en el convenio de media-ción, no obstante el Reglamento 11 del TRCP o cualquier otro reglamen-to de Ley.
2. §153.0071, Texas Family Code (Re: asuntos SAPCR) dispone:
a) El inciso a) trata de la capacidad del tribunal para remitir un casoal proceso de arbitraje.
b) El inciso b) estipula que el tribunal puede determinar las sen-tencias del arbitraje que no sean para el beneficio de los hijos menores;

GEORGE SOLARES CONTRERAS284
la carga de la prueba descansa en la parte que objete la sentencia delarbitraje.
c) El inciso c) estipula que en el acuerdo escrito de las partes o enla propia petición del tribunal, un tribunal puede remitir a proceso demediación una demanda que afecte la relación padre-hijo.
d) El inciso d) confirma que un convenio de mediación es obliga-torio para las partes si el acuerdo:
1. Dispone la declaración en forma sobresaliente ya sea en negrillaso en mayúsculas o subrayado, que el acuerdo no es sujeto a revocación.
2. Está firmado en acuerdo por ambas partes;3. Esté firmado por el abogado de la parte que se encuentre pre-
sente en el momento que se firme el acuerdo.
e) El inciso e) describe que si el acuerdo cumple con los requisi-tos del inciso d), la parte tiene derecho a una sentencia en el acuerdo,no obstante el Reglamento 11 TRCP, o cualquier otro reglamento de Ley.
f ) El inciso f ) dispone que el derecho de la parte para objetara tener una mediación cara-a-cara si existe un historial de violenciafamiliar.
Para determinar si una sesión de mediación cara-a-cara debe serevitada, el mediador regularmente usará un cuestionario para hacerlepreguntas específicas a ambas partes acerca de su nivel de miedo.Dependiendo de las contestaciones a las preguntas, el mediador enton-ces hará recomendaciones para las partes o sus abogados. He anexadocomo “Apéndice A”, una forma de cuestionario comúnmente usada porlos mediadores en los Servicios de Mediación de Conflictos del Condadode Dallas, Texas.
V. PROCESOS DE SOLUCIONES COLABORATIVAS
A partir de septiembre 1o., 2001, fecha de vigencia de los estatutosde la ley colaborativa en Texas, cientos de abogados de Texas han sidocapacitados en el proceso, tanto en las facultades de Texas medianteCursos Avanzados de Ley Familiar, como por los entrenadores expe-rimentados sobre la ley colaborativa de otros estados. Los abogadosrápidamente aprenden que el proceso puede ser extremadamente difi-cultoso, y a menudo anhelan las habilidades que nunca aprendieron

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 285
en la escuela de derecho. La ley colaborativa ha sido descrita como“una nueva manera” de practicar la ley familiar debido a que ésta buscabrindar un sentido a la vida del abogado que practica la ley familiary, aún mejor, esta ley brinda menor daño a los clientes. La práctica deley colaborativa en divorcios ha sido manejada rutinariamente en todoel mundo por años y en diversos modelos multidisciplinarios. Los abo-gados colaborativos han venido trabajando con equipos de profesionistasen materia de salud mental y especialistas en finanzas. Aun sin capaci-tación en ley colaborativa multidisciplinaria, muchos abogados de Texashan empezado a usar profesionistas aliados, no como expertos neutra-les, como está previsto por los estatutos de ley colaborativa, sino comoco-profesionistas asistiendo a parejas en proceso de divorcio a través delproceso colaborativo. Muchos de estos abogados reportan que es unalivio tener la asistencia de los profesionistas que están mejor capaci-tados y mejor equipados para funcionar en ciertos aspectos del procesocolaborativo que los abogados que están formados por su propia expe-riencia y capacitación.
1. Cambio inicial del paradigma
La mayoría de los abogados que practican la ley colaborativa sabenque para poder tener éxito en esta ley, debe ocurrir un cambio en la for-ma de pensar. El cambio se encuentra lejos de un abogado dirigiendo alcliente a través del proceso, usando posturas de negociación para ago-tar al oponente, y cediendo el control a los jueces y dirigiendo al clientedesde atrás, usando el interés en base a las habilidades de negociacióny permitiendo a los clientes el retener el control de la toma de decisio-nes. El abogado de la ley colaborativa también entiende que el trabajarpara alcanzar las metas de ambas partes es la única manera de asegurarun resultado maximizado para su cliente.
2. El papel del abogado de Ley Colaborativa
A. Educando y aconsejando al cliente
Una de las funciones más recientes e importantes que un abogadode ley colaborativa tiene al representar a su cliente, es ayudar a educaral cliente de lo que es el proceso de la ley familiar colaborativa, y qué

GEORGE SOLARES CONTRERAS286
es lo que el cliente requiere hacer para participar de manera efectiva.La ley familiar colaborativa es un proceso que requiere la activa parti-cipación de las partes. Esa participación activa, a cambio, requiere unentendimiento de los reglamentos legales, información financiera, impac-to en los hijos menores, una clara definición de los problemas presenta-dos, y un entendimiento del proceso de las negociaciones basadas en elinterés y la colaboración. Mientras el proceso colaborativo está en curso,es importante que el abogado colaborativo continúe proporcionando ase-soría al cliente según lo requiera para asegurar que el proceso se man-tenga “en curso”, asegurando que toda la información pertinente se hayareunido y comprendido antes de que se generen las opciones del acuerdoy se tome una decisión en base a éstas.
B. Manejo de conflictos
Otra importante función de un abogado colaborativo es tener lahabilidad de manejar de forma efectiva conflictos que surjan durante elproceso. Dada las emociones que mucha gente experimenta en divor-cios o en conflictos de ley familiar, y el reducido estado de capacidaden que tienden a operar, resulta demasiado fácil que el proceso de nego-ciación se salga del carril. Como experto en solución de conflictos de laley colaborativa, el papel de un abogado colaborativo incluye la habili-dad de asistir a las partes para que avancen en llegar a un acuerdo.
La meta de manejar un conflicto se cumple en un número de mane-ras diferentes. Una de las primeras y principales es el definir detalla-damente e insistir en la adherencia a participar en el acuerdo de leycolaborativa, y a las reglas del proceso. Se anexa un ejemplo de estasreglas a este documento como Apéndice “B”. En el caso de que una oambas partes se salga del camino, es la función del abogado colaborativoel ayudarles a re-enfocarse y regresar al proceso en el cual se compro-metieron los clientes.
3. La función del entrenador colaborativo
El entrenador colaborativo (también conocido como el “entrenadorde divorcios” en casos de divorcio o como consultor en comunicación)es un profesionista de salud mental, cuyo papel es el preparar al clientea participar de manera efectiva dentro del proceso colaborativo. El entre-

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 287
nador colaborativo no actúa como terapeuta. En vez, el entrenador“usa la capacidad y experiencia para asistir al cliente en manejar susproblemas psicológicos emocionales que puedan de otra manera im-pedir el funcionamiento efectivo del cliente y/o participar en el procesocolaborativo, y comunica con otros miembros del equipo colabora-tivo para proveer sus puntos de vista y asistir en ayudar a la facilitacióndel proceso”.
En sus juntas individuales con el cliente, el entrenador colaborativoayuda al cliente a comprender y trabajar en sus problemas psicológicosemocionales. El entrenador asiste al cliente a sortear sus sentimientos,pensar en los problemas pesadamente emocionales, manejar su coraje,miedo, u otras emociones debilitantes, y desarrollar fuerza para salir ade-lante, así como desarrollar habilidades de comunicación que le permitanal cliente participar de manera efectiva en el proceso colaborativo. El en-trenador puede también enseñar a su cliente aprenda a adquirir habi-lidades paternales positivas, educar a los clientes sobre las mejoresmaneras de minimizar el impacto de divorcio en los hijos menores, yapoyar, reforzar y ayudar al cliente a tomar en consideración la infor-mación provista por el especialista en menores, si uno de ellos formaparte del equipo. Finalmente, la presencia del entrenador colaborativodel caso, provee recursos continuos para el cliente para ayudar en sabermanejar crisis emocionales que puedan surgir durante el caso.
4. La función del especialista en finanzas
El especialista en finanzas es un profesionista financiero que asisteal proceso de la ley familiar colaborativa ayudando a las partes a reunir,organizar, enlistar, comprender y analizar información financiera rele-vante a su caso. El especialista financiero puede ser un planificador definanzas, consejero de finanzas, planificador certificado de divorcios,contador público, o cualquier otro profesionista financiero que reúnala capacitación requerida y la experiencia para asistir a las partes conlos retos financieros únicos que se presentan en los casos de divorcio ode ley familiar. El tipo de profesionista que se involucre como espe-cialista financiero, en el caso en particular, puede ser seleccionado deacuerdo a las circunstancias objetivas particulares y de acuerdo a lasnecesidades presentadas.

GEORGE SOLARES CONTRERAS288
5. Tipos de modelos de proceso colaborativo
Se han desarrollado diferentes modelos de proceso colaborativo alo largo del país y alrededor del mundo. La Academia Internacionalde Profesionistas Colaborativos (IACP), que mayormente comprende deabogados de práctica familiar, profesionistas de salud mental, y plani-ficadores financieros de nueve países, reconoce todos los modelos.
A. El modelo único del abogado
El modelo único del abogado involucra abogados de práctica fami-liar y clientes sin asistencia de profesionistas externos, que no sean otrosque los evaluadores estándares de activos o preparadores calificados paraelaborar órdenes legales en relaciones domésticas. Las incursiones ini-ciales en la ley colaborativa en Texas fueron dirigidas por abogados ex-perimentados en la practica de ley familiar que estaban acostumbradosa “hacerlo todo” ellos mismos.
Este modelo se fue asociando con Texas en las mentes de muchospracticantes colaborativos de todo el mundo, aun cuando se reflejabamuy de cerca la forma en que la ley colaborativa se originó cuandoStuart Webb de Minnesota inventó el proceso.
Inicialmente, hubo un gran éxito al usar este planteamiento, el cualfavoreció al movimiento colaborativo en Texas. Los casos se llevaron sincomplicaciones; sin embargo, con el paso del tiempo, los casos empe-zaron a ser más difíciles para resolverse al elegir los clientes con circuns-tancias de más de reto el uso de este proceso.
B. Modelo de abogado recomendado
En el modelo de abogado recomendado, los abogados manejan ycontratan profesionistas externos “según se vaya requiriendo” para asisitrcon problemas específicos que puedan surgir. A menudo los profesionis-tas típicamente no asisten a sesiones conjuntas; en vez, se reúnen consus clientes en sus oficinas. Este modelo fue una progresión natural yaque los abogados de práctica familiar estaban acostumbrados a contra-tar expertos en las áreas de salud mental y financiera para asistirlos ensus casos de litigación.

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 289
C. Modelos interdisciplinarios
Se han desarrollado diferentes modelos de práctica interdiscipli-naria alrededor del mundo. Estos modelos varían dependiendo de lospapeles que jueguen los profesionistas externos y si los profesionistasparticipan en las sesiones en conjunto.
a. El modelo de divorcios colaborativos
El modelo de divorcios colaborativos, también conocido en Texascomo “modelo de dos entrenadores”, se compone de dos abogados, dosentrenadores con experiencia en salud mental (uno por cada cliente),y un profesionista de finanzas neutral. Se agrega a un especialista enmenores en caso de que existan hijos menores. El profesionista finan-ciero y el especialista de menores son los únicos que desempeñan unpapel neutral en este modelo. Los abogados y los entrenadores estánaliados con los clientes. Los entrenadores asisten con la comunicaciónentre las partes y el equipo.
Una de las teorías de este modelo es que los clientes necesi-tan validación, y al tener dos entrenadores, cada uno se alinea con surespectivo cliente, y llena sus necesidades. Los entrenadores se reúnenpor separado con sus clientes, algunas veces con ambos entrenadoresy clientes, y aunque no asisten a las sesiones en conjunto, ellos rin-den un informe a los abogados después de sus juntas con los clientes.El modelo de divorcios colaborativos tiene sus raíces en California yse ha extendido a otros estados y países.
b. El modelo del equipo colaborativo
Para los fines de este documento, el modelo del equipo colabora-tivo incluye abogados colaborativos, un profesionista de salud mental yun profesionista de finanzas, ambos neutrales, y comprometidos desdeel principio. En los divorcios en donde existen menores, el profesionistade salud mental también sirve como especialista en menores o tambiénse une al equipo por separado un especialista de menores. Además, losexpertos neutrales pueden ser contratados en manera conjunta, usual-mente en conexión con la valuación de activos.
El Instituto de la Ley Colaborativa de Texas ha adoptado protocolosque definen al profesionista aliado como “un individuo contratado por

GEORGE SOLARES CONTRERAS290
las partes como neutral (se añade énfasis) para participar en y asistiren el proceso de la ley colaborativa”. El término incluye profesionistasfinancieros, profesionistas de salud mental, facilitadores de soluciones,especialistas en comunicación, entrenador o cualquier otro individuocomprometido por las partes.
El Instituto de la Ley Colaborativa también ha adoptado acuerdosque delinean los tipos de servicios que pueden ser realizados por pro-fesionistas aliados comprometidos en un caso.
En el modelo de equipo colaborativo, el equipo completo se reúnecon los clientes durante la sesión conjunta inicial en donde se establecela meta y proceso; y se reúnen también en otras sesiones en conjunto yasea con ambos clientes o individualmente, según sea lo apropiado. Losprofesionistas aliados entonces les reportan posteriormente a los demásmiembros del equipo.
Un componente clave de este modelo, a diferencia del modelo delabogado recomendado, es que los profesionistas aliados están totalmenteintegrados con el proceso como miembros de igual nivel del equipo.Debido a que los profesionistas aliados y los abogados funcionan comoequipo, los beneficios de los clientes y el proceso se engrandecen.
Mientras que el modelo de equipo colaborativo varía un poco delmodelo de divorcios colaborativo, se cree que sin importar qué modelofinalmente hace raíces en Texas, los practicantes y clientes encontraránque el planteamiento interdisciplinario produce resultados óptimos y en-trega el mayor valor a sus clientes.
VI. LEGISLATURA FEDERAL PARA PREVENIR VIOLENCIA DOMÉSTICA
Originalmente legislado en 1994, el Decreto de Violencia en Contrade la Mujer (VAWA) ha sido la fuerza detrás de innovaciones efecti-vas, particularmente dentro del sistema legal, para proteger a las víctimasde violencia doméstica y asalto sexual, y para prevenir esos crímenes enprimer lugar.
La violencia doméstica, asalto sexual, y los demás crímenes y otroscrímenes identficados por VAWA, tal como violencia en el noviazgo yacoso, son crímenes complicados y dificultosos, debido a su naturalezapersonal y al daño que éstos representan; y debido a que casi siempreocurren durante una relación entre personas que se conocen. Estos no son

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 291
crímenes cometidos por extraños, inclusive en los casos de asalto sexual,la víctima es muy probable que conozca a su atacante y luego es violadapor un extraño. Como consecuencia de la relación entre el perpetra-dor y la víctima —pueden estar casados, puede que tengan hijos entreellos— la efectividad de la respuesta legal a estos casos puede repre-sentar un mayor reto.
Se sirven a las víctimas de mejor manera y nuestras comunidadesestán más a salvo, cuando la policía es entrenada en materia de violenciadoméstica y asalto sexual. Se les hace responsable a los perpetradorescuando la ley se hace cumplir de manera efectiva. El programa VAWA,en relación a Concesiones para Estimular Arrestos, ha proveido fondosque ha permitido que los arrestos de violencia doméstica hayan aumen-tado de un 35% a un 52%, al mantener las unidades de policía especia-lizadas en violencia doméstica.
Este programa también ha tenido un impacto positivo en la re-ducción de ofensas repetitivas por parte de los agresores y ofensores, asícomo en el mejoramiento de tasas de enjuiciamientos. Todas estas mejo-ras están inter-relacionadas y reflejan un planteamiento sistemático haciala violencia sexual y asalto sexual.
En los casos de violencia sexual en particular, la asistencia civillegal es un obstáculo enorme para que la víctima tenga la capacidad deencontrar seguridad. La mayoría de las víctimas de violencia domés-tica tienen que recurrir a servicios legales que puedan pagar, pero amenudo es el área con mayores necesidades; tales como: órdenes deprotección, divorcios, y asuntos de custodia de menores, entre otros.
La última re-autorización de VAWA, en el año 2000, creó una grannecesidad de formar un programa de asistencia legal civil la contrata-ción de abogados o la contratación de organizaciones de servicios lega-les que representaran víctimas de violencia doméstica en asuntos civilespara programas de albergue para víctimas de violencia doméstica. El sis-tema legal algunas veces aparece como una herramienta más para elagresor —quien típicamente tiene un mayor acceso a recursos econó-micos— y que cuenta con un abogado pero su víctima no.
El programa de asistencia civil legal de VAWA ayuda a vencer esteserio impedimento. Reautorizando a VAWA y mejorando los programasde asistencia legal civil es un medio de ahorro genuino, que ademásreconstruye vidas.

GEORGE SOLARES CONTRERAS292
Entre las herramientas invaluables de la nación creadas por el origi-nal VAWA, es un programa único precisamente en Texas. En 1994, VAWAestableció la Línea de Emergencia Violencia Doméstica Nacional, unproyecto del Concilio de Texas en Violencia Familiar localizado enAustin. La línea de emergencia se instaló, se puso en servicio y recibiósu primera llamada en febrero de 1996.
El propósito de la línea de emergencia es el ser una fuente paraintervener en crisis, así como también para proporcionar informacióny recomendaciones de servicios para víctimas de violencia doméstica, ypara sus familiares y amigos, en toda la nación. La línea de emergen-cia ha recibido más de un millón de llamadas desde que se estableció ya cada uno de los que han llamado, el personal de línea de emergenciay sus voluntarios ha provisto inmediatamente consejos para casos decrisis, planificación de seguridad, información acerca de la violenciadoméstica y recomendaciones de proveedores con servicios locales delárea de los que llaman.
La línea de emergencia es un recurso inapreciable para aquellasvíctimas, quien por miedo, pena o falta de información no se atreven allamarle a la policía o al programa de violencia doméstica. De hecho,60% de las víctimas que han llamado a la línea de emergencia nunca hanllamado a la policía ni algún refugio local. Durante los últimos tres añosla línea de emergencia ha contestado más de 170,000 llamadas al año.
A pesar del progreso que se ha hecho a nivel nacional para preve-nir la prosecución de violencia doméstica, demasiadas víctimas toda-vía encaran una batalla cuesta arriba cuando buscan ayuda de la policíay los tribunales.
Las estadísticas de la Oficina de Justicia del Departamento de Jus-ticia de los Estados Unidos revela que la tasa de violencia familiar habajado desde que VAWA fue legislado. Específicamente, la oficina repor-ta que la violencia familiar ha bajado más de la mitad entre 1993 y 2002,a 2.1 víctimas por cada 1,000 residentes estadounidenses mayores de 12años de edad.
Sin embargo, la violencia familiar se estima ser del 11% de todala violencia entre 1998 y 2002, reportó la Oficina de Justicia. Además,estas estadísticas enseñan que el 73% que las víctimas de violencia fami-liar fueron mujeres y 76% de las personas que han cometido violenciafamililar fueron mujeres.

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 293
VII. CONCLUSIÓN
La legislación de leyes federales para formular programas innovati-vos para la prevención y prosecución de violencia doméstica en los Esta-dos Unidos ha sido bien recibida y ha tenido efecto directo en el de-cremento de violencia familiar. El estado de Texas también ha contestadoal llamado para dar una mayor respuesta a las víctimas de violenciafamiliar en la manera que maneja las sesiones de soluciones alternati-vas de conflictos durante las mediaciones. Los practicantes de ley fami-liar de Texas están siendo cada vez más sensibles a las necesidades desus clientes para resolver sus conflictos de manera más expedita y conmenos intervención judicial. La introducción relativamente nueva de laley colaborativa ha permitido a los practicantes de la ley familiar deTexas cambiar la mentalidad, de guerreros que solucionan cada disputacon espada, a solucionadores creativos de problemas que proveen solu-ciones que permitan que la familia restructurada florezca. Los resultadospositivos de este cambio han inspirado un continuo crecimiento y undeseo por parte del practicante de la ley familiar para discurrir métodospara solucionar conflictos de manera diferente.
En virtud de que el divorcio es la renegociación de no sólo un con-trato legal entre las partes, sino también del contrato emocional y finan-ciero, los practicantes legales, entrenados para llevar asuntos únicamentelegales, no pueden proveer el servicio de valor agregado ofrecido enel planteamiento interdisciplinario descrito en este documento. Aunquelos practicantes de ley pueden proveer un divorcio sin tener que invo-lucrar al tribunal, ellos solos no pueden proveer un divorcio que ofreceun rango de soluciones creativas exploradas por un equipo de profe-sionistas calificados, y mucho menos a un cliente que empieza a sanarel dolor y el puente de confianza entre marido y mujer, tan necesariospara el bienestar de la familia restructurada.
La creatividad de equipos de profesionistas calificados buscan-do soluciones a conflictos familiares es únicamente un elemento en eluso exitoso de procesos de soluciones alternativas de conflictos. Esel practicante de ley el que examinará las necesidades de su cliente alinicio de su representación y determinará qué proceso alternativo desolución de conflictos debe ser empleado para solucionar con éxitoel conflicto doméstico.

GEORGE SOLARES CONTRERAS294
VIII. APÉNDICES
Apéndice A
CUESTIONARIO DE PREMEDIACIÓN
Se observará entera confidencialidad con respecto a sus respuestas.
1. La mediación a menudo toma lugar con las dos partes juntos en elmismo salón. ¿Le preocupa tener que estar en el mismo salón con su com-pañero(a) (ex compañero(a))?
____Sí ____NoSí es así, ¿qué es lo que le preocupa?
2. ¿Cree usted que su compañero (a) (ex compañero (a)) y ustedse pueden hablar en condiciones de igualdad durante las sesiones de me-diación?
____Sí____NoSi no lo cree, ¿qué lo evitaría?
3. ¿Generalmente quién tomó las decisiones acerca de las finanzas,los hijos, la vivienda, etcétera, cuando estaban juntos?
¿Usted? ____ ¿Su compañero(a)?____¿Se ponían de acuerdo los dos?¿Cómo resolvían los asuntos cuando no estaban de acuerdo?
4. ¿Se siente psicológicamente intimidado(a) por su compañero(a) (excompañero(a))?
Sí___ No___Si es así, ¿qué es lo que hace su compañero(a) que le intimida?
5. ¿Se siente físicamente intimidado(a)?Sí___ No___Si es así, ¿qué es lo que hace su compañero(a) que le intimida?
6. ¿Le tiene miedo a su compañero(a) (ex compañero(a)) por algunaotra razón?
Sí___ No___Si es así, ¿qué es lo que le da miedo?

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 295
7. ¿Ha sufrido usted alguna de las siguientes clases de abuso por partede su compañero(a) (ex compañero(a)) mientras estaban juntos, o desde quese separaron?
Fecha aproximada del último episodioAbuso verbal Sí___ No___ ¿Cuándo?_________________Abuso emocional Sí___ No___ ¿Cuándo?_________________Abuso físico Sí___ No___ ¿Cuándo?_________________
8. ¿El uso drogas o alcohol ha sido un problema para alguno de ustedes?¿Para usted? Sí___ No___¿Para su compañero(a)? Sí___ No___
9. ¿Alguna vez ha solicitado una orden protectiva?Sí___ No___
Resultado.
PARA PAREJAS CON HIJOS (los mediadores tienen la obligación de repor-tar alegatos de abuso de menores).
10. ¿Su compañero(a) alguna vez con seriedad amenazo con negarleacceso a sus hijos?
Sí___ No___
11. ¿Le preocupa gravemente la seguridad emocional o física de sushijos mientras están con el padre o la madre?
Sí___ No___ Si es así, ¿qué le preocupa?
12. ¿Alguna vez se comunicaron con los Servicios para la Protecciónde Menores, respecto a su familia?
Sí___ No___ Si es así, ¿qué resultado tuvo?
13. En una escala de 1 a 10, ¿qué número describe mejor su nivel depreocupación tocante a su seguridad física?
Cero Algo Mediana Alta Grave1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GEORGE SOLARES CONTRERAS296
Apéndice B
REGLAS PARA LOS PARTICIPANTES EN ELPROCESO COLABORATIVO
1. Ataque los problemas y preocupaciones inmediatas. No se ataquenuno al otro.
2. Exprésese en terminos de necesidad e intereses y el resultado queusted desea ver realizado. Evite tomar “posturas.”
3. Trabaje por lo que usted crea es el acuerdo más constructivo y justopara ambos y para su familia.
4. Durante las juntas de acuerdo (ambos abogados y ambos esposospresentes) recuerden lo siguiente:
A. Usted tendrá plena e igual oportunidad para hablar sobre cadasituación que se presente para ser discutida. No interrumpa cuando suesposo(a) o el abogado de su esposo(a) esté hablando.
B. No use palabras inflamatorias. Sea respetuoso uno con el otro. Nouse lenguaje que culpe o trate de encontrar culpable al otro.
C. Hable por usted mismo; cuando hable, hable en “yo”. Use el pri-mer nombre de cada uno de ustedes y evite el “él” o “ella”.
D. Si comparte una queja, no la haga más grande que lo que real-mente es y acompáñela de una sugerencia constructiva de cómo puederesolverse.
E. Si algo no está trabajando para usted, favor de avisarle a su abo-gado para tratar su preocupación.
F. Escuche con cuidado y trate de comprender lo que el otro estádiciendo sin hacer juicio acerca de la persona o del mensaje.
G. Hable con su abogado de cualquier cosa que usted no entienda.Su abogado puede ayudarle a clarificar todo asunto.
5. Esté dispuesto a comprometerse a participar seguido en las juntas.Esté preparado para cada junta.
6. Sea paciente —los retrasos en el proceso pueden suceder aunquetodos estén actuando de buena fe.

MÉTODOS ESTATUARIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 297
Reconocimientos
El autor desea agradecer a Winifred Huff, Norma Levine Trusch,y Rothwell B. Pool por permitir el uso de parte de información en susartículos del Curso Avanzado en Ley Familiar 2005, auspiciado por laSección de Ley Familiar del Estado de Texas. Doy mis especiales graciasa Ira Rhone por sus ideas y consejo. Asimismo, extiendo mis gracias aConsuelo Verónica Escamilla por su inapreciable trabajo y servicio en latraducción legal de esta ponencia.
VIII. BIBLIOGRAFÍA
WOLF, “Congress Must Ensure that VAWA does not Expire” (El Congresodebe de asegurar que VAWA no expire), Texas Lawyer, 19 de septiem-bre de 2005, p. 29, Col. 1.
ROZEN, The Good Fight (La buena lucha), 26 de septiembre de 2005,Col. 3.

299
EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO
Juan Manuel ORTEGA MALDONADO
SUMARIO: I. Introducción. II. Tratamiento fiscal de los ingresos fami-liares. III. El derecho fiscal como instrumento de apoyo a la unidadfamiliar. IV. Las características y relaciones del Impuesto Sobre laRenta con respecto a la familia en México. V. Legislación tributaria
mexicana. VI. Conclusión.
I. INTRODUCCIÓN
A partir de los años sesenta hubo una remesón sin precedentes en los sis-temas que conforman el derecho de familia en las sociedades industria-lizadas occidentales, y ciertas normas legales que habían permanecidorelativamente intocadas por espacio de varios siglos fueron descartadaso bien modificadas de manera radical en las áreas del matrimonio, eldivorcio, las obligaciones parentales, los derechos hereditarios, las rela-ciones paterno-filiales y el status de los hijos nacidos fuera del matri-monio. Al mismo tiempo, en otros campos del derecho que no se con-sideraban habitualmente parte del derecho de familia, como el de lasprestaciones sociales, el laboral, la seguridad social y la tributación,las regulaciones oficiales han comenzado a influir cada vez más clara-mente en la vida familiar y cotidiana.1
En efecto, resulta llamativo observar cómo la familia en la actua-lidad más reciente es uno de los objetivos principales de las políticas deactuación pública y uno de los temas con mayor protagonismo en elcampo de la investigación académica y estudios de opinión de diver-sas instituciones. En este sentido, podríamos preguntarnos cuáles son las
1 Capítulos 1o. y 7o. del libro de Glendon, Mary Ann, The Transformation ofFamily Law, The University of Chicago Press, 1989 (trad. de Estudios Públicos).

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO300
razones que han impulsado esta mayor reflexión colectiva en torno a lafamilia, cuando ésta siempre se ha considerado un elemento básico deestabilidad y cohesión social en la construcción del estado de bienestar:constituye el núcleo básico de solidaridad entre generaciones y ejerceun papel protector de sus miembros (niños, jóvenes y ancianos) y es elcentro de la mayoría de las decisiones económicas en cuanto al con-sumo, el ahorro, la inversión, la oferta de trabajo. Sin embargo, despuésde años de olvido, la familia es hoy uno de los ejes centrales de la agendapolítica.
Las razones de esta mayor relevancia, sin duda, se deben a los cam-bios sociales que han sido de gran importancia y se han producido congran rapidez:
a) Descenso de la natalidad.b) El retraso en la edad de emancipación de los hijos.c) El envejecimiento de la población y aumento de la tasa de
dependencia.d) La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo que in-
cide de forma decisiva en el cuidado de sus hijos y de los mayores.e) Las nuevas pautas de comportamiento de la familias: mayor
importancia de la educación de sus hijos como elemento decisivo decapital humano y mayor preocupación por cubrir situaciones de riesgosocial, como la salud y desempleo.
f ) La proliferación de nuevas formas de familia: familia extensa oprolongada, familia nuclear (cónyuges e hijos), familias monoparenta-les (madres y padres solteros con hijos a cargo), parejas de hecho, hogarescomplejos (nacimientos extramatrimoniales), hogares unipersonales, co-habitación, etcétera.
Todas estas circunstancias, generan nuevas necesidades que se mate-rializan en una mayor demanda de bienes y servicios públicos, exigiendocambios o impulsando medidas concretas de política familiar.
Esta política pública de protección a la familia puede concretarsea través de diversos instrumentos dependiendo de los fines que se per-sigan y hacia quiénes vayan dirigidas. En concreto, Moreno 2 ha iden-tificado dos vertientes:
2 Moreno Moreno, M. Carmen, conferencia presentada el 5-3-2003 en la Facultadde Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, España.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 301
a) La regulación o medidas de orden legislativo, constituyen elmedio adecuado para establecer el marco básico de la política familiar.
b) Medidas que implican gasto público directo (transferencias mone-tarias o en especie) o gasto público indirecto (articuladas en el sistemafiscal, los gastos fiscales).
La fiscalidad es uno de los instrumentos para canalizar políticasde protección a la familia, y en concreto el ISR constituye el núcleo prin-cipal donde se concentran las principales medidas fiscales de atencióna la familia.
En ese sentido es evidente que el trato fiscal que las legislacionesnacionales dispensan a la familia suele ser un tema de interés en todoslos ámbitos sociales, y por lo mismo también los estudiosos del asuntohan tomado partido en el debate de cuál pudiera ser el sistema tributarioque mejor encare esta problemática.
Se asume que el propósito de cualquier sistema estaría en encontrarel régimen más equitativo posible para las diferentes unidades contribu-yentes, reconociendo en lo posible, las circunstancias específicas de cadanúcleo familiar. Tal sería el caso de las familias numerosas, familias conintegrantes discapacitados, viudos, divorciados, familias en las cuales losingresos provengan del trabajo de uno de ellos, de dos o más, o de ingre-sos del capital.
Pero hacer llegar a buen puerto este objetivo es punto menos quedifícil, pues al analizar en detalle las distintas variantes de tratamientofiscal para la unidad familiar, se llega a la conclusión de que se trata,en todos los casos, de situaciones conflictivas.
Parece claro que cualquiera que sea el sistema tributario que seadopte para regular a la familia, deben cuando menos respetarse losprincipios de equidad, proporcionalidad y especialmente el de neutrali-dad de los tributos.
En efecto, un sistema fiscal que se ostente como favorecedor de lafamilia debe ser neutral, como ya dijimos, en la decisiones de contraero no matrimonio, de obtener ingresos por el trabajo o por una inver-sión, de permanecer en el hogar o salir a trabajar, de tener uno o máshijos, de celebrar capitulaciones matrimoniales, de pactar la sociedadconyugal o la separación de bienes y, en general, de la organización eco-nómico-financiera de la familia. Estas y otras situaciones no deberíanverse afectadas por consideraciones de tipo fiscal. Sin embargo, comoveremos, la realidad siempre ha sido más audaz e incisiva que la teoría.

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO302
Este trabajo tiene como propósito describir cuál es el régimen fiscalque en las legislaciones y doctrina extranjera han merecido los ingresosde la unidad familiar y posteriormente pasar revista a la situación fiscalfederal en el caso mexicano.
Parecería un asunto trivial discutir sobre el impacto que tiene el sis-tema fiscal en la formación y permanencia del núcleo familiar. Sin lugara dudas existen otros problemas mucho más importantes que puedenafectar a la familia. Sin embargo, en últimas fechas, el “asunto fiscal” hahecho acto de presencia en la vida familiar y ha logrado que se le tomeen cuenta a la hora de enumerar los problemas que ésta debe encarar.
Por eso no debe sorprendernos que iniciemos esta participaciónpreguntándonos lo siguiente: ¿Puede el sistema fiscal modificar el statusfamiliar? La respuesta, por desgracia, es afirmativa. La experiencia deotras legislaciones así lo demuestra.
Este fenómeno ha sido abundantemente tratado por la doctrina y lajurisprudencia extranjeras y ahora en México debe empezar a ocuparnosy preocuparnos.
II. TRATAMIENTO FISCAL DE LOS INGRESOS FAMILIARES
Para iniciar conviene describir cuál es el tratamiento fiscal de losingresos familiares en otras latitudes. De un somero estudio lo pri-mero que asomará, será lo que debe considerarse como “unidad con-tribuyente”, las posturas al punto muy difícilmente pueden tener unasolución unívoca.
Efectivamente, el Informe Bradford 3 ha puesto de manifiesto queuno de los problemas más complejos a los que debe de enfrentarse unImpuesto sobre la Renta que incida sobre la familia es el de la defini-ción de la unidad contribuyente, en cuanto es necesario decidir la uni-dad económica que debe estar obligada a cumplimentar la declaración,y la aplicación de los tipos de gravamen a unidades contribuyentes quetienen diferentes características.
La pregunta que debemos formularnos en ese sentido es la siguien-te: ¿Debe considerarse como unidad de tributación el individuo o lafamilia? Si tomamos al individuo como unidad de tributación, ponemos
3 Bradford, David F., Untangling the Income Tax, Cambridge, Harvard UniversityPress, Committee for Economic and Development, 1986, p. 201.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 303
el acento sobre el productor de la renta. En cambio, si tomamos comounidad fiscal la familia o, más precisamente, el hogar, ponemos el acentosobre la unidad de consumo.
Los principales criterios que deben ser tenidos en cuenta para definirla unidad contribuyente fueron sintetizados en el informe de la comisiónque presidió James Meade para el estudio y reforma de la imposicióndirecta en Gran Bretaña en los siguientes: 4
1. Las decisiones de casarse o no, no deben de verse afectadas porconsideraciones fiscales (neutralidad del impuesto ante el estado civil delcontribuyente).
2. Aquellas familias que disfruten de los mismos ingresos conjun-tos deben de pagar los mismos impuestos (equidad entre familias).
3. El incentivo de un miembro de la familia para obtener ingresosno debe de verse afectado negativamente por consideraciones fiscalesque dependen de la situación económica de otros miembros de la familia.
4. La organización económica de la familia no debe realizarse porconsideraciones fiscales.
5. El sistema fiscal debe ser neutral ante familias cuyos recursosprovengan de rentas del trabajo y aquellas que los obtengan de rentas delcapital.
6. Dos personas que vivan juntas y compartan gastos tienenmás capacidad económica, y por lo tanto imponible, que dos que vivanseparadas.
7. La elección de la unidad fiscal no debe de ser excesivamentecostosa en cuanto a pérdidas de recaudación.
8. El sistema elegido debe de ser fácilmente comprensible y simplede administrar.
A pesar de que todos estos criterios puedan ser considerados razo-nables, no existe ningún impuesto progresivo que pueda satisfacerlos deforma simultánea. La imposibilidad de que los impuestos progresivossatisfagan simultáneamente los principios de equidad entre familias yneutralidad ante el matrimonio ha supuesto, en la práctica, la renunciaal cumplimiento de uno de ellos. Así los impuestos que establecen la tri-butación conjunta aseguran la igualdad de trato entre familias, pero no
4 Meade, James E., The Structures and Reform of Direct Taxation. Report of aCommittee, Londres, 1980.

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO304
son neutrales en las decisiones matrimoniales. En cualquier caso, se puedeargumentar a su favor que: 5
– Las familias habitualmente toman decisiones conjuntas sobre eluso de sus recursos y sobre las prestaciones de servicios de trabajo.
– La unidad contribuyente familiar hace innecesaria la asignaciónde los derechos de propiedad sobre los distintos elementos patri-moniales susceptibles de generar rentas y la delimitación y gra-vamen de las donaciones interfamiliares.
Por contra, la tributación individual implica la neutralidad ante lasdecisiones de contraer matrimonio, pero a costa de renunciar a la equidadentre familias. Sin embargo, la tributación individual: 6
– No penaliza al matrimonio.– No establece discriminación contra los trabajadores secundarios.– Es sencillo de administrar, ya que permite identificar a los indivi-
duos sin necesidad de adscribirlos a una unidad familiar.
La generalización de familias en que ambos cónyuges trabajan, eldeseo de evitar desincentivos a la oferta laboral de los segundos pre-ceptores de rendimientos del hogar y la proliferación de formas de vidaen común distintas de la familia tradicional, con la consiguiente discri-minación que para ésta supone la tributación conjunta —discriminaciónque se encuentra en el origen de las sentencias de los Tribunales Cons-titucionales de Alemania (1957), Italia (1976) y España (1989) en contrade esta forma de tributación— han provocado que en la mayoría de lospaíses se adoptaran sistemas de tributación separada de los rendimientosobtenidos por los distintos componentes de la familia o mecanismos depromediación de rentas que compensen la sobretributación generada porla progresividad.7
Resulta sumamente extraño contemplar cómo ante un propósito ofinalidad única —la protección de la familia— puedan desarrollarse tan-tas y tan variadas posibilidades tributarias. Es claro que estos regíme-nes jurídicos son el resultado de distintas ideologías, culturas, y tiempos
5 Bradford, David F., op. cit., nota 3, 1986, pp. 212.6 Idem.7 Álvarez García, Santiago y Prieto Rodríguez, Juan, Tributación de la familia y
la equidad horizontal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Instituto deEstudios Fiscales y Universidad de Oviedo.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 305
sociales. Esto explica el porqué algunos países mantienen algunas varian-tes respecto de sistemas que denominaremos como “tipos”.
Estos “sistemas tipos” pueden resumirse en la forma siguiente:• Régimen de separación de ingresos.• Régimen de acumulación de ingresos.• Régimen de acumulación y división del ingreso.• Regímenes alternativos.
1. Régimen de separación de ingresos
En este régimen cada integrante de la familia paga su impuestosobre la renta considerando su ingreso total, no importando la fuente delmismo; puede hacer las deducciones personales legalmente admitidas yal resultado se la aplica una tarifa progresiva única para todos los contri-buyentes. Como se ve, este método no toma en cuenta la situación fami-liar del sujeto. En otras palabras, en este régimen fiscal, el status familiarresulta relativamente de poca importancia, pues sólo se concede una de-ducción por carga familiar siempre que las personas se encuentren acargo del contribuyente; y pueden ser desde el cónyuge y los hijos, hastaotros familiares que tenga bajo su cuidado, siempre que los respectivosingresos de estos últimos no superen un mínimo determinado, conside-rado de subsistencia.
Bajo este sistema, la base tributaria individual determina que la car-ga impositiva de dos familias con un ingreso total igual, no sea la mismapara ambas si en una de las familias la renta se concentra en uno solode los cónyuges y en la otra los ingresos se dividen entre ambos cón-yuges. Y como consecuencia de la aplicación de una escala progresiva,la primera familia deberá pagar un mayor impuesto, ya que la segundapodrá utilizar dos desgravaciones personales en vez de una, evitando asílas tarifas más elevadas del impuesto que podrían alcanzarse al sustituirdos ingresos pequeños por uno grande.
2. Régimen de acumulación de ingresos
Algunos elementos básicos de este sistema son los siguientes:1. La acumulación de los ingresos no se extiende a hermanos o
hermanas del contribuyente aun cuando convivan con él, ni a los hijosmayores de edad.

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO306
2. La acumulación incluye los ingresos de los hijos menores en ladel padre que tiene la libre disposición de su renta.
3. La acumulación no se aplica bajo la hipótesis de convivencia delhombre y la mujer fuera de la relación matrimonial (uniones de hecho).
4. En lo que se refiere a los cónyuges, rige el régimen de acumu-lación y deja de aplicarse cuando haya separación legal o de hecho.
5. Cuando rige el régimen de acumulación, la mujer es siempreconsiderada como sujeto pasivo del impuesto en lo referente a los aspec-tos formales y algunas veces a los fines patrimoniales por parte del im-puesto que le corresponde.
En este sistema el impuesto se mide por la suma de los réditos delmarido y de la mujer y previa deducción de las cargas de carácter per-sonal, la alícuota se aplica sobre la renta total imponible.
Este régimen implica un tratamiento desfavorable para la familia,el mismo ha ido desapareciendo en su forma pura, tal es el caso de Italiay España, en donde se entendió por parte de los tribunales constitucio-nales que ese régimen vulneraba la protección que la Constitución pro-yectaba sobre la familia.
El principio de acumulación de las rentas se basa en un presupuestomeramente económico, que establece que dado un cierto nivel de renta,ésta se distribuye en el presupuesto familiar entre varios rubros de gas-to, de consumo y de ahorro de la misma manera tanto si proviene de larenta del marido únicamente sin ningún aporte de la mujer, como siproviene de ambos cónyuges.
Si se considera, además, que los gastos necesarios para el mante-nimiento de la familia constituyen un factor importante en la teoría dela capacidad contributiva, es probable que dos cónyuges que viven juntosgasten menos por el sustento, vivienda y otros gastos fijos con respectoa dos personas que viven solas; ya que supone que la comunión de lavivienda, la adquisición de alimentos en mayor cantidad, la cocina enel domicilio, así como el trabajo de la mujer en la conducción de la casapara cocinar y coser, puede traducirse en una disminución sustancialdel costo de vida efectivo, quedando a salvo la exigencia de concederuna deducción personal a la mujer trabajadora ( y al viudo con hijos) porla mayor carga derivada de la necesidad de hacerse sustituir por unapersona que ayude laboralmente en el quehacer doméstico durante elperiodo de trabajo.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 307
3. Régimen de acumulación y división del ingreso
Este sistema responde a dos criterios fundamentales:
– La familia es el sujeto económico por excelencia: por lo tantoella debe constituir la unidad contributiva por excelencia ante elimpuesto a la renta.
– Siendo aceptada la tarifa del impuesto en forma progresiva, debeevitarse que la acumulación de los ingresos individuales de los sujetosque constituyen la unidad familiar, discrimine en contra de la familia.
El trato preferencial dado a la familia puede justificarse por elhecho del tamaño de la misma que guarda una relación inversa con lacapacidad de pago tributaria, ya que la familia con varios hijos tiene másnecesidades básicas y por ende su renta residual será menor.
Según la legislación española, por ejemplo, los cónyuges tributanen forma separada, pero pueden optar por tributar en forma conjuntaaplicando tarifas específicas para tal situación. Lo mismo ocurre con lalegislación peruana.
Las variantes del sistema de acumulación y división son:
1. Cociente familiar. La técnica consiste en dividir el ingreso fami-liar global por un cierto número (x), determinado en función de losintegrantes del grupo familiar y aplicar al cociente así obtenido el tipoimpositivo correspondiente. Este resultado se multiplica por el mismonúmero (x) para obtener el impuesto a pagar. Si bien rige el princi-pio de la acumulación, se concede la posibilidad de que el padre solicitela tributación separada del hijo menor, si éste tiene renta de trabajo o unpatrimonio independiente.
Este sistema se aplica en Francia desde 1945, al igual que en Ale-mania. En Estados Unidos se aplica un sistema que consiste en la preme-diación de la renta de los cónyuges y se basa en una norma legal queestablece que “el impuesto en declaraciones juradas conjuntas será dosveces el impuesto liquidado si la renta gravable se redujera a la mitad”.
2. Cociente parcial de la renta. Aquí se mantiene al individuo comounidad fiscal, con la salvedad de que las rentas de inversión (ingresosdel capital) del matrimonio, deben tratarse a los efectos fiscales como sicorrespondieran en partes iguales a cada cónyuge. Con este sistema cadacónyuge tributaría con una escala progresiva gradual según sus rendi-

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO308
mientos propios más la mitad de las rentas conjuntas de inversión, pu-diendo utilizar una deducción personal.
Con este sistema se evita en parte, la transmisión de renta entrecónyuges con la consiguiente disminución de la progresividad. Unadesventaja es la discriminación en el tratamiento a los ingresos de inver-sión y a las del trabajo, en los casos en que el ingreso familiar se con-centra en manos de un solo cónyuge, donde provocaría una ventaja alos ingresos de inversión por sobre las rentas del trabajo.
Otra variante de este sistema es aplicar dando igual tratamiento alas rentas del trabajo y a las rentas de inversión de modo de distribuirpor mitades a cada una de las rentas a ambos cónyuges. De esta formase evitaría la discriminación entre las rentas de manera de no afectar lasdecisiones económicas en la elección de una u otra fuente de renta.
3. Cociente restringido. Para evitar algunas de las desventajas delsistema de cociente parcial, el cociente restringido, se basa en quelos cónyuges acumulen las rentas de trabajo y de inversión pudiendogozar de una única deducción personal, con una desgravación adicionalrespecto de las rentas del trabajo en caso de que ambos cónyuges tra-bajen. La renta neta así obtenida esta sujeta a una tarifa progresiva di-señada a tal efecto.
En esta forma se evita la discriminación a favor de las rentas decapital que podrían surgir de aplicar el sistema de cociente parcial; ade-más evita el problema de desincentivo al trabajo de las mujeres casadas,ya que sus rentas atraen una desgravación adicional.
4. Regímenes alternativos
Los problemas tributarios derivados de la existencia de circunstan-cias familiares pueden encuadrarse en dos grupos:
Derivado de la consideración de las cargas de familia: Las mis-mas tienen por objeto excluir de la renta gravable la suma requeridapara un nivel mínimo de vida, basado en que esa parte del ingreso totalno refleja capacidad contributiva alguna. Es por ello que a cada fami-lia debería permitírsele deducir los importes reales gastados para obte-ner un nivel mínimo de vida standard, pero en las legislaciones sólose permite la deducción de una suma fija sin considerar los gastos efec-tivamente realizados.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 309
La aceptabilidad general de este tipo de ajuste no es cuestionado, yaque uno de los mayores méritos del impuesto a las rentas es su capacidadde ajustar la carga impositiva en función de la composición del núcleofamiliar y de esta forma el nivel de vida que puede gozarse con un niveldeterminado de renta. Pero para tener en cuenta la cuantía de los mismosexisten ciertos aspectos importantes a tomar en consideración, como:
La magnitud de la deducción: La misma no sólo afecta la ampli-tud de la base del impuesto, es decir, el límite hasta el cual los gruposde más bajos ingresos están fuera del alcance del impuesto, sino ademásel volumen de las variaciones de la carga impositiva sobre familias dediferente tamaño. Sobre la base del carácter general de la deducción pue-de argumentarse que su magnitud debiera determinarse por la sumarequerida para un nivel de vida mínimo para familias de diferente ta-maño, determinado en función a cada contexto económico social de losrespectivos países.
Uniformidad del monto de la deducción: El problema se plantea enque si la deducción debe ser uniforme para cada carga sin considerar laedad y el número de las mismas. Vemos que Canadá permite una deduc-ción mayor para el contribuyente y el cónyuge que para el resto de lascargas; de U$ 1.000 por contribuyente y cónyuge, aunque solamente deU$ 500. La deducción de las cargas se reduce a U$ 250 si el hijo esmenor de 16 años, siempre y cuando se utilice la deducción familiar, deigual monto. Esto se basa en la premisa de que como ciertos costosde subsistencia son más o menos independientes del tamaño de la fami-lia, es razonable establecer un importe mayor para el contribuyente yel cónyuge que para el resto de las cargas, que no agregan cantidadesproporcionales al gasto necesario para un cierto nivel de vida dado.
La definición de cargas: Dicho concepto varía desde la conside-ración como carga de un niño de un mes de vida hasta la limitación dela deducción de un hijo adulto que vive en la casa, o del hermano aban-donado atendido en el hogar. Se requieren disposiciones más o menosrígidas para prevenir la evasión, como es el caso de las leyes estado-unidenses anteriores a 1954, que en sus conceptos principales establecie-ron: proporcionar la carga a más de la mitad, en el caso de ser carga parados o más personas a la vez; que la renta de la carga no supere deter-minado nivel y que el parentesco de la carga con el contribuyente seencuentre dentro de las categorías establecidas por ley.

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO310
Los referidos a la acumulación de rentas obtenidas por variosmiembros de la unidad familiar.
Algunas de las soluciones a estos problemas pueden ser:
a) Deducciones en la base: Consiste en resta de la base imponi-ble una determinada cifra fijada legalmente. Este procedimiento se en-cuentra bastante generalizado, ya sea mediante la deducción de canti-dades fijas en la renta global (Argentina, en el antiguo sistema italiano)o reduciendo la misma en un determinado porcentaje (Países Bajos).
b) Compensaciones en la alícuota: Mediante este procedimientose adecua la tasa a las circunstancias familiares del contribuyente, tenien-do en cuenta en alguna forma, el número de personas que se encuentraa cargo del mismo (Finlandia y Países Bajos). En este último país seconsideraron tres categorías de contribuyentes cada uno con su propiaalícuota. En la tercera alícuota se incluyeron los contribuyentes conderecho a la reducción por hijos a cargo, para las cuales las cuotasexpresadas por cada nivel de la base fueron disminuidas en una canti-dad aproximadamente constante por cada hijo, observándose que alaumentar la base, la reducción por cada hijo se incrementa en térmi-nos absolutos, pero escasamente en términos relativos.
Sustracción de una cantidad en el impuesto a pagar:
Cantidad fija: Permite gozar para cualquier nivel de renta de unadeducción fija en el monto de impuesto determinado, regulada según elnúmero de personas a cargo. Este procedimiento es utilizado en su formapura en Israel y Venezuela. La deducción de la cuota puede ser fija porhijo, como ocurre en los países mencionados, o variar en forma crecien-te, pero más que proporcional, de acuerdo a la mayor cantidad de hijoscomo ocurría en Italia. En otros países como Luxemburgo, el incrementode la deducción resulta menor por cada hijo adicional, tomando dichoincremento un valor constante a partir del séptimo hijo.
Cantidad variable: Las deducciones a practicar se gradúan enun porcentaje del impuesto determinado o incluso de la base. En Bél-gica, en donde se aplica el primer caso, es equivalente a la reducciónporcentual del tipo efectivo del gravamen. Ello hace que con el incre-mento del número de hijos exista una atenuación de la progresividaddel impuesto.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 311
III. EL DERECHO FISCAL COMO INSTRUMENTO DE APOYOA LA UNIDAD FAMILIAR
Una de las formas en que las familias pueden recibir recursos dela colectividad es a través de prestaciones monetarias. En los tiemposmodernos, el coste de los hijos menores se ha acrecentado considera-blemente. El aumento de los gastos ocasionados por este incremento hatenido consecuencias graves para la economía de todas las familias y seha traducido en situaciones de pobreza para aquéllas con los niveles derenta más bajos. Las prestaciones monetarias representan un reconoci-miento por parte de la sociedad de la carga financiera que representamantener una familia. Supone una compensación por la labor y el esfuer-zo que realizan las personas con responsabilidades familiares y tambiénuna garantía de que la escasez de medios económicos de determina-das unidades familiares no afecte a las posibilidades de desarrollo de losmenores.
A grandes rasgos se pueden distinguir dos tipos de prestaciones: lossubsidios familiares y las desgravaciones fiscales. Los primeros son trans-ferencias monetarias hechas a las familias o al presupuesto del Estadocon objeto de aumentar su renta disponible (lo que no sucede en México,pero sí en otros países); por otra parte, las desgravaciones fiscales querepresentan diversos mecanismos para exentar, reducir, o deducir losimpuestos que gravan las rentas de las familias, que también tienen porefecto aumentar su disponibilidad financiera.
En México, particularmente de esto último se ocupan los artícu-los 109 (exenciones) y 176 (deducciones). El primero de ellos indica queno se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguien-tes ingresos: 8
V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las institucionespúblicas.9
8 Las fracciones I a la XIV aluden a exenciones a favor de los trabajadores, porlo que en forma indirecta afectan positivamente al núcleo familiar, aunque sólo para estesector social.
9 Para efectos de la LISR, conforme al último párrafo del artículo 8o., se consi-dera previsión social, las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus traba-jadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras,así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superaciónfísica, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad devida y en la de su familia.

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO312
XV. Los derivados de la enajenación de:a) La casa habitación del contribuyente.b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes socia-
les, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando enun año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y elcosto comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no excedade tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contri-buyente elevado al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuestoen los términos de este título.
XVI. Los intereses:a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos
provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios,pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo pro-medio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generalesdel área geográfica del Distrito Federal, elevados al año.
b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo ypor las sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyosaldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del áreageográfica del Distrito Federal, elevados al año. Para los efectos de estafracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga de dividir la sumade los saldos diarios de la inversión entre el número de días de ésta, sinconsiderar los intereses devengados no pagados.
XVIII. Los que se reciban por herencia o legado.XIX. Los donativos en los siguientes casos:a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascen-
dientes en línea recta, cualquiera que sea su monto.b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea
recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por elascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.
c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibi-dos en un año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimogeneral del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el ex-cedente se pagará impuesto en los términos de este título.
XXII. Los percibidos en concepto de alimentos en los términosde ley.
XXIII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía enedad avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos dela Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimo-nio. También tendrá este tratamiento, el traspaso de los recursos de lacuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre ins-tituciones de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 313
e instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensio-nes derivados de las leyes de seguridad social, con el único fin de contrataruna renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de segu-ridad social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Por su parte el artículo 176, establece la posibilidad de deducir lossiguientes ingresos:
I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios parasí, para su cónyuge o concubina, sus ascendientes, o descendientes en línearecta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calenda-rio ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular elsalario mínimo general elevado al año;
II. Los gastos de funerales para las personas antes citadas.III. Los donativos no onerosos ni remunerativos hacia personas
morales autorizdas para recibir donativos.IV. Los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipoteca-
rios destinados a casa habitación.V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directa-
mente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro.VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o
independientes de los servicios de salud proporcionados por institucionespúblicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio con-tribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o susascendientes o descendientes en línea recta.
VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los des-cendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de lasdisposiciones legales del área donde se encuentre ubicada.
IV. LAS CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A LA FAMILIA EN MÉXICO
Las características y relaciones del ISR con respecto a la familia enMéxico resultan esenciales para comprender el tributo y su funcionali-dad en el sistema tributario mexicano, por varias razones:
a) Porque nuestra Constitución (en adelante, CPEUM) aseguraen varios postulados y de formas diversas, una protección importantede la familia. En efecto, en el artículo 4o., por ejemplo se indica:

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO314
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá laorganización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsablee informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzartal objetivo.
El artículo 27, en su fracción XVII, último párrafo, menciona:
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando losbienes que deben constituirlo, obre la base de que será inalienable y noestará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno.
Por su parte el artículo 123, Apartado A, fracción XXVIII, apunta:
Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de lafamilia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenesreales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simpli-ficación de las formalidades de los juicios sucesorios.
Resultará arduo comprender cómo el sistema tributario pueda darcumplimiento a este mandato constitucional 10 sin destinar incentivos fis-cales a proteger la familia.
Nótese, sin embargo, que nuestra CPEUM ni define “familia”, nila vincula necesariamente al matrimonio,11 al contrario que otras normassupremas como la alemana.
Por lo tanto, nuestra Constitución no obliga a tratar de forma fiscalmás favorable un modelo de familia determinado, pudiendo afirmarse,por el contrario, que ante la ausencia de mención expresa al “matrimo-nio”, lo protegido son otros miembros del núcleo familiar, distintos delos cónyuges. Esto no quiere decir que otros artículos constitucionales
10 Que constituye, asimismo, un “principio rector de la política social y económi-ca”, rúbrica del capítulo primero del título I “De las garantías individuales”, en los cualesse inscribe el citado artículo.
11 Las referencias en la CE al matrimonio insisten en la perspectiva de igualdadentre los contrayentes y su carácter voluntario, siendo un derecho; dejando a la ley laregulación de la inmensa mayoría de sus contenidos, por lo que el legislador ordinariodispone, a nuestro entender, de una gran libertad al respecto, incluyendo lo relativo algénero y número de los contrayentes.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 315
no señalen qué personas naturales deben disponer de protección pública,con independencia de los vínculos de sangre, afectividad o afinidad quelos unan; así, vía remisión al artículo 4o., resulta evidente que los niñosdeben gozar de protección; lo mismo sucede con los discapacitados ylos adultos mayores; incluso, en este último caso, se afirma que la pro-tección pública será independiente de la que corresponda a la familia ya las obligaciones legales correspondientes, por ejemplo, la de alimentos.
Queda claro, pues, que lo protegido por nuestra Constitución es lafamilia, no el matrimonio, ni siquiera la familia surgida de tal institu-ción, aunque el legislador tiene libertad para configurar el modelo fami-liar que prefiera beneficiar, tributariamente hablando, siempre, claro está,que tome en consideración otros derechos constitucionales y destinesu atención a los más débiles en cualquier concepción de la familia quese posea: los niños, los ancianos y los minusválidos.
b) Porque nos enfrentamos ante uno de los entornos sociales,cuya caracterización ha cambiado más en México durante los últimosaños y no sólo en México, sino que en la sociedad occidental, según losestudios de la OCDE, el modelo familiar nuclear integrado por los cón-yuges y los hijos menores de edad que conviven bajo el mismo techohasta una mayoría de edad económica (independencia) 12 y viven bajola tutela de los padres ( patria potestad), ha sido sustituido por una enor-me variedad de relaciones sociales, en perpetuo cambio y sin referenteal cual dirigirse con preferencia; donde la “familia” puede venir consti-tuida desde el individuo 13 hasta “uniones de hecho”, de uno u otro sexo,14
más o menos estables.Además, esta multiplicidad de formas de vinculación entre sujetos,
formales o no, son mucho más mutables y, por último, los lazos de san-12 Modelo que en Estados como el nuestro se amplía, normalmente, hacia los
ascendientes, abuelos y por el hecho de que los hijos, sea por razones laborales, opcio-nes personales o por problemas de acceso a la vivienda, se mantienen en el hogar pater-nal durante más años de lo normal, incluso en el caso de disponer de recursos econó-micos propios y empleo.
13 Y ello, con independencia, de que esta soledad sea querida o no, transitoria opermanente. Los datos del INEGI revelan un fuerte crecimiento de los hogares con unsolo habitante, la mayoría de ellos personas de cierta edad, viudos o solteros sin hijosu otros familiares conviviendo bajo el mismo techo.
14 Negar que en las sociedades modernas personas del mismo sexo, las cuales,cualquiera que sea el estatus de su unión, conviven juntos, no forman una “familia”resulta tan, obviamente, contrario a los derechos humanos que casi nos da vergüenzamencionar esta resistencia a la realidad social en una nota a pie de página, por suirrelevancia.

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO316
gre, fidelidad o afinidad también son laxos, como demuestran fenó-menos como la abundancia de hijos nacidos fuera del matrimonioe, incluso, sin padre conocido legalmente o el impulso dado a la adop-ción internacional.
Tales circunstancias están, lógicamente, alterando las actuacionespúblicas respecto de estos núcleos sociales, por ejemplo, por la apari-ción de nuevas formas de pobreza vinculadas en algunos supuestos alas “nuevas” familias, por ejemplo, las monoparentales o por el énfasisdado a la transversalidad de las medidas a adoptar para satisfacer lasnuevas necesidades sociales.
En consecuencia, no hay un modelo de familia “mejor” que otro,ni el Estado debería potenciar fiscalmente ninguna modalidad fami-liar (aunque creemos que nuestro derecho constitucional sí lo permite),especialmente, si consideramos que la variabilidad y complejidad delas formas de relacionarse los individuos en las sociedades modernases tal que cualquier disposición jurídica se convertiría en obsoleta alpoco tiempo.
Todo ello, contrasta significativamente con el conservadurismopropio de una rama del derecho: el de familia,15 el cual suele tender aincorporar normativamente con retraso las demandas sociales; piénseseal respecto en la historia de alguna legislación sobre divorcio y separa-ción, para demostrar cómo se utilizan, incluso cuestiones terminológicas,16
para defender posiciones sociales muy conservadoras, modelos ideoló-gicos de familia desfasados frente a la realidad social.
Precisamente, si el derecho tributario se caracteriza por su dinamis-mo y por el reconocimiento de las novedades sociales y económicas, de-bería ser una de las ramas del derecho donde más pronto se reconocieseesta ausencia de modelo familiar de referencia y la necesidad de concen-trar los beneficios fiscales en los individuos más débiles, sin atender alos vínculos de tales contribuyentes con otras personas, excepto, si paraestas últimas los mencionados vínculos, por las razones que sean (inclu-
15 Existe una clara tendencia en muchos ordenamientos a separar, incluso concódigos diferentes, nuestro tradicional Código Civil en Derecho de la Familia y Dere-chos sobre Bienes y Contratos.
16 Para negar a las parejas homosexuales su derecho a contraer matrimonio seplantea que, como la voz “matrimonio” viene de “madre”, era incompatible con talderecho, cuando en los contratos, incluyendo el matrimonial, la naturaleza del contratono depende de su denominación o título, sino de otros elementos: la intención de laspartes, las obligaciones que comporta, etcétera.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 317
yendo las obligaciones legales), disminuyen su capacidad económicamedida por el objeto imponible de renta.
El ISR, por lo tanto, debería adaptar su tratamiento y concepciónde la familia, la cual, reiteramos, debe ser protectora no de una institu-ción, sino de alguno de los sujetos que la componen, adaptándose a estanueva realidad familiar, so pena de no responder a la sociedad mexicanae ir contra la igualdad; a la vez que, mantener un elenco de beneficiosfiscales o de parámetros tributarios a favor de una concepción familiarcrecientemente alejada de la realidad social, puede dañar el dinamismoeconómico, pues, no lo olvidemos, que el nacimiento de esta variedadde fórmulas familiares va vinculado a fenómenos, en gran parte, propiosdel capitalismo avanzado: individualismo, secularización, búsqueda delesfuerzo y retribución personal, movilidad geográfica y profesional, etcé-tera, con independencia de que, moralmente, nos gusten más o menos losefectos de tales cambios sobre nuestra idea de familia o concepción dela sociedad.
En suma, nuestro ISR o bien se adapta a la realidad social o bienpotencia los fenómenos más modernos de vida familiar, coadyuvando eldinamismo sociológico y la modernización de España.
Lo que no puede hacer el ISR, es vivir de espaldas a la realidadsocial de cada momento y, si el modelo de familia ha cambiado, tambiéntiene que hacerlo el tratamiento de las relaciones humanas de convi-vencia o dependencia económica en el seno del tributo.
c) Porque, siendo todo impuesto (artículo 2o. del Código Fiscal dela Federación): “…las contribuciones establecidas en ley que deben pagarlas personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídicao de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las otras contri-buciones”, el ISR ha de tomar en consideración el tratamiento de aque-llas relaciones económicas, ajenas en muchos casos a la transparencia delmercado y a su onerosidad o aprovechadas para determinadas operacio-nes de elusión fiscal, que se dan entre sujetos independientes, contribu-yentes del impuesto, pero vinculados entre sí por relaciones “familiares”o de “afectividad” de cualquier clase.
Estas relaciones son difíciles de captar para un impuesto que gravaun fenómeno económico como es la “renta” y expresa su carga tributariaen unidades monetarias; pero no imposibles.
Sin embargo, al igual que demuestran problemas similares en la im-posición directa del tipo “operaciones vinculadas” o “ingresos y gastos

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO318
en especie”, la realidad de las economías de mercado comprende yvalora mal las actividades, de indudable carácter económico, que se danentre individuos con vínculos próximos entre sí, relaciones de sangre,afectividad o afinidad.
En el caso mexicano tal valoración se ve dificultada por la exis-tencia de factores históricos como es el tradicional dominio y gestión dela economía matrimonial por parte del padre-marido, contrario a unas re-glas de economía moderna y por la abundancia de regímenes económico-matrimoniales de carácter común, cuyo ejemplo prototípico es el régimende sociedad conyugal, cuya naturaleza reaccionaria resulta incompatiblecon una sociedad moderna, donde el individuo es el protagonista de lahistoria y la igualdad entre sexos una victoria legal indudable.
Baste con decir al respecto que nada es tan absurdo como el hechode que las relaciones económicas entre dos sujetos, jurídica y personal-mente independientes, artículo 4o. constitucional, como son el marido yla mujer, estén basadas en un régimen económico-matrimonial, gene-ral en el territorio de derecho civil común, del cual se duda todo, em-pezando por su naturaleza, pues las reglas de una economía de mercadolo primero que temen es la incertidumbre y la falta de seguridad; si a estoañadimos, la justificación histórica de su carácter protector de la mujercasada, totalmente incompatible con la igualdad de género, veremos quees en el campo del derecho civil donde deben hacerse grandes esfuerzospor modernizar un sistema jurídico anclado en el Medievo (Leyes deToro) y un derecho romano, donde el concepto de “familia” no parecepueda ser entendido como ejemplo de la realidad social vigente.
Es más, tales circunstancias son las que explican, en gran parte,las complejas reglas de individualización de rentas, cuya regulación lastray dificulta la gestión y aplicación de nuestro impuesto, pues en muchoscasos contrastan el régimen económico-matrimonial y las relaciones patri-familiares con el carácter de un tributo que atribuye la renta obtenida porlos contribuyentes en función del origen o fuente de aquélla, cualquieraque sea, en su caso, el régimen económico del matrimonio.
¿Y que nos dice la historia de nuestro propio ISR, la doctrina delPoder Judicial de la Federación y especialmente la experiencia interna-cional?: 17 que el impuesto debe individualizarse completamente y, por lo
17 Passim. Stotsky, Janet, Gender Bias in Tax Systems, International MonetaryFund, Fiscal Affairs, Department, Working Paper, agosto de 1996.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 319
tanto, una potencial reforma debe ser aprovechada para suprimir cual-quier faceta que no reconozca tal circunstancia.
En suma, si el contribuyente es la persona física, a él deben refe-rirse todas las rentas y los atributos del gravamen, considerando sus cir-cunstancias personales y familiares. Ello, obviamente, no niega que lafamilia tenga que ser objeto de protección fiscal, pues lo exige la CPEUMy lo solicita la sociedad mexicana. No podemos entrar, obviamente, enun análisis exhaustivo de cómo el ISR vigente tampoco es un buen ejem-plo en esta línea, pero sí que la consideración de las circunstanciasespecíficas para cada cual resulta necesaria. Desde esta perspectiva, cuyaconsideración además es la única compatible con la aproximación delimpuesto a un entorno económico dinámico, centrado en el predominiode las fuerzas de mercado y en el individualismo, en la pursuit of happi-ness personal, es desde la cual puede comprenderse lo qué puede hacerel tributo para enfrentarse a la problemática de género.
V. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MEXICANA
Entre las variadas formas de tributación a los grupos familiaresantes vistos, en México se ha adoptado un criterio mixto, entre el régi-men de separación y acumulación de ingresos. Tiene rasgos del primeroporque cada cónyuge declara los bienes propios y los adquiridos con elproducto de sus actividades personales 18 y del segundo porque cuandoexiste sociedad conyugal en el matrimonio, los ingresos derivados delcapital deben acumularse,19 no así los del trabajo, como se desprende de
18 Artículos 206 y 218 del Reglamento de la LISR que indican: “Artículo 206.Tratándose de la sociedad conyugal en la que sus integrantes no ejerzan la opción a quese refiere el artículo 120 de este Reglamento o copropiedad, el cálculo del impuesto anualasí como el pago provisional a que se refieren los artículos 156 y 157 de la Ley, respec-tivamente, deberán efectuarse por cada uno de los copropietarios o cónyuges, por la partede ingresos que le corresponda. Asimismo, en el cálculo del impuesto anual deberánefectuarse en forma proporcional las deducciones relativas a los ingresos que obtenganpor adquisición de bienes”.
Artículo 218. Los ingresos a que se refiere el capítulo IX del título IV de la ley,percibidos en copropiedad o sociedad conyugal, corresponderán a cada persona física enla proporción a que tenga derecho.
En estos casos, los pagos provisionales a que se refiere el artículo 170 de la leyy la presentación de las declaraciones, deberán efectuarse por cada persona física por laparte de ingresos que le corresponda.
19 Caso paradigmático es el artículo 218 de la LISR que indica: “Los contribu-yentes a que se refiere el título IV de esta ley, que efectúen depósitos en las cuentas

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO320
una interpretación de los artículos 110 de la LISR y 120 y 123 delReglamento de la LISR.
En efecto, el artículo 110 establece que:
se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subor-dinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relaciónlaboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades delas empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la termi-nación de la relación laboral.
Más adelante, este propio artículo, estima que estos ingresos los ob-tiene en su totalidad quien realiza el trabajo.
Por su parte el artículo 120 del RLISR indica:
Artículo 120. Cuando se trate de los integrantes de una sociedad conyugal,podrán optar porque aquél de ellos que obtenga mayores ingresos, acumulela totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o inversiones en los queambos sean propietarios o titulares, pudiendo efectuar las deduccionescorrespondientes a dichos bienes o inversiones.
En el caso de ascendientes o descendientes menores de edad o inca-pacitados, en línea recta, que dependan económicamente del contribuyen-te, que obtengan ingresos gravados por la Ley, menores a los que obtengael contribuyente del cual dependan, este último podrá optar por acumulara sus ingresos la totalidad de los obtenidos por los ascendientes o descen-dientes, pudiendo en estos casos efectuar las deducciones que correspon-dan a los ingresos que acumule.
personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguroque tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o re-tiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposicio-nes de carácter general, o bien adquieran acciones de las sociedades de inversión quesean identificables en los términos que también señale el propio servicio mediante dis-posiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos oadquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 177 de estaley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio enque éstos se efectuaron o al 159 ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antesde que se presente la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a con-tinuación se señalan:
Las personas que hubieran contraído matrimonio bajo régimen de sociedad con-yugal, podrán considerar la cuenta especial o la inversión en acciones a que se refiereeste artículo, como de ambos cónyuges en la proporción que les corresponda, o bien deuno solo de ellos, en cuyo caso los depósitos, inversiones y retiros se considerarán ensu totalidad de dichas personas. Esta opción se deberá ejercer para cada cuenta o inver-sión al momento de su apertura o realización y no podrá variarse.

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 321
El integrante de la sociedad conyugal, los ascendientes o descen-dientes, que opten por no acumular sus ingresos conforme a los párrafosanteriores de este artículo y no tengan obligación de presentar declaraciónpor otro tipo de ingresos, estarán relevados de solicitar su inscripción enel Registro Federal de Contribuyentes en los términos del artículo 27 delCódigo Fiscal de la Federación.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándosede ingresos por intereses, el integrante de la sociedad conyugal, los ascen-dientes o descendientes, que sean titulares o cotitulares en las cuentas delas que deriven los intereses, deberán proporcionar a las instituciones inte-grantes del sistema financiero que paguen los intereses, su Clave Única deRegistro de Población.
Artículo 123. Para los efectos del artículo 108 de la ley, tratándosede ingresos que deriven de otorgar el uso o goce temporal o de la enajena-ción de bienes, cuando dichos bienes estén en copropiedad o pertenezcana los integrantes de una sociedad conyugal, deberán presentar sus declara-ciones de pagos provisionales y del ejercicio, tanto el representante comúncomo los representados y los integrantes de la sociedad conyugal, por laparte proporcional de ingresos que les correspondan a cada uno, exceptocuando opten por aplicar lo dispuesto en el artículo 120 de este reglamento.
Para los efectos del párrafo anterior, cada contribuyente podrá dedu-cir la parte proporcional de las deducciones relativas al periodo por el quese presenta la declaración.
La sociedad conyugal es legislada por los Códigos Civiles estata-les. Ahora bien, existen dos corrientes antagónicas que definen la natu-raleza jurídica de la sociedad conyugal: la que indica que la sociedadcrea una persona jurídica independiente y la que indica que la socie-dad conyugal es una unidad económica sin personalidad jurídica.
Para la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la sociedad conyugal esuna especie de copropiedad. Lo dice en estos términos el artículo 108:
Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copro-piedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como representantecomún, el cual deberá llevar los libros, expedir y recabar la documentaciónque determinen las disposiciones fiscales, conservar los libros y documen-tación referidos y cumplir con las obligaciones en materia de retención deimpuestos a que se refiere esta ley.
Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una nego-ciación, se estará a lo dispuesto en el artículo 129 de esta ley.

JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO322
Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimien-to del representante común.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable a los integrantesde la sociedad conyugal…
Así pues, para efectos impositivos es importante:
a) Que la Ley del Impuesto Sobre la Renta considera a la sociedadconyugal como copropiedad civil y en su caso mercantil.
b) Que la sociedad conyugal no tiene bienes propios porque es unaunidad económica sin personalidad jurídica
c) Que los ingresos que obtienen los cónyuges por concepto detrabajo subordinado e independiente, para efectos de renta, no puede serobjeto de sociedad conyugal.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta esta olvidando al Código Civily a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ya que de ambosdeducimos que la sociedad conyugal es una personal moral. Del CódigoCivil desprendemos que la sociedad conyugal es una persona moral dela lectura de sus artículos 183 a 206, en tanto que de la Suprema Cortetranscribimos la siguiente jurisprudencia.
SOCIEDAD CONYUGAL. INGRESOS QUE RECIBEN LOS CONYU-GES COMO RETRIBUACIÓN A SU TRABAJO PERSONAL. FORMAPARTE DE ELLA. Es inaceptable la idea de estimar que los ingresosque recibe uno de los cónyuges como retribución a su trabajo personal,no pueden formar parte del caudal social de los esposos, sin la “existenciade un verdadera contrato formal de sociedad”, puesto que tratándose delmatrimonio, el Código Civil no prevé una sociedad del tipo reguladopor los artículos 2688 y siguientes sino una sociedad conyugal regida porsus normas específicas contenidas en los artículos 178 a 206 del mismoordenamiento.
Amparo directo 2135/71. Ena Larsen de Vázquez. 3 de julio de1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente. Enrique Martínez Ulloa. 3a. Sala,Séptima Época, volumen 43, Cuarta Parte, p. 69.
VI. CONCLUSIÓN
Como hemos visto, existen diversas formas de tratar a las rentas dela sociedad conyugal, la doctrina ha propuesto una serie de procedimien-

EL NÚCLEO FAMILIAR ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO 323
tos tendientes a lograr un tratamiento fiscal más equitativo de la fami-lia. Con miras al logro de dicho objetivo, se han planteado innumerablessoluciones, incluso algunas opuestas entre sí.
Lo cierto es que cada país debería aplicar el mecanismo más ade-cuado al sistema fiscal en vigencia y a las características de la unidadfamiliar en tales sociedades.
Debemos tener en cuenta que la satisfacción de necesidades per-sonales afecta a la renta disponible de los contribuyentes y conse-cuentemente reduce su bienestar, fundamentalmente cuando estos últi-mos deben mantener a una familia. Es por ello que resulta necesariocompensar tributariamente con una mejor carga impositiva esa dismi-nución de bienestar.

325
NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA:MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Nuria BELLOSO MARTÍN *
SUMARIO: I. Introducción. II. Otras formas de resolver los conflictos.III. La mediación familiar. IV. La mediación familiar en Latino-
américa. V. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
Estamos ante una nueva cultura de la pacificación social e interpersonal.La postmodernidad, la globalización y otras diversas corrientes y acon-tecimientos actuales han puesto de manifiesto la necesidad de buscar unaconcepción renovada del tratamiento y resolución de los conflictos. Hayun nuevo paradigma de relación y comunicación intra e interpersonal yde gestión de las diferencias y divergencias. Frente a la resolución deconflictos “tradicional” —la administración de justicia a través del pro-ceso—, promovido por el Estado moderno, se alza este nuevo movi-miento de los sistemas autocompositivos del conflicto. Diversos factoreshan permitido poner de relieve las carencias y la inefectividad de unsistema heterocompositivo, que no consigue resolver, a plena satisfac-ción de las partes en disputa, los diversos conflictos que surgen en lasociedad (empresariales, laborales, de consumo, penales, de conviven-cia, interculturales y, principalmente, familiares). Una nueva sensibi-lidad ciudadana impone la búsqueda de nuevos sistemas de resolucióny de gestión de divergencias conforme a un verdadero criterio de efi-ciencia y eficacia. La sociedad civil reclama un mayor protagonismo en
* Profesora titular en la Universidad de Burgos, España.

NURIA BELLOSO MARTÍN326
todos los ámbitos y esto tiene su reflejo en la gestión de los conflictos.La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, permitiránhacer posible otro tipo de “justicia” no sustitutiva sino complementariade la que llevan a cabo los órganos judiciales.
En cierto tipo de conflictos la aplicación de la mediación resultaespecialmente aconsejable, como es en el caso de los conflictos fami-liares: casos de separaciones, divorcios, temas de menores, conflictosen definitiva que tengan su raíz en el marco de la familia. El mediadorayuda a las partes a que gestionen su conflicto y propongan la solu-ción más adecuada al problema. El mediador no decide, no impone ladecisión, sino que son los propios protagonistas del conflicto quienesdeciden. La formación del mediador, a través de un curso especiali-zado que le habilite y le permita adquirir las técnicas adecuadas, revisteuna gran importancia.
La familia está experimentando actualmente un importante procesode transformación. Este fenómeno no se circunscribe únicamente al ám-bito europeo sino que es generalizado, derivado posiblemente de la pro-pia globalización en la que nos vemos inmersos. Los países de Centro-américa y de América del Sur comparten también estas mutaciones enel núcleo familiar que acaban haciendo imprescindible una reflexión seriasobre los nuevos problemas que pueden surgir en el ámbito de la familiay que reclaman una solución y ayuda por parte del derecho, que nopuede dejar de configurar el marco de seguridad jurídica que es nece-sario, más en un ámbito tan delicado como es el de las relaciones fami-liares, en las que los menores, las personas con discapacidad y las perso-nas mayores deben ser objeto preferente de atención y protección.
Cabe constatar que se ha pasado de una preocupación por lascuestiones relativas al normal funcionamiento de la familia a un interésmayor por el estudio de aquellas materias que se refieren a las solucionesposibles ante los conflictos familiares. Sabemos que la sociedad y elderecho tienen un ritmo de cambio diferente pues la sociedad evolucionamucho más rápidamente que el derecho. Y esto es lo que ha acaecidoen el tema de la crisis matrimonial.1 Estamos ante la configuración
1 Utilizamos esta acepción en un sentido amplio pues lo importante es el hechode haber convivido en pareja y tener o no hijos y no tanto el hecho de haber contraídomatrimonio.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 327
de nuevos patrones de familia: separación, divorcio, uniones de hecho,madres solteras con hijos, separados y divorciados con o sin hijos, pa-rejas de hecho, parejas del mismo sexo con o sin hijos, nuevas formasde filiación y parentesco, custodia compartida, adopción nacional e in-ternacional, violencia de género, y tantos otros que exigen una reflexiónpor parte de los legisladores para configurar un derecho que realmentede solución a las nuevas problemáticas que derivan de estas complejassituaciones actuales.
Algunos autores apuntan que, después de mucho meditar sobre elasunto, han llegado a la conclusión de que, comparándolos con dosdeportes, las parejas son de dos tipos: las parejas tipo “tenis” y lasparejas tipo “frescobol”. Las parejas tipo tenis son una fuente de rabiay resentimiento y siempre terminan mal. Las parejas de tipo frescobolson una fuente de alegría y tienen la oportunidad de perdurar en eltiempo. El tenis es un juego feroz. Su objetivo es derrotar al adversarioy su derrota es equivocarse. El frescobol guarda una gran similitud conel tenis: dos jugadores, dos raquetas y una bola. Sólo que, para que eljuego sea bueno, es preciso que ninguno de los dos pierda. Si la pelotallega medio torcida, los jugadores saben que no ha sido a propósito yhacen el mayor esfuerzo para devolverla, adecuadamente, en el lugardebido, para que el otro pueda cogerla. No existe adversario porque nohay ningún derrotado. La pelota viene a representar nuestras fanta-sías, irrealidades, sueños bajo la forma de palabras. Hablar e ir inter-cambiando sueño para aquí, sueño para allá… Pero hay parejas quejuegan con los sueños como si jugasen el tenis. Se quedan esperandoel momento adecuado para dar el corte. El tenis es así: se percibe elsueño del otro para destruirlo, arrebatarlo. El juego del frescobol esdiferente: el sueño del otro es un juguete que debe ser preservadopues ya se sabe que el sueño es una cosa delicada, de corazón. El buenoyente es aquel que, al hablar, abre espacios para que las pelotas delotro vuelen libres. Pelota va, pelota viene y crece el amor. Nadie ganapara que los dos ganen. Y se desea entonces que el otro viva siempre,eternamente, para que el juego nunca tenga fin.2
En ocasiones a la normativa legal le resulta difícil acomodarse alas circunstancias concretas de los conflictos que se presentan como es
2 Texto de Rubem Alves.

NURIA BELLOSO MARTÍN328
el caso de las relaciones familiares. No se puede utilizar un patrón-modelo que se ajuste a los diversos conflictos familiares aunque en ciertoscasos en los que las partes no consiguen o no quieren llegar a un acuerdono hay más remedio pues resulta más adecuada una solución indivi-dualizada a cada conflicto familiar que se presente, ya que cada con-flicto, por semejante que sea a otro, tendrá unos matices diferencia-dores. Y ciertamente, nadie mejor que las propias partes implicadas enel conflicto para intentar dar una solución al mismo. Son las parteslas que conocen la historia de todo su tiempo de convivencia juntos,los entresijos de su vida familiar.
Si las partes no han llegado a una situación de enfrentamientoexagerada, con odio o deseo de venganza hacia el otro, si continúanconservando una cierta capacidad de diálogo y de comunicación conel otro, entonces, debidamente ayudados por el mediador, elemento fun-damental en posibilitar y hacer fluida esa comunicación, podrán llegara ser capaces de “gestionar su conflicto”. La mediación en materia defamilia conlleva una serie de ventajas tanto para los cónyuges (es unrecurso voluntario, económico, breve, los acuerdos que se adoptan sue-len ser más duraderos, hay menos enfrentamientos) y para los hijos (alhaber menos hostilidad hay menos daño afectivo y patrimonial para loshijos, así como ausencia de miedo y de culpa) e incluso para la pro-pia administración de justicia (disminución de demandas, los conflictosfamiliares no se hacen públicos, etcétera).3
En España, la familia está constituyendo un foco central de aten-ción: la reforma de la ley del divorcio, las medidas de protección con-tra la violencia de género, la ley del matrimonio de parejas del mismosexo regulando la posibilidad de adoptar por los mismos y otras diversasmedidas legislativas que han propiciado numerosos debates y polémicasentre la clase política —llegando incluso algún partido político a pre-sentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional—y también entre la ciudadanía. La familia constituye uno de los pilaresbásicos de nuestra sociedad y está experimentando numerosas modifi-caciones, fruto de los cambios económicos, sociológicos y sexuales,propios del siglo XXI. Las opiniones están divididas: desde los que
3 Cfr. Barona Vilar, S., Solución extrajurisdiccional de conflictos. “AlternativeDispute Resolution” (ADR) y derecho procesal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999,pp. 180 y 182.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 329
acompañan los cambios con entusiasmo a aquellos otros que intentanrebelarse ante lo que consideran una deformación del concepto de fami-lia y de matrimonio.
Se han promulgado Leyes de Mediación Familiar en algunas comu-nidades autónomas españolas pero falta una legislación estatal sobremediación familiar que habría sido deseable para articular unas pautascomunes a seguir en el desarrollo de la mediación familiar.4 Una regu-lación estatal de Ley de Mediación Familiar con vigencia en todoel territorio nacional es pues una reivindicación pendiente.5 Enten-demos que resulta imprescindible una regulación de las relacionesentre el proceso de mediación y los tribunales. La mediación como“complementaria” de resolución de conflictos, implica que tribunalesy mediadores estén llamados a entenderse en aras de una adecuadacolaboración entre ambos que redunde en beneficio de las familias enprocesos de ruptura matrimonial. Consideramos que debería hacerse através de una ley de ámbito nacional, que permitiera una adecuadaregulación de cuestiones tales como las que se refieren a la posibili-
4 El actual ministro de justicia español ha justificado esta circunstancia durantela conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2004,apuntando que: “la mediación se corresponde con competencias que las comunidadesautónomas ejercen legítimamente… en sus ámbitos de atribución, de bienestar social, deprotección social y asistencia social… una institución que no debe tener su sede en elCódigo Civil… ya que estaríamos invadiendo competencias de las comunidades autó-nomas si regulásemos con esta ocasión el instituto de la mediación”.
5 Hasta ahora lo que existen son legislaciones particulares o autonómicas, comohemos advertido en páginas anteriores, tales como la de Cataluña, primera comunidadautónoma con una Ley de Mediación —Ley de Mediación Familiar de Cataluña, 1/2000,de 15 de marzo y Decreto 139/2002 de Desarrollo Reglamentario de la Ley 1/2001—.Se ha promulgado también la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónomade Galicia, Ley 4/2001, de 31 de mayo, en cuyo título preliminar se configura la insti-tución de la mediación Familiar como “una manifestación de una actividad de interéspúblico, promovida por la Junta de Galicia en razón de la indudable utilidad pública querepresenta para las familias y unidades de convivencia establecidas, particularmente, paralos hijos”. También hay que destacar la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora dela mediación familiar en el ámbito de la comunidad de Valencia, “como un procedimientoextrajudicial, sin atribuirle en ningún caso efectos procesales… se constituye como unrecurso complementario o alternativo a la vía judicial”. En 2003 se ha aprobado la Leyde Mediación Familiar en la comunidad de las Islas Canarias. Y, por último, en lacomunidad de Castilla y León, contamos con un Proyecto de Ley de Mediación Fami-liar, de la Conserjería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castillay León, que está actualmente está siendo objeto de discusión y reflexión (congresos,reuniones científicas) y que posiblemente, tras la preceptiva aprobación de los órganoscompetentes, verá la luz en enero de 2006.

NURIA BELLOSO MARTÍN330
dad de configurar una cláusula de mediación previa, pactada entre laspartes, frente a una demanda interpuesta, la posibilidad de interrumpirla prescripción al iniciar un proceso de mediación y que se determinaranclaramente los requisitos para ser mediador.6
Recientemente se ha creado en España, el Foro Español de Media-ción —del cual formamos parte—, que pretende integrar a representantesde las diversas comunidades autónomas que cuentan con una Ley deMediación Familiar o que ya están trabajando en la mediación fami-liar o en otro ámbito de mediación. Este foro viene a intentar colmarla laguna que hasta ahora existía pues prácticamente, cada comuni-dad autónoma contaba con una o varias asociaciones de mediaciónpero sin una perspectiva nacional. En el ámbito internacional, el ForumEuropeo de Mediación Familiar, creado en 1998, intenta ofrecer unmarco para el intercambio de experiencias y conocimientos entre loscentros de formación de los diversos países.
También sería conveniente una reforma del derecho procesal pararegular uniformemente los puntos donde la mediación y el procesojudicial puedan encontrarse: envío a la mediación por parte del jueza las partes (cuándo, cómo, en qué casos), presentación del acuerdo demediación en sede judicial, plazos de suspensión del proceso y otros.
La efectiva implementación de la mediación en la sociedad nece-sita también de la disponibilidad de los fondos públicos suficientes parasu implantación y aplicación. No basta con aumentar la oferta desdelos sectores públicos y privados sino que resulta imprescindible in-crementar la difusión de la mediación que, actualmente, sigue siendouna gran desconocida. Los ciudadanos no pueden demandar serviciosde mediación si no conocen su existencia y su finalidad. Sólo de esta
6 La ya citada Recomendación R (98)1 sobre mediación familiar recomienda a losgobiernos de los Estados miembros: “a) Introducir y promover la mediación familiar o,en su caso, reforzar la mediación familiar existente; b) Adoptar o fortalecer todas lasmedidas que se consideren necesarias con el fin de que se pongan en práctica los prin-cipios que se proponen para la promoción y el uso de la mediación familiar en tanto quemedio apropiado de resolución de conflictos familiares” (Véase a este respecto PalaoMoreno, G., “¿Hacia una armonización de la mediación familiar en Europa?, en CREA,2001, pp. 135-145). Aunque la Recomendación núm. (98)1 reconoce que la mediaciónfamiliar puede comprender, en un sentido amplio, “todas las controversias entre miem-bros de la misma familia, sean parientes por consanguinidad o afinidad”, la recomenda-ción se refiere fundamentalmente a la mediación familiar en los supuestos de separacióno divorcio, que es el ámbito en que internacionalmente se halla más consolidada.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 331
forma se pondrá incrementar la demanda de estos servicios. La divul-gación de la cultura de la mediación requiere de un esfuerzo y un com-promiso de todos los sectores implicados, desde la administración hastalos profesionales de la mediación.
A través de congresos internacionales de familia, como el que ahoranos ha permitido reunirnos en espacio de diálogo y estudio, acertada-mente promovido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-versidad Nacional Autónoma de México, se puede contribuir a crearun foro de discusión y reflexión imprescindible para que los juristas yoperadores jurídicos, así como otros muchos profesionales provenien-tes de otras áreas de formación junto con la sociedad civil, puedan cono-cer y decidir, de una forma pausada y con conocimiento del derechocomparado, las nuevas posibilidades legales que se vislumbran princi-palmente en un área como el de la familia. Las formas complemen-tarias de resolución de conflictos y, principalmente la mediación, se eri-gen como un instrumento valioso para que los conflictos familiares sepuedan gestionar de forma más flexible y autónoma por las propias par-tes implicadas.
No dudamos que la práctica de la mediación en ciertas áreas(comunitaria, escolar, laboral, familiar) sea ya una realidad en México.De hecho, casi coincidiendo con el Congreso de Familia en el que nosencontramos, se está desarrollando también en México —en la ciudadde Sonora— un congreso sobre mediación. Estos encuentros permi-tirán un estudio sosegado de la conveniencia o no de buscar otros caucespara gestionar los conflictos. Y, principalmente, de qué procedimiento aseguir y cómo se debe desarrollar ese camino para construir nuevasformas de gestionar positivamente el conflicto y, en su caso, su posibleresolución.
El propósito que nosotros nos proponemos con esta exposiciónes modesto. Nos limitaremos en primer lugar a ofrecer unas reflexio-nes sobre la mediación y, principalmente, sobre la mediación fami-liar. Básicamente, queremos dejar constancia de la experiencia quehasta ahora, en el contexto español y europeo, tenemos sobre la me-diación. México, como una República compuesta por varios estadosfederados, debería plantearse la posibilidad de trabajar en un diseñode ley de mediación, de ámbito nacional a ser posible, para evitar el in-conveniente de que haya tantas leyes como estados federados existen

NURIA BELLOSO MARTÍN332
actualmente en México, superando así una de las grandes dificulta-des que en España tenemos: la existencia de varias leyes autonómi-cas de mediación familiar —una por cada comunidad Autónoma eslo que se prevé habrá en el futuro— que acaban produciendo descon-cierto y dificultad a la hora de ejercer la mediación por parte de losmediadores profesionales.
La justicia alternativa ha sido una característica común a los paí-ses latinoamericanos, tal vez conveniente en una época en la que elderecho era creado por los intereses de unos grupos privilegiados. Ahora,con sistemas democráticos, con principios básicos como el estado dederecho, el principio de legalidad y la separación de poderes, la socie-dad civil debe recuperar su protagonismo y la mediación es un caucepropicio para ello.
En segundo lugar, en nuestra exposición presentamos algunas delas experiencias de la mediación en algunos países latinoamericanos,como es el caso de Argentina, Colombia y Brasil, donde la práctica dela mediación está bastante extendida. Confiamos en que, en breve plazo,podamos ya ofrecer unas reflexiones sobre el avance de la mediaciónen México, pero eso sí, sin que México esté condicionado por la urgen-cia de una legislación apresurada para contar también con el institutode la mediación. Las prisas nunca han sido buenas a la hora de legislar.La reflexión prudente sobre las áreas en las que se puede trabajar lamediación, el tipo de profesionales que pueden formarse como media-dores, la importancia de configurar la mediación como una vía efec-tivamente autocompositiva de resolución de conflictos y otros muchosaspectos, precisan de estudio serio y riguroso y de un conocimiento dela experiencia de otros países que ya trabajan con la mediación, paraevitar errores o superar dificultades que en otros marcos geográficos sehan cometido.
II. OTRAS FORMAS DE RESOLVER LOS CONFLICTOS
La mediación posee una larga historia en casi todas las culturas delmundo. Judíos, cristianos, budistas, hindúes, islámicos y muchas cultu-ras indígenas tienen todas una extensa y efectiva tradición en esta prác-tica. Comunidades judías en los tiempos bíblicos utilizaban la media-

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 333
ción —que era practicada por líderes religiosos y políticos— para resol-ver diferencias civiles y religiosas. La tradición judía de resolución deconflictos influyó en las emergentes comunidades cristianas, que veíanen Cristo al mediador supremo, interpuesto entre Dios y el hombre (ITimo-teo, 2:5-6). Hasta el Renacimiento, la Iglesia católica y la Iglesiaortodoxa en el Mediterráneo occidental eran probablemente las organi-zaciones centrales de mediación y resolución de conflictos en la sociedadoccidental. El clero mediaba disputas de familia, casos criminales y con-flictos diplomáticos entre la nobleza.
La práctica moderna de la mediación se expandió mundial-mente, principalmente en los últimos veinticinco años. Ese crecimientose debe básicamente a la expansión de las aspiraciones por la partici-pación democrática en todos los niveles sociales y políticos, la creenciade que todos los individuos tienen derecho de participar y tener controlsobre las decisiones que afectan a su vida y a una apelación por unamayor tolerancia y respeto por la diversidad. La ideología que subyacea la práctica de la mediación es contraria a las manipulaciones autori-tarias y profundamente democrática; contraria a la simplificación quemasifica y enfocada a la valorización de lo especial, original y único decada individuo; contraria a la crítica, a la descalificación y desvaloriza-ción del que es o piensa diferente y legitimadora de lo humano, lo com-plejo y lo sutil. Es contraria a la importación de soluciones prefabri-cadas estándares y enfocada al diseño de acuerdos a medida en cadacaso y en cada lugar; contraria a las soluciones definitivas y para siem-pre —imaginadas por unos pocos— y a favor de procesos inclusivos yparticipativos paso a paso.7
7 Algunos de los conceptos de la disciplina de la psicología social son fundamen-tales para entender cómo se pueden resolver los conflictos pacíficamente. Los estudiosde Kurt Lewin (1931, 1935) dieron lugar a algunos de los primeros conceptos aplicadosa la comprensión de los conflictos: sistemas de tensión, fuerzas conductivas y restrictivas,niveles de aspiración, esferas de poder e interdependencia, crearon un nuevo vocabulariopara el estudio de los conflictos y de las ideas de cooperación y competición.
Otra vertiente de la psicología social que también ha supuesto una contribuciónnotable al estudio de la resolución de conflictos fue la llamada Teoría de los Juegos(Game Theory), desarrollada por Von Neumann y Morgnstern en 1944. Esta teoría teníacomo objetivo expresar en términos matemáticos el problema de los conflictos de interés,pero su mayor contribución fue enfatizar la interdependencia de intereses entre las partesen conflicto. Esta teoría fue la primera en admitir que el destino de las personas (inclu-sive su desgracia) es tejido conjuntamente.
En líneas generales, las investigaciones actuales de la psicología social, en estecampo, se concentran básicamente en ocho cuestiones: 1. ¿Cuáles son las condiciones

NURIA BELLOSO MARTÍN334
La utilización de medios alternativos a la vía jurisdiccional puedejustificarse desde diferentes ópticas. La posición liberal, que plantea suspretensiones desde la órbita de la libertad de elección del medio ade-cuado para casos concretos, considera que estos cauces constituyen unabanico de posibilidades en ese ejercicio de libertad de elección. Quie-nes defienden una óptica del papel socializador del Estado, entendiendoque es al Estado al que corresponde el ejercicio de la tutela efectivade los ciudadanos, no se oponen a que se reconozca una pluralidad demedios para alcanzar la citada protección, si bien será el Estado el quedelimitará y regulará estos medios, así como la posibilidad de acudir aestos cauces de forma voluntaria u obligatoria, con carácter previo alproceso o bien otorgándoles un carácter intra o post procesal.
La utilización de las técnicas de resolución de conflictos alterna-tivas al Poder Judicial —conocidas como ADR, terminología que derivade su denominación en inglés, Alternative Dispute Resolution— es cadavez mayor.8 En el derecho extranjero es paradigma esencial en el movi-
que proporcionan un proceso constructivo (donde las partes puedan llegar conjuntamentea una solución que sea positiva para ambas) o destructivo en la resolución de conflictos?2. ¿Cuáles son las circunstancias estratégicas y tácticas que llevan a una persona a salirmejor parada que otra en una situación de conflicto? 3. ¿Qué determina la naturaleza delacuerdo entre las partes en conflicto, si ellas mismas tienen las condiciones de hacerlo?¿Cuál es, por ejemplo, la noción de justicia que las partes poseen? 4. ¿Cómo puedenser utilizadas terceras partes para evitar que los conflictos se conviertan en destructi-vos o para ayudar a los mediadores a conducir constructivamente su conflicto? 5. ¿Cómose pueden educar a las personas para que resuelvan sus conflictos constructivamente?6. Cómo intervenir en conflictos profundos (intractable conflicts), que ya tomaron unaforma destructiva y violenta? 7. ¿Por qué conflictos étnicos, religiosos y de identidad fre-cuentemente se convierten en destructivos y profundos? 8. ¿Son relevantes y útiles paraotras culturas las teorías e ideas sobre la resolución de conflictos que fueron desarrolla-das principalmente en Estados Unidos y en Europa?
8 Aunque solemos utilizar la traducción literal de la terminología anglosajona—ADR—, hay que dejar constancia de que preferimos calificarlas de formas “complemen-tarias” de resolución de conflictos y no de formas “alternativas” pues no se trata de susti-tuir a la administración de justicia ni al proceso sino de complementarlo.
Sostenemos que se trata de formas “complementarias” de resolución de conflictosy no “alternativas” porque los diversos acuerdos a los que lleguen las partes implicadaspara solucionar sus conflictos no pueden ser contra legem. Es decir, los acuerdos alcan-zados, bien sea en la conciliación, en la negociación o en la mediación, deben cumpliruna serie de requisitos establecidos por la ley dentro del marco legal. Y si es el propioordenamiento jurídico el que facilita ese entendimiento y complementariedad entre diver-sas formas de resolver los conflictos —como es el caso de la conciliación previa al pro-ceso o de las diversas leyes autonómicas de mediación familiar— hay que felicitarsepor ese logro.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 335
miento de búsqueda de formas o mecanismos alternativos de resolu-ción de conflictos el sistema anglosajón. La ideología que subyace en losEstados Unidos, cuna del sistema de derecho anglosajón, basado noen la ley sino en la actividad judicial y en la jurisprudencia, creaba unclima propenso para ser el caldo de cultivo de estas ADR. Algunos ubi-can los orígenes en el movimiento del Critical Legal Studies. Estemovimiento, nacido en la Universidad de Harvard, defendía el rea-lismo jurídico y luchaba con el sistema jurídico estatalmente configu-rado. De ahí el interés que se produjo, desde diversos ámbitos, porla propuesta de “mecanismos que intentan resolver disputas, princi-palmente al margen de los tribunales o mediante medios no judiciales”.9
Las vías alternativas-complementarias de resolución de conflictospueden sistematizarse en dos grandes opciones: la vía autocomposi-tiva y la vía heterocompositiva. Las vías autocompositivas son aquellasque se caracterizan porque son las propias partes, auxiliadas, ayuda-das o motivadas o no por un tercero, las que protagonizan el acuerdo.No se someten a un tercero para que éste resuelva sino que son laspropias partes las que determinan la solución al conflicto, limitándoseel tercero mediador a aproximar a las partes en el acuerdo pero nuncahasta el punto de imponerles la solución. Se trata de que las partesintenten resolver el conflicto pendiente con el otro mediante la accióndirecta, en lugar de servirse de la acción dirigida hacia el Estado a tra-vés del proceso. Es cierto que al Estado le conviene aprovechar estasfórmulas para liberar a los tribunales del exceso de trabajo pero siem-pre y cuando no constituyan un peligro para la paz social.10
En este trabajo, utilizaremos indistintamente el calificativo de “alternativas” y“complementarias”.
9 Entre las formas alternativas de resolución de conflictos se encuentra el arbi-traje. Pero este instituto no va a ser objeto de estudio porque se trata de una de las formasheterocompositivas de resolución de conflictos —es un tercero, el árbitro, quien deci-de—. En esta exposición vamos a ocuparnos únicamente de las formas autocompositi-vas de resolución de conflictos —son las propias partes las que, ayudadas o no por untercero, encuentran una solución a su conflicto—.
10 L. Schvarstein expone unas reflexiones, en forma de proposiciones, sobre lamediación: 1. La comunidad es el ámbito privilegiado para la utilización de la media-ción como técnica para conducir disputas: son los miembros de la comunidad, sobre labase de sus intereses, quienes pueden establecer un contexto de interpretación que facilitelas significaciones comunes. Es su necesidad compartida de una convivencia plena ysaludable lo que debe promover una actitud de cooperación como base para la conduc-ción de disputas; 2. La mediación, como proceso de educación informal, tiene un altí-

NURIA BELLOSO MARTÍN336
La heterocomposición hace referencia a aquellos sistemas de so-lución de conflictos, sean de carácter público ( jurisdicción) o sean decarácter privado (arbitraje), en los que un tercero da la solución a laspartes, las cuales se limitan a realizar las alegaciones que conside-ran oportunas y desarrollan los medios de prueba pertinentes para ladefensa de sus respectivas posiciones.
Estos métodos ofrecen pues unas claras ventajas: sus resultadosson más rápidos porque el tercero neutro, sea árbitro, conciliador o me-diador, puede ayudar a llegar a un resultado antes de que el procesoprogrese o incluso se inicie. Se caracterizan por la confidencialidad de
simo potencial educativo: basta que el lector se imagine a sí mismo teniendo que tomarturnos para hablar (sin interrupciones), identificar objetivos, recursos, necesidades, ana-lizar opciones y tomar decisiones, redactar acuerdos, reflexionar en equipo. Son con-ductas que no asumimos con facilidad en nuestra vida cotidiana, y la participación enla mediación, desde cualquier de los roles, las desarrolla y las favorece; 3. La resoluciónde disputas en el ámbito del Poder Judicial suele ser una conducta moral. La opciónpor la mediación fuera de dicho ámbito es una conducta ética: el sujeto moral debeajustarse a una ley preexistente, mientras que el sujeto ético se constituye sólo por surelación con la ley a la que se adhiere. La moral remite a la ley y a la organización socialen la que cada uno se desenvuelve, mentras que la ética es asunto entre cada uno y losdemás, haciendo del sujeto un actor con plenas facultades; 4. La mediación no es unaprivatización de la justicia: la manera como intentamos resolver nuestras disputas enel ámbito público del Poder Judicial constituye, paradójicamente, una privatización delas mismas. Estamos allí privados del conocimiento de las reglas del juego, de las alter-nativas a nuestro alcance, del contacto con nuestros oponentes y con los jueces que debenresolver sobre nuestras diferencias y, muchas veces, de la confianza de nuestros abogadosque parecen pleitear en beneficio propio (baste recordar El proceso, de F. Kafka); 5. Lamediación, como técnica, no es una panacea universal: la mediación no deja de ser unatécnica limitada por el contexto en el que se utiliza. La mediación, además, no es valora-tivamente neutral. Los valores que la sostienen y la concepción de sujeto de la quees portadora, hacen que sea imposible de aplicar en contextos que no sean congruentes.En contextos rígidos, autoritarios, cerrados, opacos en cuanto a la información e inten-ciones, donde priman las interacciones estratégicas destinadas a sacar ventaja respectode los demás, es difícil generar el contexto adecuado de aplicación de la mediación;6. Las organizaciones que se estructuran jerárquicamente no constituyen ámbitos pro-picios para la utilización de la mediación: las organizaciones jerárquicas determinanconversaciones verticalales superior-subordinado, en un marco de responsabilidadesexigibles. Aun cuando se den conversaciones horizontales entre colegas de la misma ode distintas áreas, lo que en ellas sucede no puede dejar de interpretarse en el marco derendición de cuentas que cada uno de los participantes debe a su jefe. En la mediación,siempre la inclusión de un tercero crea un nuevo sistema, siendo este nuevo sistema dife-rente del que existía antes de su inclusión. Es esto lo que se pretende con la mediación:crear un sistema distinto entre las partes en conflicto para ayudarles a gestionar susdiferencias. Prólogo a Suares, M., Mediación, conducción de disputas, comunicación ytécnicas, 4a. reimp., Buenos Aires-Barcelona-México, Paidós, 2004, pp. 21-32.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 337
sus procedimientos, pues a diferencia de los judiciales, no son públi-cos sino secretos. Son también “informales”, dado que los pocos pro-cedimientos existentes revisten escaso formalismo; son flexibles, yaque las soluciones no se encuentran prefijadas en la ley y se tienela facultad de hacer justicia en cada caso según las peculiaridades.Son económicos, pues no se pueden comparar sus costes a los de li-tigar siguiendo un sistema formal, como el judicial. Son más justosen las decisiones, pues la resolución depende de lo que las partesacuerden.
Sin embargo, estos mecanismos han sido también objeto de durascríticas, tales como: el desequilibrio de poder entre las partes pues la ma-yoría de los conflictos abarcan personas con posición económica dife-rente, lo que acaba por influir en la parte con menor poder por faltade recursos; también, el problema de representación pues a vecesestos mecanismos presuponen individuos actuando por sí mismos yotros mediante abogados o representantes, e incluso grupos y organi-zaciones firman acuerdos que no son los que mejor atenderían los in-tereses de sus clientes, subordinados, etcétera; también, la falta de fun-damento por la actuación judicial posterior que, según los críticos, losque creen en la resolución alternativa, minimizan el juicio a un remedioy erróneamente consideran que el acuerdo realizado por las partes es unsustituto de la sentencia poniendo fin al proceso. Así, cuando las par-tes solicitaran alguna modificación, el juez estará limitado por los pactosde las decisiones ya firmadas. De igual manera, los medios extrajudi-ciales no serían adecuados para tratar conflictos que suscitan cuestionesde principio o que envuelven valores básicos y cuya resolución excluyecualquier tipo de transacción.
Aunque nuestro sistema de justicia fuese más eficaz, la obligaciónde los tribunales y otros foros tradicionales de tener que pronunciarsesobre lo justo y lo injusto, y de designar vencedores y perdedores, des-truye necesariamente cualquier relación previa entre las personas invo-lucradas. Tanto si las partes son un marido que se quiere divorciar de suesposa y tiene que continuar con ella compartiendo la custodia de loshijos, o empresas que desean conservar sus clientes y proveedores, otrabajadores que quieren mantener sus puestos de trabajo, es prácti-camente imposible que las personas, que en su día tuvieron una con-

NURIA BELLOSO MARTÍN338
frontación en una sala del juzgado, conserven luego sus relaciones. Talvez el éxito de las ADR haya que buscarlo en que las partes en con-flicto pueden adoptar el “papel de juez”,11 de tal forma que desde losvecinos enfrentados a los directores de empresas, todos se sienten satis-fechos al desempeñar un papel activo en la solución de sus propiosconflictos o en los de otros.
Las decisiones que toman conjuntamente todas las partes afectadaspueden adaptarse a la medida de las necesidades de cada una de ellas.Por ejemplo, es más factible que las medidas relativas al cuidado de loshijos que determinan los padres que se van a divorciar reflejen mejorlas preferencias de los mismos, que las fijadas por el juez o por los abo-gados de las partes. En definitiva, las partes afectadas por el conflicto,debidamente ayudadas por un tercero, tienen más posibilidades de en-contrar una solución eficaz que si la propone un extraño. Además deque también ayuda a conservar una relación de continuidad entre laspartes, lo que sería más difícil si se acaba en una batalla judicial. Y, comoúltima ventaja, hay que apuntar que las personas que llegan a un acuerdopor sí mismas son más propensas a cumplirlo que cuando lo dicte unjuez. El cumplimiento de estos acuerdos afecta a una amplia gama depersonas y da origen a numerosos problemas: desde los padres que seniegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos, hasta las compañíascuyos productos contaminan el medio ambiente.
Las técnicas de ADR principales son tres, la negociación, la con-ciliación y la mediación. No es nuestra intención insistir en este trabajoen las diferencias de cada una de ellas y sus características. Vamos alimitarnos únicamente a la mediación.12 Para ello, partimos de un con-
11 Precisamente, este “papel de juez” es criticado por parte de algunos miembrosde la administración de justicia. Critican, por ejemplo, si nos referimos a la mediación,que el mediador sea una especie de “juez a la carta”, de forma que si las partes mediadasno están satisfechas, pueden desistir de ese mediador y buscar otro. Rechazamos esteplanteamiento porque implica no conocer realmente el concepto y la finalidad y fun-ciones de las formas autocompositivas de resolución de conflictos.
12 Los principios o características de la mediación son la voluntariedad, la impar-cialidad-neutralidad, la cofidencialidad, el carácter personalísimo, la autocomposición—protagonismo de las partes— y el principio de buena fe.
En este estudio no abordamos el concepto y las características de la mediación sinoque nos limitamos a presentar algunas experiencias de mediación familiar en el ámbitodel derecho comparado. Para una mayor información sobre las características o prin-cipios de la mediación, véase Sastre Peláez, A., “Principios generales y definición

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 339
cepto de mediación que podría ser el siguiente: la mediación es unaforma de gestionar el conflicto a través de un mediador que ayuda a laspartes enfrentadas a identificar los puntos de conflicto y a buscarlas posibles vías de solución. El mediador no puede imponer la solu-ción a las partes. Se debe limitar a facilitar el diálogo y la discusión einstar a las partes a conciliar sus intereses. La relación entre las par-tes es planteada en términos de cooperación, con una proyección en elfuturo y con un resultado en el cual todos ganan.13
Sería deseable que los jueces, funcionarios, mediadores, psicólo-gos, trabajadores sociales, educadores sociales y abogados, así como losdemás actores encargados de hacer que el sistema funcione y se conso-lide, pudieran mirar las situaciones que se les presentan a su intervencióncon los ojos de la mediación. Esto es, con la conciencia de que aquí hayun campo de actividad nuevo que se está consolidando y que está toman-do forma, que permite que las personas utilicen una manera distinta yno competitiva de buscar la solución de sus problemas. Que tomen con-ciencia de que el objetivo de resolver las disputas a través del consensose merece, al menos, un esfuerzo y una inversión de recursos de lasociedad, proporcional al que se invierte en otros métodos de resoluciónde conflictos interpersonales, comunitarios o sociales no basados en elconsenso (como los enfrentamientos sociales violentos, la guerra o lapelea judicial).
de la mediación familiar: su reflejo en la legislación autonómica”, La ley, núm. 5478,8-2-2002, p. 5.
13 Destacamos otra de las diversas definiciones de la mediación que han formu-lado los estudiosos de ese campo: “La mediación supone el uso de una tercera parteneutral para ayudar a los contendientes a llegar a un acuerdo consensuado tanto enasuntos civiles como criminales”. La mediación difiere del arbitraje y de la adjudi-cación —proceso—, en los que el oficial judicial determina el acuerdo. Grover Duffy,K., “Introducción a los programas de mediación comunitaria: pasado, presente y futuro”,en Grover, K.; Grosch, Duffy, J. W. y Olczak, P. V. (coords), La mediación y sus con-textos de aplicación. Una introducción para profesionales e investigadores, trad. deGaroz, Ma. A., Barcelona, Paidós, 1996, p. 63.
Hemos destacado algunas de las principales ventajas que ofrece la mediación comoforma alternativa de gestionar los conflictos. Pero también es cierto que no puede aplicar-se a cualquier tipo de conflicto. Por ejemplo, cuando se aprecie que no hay un equilibrioentre las dos partes enfrentadas (por ejemplo, en el caso de una mediación entre unapareja, si se observa que hay malos tratos a la mujer, o una situación de desequilibrioemocional de alguna de las dos partes, etcétera.) Por ello, la mediación, en algunos casosconcretos y según qué circunstancias, puede no resultar aconsejable.

NURIA BELLOSO MARTÍN340
Las formas alternativas de gestionar los conflictos están adquirien-do nuevo protagonismo.14 La “educación para la paz” 15 está comenzandoa dar sus frutos. Pero el hecho de que la paz signifique la ausencia detodo tipo de violencia no quiere decir que no puedan existir conflictos.La paz niega la violencia, no así los conflictos que forman parte de lavida.16 Es más, a través de los conflictos que surgen a lo largo del desa-rrollo de nuestra vida, de cómo nos enfrentamos a ellos y los superamos,vamos creciendo. El conflicto no es malo en sí, lo malo en muchas oca-siones es la forma en que pretendemos resolverlos (con violencia, conautoridad, por la fuerza, aprovechándonos de nuestra superioridadcon respecto a la otra parte, buscando la eliminación del adversario).El conflicto, como las crisis, es consustancial al ser humano. La dificul-tad estriba en que el conflicto es un fenómeno multidimensional querequiere ser explicado desde una perspectiva multidisciplinar. Resultanecesario diferenciar la agresión o cualquier respuesta violenta de inter-vención en un conflicto, del propio conflicto.
Tanto por la propia dinámica del conflicto como por las repercu-siones pedagógicas que ello trae consigo, debe destacarse la especialimportancia de la percepción de los protagonistas tanto en la génesisdel conflicto como en su desarrollo, hasta el punto de que “regular oresolver un conflicto supone a menudo clarificar las percepciones yhacerlas comprensibles a los ojos de ambas partes”.17 En definitiva,
14 Véase nuestro trabajo, Otros cauces para el Derecho: formas alternativas deresolución de conflictos, en “Los nuevos horizontes de la filosofía del derecho. Librohomenaje al profesor Luis García San Miguel”, V. Zapatero (ed.), Universidad de Alcaláde Henares, 2002, pp. 55-92. También, en lengua italiana, “Altre strade peri il diritto:forme alternative di risoluzione di conflitti”, Annali del Seminario Giuridico, Universitádi Catania, Giuffré Editore, 2000-2001, vol. II, pp. 347-385.
15 Sobre esta temática véase el interesante libro de Jares, X. R., Educación parala paz. Su teoría y su práctica, 2a. ed., Madrid, Editorial Popular, 1999.
16 Op. cit., nota 15, pp. 106 y 107.17 Hay que tener cuidado con los falsos conflictos, es decir, aquellos conflictos que
se generan no por causas objetivas —intereses ideológicos, económicos, educativos—sino por un problema de percepción o de mala comunicación principalmente.
Xesús R. Jares, para ejemplificar un falso conflicto, cita el cuento de David Mckee,Los dos monstruos, Madrid, Espasa Calpe, 1987, pp. 112-113.
El libro narra la historia de dos monstruos que viven cada uno a un lado de lamontaña que los separa, mirando uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Los dos mons-truos nunca se han visto y se hablan a través de un agujero que hay en la montaña quelos separa. El supuesto conflicto surge cuando uno de los monstruos le comunica al otro:“¿Has visto que bonito? El día se marcha”. A lo que el otro contesta: “¿Que el día se

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 341
hay que resaltar la educabilidad del ser humano, y en esta renovadaeducación para la paz, las nuevas formas de gestionar los conflictospueden desempeñar un papel fundamental.
La negociación, la conciliación y la mediación no niegan que elconflicto existe. Lo que pretenden es ayudar a las partes enfrentadas aponer los medios adecuados y a enfatizar las estrategias de resoluciónpacífica y creativa del mismo. La clave no está en la eliminación del con-flicto sino en su regulación y resolución de forma justa y no violenta.Hay pues que aprender y practicar unos métodos, no de eliminar el con-flicto sino de regularlo y encauzarlo hacia resultados provechosos. Lastécnicas de ADR trabajan con el conflicto para de ahí obtener un cambio.Se trabaja con el “conflictograma” que enfrenta a las partes —porquesigue un determinado proceso con subidas y bajadas de intensidad,con sus momentos de inflexión—, y este “cuadro” es común, pueslo mismo se ajusta a un conflicto entre vecinos, que a un conflictoentre trabajador y empresario que a un conflicto familiar entre los doscónyuges.
A pesar de la tendencia común a utilizar indistintamente la pala-bra mediación, arbitraje, e incluso negociación, o a recurrir al términoglobal “ADR”, más reciente, cada una de estas técnicas representa unmétodo distinto para tratar el conflicto. Cuando la gente se decide asolucionar sus conflictos, el método más utilizado es el de la negocia-ción, en el que las partes intentan solucionar sus diferencias perso-nalmente. Conforme van recurriendo a vías de solución más elabo-radas, empiezan a intervenir terceras personas en el proceso, como en el
marcha?, ¡querrás decir que la noche está llegando, tonto!”. A partir de entonces seenzarzan en un proceso de violencia —violencia verbal en este primer estadio— cadavez con mayores insultos y posteriormente prosigue la escala de violencia lanzándosetrozos de la montaña, que poco a poco se va desintegrando —violencia ambiental—,aunque la mala puntería de ambos hace que no se hayan llegado a dar con los pedrus-cos. Cuando por último agarra cada uno la última roca que quedaba de la montaña losdos monstruos se ven por primera vez, precisamente cuando empezaba una nueva puestade sol. Y el primer monstruo, sorprendido, dice “¡Increíble!, ahí llega la noche. Teníasrazón”. “Asombroso —dice el segundo monstruo—, tenías razón, es que el día se va”.Y se reunieron en medio del desastre que habían organizado y contemplaron juntos lallegada de la noche y la marcha del día.
En el análisis de este falso conflicto, hay que tener presente el papel que juegala montaña como contexto que imposibilita una buena comunicación que, junto con sudiferente percepción e incapacidad para mirar desde la perspectiva del otro, precipitanla aparición del conflicto.

NURIA BELLOSO MARTÍN342
caso de la mediación, o en el caso de técnicas mixtas. Cuanto más seincrementa la participación de un tercero, tanto más poder ceden laspartes para solucionar sus conflictos. La cesión de poder alcanza sumáximo nivel cuando las partes se someten a un veredicto, en el quelos terceros toman decisiones vinculantes para las partes.18
Estos medios no jurisdiccionales de resolución de conflictos enocasiones son complementarios, sucesivos o previos a la vía jurisdiccio-nal, pero no puede olvidarse que también constituyen vías alternativas.Como advierte S. Barona Vilar, cuando se llega a un acuerdo y el pro-ceso ya había comenzado implica una terminación anormal del procesobasado en el principio dispositivo que rige la autonomía de la voluntad.En este sentido, las formas anormales de terminación del proceso sonmedios a través de los cuales se produce una alternativa al desarrolloíntegro del proceso; por ejemplo, basta pensar en el desistimiento, larenuncia, el allanamiento, la transacción y la caducidad, con efectosprocesales, ya sea por voluntad de una de las partes, que hace dejaciónde la pretensión o del proceso, bien por voluntad de ambas que dejantranscurrir el tiempo sin actividad alguna o porque deciden llegar a unacuerdo.19
En las formas tradicionales de resolución de conflictos y en el arbi-traje se decide conforme a ley, en la mediación se resuelve o se trans-forma el conflicto recurriendo a su reconstrucción simbólica. Cuando sedecide judicialmente se consideran normativamente los efectos; de estemodo, el conflicto puede quedar hibernando, volviéndose más grave encualquier momento futuro. Solucionar un conflicto equivale a que laspartes implicadas han “creado” la solución y a nadie se le ha “impuesto”.
En un procedimiento contencioso, el juez decide una vez que laspartes han presentado las pruebas y los argumentos de sus pretensiones.Todo dentro de un ritual inflexible en que si se olvida algún dato es casiimposible corregir ese olvido. En las mediaciones los “olvidos” no re-sultan tan fatales como en la cultura tradicional del litigio. Ello es debidoa que las partes tienen en sus normas la posibilidad de resolver el con-flicto, pudiendo utilizar todos los mecanismos que consideren necesariospara poder elaborar, transformar o resolver sus desavenencias con el
18 Cfr. Singer, L. R., Resolución de conflictos. Técnicas de actuación en los ámbitosempresarial, familiar y legal, trad. Tausent, P., Barcelona, Paidós, 1996, pp. 31 y 32.
19 Cfr. op. cit., nota 3, pp. 196 y 197.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 343
otro. “No existe ningún juez que amenace a una de las partes con laextinción de la acción por no cumplir con un tiempo procesal, arbi-trario-unilateralmente declarado por el juez”.20
Entre las diversas formas complementarias de resolución de con-flictos vamos a prestar especial atención a la mediación y, entre los posi-bles campos susceptibles de trabajar con la mediación, al ámbito de lafamilia, a la mediación familiar, por ser precisamente el ámbito en el queparece más factible aplicar las técnicas de mediación. Es también elámbito que ha comenzado a ser objeto de regulación legal en diversasComunidades Autónomas españolas.
III. LA MEDIACIÓN FAMILIAR
La mediación se presenta como una nueva instancia normativa,como una nueva posibilidad, un recurso educativo que propone la solu-ción a través de la negociación y del consenso, a pesar del disenso pre-vio. La mediación busca un lenguaje común entre las leyes que rigen lafamilia y las leyes del Código Civil. Con todo, reconocer el fracaso par-cial del sistema jurídico no significa escoger la mediación como solu-ción universal. La mediación familiar no puede ser presentada como lapanacea que nos va a permitir resolver los conflictos familiares rápiday satisfactoriamente. Es preciso una visión pluridisciplinar de las cues-tiones, que abarca una postura profesional de apertura, disposiciónpara intercambio, reciprocidad; en definitiva, una nueva mentalidad parahacer posible el conocimiento de la realidad desde otros ángulos. Latransdisciplinariedad también es imprescindible en el mediador, puestenemos valores, ideas y creencias distintas.
La mediación constituye un importante instrumento para la pazaplicada, en este caso, a los conflictos de familia. La cada vez mayordesvinculación de patrones religiosos, morales, culturales y legales, yla menor presión social sobre ciertos aspectos de la vida en familia(la estabilidad de los matrimonios y la obediencia de los hijos a lospadres, entre otros) ha dado lugar a la aparición de nuevos conflictosfamiliares, agravando los tradicionales. A ello hay que añadir que la
20 Warat, L. A., O oficio do mediador, Florianópolis, Habitus Editora, 2001,vol. I, p. 12.

NURIA BELLOSO MARTÍN344
intervención de autoridades extra familiares (como la del juez) no resuel-ve, en la mayoría de los casos, los conflictos satisfactoriamente paraambas partes.
Existe el convencimiento de que, a pesar de los conflictos, losvínculos permanecen y deben ser conservados y, si es posible, enri-quecidos. Esta es la tarea del mediador: crear el contexto para quelas conversaciones puedan desenvolverse y, eventualmente, fructifiquenlos entendimientos. No se trata de cambiar a nadie ni de que nadiesacrifique sus aspiraciones, sino de que éstas se compatibilicen en unplano superior, más rico y productivo, que permita la continuación delciclo vital de la familia. El papel del mediador debe ser modesto, sen-cillo, colaborador. Son las familias las que triunfan, no los mediadores.
Ofrecer un concepto de la mediación familiar no resulta una tareafácil. Primero porque son numerosas las definiciones que hasta la actua-lidad ha presentado la doctrina de la mediación, cada una de ellas re-saltando determinadas características, y resulta difícil decantarse poruna en concreto. En segundo lugar, porque intentar la construcciónde una propia definición resulta una tarea ardua. Son muchos los mati-ces que pueden introducirse en el concepto de mediación familiar quepueden desembocar en uno u otro concepto. Cierto es que la figuradel abogado y del mediador parecen estar próximas, pero no es lo mismouna y otra función. El mediador va a intentar que las partes vuelvana hacer las cosas como las hacían antes y que vuelvan a tomar decisio-nes como “siempre han hecho en el pasado, a saber, sentarse y tomaresas decisiones por sí mismos”.21
La mediación familiar y otras ADR se han venido desarrollando enEuropa en las tres últimas décadas. Sin embargo, los países europeos seencuentran en diferentes fases en cuanto a la existencia de una legis-lación y a la dotación de fondos públicos para la mediación familiar.En algunos Estados la mediación ha tenido un reconocimiento legislativoy se le ha ha vinculado a la aparición de una nueva profesión, la de me-diador. Pero en otros países, aún no ha obtenido un reconocimiento legaly no recibe apoyo estatal. Tal es el caso de Italia, Alemania y Portugal,que aún no cuentan con una Ley de Mediación Familiar; en cambio,Austria, Inglaterra y Gales, Francia, Malta, Noruega, Suecia y algunas
21 Marlow, L., Mediación familiar. Una práctica en busca de una teoría. Unanueva visión del derecho, Barcelona, Granica, 1999, p. 42.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 345
comunidades autónomas de España ya disponen de una Ley de Media-ción Familiar. La propia formación y ampliación de la Unión Europea,ahora a veinticinco países, demanda unas fórmulas que permitan superarla rigidez y complejidad de un conflicto familiar de carácter interna-cional en aras del establecimiento de unos acuerdos cooperativos yperdurables en el tiempo.
En 1998, el Comité de Expertos en Derecho de Familia del Consejode Europa llegó a la conclusión de que:
…la investigación en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelan-da indica que la mediación familiar se adapta mejor a la solución de losdelicados problemas emocionales que circundan los asuntos familiaresque mecanismos legales más formales. Llegar a acuerdos en mediaciónse ha revelado como un componente vital para establecer y mantenerrelaciones cooperativas entre los padres que se divorcian: reduce el con-flicto y estimula la continuación del contacto de los hijos con ambos pro-genitores (Recomendación núm. R (98)1, 21 de enero de 1998, párraf. 7).
Este comité de expertos subrayó la necesidad de una directivainternacional en mediación familiar y preparó unas recomendacionesque fueron adoptadas formalmente por el Comité de Ministros del Con-sejo de Europa en la citada recomendación:
Conscientes del hecho de que un cierto número de Estados tienen en pers-pectiva la puesta en marcha de la mediación familiar… convencidos dela necesidad de recurrir más a la mediación familiar… recomendamosa los gobiernos de los Estados miembros: I. Instituir o promover lamediación familiar, o, en su caso, reforzar la mediación familiar existente;II. Adoptar o reforzar todas las medidas que se juzguen necesarias paraasegurar la aplicación de los siguientes principios para la promoción y eluso de la mediación familiar como medio apropiado de resolución de losconflictos familiares.22
22 La recomendación define la mediación como un medio de resolver las dispu-tas familiares, particularmente aquéllas que se plantean durante el proceso de separacióny de divorcio, con los objetivos siguientes:
I. Promover los enfoques consensuales, reduciendo de ese modo el conflicto enel interés de todos los miembros de la familia.
II. Proteger el mayor interés y el bienestar de los niños en particular, alcanzandoarreglos apropiados sobre la custodia y las visitas.
III. Minimizar las consecuencias perjudiciales de la ruptura familiar y la disolu-ción matrimonial.

NURIA BELLOSO MARTÍN346
En cumplimiento de esta normativa, varias comunidades autóno-mas en España han promulgado una Ley de Mediación Familiar o estántrabajando en un Proyecto de Ley. Concretamente, Cataluña reguló lamediación familiar mediante la Ley de 15 de marzo de 2001 de media-ción familiar; Galicia desarrolló la mediación mediante la Ley de 31 demayo de 2001; la Comunidad Valenciana ha regulado la mediaciónmediante la ley de 26 de noviembre de 2001; y también la Ley de laComunidad Canaria de 8 de abril de 2003.23 En nuestra ComunidadAutónoma, de Castilla y León, se está ultimando el Proyecto de Leyde Mediación Familiar, que probablemente vea la luz en enero de 2006.Con todo, hay que subrayar la conveniencia de una Ley de mediación
IV. Apoyar la continuación de las relaciones entre los miembros familiares, sobretodo aquéllas entre los padres y sus hijos.
V. Reducir los costes económicos y sociales de la separación y el divorcio paralos implicados y los Estados.
23 Actualmente, son cuatro las leyes autonómicas vigentes sobre mediación fami-liar, de las que sólo dos cuentan con desarrollo reglamentario:
• La Ley 1/2001, de 15 de marzo de Cataluña y su Reglamento, decreto 139/2002,de 14 de mayo.
• La Ley 4/2001 de 31 de mayo de Galicia; y su Reglamento, el decreto 159/2003,de 31 de enero.
• La Ley 7/2001, de 26 de noviembre de Valencia.• La Ley 15/2003, de 8 de abril de Canarias, de la que se está tramitando en el
Parlamento canario una Proposición de Ley para su modificación.En otras comunidades autónomas se está trabajando con anteproyectos y proyec-
tos de ley: un Anteproyecto de Ley en Castilla-La Mancha; una vieja Proposición deLey Foral en Navarra, de 2000, y el Anteproyecto de Ley de Mediación general paraAndalucía. La Comunidad de Madrid está también trabajando en una Ley de MediaciónFamiliar. El Colegio de Abogados de Baleares ha enviado al gobierno un borrador deanteproyecto de ley para que se estudie la posibilidad de aprobar una ley en dicho terri-torio. Por consiguiente, la tendencia es la de que lleguemos a disponer de diecinueveleyes diferentes, una por comunidad autónoma.
Algunas leyes autonómicas de mediación familiar regulan sólo la actividad rea-lizada como servicio público (Cataluña) y otras contemplan toda la mediación familiar(Galicia, Valencia y Canarias). Efectivamente, la ley catalana sólo regula la mediaciónvoluntariamente iniciada por las partes y gratuita, para una o ambas partes, financiadacon fondos públicos, y la mediación iniciada por sugerencia del juez (sea o no gratuita).No contempla pues la mediación familiar privada (convencional y retribuida), aunquesí reconoce en su preámbulo la importancia de la actividad privada ya existente en elámbito asociativo (véase Prats Albentosa, L., (ed.), Legislación de mediación familiar,Madrid, Aranzadi-Thomson, 2003).
Véase también Cfr. Sánchez Durán, A. Ma., apéndice, “La regulación de la me-diación familiar en España: análisis comparativo de las leyes autonómicas”, en Parkinson,L., Mediación familiar. Teoría y práctica: principios y estrategias operativas, ed., espa-ñola a cargo de A. Ma. Sánchez Durán, Barcelona, Gedisa, 2005, pp. 331-346.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 347
familiar de ámbito nacional, que actuara como marco legislativo amplioen esta materia, pues el conflicto no se limita en ocasiones a una únicacomunidad autónoma, provocando problemas interpretativos. Asimis-mo, algunos aspectos —como por ejemplo, qué formación previa de-ben de tener los mediadores para poder ser tales— están reguladosde forma diversa en las distintas legislaciones autonómicas sobre media-ción familiar.
La Recomendación (98)1 no ofrece una verdadera definición dela mediación familiar, limitándose a fijar el campo de aplicación de lamediación. En los puntos a) y b) del primer principio establece quela mediación familiar trata del conjunto de litigios que pueden sucederentre los miembros de una misma familia, que están unidos por la san-gre o por el matrimonio y entre las personas que tienen o han tenido unasrelaciones familiares. En la Exposición de Motivos, en el punto 10, seofrece una aproximación a un concepto de mediación familiar: “Estarecomendación considera la mediación como un proceso en el cual untercero, el mediador, imparcial y neutral, asiste a las partes en la nego-ciación sobre las cuestiones objeto del litigio, con vistas a la obten-ción de acuerdos comunes”.24 Como acertadamente apunta J. M. LlopisGiner,25 de este texto pueden deducirse las claves para el concepto demediación: “proceso”, “tercero” y “ayudarles”.
En conclusión, la mediación se presenta como un proceso —pro-cedimiento con una serie de fases para el logro de un resultado— noregulado exhaustivamente —la ley establece sólo las grandes líneas
24 El informe del Consejo de Europa señalaba, en su párrafo, 15, que las dispu-tas familiares presentan unas características especiales que deben ser tenidas en cuentaen la mediación:
1. Normalmente hay relaciones interdependientes y duraderas. El proceso desolución del conflicto debe facilitar unas relaciones constructivas para el futuro ademásde permitir que se resuelvan las discrepancias actuales.
2. Por lo general, los conflictos familiares afectan a relaciones emocionales ypersonales en las que los sentimientos pueden exacerbar las dificultades, o enmascararla verdadera naturaleza de los conflictos. Se suele considerar conveniente que las partesy el mediador reconozcan y entiendan estos sentimientos.
3. Las disputas surgidas en el proceso de separación y divorcio tienen impactoen otros miembros de la familia, especialmente en los hijos, quienes pueden no ser in-cluidos directamente en el proceso de la mediación, pero cuyos intereses se consideransuperiores y por consiguiente relevantes para el proceso.
25 LLopis Giner, J. M., “La mediación: concepto y naturaleza”, Estudiossobre la Ley Valenciana de Mediación Familiar, Valencia, Práctica de Derecho, 2003,pp. 15 y 16.

NURIA BELLOSO MARTÍN348
generales de su desarrollo— para que sean las propias partes, ayu-dadas por el mediador, quienes establezcan el marco de desarrollopara decidir, acordar y cumplir. La mediación se inicia con un con-trato de mediación y termina con un acta de mediación, favorable o noal acuerdo, pero que pone fin al proceso. El cómo se desarrolle con-cretamente todo ese iter dependerá del mediador y de las partesen conflicto. El éxito de la mediación es que desaparezca el con-flicto pero, si en ocasiones no se consigue llegar a un acuerdo total,el mediador puede propiciar acuerdos parciales sobre determinadostemas que hagan menos traumática la crisis entre la pareja. Asimismo,el conflicto ha de ser familiar, pero en un sentido amplio, es decir, nosólo de crisis en una pareja, también por la partición de una herencia,por conflictos en el seno de una empresa familiar o en las relacionesentre padres, hijos y abuelos o por problemas de interculturalidad en-tre los miembros de una familia. La mediación familiar se basa en lalibertad y en la autonomía privada, de manera que si falta esa liber-tad, por ejemplo, porque haya violencia o un desequilibrio de poder en-tre las partes, no puede existir verdadero consentimiento y el acuerdoestá viciado. Y por último, hay que destacar el relevante papel quedesempeña el agente mediador en esta delicada operación de ayudara las partes a gestionar su conflicto.
Como características de la mediación familiar reglada destaca-mos el protagonismo de las partes: son los propios interesados los queresuelven la controversia —autocomposición— en forma negociada.El tercero solamente presta ayuda, careciendo de poder de decisión;la voluntariedad: son las partes quienes deciden si iniciar o no un pro-ceso de mediación, incluso en la mediación judicial, conservandola facultad de ponerle fin en cualquier momento; la neutralidad: elmediador no debe influir en la toma de decisiones de las partes ni imponersus criterios personales (artículo 10.1); la imparcialidad: el mediadorno puede tomar partido e implica una actitud de equidistancia que noimpide tratar de reequilibrar las diferencias de poder entre las partes; laconfidencialidad: secreto profesional respecto a los datos conocidos enel procedimiento de mediación (artículo 4.4 y artículo 10.13); la inmedia-tez y el carácter personalísimo de todos los participantes: todos los parti-cipantes, incluido el mediador, deben asistir personalmente a todas lassesiones, sin poder delegar o nombrar representantes (artículo 4.8 y artícu-

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 349
lo 7.d); la competencia profesional y ética de la persona mediadora;buena fe de las partes: actuando de buena fe en el procedimiento de me-diación, proporcionando al mediador información veraz y completa sobreel conflicto (artículo 7.b); antiformalismo y flexibilidad: desarrollo de lamediación sin sujetarse a procedimientos regulados salvo en los mínimosrequisitos establecidos en la ley (artículo 4.9).
Uno de los elementos claves de la mediación es el mediador. Él esquien va a encarnar la imagen concreta de la mediación. La impresiónque reciban las partes del mediador, en la primera entrevista, les va aanimar a optar por la vía de la mediación o a desterrarla. Y el cómodiscurra el proceso de mediación y, en gran parte, el resultado del pro-ceso de mediación, va a ser responsabilidad del mediador. El media-dor desempeña el papel de la imagen pública del proceso de mediación.De ahí que la credibilidad de la mediación, como proceso eficaz parala solución de controversias, se vincula directamente al respeto quelos mediadores van a conquistar a través de un trabajo de alta calidadtécnica, basado en los más rígidos principios éticos. Con frecuencia losmediadores también tienen obligaciones con respecto a otros códi-gos éticos relacionados con su formación universitaria de origen. Perose hace necesario un código específico de los mediadores o unas normasdeontológicas con criterios concretos que deben ser respetados por losprofesionales en el desempeño de la mediación.
El mediador ha de tener conocimientos jurídicos dado que debetener en consideración los límites que suponen las normas de derechode familia a los pactos que las partes mediadas puedan acordar. Perotambién es cierto que una de las características del proceso de media-ción es la flexibilidad que poco tiene que ver con la rigidez del marconormativo-jurídico. Si alguno de los pactos parece que vulnera el ordenpúblico, el mediador debe ayudar a las partes a examinar y comprendercuáles son las necesidades y si las soluciones que se proponen son via-bles con vistas a salvaguardar el interés de los hijos. Si el mediadorobserva que alguna de esas necesidades está quedando sin cubrir deberáhacérselo saber a las partes, por si fuera necesario un asesoramiento alrespecto. Como apunta L. García García,
si se trata de acuerdos que por su creatividad se apartan de los criteriosjurisdiccionales, el mediador, con vistas a la homologación judicial, deberá

NURIA BELLOSO MARTÍN350
detallar cuidadosa y explícitamente las razones en que se fundamenta taldecisión, a fin de que el juez pueda valorar las circunstancias que las par-tes han tomado en consideración para llegar al acuerdo.26
El proceso de mediación conlleva una serie de etapas: el inicio delproceso comienza con la designación del mediador. Esta designaciónse hará conforme a lo establecido en el marco legal: a solicitud de laspartes o por indicación del juez. Si se hace a iniciativa de las partes,se elegirá a uno de los mediadores inscritos en el Registro de Media-dores, creado a tal efecto. El procedimiento consta de una primerareunión, siempre en presencia de ambas partes y tendrá una finalidadpreferentemente informativa, en la que el mediador les clarifica lascaracterísticas, las reglas y el proceso de mediación. La mediación sedesarrollará a lo largo de posteriores sesiones y puede tener una dura-ción flexible, aunque no superior a los tres meses, plazo prorrogablesi se justifica. El mediador debe levantar un acta de cada sesión y unacta de la sesión final, que deben firmar las partes y él mismo, entre-gando una copia a cada una de las partes. Una vez terminada la me-diación, las partes deben facilitar el acta a sus abogados para su tras-
26 Frente al acuerdo de mediación al que las partes pueden llegar en un procesode mediación se puede oponer que existe en la legislación española una posibilidad deresolución de conflictos no contradictoria: el procedimiento de mutuo acuerdo. De hecho,en el procedimiento que se tramita de común acuerdo, se prevé la posibilidad de queintervenga un solo abogado, cuya intervención, en interés de ambas partes le revistede un cierto carácter de componedor. Cierto que, como hemos visto, comporta gran-des ventajas con respecto a la vía contenciosa. Sin embargo, este instrumento procesalpor sí solo no sirve para resolver eficazmente la crisis y regular satisfactoriamentepara ambas partes, los efectos de la separación y divorcio. El inconveniente es quemuchas veces, los acuerdos alcanzados a través de un mutuo acuerdo, se acaban porno cumplir. El núcleo de la cuestión está en la forma en que se llega a los acuerdosque se presentan a la homologación judicial, si es por un acuerdo de mediación o porun convenio regulador. La comprensión de los problemas que las partes desarrollanen el proceso de mediación ayudados por el mediador, difiere del asesoramiento legalsobre “derechos y deberes” de cómo un abogado va a asesorar a su defendido. Es porello que el ser y la formación del mediador, y su específico papel, le hacen un profe-sional claramente distinto del abogado o del terapeuta.
El acuerdo de mediación tiene eficacia jurídica entre las partes que lo han firmado,es decir, tiene efecto obligacional entre quienes lo han suscrito, como cualquier otro con-trato. Su legalización definitiva y su oponibilidad frente a terceros se puede conseguir:bien a través de la homologación judicial en el correspondiente proceso de carácterconsensual, bien acudiendo al notario, para que se transcriba en el correspondientedocumento público, para su posterior inscripción en el registro oportuno.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 351
lado a la propuesta de convenio regulador y posterior homologaciónjudicial. Los acuerdos recogidos en el acta serán válidos y obligarán alas partes.
IV. LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN LATINOAMÉRICA
Las ADR se han extendido desde América del Norte, Inglaterray Australia a Vietnam, Sudáfrica, Rusia, varios países centroeuropeos,Sri Lanka y Filipinas. Todos estos países están desarrollando progra-mas innovadores, acoplados a sus propias características culturales, quevan desde la mediación en causas civiles a la protección del medioambiente. Incluso, estos países también recurren a la mediación pararesolver sus conflictos con otros países. El Tratado de Libre Comerciode Estados Unidos y Canadá y el Tratado de Libre Comercio Norte-americano contienen cláusulas expresas de resolución de controversias.
El movimiento de las ADR ya lleva dando sus frutos desde hacealgunos años en el contexto latinoamericano.27 Las carencias de la justi-cia civil, la duración de los procesos, el coste de los mismos y la in-satisfacción con respecto al funcionamiento de la administraciónde justicia ha acabado provocando un gran interés por las vías alter-nativas que permitan si no una solución alternativa a los conflictos jurí-
27 Junto a la particular situación argentina, en la que la mediación es un insti-tuto que goza de gran difusión, hay que destacar las múltiples leyes que en la décadade los años noventa han sido aprobadas en los parlamentos latinoamericanos que, consus diversas connotaciones, ponen de manifiesto un impulso de instituciones históri-camente conocidas en la cultura procesal latina, como lo pueden ser el arbitraje o laconciliación, aunque también debe destacarse el interés en impulsar la mediación, comoen el caso de Brasil.
Podemos destacar, entre otras, las siguientes leyes: la ley brasileña núm. 9307,de 23 de septiembre de 1996, sobre arbitraje; en Bolivia, la Ley núm. 1770, de 10 demarzo de 1997, sobre arbitraje y conciliación; el decreto colombiano núm. 1818de 1998, de 7 de septiembre, por medio del cual se expide el estatuto de los mecanis-mos alternativos de solución de conflictos (entre los que se desarrolla la conciliación);en Costa Rica, la Ley núm. 7727, de julio de 1998, sobre resolución alternativa deconflictos y promoción de la paz social, en la que se desarrolla la mediación, la con-ciliación y el arbitraje (existiendo una cierta confusión entre los términos mediacióny/o conciliación); en Ecuador, la Ley núm. 000/145, de 4 de septiembre de 1997, deArbitraje; en Perú, la Ley núm. 26572, de 6 de enero de 1996, General de Arbitraje; enVenezuela, la Ley de Arbitraje Comercial, aprobada el 5 de abril de 1998.
Todas ellas tienen en común los pocos años de existencia (son producto de la dé-cada de los noventa) imaginamos que influidas por las nuevas técnicas de ADR.

NURIA BELLOSO MARTÍN352
dicos, sí una vía previa en muchos casos a la vía procesal. La AsociaciónIberoamericana de Difusión de la Mediación —AIDMe— ha reali-zado una labor de difusión y promoción de la mediación significativa.28
El paradigma lo encontramos en Argentina, en algunas de cuyas pro-vincias se cuenta con una Ley de mediación. Diferente es el casobrasileño, donde aunque no se haya aprobado todavía una Ley de Me-diación, es una fórmula cada vez más extendida de resolución alter-nativa de conflictos.
1. En Argentina
La mediación en Argentina se encuentra en una etapa de forma-ción en la mayoría de las provincias. Se encuentra funcionando conrango legal en Santa Fe y en Chubut así como en las provincias deCórdoba y El Chaco. En las provincias de Jujuy y Mendoza funcionasólo para familia. En la capital federal se encuentra regulada por la LeyNacional 24.573 y su Decreto Reglamentario 91/98, como etapa previay obligatoria a todo juicio.
El artículo 17.1.d del Decreto Reglamentario 91/98 establece quela Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos—DIMARC— tendrá a su cargo la autorización y habilitación delos institutos o centros de capacitación para mediadores y ejerceráel control de su funcionamiento y cumplimiento con los requisitosque establezca la reglamentación que dicte el Ministerio de Justicia.En Córdoba, por ejemplo, encontramos el Centro Piloto de Mediaciónde Tribunales, con carácter público. Y entre otros centros, cabe des-tacar también, el Centro de Mediación del Colegio de Abogados y elCentro de Mediación de la Cámara de la Propiedad Horizontal de laprovincia de Córdoba.
La mediación en Argentina es entendida como “la intervenciónde un tercero neutral en un conflicto suscitado entre las partes y aseso-radas por sus abogados, por lo cual se tiende a arribar a un acuerdoque conforme a los interesados”.29 Es decir, se destaca ya una grandiferencia con la concepción de la mediación en España pues en Argenti-
28 Véase prólogo al Régimen de mediación y conciliación. Ley 24.573, BuenosAires, Astrea, p. 12.
29 Bodnar, P. (de), Manual de mediación, Córdoba, La Cañada, 2000, p. 17.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 353
na las partes, obligatoriamente, deben acudir a la mediación perso-nalmente, acompañados de asistencia letrada. Y asimismo, puede obser-varse que la mediación se aplica a numerosos tipos de conflictos y nosólo a los de familia. Es más, con respecto a la mediación familiar,pueden observarse por el contrario una serie de restricciones pueslos casos de separación y divorcio quedan fuera del ámbito de la media-ción, a excepción de las cuestiones patrimoniales que deriven de éstos.
A. En la provincia de Buenos Aires
La Ley General de Mediación y Conciliación núm. 24.573, apro-bada el 4 de octubre de 1995, junto con sus dos Decretos Reglamen-tarios 1021/95 y 477/96, instituyen la mediación previa, con carácterobligatorio, en todos los juicios, a fin de promover la comunicacióndirecta entre las partes para la solución extrajudicial de la controver-sia. Es decir, los tribunales deben ser el lugar donde se reciba el con-flicto pero después de haber intentado resolverlo a través de la media-ción. Se regula pues, la mediación con una naturaleza obligatoria yprevia, para determinados conflictos, antes de acudir a la vía judicial.Es un modelo de mediación prejudicial obligatoria. Se comenzó esta-bleciendo una obligatoriedad por cinco años, plazo que se renovópor otros cinco en abril de 2001, con la finalidad de crear una culturapropicia de la mediación, difundirla y familiarizar a los ciudadanos coneste instituto.
De la ley de Buenos Aires podemos destacar las siguientes carac-terísticas:
• La solicitud de mediación se realiza mediante la presentaciónde un formulario ante una mesa general de recepción de expedientes,donde se procederá al sorteo del mediador, juzgado y ministerios públi-cos que, eventualmente, intervendrán. El plazo máximo de duracióndel procedimiento es de sesenta días (salvo para los supuestos de media-ción optativa, que es de treinta); dicho plazo es prorrogable por acuerdode las partes. Hay que concurrir personalmente y con asistencia letradaa las sesiones de mediación.
• Obligatoriedad de utilizar la mediación: se impone la media-ción como requisito previo para cualquier demanda judicial en las cues-tiones no expresamente excluidas por la ley. Nadie puede promover

NURIA BELLOSO MARTÍN354
directamente una acción judicial sin pasar por una etapa previa demediación. Las causas de exclusión de la mediación obligatoria sonvarias y pueden agruparse en las siguientes categorías: a) existencia deuna mediación particular previa realizada por mediadores autorizadospor el Ministerio de Justicia argentino, puesto que queda claro queya ha habido una mediación voluntaria por las partes (segunda partedel artículo 1o.); b) causas de exclusión expresamente previstas en elartículo segundo de la ley: acciones de separación y divorcio nulidadde matrimonio, filiación y patria potestad, con excepción de las cues-tiones patrimoniales derivadas de éstas —el juez deberá dividir losprocesos derivando la parte patrimonial al mediador—; procesos dedeclaración de incapacidad y de rehabilitación; causas en que el Estadonacional o sus entidades descentralizadas sean partes; amparo, habeascorpus o interdictos; medidas cautelares hasta que se decidan lasmismas; diligencias preliminares y prueba anticipada; juicios sucesorios—las cuestiones controvertidas en materia patrimonial, a pedido departe se podrán derivar al mediador— y voluntarios; concursos pre-ventivos y quiebra; causas que se tramiten ante la Justicia nacional delTrabajo. El artículo tercero establece que el sistema de mediación seráoptativo para el reclamante en los procesos de ejecución y juicios dedesalojo; c) que no pueden ser objeto de transacción: son los casosen que, por una cuestión de orden público, quedan excluidos de cual-quier tipo de transacción. El objetivo es que la jurisdicción actúe sobreellos y no se realicen acuerdos.
• Obligatoriedad del mediador de ser abogado (artículo 1.6): ElRegistro de Mediadores depende de la Dirección Nacional de MediosAlternativos de Resolución de Conflictos de la Secretaría de AsuntosTécnicos y Legislativos del Ministerio de Justicia y tiene a su cargo,entre otras funciones, confeccionar la lista de mediadores habilitadospara actuar como tales, mantener actualizada la lista, que deberá serremitida en forma quincenal a las mesas generales de entradas de cadafuero, confeccionar las credenciales y los certificados de habilitación,llevar un registro de firmas y sellos de los mediadores, llevar un registrode sanciones así como archivar las actas donde conste el resultado de lostrámites de mediación.
Los requisitos para la inscripción en el Registro de Mediadores son:a) Ser abogado con dos años de antigüedad en el título; b) Haber apro-

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 355
bado el curso y entrenamiento, con las pasantías y prácticas corres-pondientes, promovido por el Ministerio de Justicia u otros equivalen-tes; c) Disponer de oficinas que permitan un correcto desarrollo delmecanismo de mediación, y d) Abonar la matrícula anual de inscrip-ción correspondiente. Está prohibido el ejercicio de la función de media-dor a personas en determinadas circunstancias —en nuestra opinión re-sulta un tanto discutible la “reserva del mercado” de la función demediador a los abogados—.
El mediador puede ser sorteado oficialmente o bien puede serun mediador designado privadamente. En cualquier caso, debe tratarsede un mediador registrado y habilitado por el Ministerio de Justicia.La designación podrá ser por sorteo, cuando el reclamante formalice surequerimiento en forma oficial ante la mesa de entradas del fuero quecorresponda o, por elección, cuando privadamente lo designen las par-tes o a propuesta de la parte reclamante.30
Las causas de suspensión del Registro de Mediadores son: incum-plimiento o mal desempeño de sus funciones; haber rehusado a intervenirsin causa justificada en más de tres mediaciones, dentro de un plazo dedoce meses; haber sido sancionado por la comisión de falta grave por eltribunal de disciplina del colegio profesional al que perteneciera;no haber dado cumplimiento a la capacitación continua e instancias deevaluación que disponga el Ministerio de Justicia por intermedio de laDirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflic-tos; no abonar en término la matrícula que determine el Ministerio deJusticia; haber incumplido alguno de los requisitos necesarios para laincorporación y mantenimiento en el registro.
Las causas de exclusión del Registro de Mediadores son: negli-gencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique el proce-dimiento de mediación, su desarrollo o celeridad; violación de los princi-
30 Los honorarios que percibirá el mediador por su tarea en las mediaciones ofi-ciales se fija de acuerdo a diversas pautas, en función del monto del litigio en cues-tión. Por ejemplo, en asuntos en los que se encuentren involucrados montos de hastatres mil pesos, cobrará ciento cincuenta pesos. En asuntos con montos entre tres mily seis mil pesos, sus horarios serán de trescientos pesos y así sucesivamente.
Se crea un fondo de financiamiento, que funcionará en la órbita del Ministe-rio de Justicia. Cuando en las mediaciones oficiales no se llegara a acuerdo alguno, elfondo de financiamiento abonará al mediador, a cuenta de los honorarios que le corres-pondan la cantidad de quince pesos, quedando habilitado para presentar la solicitudde cobro al Ministerio de Justicia.

NURIA BELLOSO MARTÍN356
pios de confidencialidad y neutralidad; asesorar o patrocinar a algunade las partes que intervengan en una mediación a su cargo o tener rela-ción profesional o laboral con quienes asesoren o patrocinen a algunasde las partes.
Las actuaciones: confidencialidad. Neutralidad del mediador. Asis-tencia letrada. Presencia personal de las partes (se exceptúa a algunaspersonalidades la obligación de comparecer personalmente, como es elcaso del presidente y vicepresidente de la nación, a rectores y decanosde universidades nacionales, ministros y cónsules, etcétera).
El acuerdo dispensa de homologación judicial. El acuerdo al quelleguen las partes se recogerá en un acta, comunicándose el resultadode la mediación al Ministerio de Justicia. El acuerdo tiene efecto de cosajuzgada. Es decir, el acuerdo instrumentado en acta suscrita por el me-diador no requerirá homologación judicial y será ejecutable medianteel procedimiento de ejecución de sentencia, regulado en el Código Pro-cesal Civil. La excepción se contempla cuando, en el proceso de media-ción, estuvieran involucrados intereses de incapaces y se llegara a unacuerdo, éste debe ser posteriormente sometido a la homologación judi-cial del juez sorteado, en las mediaciones oficiales, o del juez compe-tente que resultare sorteado, en las mediaciones privadas. Cualquiera quefuere el resultado de la mediación oficial o privada, éste debe ser infor-mado por el mediador al Ministerio de Justicia dentro del plazo de treintadías hábiles de concluido el trámite, acompañando copia del acta con sufirma autógrafa.
En caso de incumplimiento de lo pactado, la parte interesada puedesolicitar directamente una ejecución, mediante el procedimiento de eje-cución de sentencia. Consideramos acertada esta medida dado que unode los objetivos de la mediación es evitar al Poder Judicial y hacer quelas partes tuvieran que buscar una homologación judicial de su acuerdoacabaría desembocando en uno de los problemas que se pretenden evitarcon los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Resultado negativo de la mediación. Acta final que habilita la víajudicial. En caso de que las partes no llegasen a un acuerdo, o la media-ción fracasare por incomparecencia de la o las partes o por haber resul-tado imposible la notificación, el acta deberá consignar únicamente esascircunstancias quedando expresamente prohibido dejar constancia de lospormenores de la o las audiencias celebradas. Con el acta final el recla-

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 357
mante tendrá habilitada la vía judicial y, ante la mesa de entradas delfuero que corresponda quedará facultado para iniciar la acción ante eljuzgado que le hubiera sido sorteado, en las mediaciones oficiales, o enel que resultare sorteado al momento de radicar la demanda, en las pri-vadas. En todos los casos los demandados deben haber sido convoca-dos al trámite de mediación. Si el actor dirige la demanda contra undemandado que no hubiera sido convocado a mediación o en el procesose dispusiere la intervención de terceros interesados, será necesaria lareapertura del trámite de mediación, el que será integrado con la nuevaparte que se introdujere en el proceso.
B. En la provincia de Córdoba
Como ya hemos indicado, en Argentina no hay una ley nacional demediación sino que ha sido a nivel de provincias como se han ido pro-mulgando. En el ámbito de la provincia de Córdoba han existido dosproyectos. El primer proyecto es el Plan Piloto de Mediación del Tribu-nal Superior de Justicia de Córdoba, que estuvo vigente hasta iniciosde 2000.31 Este primer proyecto contemplaba dos clases de mediadores:
31 Previamente a la ley de 2000, en 1998 se establece el régimen legal de lamediación en la provincia de Córdoba a través del Acuerdo Reglamentario 407 serie “A”,por el cual en su artículo 1o. se resuelve implementar un programa que contemple lapuesta en marcha de un Plan Piloto de Mediación en el ámbito del Poder Judicial, elcual prestará servicio gratuito de mediación por el término de 12 meses y contribuirá ala difusión del instituto de la mediación debiendo elaborarse un informe final de evalua-ción acerca de los resultados obtenidos. Según el artículo 2o., el programa comprendíalas controversias judiciales que le sean remitidas por los tribunales ordinarios de la ciu-dad de Córdoba que voluntariamente decidan participar en esta experiencia piloto. Confor-me el artículo 3o., quedaban excluidas las siguientes causas: a) Procesos penales, conexcepción de las acciones civiles derivadas de estos siempre que el imputado no se en-cuentre privado de su libertad; b) Procesos de declaración de incapacidad y rehabilita-ción; c) Amparo y hábeas corpus; d) Medidas precautorias y prueba anticipada; e) Con-cursos y quiebras; g) Juicios de divorcio, salvo los incidentes referidos a separación debienes, alimentos, visitas, tenencia de hijos, etcétera.
El artículo 4o. establecía que el Tribunal Superior de Justicia abriría un Registro deMediadores y ejercería la superintendencia y control mientras durara la experiencia piloto.
El artículo 5o. establecía la conformación de un Cuerpo de Mediadores y otro deCo-Mediadores. Para integrar el Cuerpo de Mediadores se debían cumplir los siguientesrequisitos: a) Poseer título de abogado con una antigüedad en el ejercicio superior acinco años; b) Haber aprobado el curso introductorio, entrenamiento y pasantías; elCuerpo de Co-Mediadores podía estar integrado por profesionales de distintas áreasafines a una controversia judicial: psicólogos, médicos, asistentes sociales, contables,

NURIA BELLOSO MARTÍN358
el mediador, que debería ser desempeñado por un profesional con títulode abogado y 5 años de ejercicio en la profesión; y el comediador,que podría ser desempeñado por los restantes profesionales tales comopsicólogos, médicos, asistentes sociales, etcétera. El segundo proyectoque es el de la Ley de Ministerios, contempla como mediadores a todos,es decir, tanto para los abogados como para los restantes profesiona-les, dejando en pie de igualdad a todas las ramas profesionales.32
etcétera, quienes debían de cumplir el haber aprobado el curso introductoria, entrena-miento y pasantías.
A este Acuerdo Reglamentario 407 se adjuntaba los “Principios Básicos” y “Pro-cedimientos en el Desarrollo de la Mediación”, incorporándose en el “Anexo A” delpresente acuerdo.
32 El artículo 22 de la Ley Orgánica de Ministerios 8779, en su inciso 11 esta-blece: que le compete al Ministerio de Justicia… y, en particular… propiciar y poner enfuncionamiento métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación, negocia-ción, conciliación, arbitraje, etcétera). En este mismo objetivo insistía el Decreto reglamen-tario 1817/99 de la Ley Orgánica de Ministerios, en su artículo 86 inciso 5 establece que:la Secretaría para la reforma judicial y carcelaria tendrá como funciones, entre otras, lasde… crear y poner en funcionamiento métodos alternativos de resolución de conflictos(mediación, negociación, conciliación y arbitraje).
Para dar cumplimento a estas normativas, la Resolución 59/99 del Ministeriode Justicia de Córdoba considera que “se hace necesario implementar en la provincia deCórdoba métodos alternativos de resolución de conflictos”. Y “que, entre ellos se señala,por su economía y celeridad a la metodología de la mediación, para lo cual resulta im-prescindible contar con profesionales capacitados”. Para ello, se destaca que “la Direc-ción de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) ha elaborado unprograma que incluye formación de mediadores, su registro y fiscalización”.
Concretamente, en la Programación de la DIMARC se destaca la implementaciónde la mediación (elaboración de un Proyecto de Ley de Mediación, y celebración de con-venios con organizaciones y entes para implementar en sus ámbitos sistemas de méto-dos de resolución de disputas a efectos de prevención de conflictos; para formar unCuerpo de Mediadores del Estado. Se contempla también la capacitación, mediante laorganización de cursos para la formación y capacitación de mediadores y jueces de paz,abarcando tanto la formación de mediadores mediante un curso dividido en tres etapas:introductoria (20 horas), entrenamiento (60 horas) y pasantías (20 horas); a través tam-bién de la capacitación y actualización permanente de mediadores a través de cursos deespecialización sobre mediación familiar, empresarial, comunitaria, penal, escolar, etcé-tera. También mediante la organización de jornadas, congresos y seminarios y por últi-mo, mediante la evaluación sobre la idoneidad de quienes soliciten su registro en laDIMARC a través de un examen teórico práctico.
También se contemplaban otros aspectos tales como la creación de un Registro deMediadores y la elaboración de un Reglamento para Mediadores, con normas de contenidoprocedimental y ético. Y, por último, se hacía hincapié en la necesidad de la difusión, através de folletos y de los medios de comunicación, para que el ciudadano común pudieraconocer las ventajas del mecanismo de la mediación y evitar las contiendas judiciales. Secreaba una Escuela de Mediadores dependiendo del Ministerio de Justicia de la Nación.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 359
Actualmente rige la Ley de Mediación núm. 8858 de la provin-cia de Córdoba, publicada el 14 de julio de 2000, acompañada de suDecreto Reglamentario 1773, publicado el 4 de octubre de 2000. Esta leycordobesa ha podido incorporar las enseñanzas de toda la experien-cia acumulada en Argentina desde el inicio de este movimiento. En lugarde seguir el modelo de la mediación prejudicial obligatoria, que poneen un mismo saco realidades muy diversas y que así como funciona bienpara algunas situaciones es contraproducente en otras, la ley de Cór-doba diferencia la mediación judicial de la extra-judicial. La mediaciónpuede servir para auxiliar la labor judicial pero es también un métodode pacificación social en el que pueden embarcarse los particulares.A partir de esta distinción se crean esferas de acción para el poderjudicial, para el poder político y para los particulares. El propio debateparlamentario cordobés suscitado hasta la aprobación de esta ley nosrevela que efectivamente se ha entendido el espíritu de la mediación,como un ámbito para que las partes “haciéndose cargo del problemaque les convoca, sean ellas mismas quienes encuentren una solución alconflicto”.33 Pero además se prevén diversos caminos de expansión delinstituto: la posible participación del Estado, la mediación de los juecesde paz, la mediación de mediadores estatales o privados y de centrospúblicos atendiendo conflictos sociales o comunitarios. Una revoluciónpacificadora que pone el eje en la naturaleza de este procedimiento yen lo que él puede brindar, en lugar de poner el eje en el congestio-namiento de la justicia. Y es precisamente ese cambio de eje, tan sutil,el que lo cambia todo. Por eso también en el sistema establecido porla ley resulta natural pensar que haya mediadores no abogados y queen tres años de “rodaje” del sistema de mediación judicial, se puedanincorporar también a ese ámbito todos los mediadores, cualquiera quesea su profesión de base.
Las características principales de esta ley son: a) Se regulauna mediación en sede judicial y una mediación en sede extrajudicial;b) Se contemplan diversos tipos de centros de mediación, privadosy públicos; c) Se crea la Dirección de Métodos Alternativos para laResolución de Conflictos (DIMARC), y d) Se crea el Centro Judicialde Mediación.
33 Debate parlamentario, p. 1104.

NURIA BELLOSO MARTÍN360
La naturaleza de esta Ley de Mediación de la provincia de Cór-doba difiere de la argentina, pues es potestativa/obligatoria. Es decir,se instituye la mediación con carácter voluntario, como método noadversarial de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible porlos particulares, que se regirá por las disposiciones de la citada ley:“declárese de interés público provincial la utilización, promoción, di-fusión y desarrollo de la instancia de mediación con carácter volun-tario, como método no adversarial de resolución de conflictos, cuyoobjeto sea materia disponible por los particulares” (artículo 1o.).
Excepcionalmente será de instancia obligatoria en toda contien-da judicial civil o mercantil en tres casos: a) En contiendas de com-petencia de los jueces de primera instancia civil y comercial que de-ban sustanciarse por el trámite de juicio declarativo abreviado y ordi-nario cuyo monto no supere el equivalente a 140 pesos; b) En todaslas causas donde se solicite el beneficio de litigar si gastos, y c) Cuan-do el juez, por la naturaleza del asunto, su complejidad, los intere-ses en juego, estimare conveniente intentar la solución del conflictopor vía de la mediación. El intento de solución del conflicto por víade la mediación, realizada en sede extrajudicial a través de un media-dor o centro de mediación público o privado, debidamente acredi-tado, eximirá a las partes del proceso de mediación en sede judicial(artículo 2o.).
Quedan excluidas del ámbito de la mediación algunas causas:a) Procesos penales por delitos de acción pública, con excepción delas acciones civiles derivadas del delito y que se tramiten en sede penal;b) Acciones de divorcio, nulidad matrimonial, filiación, patria potestad,adopción; con excepción de: las cuestiones patrimoniales provenientesde éstas, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas y conexos conéstas; c) Procesos de declaración de incapacidad; d) Amparo, hábeascorpus, interdictos; e) Medidas preparatorias y prueba anticipada;f ) Medidas cautelares; g) Juicios sucesorios y voluntarios, con excep-ción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstos; h) Concursos yquiebras, y i) En general, todas aquellas cuestiones en que esté involu-crado el orden público o que resulten indisponibles por los particulares(artículo 3o.).

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 361
Los principios del proceso de mediación son neutralidad, confi-dencialidad de las cuestiones,34 comunicación directa de las partes,satisfactoria composición de intereses y consentimiento informado(artículo 4o.).
Tal vez lo más destacable de esta ley sea los dos diversos ámbi-tos de mediación que presenta: en sede judicial y en sede extrajudicial.Veamos cada uno de estos ámbitos.
La mediación en sede judicial (artículos 6o. y ss.): La apertura delprocedimiento de mediación será dispuesta por el tribunal a solicitudde parte si fuera voluntaria o de oficio (si se insta la mediación concarácter de excepción, como regula el artículo 2o.). La instancia de me-diación podrá ser requerida por las partes al interponer la demanda, alcontestarla, o en cualquier oportunidad procesal y en todas las instan-cias. En los supuestos del artículo 2o., incisos a) y b), el juez lo dispon-drá de oficio, en la oportunidad procesal que corresponda y, en el in-ciso c) en la oportunidad de tomar conocimiento de la existencia de losextremos que justifican la mediación. En lo que se refiere a la designa-ción del mediador, el Centro Judicial de Mediación fijará en un plazo nomayor de cinco días hábiles, a partir de la recepción de las actuacionesuna audiencia en la que las partes propondrán de común acuerdo elmediador a designar. Si no se lograse acuerdo, el Centro Judicial haráel nombramiento de oficio por sorteo, debiendo notificar a quien resulteelecto y a las partes (artículo 10). Al igual que en la ley de Buenos Aires,las partes deberán concurrir al proceso de mediación con asistencialetrada particular.
Cualquiera de las partes puede solicitar la homologación del acuer-do. El tribunal podrá negar la homologación fundando su resolución,cuando el acuerdo afecte a la moral, las buenas costumbres y el ordenpúblico. Esta resolución será recurrible por las partes. Firme la resolu-ción el acuerdo le será devuelto al mediador para que junto con laspartes, en una nueva audiencia, subsanen las observaciones o en su casoden por terminado el proceso (artículo 23). En caso de incumplimientodel acuerdo homologado, podrá ejecutarse por el procedimiento de ejecu-
34 El procedimiento de mediación tendrá carácter confidencial y las partes, susabogados, el o los mediadores, los demás profesionales o peritos y todo aquel queintervenga en la mediación tendrán el deber de confidencialidad, el que ratificarán en laprimera audiencia de la mediación mediante la suscripción del compromiso.

NURIA BELLOSO MARTÍN362
ción de sentencia (artículo 24). El plazo máximo de mediación seráde hasta 60 días hábiles a partir de la primera audiencia. El plazo puedeprorrogarse por acuerdo de las partes, de lo que deberá dejarse cons-tancia por escrito, con comunicación al Centro Judicial de Mediacióny al tribunal actuante (artículo 25). Se contempla la posibilidad de inter-vención de otros profesionales expertos en la materia objeto del con-flicto en todas las causas y si mediare consentimiento de las partes,cuyos honorarios serán abonados por la parte solicitante (salvo acuerdoen contrario).
Los requisitos de los mediadores en sede judicial (artículo 33) sonlos siguientes: a) Poseer el título de abogado con una antigüedad en elejercicio profesional de tres años; b) Haber aprobado el curso introducto-rio, entrenamiento y pasantías, que implica la conclusión del nivel básicodel Plan de Estudios de la Escuela de Mediadores del Ministerio deJusticia de la Nación, u otro equivalente de jurisdicción provincial yhaber obtenido el registro y la habilitación provincial; c) Estar inscritoen el Centro de Mediación del Poder Judicial.
Los requisitos de los co-mediadores en sede judicial son los si-guientes: a) Poseer cualquier título universitario con una antigüedadsuperior a tres años en el ejercicio profesional; b) Haber aprobado elcurso introductorio, entrenamiento y pasantías que implica la conclu-sión del nivel básico del plan de estudios de la Escuela de Mediadoresdel Ministerio de Justicia de la Nación u otro equivalente de la juris-dicción provincial, y c) Estar inscrito en el Centro de Mediación delPoder Judicial.
En lo que se refiere a los honorarios del mediador, la ley estableceque el mediador percibirá por la tarea desempeñada en la mediación loconvenido con las partes. Si no existiese acuerdo sobre los honorarios,el mediador percibirá la remuneración que se establezca por vía regla-mentaria teniendo en cuenta las circunstancias y complejidad de losconflictos que se sometan a mediación. Los honorarios serán soportadosen igual proporción por las partes.
Habrá una mediación en sede extrajudicial (artículos 37 y ss.) cuandolas partes, sin instar proceso judicial previo, se adhieran voluntariamenteal proceso de mediación para la resolución de un conflicto, ante unmediador, centro de mediación público o privado habilitado a tal fin

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 363
(artículo 37). Esta mediación en sede extrajudicial se regirá en todas suspartes, en lo que corresponda, por lo dispuesto en los artículos preceden-tes referidos a la mediación en sede judicial (artículo 38). El acuerdo alque se llegue tendrá el mismo efecto de un convenio entre partes, eigual validez independientemente del centro público, privado o media-dor habilitado interviniente (artículo 39). Cualquiera de las partes podrásolicitar la homologación del acuerdo ante el juez de turno con compe-tencia en la materia (artículo 40).
Para actuar como mediador en sede extrajudicial se requiere(artículo 41): a) Poseer cualquier título universitario con una antigüe-dad superior a tres años en el ejercicio profesional; b) Haber aprobadoel curso introductorio, entrenamiento y pasantías que implica la con-clusión del nivel básico de estudios de la Escuela de Mediadores delMinisterio de Justicia de la Nación, u otro equivalente de jurisdicciónprovincial; c) Estar matriculado en el Centro Público de Mediación, yd) Disponer de oficinas adecuadas para un correcto desarrollo del pro-ceso de mediación.
En la mediación extra-judicial los honorarios del mediador podránser convenidos libremente por las partes. En su defecto, se regirá por lasdisposiciones relativas a los honorarios de los mediadores en sede judi-cial (artículo 42).
Conviene destacar la distinción entre Centros de Mediación públi-cos y privados que establece la ley cordobesa. Se consideran Centros deMediación privados a
todas las entidades unipersonales o de integración plural, dedicadas a rea-lizar la actividad mediadora, implementar programas de asistencia y de-sarrollo de la mediación y formación de mediadores. Estos centros deberánestar dirigidos e integrados por mediadores matriculados y habilitados segúnlas disposiciones de la presente ley (artículo 44).
Estas entidades deberán estar habilitadas, supervisadas y controla-das por la DIMARC del Ministerio de Justicia de la Provincia de Cór-doba (artículo 45).
…El Centro Público de Mediación en el ámbito del Poder Ejecutivo,desarrollará programas de asistencia gratuita para personas de escasos

NURIA BELLOSO MARTÍN364
recursos (artículo 46). En cuanto a su competencia, el Centro Público deMediación intervendrá en aquellas cuestiones extrajudiciales que le seanvoluntariamente presentadas por los particulares (artículo 48).
En lo que se refiere a su actuación,
El Centro Público de Mediación recibirá la solicitud de mediación por par-te del interesado, a quien se le deberá informar el sentido y alcance de lamediación. El centro deberá requerir la presencia de la otra parte si ambasno hubiesen concurrido a solicitar el servicio. La invitación se realizará através de una notificación a la que se adjuntará material informativo sobrela mediación; en caso de concurrencia se le informará sobre el proce-dimiento que se llevará a cabo y se fijará día y hora para la primera sesiónconjunta que deberá ser notificada a los interesados (artículo 49).
El Centro Público de Mediación deberá girar semestralmente unaestadística de las mediaciones realizadas a la DIMARC. Este informetendrá carácter público (artículo 50).
Se crea el Centro Judicial de Mediación en el ámbito de la pro-vincia de Córdoba, que dependerá del Poder Judicial de la Provincia(artículo 53). Las funciones de este Centro serán: a) Organizar la listade mediadores que actuarán en este ámbito; b) Supervisar el funciona-miento de la instancia de mediación; c) Cumplimentar las obligacio-nes impuestas por esta ley; d) Recibir las denuncias por infraccioneséticas de mediadores en su actuación judicial, que serán remitidas alTribunal de Disciplina; e) Registrar los datos pertinentes con el objetode elaborar estadísticas útiles y confiables para el control de gestión;f ) Organizar cursos de capacitación específica en materia de mediación,y g) Instrumentar las acciones necesarias para publicar y hacer cono-cer las ventajas de la mediación como método alternativo de soluciónde conflictos (artículo 54).
Destacamos también la creación del Tribunal de Disciplina deMediación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, que se encargará delconocimiento y juzgamiento de las infracciones a los regímenes ético ydisciplinario, de los mediadores aplicando las sanciones que correspon-dan conforme a la naturaleza, gravedad del hecho y antecedentes delinfractor. Este tribunal estará integrado por un representante de la Direc-ción de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y un represen-

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 365
tante de cada colegio profesional según lo establezca la reglamentación.El desempeño de los cargos es ad honorem (artículo 55).
Resulta también curiosa la vinculación que se establece entre losjueces de paz y los mediadores. Los jueces de paz legos actuarán comomediadores en sus respectivas jurisdicciones, en la medida en que laspartes lo soliciten, en las causas comprendidas en contiendas de compe-tencia de los jueces de primera instancia civil y comercial que deban sus-tanciarse por el trámite del juicio declarativo abreviado y ordinario cuyomonto no supere el equivalente a 140 pesos, pudiendo las partes concu-rrir con patrocinio letrado. A tales fines los jueces de paz deberán estarhabilitadas conforme al curso introductorio, entrenamiento y pasantíasya citado anteriormente. En los casos en los que actúe como mediadorun juez de paz, el acuerdo al que se llegue podrá ser ejecutado en sedejudicial sin necesidad de homologación (artículo 56).
2. En Colombia
Los sacerdotes y los médicos indígenas, las parteras de las comu-nidades negras o los mediadores naturales campesinos o compadres queayudan a las personas o comunidades a resolver los conflictos y a convi-vir pacíficamente, instrumentan formas de justicia comunitaria que sevienen dando en muchas zonas de Colombia. Desde la promulgaciónde la Constitución de 1991 en Colombia son muchos los actores quevienen haciendo aportes reales a la construcción de la paz en Colom-bia mediante instrumentos de resolución democrática y dialogada. Paraello la justicia comunitaria tiene dos importantes campos de acción: losmecanismos culturales de tratamiento de conflictos y los mecanismosinstitucionales de tratamiento de conflictos.
Entre los primeros están lo que las comunidades indígenas, campe-sinas o urbanas han desarrollado en su interior o para relacionarse unascon otras en la búsqueda de solucionar sus controversias. Aunque tie-nen una larga trayectoria no están suficientemente generalizados y,en muchos casos, han ido perdiendo eficacia frente al sistema jurídicoestatal o por los procesos de inmigración y aculturación. Entre los se-gundos están la conciliación en equidad y los jueces de paz. Con ellosel Estado se encamina a reconocer en la comunidad la posibilidad

NURIA BELLOSO MARTÍN366
de resolver por sí misma muchas de las controversias. La Constitu-ción de 1991 prescribió la justicia de paz, la jurisdicción indígena yla conciliación mediante particulares.
a) La Conciliación en equidad, que viene a ser equivalente alinstituto de la mediación, tiene su desarrollo legal a través de la Ley 23de 1991. Se trata de un mecanismo que ofrece alternativas de solucióna las partes que no logran ponerse de acuerdo en la solución de unconflicto, acudiendo a un mediador de la misma comunidad llamadoconciliador en equidad. La Constitución y la Ley 23 facultan al concilia-dor para que procure el acuerdo entre las partes y de esta manera faciliteun compromiso con efectos de sentencia judicial. En este proceso inter-vienen las partes en conflicto y el conciliador. Pueden acudir a la con-ciliación las personas, organizaciones o comunidades que estén directa-mente involucradas en un conflicto.
Si bien la perspectiva inicial fue la descongestión de la admi-nistración de justicia se le ha ido encontrando un gran potencial parala construcción de convivencia pacífica en las diferentes regiones delpaís. La implementación de la conciliación en equidad trabaja con dosejes principales. Uno es el de las comunidades en las cuales se estableceel programa. El otro es el de los conciliadores, debiendo desarrollar laspotencialidades del conciliador como actor que contribuye en el trata-miento de los conflictos de su comunidad y facilita la convivencia.
El papel básico del conciliador es servir como facilitador para quelas partes junto con él puedan lograr la solución de su conflicto, por lotanto el conciliador no tiene poder para imponer una solución. El con-ciliador debe acercarse a las partes y proponer soluciones al conflicto demanera imparcial reflejando los criterios morales y de equidad con quecuente la comunidad. Este conciliador en equidad es una persona de lapropia comunidad que ayuda desde las concepciones de equidad desu localidad, a las partes que están en conflicto, a llegar a un acuerdoque tiene efectos judiciales. Se trata de una persona que goza de credibi-lidad y respeto por su sentido de justicia y equidad. El artículo 116.4 dela Constitución colombiana establece que: “Los particulares podránser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia enla condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las par-tes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos quedetermine la ley”. El conciliador no actúa solo. En su labor recoge el

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 367
sentir comunitario de justicia, de las conductas aceptables y las repro-chables, de las soluciones válidas para su comunidad. Su legitimidadradica en que la comunidad lo reconozca en tanto actúa con ese sen-tir comunitario. Las organizaciones cívicas y los corregimientos eligena sus candidatos para conciliadores y presentan listas a los jueces delos municipios o a los tribunales superiores de distrito judicial, quie-nes los seleccionan. El conciliador es la persona que ha sido reconocidapor los jueces para que de manera imparcial y neutral ayude en la bús-queda de un acuerdo para solucionar los conflictos.
Las partes reflejan el acuerdo de la solución a su conflicto en unacta de conciliación. En esta acta, el conciliador facultado por la ley yla comunidad avala el acuerdo logrado, con lo cual se le exige a las par-tes el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El acta firmada porlas partes y por el conciliador genera efectos judiciales similares a lasentencia de un juez.
La conciliación en equidad puede actuar sobre controversias deorden familiar, comercial, laboral, agrario, de lesiones personales y sobrela gran mayoría de los conflictos de la vida diaria. La conciliación es unbuen instrumento para que la comunidad fortalezca sus reglas y susvalores de convivencia; para que el ciudadano sienta que es parte delproblema y de la solución; para educar a la comunidad en la demo-cracia y en la solidaridad; para que la gente encuentre el diálogo comouna alternativa a la violencia y para fortalecer los mecanismos que lascomunidades tienen para resolver sus conflictos.
b) La justicia de paz es una herramienta que busca la partici-pación de las comunidades de manera directa en la administración dejusticia a través de los jueces que pertenecen a ellas. Sus fallos no se fun-damentan de manera estricta en la ley sino que responden a los valoresy formas pacíficas en las que tradicionalmente la comunidad resuelvesus conflictos.
Esta figura busca que una persona de la comunidad sea recono-cida como “juez de paz” y resuelva los conflictos que en ella se presen-tan, utilizando los conocimientos que tienen sobre su cultura, sus usosy costumbres. Este juez de paz no forma parte de la justicia ordinaria.Es un juez que proviene de la misma comunidad donde desempeña sulabor y por ello conoce la forma en cómo se desenvuelve. Tampoco seespera de un juez de paz que conozca todas las leyes de su país sino

NURIA BELLOSO MARTÍN368
que conozca la Constitución y las maneras en cómo funciona su comu-nidad, para que pueda resolver los conflictos que en ella se presentan.El juez de paz tiene el poder de obligar a las partes a presentarse auna audiencia. Puede decidir por encima de la voluntad de las partes ypuede imponer sanciones. Es decir, tiene poder coactivo, lo que no tieneun conciliador en equidad.
c) La jurisdicción indígena: las autoridades de los pueblos indíge-nas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito terri-torial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempreque no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la Repúblicacolombiana. La ley establecerá las normas de coordinación de esta ju-risdicción con el sistema judicial nacional (artículo 246 Const.).
3. En Brasil
Con la mediación en Brasil se pretende rescatar el verdadero sen-tido de ser ciudadano que en gran parte se ha perdido en el formalismoque acompaña a la administración de justicia. Las condiciones socio-económico brasileñas provocan que una gran parte de la población que-de fuera del “manto protector” de la justicia ( por ser analfabeta, porcarecer de medios económicos). Es por ello que ya desde hace años enBrasil pueden encontrarse diversas corrientes que han pretendido bus-car caminos alternativos a los ofrecidos por el derecho oficial para quela sociedad civil pueda recuperar parte del protagonismo que le ha sidoarrebatado, bien mediante la reivindicación de nuevas formas de pro-ducción del derecho y pluralismo jurídico o bien a través del movi-miento del derecho alternativo.
Entre esas formas paralelas al derecho oficial para resolver los con-flictos cabe situar las experiencias alternativas y complementarias deresolución de conflictos, entre las que destacamos la mediación. En Bra-sil se está debatiendo actualmente el borrador de un Anteproyecto deLey de Mediación.35 El legislador brasileño ha intentado fortalecer
35 Hemos consultado dos borradores de anteproyectos de Ley de Mediación. Elprimero, el Projeto de Lei sobre a Mediaçâo e outros meios de pacificaçâo (06.10.03).El segundo, o Projeto de Lei de Mediaçâo (núm. 2303, de 10/05/2004). Hemos utilizadotambién la Enmienda y el Parecer del Senador Pedro Simon (Doc. 11 de 2205, de laComisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía, sobre el Proyecto de Ley de la Cámara

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 369
la vertiente extrajudicial de solución de conflictos, primero, con la Ley9.307/96 de arbitraje y, en segundo lugar, mediante el reforzamiento delos poderes conciliatorios del juez, en la vertiente judicial, en el cursodel proceso. A estas medidas hay que añadir ahora la mediación.36
La mediación que se está perfilando en la legislación brasileña secontempla en el seno del proceso civil, es decir, se trata de una media-ción paraprocesal, a diferencia de la mediación con que trabajamos enel contexto europeo. El concepto clásico de mediación da más énfasis ala solución del conflicto que a conseguir un acuerdo. La mediaciónparaprocesal pone especial interés en la obtención de un acuerdo, yaque su objetivo es evitar el proceso. Se contempla la posibilidad de queel mediador sugiera a las partes la solución, de forma que el mediadoractúa más en un perfil de conciliador que propiamente de mediador.
A. Proyecto de Ley de Mediación
En el proyecto de Ley de Mediación de Brasil se contemplan dosmodalidades de mediación. La primera, la mediación previa, faculta-tiva, que puede ser judicial o extrajudicial; la segunda, la mediaciónincidental, obligatoria ( para estimular una cultura de la mediación. Nose descarta que, en el futuro, la mediación paraprocesal se torne facul-tativa). El mediador brasileño, a diferencia del perfil del mediador euro-peo, sólo puede ser un abogado con un mínimo exigido de tres años deejercicio profesional para que se pueda inscribir como mediador en elTribunal de Justicia. Se contempla la posibilidad de que le asistan come-diadores, que serían profesionales de otras áreas. Concretamente, lacomediación es obligatoria en las controversias que versen sobre derechode familia, debiendo siempre participar también un psiquiatra, un psicó-logo o un asistente social. La retribución del mediador está prevista enla ley, en proporción al valor de la causa.
Se destaca que la mediación debe ser entendida y recibida comouna forma de expresión de justicia, como ampliadora del acceso a la
núm. 94, de 2002). También, el Regulamento Modelo da Mediaçâo, elaborado por elConselho Nacional de Mediaçâo e Arbitragem para as Mediaçôes —CONIMA—.
Agradecemos la valiosa ayuda que nos ha proporcionado con sus informaciones lamediadora Tania Almeida, directora del Centro de Mediación “Mediare” de Rio de Janeiro.
36 Véase el trabajo de S. Agostinho Beneti, “Resoluçâo alternativa de conflitos econstitucionalidade”, en Constituiçâo Federal de 1988. Dez anos (1988-1998), MathiasColtro, A. C. (coord.), Sâo Paulo, Juarez de Oliveira, 1999, pp. 510-524.

NURIA BELLOSO MARTÍN370
justicia. No debe ser vista como una justicia privada o competidora conel sistema judicial.
Las diferencias con la Ley de Mediación Familiar en España sonnotables. Es loable y digno de destacar que en Brasil la Ley de Media-ción sea de ámbito nacional, reivindicación que en España, hasta ahorano se ha visto satisfecha, pues seguimos contando sólo con leyes auto-nómicas de mediación en materia “exclusivamente” de familia, a pesarde que la mediación es contemplada como una forma de resolver con-flictos muy adecuada en el ámbito laboral, escolar, en el ámbito comu-nitario y otros campos. La ley brasileña recoge la exigencia de que losmediadores se inscriban en un registro, como en la normativa autonó-mica española.
La Ley de Mediación brasileña tiene un objeto concreto cual es lamediación paraprocesal dirigida al proceso civil. La aplicación de la me-diación a temas civiles variados (quiebra, insolvencia civil, propiedad,usucapión, acción cautelar y otras), junto con las controversias que puedansurgir sobre el derecho de familia, hace que no se clarifique adecuada-mente estos diversos conflictos, muy diferenciados entre sí. No es igualtratar cuestiones puramente patrimoniales en el derecho civil, que sen-timientos, emociones, buscar la protección de los hijos menores y otrascuestiones que afectan a intereses que exceden de lo puramente evaluableen términos económicos. Asimismo, no se concreta con la debida clari-dad el ámbito de aplicación de los conflictos objeto de mediación fami-liar: ¿Sólo conflictos entre la pareja unida por matrimonio? ¿Admite con-flictos que se produzcan entre parejas de hecho? ¿Y entre homosexualesque convivan juntos? ¿También se aplica a problemas intergeneracionales?¿Y a los conflictos en la empresa familiar? No se hace tampoco ningunareferencia expresa a la protección de los intereses del menor, de los hijos,que debería ser el bien jurídico protegido principal en una mediación queafectase al derecho de familia.
La exigencia de que las partes deberán acudir a las sesiones de me-diación acompañadas de abogado entendemos que rompe con la asunciónpor las partes mediadas, del uso de su propia autonomía de la voluntad.Sería más adecuado que acudieran las partes solas a las sesiones de me-diación, habiendo consultado con anterioridad o posterioridad de la asis-tencia a las sesiones de mediación, si fuera necesario, con asesoramientode abogados.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 371
La exigencia de que el mediador sea abogado rompe en ciertamanera con la conveniencia de la formación interdisciplinar y multidis-ciplinar que es deseable en un mediador. Independientemente de la titu-lación original que pueda tener el mediador (psicólogo, abogado, trabaja-dor social, educador social u otras) lo importante es el Curso de Formaciónde Mediadores al que deberá asistir. Y este curso queda en manos dela Ordem dos Advogados do Brasil y del Tribunal de Justiça, es decir,con un perfil claramente jurídico. La propia fiscalización de las activi-dades del mediador será competencia de la Ordem dos Advogados doBrasil (en la mediación incidental, la fiscalización será también compe-tencia del juez), con lo que puede observarse que, en la redacción de esteproyecto de ley, el perfil jurídico ha tenido una fuerte influencia, endetrimento de otros sectores profesionales, como los psicólogos. No sealude tampoco a qué aspectos se regularán, posteriormente, por unreglamento.
En definitiva, más que una ley que regula la mediación como formacomplementaria de resolver los conflictos, parece que refleja las caracte-rísticas de una conciliación-negociación en sede extra-judicial o en sedejudicial, estando las partes asesoradas no sólo por los abogados sino tam-bién por el mediador-conciliador, que procura que las partes lleguen a unacuerdo. No deja de ser un paso hacia delante a la hora de disminuir elvolumen de trabajo que tienen los juzgados y procura buscar solucionesmás ágiles y flexibles para las partes. Pero no podemos dejar de apuntarque no vislumbramos el “espíritu” propio de la mediación, el conceptode mediación que nosotros defendemos, mediación que busca no sólola “satisfacción” de las partes sino la “transformación” de las partesen conflicto, la posibilidad de que las partes, en aquellos conflictos enque prime la autonomía de la voluntad, puedan decidir por sí mis-mas, la solución a su litigio. La mediación como una nueva culturade la paz.37
A pesar pues, de no contar aún con una Ley de Mediación na-cional en Brasil se está extendiendo cada vez más esta fórmula y fun-cionan diversos servicios de mediación, entre los que destacamos elProyecto Balcâo de Direitos.
37 Destacamos el apoyo que está dando a la mediación el Forum Brasileiro deMediaçâo e Arbitragem, ubicado en Florianóplis, http://www.ccrc.com.br.

NURIA BELLOSO MARTÍN372
B. Los balcones de derecho
Creado en 1996, el Balcâo de Directos de Viva Rio es un programade asesoría jurídica, que promueve la orientación y educación legal yla mediación de los conflictos. Con núcleos instalados en comunidadesde baja renta en Río de Janeiro, el Balcón actúa en el atendimientodirecto y en la capacitación legal de los moradores. A partir de estaactuación y en función de la experiencia acumulada en estas comuni-dades, en 2005 se ha creado el programa “Mediación de Conflictos”,cuyo propósito es valorizar la cultura de resolución de conflictos enel interior de la propia organización así como proponer a la sociedady al gobierno modelos de acción en ambientes urbanos y en regionesde baja renta.
El trabajo de la institución, realizado gratuitamente, es simple y efi-caz. Consigue soluciones rápidas para cuestiones que necesitarían añosen la justicia común. “En lugar de largos procesos, utiliza el sentidocomún y el diálogo entre las personas implicadas, lo que se conocecomo mediación de conflictos”. Los resultados han sido tan alentadoresque, además de haber obtenido el patrocinio de la Secretaría de Estadode los Derechos Humanos, de la Fundación Ford, de la embajada britá-nica y de la Unión Europea, el proyecto del Balcón de Derechos ha sidoadoptado por el Ministerio de Justicia brasileño para ser implementadoen todo el país.
La propuesta principal del Balcón 38 es extender un puente entrela población que no entiende el lenguaje jurídico, y la propia Justicia,
38 Véase www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br.El Balcón pretende ser una puerta abierta al ejercicio de ciudadanía en comuni-
dades de baja renta en Rio de Janeiro. El Balcón es el resultado de la solicitud de 25líderes comunitarios, que impulsaron la asistencia jurídica en las áreas de favelas, comomecanismo más adecuado y urgente para extender la malla de protección legal del Estadosobre la población desasistida.
Los núcleos del Balcón ofrecen servicios que permiten al habitante de áreas des-favorecidas rescatar la confianza en la justicia y la confianza en su propio desarrollosocial:
1. Conciliación y mediación de conflictos: la actuación de los balcones tiene comoobjetivo encontrar soluciones pacíficas a los conflictos, a través de la conciliación y lamediación, buscando acuerdos satisfactorios entre las partes.
2. Asesoría jurídica amplia: este servicio incluye orientación legal al ciudadanosobre derechos y deberes; asistencia jurídica en los casos no resueltos por acuerdos, enlas áreas de familia, sucesiones, propiedad, trabajo, comercial, civil y del consumidor;

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 373
que a su vez ignora cómo es la vida en las favelas. Por consiguiente, eltrabajo de orientación no se limita a explicar a las personas cómo fun-ciona la ley. Se pretende también tomar conocimiento de la reali-dad local, siendo conscientes del hecho de que allí existen reglas propiasy que la mediación y la resolución de conflictos precisan, necesaria-mente, de esa comprensión.
La idea del Balcón nace de una organización no-gubernamental,Viva Rio. La entidad fue fundada con el objetivo de disminuir los índicesde violencia. Como surgió cuando esos conflictos afectaron a algunos delos miembros de las clases más pudientes, por lo que comenzó siendodenominado peyorativamente “Viva Rico”. El desarrollo del proyectodel Balcón, dirigido especialmente a la población de las favelas y queincluía la participación de representantes de esas comunidades, acabócon esa imagen. La distancia entre las favelas y el asfalto es grande. Losoficiales de justicia tienen miedo de entrar en las favelas para cumplirlos mandatos judiciales, lo que hace que los habitantes de esos lugaresni lleguen a saber que deben comparecer a una audiencia. Sin embar-go, se exige que todos conozcan la ley —como en el ordenamientoespañol, también en Brasil la ignorancia de la ley no exime de su cum-plimiento—.39 El Balcón organiza cursos de formación de “agentesde derecho”, destinados a personas de las propias comunidades, paraque colaboren en el proyecto. No se trata sólo de informar y dar aconocer el derecho, sino también de implicar a la población en el pro-yecto. De hecho, el local en el que se ubica el Balcón de Derechos escedido por la comunidad de la favela, pues son los propios habitantes
encaminamiento de cuestiones para organismos como la defensoría pública del Estado,registros y otros servicios.
3. Obtención de documentos: los balcones orientan a los ciudadanos de baja rentasobre la obtención gratuita de documentos de identificación personal, social y profesio-nal. Les proporcionan también legislación específica y formularios para las solicitudescorrespondientes.
4. Formación y capacitación: con esta forma de actuación se pretende fortalecery dinamizar la red de compromiso, realizando un trabajo de orientación a través de cur-sos y producción de material didáctico multiplicando sus resultados.
39 Pedro Strozenberg es el coordinador general del área de seguridad pública deViva Rio y el fundador del Balcón de Derechos. Con él tuvimos ocasión de visitar, enagosto de 2003, la sede del Balcón de Derechos en el Complexo de Maré, una de lasfavelas más conflictivas de Río —con unos 200,000 habitantes— y conocer la extra-ordinaria labor que allí están realizando.

NURIA BELLOSO MARTÍN374
de las favelas quienes deben solicitar la implantación del Balcón ensu comunidad.40
La mediación familiar es un instrumento que cada vez y poco apoco, está empezando a utilizarse en el Balcón. Hay que partir de queen estas comunidades, la práctica de diálogo queda debilitada por lacultura de la violencia y de la discriminación. Encontrar caminos parala implementación de la paz forma parte de un esfuerzo global que pre-tende la difusión y la internacionalización de procesos democráticosen todas las esferas de la sociedad. De ahí que en estos contextos, lamediación comunitaria y la mediación familiar van a hacer hincapiénecesariamente en la valorización del papel de la juventud plantandocara a las dinámicas de reproducción de la violencia que tiene en estosjóvenes sus principales víctimas.41
40 El local, generalmente, se distribuye en una sala para atención médica, otra pe-queña sala en la que se realiza la mediación y otra en la que se encuentran los abogados,trabajadores sociales, alumnos en prácticas y colaboradores, en la que se recibe a losmiembros de la comunidad.
La mayor dificultad —subraya P. Strozenberg— ha sido la de montar un equipoque llevase a estos lugares una política pública que no fuera religiosa, electoralista oasistencialista. La gente de la comunidad, que conoce la realidad local y que está dis-puesta a modificarla, es un triunfo para el proyecto. Esas personas tienen un papelesencial pues es a través de ellas y de la credibilidad que la población local tiene en ellascomo empiezan a confiar en el Balcón de Derechos. También fue difícil, en un princi-pio, convencer a los abogados y estudiantes para colaborar en las favelas, lugar deviolencia y peligro. En un principio hubo que recurrir a los contactos personales. Ahora,estudiantes de derecho buscan el Balcón para trabajar en prácticas (recibiendo apenasochenta euros mensuales).
41 Véase el Manual de Formación de Mediadores y Agentes de Paz, que utilizaViva Rio, Alcântara Brandâo, C. E., Resoluçâo de conflitos. Manual de Formaçâo deMediadores e Agentes de Paz, Río de Janeiro, Viva Rio, 2005.
Precisamente, Viva Rio ha sido una de las impulsoras del referéndum por el de-sarme y la venta de armas en Brasil, que se realizará en 23 de octubre de 2005, el primerreferéndum de estas características, que se inserta en su programa de educación para lapaz y erradicación de la violencia. Son miles las personas que cada año mueren en lasciudades brasileñas por el uso indebido de armas de fuego.
En agosto de 2005 hemos visitado, junto con Pedro Strozenberg, la favela “Babi-lonia”, en la que la Asociación de Moradores ha terminado de construir una sede, parauso comunitario. Una de las dependencias será utilizada para implementar los serviciosde mediación para la comunidad. El presidente de la Asociación de Moradores, junto conalgunos voluntarios —estudiante de antropología de Finlandia, informático inglés yajubilado y otros— están configurando un programa informático para realizar un censode los moradores de esta favela, y llevar un control de quiénes habitan allí, de susnecesidades y demás. Las condiciones para desarrollar estos programas son precarias,

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 375
Hoy en Río funcionan diez núcleos, que cuentan con más de ochen-ta personas implicadas, entre abogados, trabajadores sociales, colabora-dores y agentes de ciudadanía, trabajando en diecisiete comunidades.Los problemas crónicos de estas comunidades, la violencia del tráfico dedrogas, la ausencia de infraestructura mínima para vivir con dignidad yla morosidad del sistema judicial ha descubierto la importancia de lamediación para la resolución de conflictos: que tan importante comoescuchar a las partes implicadas en un conflicto es aprender con ellas,con su manera de enfrentarse a la escasez, con el olvido de años porparte del Estado. La búsqueda de la ciudadanía en estos espacios nopuede dejarse de lado.
Fundamentalmente, la mediación aquí es vista como un medio deaumentar el acceso a los mecanismos legales para aquellas poblacio-nes que hayan sido tradicionalmente excluidas de los tribunales. En con-traste, otros alegan que el uso de la mediación aumenta el control socialdel Estado sobre estas poblaciones. Los residentes en la favela viven enun espacio municipal no regulado, con servicios municipales inexisten-tes o precarios tales como la electricidad, alcantarillado o recogida debasuras. En cuanto un número de conflictos, por su propia naturaleza,requiere de la intervención del sistema legal (divorcio y guarda, porejemplo), otros han sido casi exclusivamente resueltos fuera del sis-tema legal. En concreto, los conflictos que afectan a la construcción, ala transferencia y venta se han ido resolviendo fuera del sistema legal.Las favelas son un área de ocupación como tal, los residentes no tienentítulos legales de propiedad. De ahí que los conflictos que se refieren ala distribución de espacio, construcción y transferencia de vivienda hansido tradicionalmente resueltos por medios informales.
Cualquier acuerdo al que se llegue en las audiencias de mediaciónen los Balcones de Derecho puede ser remitido a un juez para su auto-rización y ser considerado válido por ley, conforme a la legislación quevalida cualquier documento extraoficial cuando sea firmado por dostestigos. El Balcón propiamente no tiene capacidad de imponer ningúnacuerdo a las partes, éstas deben ser enviadas al Juzgado Especial Civil
pues no hay ayudas públicas, y en ocasiones, con el regalo de una camiseta y la raciónde comida diaria se consigue el número de “voluntarios favelados” para, por ejemplo,realizar encuestas entre los moradores.

NURIA BELLOSO MARTÍN376
—JEC— o al Tribunal Civil para pedir una orden de ejecución del acuer-do en el caso de que no sea cumplido.42
C. La justicia itinerante
Los Balcones de Derecho no son la única experiencia de media-ción en Brasil. Las poblaciones indígenas constituyen un núcleo de ciuda-danía que no es que hayan sido excluidos del tratamiento como ciu-dadanos sino que son los “olvidados” del sistema, lo cual es aún másgrave. La “justicia itinerante” es otro proyecto auspiciado por el Minis-terio de Justicia Brasileño que pretende dotar unos pequeños barcos paraque vayan navegando siguiendo el curso del río Amazonas, realizandoparadas en las diversas comunidades y poblaciones existentes, aten-diendo a los conflictos que surjan en las comunidades. Son poblacionesen las que el derecho formal de los Códigos no tiene tampoco cabida,pues se rigen por unas pautas de conducta y con una jerarquía de valoresmuy diferente a la del derecho tradicional. Un proceso, como tal, notiene allí ningún sentido.
El Ministerio de Justicia, conocedor de esta realidad, ha tenidotambién en consideración el elevado presupuesto que representaría abrirmás de 150 Juzgados en los márgenes del Amazonas, la inversión serámuy grande y es posible que la eficacia sea baja pues las comunidadesindígenas se resistirán a acudir a las vías ordinarias del proceso pararesolver sus conflictos. De ahí que estos barcos, aplicando principal-mente el instituto de la mediación, están consiguiendo comunicarse ade-cuadamente con estas poblaciones y repartiendo una “justicia itineran-te” con excelentes resultados. Problemas familiares y discusiones porlinderos de tierras son los conflictos más habituales.
42 Véase Davis, C. M., “Pequenas causas e assistència jurídica: usos, transformaçoêse adaptaçoês na favela”, Balcâo de Direitos. Resoluçoes de conflitos em Favelasdo Rio de Janeiro, Ribeiro, P. J. y Strozenberg, P. (orgs.), Río de Janeiro, Mauad, 2001,pp. 125-147.
C. M. Davis plantea una interesante comparación entre la forma de resolver con-flictos y sus resultados en los juzgados especiales, que se ocupa de las pequeñas causasy también utiliza la mediación-conciliación, y la mediación desarrollada en el Balcón deDerechos.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 377
D. Centros de Mediación
Los Centros de Mediación, ubicados en el seno de las Facultadesde Derecho y de Psicología de las Universidades en Brasil, constituyeotra de las grandes experiencias de mediación, principalmente en el ám-bito de familia. Los núcleos de práctica jurídica —que guardan gransemejanza con nuestras Escuelas de Práctica Jurídica de las Facultadesde Derecho en España—, vinculados a las Facultades de Derecho, soncentros en los que los estudiantes de derecho de los dos últimos cursosde la licenciatura hacen sus prácticas atendiendo a la población conmenos recursos —un equivalente a la justicia gratuita—. Los núcleostienen abiertas sus puertas a todos aquellos que tienen un conflicto y queno disponiendo de medios para contratar los servicios de un abogado,acuden a estos centros. Allí son atendidos por los alumnos en prácti-cas de los estudios de derecho —siempre bajo la supervisión de un pro-fesor—, quienes les orientan de los trámites a seguir en cada tipo deconflicto. Los problemas que se les presentan son muy variados, desdecómo solicitar una pensión de orfandad a qué trámites seguir para al-quilar una casa.
El mayor número de consultas son de mujeres que desean reclamaralgún tipo de ayuda económica para sus hijos, pues el padre se ha desen-tendido de los hijos; o para informarse de qué pasos debe seguir paraseparase de su marido. Cuando se abordan conflictos en temas fami-liares, los alumnos en prácticas en derecho los desvían a los alumnosen prácticas de psicología que, según el tipo de conflicto, los acabaránremitiendo, si lo consideran oportuno, a los Servicios de Mediación dela Universidad. De esta forma, se da un tratamiento más adecuado a lasparticulares circunstancias que rodean este tipo de conflictos (en nume-rosas ocasiones el padre no ha reconocido a los hijos, o no tiene untrabajo fijo), por lo que, si se utilizara la vía legal ordinaria, la madrey los hijos con toda probabilidad quedarían desamparados, pues resul-taría prácticamente imposible solicitar una pensión alimenticia paralos hijos. En la mediación, el padre se conciencia de las necesidadesde los hijos y de la mujer y se compromete a pasar una pensión, acuerdoque normalmente es respetado y cumplido.43
43 Hemos tenido ocasión de visitar y conocer algunos de estos servicios de media-ción brasileños que están actuando en la Universidad de Rondonia (Cuiabá, MT) y enla Universidad de Fortaleza (CE).

NURIA BELLOSO MARTÍN378
En definitiva, en el contexto latinoamericano la mediación en gene-ral y, especialmente la mediación familiar, va ganando adeptos y losdetractores comienzan a ser un pequeño reducto. En el ámbito laboral,en las relaciones internacionales y de comercio exterior, en el ámbito deconsumo y, principalmente, en el ámbito de la familia, se pone cada vezmás de manifiesto las enormes posibilidades de la mediación como unaforma de gestionar los conflictos por las propias partes implicadas ysiempre en una cultura de la paz, en un contexto de pacificación de losconflictos, dejando a un lado la violencia. Se ha abierto un proceso deconsolidación de la mediación imparable. La cuestión ya no es la deldebate “mediación sí/mediación no” sino que se refiere al cuándo ycómo implantarla y desarrollarla.44
V. BIBLIOGRAFÍA
ALCÂNTARA BRANDÂO, C. E., Resoluçâo de conflitos. Manual de Formaçâode Mediadores e Agentes de Paz, Río de Janeiro, Viva Rio, 2005.
BARONA VILAR, S., Solución extrajurisdiccional de conflictos. “AlternativeDispute Resolution” (ADR) y derecho procesal, Valencia, Tirant loBlanch, 1999.
BATESON, G., Pasos hacia una ecología de la mente, Argentina, Plantea,1991.
Lo curioso es que, cuanto más humildes sean las personas que plantean el conflic-to, antes se llega a un acuerdo. Es decir, en ocasiones basta con una única sesión conlas dos partes implicadas para alcanzar ese acuerdo. Cuando la mediación familiar serealiza con personas de un nivel económico más alto, el número de sesiones para alcanzarun acuerdo es semejante al que se utiliza en España (entre ocho y diez sesiones), puesla situación es más compleja y hay más intereses pendientes de dilucidar.
44 Se debe evitar el espectáculo deplorable que han dado juristas y no juristas,señala M. Martín Casals, a la necesidad de compartir con otros profesionales una tartaque hasta ahora sólo habían degustado los abogados. La mediación puede considerarseuna forma de ecologismo jurídico y como tal hay que respetarla y cuidarla.
Por el bien de la mediación y de la elaboración de una adecuada Ley de Mediaciónhabrá que dejar a un lado las consabidas disputas reflejo de intereses corporativos de loscolegios profesionales (abogados, psicólogos, trabajadores sociales) que, en la mayo-ría de las ocasiones, desean repartirse “el pastel de la mediación” intentando que su“porción” sea mayor que la de los otros (Casals, M., Martín, “La mediación familiar enderecho comparado. Principios y clases de familias en el derecho europeo (Inglaterra,Francia y la Recomendación (98)1”, Congreso Internacional de Mediación Familiar,Barcelona, 1999, pp. 7-22).

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DERECHO DE FAMILIA 379
BELLOSO MARTÍN, N., Otros cauces para el derecho: formas alternativasde resolución de conflictos, “Los nuevos horizontes de la filosofíadel Derecho. Libro homenaje al profesor Luis García San Miguel”.V. Zapatero, (ed.), Universidad de Alcalá de Henares, 2002. También,en lengua italiana, “Altre strade per il Diritto. Forme alternative dirisoluzione di conflitti”, Annali del Seminario Giuridico. Universitádi Catania, Giuffré Editore, 2000-2001, vol. II.
, “Formas alternativas de resolución de conflictos: experienciasen Latinoamérica”, Seqüencia, Revista del Curso de Pós-Graduaçâoem Directo da UFSC, Brasil, núm. 48, julio de 2004.
BERNAL SAMPER, T., La mediación. Una solución a los conflictos de pareja,2a. ed., Madrid, Colex, 2002.
BOLZAN DE MORAIS, J. L., Mediação e arbitragem. Alternativas à Jurisdição,Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1999.
BREITMAN, S. y COSTA PORTO, A., Mediaçâo familiar: uma intervençâo embusca da paz, Porto Alegre, 2001.
FOLBER, J. y TAYLOR, A., Mediación y resolución de conflictos sin litigio,México, Noriega, 1992.
GARCÍA GARCÍA, L., Mediación familiar: prevención y alternativa al litigioen los conflictos familiares, Madrid, Dykinson, 2003.
JARES, X. R., Educación para la paz. Su teoría y su práctica, 2a. ed.,Madrid, Editorial Popular, 1999.
LLOPIS GINER, J. M., “La mediación: concepto y naturaleza”, Estudiossobre la Ley Valenciana de Mediación Familiar, Valencia, Prácticade Derecho, 2003.
MARLOW, L., Mediación familiar. Una práctica en busca de una teoría. Unanueva visión del derecho, A. Ma. Sánchez Durán y D. J. Bustelo Eli-çabe-Urriol (trad.), Barcelona, Granica, 1999.
MATÍN CASALS, M., “La mediación familiar en derecho comparado. Princi-pios y clases de mediación familiar en el derecho europeo (Inglaterra,Francia y la recomendación (98)1”, Congreso Internacional de Media-ción Familiar, Barcelona, 1999.
MARTÍNEZ DE MURGUÍA, B., Mediación y resolución de conflictos. Una guíaintroductoria, México, Paidós, 1999.
MATHIAS COLTRO, A. C. (coord.), Constituiçâo Federal de 1988. Dez anos(1988-1998), Sâo Paulo, Juarez de Oliveira, 1999.
MCKEE, D., Los dos monstruos, Madrid, Espasa Calpe, 1987.

NURIA BELLOSO MARTÍN380
PARKINSON, L., Mediación familiar. Teoría y práctica: principios y estra-tegias operativas, Sánchez Durán, A. Ma. (ed.), Barcelona, Gedisa,2005.
POYATOS GARCÍA, A. (coord.), Mediación familiar y social en diferentescontextos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia,2003.
PRATS ALBENTOSA, L., (edic. prep.), Legislación de mediación familiar,Aranzadi, 2003.
RIPOL MILLET, A., La mediación familiar y otras mediaciones, Barcelona,Paidós, 1999.
SASTRE PELÁEZ, A. J., “La mediación familiar”, Revista de Servicio Socialesde la Junta de Castilla y León, núm. 5, 2003.
, “Principios generales y definición de la Mediación Familiar:su reflejo en la legislación autonómica”, La Ley, núm. 5478, 2002.
SALAIKEU, C. A., Para que la sangre no llegue al río: una guía prácticapara resolver conflictos, Barcelona, Granica, 1996.
SUARES, M., Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas,Buenos Aires-Barcelona-México, Paidós, 2004.
WARAT, L. A., “Ecología, psicoanálisis e mediaçâo”, Rodrigues, J. (trad.),Em nome do acordo. A mediaçâo no Direito, Warat, L. A. (org.),Buenos Aires, ALMED, 1998.
WARAT, L. A., O Oficio do Mediador, Florianópolis, Habitus Editora, 2001,vol. I.
WOLKMER, A. C., Pluralismo jurídico. Fundamentos de uma nova culturano Direito, Sâo Paulo, Alfa-Omega, 1994.
, “Bases éticas para una juridicidad alternativa en la pers-pectiva latinoamericana”, Torre Rangel, J. A. de la (coord.), Derechoalternativo y crítica jurídica, México, Porrúa, 2002.

383
PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL.DERECHO COMPARADO. DERECHO ARGENTINO
Graciela MEDINA
SUMARIO: I. Concepto de Homosexuales. Diferencia con transexua-les. II. Evolución histórica. III. Problemas que genera la unión dehecho homosexual frente al derecho público y frente al derechoprivado. IV. Intereses de los homosexuales. V. Legislación compa-
rada. VI. Conclusiones.
I. CONCEPTO DE HOMOSEXUALES. DIFERENCIA CON TRANSEXUALES
El homosexualismo no debe ser confundido con el transexualismo (genderidentity), caracterizado por una contradicción entre el sexo anatómico,determinado genética y hormonalmente y el sexo psicológico. El transexualposee un sentimiento profundo e irreversible de pertenecer al sexo opues-to al que está inscrito en su acta de nacimiento.
Para la Corte Europea de Derechos del Hombre, un transexual esuna persona que pertenece físicamente a un sexo, pero que siente el per-tenecer a otro, y para acceder a una identidad más coherente y menosequívoca se somete a tratamientos médicos o a procedimientos quirúrgi-cos, a fin de adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo. Tales intervencio-nes nunca otorgan todos los caracteres del sexo opuesto al de origen.1
Los transexuales se presentan en un número menor que los homo-sexuales; su problema es más difícil de entender desde el punto de vistapsicológico y médico pues no se reduce a una preferencia sexual, sinoa toda una metamorfosis.2
1 Esta definición ha sido repetida por la Corte de Derechos Humanos de Europaen los casos “Rees”, “Cossey”, “Shefield” y “Horshman”.
2 Kemelmajer de Carlucci, Aida, Derecho y homosexualismo en el derecho com-parado, p. 186.

GRACIELA MEDINA384
Pérez Cánova aclara en el derecho español que
no resulta cierta la afirmación de que los homosexuales masculinos sesienten interiormente mujeres y los femeninos hombres, o por lo menosdesearían pertenecer al otro sexo. Tal idea es fruto de la confusión entreorientación homosexual y transexualismo. Paradójicamente se da la cir-cunstancia de que el transexualismo es, según algunos autores, poco fre-cuente entre homosexuales. El individuo transexual siente una fascinacióntan absoluta por los atributos del sexo contrario que llega a identificarsecon él, desvalorizando los atributos de su propio sexo. Entre los indivi-duos de orientación homosexual lo que se da es precisamente una fasci-nación con los atributos del propio sexo, al tiempo que los del sexo con-trario aparecen, en mayor o menor grado como carentes de interés.3
En el derecho italiano se concluye en que la homosexualidad esexclusivamente la desviación del impulso erótico, por la cual se prefierela compañía sexual de una persona de la misma especie, un hombre deun hombre y una mujer de una mujer, mientras que el transexual pre-senta un problema de género en virtud del cual lo que se busca es per-tenecer al género opuesto y en las relaciones de un transexual se buscala relación entre un hombre y una mujer y no entre iguales.4
En la excelente obra Le sexe et l’état des personnes, Branlardaclara que la homosexualidad se caracteriza por la atracción sexualpreferencial por las personas del mismo sexo. El homosexual es sedu-cido sentimentalmente y sexualmente por los individuos de su mismosexo físico. Por otra parte, siente indiferencia hacia las personas del sexoopuesto, y no se puede afirmar que la atracción por las personas desexo semejante sea innata o adquirida.5
En el caso de los transexuales, sigue explicando Jean Paul Branlard,no existe una inversión del instinto sexual sino una inversión de la iden-tidad sexual. El transexual siente pertenecer a otro sexo, mientras que el
3 Pérez Cánova, Nicolás, “Homosexualidad, homosexuales y uniones homosexua-les en el derecho español”, Comares, Granada, 1996, p. 31.
4 Serravalle, Paola; Perlingeri, Pietro y Stanxione, Paquele, Problema giuridici deltransessualismo, Nápoles, 1981, p. 19; Modugno, Franco, I nuovi diritti nella giurispru-denza costitutuzionales, Torino, 1995, p. 14; Alpa, Guido y Ansaldo, Anna, La personeFisiche, en “Codice Civile Comentario, II”, pp. 213 y ss.
5 Branlard, Jean Paul, Le sexe et létat des personnes. Aspects historique, sociolo-gique et juridique, L-G-D-J-, Paris, 1993, p. 473 y ss.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 385
homosexual no, ya que el sujeto homosexual no reclama un estado sexualdiferente al que le asigna su sexo biológico que le da placer.
Por otra parte, un homosexual se sirve de sus órganos genitales,mientras que un transexual siente horror hacia ellos y busca modificarlos.
La homosexualidad comporta dos actitudes diferentes activa o pasi-va, pero estas dos actitudes no perturban la identidad sexual.6
Las uniones motivo de nuestro estudio serán las homosexuales, yno las transexuales que ofrecen una problemática diversa, porque encie-rran un cambio de la identidad.
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
1. Grecia y Roma
A. Educación pederástica
En la cultura griega las parejas homosexuales no eran sancionadasni criticadas, sino al contrario eran aceptadas y gozaban de gran predi-camento, la unión homosexual estaba asociada a la educación, a la cul-tura y a la filosofía.
Enseña el profesor Fatas 7 (a quien seguiremos en el desarrollo deeste punto) que Jenofonte (ac. II 12) muestra bien cómo la pederas-tia ocupaba un notable lugar en la instrucción de los jóvenes espartanos.Se trata de una actividad paidética cuyo énfasis principal no se pone enlos aspectos meramente sexuales, contra lo que a menudo se piensa (aun-que tiene, sin duda, una componente sexual apreciable).
La relación pederástica que se establecía casi sistemáticamente enEsparta ( pero asimismo en otros lugares en los que existían institucionesefébicas; no se trata de una exclusiva doria, a pesar de mucha bibliogra-
6 Op. cit., nota 5, p. 477.7 Safo, fr. 64, 65, 97-98, 101; Heródoto I 135, II 91, 135; Tucídides VI 54-59;
Jenofonte Lac. II 12, 13, Conv. VIII 32; Platón Conv. 178c, 182 bd, cd, 209c, 206be,206e, 209be, Fedro 275ac; Aristóteles Pol. V 1313 Estrabón X 482-484, XVII 808;Plutarco Pel. 17-19, Erot. 929 s., Lic. 18; cit., Fatas en “Historia antigua-Universidadde Zaragoza-I Ciclo, “ Internet… La educación pederástica en la antigua grecia (adap-tado de Marrou, 1971), Fuentes, Safo, fr. 64, 65, 97-98, 101; Heródoto I 135, II 91, 135,Tucídides VI 54-59; Jenofonte Lac. II 12, 13, Conv. VIII 32; Platón Conv. 178c, 182bd, cd, 209c, 206be, 206e, 209be, Fedro 275ac; Aristóteles Pol. V 1313; Estrabón X 482-484, XVII 808; Plutarco Pel. 17-19, Erot. 929 s., Lic. 18.

GRACIELA MEDINA386
fía en ese sentido) no se entiende correctamente sin una suficiente com-prensión del sentido que entre griegos tenía el amor. La pareja arque-tipo del amor pasional en su versión más completa está compuesta pordos varones; pero no por dos cualesquiera, sino por un varón adulto ymaduro, el erasta, y por otro adolescente o preadulto, el erómeno, quesuele contar entre 15 y 18 años.
La diferencia de edad establecía unas relaciones desiguales. El ma-yor es el modelo, el tipo superior al que había que adaptarse por eleva-ción. Eso hace surgir en él una tendencia educadora. Su amor participadel •agapæh por esa voluntad de entrega de sí, de paternidad espiritual.
Según Fatas el sentimiento ha sido minuciosamente analizado porPlatón: se trata de una versión del instinto ordinario de generación, dereproducción, de perpetuarse mediante alguien similar a sí. Puesto quecarnalmente ello no es posible, se sublima el deseo en el plano pedagó-gico. La educación por el mayor aparece como un sucedáneo del alum-bramiento. Como señala Platón, “el objeto del Eros ( pederasta) es pro-crear y engendrar en lo bello”.
El vínculo amatorio se prolonga, pues, por un lado, en una tareaformativa matizada por un cuidado de orden paternal y, por otro, enuna labor de maduración, teñida de dócil veneración. Se ejercita en liber-tad y en la vida cotidiana de relación mutua, por contacto, con el ejem-plo, la conversación, la vida en común, la iniciación paulatina del jovenen las relaciones sociales del mayor, tales como el grupo de amigos, elgimnasio, el simposio, etcétera. Éste era el mundo normal de la educa-ción entre griegos.
La familia no era marco adecuado para la educación completa porla insignificancia de la mujer (que sólo asistía al hijo hasta los siete años)y por la dedicación del padre a la vida pública (se entiende que entreclases altas). De ahí que se conciba la relación erasta-erómano como unaauténtica comunión, una koinvnæia.
Es verdad que existían escuelas (aunque no en el arcaísmo). Peroeran escuelas mercenarias y, por ello, nunca del todo prestigiadas nienteramente honorables. Se concibiera más como centro de instrucciónque no de formación. La paideæia exige una vinculación espiritual di-recta y profunda con el maestro, que es iniciador y guía del educando,y puede revestir características de relación totalizadora y absorbente, yaque se halla teñida con el matiz del amor pasional. La responsabilidadeducativa del amante sobre el amado es netamente percibida. La opinión

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 387
general así lo entiende y, en algunos casos, la ley misma lo expresaba.La más perfecta educación era, por eso, la pederastía.
La educación, en principio, entre nobles, establecía entre educadory educando una relación de tensión y amor moral, del tipo erasta-erómeno.El marco en que se desarrollaba la formación era, a un tiempo, “elegante,deportivo y mundano”, bajo la dirección de un hombre de más edad yen el seno de la amistad viril.
Está claro en los poemas conservados de Teognis de Mégara(fl. 544-541), elegías para recitarse al son del aulos en los “clubes”aristocráticos y dedicadas a su erómeno Cirno, hijo del noble Polipais.(El libro II, de tipo erótico, es apócrifo y más reciente). El propósito deTeognis es transmitir a su educando los valores tradicionales de los varo-nes discretos, de los •Agayoæi.
Más tarde surgirá la educación dirigida a la eficiencia profesionaly ejercida por educadores que son casi profesionales de esa tarea. Empero,no desaparecerá de la escena el Eros viril.
De cualquier clase que sea, se transmite en la atmósfera de comuniónespiritual que crea el vínculo fervoroso y a menudo apasionado del discí-pulo por el maestro al cual se ha entregado, sobre cuya imagen modelala suya propia y de quien recibe la progresiva iniciación en los secretosde su ciencia o su arte.
Mientras no hubo instituciones especializadas, el educador distin-guía al educando al elegirlo, proclamando que lo consideraba digno deél. Por eso surgirá desprecio inicial por el educador profesional que acep-ta a cualquiera que acuda mediante pago, merezca o no su enseñanza.
Señala Fatas que entre los filósofos es claro el caso de Sócrates(469-399),
que atraía hacia sí y retenía a la flor y nata de la dorada juventud de Ate-nas por medio del “atractivo” de la pasión amorosa, situándose comoexperto en las cosas del Eros. Y no era suyo un ejemplo aislado: Platón(h. 429-347) fue el amante de Alexis o de Dión; la sucesión de los esco-larcas de su Academia se realizó de erastas a erómenos a lo largo de tresgeneraciones, pues Xenócrates (fl. 339-314) lo fue de Polemón, Pole-món (314-270) lo fue de Crates, como Cranto (h. 335-h.275) de Arce-silao. Y esto no ocurría solamente entre los platónicos, ya que Aristóteles(384-322) fue el amante de su discípulo Hermias, tirano de Atarneo (en

GRACIELA MEDINA388
Misia, frente a Lesbos), a quien habría de inmortalizar en un himno céle-bre; ni tampoco exclusivamente entre los filósofos, ya que relaciones aná-logas unían a los poetas, artistas y sabios: Eurípides (h. 485-h. 406) fueel amante del trágico Agatón, Fidias (n. h. 490) de su discípulo Agorá-crito de Paros, el médico Teomedonte del astrónomo Eudoxo de Cnido(h. 390-h. 340).
B. Uniones entre personas del mismo sexo
En el periodo que abarca aproximadamente desde el 400 a. de C.al 400 d. C., se pueden establecer ampliamente cuatro tipos de unio-nes homosexuales (las derivadas de la dominación en general con es-clavos, las de la enseñanza entre discípulo y maestro, las de amantescircunstanciales y las de parejas estables).
Las distinciones que deben efectuarse entre los distintos tipos deuniones entre personas de igual género, son mas fluidas y menos lega-listas que las pueden establecerse entre las uniones heterosexuales, porcuanto estas últimas determinaban el estatus de la descendencia y ladisposición de la propiedad, consecuencias éstas que no tenían lugar enlas uniones homosexuales.
La primera forma de unión entre personas de igual sexo, se vioreflejada en la costumbre generalizada de la época de la explotaciónpor parte de varones hacia otros varones, a quienes reducían a objeto deposesión o dominio. Así también, el acto de la violación, era frecuen-temente que se lo tomara como una agresión hacia el enemigo derro-tado y como una manera común de usar a los esclavos.
Corresponde destacar, que este tipo de vínculos entre personas deigual sexo eran privados y carecían de efectos legales, razón por la cualno se encuentran documentadas, sino que se han conocido, mediante lasreferencias circunstanciales que la poesía, los murales, etcétera, handelatado que eran usuales y frecuentes.
En la época que estamos analizando, era común que los ciudada-nos romanos de un cierto estatus, tuvieran un esclavo cuya tarea consistíaen satisfacer las necesidades sexuales de su amo hasta que éste contra-jera matrimonio, momento en el cual se lo despedía de sus funciones.A este sujeto, se lo denominaba concubinus. A tal punto era frecuenteeste tipo de situación, que en los contratos matrimoniales del Egipto

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 389
romano, solía especificarse como condición de la esposa, que el esposono tenga en la casa concubinos.
Echando un vistazo, sobre las relaciones que se configuraron a lolargo de la historia antigua, puede concluirse que el tipo de relación en-tre personas del mismo género más común que se ha dado fue el de losdenominados “amantes”. Esta clase de relación, consistía en la unión dedos personas del mismo sexo , por afecto, pasión o deseo, cuyo vínculono traía aparejado efectos institucionales para el estatus, la propiedad,etcétera. A lo largo de la historia antigua fueron muy relevantes esta clasede uniones por cuanto, al ser típicas y corrientes, llegaron a constituirmuchas veces, equivalentes de matrimonios heterosexuales.
Las parejas homosexuales que se conformaron en la Atenas delsiglo IV, tenían numerosas similitudes con las heterosexuales peroasí también muchas diferencias. Entre las semejanzas que se puedenhallar, es interesante destacar la de la diferencia de edad entre los miem-bros de aquéllas. El paradigma cultural de la época sustentaba la dife-rencias de edad de casi una generación entre los miembros de las pa-rejas, circunstancia ésta que se dio tanto en las parejas homo comoheterosexuales.
La constitución de estos vínculos con personas mayores, suponíanuna presentación social como adulto joven, tal como paradójicamente,ingresaba la novia a la sociedad adulta a través del matrimonio.
Con respecto al rol que desempeñaban los sujetos intervinientesen este tipo de relaciones, el mayor de los integrantes de la pareja,desempeñaba el papel de educador y protector del menor, situación asi-milable en las parejas heterosexuales, al papel desarrollado por el esposocon respecto a la mujer.
Si bien a lo largo de la historia se ha construido erróneamente unmito, a través del cual se han encasillado a las parejas homosexuales dela época clásica, en el estereotipo que las define como breves interaccio-nes formales entre un amante (mayor) y un amado (siempre menor ycumpliendo un rol pasivo).
En rigor de verdad, los autores antiguos han expresado incerti-dumbre acerca de quién desempeñaba uno u otro papel en relacionesmuy conocidas.
Halperin, se ve forzado a admitir que en este periodo de la histo-ria no se tenía para nada claro qué desempeñaban Aquiles y Patroclo enla relación (One Hundred Years, p. 86).

GRACIELA MEDINA390
El aspecto más llamativo de las relaciones entre personas del mismosexo, en el caso griego, está configurado por su relación con la demo-cracia y las fuerzas militares, que en la actualidad —conforme los con-ceptos de moral tan arraigados a nuestras costumbres— se puede llegara considerar imposible.
En efecto, a partir del ejemplo de Harmodio y Aristogitón, parejade amantes a quienes se creía fundadores de la democracia ateniense,esta asociación se extendió a Pelópidas y Epaminondas, Alejandro yBagoas.
Así también, en el año 378 a. C., Gorgidas creó una compañía de300 hombres formada por parejas de amantes, se la conoció con el nom-bre de “Batallón sagrado” de Tebas, y los numerosos triunfos de esteejército, contribuyeron a la idealización de las relaciones homosexualesen las sociedades guerreras.
Roma
Las relaciones entre personas de idéntico sexo en Roma, han sidomenos estudiadas, pero al introducirnos en el tema, resulta imposible nodestacar la diferencia sustancial existente entre las relaciones griegas,idealistas y configuradas por un amante y un amado con respecto al mitode la sexualidad romana, a la cual se la ha calificado como lujuriosa ypromiscua.
No obstante ello, existieron en Roma numerosas uniones homo-sexuales que convivían en forma permanente, constituyendo parejas nimás ni menos exclusivas que las heterosexuales.
La pareja homosexual más famosa de la Roma Imperial delsiglo II, la constituyeron Adriano y Antíno, ambos eran hombres libres,que permanecieron juntos sólo por amor, sin ningún vínculo legal quelos uniera.
En la antigua literatura amorosa, los amantes masculinos suelentener parejas permanentes y exclusivas, que impiden tener relacionesparalelas con otros individuos de su mismo sexo, sin embargo no seprohíben un matrimonio heterosexual.
Los rasgos, que aparentemente caracterizan a este tipo de relacio-nes suelen ser la igualdad general, aunque en muchos casos persiste ladiferencia de edad, y los papeles de “amante” y “amado”.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 391
Surge de lo expresado por escritores antiguos, que éstos dabanmás crédito de fidelidad y permanencia a los vínculos nacidos entrepersonas homosexuales que a los heterosexuales. La obra de Platón,El banquete, ha contribuido sin duda a este prejuicio, pues en ella secalifica a las relaciones heterosexuales de “vulgares” y en cambio a las“homosexuales” se les adjudica el calificativo de “celestiales”.
Esta opinión tan elevada acerca de las relaciones homosexuales,se relaciona con la superposición de los conceptos antiguos de amorhomosexual y amistad masculina. En la Antigüedad no se concebía laamistad con una mujer, por cuanto este tipo de vínculo amistoso, sólopodía darse entre iguales. Al no ser considerada la mujer como igualal hombre era imposible tan sólo imaginar la amistad con ellas. No obs-tante ello, las palabras “amiga” o amistad se usan ocasionalmente parareferirse a compañeras sexuales o al matrimonio.
Aristóteles sostenía que la amistad era principalmente el efectoentre iguales, por lo que su empleo para referirse al matrimonio resultamucho más sorprendente.
Las amistades entre hombres, en la época que estamos tratando,tenían ciertas características particulares. Los amigos vivían frecuente-mente unos en casa de otros, con esto no se quiere significar que todaslas relaciones de amistad entre hombres tuvieran un contenido amoroso,pero la diferenciación entre la amistad y un vínculo amoroso, ha sidodifícil de establecer entre los escritores antiguos, para quienes también,éste era un vínculo que se establecía sólo entre dos personas, no conce-bían la idea de la pluralidad de amigos, como en las sociedades moder-nas, y en base a ello idealizaban la amistad intensa y de por vida.
Para Aristóteles o Cicerón, no había relación más emocional, íntimae intensa que la amistad.
Se dio también en el mundo antiguo, una cuarta clase de relaciónhomosexual que consistía en uniones formales, éstas eran relacionespúblicamente reconocidas, y que implicaban algún cambio en el estatusde una de las dos partes o de ambas, comparable al matrimonio hetero-sexual.
Esta clase de uniones formales, no siempre eran privadas. Unamuestra de ello, fue dada por el emperador Nerón, quien gobernó de54 a 68 d. C., y unos años antes se casó con un hombre en una autén-tica ceremonia pública. El matrimonio se celebró por separado en Romay en Grecia.

GRACIELA MEDINA392
Corresponde hacer una diferenciación entre las uniones de perso-nas del mismo sexo antes y después del Imperio.
Antes del Imperio el matrimonio heterosexual carecía práctica-mente de vínculos emocionales, y se reducía a un arreglo de propiedadque tenía que ver con descendientes y la herencia y en consecuencialas uniones entre personas del mismo sexo que encontraban su razón deser en otros móviles, basados en los vínculos afectivos, no encontra-ban lugar en esas ceremonias.
Luego, entre los siglos I y II del Imperio, cuando se puso el énfasisen el amor como causa o consecuencia del matrimonio, los ciudadanosdel Imperio comenzaron a tejer una relación entre matrimonios hetero-sexuales y uniones homosexuales.
Por otra parte, en los primeros tiempos del Imperio se fue dis-minuyendo el estado de subordinación en que se encontraba la noviarespecto del esposo en los matrimonios heterosexuales, y ello trajo apa-rejado que se eliminara una de las dificultades que encontraban losintegrantes de las parejas del mismo sexo, para consolidar sus víncu-los. Pues con la nueva modalidad, ninguno de ellos debía someterse alpoder o dominio del otro, sino que podían constituir una sociedad simi-lar a la de los contratos matrimoniales egipcios. No debe perderse devista que en el mundo que estamos estudiando, el control y privilegiomasculino, constituían el pilar del fundamento social.
A mediados del siglo IV, la tendencia a una moralidad pública cadavez más conservadora, y la insistencia en papeles sexuales tradicionales,trajeron como consecuencia el nacimiento de una ley que prohibía loscasamientos entre personas de igual sexo, por lo menos aquellos queimplicaban papeles genéricos tradicionales. El código prescribía la penade muerte, para estos casos, y aunque puede parecer demasiado castigo,era compatible con una época de profundas transformaciones. Radica-les cambios se gestaban en las bases de la sociedad, trayendo consigola caída de los modelos tradicionales.
En parte por esto y por otras tantas razones, entre ellas el surgi-miento de nuevas formas de unión formal entre personas del mismo sexo,hicieron que la cantidad de este tipo de bodas, fueran cada vez menoresa medida que se desvanecía el Imperio.
Este nuevo tipo de uniones, a las que hiciéramos referencia prece-dentemente, no dejaron rastro, quizá porque no existía un gran interés en

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 393
dejarlas legalmente registradas, por no producir consecuencias impor-tantes en la propiedad y en la herencia.
Existen tres clases de uniones formales:
– La primera de ellas, fue descrita por el geógrafo y etnógrafoEstrabón, quien describió una ceremonia de rapto ritual que estableceunía relación legal entre amantes masculinos en Creta. Los cretenses noobtienen a sus amantes por persuasión, sino por rapto. A excepción delaspecto del rapto, esta práctica posee todos los elementos de la tradi-ción matrimonial europea: testigos, regalos, sacrificio religioso, banque-te, etcétera. Se realiza un juicio público en el banquete, el cual termina-ría siendo el elemento más importante del matrimonio en el derechoromano y cristiano: la declaración de consentimiento a la unión. Estacostumbre del rapto también era válida en las relaciones heterosexuales.
– La segunda de ellas, trataba de una ceremonia mediante la cuallos varones escitas establecían entre sí relaciones formales y de por vida.Fue descripta por Luciano, en la segunda mitad del siglo I.
– La tercera clase de unión formal implica la adopción colateral:mediante esta práctica un hombre adoptaba a otro como hermano, dehecho o de una manera oficial. Entre los romanos, la adopción de hijosera una práctica corriente, las razones eran varias: algunos lo hacían paratener herederos sin necesidad de engendrar, otros como una forma delegar riquezas, posición o estatus en beneficio de una persona amada.La persona adoptada, obviamente obtenía ventajas evidentes, y la únicadesventaja consistía en que quedaba sometida a la autoridad del pater-familias adoptante, que podía ser desagradable o restrictivo.
A principios del Imperio, se comenzó a adoptar hombres como her-manos, quienes pasaban a ser herederos pero no hijos, este tipo de adop-ción creaba entre adoptado y adoptante un vínculo legal, pero el hermanoadoptivo no caía bajo la autoridad o el control, ni cambiaba de nombreni de estatus.
Del hecho que adoptar un hermano, era una forma de constituir unarelación con un amante heterosexual, y los contemporáneos entendían elmatrimonio heterosexual como una forma de adopción colateral, median-te la cual la esposa se convertía en una hermana, se extrae que las adop-ciones se entendían como un medio de establecer legalmente una uniónde dos personas del mismo sexo.

GRACIELA MEDINA394
2. El cristianismo
La decadencia del Imperio romano y la penetración del cristianis-mo, así como la confusión de la Iglesia y el Estado llevó que la homo-sexualidad fuera condenada y perseguida penalmente porque el homose-xual iba en contra de la ley divina.
Señala Pérez Cánova que en la tradición judeo-cristiana quehegemoniza la moral judeo-cristiana en Europa encontramos los prime-ros testimonios escritos en los que se ha querido ver la condena a loshomosexuales, a saber: 8
A. Antiguo Testamento
a. Sodoma y Gomorra (Génesis XIX I- 29)
Sodoma fue una ciudad de la Antigüedad donde se practicaba la ho-mosexualidad y que fue destruida por imperio divino, por una parte porsu depravación y por otra por la falta de hospitalidad a los extranjeros.
Relata la Biblia que después de establecerse en Canaán, Abrahamy su sobrino Lot decidieron separarse debido a que empezaban a surgirdisputas entre sus pastores. Lot se afincó en Sodoma, que con Gomorraformaba parte de una pentápolis (grupo de cinco ciudades a orillas delMar Muerto). Dios tomó noticias de que en Sodoma y Gomorra habíacrecido el pecado y se propuso destruirlas.
Abraham pretendió evitar que la furia de Dios recayera sobre Sodo-ma y Gomorra y obtuvo la promesa divina de no castigar a estas ciudadessi en ellas se encontraban diez justos. Para lo cual envió a Sodoma dosángeles con apariencia humana que se alojaron en la casa de Lot, sobri-no de Abraham. Los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot pre-tendiendo “conocer” a los hombres, Lot salió a la puerta y dijo: “Porfavor, hermanos, no hagáis semejante maldad, dos hijas tengo que no hanconocido varón, las sacaré para que hagáis con ellas lo que en bien osparezca, pero a estos hombres no le hagáis nada porque ellos se hanacogido a la sombra de mi techo”.9
8 Op. cit., nota 3.9 Schwartz, “Los amores en la biblia”, Madrid, 1997, p. 233, quien pone de rele-
vancia que “los derechos de una mujer a su integridad tenían en esos tiempos menorvalor que el deber de la hospitalidad”.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 395
Pero lo sodomitas no cedieron y los ángeles utilizaron su fuerzapara salir de la ciudad y sacar de ella a Lot y a su familia, salvo su mujerque por desobedecer la orden divina se convirtió en estatua de sal.10
Por este pasaje bíblico Sodoma dio su nombre a las relacioneshomosexuales en lengua latina a lo largo de la Edad Media tanto en latíncomo en cualquiera de las lenguas vernáculas, la palabra más próximaa homosexual fue “sodomita”.11
b. Código de Santidad del Levítico (Levítico XX- 13)
El Libro de Jueces recoge una historia parecida a la de Sodoma yGomorra:
Un levita que iba con su concubina y su siervo de regreso al hogar, situadoen territorio de la tribu de Efraim, fue sorprendido por la noche y decidiópernoctar en Guibea, ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Cuandollegaron a la plaza un viejo se fijó en ellos y los invitó a pernoctar en lacasa. Entrada la noche los hombres del pueblo rodearon la casa y pre-tendieron que el viejo hiciera salir a su invitado “para que lo conozcamos”.El anciano salió entonces al umbral y gritó: “No, hermanos míos, no hagáistal maldad os lo pido, pues que este hombre ha entrado en mi casa, nocometáis semejante crimen. Aquí está mi hija, que es virgen, y la concu-bina de él, yo os sacaré fuera para que abuséis de ellas, pero a este hombreno le hagáis semejante infamia”.
Viendo que la turba no aceptaba la propuesta, el levita sacó a suconcubina y los hombres abusaron de ella hasta matarla lo que originóuna guerra punitiva donde se perdieron 25,000 hombres.12
En el Levítico la condena a la homosexualidad es explícita, así sedice: “No te echarás con varón como mujer, porque es una abominación(Levítico XVII, 22. “El que se juntare con varón como si éste fuera hem-bra, los dos hicieron cosas nefastas, mueran sin remisión: caiga su sangresobre ellos) (Levítico XX- 13)”.
10 Op. cit., nota 2, p. 190.11 Op. cit., nota 3.12 Op. cit., nota 9, p. 235.

GRACIELA MEDINA396
c. Presunta homosexualidad de David y Jonatán
Explica Scharwtz en los Amores de la Biblia que en el curso deun debate en el Parlamento de Israel, sobre los derechos de los gays,una diputada planteó la homosexualidad del rey David —la figura másimportante de la historia judía junto al legislador Moisés y al PatriarcaAbraham—.
Esta diputada sostuvo que de los textos bíblicos surge que la rela-ción de David y Jonatán fue homosexual. En la tradición judeo cristianaesta relación ha sido planteada como de profunda amistad, sin embargohoy se discute si entre ambos personajes pudo haber sentimientos amoro-sos, que se traslucirían de las palabras del padre de Jonatán, Saúl, quienle dijera a Jonatán: “¡Hijo perverso y contumaz! ¿No sé yo que tú pre-fieres al hijo de Isai (o sea David) para vergüenza tuya y vergüenza dela desnudez de tu madre?”
La utilización de la fórmula para vergüenza de la desnudez de tumadre sugiere que Saúl había descubierto o intuía algo grave en la rela-ción de su hijo con David, ya que ese giro verbal solía utilizarse en elcontexto de prohibiciones sexuales. Como por ejemplo en el incesto.13
Para judíos y católicos la relación entre Jonatán y el Rey Davidsigue siendo considerada de profunda amistad, pero esta frase un cantarque David le dedicara a Jonatán movieron a una diputada israelí a sos-tener la homosexualidad de David en su discurso por los derechos de loshomosexuales, planteado en el Congreso de Israel.
B. Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento se encuentran cuatro referencias contra-rias a la homosexualidad todas ellas incluidas en el evangelio de SanPablo. En las enseñanzas de Jesús, ni en los escritos de los demás após-toles no existen referencias a la homosexualidad. Las realizadas por SanPablo son:
Por eso los entregó Dios a las pasiones infames. Pues sus mismas mujeres in-virtieron el uso natural, en el que es contrario a la naturaleza (Romanos I-26).
Del mismo modo también los varones, desechando el uso natural dela hembra, se abrazaron en amores brutales de unos con otros, cometiendo13 Ibidem, p. 240.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 397
torpezas refinadas varones contra varones y recibiendo en sí mismos lapaga merecida de su obcecación (Romanos I-27).
¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No que-ráis cegaros hermanos míos: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni losadúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ava-rientos, ni los borrachos ni los maledicientes ni los que viven en rapiñahabrán de poseer el reino de Dios (II Corintios, VI, 9 10).
Reconociendo que no se puso la ley o sus penas para el justo, sinopara el injusto y los sodomitas (I Timoteo I- 9 10).
C. La Patrística
Así como son escasas las referencias a la homosexualidad en elNuevo Testamento, la enseñanza de la Patrística abunda en ellas.
Entre los padres de la Iglesia fueron San Agustín y Santo Tomásquienes más se pronunciaron contra la homosexualidad. San Agustín dice:
…Los pecados que son contra la naturaleza, como fueron los sodomitas,siempre y en todo lugar deben ser detestados y castigados; y aun cuandotodas las gentes los cometieran serían igualmente culpables ante la leydivina, que no hago a los hombres para que de tal modo usasen uno deotros (Confesiones III- 8-15).
El que los hombres sufran la condición de las mujeres no es segúnla naturaleza, sino contra la naturaleza. Este crimen, esta ignominia (Laciudad de Dios VI. 8.1).
Santo Tomas, que tanta influencia ha tenido en el pensamientooccidental, enseña que la procreación dentro del matrimonio es la únicarazón justificante de cualquier actividad sexual. Todas las demás activi-dades sexuales las consideraba pecados contra el creador.
Para Santo Tomás los pecados son divididos en pecados secundumnaturan cuando al cometerlos no queda excluida el fin de la procrea-ción, como el incesto y el adulterio y contra naturam cuando quedaexcluida, como la masturbación, el bestialismo y la homosexualidad.
Los pecados contra naturam (entre los que se encuentra la homo-sexualidad) fueron más censurados por Santo Tomás que los secun-dum natura porque entendió a los primeros contrarios a las obras deDios, y consideró que quienes los cometía le negaban a la naturalezalos fines para los que ella fue pensada.

GRACIELA MEDINA398
3. La Edad Media
Durante la Edad Media la influencia de la Iglesia católica se hacesentir en la condena a la homosexualidad, la cual fue severamente repri-mida, al principio mediante la castración y luego con la muerte.
Cabe recordar que esta represión se justificaba por la influenciade la doctrina cristiana, que ya hemos dicho consideraba en ese momentola homosexualidad como un pecado grave contra Dios.
Alarico mandó que los homosexuales fueran quemados en lahoguera y en la ley Visigotorum se condenaba al homosexualismo conla castración.14
En el fuero Real de Alfonso el Sabio se castiga brutalmente a lahomosexualidad con la muerte, debiendo ser colgados por las piernashasta que murieran.
En Las Partidas de Alfonso el Sabio, dictada en el año 1265, tam-bién se condena a la homosexualidad con la muerte, tanto del que lo hacecomo del que lo consciente.
Enseña Nuno de Salter Cid que en 1447, durante el reinado de Al-fonso V en Portugal, regían las ordenanzas manuelinas y filipinas queordenaban la confiscación de todos los bienes de los homosexuales, y sushijos y descendientes eran calificados de infames y establecían un com-plejo sistema de recompensa y de denuncia de los delitos de sodomía.
Agrega Nuno de Salter Cid que por su parte el rey Manuel esta-bleció que el delito también podía ser cometido por mujeres y queen 1614 se ordenó que los culpables del pecado de sodomía fueranquemados vivos cuando tuvieran sentencia del Santo Oficio ejecuta-das por los jueces seglares.15
Durante el reinado de los Reyes Católicos también se dictaron leyescontra la homosexualidad, ordenando que los sodomitas fueran quema-dos en llamas de fuego y que perdieran todos los bienes, que pasaríana la Real Cámara y al Fisco.
Estas leyes fueron repetidas en la Nueva Recopilación de Leyes deEspaña de 1567 y en la Novísima Recopilación.
Durante el reinado de Felipe II se insistía en que se aplicarael castigo de muerte a los sodomitas y se exhortaba que no se los
14 Op. cit., nota 3.15 Nuno de Salter Cid, “Direitos Humanoes e familia quando os homossexuas
querem casar”, separata de 1998, p. 203.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 399
mande a las galeras, como hacían en algunos casos los tribunales de laInquisición.
Cabe señalar que estas leyes estuvieron rigiendo en España y enlas colonias hasta el dictado del Código Penal de 1848.
4. La Revolución francesa
Con las ideas laicas que impregnaron la Revolución francesa lasituación de los homosexuales cambio radicalmente, así el año 1791.La Asamblea Constituyente eliminó la pena de muerte para el delitode sodomía, y Napoleón despenalizó la homosexualidad entre perso-nas adultas y siempre que se tratare de relaciones privadas entre ellos.
Si bien la homosexualidad en sí misma no era un delito, fue detodas maneras considera como una falta contra la moral y las buenascostumbres y siguió estando presente en los códigos militares.
5. La homosexualidad en los regímenes dictatoriales
A. La homosexualidad en la Alemania nazi
En la Alemania de fines de 1920, surgió la figura de un líder caris-mático, Adolfo Hitler, quien prometía cambiar las bases de la sociedadreinante hasta el momento. En su visión de futuro, dejaba ver una socie-dad sustentada en la familia, el trabajo honrado, la disciplina y el honor;remplazando a los líderes corruptos por gente sana y corriente.
Dentro de esta nueva sociedad, no había cabida para la homo-sexualidad. Este prejuicio homosexual, quedó claramente puesto de mani-fiesto y llevado a sus extremos durante el periodo del holocausto, elcual se caracterizó por la identificación sistemática de homosexuales,su captura y asesinato.
Ya en 1928, quedó sumamente clara la posición que con respectoa la homosexualidad tomaría el nuevo Partido Nacionalsocialista (abre-viado Partido Nazi), cuando estaba en pleno auge la lucha para anularel artículo 175 del Código Jurídico alemán, el cual incriminaba la homo-sexualidad y ellos mostraron abiertamente su oposición radical, consi-derando enemigo a cualquiera que creyera en el amor homosexual.
El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler se convirtió en el cancillerde Alemania, en menos de veinticinco días se prohibieron las organiza-ciones en defensa de los derechos de los homosexuales.

GRACIELA MEDINA400
El triunfo de Hitler se debió en gran parte al apoyo de gruposparamilitares que mediante actos terroristas intimidaron a la oposición.Uno de esos grupos, el SA o Camisetas Marrones, estaba encabezadopor un homosexual llamado Röhm, amigo de Hitler, a quien no parecióimportarle las inclinaciones sexuales de aquel mientras lo necesitara opara llegar al poder.
Las cosas cambiaron rotundamente cuando Hitler llegó a ser canci-ller de Alemania, y el detonante fue el reclamo por parte de Röhm paraque le otorgara un poco de poder, las consecuencias fueron nefastaspara todo el grupo. El 28 de junio de 1934, en la noche que se la cono-ció con el nombre de “los cuchillos largos”, los miembros del SA detoda Alemania fueron arrestados y acusados de conspirar contra Hitler.Röhm y miles de los integrantes de este grupo fueron ejecutados, acu-sados de ser unos “cerdos homosexuales”.
Con Hitler en el poder, las cosas se pusieron seriamente difícilespara los homosexuales, pues aquél tomó medidas dirigidas directa y ex-clusivamente a exterminar la homosexualidad.
Ello así, en octubre de 1934, creó un nuevo servicio de policía(Centro del Reich) dedicado exclusivamente a combatir la homose-xualidad.
En junio de 1935, el apartado 175 que sólo prohibía las relacionesanales entre hombres, fue modificado para incluir cualquier actividaddelictiva indecente entre hombres, este término incluía cualquier cosa:besarse, darse la mano, hasta pasar el brazo por encima del hombro deotro hombre y así lo entendieron los tribunales.
Parte de la teoría que sostenían los nazis para perseguir a loshomosexuales, encuentra su razón de ser en un libro escrito por OttoWeininger en 1903, entre las cosas que describía en aquella publica-ción este homosexual judío que se suicidó poco después de publicarsesu libro, corresponde destacar que sostenía que los hombres que teníandemasiadas cualidades del sexo opuesto eran peligrosos para la socie-dad, que los judíos eran anormalmente femeninos, los homosexuales“eran tipos intermedios” que corrompían a la sociedad.
Por otra parte, desarrollaron una falsa teoría, promulgando la ideaque los romanos habían fomentado la homosexualidad entre los grie-gos a fin de conquistarlos, concluyendo que esta expansión de la homo-sexualidad era la culpable del declive del Imperio romano.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 401
La característica fundamental de este periodo nazi, fue la obse-sión por la perfección de la raza, lo cual los impulsó a una obsesiónpor exterminar a todo aquel grupo o individuo que —según su criterio—atentara contra la raza aria, y en consecuencia se tornó moralmenteaceptable el exterminio de aquellos a quienes ellos denominaron infe-rior, anormal o degenerado. Entre estos grupos marginales, pueden dis-tinguirse los judíos, gitanos, retrasados mentales, grupos eslavos y porsupuesto los homosexuales.
Heinrich Himmler fue el hombre que dirigió la guerra nazi contralos homosexuales, y gracias a ello se convirtió en la segunda persona conmás poder de Alemania.
Himmler estaba convencido de la existencia de una organizaciónhomosexual y judía, cuyo único fin era destruir Alemania. Según supensamiento, los homosexuales, quienes se identificaban secretamenteentre sí, se irían infiltrando en las bases de la sociedad alemana, hastaconseguir los puestos de poder y luego maquinarían la elección de otroshomosexuales, culminando por subyugar a los hombres normales y ani-quilando la sociedad.
Con respecto a la homosexualidad femenina, la misma no era prácti-camente tenida en cuenta por los alemanes nazis, quienes se encontrabanobsesionados por la sexualidad masculina, no se encuentra mención algunaen el apartado 175 acerca de la homosexualidad femenina, ni Himmlerhizo declaraciones sobre lesbianas. Pocos datos de lesbianas arrestadasy enviadas a campos de concentración durante los años de 1940.
Los nazis reconocían a los homosexuales mediante informes. Laslibretas de direcciones, las cartas, postales e incluso un rumor podía faci-litar nombres y en consecuencia arrestos. Por otra parte, los mismosarrestados eran torturados para que revelaran la identidad de sus pare-jas, amigos o conocidos homosexuales.
Los homosexuales que eran enviados a campos de concentración,eran identificados en los mismos, a cuyo fin se les marcaba el uniformecon un triángulo rosa, de la misma manera que a los delincuentes selos identificaba con un triángulo verde, rojo para los presos políticosy la estrella de David en color amarillo para los judíos.
En los años setenta, el triángulo rosa fue utilizado como símbolode la homosexualidad por la comunidad gay, apareciendo en banderasy pancartas, pero esta vez, representando la lucha por la igualdad delos homosexuales.

GRACIELA MEDINA402
Resulta asombroso y espeluznante, los padecimientos que los homo-sexuales debían pasar en cautiverio, no sólo han debido soportar torturasino también que ha logrado saberse que los presos homosexuales fueronsometidos a terribles experimentos médicos. Uno de ellos, resulto ser lacastración de los hombres, para luego inyectarles testosterona, supues-tamente para ver si podían modificar su orientación sexual.
Los registros nazis, muestran que entre 1931 y 1944 unos cincuentamil hombres fueron condenados por ofensas al apartado 175, pero enrigor de verdad así como hasta después de la guerra no se sabía que lapersecución a homosexuales había sido parte de la monstruosidad delholocausto, son incalculables y no conocidas la real cantidad de vícti-mas homosexuales que aquél se cobró.
Cabe consignar también, con el fin de comprender la ardua per-secución y discriminación que sufrió la comunidad homosexual, que lasvíctimas homosexuales del holocausto no tuvieron derecho a la com-pensación económica que recibieron las demás víctimas.
Así también el periodo de la posguerra o “desnazificación” dejóprácticamente intacta la versión incluída por los nazis del apartado 175,por cuanto fue considerada “justificada con datos objetivos”, hasta queen 1988 el gobierno de la Alemania Occidental ofreció compensacio-nes pecuniarias a los homosexuales que hubiesen sufrido en los camposde concentración alemanes.16 Finalmente, el mentado artículo 175 fueabolido en 1969.17
B. La homosexualidad en el régimen stalinista
Durante la época stalinista la homosexualidad era considerada como“producto de la decadencia burguesa” de “perversión fascista”, por talesmotivos, los homosexuales fueron objeto de persecuciones en nombre dela “pureza del proletariado”. A las prohibiciones para publicar obras quehablaran sin animadversión del proletariado le siguieron redadas y de-portaciones de homosexuales, culminando en marzo de 1934 con una leyque hizo adoptar el mismo Stalin, castigando con “cinco años de pri-
16 Kemelmajer de Carlucci, Aida Rosa, “Derecho de Familia”, Revista Inter-disciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, t. 13, 1998, p. 193 y bibliografia por ellacitada en cita núm. 17
17 Kipper, Claudio, “Derechos de las minorias ante la discriminación”, p. 388.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 403
sión los actos homosexuales cometidos entre adultos que dan su con-sentimiento”.18
C. La homosexualidad en el régimen franquista
En el régimen de Franco la homosexualidad no es consideradaun delito pero sí un acto peligroso, por lo que va a ser castigada direc-tamente al incluírsela en la Ley de Vagos y Maleantes, que fuera obrade Jiménez de Asúa. Esta ley no tipifica delitos o faltas, sino conduc-tas peligrosas y por lo tanto no impone penas, sino medidas de segu-ridad. En ella se consideró a los homosexuales conjuntamente con losrufianes, proxenetas y mendigos profesionales sujetos sometidos a lavigilancia de los delegados, que tenían obligación de declarar su domi-cilio y quienes eran internados en establecimientos de trabajo, con elobjeto de curarlos, rehabilitarlos o regenerarlos.
Concretamente decía el artículo 6o. núm. 20 de la Ley de Vagos yMaleantes:
…a los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionalesy a los que vivan de la mendacidad ajena, exploten menores de edad, en-fermos mentales o lisiados, se les aplicarán para que las cumplan todassucesivamente, las medidas siguientes: a) internado en un establecimientode trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a estas medi-das de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y entodo caso con absoluta separación de los demás, b) prohibición de residiren determinado territorio y obligación de declarar su domicilio, y c) sumi-sión a la vigilancia de los delegados.
Además de estar sometidos a la Ley de Vagos y Maleantes se con-sideraba a los homosexuales como una conducta que encajaba dentrodel delito de escándalo público y en la jurisprudencia del Tribunal Su-premo fue sancionada por encuadrar en el artículo 431 del Código Penalque concretamente decía:
El que de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres conhechos de grave escándalo o trascendencia incurrirá en la pena de arrestomayor, multa de 5,000 a 20,000 pesetas e inhabilitación especial. Si el
18 Fernández, D., “El rapto de Ganímedes”, Madrid, 1992, Tecnos; Pérez Canova,op. cit., nota 3, p. 15.

GRACIELA MEDINA404
ofendido fuere menor de 21 años se impondrá la pena de privación delibertad en su grado máximo.
La homosexualidad era considerada en la época franquista comoalgo totalmente peyorativo, a tal punto que, si alguien mataba a otro porhaberle llamado maricón se consideraba que había obrado en legítimadefensa porque lo había tratado con el epíteto que más puede denigrarla dignidad del varón, pues se está poniendo en entredicho la honra ycrédito a la masculinidad.19
6. La homosexualidad como enfermedad
Cuando se abandona la noción de homosexualidad como pecado, omejor dicho, a medida que pierde influencia la moral religiosa en la mo-ral social, se concibe a la homosexualidad como una enfermedad.
Desde la mitad del siglo XIX hasta 1974 la homosexualidad fueconsiderada como una enfermedad mental.
En Estados Unidos la Asociación de Psiquiatras Americanos inclu-yó a la homosexualidad en la primera “calificación de enfermedadesmentales” realizadas en 1952 y la mantuvo hasta 1974 se considerabaque “el homosexual tenía una desviación sexual vinculada con una alte-ración psicopática de la personalidad”. En 1974 la Asociación Ameri-cana de Psiquiatría sometió a un referéndum democrático la clasifica-ción de la homosexualidad como enfermedad y el 58% de los psiquiatrasdeterminó que no era una enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud realiza una clasificación inter-nacional de enfermedades que se conoce con las siglas CIE o ICD. Hasta1992, fecha en la que rige la CIE-9 la homosexualidad está incluida enesta clasificación porque se la consideraba como una “inclinación ocomportamiento sexual anormal”.
A partir de la CIE-10 la homosexualidad en sí no es consideradaun trastorno mental, ya que ninguna “desviación de conducta, ya seapolítica, religiosa o sexual, ni los conflictos entre individuos y la socie-dad son trastornos mentales”.
Es cierto que cuando la homosexualidad o excitación homosexualno es aceptada por el sujeto puede producir una enfermedad mental
19 Sentencia del Tribunal Supremo Español del 26 de enero de 1957; Pérez Canova,op. cit., nota 3, p. 24.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 405
conocida como perturbación “egosistónica”, pero la homosexualidaden si no es una enfermedad.20
El hecho constatado de que el porcentaje de neurosis y suicidios sea espe-cialmente alto entre homosexuales no significa que la homosexualidad seauna conducta neurotizante, y menos aún intrínsecamente neurótica. Lo queobviamente resulta neurotizante para el homosexual es el rechazo y laeventual persecución de que es objeto por parte de la sociedad. El estigmaasociado a la definición de homosexualidad es tan fuerte en nuestra socie-dad que ha obligado al homosexual a buscar mecanismos de defensa parapoder evadir los controles sociales. El miedo a ser calificado como homo-sexual y por tanto a perder su trabajo, la posición social, etcétera, ha obli-gado a muchos homosexuales a buscar mecanismos a ocultar o negar suidentidad sexual (en España sólo un 10% de los homosexuales se atrevea decirlo). La forma más común de hacer frente a este rechazo social espasar por heterosexual, lo que obliga a los homosexuales a vivir una doblevida para ocultar su realidad sexual, y esto potencialmente es una fuentede problemas sicológicos y emocionales.21
En definitiva en la comunidad científica hoy no se acepta que lahomosexualidad sea considerada como enfermedad y aun cuando fuerauna enfermedad, las enfermedades en derecho son causa de incapacidady no de discriminación. En este sentido afirma Kemelmeajer de Carluccique afortunadamente hasta ahora no se le ha ocurrido enumerar a loshomosexuales entre los incapaces que necesitan protección.22
7. La homosexualidad y la doctrina de la Iglesia católicaen la actualidad
Habíamos señalado que en sus orígenes y en toda la Edad Mediala Iglesia católica consideró a la homosexualidad como pecado y que lostribunales de la Inquisición la castigaron hasta con la muerte.
La situación actual ha variado fundamentalmente, en el nuevo códigocanónico que rige a partir de 1983 en el cual se suprimen las mencionesde la homosexualidad que estaban contenidas en el código de 1917 rela-tivas a los seglares condenados en delitos de sodomía que eran consi-
20 Op. cit., nota 3, p 48.21 Ibidem, p. 37.22 Op. cit., nota 16, p. 192.

GRACIELA MEDINA406
derados ipso facto infames además de otras penas y los clérigos que eransuspendidos y casos graves se los debía deponer.
Vemos cómo la posición de la Iglesia católica ha avanzado en estosaños, ya que de la condena a muerte la Iglesia ha pasado a deplorar confirmeza las expresiones de malevolencia y las acciones violentas contralos homosexuales, a suprimir las referencias expresadas en el códigocanónico y a no considerar la tendencia homosexual como pecado.
En la actualidad, si bien la Iglesia católica no aprueba los com-portamientos homosexuales, que considera “intrínsecamente desor-denados” y entiende que esta tendencia debe ser sublimada con lacastidad, en la pastoral exhorta a los fieles a brindar a los homose-xuales respeto y delicadeza y condena cualquier tipo de discriminacióninjusta.23
En el Catecismo Universal de la Iglesia aprobado por el Papa el 26de junio de 1992, se sigue manteniendo el criterio tradicional de que losactos homosexuales son intrínsecamente malos, pero ahora se distingueentre la obligación que tienen los homosexuales de ser castos y el respetoy la delicadeza con la que deben ser tratados por los cristianos, a quie-nes piden que no los conviertan en “objeto de discriminación”.24
En el año 1994, en ocasión de que el Parlamento Europeo reunidoen Estrasburgo aprobara la “Resolución para la igualdad de dere-chos para los homosexuales en la comunidad”, el Papa en el angelus deldomingo 22 de febrero de 1994 se pronunció en contra de la misma,señalando que con la resolución del Parlamento de Europa se ha pedi-do legitimar un desorden moral y señalando que el Parlamento haconferido indebidamente un valor institucional a comportamientosno conformes con el plan de Dios: es una debilidad —nosotros lo sabe-mos—, pero haciendo esto el Parlamento ha secundado la debilidaddel hombre.25
En igual sentido ha continuado la doctrina social de la Iglesia des-pués de la muerte Juan Pablo II con el Papa Benedicto XVI, es decir
23 La posición de la Iglesia católica fue dada a conocer en “El cuidado pastoralde las personas homosexuales”, carta de la congregación de los obispos de la Iglesiacatólica del 01.01.1986. Derechos sociales de las personas homosexuales del 2307-1992,cit. Nuno de Salter Cid, “Direitos Humanos e Familia quando os homosseuais queremcasar”, separatta, 1998, p. 199.
24 Op. cit., nota 3, p. 46.25 Ferrari da Passamo S. J., “Homosexualidad y derecho”, E. D. 163-1009.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 407
proclamando que aun cuando la conducta constituya un pecado nose debe discriminar al homosexual.
8. El informe Kinsey
Alfred Kinsey, quien vivió entre 1894 y 1956, fue biólogo y educa-dor, se licenció en taxonomía —el estudio de los sistemas de clasifica-ción de las plantas y los animales—, en la Universidad de Harvard.
En 1938, la Universidad de Indiana le solicitó a Kinsey que coor-dinara una facultad interdisciplinaria que impartiera un curso sobre rela-ciones maritales, a raíz de ello los alumnos comienzan a buscar a Kinseypara que los aconsejara en cuestiones sexuales, no encontrando todas lasrespuestas comienza a buscar en bibliografía científica y al asombrarsede lo poco que se había estudiado sobre la temática sexual, decidió rea-lizar una investigación por sí mismo.
Kinsey comenzó el estudio de la sexualidad humana, recopilandoy escribiendo los relatos de los estudiantes que acudían a él para plan-tearle sus problemas.
Progresivamente fue creciendo en forma desmesurada la recopi-lación de datos, tanto es así, que Kinsey ideó entonces un plan pararecopilar datos de cien mil personas de diferente procedencia educa-tiva, religiosa, ética y socioeconómica, con el fin de publicar un estudiosobre la conducta sexual masculina.
El modo en que se recopilaban estos datos, era mediante entrevis-tas a los sujetos que duraban de noventa minutos a dos horas, en las queles hacía de 350 a 500 preguntas en función del nivel de experiencia delsujeto. Las personas entrevistadas eran de las características más diver-sas: universitarios, clérigos, presidiarios, pacientes psiquiátricos, entremuchos otros. Kinsey se dedicó a viajar por el país y solicitaba a amigos,alumnos y colegas que contaran su historia. Así fue logrando penetraren la comunidad homosexual.
Finalmente, después de diez años de recopilar relatos y analizar-los, salió a la luz su primera publicación llamada La conducta sexual enel hombre.
Varias de las estadísticas que arrojó la obra de Kinsey dejaronsorprendidos a expertos y gente común, pero lo más sorprendente fue-ron los datos recogidos sobre relaciones homosexuales: el 37% de los

GRACIELA MEDINA408
hombres entrevistados informó que había tenido por lo menos una rela-ción homosexual con orgasmo en su vida, la tasa ascendía al 50% enlos hombres solteros hasta la edad de treinta y cinco años. El 10%de los hombres era más o menos exclusivamente homosexual durantepor lo menos tres años entre los dieciséis y los cincuenta y cinco añosde edad.
Entre las conclusiones que extrajo Kinsey, luego de su recopila-ción de datos, es destacable el hecho de que consideró imposible inten-tar identificar a los individuos como homosexuales o heterosexuales.Había muchas personas homosexuales que no habían tenido relacionesheterosexuales y asimismo, muchas heterosexuales que no habían cono-cido una relación homosexual, pero lo curioso era la gran cantidad depersonas que habían tenido experiencias eróticas con ambos sexos.
Con el propósito de analizar los datos, Kinsey ideó una escala queaún hoy sigue siendo un instrumento de investigación esencial para losinvestigadores sexuales modernos. Se la llamó “escala de Kinsey”, lamisma puntaba a los individuos de 0 a 6 según su proporción de acti-vidad homosexual y heterosexual, comprendidos el contacto físico ylas reacciones psicológicas experimentadas. Los individuos que punta-ban “0” eran exclusivamente heterosexuales sin experiencias homosexua-les, los “1” eran predominantemente heterosexuales con alguna expe-riencia homosexual ocasional, y así hasta llegar a “6”, que eran losexclusivamente homosexuales.
Conforme el volumen de su obra que dedica a la homosexualidadasí como su especial tratamiento, al incluir para este tema en particularuna sección titulada “Consecuencias sociales y científicas”, puede con-cluirse que Kinsey pensaba que los datos sobre la homosexualidad eranlos que tenían ramificaciones de mayor alcance.
La consecuencia principal que se extrajo de los datos, consistía enque como la homosexualidad era muy frecuente en la población normal,parecía improbable que el erotismo homosexual fuera, tal como se habíaasumido, patológico.
Otra consecuencia más general de los datos era que no existía eltipo de persona homosexual. Según Kinsey, la homosexualidad eraalgo que uno hacía y no algo que uno era. Consideraba la elección deuna pareja homosexual, una elección que no procedía de nada inhe-rente al individuo. Desestimó los factores biológicos, y hereditarios y

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 409
puso énfasis en el papel de la cultura y de la socialización en el desa-rrollo de los modelos de expresión homosexual y heterosexual.
Para Kinsey, la selección de la sexualidad venía determinada ma-yormente por la costumbre, las obligaciones sociales, la oportunidad yla conveniencia, aún cuando sus datos no demostraban esta opinión.
La estadística más controvertida del trabajo de Kinsey, es la famosacifra del “10 por ciento”. Esta estadística informaba que el 10% de loshombres era “más o menos exclusivamente homosexual durante por lomenos tres años entre los 16 y los 55 años de edad”, es decir que unode cada diez hombres entre la población masculina de raza blanca. Elproblema que trae esta cifra, es que a menudo se interpreta que el 10%de la población masculina adulta es más o menos exclusivamente homo-sexual, y esto no es lo que muestran los datos de Kinsey, por cuanto élmidió las conductas sexuales y no clasificó a las personas como criaturassexuales de un tipo particular. Es de destacar que Kinsey no concebíaque la heterosexualidad-homosexualidad fuera una forma de clasificara las personas, sino a las conductas.
La conclusión más importante de su trabajo consiste en la interpre-tación de que el erotismo entre personas del mismo sexo y la conduc-ta homosexual no convertían a la persona en un monstruo ni un delito.
En 1953, Kinsey publicó el segundo informe de su estudio dela conducta sexual humana, el cual se llamó Conducta sexual de lamujer, como su nombre lo indica en esta oportunidad su estudiose dirigió —como antes lo había hecho con los hombres— exclusiva-mente a las mujeres.
En este informe estableció que hacia la edad de treinta años, el 25%de las mujeres reconocía reaccionar eróticamente ante otras mujeres,a la edad de cuarenta años, el 19% de las mujeres entrevistadas teníaalgún contacto físico con otras mujeres. Esta cifra ascendía al 24% sisólo se tomaban en cuenta las mujeres solteras. A la edad de 45 años,el 13% de las mujeres había experimentado relaciones homosexualescon orgasmo.
Kinsey destacó la normalidad de muchas de las lesbianas entre-vistadas durante su investigación, recalcando que muchas de ellas eranpersonas de buena posición económica y social en la comunidad, siendoincluso personas de importancia dentro de la sociedad.

GRACIELA MEDINA410
A su vez, siguió afirmando que los principales factores a la horade determinar la orientación sexual del individuo eran la oportunidad ylas experiencias sexuales.
En un principio, la comunidad psiquiátrica se mostró adversa a lasconclusiones de Kinsey, por cuanto consideraban que éste no informabasobre la patología de sus sujetos porque no sabía cómo hacerlo, conclu-yendo que no había psicoanalizado a sus sujetos, sino que tan sólo leshabía preguntado qué habían hecho a nivel sexual.
Casi treinta años más tarde, la psiquiatría comenzó a entender loque Kinsey había querido transmitir con sus informes: que la homo-sexualidad era algo común en muchos individuos, por lo menos en al-gún momento de su vida, y no debería considerarse un indicador detranstorno mental grave.
Recientemente, se conoció un nuevo informe sobre las prácticassexuales de los norteamericanos, derivado de un nuevo estudio realizadoentre 3,500 personas en 1992, el cual reveló que el 7.1% de los hom-bres y el 3.8% de las mujeres entrevistados mantenían algún tipo decontacto homosexual desde su pubertad. El porcentaje de personasque informaba haber mantenido contactos homosexuales durante losdoce meses anteriores a la entrevista decayó a un 2.7% en hombres yal 1.3% en las mujeres, lo que se corresponde con los porcentajes depersonas que dijeron considerarse a sí mismas homosexuales o bi-sexuales (2.8% de los hombres y 1.4% de las mujeres).
9. La homosexualidad y las asociaciones
Si bien puede que el origen de las organizaciones homosexualespueda remontarse a principio del siglo XX, lo cierto es que históri-camente se fija la fecha de su origen el 28 de junio de 1969 en NuevaYork con los motines de “Stonewal”. Stonewall era un bar homosexualde Greenwich Village donde se efectuó el 28 de junio de 1968 un opera-tivo policial, por primera vez los homosexuales reaccionan en formaviolenta y se produce un enfrentamiento que duró hasta el día 30 dejunio de 1969.
Los homosexuales no sólo se encuentran unidos en asociaciones,sino que conforman una federación, que se originó en el año 1978 enConventry, Inglaterra, con la creación de la ILGA (International Lesbianand Gay Association), organizada por 13 organizaciones de homosexua-

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 411
les que buscaban coordinar esfuerzos. Esta organización se transformóen una verdadera federación que 14 años después agrupaba a 410 aso-ciaciones en más de 60 países.26
El fin principal de la ILGA es trabajar para liberar a los homo-sexuales de cualquier discriminación legal, social, cultural y económica.
La creación de estas organizaciones ha sido importantísima parala reivindicación de los derechos de los homosexuales, que lógicamentesolos, siendo perseguidos y discriminados, nunca hubieran logrado rever-tir su posición social, ni su estatus jurídico. La doctrina que ha abordadoel tema concuerda en que la “presión gay en las instancias europeas hasido fructífera”,27 y se le atribuye a sus esfuerzos el dictado de la Reco-mendación 924 de 1981 y la Resolución 756 de 1981 de la AsambleaParlamentaria del Consejo de Europa sobre discriminación contra loshomosexuales, ambas del 1o. de octubre de 1981.28 La Resolución delParlamento de Europa sobre discriminación sexual en el trabajo del 13de marzo de 1984; 29 Resolución del Parlamento de Europa sobre Respe-to de los Derechos del Hombre en la Comunidad Europea del 11 de mar-zo de 1993; 30 Resolución del Parlamento de Europa sobre Igualdad delos Hombres y Mujeres Homosexuales en la Comunidad Europea, del 8de febrero de 1994.31
En nuestro país, la asociación que nuclea a los homosexuales sedenomina Comunidad Homosexual Argentina. Esta comunidad pidió elotorgamiento de la personería jurídica y le fue negado por la CámaraNacional de Apelaciones Sala I, en el año 1990,32 en resolución que fueraconfirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembrede 1991, en fallo dividido.33
26 Op. cit., nota 23, p. 212.27 Idem.28 Esta recomendación traduce una invitación a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para suprimir la homosexualidad de su Clasificación Internacional deenfermedades. Ello fue aceptado en 1991 con efectos a partir del 1-1-93.
29 Publicada en J. O., C 104, del 16-04-84, p. 46 y s.30 Publicada en J. O., C 115, del 26 04-1993, pp. 178, puntos 4 a 33.31 Publicada en J. O., C 61 del 28-02-1994.32 LL 1990-E-136.33 C. S. J. N. Comunidad Homosexual Argentina LL 1991-E 680, JA 1992-I226,
con nota de Augusto Mario Morello, “La homosexualidad frente a la Constitución” yFelix Roberto Loñ, “Consideraciones sobre el rechazo de la personalidad jurídica a lacomunidad homosexual Argentina”, E. D 146-229.

GRACIELA MEDINA412
10. La homosexualidad en la legislación actual
En la actualidad el derecho ha cambiado radicalmente su posturafrente a la homosexualidad; mientras que hasta mediados del siglo XXse lo consideraba un delito, se lo penalizaba y a sus miembros se los en-viaba a campos de concentración, en la actualidad:
I. Se la ha despenalizado como delito. 34
II. Se trata de evitar la discriminación en razón de la preferenciasexual.
III. Las relaciones homosexuales son tenidas en consideración paraobtener derechos en diversas áreas.
IV. Se legisla expresamente sobre las uniones homosexuales.
III. PROBLEMAS QUE GENERA LA UNIÓN DE HECHO HOMOSEXUAL FRENTEAL DERECHO PÚBLICO Y FRENTE AL DERECHO PRIVADO
La cuestión fundamental es la pretensión de los homosexuales dereconocimiento jurídico de su unión convivencial.
La problemática sería muy sencilla de solucionar si se les otorgael derecho a casarse, ya que se le aplicaría a la pareja del mismo sexoque se casa el estatuto matrimonial y con ello se solucionaría la cuestión.
En otra obra anterior a esta hemos analizado el derecho a casarsede los homosexuales, y hemos concluido que no es inconstitucional lalegislación Argentina en tanto reserva el derecho matrimonial a las pa-rejas heterosexuales.35
Advertimos que la negativa del derecho a casarse a las personas delmismo sexo, no soluciona nada en la práctica, sólo constituye una cues-tión de principios, importante pero que nos deja sin respuesta a la enor-me cantidad de problemas que las uniones convivenciales de personasdel mismo sexo plantean y que vamos a tratar de describir.
En el ámbito del derecho público las uniones homosexuales plan-tean problemas específicos en el área de la seguridad social, particu-
34 Entre las principales legislaciones, cabe citar que dejó de considerarse delito a lahomosexualidad entre adultos en Suecia (1930), Gran Bretaña (1967), República FederalAlemana (1969), Finlandia (1970), Austria, Francia y Noruega (las tres en 1971). Irlandadel Norte quedó excluida del campo de aplicación de la Sexual Offenses Act de 1967.
35 Medina, Graciela, Los homosexuales y el derecho a casarse, Rubinzal Cul-zoni, 2001.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 413
larmente en lo que hace a la salud y al régimen de pensiones y jubila-ciones. La cuestión radica en determinar si se le extiende al convivientedel mismo sexo la cobertura de salud de su compañero así como elrégimen de pensiones y jubilaciones.
No desconocemos que en el área del derecho público los conflic-tos no se limitan a las seguridad social sino que se extienden al áreapenitenciaria, donde surgen numerosos problemas como lo son el lu-gar de alojamiento de los homosexuales y el acceso al régimen de visi-tas carcelarias de la pareja homosexual, pero la especificidad de la temá-tica requiere de conocimientos específicos en el área del derecho penalque no nos son propios, y por ende no abordaremos en el presente eldelicadísimo tema carcelario.
En el ámbito del derecho procesal la cuestión estriba fundamen-talmente en precisar la competencia del tribunal que atenderá las cues-tiones relativas a las uniones homosexuales, ello implica determinar sison competentes los jueces de familia o los jueces patrimoniales paraentender los conflictos que se generen entre los convivientes homo-sexuales como por ejemplo los reclamos alimentarios o las cuestionesa la disolución de la unión.
En el derecho brasileiño la reticencia a identificar los vínculos entrepersonas del mismo sexo como una entidad familiar remitía a las de-mandas relacionadas con dichas formas de relación a la jurisdicción civily no a la jurisdicción de derecho de familia. Una decisión pionera de lajusticia de Río Grande do Sul, de junio de 1999, fijó la competencia delos juzgados de familia para juzgar la acción derivada de la relaciónhomosexual (AI núm. 599.0750496), dando el primer paso para otorgarlea la unión homosexual el status de familia.
A partir de esta postura jurisprudencial, al menos en ese estado dela Federación brasileña, todas las acciones relacionadas con relacionesentre personas del mismo sexo se transfirieron de la jurisdicción civil alos juzgados de familia. Así mismo se atribuyó a las cámaras de fami-lia del Tribunal de Justicia la competencia para juzgar los respectivosrecursos. Hay que destacar que este es el único estado cuyas salas estánespecializadas, con competencias definidas por materias. Este motivociertamente es el que ha llevado a la justicia gaucha a ser conside-rada la que más avances ha venido introduciendo en el derecho de

GRACIELA MEDINA414
familia de un modo general, y particularmente en las cuestiones queenvuelven a los pares del mismo sexo.36
En el derecho privado las uniones homosexuales plantean cuestio-nes frente a los terceros ajenos a la pareja y entre sus miembros.
Frente a los terceros los problemas se generan en el derecho a con-tinuar la locación, el acceso a las técnicas de fecundación asistida, el de-recho de adopción y la responsabilidad por daños derivados de la muertedel compañero homosexual.
Entre los miembros de la unión la problemática reside en el derechode alimentos, el derecho sucesorio y la forma de liquidar los bienes a ladisolución de la unión homosexual.
IV. INTERESES DE LOS HOMOSEXUALES
En el correr de la última década del siglo XX y más particularmenteen el inicio del siglo XXI hemos advertido una evolución en todos lostemas relativos a la homosexualidad.
La homosexualidad ha pasado de ser un motivo de escándalo,vergüenza, ocultismo y burla, a ser el tema casi obligado de las obrasde arte, que la muestran en sus más diversos perfiles, es decir, ha de-jado de ser oculta para ser expuesta, y exhibida desde los medios másrestringidos del arte, como la pintura y la escultura hasta los más masi-vos como son el cine y la televisión, sin olvidar pasar por la música yla literatura.
En el arte la homosexualidad no se da a conocer más como unmotivo de escarnio, ni de mofa, que condenaría a los autores al ostra-cismo, sino que por el contrario se la enaltece, o al menos se la muestracomo una faceta mas de lo humano separándola de lo bestial y antina-tural que durante siglos la envolvió.
La evolución también se advierte en la sociedad, donde los gaysaparecen, se dan a conocer más abiertamente, y viven sus relacionesafectivas cada día más públicamente.
36 “Uniones homoafectivas”, la autora es miembro del Tribunal de Justiça do RioGrande do Sul-BR. También es vicepresidente del Instituto Brasileiro de Direito deFamília-IBDFam. Autora del libro União homossexual: O preconceito e a justiça.www.mariaberenicedias.com.br.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 415
Este cambio en la manera de visualizar la homosexualidad tam-bién se refleja en lo jurídico, donde lógicamente se está produciendoun cambio de perspectiva.
No es que el operador jurídico haya necesitado 21 siglos para darsecuenta que los homosexuales existían y que por lo tanto eran sujetosde derecho, sino que durante 20 siglos la homosexualidad fue motivo decondena penal, y la única rama del derecho que se ocupaba de ellos erael derecho público en su faz represiva.37
Las relaciones homosexuales eran condenadas y de esta manerase pensó en suprimirlas.
Aún hoy existen estados de los Estados Unidos, que es uno delos países más desarrollados, del mundo donde la sodomía es delito yla Corte Suprema de Estados Unidos ha considerado que tales leyesson constitucionales.38
Pero dentro del mundo occidental la condena represiva de la homo-sexualidad entre personas adultas y libres ya pertenece a un capítulode la historia del derecho y esta falta de represión ha contribuido nota-blemente a la publicidad de las relaciones afectivas de personas delmismo sexo.39
Advertimos cómo la problemática de los homosexuales deja de serpatrimonio exclusivo del ámbito penal para constituir un problemacomún a todas las ramas del derecho.
Lógicamente la primera pretensión que plantean los homosexuales,como pretensión mínima es no ser condenados penalmente por mante-ner relaciones afectivas o meramente sexuales.40 Logrado este objetivode mínima, que ya dijimos que en el mundo occidental se ha obtenidolo que pretenden es el reconocimiento de la pareja homosexual.
Los intereses homosexuales en particular: el derecho a casarse yel derecho a la adopción.
37 Op. cit., pp. 13 y ss., capítulo I.38 Corte Suprema de los Estados Unidos “Hardwick vs. Bowers”, un comentario
a este fallo con extensas referencias a lo sostenido por cada uno de los jueces de la Cortenorteamericana puede verse en “Discriminations based on sexual orientation. Jurispru-dence the Supreme Court”, Harvard Law Review, vol. 110, 1996, núm. 1, pp. 155 y ss.
39 Para ver un cuadro comparativo de la situación penal de la homosexualidad,veáse Medina, Graciela, op. cit., nota 35, pp. 51 y ss. Y Revista de derecho privado ycomunitario, núm. 19, sección legislación y jurisprudencia de derecho comparado, en“Persona, familia y sucesiones”.
40 Ibidem, nota 34.

GRACIELA MEDINA416
1. El derecho a casarse
Los homosexuales alegan que tienen derecho a casarse, por ser underecho humano básico que no les puede ser privado por su inclina-ción sexual, y entienden que la negativa estadual al reconocimiento dela capacidad de contraer matrimonio atenta contra el derecho humano aconstituir una familia, vulnera el derecho a la igualdad de todos losseres humanos, lesiona su derecho a la orientación sexual, restringeirrazonablemente el derecho a la libertad y limita su derecho a la inti-midad (same sex marriage).
Los fundamentos esgrimidos por las personas de igual sexo quepretenden casarse son: a) vulneración al derecho a casarse, b) violaciónal derecho de constituir una familia, c) discriminación, d) lesión a laigualdad, y e) ultraje a la intimidad.
Al mismo tiempo, debemos advertir que las razones sostenidas paraotorgar o para denegar la pretensión marital a las personas de igual sexoestá en íntima relación con la extensión y el significado que se le otorguea las peticiones enumeradas.
En el reclamo a su derecho a casarse, los homosexuales deben bus-car el fundamento último fuera de la legislación positiva vigente porquecomo se ha visto, en todos los casos, ésta les niega el derecho a casarse.
Los gays tratan de hallar una prerrogativa de contenido extrapatri-monial, inalienable, perpetua y oponible erga omnes, que correspondaa toda persona por su condición de tal, desde antes de su nacimientoy hasta después de su muerte, de la que no puede ser privada por laacción del Estado ni de otros particulares, que fundamente su dere-cho a casarse.41 Por tal motivo, se refieren a la vulneración de derechoshumanos.
Jurisprudencia Comparada relativa al derecho a casarse
Hillary Goodridge & Others vs. Department of Public Health &another. SJC-08860 —18 de noviembre de 2003— Corte Suprema delEstado de Massachusetts.42
41 Definición dada por Rivera, Julio César, Derecho personalísimo, Institucionesde Derecho Civil, Parte General, t. II, p. 7.
42 Para una rápida ubicación del fallo ver: http://www.state.ma.us/courts/courtsand-judges/courts/supremejudicialcourt/goodridge.html.
O Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2003, 3, p. 542.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 417
El caso llegó a la Corte a través de una “acción civil” entablada por14 personas, que conforman siete parejas gay, de hombres y mujeres,cuyas edades van de los 35 a los 60 años y con relaciones afectivas deentre 4 a 30 años. Vale aclarar que cuatro de ellas tenían hijos. Losdemandantes se dedicaban a profesiones tales como la abogacía, ingenie-ría informática, docencia, consultoría financiera y psicología. La contro-versia se suscita a partir de que a estas parejas les fueron negadas laslicencias que les permiten casarse, afirmándose que al tratarse de parejashomosexuales, les estaba prohibido casarse.
Así, su pretensión era la declaración de inconstitucionalidad de laexclusión que rige para las parejas demandantes y parejas en idénticacondición, con respecto al matrimonio.
1. La capacidad procreacional y la voluntad procreativa no soncondiciones para casarse.
2. El interés del menor no está sujeto a la orientación sexual de suspadres y está íntimamente relacionado con la estabilidad familiar. Exclu-yendo la posibilidad de que haya niños criados por parejas homosexua-les no hace al resto mejores, ni más seguros.
El mayor costo económico que debe asumir el Estado al permitirel matrimonio homosexual no es un fundamento suficiente para negarun derecho humano básico.
2. Derecho de adopción
Las parejas homosexuales no pueden procrear si no es por mediode técnicas de fecundación asistida, inseminación artificial, el alquiler devientres o la sustitución. Muchas veces, no pueden recurrir a dichosmétodos, ya sea por razones económicas o legales. Así, la adopción sepresenta como la única oportunidad de crear una familia y abrazar la ideadel hijo propio.
Leslie Ann Minot 43 explica que las lesbianas, gays, bisexuales ytransexuales (conocidos como el grupo LGBT) se convierten igualmenteen padres de diversas maneras.
Pueden tener niños a través de relaciones heterosexuales. A menudo laslesbianas inician relaciones heterosexuales con el solo propósito de resul-
43 Minot, Leslie Ann, ut supra, 11, p. 7.

GRACIELA MEDINA418
tar embarazadas. Una lesbiana y un gay pueden decidir tener y criar a unniño juntos, ya sea por medio de relaciones sexuales heterosexuales, inse-minación artificial, o accediendo a tecnologías reproductivas legales comouna pareja. También pueden acceder a niños a través de adopciones “extraoficiales”. Para ellos es muy importante la adopción, la mera tenencia deun niño no les confiere los derechos que sí les brinda esta institución, altiempo que priva a los niños de beneficios que sí gozan los adoptados; porejemplo, el derecho a heredar a sus padres.
Los derechos y responsabilidades derivados de la paternidad difie-ren según los distintos ordenamientos jurídicos. Por lo general los padrestienen el poder de: 44
a) Elegir dónde vivirá el niño, y asumir la responsabilidad de sucuidado diario.
b) Tomar decisiones médicas con respecto al niño, autorizar trata-mientos, ser consultado o informado acerca del tratamiento.
c) Ser responsable de la educación del niño y otros aspectos de subienestar.
d) Obtener la tenencia del niño frente a una ruptura de la relacióncon el otro padre.
e) Obtener la custodia del niño frente a la muerte del otro padre.f ) Recibir créditos fiscales, exenciones o ayudas gubernamentales.g) Gozar de vacaciones o periodos de licencia autorizados por enfer-
medad del niño.h) Recibir asignaciones familiares.i) Llevar al niño de vacaciones.j) Cambiar legalmente el nombre del niño.
Asimismo, el niño también obtiene ciertos derechos, a saber:
a) Sustento económico.b) Derecho a la legítima.c) Legitimación para reclamar indemnización por muerte del
padre.d) Alimentos.
44 Op. cit., nota 43, ut supra, 11, p. 33.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 419
V. LEGISLACIÓN COMPARADA
1. Nivel supranacional
Legislación de la Comunidad Económica Europea
Informe del Parlamento Europeo sobre la igualdad jurídica de loshomosexuales en la Comunidad Europea de fecha 26 de enero de 1994.
En el año 1994 se presentó un proyecto de directiva; su ponente fuela congresista Roth; el proyecto no fue aceptado como directiva —queresulta obligatoria para los Estados miembros—, pero fue aprobadocomo Informe del Parlamento Europeo sobre la Igualdad Jurídica de losHomosexuales en la Comunidad Económica Europea de fecha 26 deenero de 1994.45
El informe fue aprobado por una mayoría relativa, dado que en lavotación estaban presentes 275 parlamentaristas sobre un total de 518,de los cuales 158 votaron a favor, 98 en contra y 18 se abstuvieron.46
De este informe, creemos importante destacar algunos puntos de laspeticiones, razón por la que lo transcribiremos.
PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO A LOS ESTADOS MIEM-BROS CONTENIDAS EN EL INFORME.
A. Pide a los Estados miembros que supriman todas las disposi-ciones jurídicas que discriminan las relaciones sexuales entre personas delmismo sexo.
B. Pide que las limitaciones de edad con fines de protección seanidénticas en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.47
C. Pide que se ponga fin al trato desigual de las personas de orien-tación homosexual en las disposiciones jurídicas y administrativas dela seguridad social, en las prestaciones sociales, en la legislación relativa
45 El Parlamento Europeo puede elaborar informes, resoluciones y recomendacio-nes, según el artículo 45 de su reglamento interno.
46 Para que se alcance el quórum en las votaciones necesario que se encuentrenpresentes al menos un tercio de los miembros efectivos.
47 El Código Penal de Grecia en su artículo 347 establece que los homosexualespueden ser perseguidos cuando exista la sospecha de seducción de un menor de quinceo dieciséis años en la que se ha llevado el coito anal. Un informe sobre la situación mun-dial del derecho penal puede verse en Revista de derecho privado y comunitario,núm. 23, en sección “Legislación y jurisprudencia extranjera”, Santa Fe, Argentina,Rubinzal Culzoni, 2000.

GRACIELA MEDINA420
a la adopción, en el derecho sucesorio, en la legislación en materia deopinión, prensa información, ciencia y arte; además, pide a todos los Es-tados miembros que, en el futuro, respeten estos derechos a la libertadde opción.
D. Pide a los Estados miembros que prohíban las discriminacio-nes por razón de orientación sexual en todos los ámbitos sociales y queextiendan a las parejas homosexuales los regímenes jurídicos de que sebenefician las parejas heterosexuales o creen regímenes sustitutivos equi-valentes para las primeras.
E. Pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva alConsejo relativa a la lucha contra la discriminación por razones de orien-tación sexual.
F. Señala que esta directiva debería considerar discriminatoria, entreotras conductas, las siguientes:
– La denegación del derecho a la adopción o a la tutela.– La denegación a las parejas homosexuales de instituciones jurídi-
cas sustitutivas del matrimonio o la exclusión de las parejas homosexualesde los regímenes jurídicos para parejas no casadas.
– La negativa a reconocer a los matrimonios de personas extranje-ras del mismo sexo o las parejas registradas en el derecho privado inter-nacional de los Estados miembros.48
Esta recomendación, aunque no tiene fuerza vinculante, tiene unaimportancia decisiva porque proviene del Parlamento Europeo, y demues-tra el cambio de posición de Europa frente al problema homosexual.49
2. Políticas legislativas
Se advierten diferentes formas de legislación que pueden ser clasifi-cadas en:
A. Abstencionista.B. Reguladora.– Con posibilidad de contraer matrimonio.– Con equiparación al matrimonio.
48 Gutiérrez Díaz, Antonio, “El debate en el Parlamento Europeo. Antecedentes ysituación actual en relación a los estados miembros”, El derecho europeo ante la parejade hechos, Barcelona, Cedes, 1996, p. 203.
49 El texto de ella y un comentario puede ser consultado, entre otros, en Ferrarida Passano, Paolo, op. cit., nota 25 y en Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit.,nota 16, pp. 238 y 239, y en Salter Cid, Nuno de, op. cit., nota 23, 1998, p. 203.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 421
– Con negación de los efectos del matrimonio.– Regulación especifica de la unión de hecho.– En forma independiente.– En forma conjunta con el concubinato heterosexual.– En forma estadual.– En forma nacional.
A. Legislaciones abstencionistas
Las legislaciones abstencionistas son aquellas en las que el legisla-dor no ha tomado ninguna previsión con respecto a las uniones homo-sexuales, no las sanciona, pero tampoco se ocupa de regular sus conse-cuencias jurídicas.
Dentro de esta categoría se encuentran, en general, las legislacioneslatinoamericanas; en estos países aún no existe un pronunciamientolegislativo sobre la amplia problemática que presentan las unioneshomosexuales. Salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde rige la Ley1004 sobre Unión Civil y el decreto reglamentario 556/03 del 15/5/03.
B. Reguladoras
Denominamos legislaciones reguladoras a aquellas que se han pre-ocupado por reglar la situación de las uniones de hecho, de diferentemanera a saber:
a. Con autorización para contraer matrimonio
El 19 de diciembre de 2000, la Cámara Alta del Parlamento holan-dés aprobó un proyecto que permite que las personas del mismo sexocontraigan matrimonio. La ley conocida como Bill núm. 26672, entró envigencia a partir de enero de 2001, las parejas homosexuales podránacceder a la institución del matrimonio, estén ellas registradas o no, yobtener los mismos derechos que tienen los matrimonios heterosexuales.
En el mes de diciembre de 2000, la Cámara Alta del Parlamento,también promulgó la ley que permite la adopción por parejas homo-sexuales. La normativa prevé que las parejas del mismo sexo que hayancohabitado por más de tres años podrán adoptar bajo las mismas con-diciones que las parejas heterosexuales. Para hacerlo no es necesario quela pareja se encuentre casada o registrada.

GRACIELA MEDINA422
Alguna de las consecuencias de las posibilidades de adopciónpor el compañero homosexual es que como un menor no puede tenermás de dos padres oficiales, si un niño es adoptado por la pareja mujerde su madre, el menor ya no podría ser reconocido por su padre natural.Asimismo, la paternidad ya no puede determinarse judicialmente.
La ley sólo es aplicable a la adopción dentro de Holanda. En loque concierne a los niños extranjeros, la situación no se ha modificado,es decir que la adopción en estos casos sólo podrá ser solicitada porparejas heterosexuales.
De todas maneras, se teme que la adopción por homosexuales enHolanda no sea reconocida en el extranjero, atento a que esta clase deadopción no fue incluida en la convención de La Haya sobre adopciónde 1993.
b. Con equiparación al matrimonio
Algunas legislaciones han equiparado “las uniones homosexua-les registradas” al matrimonio. En algunos casos en forma integral, enotros impidiendo el acceso de las uniones homosexuales a la adopcióny al acceso a las técnicas de fecundación asistida, que le son negadas alas primeras.
En principio, estos sistemas reservan la denominación matrimoniopara las uniones heterosexuales y a los homosexuales se les permitecontraer “uniones registradas” o “uniones civiles” que tienen —en gene-ral— iguales efectos que el matrimonio.
Siguen este sistema, entre otros, los siguientes Estados:
Suecia: Ley de Registro de la Pareja de Hecho (23 de junio de1994).50
Noruega: Ley sobre Registro de Parejas.51
Dinamarca: Ley danesa sobre el Registro de las Parejas (7 de juniode 1989).52
Vermont 2000.Nueva Zelanda 21/11/00.
50 La ley se puede consultar en español, El derecho europeo ante la pareja dehecho, seminario organizado por la Fundación Olof Palme, Barcelona, Cedecs, 1996,pp. 293 y 294.
51 Op. cit., nota 50, pp. 297-299.52 Op. cit., nota 50, p. 302.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 423
Nueva Escocia 30/11/00.Ley Canaria de Uniones de Hecho Nro. 5 del 14/4/03.Ley de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura del 20/3/03.Ley de Unión Civil de Québec.
Desde la óptica de la técnica legislativa, ésta es la forma más sim-ple, ya que como el régimen del matrimonio goza de un estatuto comple-to, basta con la remisión a éste para solucionar la mayor cantidad deproblemas que se pueden presentar, y en aquellos supuestos dondela voluntad legislativa no se inclina por la equiparación (como en laadopción y en las técnicas de fecundación humana asistida), se excluyela aplicación de las normas del matrimonio. Como vemos, el métodoes de una gran simplicidad, al menos formal.
c. Con negación expresa de toda equiparación al matrimonio
Algunas legislaciones, como la federal de los Estados Unidos deAmérica, se encargan de regular sobre las uniones homosexuales paradenegarles el estatus matrimonial, y privarles de toda equiparacióncon éste.
En Estados Unidos de América tiene gran importancia la Leyde Defensa del Matrimonio del 12 de julio de 1996, dictada poruna amplísima mayoría de votos (342 contra 67 en la Cámara de Dipu-tados y 85 contra 14 en el Senado). En su segunda sección, esta normaestablece:
Ningún Estado, territorio, posesión de los Estados Unidos o tribu india,estará obligado a hacer efectiva en su ámbito propio ninguna disposi-ción, documento o sentencia judicial de otro estado, territorio, posesión otribu, concerniente a una relación entre personas del mismo sexo, que seaconsiderada como matrimonial según las leyes de ese otro estado, territo-rio, posesión o tribu.
La posibilidad de rechazo se extiende, incluso, a “cualquier dere-cho o demanda surgida de una relación de ese género”.53
53 Una crítica a esta ley puede consultarse en Strasser, Mark, Same Sex Ma-rriage and the Constitution, cap. VI, The Defense of Marriage Act, pp. 127 y ss. Strasser,Mark, Legally wed, Same-Sex, Marrige and the Constitution, Londres, Cornell UniversityPress, 1997.

GRACIELA MEDINA424
La importancia de la citada norma radica en que se trata de unaley federal; al respecto, cabe recordar que, en Estados Unidos, el matri-monio no es una cuestión federal sino que cada estado lo regula en formaindependiente, de allí que puedan haber estados que reconozcan elmatrimonio entre homosexuales. Pero a partir de la Ley de Defensa delMatrimonio, ningún estado está obligado a reconocer como matrimonioa las uniones concubinarias del mismo sexo, aun cuando otro estado asílo hubiera hecho.
d. Regulación específica de la unión de hecho homosexual
Algunos estados han optado por legislar especialmente sobre lasuniones de hecho homosexuales en forma independiente del matrimo-nio, y aclaran específicamente, que no se aplica el estatuto matrimonial,ni genera relaciones de parentesco.
Esta clasificación admite una subclasificación, a saber:
– Legislaciones que regulan las uniones homosexuales, en for-ma independiente.
– Legislaciones que regulan las uniones homosexuales, en formaconjunta con el concubinato heterosexual.
Entre las primeras se encuentra la Ley de Parejas de Cataluña, san-cionada el 11 de junio de 1998. Esta ley contiene dos capítulos: el pri-mero es sobre las parejas de hecho heterosexuales, y el segundo regulaa la unión estable homosexual en forma independiente.
Entre las que regulan las uniones homosexuales en forma conjuntacon el concubinato heterosexual se encuentran la Ley de Aragón y la leyfrancesa de PAC, pero en lo que respecta a la adopción y a las técni-cas de legislación humana asistida existen diferencias, puesto que nose concede a las uniones homosexuales el derecho de adoptar, ni el deser beneficiarios de los procedimientos de las técnicas de legislaciónhumana asistida.54
54 Una reseña de esta ley de nuestra autoría puede consultarse en Revistade Derecho Privado y Comunitario, núm. 20, Santa Fe, Argentina, 1999, p. 441.

PROBLEMÁTICA DE LA UNIÓN HOMOSEXUAL 425
C. La situación argentina
En Argentina se ha dictado en la ciudad de Buenos Aires la Ley deUniones Civiles que permite a las parejas del mismo sexo inscribirseen un registro público de uniones civiles que funciona en el ámbito delRegistro Civil y Capacidad de las Personas y otorga a los miembros dela unión iguales derechos que a las personas casadas dentro del ám-bito de la ciudad de Buenos Aires. En igual sentido y con los mismosalcances dentro de su respectiva jurisdicción la provincia de Río Negroha dictado una Ley de Uniones Civiles.
Por otra parte, jurisprudencialmente se ha admitido que los miem-bros de una unión homosexual gozan de los beneficios que la seguri-dad social otorga a las parejas de diferente sexo, y doctrinariamente seadmite la continuidad de la locación por el conviviente homosexual yse aplica a la disolución de la unión homosexual los mismos prin-cipios jurisprudenciales que para la disolución del concubinato hetero-sexual.55
VI. CONCLUSIONES
1. El ordenamiento jurídico no puede ignorar la existencia de unio-nes de hecho homosexuales.
2. Las relaciones sexuales de dos personas libres y capaces, queno ofenden la moral pública, integran el ámbito de su privacidad y todaConstitución democrática obliga a su respeto.
3. La posición del derecho frente a las uniones que tienen comobase la cohabitación homosexual pública y estable debe ser la de respe-to, reconocimiento y diferenciación.
A. Respeto: El respeto a la libre determinación y a la vida privadade los hombres hace necesario que las uniones homosexuales no seanperseguidas penalmente, ni discriminadas arbitrariamente.
55 Medina, Graciela, op. cit., nota 35; “Uniones de hecho homosexuales”, SantaFe, Argentina, Rubinzal Culzoni, diciembre de 2001 y “Las uniones de hecho homo-sexuales frente al derecho argentino”, Revista de Derecho Comparado, núm. 4, “Unionesentre personas del mismo sexo”, Santa Fe, Argentina, noviembre de 2001, p. 87.

GRACIELA MEDINA426
B. Reconocimiento: El derecho debe reconocer la existencia deuniones homosexuales y, en consecuencia, concederles efectos jurídi-cos, en algunas áreas sobre la base del derecho a la orientación sexualinternacionalmente propugnado.
C. Diferenciación: Las uniones homosexuales son diferentes a lasuniones heterosexuales y esta natural distinción justifica que la posicióndel orden jurídico sea diferente. El Estado puede priorizar una uniónsobre otra, teniendo en cuenta el valor que se le asigna. Así la preferen-cia del Estado por la unión matrimonial sobre la unión homosexual tienefundamentos razonables que la justifican jurídicamente e impiden quela distinción sea calificada de discriminatoria.
D. En un verdadero sistema pluralista no basta con declarar queexiste el derecho a la libre orientación sexual, sino que existan accio-nes afirmativas por parte del Estado en este sentido.

427
UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTNERSHIPSAND SAME-SEX MARRIAGE 1
Nicole LAVIOLETTE *
SUMMARY: I. Introduction. II. Types of Registered Partnership Re-cognition. III. Assessing Debates About Registered Partnerships.
IV. Conclusion.
I. INTRODUCTION
In 2005, lesbian and gay marriages are being legally performed in fourcountries: The Netherlands,2 Belgium,3 Canada 4 and most recently, Spain.5In addition, gay men and lesbians can also get married in Massachu-ssets in the United States.6 While all five states experimented with regis-
* Associate professor, Faculty of Law, University of Ottawa.1 This is an updated and abbreviated version of a paper that was prepared in 2001
at the request of the Law Commission of Canada and submitted to it in the context oftheir project on close personal adult relationships: see Nicole LaViolette, “RegisteredPartnerships: A Model for Relationship Recognition”, 5 August 2001, online: Law Co-mmission of Canada, http://www.lcc.gc.ca/pdf/LaViolette.pdf. The larger study is alsopublished in 2002. 19:1 Canadian Journal of Family Law 115.
2 “Same-sex marriages”, online: Justitie.nl in English, http://www.justitie.nl/english/Publications/factsheets/same-sex_marriages.asp.
3 Fiorini, Aude, “New Belgian Law on Same Sex Marriage and the PIL Implica-tions,” International & Comparative Law Quarterly, 52:1039-1049, 2003.
4 An Act respecting certain aspects of legal capacity for marriage for civil purpo-ses, S. C. 2005, c. 33.
5 Congreso de los Diputados, Proyecto de Ley 121/000018, por la que se modificael Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, Boletín Oficial de lasCortes Oficiales, 21 January 2005, online: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2005/06/30/ley_matrimonio_hom.pdf.
6 “Massachusetts Legislature Rejects Gay Marriage Ban” Associated Press, 15September 2005, online: CCN.com http://www.cnn.com/2005/POLITICS/09/15/gaymarriage.ap/.

NICOLE LAVIOLETTE428
tered partnerships, the final choice was in favour of extending marriageto gay men and lesbians. In many other countries, partnership registrationschemes have been established which allow conjugal partners, includinggay men and lesbians, to receive state recognition. For instance, in Den-mark,7 France 8 and New Zealand,9 lawmakers resisted granting marriagerights to gay men and lesbians, yet they were willing to establish registe-red partnerships.
Whether lawmakers opt for same-sex marriage or registered partner-ships, the law reforms are in response to growing social pressures to ex-pand the types of close adult and familial relationships recognized by theState. Specifically, the almost universal inability of same-sex couples toopt in to a state-recognized relationship is often the primary impetus forchange. A lack of protective status has placed gay and lesbian fami-lies everywhere under considerable personal, economic and social cons-traint.10 Registered partnerships or marriage rights are established toremedy this lack of relationship status.
Those same pressures are being felt in many Latin American coun-tries,11 including Mexico. In April 2001, a bill legalizing registered partner-ships was introduced in the legislature of the Federal District of MexicoCity.12 The bill would not have formally allowed gay and lesbian marria-ges; rather it would have extended specific legal rights to couples livingin a common law relationship.13 While some of the opposition to thebill came from conservative and religious circles,14 others were concerned
7 The Danish Registered Partnership Act, online: Cybercity Denmark, http://users.cybercity.dk/~dko12530/s2.htm (date accessed: 16 July 2001).
8 Loi no. 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, J. O.,16 November 1999, 16959.
9 Civil Union Act (N.Z.), 2004/102, online: govt.nz http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=333602&infobase=pal_statutes.nfo&record={A43C3050}&hitsperheading=on&softpage=DOC.
10 L. Poverny & W. Finch Jr., “Gay and Lesbian Domestic Partnerships: Expan-ding the Definition of Family” (1998) Soc. Casework: The J. of Contemp. Soc. Work116 at 118.
11 Landes, Alejandro, “Gays Make Unexpected Gains Although Legal HurdlesRemain” The Miami Herald, 17 September 2003, 1A.
12 González, Román, “Dan la vuelta diputados a Ley de Sociedades de Con-vivencia”, online: Cimacnoticias.com http://www.cimacnoticias.com/noticias/03may/s03050604.html.
13 Ibidem, note 12.14 “México: iglesia católica dice que ley de convivencia es ‘aberrante’ ”, (16
December 2003), online : mujereshoy,com http://www.mujereshoy.com/secciones/1573.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 429
about the policy choice in favour of a complicated registered partnershipscheme. It was argued that a better way to recognize gay and lesbianrelationships was to substitute the words “man and woman” to “persons”in the legislation related to marriage.15 Debates on the bill have been sus-pended.16 However, the Mexico example confirms that in many juris-dictions the choice between same-sex marriage and registered partnershipsremains contentious.
It is the aim of this article to examine the experiences of other juris-dictions to determine how controversial registered partnership schemesare as a law reform option. Academic and activist debates are exami-ned to outline the benefits and pitfalls with registered partnerships as amodel of legal recognition for either conjugal or non-conjugal relation-ships. This article argues that the most divisive political and social deba-tes arise when registered partnerships schemes are pitted against theissue of same-sex marriage. The lessons from other jurisdictions confirmthat registered partnerships are most successful when they are not seenas creating a second-class category of relationships, but rather as posi-tive and flexible form of state recognition. This is difficult to achieveas registered partnerships are not easily divorced from the issue of same-sex marriage.
The article is divided into two main sections. Part II categorisesand describes the various types of registered partnership models thathave been established in different jurisdictions around the world. Diffe-rent models are grouped into two categories, the “Marriage Minus” mo-dels and the “Blank Slate Plus” schemes. This classification highlightswhat motivated the establishment of the model, what interests were atstake at the time, what entitlements or obligations flow from the model,and what role the model continues to play today, particularly in relationto the issue of same-sex marriage. Part III reviews academic and activistdebates surrounding registered partnerships models as a way of outliningthe benefits and pitfalls of registered partnerships as a model of legalrecognition for either conjugal or non-conjugal relationships.
shtml. See also: Peter Greste, “Mexico debates Law on Gay Couples” (19 December2000) BBC, online: BBC News http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1077679.stm.
15 Email from Gloria Careaga Perez, Facultad de Psicologia, UNAM (23 Septem-ber 2005).
16 Ibidem, note 15.

NICOLE LAVIOLETTE430
II. TYPES OF REGISTERED PARTNERSHIP RECOGNITION
1. Terminology
Many terms are used to designate the legal status established byrelationship registration initiatives. “Registered Domestic Partnerships”,“Registered Partnerships”, “Domestic Partnerships”, “Declared Partner-ships”, “Life Partnerships”, “Stable Relationships”, “Civil Unions”, “Le-gal Cohabitation”, “Reciprocal Beneficiaries” and “Unmarried CouplesRegistration” are all terms used in legislation, municipal ordinances, aca-demic and activist writings, and the media.
Throughout this article, the term “registered partnerships” will bethe expression used to describe the various methods which allow unma-rried individuals to register their mutually dependent relationships inorder to gain official state and societal recognition. The expressionprovides a simple but precise description of the initiatives examinedherein. “Partnership” is a commonly used word referring to personalrelationships, and is therefore an accurate representation of the interde-pendent relationships that are the subject of registration methods. Theterm “registration” aptly covers the fact that all the models reviewed areopt-in schemes in so far as they require partners to identify themselvesto the relevant authorities, either through registration or the issuance ofa licence.
2. Existing Models
There is more than one model of registered partnership recogni-tion. Some are the product of law-making bodies at the local, regionalor national level, while others are the product of the private sector.17
Moreover, the forms in which registered partnerships have been esta-blished depend on the constitutional, legal, social and religious contextsof each relevant jurisdiction. In addition, there are important differen-ces in the level of benefits and obligations actually incurred throughregistration.
17 “Thirteen percent of all United States employers offer benefits to the domesticpartners of their employees. Larger companies, with more than 5,000 employees, thefigure is twenty-five percent…”: Zielinski, D., “Domestic Partnership Benefits: Why NotOffer Them To Same-Sex Partners And Unmarried Opposite Sex Partners?” (1998/99)13 J. L. & Health 281 at 281-82.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 431
Nevertheless, most models possess some common features. Theirpurpose is usually to recognize, validate and support committed, mutuallysupportive personal relationships between unmarried individuals. Mostregistered partnership policies define who may register, for instance bysetting cohabitation or age requirements. Furthermore, an essential elementof this new civil status is the fact that individuals consent to make anofficial record of their partnerships. This process allows individuals toregister with various levels of government or private employers by com-pleting a formal declaration or by obtaining an official licence. It is alsotrue that the majority of registered partnerships confer a number of enti-tlements and obligations.18 In this fashion, registered partnerships regulaterights: between partners; entitlements and obligations involving thirdparties; and, in some cases, parenting rights. Finally, registered partner-ship programs define a process by which the partners may dissolve theformal relationship.
For the purposes of this article, the different models will be catego-rized to situate registered partnerships in relation to marriage. Under thisapproach, marriage is viewed as the ceiling, namely the model that offerscouples the most extensive rights and obligations. The floor, on the otherhand, is basically a blank slate, the level at which no rights or obligationsare conferred on non-married partners.19
Using these two reference points, a simplified overview of the diffe-rent types of registered partnerships can be offered. Indeed, registeredpartnerships can be grouped into two main categories. First, several juris-dictions have enacted registration schemes that will be referred to as“Marriage Minus” partnership schemes. These legislative models offerquasi-marital options while falling short of reaching the marriage cei-ling, in that they exclude a small number of rights and responsibilities
18 There are a few municipal registered partnership schemes that confer no rightsor obligations, and provide only a symbolic recognition. This is the case in Hamburg,Germany. See C. Hebling & R. Sass, “Symbolic Domestic Partnership in Ham-burg” (1997) 55 Euro-Letter 14, online: Euroletter http://www.steff.suite.dk/eurolet.htm.
19 Robert Wintemute, in referring to different methods of allocating rights andobligations to same-sex couples, makes a similar distinction as the one I propose, namelythat two models exist, the “subtraction” and “enumeration” models. Wintemute, R.,“Conclusion” in Wintemute, R. & Andenæs, M., (eds.), Legal Recognition of Same-SexPartnership: A Study of National, European and International Law, Oxford, HartPublishing, 2001, 759 at 766 (Conclusion).

NICOLE LAVIOLETTE432
conferred to married couples. It is clear nonetheless that these registe-red partnerships “both functionally and socially reproduce marriage”.20
The second major grouping of registered partnerships will be referredto as “Blank Slate Plus” schemes. These consist of initiatives desig-ned to grant specific enumerated rights and obligations to two indivi-duals in a partnership, without attempting to parallel marriage laws.Rather than subtracting from the marriage ceiling, these registeredpartnerships add a bundle of rights and obligations onto what was pre-viously a blank slate. In some cases, the handout of rights and obliga-tions is very modest indeed.
A. The “Marriage Minus” Model of Registered Partnerships
Quasi-marital models of registered partnerships include thoseestablished in the Nordic states of Denmark,21 Sweden,22 Norway,23
Iceland,24 the Netherlands,25 and in Québec.26 In addition, Vermont 27
and New Zealand 28 fall within this category, although it is arguablethat the civil unions in both jurisdictions are really marriage under adifferent name.29 However, given the existence of some differences
20 Brumby, E., “What Is In A Name: Why The European Same-Sex PartnershipActs Create A Valid Marital Relationship” 28 Ga. J. Int’l & Comp. L. 145 at 168.
21 The Danish Registered Partnership Act, supra, note 7.22 Swedish, Norwegian & Icelandic Registered Partnership Acts, 23 June 1994,
online: France QRD http://users.cybercity.dk/~dko12530/nordictx.htm.23 Ibidem, note 22.24 Act on Registered Partnership, 12 June 1996, online: Icelandic Ministry of Jus-
tice and Ecclesiastical Affairs Homepage http://dkm.stjr.is/interpro/dkm/dkm.nsf/pages/eng_partnership. In Iceland, the institution is known as “confirmed cohabitation”: C.Forder, “European Models of Domestic Partnership Laws: The Field of Choice” (2000)17 Can. J. Fam. L. 370 at 390.
25 See Schrama, W. M., “Registered Partnership in the Netherlands” (1999) 13Int’l J. L. Pol’y & Fam. 315. Finland is also considering enacting a registered partner-ship scheme. See “Finish Gays to Get Legal ‘Union’” CNN (30 November 2000), online:CNN.com http://www.cnn.com/2000/World/Scandinavia/11/30/finland.gay/index.html;A proposal to introduce a registered partnership system in the Czech Republic wasrejected in 1999: Forder, ibidem, at 391.
26 P. L. 84, Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filia-tion, 2nd session, 36th Leg., Quebec, 2002 (assented to 8 June 2002).
27 An Act Relating to Civil Unions, 1999 Vt. Acts & Resolves No. 91, H.847 [CivilUnions].
28 Civil Union Act, supra, note 9.29 For a discussion of the importance of the name attached to a registered partner-
ship scheme, see Conclusion, supra, note 19 at 769. Wintemute argues that a decision

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 433
between marriage and civil unions, it appears useful to view civil unionsas a far reaching registered partnership model.
These jurisdictions represent models of registered partnershipsthat come closest to mirroring the institution of marriage by offeringmarriage-like formalities and consequences. Indeed, in some jurisdic-tions, the differences between marriage and registered partnershipsare relatively minor, or relate to matters outside the jurisdiction’s legis-lative powers.
For instance, in Vermont, the newly created civil unions are equi-valent to marriages in almost every way, with one major exception, name-ly the name of the civil status.30 Indeed, the symbolic title “marriage” isreserved solely for the union of a man and a woman.31 Another diffe-rence is the fact that gay men and lesbians joined in a civil union cannotaccess federally regulated rights and obligations,32 and, further, that theycannot expect legal recognition of their relationship outside the state ofVermont.33 Legal differences between registered partners and marriedcouples are also relatively insignificant in the Netherlands, to the ex-tent that both same-sex and different-sex couples can convert fromone or the other by filing a conversion record with the appropriate stateauthority.34
In other cases, the differences between marriage and registered part-nerships are not considerable, but the limitations of registered partner-ships are socially significant. In Sweden, registered partners have
of the European Court of Justice involving Denmark and Sweden suggests that registe-red partners will be denied recognition if the union is not called a marriage.
30 For a detailed discussion of the Vermont civil union initiative, see Bonauto,M. L., “The Freedom to Marry for Same-Sex Couples in the United States of America”in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 177.
31 “Recent Legislation” (2001) 114 Harv. L. Rev. 1421 at 1424.32 Ibidem. at 1423.33 Sneyd, R., “Le Vermont autorise les couples homosexuels à s’unir civilement”
Le Soleil (26 April 2000), online: Le National, http://le-national.com/breves45.html. Fora more detailed discussion of the recognition of same-sex civil unions and marriages byother states and the U.S federal government, see Bonauto, supra, note 30 at 202-06; andPartners Task Force for Gay and Lesbian Couples, “Civil Unions: The Vermont Approach”(2 July 2005), online: Partners http://www.buddybuddy.com/d-p-verm.html.
34 Wet Van 21 december 2000 tot wijzigig van Boek1 van het Burgerlijk Wet-boek in Verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfdegeslacht (Wet Openstelling Huwelijk), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden2001, nr. 9 (11 January), ss. 77a, 80f.

NICOLE LAVIOLETTE434
been granted the same entitlements as married couples, but until veryrecently they were denied critical rights relating to children, such ascustody, adoption and medically assisted procreation.35 The same is truefor both Norway 36 and Iceland,37 which prohibit registered domesticpartners from adopting, or accessing medically assisted procreation.In Denmark, some gay men and lesbians have advocated against theexisting legislative prohibition on registration celebrations taking placein the State Lutheran Church,38 while in Sweden gay men and les-bians are denied the right to marry if they are younger than eighteenyears old.39
Except for the Netherlands, all “Marriage Minus” partnershipschemes are open exclusively to same-sex partners. But even in theNetherlands, the law reform initiative was first considered as a remedyfor the inequality suffered by lesbian and gay cohabitants.40 In alljurisdictions, people who are close relatives, for instance relatives in theascending or descending line, or siblings, cannot register a partner-ship intended for individuals in conjugal relationships, rather than alladults involved in an interdependent personal relationship.
In some cases, registered partnerships are easier to dissolve thancivil marriages. For instance, in the Netherlands, registered couples canterminate the relationship by mutual agreement, and through the regis-tration of a declaration stating their wish to end the partnership.41
35 International Lesbian and Gay Association (ILGA), “Equality for Lesbians andGay Men” (June 1998), online: ILGA http://www.steff.suite.dk/report.htm. See also H.Ytterberg, “‘From Society’s Point of View, Cohabitation Between Two Persons of theSame Sex is a Perfectly Acceptable Form of Family Like’: A Swedish Story of Love andLegislation” in Wintemute & Andenæs, supra note 19, 427 at 433. The Swedish governmentrecently extended adoption and custody rights to same-sex partners. See “La Suèdelégalise l’adoption pour les homosexuals” Agence France-Presse (5 June 2002), online:Cyberpresse.ca http://www.cyberpresse.ca/reseau/monde/0206/mon_102060105754.html.
36 Le pacte civil de solidarité, Sénat, online: Sénat français http://www.senat.fr/lc/lc48/lc48.html>.
37 Samtoekin ’78, “A Victory For Icelandic Lesbians and Gays” (August 1996) 43Euro-letter 10, online: Euro-letter http://www.steff.suite.dk/eurolet.htm.
38 Lund-Andersen, I., “The Danish Registered Partnership Act, 1989: Has theAct Meant a Change in Attitudes?” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 417 at417, 423.
39 Ytterberg, supra, note 35 at 433.40 Schrama, supra, note 25 at 316-18.41 COC Nederland, Registered Partnerships, online: COC Nederland http://www.
coc.nl/regpartner.html#_1.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 435
Not surprisingly, all of the registered partnerships establishingmarriage-like institutions were enacted by jurisdictions that have theconstitutional power to regulate marriage. Thus, the registered partner-ships in the Nordic countries were established at the national level whereasin the United States, where state governments have the power to de-fine civil status, the Vermont state legislature had the legal authority toenact civil union legislation.42
B. The “Blank Slate Plus” Model of Registered Partnerships
The registered partnership methods in this category include theones established in France,43 Belgium,44 Germany,45 Hawaii,46 in severalregions of Spain,47 and in Nova Scotia.48 In Vermont, the legislationon civil unions also provided for a separate scheme of reciprocalbeneficiaries,49 which also falls under this category of registered par-tnerships. Also included are the registration mechanisms set up at
42 Bowman, C. A. & Cornish, B. M., “A More Perfect Union: A Legal and SocialAnalysis of Domestic Partnership Ordinances”, 1992, 92 Colum. L. Rev. 1164 at 1198.
43 Loi no. 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, supra,note 8.
44 Loi instaurant la cohabitation légale (23 November 1998), online: Belgi-que, Ministère de la justice http://www.ulb.ac.be/cal/Cohabitation.html [Cohabita-tion légale]. Belgium has also opened up marriage to same-sex couples: Fiorini, supra,note 3.
45 The first part of the German reform, adopted in 2001, provides for a limi-ted number of rights and obligations. However, a second step is planned which wouldmove German reform closer to the “Marriage Minus” category. See Conclusion, supra,note 19 at 763-64; R. Schimmel & S. Heun, “The Legal Situation of Same-Sex Partnershipsin Germany: An Overview”, in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 575 at 588-90.
46 Reciprocal Beneficiaries Act, Hawaii. Rev. Stat. § 572C (2000).47 Catalonia, Aragón, Navaro and Valencia have enacted reforms to recognized
partnerships. See N. Pérez Cánovas, “Spain: The Heterosexual State Refuses to Disappear”,in Wintemute & Andenæs, supra note 19, 493 at 501-04; “Ley de Parejas en Catalunyay en Aragón” Fundación Triángulo, online: Funadación Triángulo Ley de Parejas enCatalunya y en Aragón http://www.redestb.es/triangulo/leycates.html; Unmarried Cou-ples Law in Aragón, Fundación Triángulo, online: Fundación Triángulo http://redestb.es/triangulo/leyarin.html.
48 Registration of Domestic Partnerships Regulations, N. S. Reg. 57/01.49 Civil Unions, supra, note 27, s. 29. The reciprocal beneficiaries scheme is limi-
ted to partners already related to one another by blood or adoption, and provides forrights to make decisions for the other if she/he is incapacitated, and imposes an obligationto act in the interest of the other beneficiary: Bonauto, supra, note 30 at 202.

NICOLE LAVIOLETTE436
the municipal level,50 those created by private employers51 as wellas the very first registered partnership, instituted by the City of Berke-ley in 1984.52
The registered partnerships schemes that can be considered“Blank Slate Plus” are very diverse, but their commonalities are signifi-cant. First, these partnerships initiatives do not seek to create marriage-like legal institutions. Rather, a new status is established, one that is anintermediary between married couples and de facto relationships. It istrue that the range of rights and obligations are often far more limitedthan in marriage, and the conditions governing the formation and disso-lution more flexible than civil marriage. But in contrast with legislationthat ascribes to individuals the status of de facto cohabitants, the requi-rement of registration makes the partnership an opt-in model, based onthe consent and knowledge of the partners.
Secondly, these partnership models “provide an entry point forofficial state and societal recognition” 53 of interdependent adult relation-ships. Essentially, these schemes focus on the creation of entitlements fornon-married couples to rights or benefits offered by third parties, suchas employment and health benefits, hospital and prison visitationprivileges, and tenancy rights. In addition, some registration initiativesmay confer reciprocal obligations for mutual basic support while thetwo individuals remain in the partnership. In many cases, the moti-vation to extend entitlements stems from anti-discrimination policies.For instance, many private employers concluded that to deny fami-ly benefits to gay and lesbian employees who were similarly situated
50 “Political advocacy for lesbian and gay rights in the United States is the strongestat the municipal level, so it is not surprising that cities and towns are among the firstto have agreed through local legislation to extend some degree of recognition to same-sex partners living or working within their borders”: A.S. Leonard, “Local Recognitionof Same-Sex Partners Under US State or Local Law” in Wintemute & Andenæs, supra,note 19, 133 at 147.
51 Private employers often require registration, evidentiary support, and other eligi-bility requirements similar to municipal partnership programs: Zielinski, supra, note 17at 291.
52 “Domestic Partnership Benefits, Philosophy and Provider List” (2002) PartnersTask Force for Gay & Lesbian Couples, online: http://www.buddybuddy.com/d-p-1.html;Zielinski, supra, note 17 at 290.
53 Juel, E. J., “Non-Traditional Family Values: Providing Quasi-Marital Rights ToSame-Sex Couples” (1993) 13 B.C. Third World L. J. 317 at 319.
54 Ibidem, at 325.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 437
to married heterosexual employees was in fact a violation of theirown anti-discrimination employment policy relating to sexual orien-tation.54
The differences in the “Blank Slate Plus” models are, however,extensive. For instance, in Belgium,55 Hawaii 56 and New York,57 regis-tration is open to all without regard to conjugality, sex, or family ties.In France, the “Pacte civil de solidarité” (“PaCS”) excludes people whoare close relatives or lineal descendants or already married, but it is notrestricted by sex.58 In Nova Scotia,59 Catalonia60 and Aragon61 any twopersons living in a conjugal relationship can register their partner-ships, regardless of whether they are of the same-sex or of opposite sex.In Germany,62 Hamburg 63 and for a substantial number of privateemployers in the United States64 , registration programs are limited tosame-sex couples living in conjugal relationships.
The opt-in process can also differ from one jurisdiction to the next.For instance, some regional authorities in Spain, rather than creating anadministrative registry, require that couples execute a deed or other publicdocument to indicate their intention to be governed by the partnership
55 Cohabitation légale, supra, note 44. See also O. De Schutter & A. Weyembergh,“‘Statutory Cohabitation’ Under Belgian Law: A Step Towards Same-Sex Marriage?” inWintemute & Andenæs, supra, note 19, 465 at 466.
56 Brumby, supra, note 20 at 160.57 H. Gewertz, “Domestic Partnerships: Rights, Responsibilities and Limitations”
(1994) Public Law Research Institute, online: Public Law Research Institute http://www.uchastings.edu/plri/fall94/gewertz.html.
58 “Mode d’emplois” (2000) Virtual PaCS, online: Virtual PaCS http://vPaCS.ooups.net/modedemplois.html. See also D. Borillo, “The ‘Pacte Civil de Solidarité’ inFrance: Midway Between Marriage and Cohabitation”, in Wintemute & Andenæs, supra,note 19, 475 at 485.
59 Vital Statistics-Domestic Partnerships (2001), Service Nova Scotia and Munici-pal Relations, online: Government of Nova Scotia http://www.gov.ns.ca/snsmr/vstat/certificates/domestic.stm.
60 C. Lestón, “Spain” in ILGA-Europe, Equality for Lesbian and Gay Men: ARelevant Issue in the Civil and Social Dialogue (Brussels: ILGA-Europe, 1998), online:http://www.steff.suite.dk/report.pdf.
61 “Unmarried Couples Law in Aragon”, Fundación Triángulo, online: FundaciónTriángulo http://www.redestb.es/triangulo/leyarin.htm.
62 Schimmel & Heun, supra, note 45 at 589.63 See Zielinski, supra, note 17 at 282.64 Juel, supra, note 53 at 337.

NICOLE LAVIOLETTE438
laws.65 In contrast, France requires couples to declare their union at theregistry of the county court.66
The level of benefits provided, and obligations incurred, varies signi-ficantly from one scheme to the next. There are several registration policiesthat grant significant benefits to registered partners. In the case of munici-palities, the range of entitlements and obligations is obviously limited toareas under local jurisdiction. In New York, for example, registeredpartners are granted visitation rights in jails or hospitals, tenancy rights,and municipal employees may receive family employment benefits.67
In the case of national schemes like the PaCS in France, and the “Coha-bitation légale” in Belgium, the limitations are deliberate, since the nationalgovernments can legislate on many more marriage-like entitle-ments butdecline to do so.
It is obvious from the preceding survey that there is not one sin-gle model of reform in the area of registered partnerships. The ways inwhich unmarried individuals can be granted state and societal recognitionare extremely diverse. One feature that distinguishes registered partner-ship models is the state’s policy objective: in “Marriage Minus” models,the main policy objective is to confer quasi-marital rights to gays andlesbians. In the case of “Blank Slate Plus” initiatives, jurisdictions aremore interested in creating a lesser civil status, one that falls betweenmarriage and de facto relationships, and one which is often open toheterosexual couples or non conjugal relationships. In addition, the choi-ce of a particular model of registered partnership depends directly onthe constitutional, political, social, religious and economic context of aspecific jurisdiction. Nevertheless, there is little distinction to be madewith regard to the social and political factors that impact on the legiti-macy and popularity of both types of registration models. It is thesefactors, and their surrounding debates, that are outlined in the nextsection.
65 For instance, this is the case in Catalonia. See Canovás, supra, note 47 at 501-04; F. Jaurena I Salas, “The Law on Stable Unions of Couples in the Catalonia AutonomousCommunity of Spain” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 505 at 508.
66 Borillo, supra, note 58 at 485.67 Lenoard, A. S., “Mayor Giuliani Proposes His Domestic Partnership Policy”,
(May/June 1998), 4 City Law 49 at 51, online: LEXIS (City Law).

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 439
III. ASSESSING DEBATES ABOUT REGISTERED PARTNERSHIPS
1. Introduction
The fact that same sex couples have been traditionally barred frommarriage, and have few legal means to recognize their relationshipscontinues to be a driving force behind domestic partnerships. It helps toexplain why the most extensive debates surrounding the value andlegitimacy of registered partnerships have often taken place within thelesbian and gay communities. In addition, debates about registeredpartnerships have often been seen in contradistinction to the issueof same-sex marriage. However, the larger societal implications of par-tnership recognition have also meant that the debates have extendedbeyond the lesbian and gay communities.
This section will attempt to summarize and evaluate the range ofsocial, political, and economic issues that have been debated in variousjurisdictions in relation to registered partnerships. In surveying the va-rious arguments for and against registered partnerships, it becomesapparent that the debates are multi-layered and complex, and that viewscannot be easily categorized into pro and con arguments. Instead, I willlook at the spectrum of views on these issues.
2. Registered partnerships vs. marriage
A. Are registered partnerships a “Distracting Impediment”? 68
As previously mentioned, debates surrounding the value of regis-tered partnerships tend to be voiced most often in the context of discu-ssions surrounding same-sex marriage. Some of these debates have beenmost pronounced in the United States where there is no consensus onwhether marriage or domestic partnerships are the best route for thelegal recognition of same-sex relationships.69 Similar debates have occu-
68 Mohr, R. D., “The Case for Gay Marriage” (1995), 9 Notre Dame J. L. Ethics& Pub. Pol’y 215 at 239.
69 See Hunter, N. D., “Marriage, Law, and Gender: A Feminist Inquiry” (1991),1 Law & Sexuality 9. See also Rotello, G. & Graff, E. J., “To Have and To Hold: TheCase for Gay Marriage” (1996), 262: 25 The Nation 11; W.N. Eskridge, Jr., “The Ideolo-gical Structure of the Same-Sex Marriage Debate (And Some Postmodern Arguments forSame-Sex Marriage)” in Wintemute & Andenæs, supra note 19, 113 [Ideological Structure];

NICOLE LAVIOLETTE440
rred in other jurisdictions like Canada,70 Australia,71 France 72 and theNetherlands.73 For the most part, the debates focus on political stra-tegy and political values.
Certainly for many, registered partnerships distract from the moreimportant goal of including same-sex partners in marriage. Proponentsof this view argue that anything short of marriage is accepting inequa-lity, discrimination, or even a form of apartheid.74 In Vermont, Represen-tative Hingten had the following to say about the Civil Union Bill:
[It] does more than validate [bigotry]. It institutionalizes the bigotry andaffirmatively creates an apartheid system of family recognition in Vermont.75
E. Wolfson, “Crossing the Threshold: Equal Marriage Rights for Lesbians and Gay Menand the Intra-Community Critique” (1994), 21 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 567.
70 See K.A. Lahey, “Becoming ‘Persons’ in Canadian Law: Genuine Equality or‘Separate But Equal?’ ” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 237.
71 See R. Graycar & J. Millbank, “The Bride Wore Pink… To the Property(Relationships) Legislation Amendment Act 1999: Relationships Law Reform in NewSouth Wales” (2000) 17 Can. J. Fam. L. 227; J. Millbank & W. Morgan, “Let Them EatCake and Ice Cream: Wanting Something ‘More’ from the Relationship RecognitionMenu” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 295.
72 D. Borrillo, M. Iacub & E. Fassin, “Au-delà du PaCS: pour l’égalité des sexua-lités” Le Monde (16 February 1999).
73 K. Waaldijk, “Small Change: How the Road to Same-Sex Marriage Got Pavedin the Netherlands” in Wintemute & Andenæs, supra note 19, 437 at 443-53 [SmallChanges].
74 Partners Task Force for Gay and Lesbian Couples, “Marrying Apartheid: TheFailure of Domestic Partnership Status” (23 June 2005), online: Partners http://www.buddybuddy.com/mar-apar.html [Marriage Apartheid]. See also M. A. McCarthy &J.L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course” (1998) 15Can. J. Fam. L. 101 at 123: [registered domestic partnerships] create a second classcategory of relationships for those deemed less worthy of recognition. See also Hunter,supra, note 69; B. J. Cox, “‘The Little Project’: From Alternative Families To DomesticPartnerships To Same-Sex Marriage” (2000) 15 Wis. Women’s L. J. 77; B. J. Cox, “TheLesbian Wife: Same-Sex Marriage as an Expression of Radical and Plural Democracy”(1996) 33 Cal. W. L. Rev. 155 [Lesbian Wife]. In a recent constitutional challenge to theprohibition on same-sex marriage, eight lesbian and gay couples in Ontario have arguedthat “marriage has different social, psychological and political meanings and consequen-ces than a partnership registry of some other name, which would only replicate the dis-credited “separate but equal” doctrine”: EGALE Canada, “Toronto Equal MarriageChallenge: Legal Backgrounder”, online: EGALE http://www.egale.ca/documents/TO_Backgrounder.htm.
75 W. N. Eskridge, Jr., “Equality Practice: Liberal Reflections on the Jurisprudenceof Civil Unions” (2001) 64 Alb. L. Rev. 853 at 854 [Equality Practice].

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 441
Evan Wolfson rejects any scheme that will create “two lines at theclerk’s office segregating couples by sexual orientation”.76 Kathleen Laheyechoes this sentiment when she states that registered partnerships are“the form of relationship that is reserved for subjected and regulatedclasses, who are expected to be so eager for the benefits of recognitionthat they will comply voluntarily, even eagerly”.77 Speaking about thePaCS in France, one gay man stated the following: “[l]e PaCS est unsous-mariage. On a accepté d’être traités comme des demi-portions…” 78
In Canada, EGALE, a gay and lesbian national lobby group, argues thatanything less than full civil marriage is “similar to the segregated schoolsthat used to exist in the U.S.”.79 Finally, speaking about the context ofNew Zealand legislative reform, Nigel Christie worries that registeredpartnerships set apart same-sex relationships even further from theirheterosexual counterparts.80
Interestingly, individuals express this view on both ends of the poli-tical spectrum. Liberal gay activist Thomas Stoddard favours focussingon marriage because it is:
…the political issue that most fully tests the dedication of people who arenot gay to full equality for gay people, and also the issue most likely tolead ultimately to a world free from discrimination against lesbians andgay men.81
Yet there are completely different rationalizations from within thegay community when it comes to supporting marriage and opposingregistered partnerships.82 Conservative gay columnist Andrew Sullivancontends that gays and lesbians should not embark of any legisla-
76 E. Wolfson, “The Hawaii Marriage Case Launches the US Freedom-to-MarryMovement for Equality” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 169 at 174.
77 Lahey, supra, note 70 at 274.78 P. Krémer, “Les premiers récits des PaCSés de l’an I” Le Monde (27 November
1999) 6 [Les premiers récits]; Borillo, supra, note 58 at 487-89.79 EGALE Canada, “Equal Marriage: Q & A”, online: EGALE http://www.egale.ca/
documents/EqualMarriageQandA.htm.80 N. Christie, “The New Zealand Same-sex Marriage Case: From Aotearoa to the
United Nations” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 317 at 320.81 T. B. Stoddard, “Why Gay People Should Seek the Right to Marry (1989) Out/
Look 8 at 10.82 Eskridge acknowledges the different perspectives on the issue: “[s]tate recognition
of same-sex partnerships as marriages is a sensible idea that is simultaneously radical andconservative”: Ideological Structure, supra, note 69 at 113.

NICOLE LAVIOLETTE442
tive reform that would “destroy or diminish the status of marriage”.83
For Sullivan, the very “concept of domestic partnership chips away atthe prestige of traditional relationships and undermines the priority wegive them”.84 Sullivan suggests that marriage is preferable to registeredpartnerships because marriage encourages long-term monogamous rela-tionships.85 For proponents of this view, gays and lesbians need to beinfluenced in that direction.86
But even gay social conservatives are not unanimous. While sharingSullivan’s support of traditional marriages, others are more reluctant tocondemn registered partnerships. Registration initiatives are seen asvaluable because they also achieve the goal of encouraging individualsto embark upon long-term monogamous unions. In fact, it has beensuggested that monogamous, marriage-like registered partnerships shouldbe embraced as a measure to combat HIV and AIDS.87
At the other end of the continuum, there are many writers andactivists who see registered partnerships as a positive alternative tomarriage,88 and who suggest that the struggle for same-sex marriagedoes not preclude “the creation of other institutions for recognition ofsame-sex unions”.89 In Australia and New Zealand, a survey of lesbianand gay couples showed they preferred registered partnerships to same-sex marriage, according to sociologist Sotirios Sarantakos.90 The sur-
83 See A. Sullivan, “Here comes the Groom: A (Conservative) Case for Gay Ma-rriage” in B. Bawer, ed., Beyond Queer: Challenging Gay Left Orthodoxy (New York:Free Press, 1996) 252 at 254.
84 A. Sullivan, “Here Comes the Groom: A (Conservative) Case for Gay Marriage”(1989) 201:9 The New Republic 20.
85 Ibidem.86 Ibidem; Eskridge, W. N., Jr., The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual
Liberty to Civilized Commitment (New York: Free Press, 1996) at 8: “…same-sex marria-ge is good for gay people and good for America, and for the same reason: it civilizesgays and it civilizes America.”
87 Closen, M. L. & Heise, C. R., “HIV-AIDS and the Non-Traditional Family: TheArgument for State and Federal Judicial Recognition of Danish Same-Sex Marriages”(1992) 16 Nova L. Rev. 809 at 814-15.
88 B. Findlen, “Is Marriage The Answer” (1995) Ms Magazine 86. See also P.L.Ettelbrick, “Since When is Marriage a Path to Liberation?” (1989) 6 Out/Look NationalLesbian and Gay Quarterly 8 at 14; N.D. Polikoff, “We Will Get What We Ask For: WhyLegalizing Gay and Lesbian Marriage Will Not ‘Dismantle the Legal Structure of Genderin Every Marriage’” (1993) 79 Va. L. Rev. 1535.
89 Ideological Structure, supra, note 69 at 120.90 S. Sarantakos, “Legal Recognition of Same-Sex Relationships” (1998) 23 Alter-
native L. J. 222 at 224 [Legal Recognition].

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 443
vey indicated that marriage was not the preferred option of over eightypercent of gays and lesbians, the majority choosing registered partner-ships as the best form of partnership recognition. In France, a hetero-sexual man who took out a PaCS with his female partner thought thatthe registration system was very progressive because it allows same-sexpartners to register as well.91 American lesbian rights activist PaulaEttelbrick counters that opting for marriage over registered partner-ships would force gay men and lesbians to assimilate into the mains-tream, moving them further away from the goals of gay liberation.92
Halley sums up this position by asserting that marriage substitutes;like a registered partnership scheme, “when it is equally available tocross-sex and same-sex couples, may render marriage a little bit lessparadigmatic”.93
Those who favour registered partnerships tend to denounce marria-ge as a “most restrictive, gendered and regressive institution”.94 In thesurvey conducted by Sarantakos, many of the Australians and NewZealanders characterized marriage as “antiquated,” as an institution that“oppresses and brutalizes women” and “not a step to liberation butsubjugation”.95 Domestic partnerships, on the other hand, were seen asoffering increased freedom of choice, sufficient legal support andprotection, and easy entry and exit.96 Sarantakos suggested that, “coha-biting gays and lesbians experience problems in their relationshipsnot because they cannot marry but rather because their relationship is notlegally recognized”.97 Thus, a system of registered partnership wouldmeet the needs of gay and lesbian cohabitants.
While many gay and lesbian activists argue that registered par-tnerships are a poor substitute for marriage, some commentators from
91 “…il est très différent du mariage dans la philosophie qui permet aux ignobleshomosexuels de se marier! C’est un texte progressiste!”: Les premiers récits, supra, note 78.
92 Ettelbrick, supra, note 88 at 17.93 Halley, J., “Recognition, Rights, Regulation, Normalisation: Rhetorics of Justifi-
cation in the Same-sex Marriage Debate” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 97at 103.
94 Lesbian Wife, supra, note 74 at 161. See also K.L. Walker, “United NationsHuman Rights Law and Same-Sex Relationships: Where to from Here?” in Wintemute& Andenæs, supra, note 19, 743 at 748-50.
95 Legal Recognition, supra, note 90.96 Ibidem, at 224.97 Sarantakos, S., “Same-Sex Marriage: Which Way To Go?” (1999) 24 Alternative
L. J. 79 at 80 [Same-Sex Marriage].

NICOLE LAVIOLETTE444
socially conservative and religious perspectives do not make such adistinction. Instead, they have equated registered partnerships withmarriage, specifically same-sex marriage. For instance, anti-gay, evange-lical Chuck McIlhenny, claims that registered partnerships and same-sex marriage are identical.98 In Hawaii, the Alliance for TraditionalMarriage had the following comment on the state’s proposed registe-red partnership legislation:
While we tolerate homosexuals, the people of Hawaii do not want togrant social approval to homosexual unions by allowing them to marry,even if it’s called by a different name: domestic partnerships.99
Indeed, for social conservatives who value marriage as a “bedrockinstitution, unique among all other forms of interpersonal relation-ships”,100 registered partnerships will only undermine family values.101
Hermina Dykxhoorn, president of the Alberta Federation of Women Uni-ted for Families argues that registered partnerships, “would be a dum-bing down of marriage”.102
B. The Natural Order of Things: Registered Partnerships asa Stepping Stone 103
Another aspect of the debates over registered partnerships cen-tres on the value of establishing registration schemes prior to opening upsame-sex marriage.
As outlined previously, for advocates of same-sex marriage, regis-tered partnerships allow governments to make an end run around same-sex marriage. In Hawaii, after the courts in that state ruled that theprohibition against same-sex marriage violated the state constitution,
98 Donovan, J. M., “An Ethical Argument to Restrict Domestic Partnerships toSame-Sex Couples” (1998) 8 Law & Sexuality 649 at 649, n. 1.
99 Barillas, C., “Hawaii’s Marriage Foes Take Aim at DP Proposal” The DataLounge (2 December 1998), online: The Data Lounge http://www.datalounge.com/data lounge/news/record.html?record=3702 [on file with author].
100 Donovan, supra, note 98 at 652.101 Frum, D., “The Fall of France: What Gay Marriage Does to Marriage” National
Review, 51:21 (8 November 1999) 26.102 McLean, C., “Similar but Separate: The ‘Gay Benefits’ Question Pushes the
Distinction Between Household and Family”, Alberta Report, 26:13 (22 March 1999) 37.103 Mohr, supra, note 68 at 239.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 445
the government introduced the Reciprocal Beneficiaries Act.104 For manyobservers, this was an attempt by the state government to diffuse thepush for same-sex marriage.105 In Vermont, the state government optedto create a separate but apparently equal institution, the civil union,when it was ordered by its judiciary to provide gay men and lesbianwith marriage-like entitlements. William N. Eskridge characterizes thismove as “a concession to moral and religious traditionalists who seekto preserve the ‘sanctity’ of marriage as the organising institutions inwestern society”.106
For some commentators, registered partnerships are an accepta-ble compromise when viewed as a political strategy. Robinson, speakingabout the Civil Union Act in Vermont, puts it this way:
We’re finally on the bus. We have a legal status. But we’re at the back ofthe bus. If I know Vermonters, then as the bus rolls along, the passengerswill get to know one another. And as they chat, they will swap seats. Andthe distinctions will fall.107
In the case of Hawaii, Thomas F. Coleman argues that establishingregistered partnership legislation “would distance the state from a volatilereligious dispute” 108 over marriage and, at the same time, the policywould be “the appropriate political remedy for eliminating unjustdiscrimination against same-sex couples”.109 It is also suggested thatthe longer registered partnerships exist without same-sex marriage, themore inclusive the definition of marriage will be:
Domestic partnerships practices are expanding and will become a muchlarger body of law and policy. By the time equality finally gets wonuniversally, we’ll be in a whole other place about the definition of family,and gay marriage may be become almost irrelevant.110
104 1997 Haw. Sess. Laws 383.105 Marrying Apartheid, supra, note 74.106 Eskridge, W. N., Jr., “The Emerging Menu of Quasi-Marriage Options” Find-
Law’s Writ-Legal Commentary, online: FindLaw http://writ.news.findlaw.com/commentary/20000707_eskridge.html [Emerging].
107 Bonauto, cit. B. Robinson, supra, note 30 at 207.108 Coleman, T. F., “The Hawaii Legislature Has Compelling Reasons To Adopt
A Comprehensive Domestic Partnership Act” (1995) 5 Law & Sexuality 541 at 561.109 Ibidem, at 551.110 Findlen, supra, note 88 at 90.

NICOLE LAVIOLETTE446
Another view suggests that same-sex marriage will in fact under-mine the progress made through registered partnerships. In jurisdictionsthat have already established registered partnership systems, some activistsfear that the opening up of marriage will spell the end of registeredpartnerships. If anyone can get married, then governments may decide torestrict entitlements to married spouses.111 Ettelbrick fears that, “[w]ewill be told, ‘Get married.’ What does that say about the notion that wecan choose not to get married?”.112 Donovan, who supports same-sexmarriage, takes exactly that position. He argues that, “when marriagebecomes an option for same-sex couples, then domestic partner benefitsshould immediately terminate … those who can marry, should, if theywant the benefits of marriage”.113 The Netherlands offers a case in point:the existence of registered partnerships alongside with gender neu-tral marriage will be re-evaluated in 2006, and abolishing the partner-ship scheme is one option to be considered.114
While some fear marriage and registered partnerships are mutuallyexclusive, academics such as Kees Waaldijk and William N. Eskridgeshare the view that recognition of same-sex partnerships “comes througha step-by-step process”.115 Waaldijk argues that in Europe, the path topartnership recognition was preceded by a standard sequence of lawreform: decriminalisation, anti-discrimination and partnership recogni-tion. In his view, shared by the American scholar Eskridge, registeredpartnerships and same-sex marriage will only be attained in jurisdic-tions that have first succeeded in decriminalizing homosexuality, andthen in turn provided anti-discrimination protections for sexual mino-
111 Ibidem, at 86.112 Ibidem, at 86-91.113 Donovan, supra, note 98 at 667.114 Waaldijk is of the view that it will be very difficult to abolish the registered
partnership status because of the thousands of couples who opted for registration: “Theexistence of registered partnerships and gender-neutral marriage alongside each other willbe evaluated in 2006. I suppose it would then be very difficult to abolish registeredpartnerships, because of the thousands of couples have that civil status. It seems morelikely (and wiser) that by that time it will be decided to make a greater difference betweenthe legal consequences of marriage and those of registered partnership. Already theexpression “marriage light” is being used.” Letter from K. Waaldijk to N. LaViolette (26July 2001) [on file with the author] [Waaldijk Letter].
115 See Equality Practice, supra note 75 at 876; K. Waaldijk, “Civil Developments:Patterns of Reform in the Legal Position of Same-Sex Partners in Europe” (2000) 17Can. J. Fam. L. 62 at 66 [Civil Developments]; Small Changes, supra, note 73.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 447
rities. Partnership recognition, whether in the form of registered partner-ships or same-sex marriage is the third step in the sequence. In fact,Waaldijk suggests that, as was the case in the Netherlands, registeredpartnerships paved the way for same-sex marriage.116 Ivers, President ofthe Calgary-based Gay and Lesbian Community Services Association,shares this assessment, characterizing registered partnerships as “a stepin the right direction” on the road to full marriage rights.117 Thomas B.Stoddard also believes that registered partnerships move society furtheralong the path to equality, but that the ultimate goal remains marriage.118
Finally, Richard D. Mohr suggests that it is difficult to know whe-ther “domestic partnership legislation is a stepping-stone or a distrac-ting impediment to gay marriage”.119 In his view, this will depend on “thespecific content of the legislation, the social circumstances of its passage,and the likely social consequences of its passage”.120
3. Registered partnerships vs. other forms of recognition
A. Having a say: Registered partnerships vs. de facto recognition
In Australia, debates have mainly focussed on the value of presum-ption-based approaches as a model of relationship recognition.121 RegGraycar and Jenni Millbank ascribe this tendency to three factors: pastlaw reform assimilated the treatment of cohabiting heterosexual rela-tionships with married couples, constitutional realities, and the influenceof gay and lesbian lobby groups.122 The concerns of Australian gay andlesbian communities seem to centre on the fact that opt-in systems likeregistered partnerships do little for vulnerable individuals who have notformalized their relationships and legal affairs.123 Moreover, gays and
116 Civil Developments, ibidem, at 87.117 McLean, supra, note 102. See also C. Tobisman, “Marriage vs. Domestic
Partnership: Will We Ever Protect Lesbians’ Families” (1997) 12 Berkeley Women’s L.J. 112.
118 Stoddard, supra, note 81 at 13.119 Mohr, supra, note 68 at 239.120 Ibidem.121 Graycar & Millbank, supra, note 71 at 228. In fact, legislative reform in New
South Wales has assimilated same-sex partners with the de facto heterosexual relation-ship provisions of various laws.
122 Ibidem, at 229. See also Millbank & Morgan, supra, note 71 at 295.123 Graycar & Millbank, supra, note 71 at 258. See also Legal Recognition, supra,
note 90 at 225.

NICOLE LAVIOLETTE448
lesbians express a reluctance to create yet another level in the hierarchyof relationships.124
In light of these views, Graycar and Millbank suggest that anyregistered partnership scheme in Australia “should operate in tandemwith comprehensive presumptive recognition, rather than as the onlymethod of relationship recognition”.125 Another reason why the two optionsshould be offered in tandem is the fact that governments will want toavoid partners choosing not to formalize their relationships in orderto avoid public obligations.126
But ascribing a civil status on unmarried cohabitants raises diffe-rent concerns. As Sarantakos points out, legal status is established withoutthe knowledge and consent of the partners.127 Ascription legally bindstwo individuals without their consent, thus depriving cohabitants of alevel of self-determination and personal independence, and in some casesresulting in the forcible outing of gay and lesbian couples.128 Registeredpartnership, on the other hand, has the advantage of requiring the con-sent of the partners. Moreover, legislative provisions ascribing rightsand obligations to individuals in a personal relationship usually requirea minimum period of cohabitation. Registered partnerships have theadvantage of allowing partners to opt-in to a civil status at any timethey wish.129
B. Sign on the dotted line: Registered partnership vs. contract
In assessing the value of registered partnerships, some authorscontrast this option with domestic contracts that allow individuals tolegally structure their relationships. Cooper suggests that:
…contract —with its widest element of choice and capacity or differentia-tion— provides the best way of blurring relational boundaries, challen-
124 Graycar and Millbank, supra, note 71 at 258, 263.125 Ibidem, at 264. The British Columbia Law Institute made a similar recommen-
dation in their Report Respecting the Need to Enact Domestic Partner Legislation: T.G.Anderson, “Models of Registered Partnership and their Rationale: The British ColumbiaLaw Institute’s Proposed Domestic Partner Act” (2000) 17 Can. J. Fam. L. 89 at 94.
126 N. Bala, “Alternatives for Extending Spousal Status in Canada” (2000) 17 Can.J. Fam. L. 169 at 194.
127 Same-Sex Marriage, supra, note 97 at 82.128 Ibidem.129 Bala, supra, note 126 at 185.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 449
ging the notion that only certain relationships —for example, the intimatespousal partnership— constitute the proper location for particular benefitsand powers.130
However, most agree that the drawback of contracts is the fact thatparties can only affect rights between the parties; they cannot bestow thefull range of third party entitlements and obligations that may comealong with a registered partnership system.131 In addition, registeredpartnerships offer a simplified process, and they are not as costly ascontracts since they do not require the advice of a lawyer.132 Howe-ver, contracts have the advantage of allowing couples to opt out of sta-tutory regimes.133
Christine Davies, in her analysis of contract and registered par-tnerships schemes, concludes that contracts remain an important methodfor individuals to determine their mutual rights and obligations inter se.However, she suggests that the “contract is not a sufficient remedy inand of itself ”,134 and that registered partnerships should also be madeavailable.135
4. Widowed Sisters, Army Buddies, Priests and their Housekeepers: 136
The Issue of Eligibility
The issue of whether registered partnerships should be restricted tospecific classes of individuals, or open to all, can also be divisive.
130 Cooper, D., “Like Counting Stars? Re-Structuring Equality and the Socio-Legal Space of Same-Sex Marriage” in Wintemute & Andenæs, supra, note 19, 75 at90, n. 44.
131 Bala, supra, note 126 at 192. See also Davies, C., “The Extension of MaritalRights and Obligations to the Unmarried: Registered Domestic Partnerships and OtherMethods” (1999) 17 C.F.L.Q. 247 at 251; Juel, supra, note 53 at 327.
132 Davies, supra, note 131 at 251. See also Kaplan, M., “Intimacy and Equality:The Question of Lesbian and Gay Marriage” (1994) 25:4 The Phil. F. 333 at 353.
133 Bala, supra, note 126 at 192.134 Davies, supra, note 131 at 257. See also Juel, supra, note 53 at 327.135 Davies, supra, note 131 at 257.136 Frum, D., believes that the registered partnership policy in France extends to
“widowed sisters living together, even to priests and their housekeepers”: supra, note 101at 26. In opposing registered partnerships in Canada, S. Robinson, M.P. indicated thatit was “unacceptable to diminish the significance of [his relationship to his male partner]by suggesting we be lumped in with army buddies and brothers”: N. Greenaway, “FamilyValues: Reform MP Ian McClelland Was Caught Between Love for his Gay Son and Lo-yalty to His Party” The Ottawa Citizen (31 October 1999) A14.

NICOLE LAVIOLETTE450
In Canada, when Ian McClelland, a Member of Parliament of theAlliance Party, proposed a form of registered partnerships for any twopeople living in relationships of economic dependence, Svend Robin-son of the NDP denounced the idea, characterizing the proposal as ahalf measure that denied gays and lesbian full equality.137 Robinson isquoted as saying:
My relationship with my sister is not qualitatively the same as my relation-ship with my partner. It is unacceptable to diminish the significance of itby suggesting we be lumped in with army buddies and brothers.138
Lahey echoes this sentiment when she states that including otherpairs of adults “actually trivialises the effort it has taken to gain recogni-tion for same-sex couples”.139 Another commentator suggests that the in-clusion of unmarried heterosexual couples in registration schemes allowsthese couples to “seek the economic benefits of marriage without thesocial responsibilities”.140 It is interesting to note that most private sectorpolicies in the United States restrict registered partnerships to same-sexcouples, arguing that opposite sex couples can marry should they wantaccess to family employment benefits.141
On the other hand, several writers suggest that the opening up ofregistered partnerships to more than just gays and lesbians moves societyfurther along the path of recognizing a broader definition of family. Thisview contends that marriage marginalizes people who are outside thatunit, while registered partnerships are more inclusive of evolving formsof families.142 In denouncing the fight for same-sex marriage, PaulaEttelbrick states the following:
Marriage runs contrary to two of the primary goals of the lesbian and gaymovement: the affirmation of gay identity and culture; and the validationof many forms of relationships.143
137 Greenaway, ibidem.138 Idem.139 Lahey, supra, note 70 at 275.140 Donovan, supra, note 98 at 657.141 Juel, supra, note 53 at 337, 342-43.142 Findlen, supra, note 88 at 87.143 Ettelbrick, supra, note 88 at 12.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 451
She adds the following with regard to registered partnerships:
The lesbian and gay community has laid the groundwork for revolutioni-zing society’s views of family. The domestic partnership movement hasbeen an important part of this progress insofar as it validates non-maritalrelationships. Because it is not limited to sexual or romantic relationships,domestic partnership provides an important opportunity for many who arenot related by blood or marriage to claim certain minimal protections.144
From that perspective, many argue that registered partnerships shouldnot ignore the reality of the millions of heterosexuals who cohabit as afamily and should have access to similar rights and obligations.145
It is possible to go even further, to question whether registeredpartnerships should be based on conjugality altogether. It is argued thatbroadening the category beyond conjugality is the only approachthat conforms to the social justice view of the family:
Part of our struggle is to fight for a broader definition of family. Domesticpartners shouldn’t have to be gay or lesbian. They shouldn’t have to behaving sex. They can be two adults sharing a home and sharing commit-ment, responsible to each other.146
Nicholas Bala contends that, should two people choose to registertheir relationships and undertake mutual obligations:
Why should individuals be denied this benefit because they do not havea particular kind of emotional commitment or do not have a sexual rela-tionship?147
Bala adds that the obligations entailed would probably deternonconjugal partners, but it would still be preferable to give the choiceto all.148
144 Ibidem, at 17.145 Juel, supra, note 53 at 343.146 Findlen, supra, note 88 at 87, citing Paras of the National Gay and Lesbian
Task Force. See also Lesbian Wife, supra, note 74 at 163 for a discussion of the domes-tic partnership initiative in Madison, Wisconsin.
147 Bala, supra, note 126 at 188.148 Ibidem.

NICOLE LAVIOLETTE452
Interestingly, in some jurisdictions, the inclusion of unmarried hetero-sexual couples constitutes the most contentious issue. For instance, inMassachusetts, Acting Governor Paul Cellucci vetoed the City of Bos-ton’s plan to extend health benefits because the policy extended tounmarried opposite sex couples. Cellucci claimed that he could not signa bill that “would undermine his support for strengthening traditionalmarriage”.149 In France, any attempt to include non-conjugal relation-ships was set aside when the Conseil constitutionnel “construedthe new law to require sexual attachment as an essential element of thePaCS relation”.150
5. Toaster ovens and silverware: The issue of entitlements
The debates around registered partnerships are also shaped by theissue of the entitlements and obligations the state confers on specifickinds of relationships.
In the United States, registered partnerships have sometimes beenviewed as a remedial legal construct, one that provides compensation toindividuals who have been denied the economic benefits of marriage.151
Attaining the same basic family benefits as those conferred on marriedcouples is therefore often a goal of those advocating registered partner-ships. For instance, in the context of the private sector, the pursuit ofdomestic partnership benefits
…establishes a civil rights remedy to the pervasive practice of dispro-portionately providing married employees with health insurance, paidbereavement, family sick leave and other “family” based benefits that aredenied to unmarried employees and their families.152
David L. Chambers outlines how, when the AIDS crisis hit NorthAmerica, gay men and lesbians realised the social and legal costs of thelack of recognition of their relationships:
149 Donovan, supra, note 98 at 650.150 Halley, supra, note 93 at 101. See also Borillo, supra, note 58 at 484.151 Donovan, supra, note 98 at 655-56.152 Kubasek, N. K. Jennings & Browne, S. T., “Fashioning a Tolerable Domestic
Partners Statute in an Environment Hostile to Same-Sex Marriage” (1997) 7 Law andSexuality 55 at 78.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 453
That price revealed itself when the biological families of gay men withAIDS tried to exclude their sons’ partners from hospital visitation orfrom participating in decisions about medical treatment. Conflicts conti-nued after death, with struggles over burial and property. Most urgently,many gay men faced difficulty in gaining access to medical insurance.153
Chambers argues that this denial of entitlements played an impor-tant role in finally securing a registered partnership policy in San Fran-cisco.154 Given the lack of medical coverage in the United States, forsome there is an added urgency to the issue of partner recognitionfor same-sex benefits. It is therefore suggested that, in the United Statesat least, “domestic partnership initiatives have proven to be the mostsuccessful option thus far in giving same-sex couples the opportunityto attain some quasi-marital rights”.155 In Canada government and pri-vate benefit plans are an added incentive for many.
Yet it is the very issue of entitlements that makes some activistsoppose registered partnerships. In the United States, it is argued thatregistered partnerships do not work as a model of legal recognition be-cause they are impractical:
To be comparable to legal marriage, a domestic partnership policy wouldneed to provide for 150-to-350 rights and responsibilities, depending onthe couple’s state of residence. Further, it would need to activate at least1,049 federally regulated rights and responsibilities that are triggered bylegal marriage. Furthermore, these benefits would need to be portable sothat partnerships remain valid when crossing state lines.156
The argument is presented somewhat differently by social conser-vative and religious opponents of registered partnerships. Concerns arevoiced about the cost of extending entitlements to same-sex partners,some even suggesting that this is unwise “in the time of AIDS”.157 Indeed,in the United States, opponents of registered partnerships have suggested
153 Chambers, D. L., “Tales of Two Cities: AIDS and the Legal Recognition ofDomestic Partnerships in San Francisco and New York” (1992) 2 Law and Sexuality 181at 184. See also Bonauto, supra, note 30 at 178.
154 Chambers, ibidem, at 184.155 Juel, supra, note 53 at 322, 344.156 Marrying Apartheid, supra, note 74.157 Chambers, supra, note 153 at 186.

NICOLE LAVIOLETTE454
that extending benefits to unmarried cohabitants could result in massiveinsurance burdens.158
For others, the issue of entitlements is not as important as the sym-bolic societal recognition that comes with registered partnerships. Thevery fact that the state would provide a forum by which people couldmake a public commitment to their relationship and hold themselvesout as something different than what they were before the registration isof fundamental value in and of itself.159 This might explain why certainmunicipalities, such as Hamburg, Germany, would adopt a registra-tion scheme that is essentially symbolic since no rights or obligationsare granted.
Yet another view is the one that suggests that no rights or benefitsshould be based either on marriage or registered partnerships:
Domestic partnership …is curiously tied to health care …If universalhealth care were available, no one would be forced to say, “I want to beable to get married to take advantage of my partner’s health insurancebenefits”.160
Speaking specifically of same-sex marriage, Nancy Polikoff states:
Advocating lesbian and gay marriage will detract, even contradict, effortsto unhook economic benefits from marriage and make basic heath care andother necessities available to all.161
This is perhaps why the Gay and Lesbian Rights Lobby of NewSouth Wales called on governments to disentangle rights and obligationsfrom personal relationships.162 In Canada, the Law Commission reco-mmended that the federal government re-evaluate the need to tie bene-
158 Juel, supra, note 53 at 335.159 Ibidem, at 344. Bowman & Cornish, supra, note 42 at 1185, make the following
argument in relation to marriage: “[i]f marriage conferred no legal rights or obligations,it seems likely that the state would continue to solemnize marriages because that is whatpeople want —a public commitment and a right to hold themselves out as somethingdifferent than they were before the marriage.”
160 Findlen, supra, note 88 at 89. See also “IGLHRC Policy on Marriage” (7 Octo-ber 1995) IGLHR, online: IGLHR, http://www.iglhrc.org/news/factsheets/marriage_poli-cy. html.
161 Polikoff, supra, note 88 at 1549. See also Ettelbrick, supra, note 88 at 16-17,where the argument is made in relation to marriage; Walker, supra, note 94 at 750-51.
162 Graycar & Millbank, supra, note 71 at 255, 276-77.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 455
fits and obligations exclusively to conjugal relationships.163 These criticsare therefore wary of any recognition reform, including registeredpartnerships, which would undermine the redistribution of economicwell-being.164
6. A slow march to the registration altar: Registered partnershipUtilization Rates
According to Kees Waaldjik, at the end of 2000, more than 30,000Europeans had opted to register their partnerships.165 In the Nether-lands, it is reported that “there have been two same-sex registrations forevery hundred different-sex weddings”,166 a number that Waaldjikconsiders quite high. Indeed, in the Netherlands, registered partnershipsappear to be the preferred mode of couple recognition for those whohave an “aversion to marriage as a traditional institution [sic]”.167 InFrance, a study indicates that 43,970 civil unions were entered intobetween 15 November 1999 and 30 September 2001.168
However, many contend that most registered partnership schemessuffer from low participation rates, and that this in turn raises concernsabout the legitimacy of this new civil status, thereby lending support tothe view that registered partnerships are a less than perfect mode ofrelationship recognition. In France, while many couples opted for thenew PaCS, marriage, on the other hand, is two times more popular.169
In Hawaii, as of October 1999, “only 435 reciprocal beneficiary relation-ships were on file with the Hawaii Health Department”,170 leading
163 See Beyond Conjugality: Recognizing and Supporting Close Personal AdultRelationships, (Ottawa: Law Commission, 2001) [Beyond Conjugality].
164 See S. B. Boyd, “Family, Law and Sexuality: Feminist Engagements” (1999)8 Soc. & Legal Stud. 369.
165 Small Changes, supra, note 73 at 464.166 Ibidem, at 449.167 Idem, at 450.168 France, Assemblée nationale, Rapport d’information sur l’application de la
loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, No 3383, (13November 2001) at 10; P. Krémer, “Le premier bilan du nombre de PaCS signésest sensiblement inférieur aux prévisions” Le Monde (30 January 2001) [Premier bilan].
169 Ibidem, Yet a recent poll taken in France reveals that 70 percent of indivi-duals questioned were very supportive (“très favorables”) of the new PACS: P. Krémer,“En moins d’une année, le PaCS est entré dans les mœurs” Le Monde (28 September2000) 11.
170 N.G. Maxwell, “Opening Civil Marriage To Same-Gender Couples: A Nether-lands-United States Comparison” (2000) 4: 3 E.J.C.L. 1 at 32 online: Electronic Journal

NICOLE LAVIOLETTE456
one media outlet to describe the reciprocal beneficiary law as “a bust”.171
In Denmark, it is reported that in the 9 years from 1990 to 1998, a totalof 4337 partnerships were registered.172 This number represents only 0.8percent of the number of marriages.173 In comparison, it is reportedthat 31,000 marriages are contracted annually.174 In Belgium, the “cohabi-tation légale” system is reportedly unpopular. As of June 2000, few cou-ples had registered in the whole of the country, with only eight coupleshaving done so in Brussels.175
If it is in fact true that registration numbers are low, several authorssuggest the following explanatory factors: the reluctance to disclose asame-sex relationship,176 benefits already received from another source,177
the unwillingness to take on financial responsibility for a partner,178
or discouraging formalities.179
A note of caution: it is difficult to draw firm conclusions as to thepopularity of registered partnerships given that statistics are often non-existent or incomplete. For instance, while some states may record thenumber of unmarried heterosexual cohabitants, statistics of same-sexcouples are rarely, if ever, recorded in the majority of the relevantjurisdictions. If one does not know with any degree of certainty whatpercentage of the population is homosexual, and how many gays andlesbians are cohabitants, it is difficult to assess the popularity ofregistration.
of Comparative Law http://www.ejcl.orj/43/abs43-1.html. See also C. Barillas, “HawaiiBeneficiaries Law Languishes in Ambiguity” The Data Lounge (23 December 1997),online: The Data Lounge http://www.datalounge.com/datalounge/news/record.html?record=2616.
171 Barillas, ibidem.172 Lund-Andersen, supra, note 38 at 419.173 J. Eekelaar, “Registered Same-Sex Partnerships and Marriages —A Statistical
Comparison” (1998) 28 Fam. Law 561 at 561. Interestingly, in Denmark, the stabilityof registered partnerships is remarkably similar to that of marriages, especially for men:ibidem.
174 Lund-Anderson, supra, note 38 at 419.175 Wocker, R., “Belgian Partner Law Unpopular” (2000) 80 Euro-Letter 6, online:
ILGA http://www.steff.suite.dk/eurolet.htm.176 Juel, supra, note 53 at 335: “…same-sex couples in particular may be likely
to feel some apprehension about their relationship becoming a matter of public record”.177 Ibidem, at 334-35.178 Zielinski, supra, note 17 at 293.179 Premier bilan, supra, note 168.

UNABLE TO DIVORCE: REGISTERED PARTHERSHIPS 457
V. CONCLUSION
This paper has examined existing models of registered partner-ships. There are two principal categories of registration models. The“Marriage Minus” model confers quasi-marital rights and obligations toconjugal partners. The “Blank Slate Plus” models create a new inter-mediary civil status; registration confers a bundle of entitlements andobligations that does not equate to the one available to married couples,but is often more extensive than the one ascribed to de facto cohabitants.
Both models are the subject of multi-layered and complex debates,and diverse views cannot be easily categorized into pro and consarguments. For instance, the views of gay and lesbian activists and scho-lars are extremely diverse. Differences of opinion can also be foundamong socially conservative writers and commentators. One reasonfor this is the fact that jurisdictions that have enacted registered partner-ship schemes differ tremendously in terms of their historical, constitu-tional, political, social, economic and religious contexts. In fact, thepopularity of registered partnerships as a law reform option dependssignificantly on these factors.
However, this discussion has revealed that much of the contro-versy regarding registered partnerships has centred around continuedbans on same-sex marriage. The most divisive debates arise whenregistered partnerships are pitted against the issue of same-sex marriage.The Law Commission of Canada appears to have come to the sameconclusion in its report entitled Beyond Conjugality: Recognizing andSupporting Close Personal Adult Relationships. Indeed, the Law Commi-ssion links very closely both types of legal reforms:
The introduction of a registration scheme should not be seen as a po-licy alternative to reforming marriage. Registration schemes in lieuof allowing same-sex couples to access marriage are seen, by those infavour of same-sex marriage, as creating a second-class category ofrelationships.180
Furthermore, even with a lifting of the ban on same-sex marriage,registered partnerships as a form of relationship recognition remains arelevant one. As stated in the Canadian Law Commission report, “it is
180 Beyond Conjugality, supra, note 163 at 130.

NICOLE LAVIOLETTE458
important to recognize that the removal of restrictions on same-sexmarriages does not eliminate the need for the enactment of registrationschemes”.181 Registered partnerships models could be used to createanother relationship recognition option for individuals who reject ma-rriage or who are not in a conjugal relationship, but who neverthelesswish to undertake mutual obligations. The Canadian report thereforerecommends both an end to the ban on same-sex marriage as well as theestablishment of a partnership registration scheme.
In an increasing number of jurisdictions, public and policy discu-ssions are under way regarding the appropriate way to recognize thespectrum of adult personal relationships. This article has attempted toshow that a choice in favour of a registered partnership scheme is unli-kely to steer debates away from the larger issue of same-sex marriage.In reforming family law, policy makers should be forewarned that same-sex marriage and registered partnerships are intimately related, and noteasily divorced.
181 Ibidem, at 130-31.

459
MATRIMONIO Y UNIONES HOMOSEXUALES:¿ASIMILAR O DISTINGUIR?
Olimpia ALONSO NOVO *
SUMARIO: I. Introducción. II. Matrimonio y conyugalidad. III. Lasuniones homosexuales. IV. Aptitud nupcial y principio de no discri-minación. V. ¿Pueden ser matrimonio las uniones homosexuales?
VI. Reflexión conclusiva.
I. INTRODUCCIÓN
El consentimiento contractual no debe producirse sobre el vacío o la in-determinación: ha de especificarse volitivamente en tensión a un objetoy a una causa. Nadie consiente sin un sentido específico. De este modo,la fuerza vinculante del consentimiento prestado en la celebración delmatrimonio, consiste precisamente en constituir la relación matrimonialtal como el ordenamiento jurídico la concibe. De ahí la importancia delo que éste defina, distinga o asimile.
Autores de reconocido prestigio académico, opinan que no corres-ponde a la ley definir lo que es matrimonio, sino que debe limitarse aseñalar los requisitos necesarios para que la voluntad de los contrayen-tes sea constitutiva de un matrimonio objeto de protección de las leyesnacionales y a establecer garantías para el cumplimiento de los deberesmatrimoniales que trascienden a la vida social y son de interés para lacomunidad.1 Esto supone reconocer en el matrimonio una institución
* Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. Diplomada en Estu-dios Avanzados del Programa de Doctorado en Derecho de Familia y de la Persona, dela Universidad de Zaragoza, España.
1 Cfr. Adame, J., El matrimonio civil en México (1859-2000), México, UNAM,2000, p. XI. En el mismo sentido pueden verse entre otros: Viladrich, P., El pactoconyugal, Madrid, RIALP, 2002; García Cantero, G., ¿Unidad o pluralidad de modelos

OLIMPIA ALONSO NOVO460
natural prejurídica que se impone con sus propios contenidos, fines ypropiedades a la sociedad humana.
En un país como el nuestro, de arraigada tradición positivista,al menos en determinados ambientes doctrinales, un planteamiento asípodría tener poca acogida. Sin embargo, ni el positivismo más acen-drado implica renunciar al pensamiento crítico y a indagar jurídicamentesobre la realidad natural del matrimonio. Al regular una institución,en muchas ocasiones, el legislador no puede hacerlo con total libertad.Se limita a recoger las figuras que existen y procura ordenar las rela-ciones de justicia que de ahí emanan. Ciertamente, al regularlas puedeinnovar, pero si al hacerlo altera aspectos que son esenciales a la insti-tución, entonces, dejaríamos de estar ante la institución que originóla legislación, para encontrarnos con otra distinta —tal vez necesariay legítima—, pero lo que no se puede olvidar, es que la institución queoriginó la legislación, seguiría existiendo y estando necesitada de que elderecho reconozca las relaciones de justicia que de ella surgen.
Con la ampliación de la definición legal de matrimonio en algu-nos ordenamientos jurídicos para acoger en ella las uniones homo-sexuales, el matrimonio civil aparece en la actualidad como una insti-tución “reinventada” por el legislador. Mediante la acción legislativa, elmatrimonio ha sido vaciado de elementos esenciales de su concepciónoriginal, y se le ha hecho receptor de otros que le eran completamenteajenos. Así, en países como Holanda, Bélgica, España, Canadá y algu-nos estados de la Unión Americana, se han equiparado recientementelas uniones homosexuales con el matrimonio, fusionando ambas reali-dades en una misma figura jurídica a la que continúan denominandomatrimonio.
La evolución del derecho de familia en este y otros aspectos, haproducido importantes cambios en la noción misma de familia, queadquiere hoy un carácter prioritariamente afectivo y privado, generan-do una pluralidad de modelos matrimoniales y familiares, fruto de lalibre elección de los individuos y sus expectativas subjetivas. Frenteal pluralismo de formas de convivencia sexual con fines familiares, el
matrimoniales?, Universidad de Zaragoza, 2003; D´Agostino, E., Elementos para unafilosofía de la familia, Madrid, RIALP, 1991; Hervada, J., Cuatro lecciones de derechonatural, Pamplona, EUNSA, 1989; Martínez de Aguirre, C., Diagnóstico sobre el dere-cho de familia, Madrid, RIALP, 1996.

MATRIMONIO Y UNIONES HOMOSEXUALES 461
derecho de familia no puede ser neutral. Está en juego un bien socialde la mayor importancia: la familia matrimonial, célula básica detoda sociedad auténticamente humana.
Con este trabajo pretendo exponer algunos argumentos que con-tribuyan a esclarecer la conveniencia de asimilar o de distinguir ju-rídicamente, dos realidades sociales: matrimonio y uniones homo-sexuales.
II. MATRIMONIO Y CONYUGALIDAD
El matrimonio ha sido entendido —desde antes del derecho romanohasta nuestros días, y prácticamente en todas las culturas—, como lacomunidad o sociedad de vida de un hombre y una mujer con la finali-dad de ayudarse mutuamente y tener procreación.
El Código Civil federal sin definir en qué consiste el matrimonio,lo regula respetando en lo esencial la naturaleza de la institución matri-monial. De esta forma, tutela los fines del matrimonio al estableceren su artículo 147: “Cualquiera condición contraria a la perpetuaciónde la especie o la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá porno puesta”.
El vocablo matrimonio es utilizado para referirse tanto a su celebra-ción, como a la sociedad que forman los esposos una vez celebrado elmatrimonio. Jurídicamente conviene distinguir: el matrimonio (comu-nidad conyugal) es un estado o situación estable, que una vez creadopermanece: es la comunidad (común unión) entre los esposos (conyu-gal), que se establece mediante la celebración de un pacto entre loscontrayentes (alianza o pacto conyugal). El pacto conyugal es un actorecíproco de voluntad de los contrayentes, de carácter dinámico o tran-sitorio, que ocurre en un instante: es el consentimiento matrimonial queotorgan los cónyuges. Se trata por tanto, del momento fundacional delmatrimonio.2
Ahora bien, aunque la causa de la unidad o vínculo conyugal serásiempre la libre decisión de los contrayentes, lo que hace posible talunidad, es la natural y radical complementariedad que existe potencial-
2 Cfr. Viladrich, op. cit., nota 1, pp. 40-43.

OLIMPIA ALONSO NOVO462
mente entre el varón y la mujer. Por eso, el matrimonio tiene su origenen la misma naturaleza del hombre.3
En la dimensión sexual de la naturaleza humana —por la que unapersona es varón o mujer—, existe una complementariedad que noes producto de la invención del hombre sino que está dispuesta porla naturaleza para hacer posible la unión conyugal y la procreación. Así,siendo el varón y la mujer dos personas individuales y completas, en elorden de la caracterización sexual (virilidad y feminidad) pueden llegara ser una unidad y un único principio generativo.
El Código Civil para el Distrito Federal, en su artículo 146, defineel matrimonio explicitando al hacerlo, los elementos esenciales de la ins-titución matrimonial de los que venimos hablando:
Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizarla comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad yayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, respon-sable e informada. Debe celebrarse ante el juez del Registro Civil y conlas formalidades que esta Ley exige.
Conforme a esta definición, la unión matrimonial tiene caráctermonógamo, heterosexual, libre y solemne, además de confirmar la normaconstitucional que reconoce la libertad procreacional.4
La justificación de la definición legal radica en la intención dellegislador de dejar en claro el tipo de uniones personales de convivenciaa los que se reconoce el rango de matrimonio.5 La necesidad de hacerloobedece a que la ley nacional protege el matrimonio por ser una insti-tución benéfica para la sociedad y si no se clarifica el tipo de unionesque lo constituyen, podrían acogerse a los beneficios sociales de quegoza el matrimonio otro tipo de uniones que no aportan ningún benefi-cio a la comunidad.
3 Aunque ciertas premisas posmodernas decreten el fracaso de la fundamentacióniusnaturalista de los derechos humanos y nieguen la existencia misma de una naturalezahumana, la dignidad del hombre y las necesidades humanas básicas a las que se aludepara hacer valer los derechos fundamentales, sólo ponen de manifiesto que existe unanaturaleza a la que responden y de la cual brotan. Tesis central de Beuchot Puente,Mauricio, O. P., en Los derechos humanos y su fundamentación filosófica, México,C. F. C., 1997.
4 Cfr. Segundo párrafo del artículo 4o. de la CPEUM.5 Cfr. Brena Sesma, I., Personas y familia, en Enciclopedia Jurídica Mexicana,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Porrúa, 2002, t. XII, p. 756.

MATRIMONIO Y UNIONES HOMOSEXUALES 463
En esta misma línea de clarificación, puede ser de utilidad un pa-saje aquinatense citado por Viladrich,6 en el que se describe y distin-gue con especial exactitud la esencia del matrimonio, su causa y suefecto:
En el matrimonio debemos considerar tres cosas. La primera es su esen-cia, que es la unión (el vínculo entre los esposos). Y según ésta, se llamaconyugio. La segunda es su causa, que es el desposorio (el pacto o con-sentimiento de los contrayentes). Y según éste llámase nupcias, de “nubo”(velarse o taparse), pues en la solemnidad del desposorio, por la cual eldesposorio se efectúa, se cubren con un velo las cabezas de los contra-yentes. La tercera es su efecto (el fin), que son los hijos, y en considera-ción a éstos se llama matrimonio.
Como es sabido, el término matrimonio proviene de la conjun-ción de las palabras latinas mater (madre) y munus (oficio), de ahí lanoción de matrimonio como oficio de la madre en el sentido de conce-bir, gestar y alumbrar a los hijos.
Actualmente, en el panorama jurídico internacional se ha idodifuminando este elemento produciéndose una pérdida de claridad entorno al concepto de matrimonio, pues si se prescinde de la procreacióncomo uno de sus fines, se le priva artificialmente —mediante la acciónlegislativa—, de algo que le es connatural y se abre la puerta a unionesno matrimoniales dentro del concepto legal de matrimonio. Tenemos elcaso de la legislación española cuyo Código Civil fue reformado hacealgunos años para eliminar la impotencia antecedente y perpetua,como impedimento legal para contraer matrimonio. Con argumentosmás sentimentales que jurídicos e invocando inadecuadamente el princi-pio de igualdad y no discriminación, la procreación dejó de ser fin esen-cial del matrimonio; aunque pueda ser relevante en casos concretos através del error en “aquellas cualidades personales, que por su enti-dad, hubieran sido determinantes de la prestación del consentimiento”(artículo 73.4). Recientemente, mediante la Ley 13/2005, se llevó a cabouna nueva modificación del Código Civil español 7 por la que se legaliza
6 Op. cit., nota 1, pp. 41 y 42.7 Cfr. Boletín Oficial del Estado de 2 de julio de 2005.

OLIMPIA ALONSO NOVO464
el denominado “matrimonio homosexual”, a pesar de que los “contra-yentes” son incapaces de realizar entre sí la cópula conyugal y, por con-siguiente su unión es radical y ontológicamente impotente. Cuando launión conyugal y la posible procreación consecuente no es fin del matri-monio, la institución se difumina y otros elementos esenciales como laheterosexualidad, pueden ser cuestionados. El matrimonio deja de seruna realidad natural y una mayoría parlamentaria pretende convertirloen lo que ellos arbitrariamente decidan.
El Código Civil del Distrito Federal mantiene en su definición elfin procreativo del matrimonio cuando afirma: “…con la posibilidad deprocrear hijos de manera libre, responsable e informada”, al igual que elCódigo Civil federal que prohíbe “cualquiera condición contraria a laperpetuación de la especie…” Sin embargo, existe una corriente doctri-nal que tiende a rechazar la procreación como fin del matrimonio,8 porquede aceptarse, el débito conyugal estaría implícito y desde algunas posi-ciones feministas influyentes en la actividad legislativa internacional,esto lesiona derechos humanos de la mujer, por ir contra su intimidade integridad y contra el derecho a ejercer personalmente su propia liber-tad procreacional. Se rechaza así que lo esencial del acuerdo de volun-tades al celebrar el matrimonio sea la entrega y aceptación mutua delvarón y la mujer en su conyugabilidad, que se traduce —entre otros—en el derecho-deber perpetuo y exclusivo a realizar de forma volun-taria y libre (de lo contrario no sería un comportamiento humano) losactos aptos para la procreación. El matrimonio es una forma de vidaen la que se realiza una comunión de personas que implica específica-mente el ejercicio de la facultad sexual. Otra cosa es que deban existirmecanismos para evitar violaciones de derechos humanos dentro delámbito familiar, pero los derechos humanos no pueden ser secuestra-dos por burocracias internacionales que los interpretan y promuevenarbitrariamente. Es necesario poseerlos, interpretarlos y ejercerlos des-de la misma dignidad humana de la cual brotan. Sólo desde esa alturaética es posible asumir simultáneamente derechos y libertades, deberesy obligaciones.
8 Cfr. op. cit., nota 5, p. 757.

MATRIMONIO Y UNIONES HOMOSEXUALES 465
III. LAS UNIONES HOMOSEXUALES
La existencia de personas que experimentan una atracción exclu-siva o predominante hacia otras del mismo sexo es una realidad inne-gable en las distintas culturas. También lo es, que algunas personashomosexuales, deciden convivir. Este hecho —y el ámbito relacionalque produce—, a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio, noha constituido nunca una institución jurídica útil o necesaria para lasociedad.
La homosexualidad presente en la vida social, genera distintasactitudes y reacciones. En una sociedad individualista como la nuestra,la mayoría de las personas son indiferentes ante los homosexuales. Sinembargo, la homofobia —entendida como aversión por los homosexualesconducente a ataques contra sus personas—, también está presente enalgunos ambientes y resulta violatoria de derechos humanos por contra-venir la dignidad inalienable de la persona. Por este motivo, la homofobiadebe ser combatida desde el derecho y las políticas públicas. Sin em-bargo, sería un error y una manipulación del lenguaje llamar homofobiaa toda reflexión crítica que pueda hacerse ante la pretensión de imponersocialmente la tendencia homosexual como una norma. De igual modo,sería un error considerar que no aceptar el “matrimonio homosexual”es una actitud homofóbica, ya que se puede combatir la homofobia yestar al mismo tiempo en contra del llamado “matrimonio homosexual”por la sencilla razón de que la institución matrimonial no atiende a laspreferencias sexuales de los contrayentes, sino a la dualidad de sexos,conditio sine qua non para la procreación y, por tanto para la conti-nuidad social.
IV. APTITUD NUPCIAL Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
Para que una persona pueda vender un inmueble debe ser pro-pietario de aquél. Si no lo es, no puede venderlo. Esta situación es discri-minante: sólo pueden vender aquellos que son poseedores de un títulode propiedad y sólo ellos, podrán beneficiarse del pago del precioque acuerden con el comprador. A pesar de la evidente discriminación,nunca un grupo de desposeídos ha invocado el principio de igualdad de

OLIMPIA ALONSO NOVO466
las personas ante la ley para que se les conceda el derecho a venderinmuebles como hace la ley con los propietarios, en quienes reconoceuna aptitud para realizar el acto jurídico del que se viene hablando. Setrata pues, de una discriminación justa.
El derecho distingue diferentes tipos de contratos que no se con-funden entre sí aunque tengan algunos elementos en común, por ejem-plo, la compraventa, el arrendamiento y el comodato. Tampoco es cono-cido el caso de alguien que invoque el principio de no discriminacióne igualdad de las personas ante la ley para exigir que su contrato dearrendamiento sea considerado compraventa o viceversa, por el hechode tener en común la existencia de un inmueble. Nunca se ha preten-dido eliminar la distinción existente entre esos contratos y tal distinciónlejos de considerarse discriminación injusta, es aceptada socialmenteporque aporta seguridad jurídica en las relaciones contractuales.
La exigencia de la aptitud nupcial para poder contraer matrimo-nio, tampoco tiene por qué ser considerada una discriminación injusta,ni su distinción con relación a otras posibles figuras jurídicas o situacio-nes de hecho, aunque estas últimas puedan contener algún elemento quesea común al matrimonio como podría ser la cohabitación.
No hay que confundir el respeto a las personas y a su libertadindividual, con la equiparación jurídica de todos los posibles ejerci-cios de esa libertad. Lo proscrito por el derecho no es la discriminación—es decir, la distinción—, sino la discriminación injusta. A nadie seofende si se trata de modo jurídicamente desigual lo que es distinto. Porel contrario, se ofendería a la justicia tratando de igual forma lo que esdesigual. Partiendo de la noción de conyugalidad vista más arriba —ydesde ese contexto, lo que se entiende por aptitud nupcial—, a simplevista se percibe que una unión entre dos personas del mismo sexo nopuede ser matrimonio, como tampoco lo es la unión de cinco personas,o una persona sola.9
El fundamento de la regulación y protección jurídica del matri-monio, es el beneficio objetivo que de él recibe la sociedad, no simple-mente el ejercicio de libertad que supone. No todo tipo de relación entrepersonas libres tiene la misma trascendencia social. Por eso, a nadie se
9 En cierta ocasión se publicó la reseña sobre una artista que celebró su boda con-sigo misma, prometiéndose perpetua e indisoluble fidelidad. Cfr. Miras, J., Injustificableequiparación jurídica, periódico ABC, Madrid, 1o. de agosto de 2003.

MATRIMONIO Y UNIONES HOMOSEXUALES 467
discrimina cuando a su relación el derecho no la considera matrimonio,si no lo es.
Todas las grandes culturas del mundo han dado al matrimonio y ala familia un reconocimiento institucional específico. La relevancia públicadel matrimonio no se funda en que sea una cierta forma institucionali-zada de amistad o de comunicación humana, sino en su condición deestado de vida estable que, por su propia estructura, propiedades y fina-lidad, aceptadas libremente por los cónyuges —aunque no estableci-das por ellos—, desempeña una función esencial y multiforme en favordel bien común: orden de las generaciones, supervivencia de la socie-dad, educación y socialización de los hijos, etcétera. Esta función socialde relevancia jurídica pública no la desempeñan, ni siquiera de formaanáloga, las uniones homosexuales, que de ninguna forma podrían serconsideradas células fundamentales de la sociedad humana.
Con todo, como decía Aristóteles, además de las cosas justas pornaturaleza, hay cosas justas por conveniencia legal. Admitiendo que lasuniones homosexuales no sean aptas para desempeñar la función socialque, por la misma naturaleza de las cosas desempeña la unión matri-monial entre un hombre y una mujer, cabe preguntarse si puede el Estadocrear legítimamente una o varias figuras de reconocimiento legal paralas uniones homosexuales. En términos generales, el Estado posee lalegítima facultad de crear nuevas figuras legales o de modificar las exis-tentes, aunque como se dijo en otro momento, esta facultad tiene suslímites. En el caso que nos ocupa, determinar si el Estado se extra-limitaría o no, al conceder un reconocimiento legal específico a las unio-nes homosexuales, rebasa el alcance de este trabajo que sólo quiereresponder al cuestionamiento de si dichas uniones pueden equipararseal matrimonio.
V. ¿PUEDEN SER MATRIMONIO LAS UNIONES HOMOSEXUALES?
Una pareja homosexual puede decidir llevar una vida en común,pero a esa relación no se le puede aplicar el calificativo de matrimonial,porque no puede cumplir la finalidad de procrear que corresponde almatrimonio.

OLIMPIA ALONSO NOVO468
Ante la afirmación de que existen homosexuales que se quierenverdaderamente, y que por esa razón no se les puede negar el derechoa casarse, se puede afirmar también que aunque se quieran con un amorsincero, ese amor no convierte su relación en matrimonio, entre otrascosas, porque la identidad jurídica de la institución matrimonial no es-triba en las relaciones sentimentales. Por otra parte, no es entendibleracionalmente por qué de ese amor se debe derivar que accedan a losbeneficios y ventajas del matrimonio. ¿Por qué conceder beneficios yventajas al amor de dos personas? Existen muchos amores verdaderosy sinceros —como el que se profesan dos amigos o dos hermanos queconviven—, que no tienen ninguna ventaja. No queda claro qué es loque distingue al amor de dos homosexuales para que ellos sí puedanobtener beneficios, ni qué utilidad social se deriva de su amor, para quesea elevado y protegido con ventajas por encima del amor de dos her-manos, o dos amigos, o dos correligionarios, o un sobrino y su tía viuda,por poner algunos ejemplos.
VI. REFLEXIÓN CONCLUSIVA
1. La pretensión de equiparación o asimilación de las unioneshomosexuales con el matrimonio es claramente infundada. No atribuirel estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no sonni pueden ser matrimoniales, no se opone a la justicia sino que, por elcontrario, es requerido por ella.
2. El matrimonio tiene una juridicidad interna que le es propia yque la legislación civil debe proteger. Modificar su actual estatuto, dis-torsionaría el sistema jurídico civil nacional.
3. No resulta discriminatorio para nadie, negar a los homosexua-les el derecho a contraer matrimonio. En cambio, resultaría discrimina-torio para las parejas que desean tener hijos el reconocimiento delmatrimonio entre homosexuales: igualar una pareja homosexual y unmatrimonio, contiene la grave injusticia de equiparar el valor social dela institución matrimonial con una cuestión afectiva privada.
4. El hecho de señalar que la familia tiene una realidad concretabasada en el matrimonio y que éste tiene una naturaleza jurídica propia

MATRIMONIO Y UNIONES HOMOSEXUALES 469
que el legislador debe respetar al regularlo, no implica la reprobacióno ignorancia de los efectos jurídicos que puedan producirse por elhecho de una convivencia sostenida al margen del matrimonio (se inclu-yen aquí las uniones homosexuales). Pero en estos casos, de lo que setrata es de proteger a personas individuales y de reconocer relacio-nes interpersonales.
5. En justicia, no procede el reconocimiento del grupo o de lacomunidad extramatrimonial como una familia en todo equiparable ala constituida por el matrimonio, ni procede identificar con el matri-monio (acto fundante de la familia) otras figuras existentes en la socie-dad. Una cosa es reconocer que la convivencia y las relaciones ins-tauradas por particulares, puedan tener consecuencias jurídicas, y otra,pretender erigir ese tipo de convivencia en un modelo alternativo a lafamilia, que reclama la protección del ordenamiento jurídico por serla célula básica de la estructura social, que aporta notables beneficiosal bien común.

471
¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVARDERECHOS SUCESORIOS?
Erickson Aldo COSTA CARHUAVILCA
SUMARIO: I. Antecedentes históricos. II. ¿Qué entendemos porconcubinato? III. Regulación legislativa del concubinato en la legis-lación comparada. IV. De por qué no se debería amparar el con-cubinato. V. Reconocimiento de ciertos efectos jurídicos al concu-binato. VI. Caracteres y elementos del concubinato. VII. Presupuestoslegales que exige la ley para garantizar la unión concubina-ria. VIII. Prueba del concubinato. IX. Fenecimiento del concubinato.X. El concubinato en materia de derecho sucesorio. XI. Bibliografía.
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1
El concubinato tiene un origen muy remoto, fue admitido como institu-ción legal en el Código de Hammurabi que es el más antiguo texto legalque se conoce. En Roma fue regulado por el jus gentium, alcanzandosu mayor difusión a fines de la República.
Entre los germanos existió el concubinato para las uniones entrelibres y siervos, debido a que no se permitía el matrimonio entre per-sonas de distinta condición social, siendo sustituido después por elmatrimonio llamado de mano izquierda o morganático, por el cual lamujer de condición inferior no participaba de los títulos ni rango delmarido, siguiendo los hijos la misma condición de la primera sin here-dar a éste.
El concubinato subsistió en la Edad Media, no obstante la crecien-te oposición del Cristianismo. Así en España lo consagraron antiguas
1 Vigil Curo, Clotilde Cristina, “Los concubinos y el derecho sucesorio en elCódigo Civil Peruano”, Revista de Investigación de la Facultad de Derecho y CienciaPolítica de la UNMSM, pp. 153 y 154.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA472
costumbres y ciertas disposiciones legales, tomando el nombre de barra-gania, que posteriormente fue sustituido por el de amancebamiento.
En los Fueros y en las Partidas se reglaron las uniones de hechoa la manera de los romanos, con la diferencia de que la barragana podíaen cualquier momento contraer matrimonio siempre y cuando no tuvieraimpedimentos. Posteriormente en el llamado Concilio de Trento se pro-hibió sancionar a los concubinos.
En el derecho moderno el concubinato resulta ser una costum-bre muy extendida, pese a ello hay códigos que lo ignoran tales comoel Código germano, el Código napoleónico en Francia, a donde siguesiendo un “acto inmoral” que atenta contra las buenas costumbres, sinembargo hay países en donde sin dejar de garantizar plenamente almatrimonio, la institución familiar por excelencia, no se ha podido dejarde legislar sobre el concubinato y atribuirle ciertos efectos, bajo cier-tas condiciones, puesto que es una realidad que el derecho no puedeignorar, tal es el caso de países como Bolivia, México, Guatemala, elSalvador, Honduras, etcétera.
II. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONCUBINATO?
El concubinato denominado también amancebamiento, no viene aser sino la cohabitación de un hombre con una mujer fuera del matrimo-nio, pero con fines muy parecidos a éstos, es decir llevar una vida encomún, tener hijos. Sin embargo en la doctrina se abre cada vez más elcamino en lo que se refiere a la necesidad de regular esa clase de rela-ciones, en primer término porque parece cruel e injusto privar de tododerecho a la pareja que ha mantenido su unión a veces durante toda suvida y en la que la mujer ha contribuido al cuidado del hogar y a su sos-tenimiento igual que una esposa y en segundo lugar porque el concu-bino, a diferencia del esposo, se libera de toda responsabilidad frentea la mujer, que es la parte más débil frente a este tipo de relación.2
Para Augusto César Bellucio es la unión de hecho y la procreaciónfuera del matrimonio que dan lugar a la existencia de vínculos que deter-minan también la existencia de una familia ilegítima o extramatrimo-nial, vínculos cuya relación jurídica también es necesaria, sea cual fuere
2 Idem, nota 1.

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 473
el criterio que se adopte para organizar su ordenamiento frente a lalegítima.3
Como se desprende del acápite anterior, cada autor hace énfasis enalgún aspecto específico del fenómeno siendo para unos, lo más impor-tante, las relaciones sexuales mientras que otros enfatizan en la ausen-cia de vínculo jurídico como lo esencial, y otros por su parte hacen elénfasis en la temporalidad de la unión. En realidad, no existe contra-dicción entre las definiciones dadas, lo que ocurre es que, o bien pecanpor incompletas, o son definiciones parciales que enfocan sólo una delas facetas del problema en estudio, según se dé mayor trascendencia auno de sus elementos frente a los demás, sin enfocar la noción integralque se debe tener del concubinato.4
La definición propiamente dicha se halla contenida en el artícu-lo 5o. de la Constitución Política del Perú del año 1993 que a letradice: “la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimentomatrimonial, que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidadde bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto seaaplicable”.5
Se pueden apreciar las características más saltantes del concubi-nato a partir de la siguiente definición que se saca del artículo 326 delCódigo Civil de 1984: es la unión de hecho voluntariamente realizaday mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimo-nial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los delmatrimonio, originan una sociedad de bienes, que se sujeta al régimende sociedad de gananciales, en cuanto le fuere reaplicable, siempre quedicha unión haya durado por lo menos dos años continuos; lo cual su-pone que de no darse alguno de los presupuestos legales para la uniónconcubinaria perfecta no hay concubinato amparable.6
Proponemos nuestra propia definición: concubinato es la unión per-manente, estable y libre entre un hombre y una mujer, para hacer vidamarital, sin que medie entre ellos vínculo matrimonial.
3 Bellucio Augusto, Cesar, Nociones de derecho de familia, pp. 155.4 Hurtado Cárdenas, Eduardo de Jesús, Propuestas para la creación del régimen
de bienes entre concubinos, pp. 33-44.5 Reyes Ríos, Nelson, “La familia no matrimonial en el Perú”, Revista de Derecho
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, p. 38.6 Berrio, B., Nuevo Código Civil, p. 76.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA474
III. REGULACIÓN LEGISLATIVA DEL CONCUBINATOEN LA LEGISLACIÓN COMPARADA
En el Perú se da, como en todos los países, el fenómeno concu-binario. El Código Civil de 1852 no lo abordó, el Código de 1936 hablódel enriquecimiento del concubino a costa de su compañera, en elcaso de que aquél abandone a ésta. En el vigente Código Civil de 1984,el problema que concitó la atención del legislador fue el referente ala propiedad de los bienes entre los concubinos que pasan a formar unasociedad de bienes al que le es aplicable el régimen de sociedad degananciales en cuanto fuere posible (artículo 326 del Código Civil),pero no se toman en cuenta otros aspectos como la herencia o la indem-nización del daño moral en el caso de abandono unilateral, agregado aello las dificultades que hay para demostrarlo judicialmente, sobre todocuando de por medio no existen hijos y se exige como principio unaprueba escrita.7
En el campo de la legislación contemporánea dos casos, entre otros,merecen especial mención: el de la ley soviética que al principio reco-noció el “matrimonio de hecho”, hasta que el 8 de julio de 1944 volvióal antiguo sistema que negaba valor a esa forma de unión; y el códigode México para el distrito y territorios federales, de 1932, que reco-noce en ciertas circunstancias, un derecho alimentario y otro heredi-tario a la concubina. En general, entre las legislaciones occidentales, laevolución parecería seguir un curso semejante al de México: origi-nalmente mostraron renuencia para aceptar el concubinato como fenó-meno juríjeno de tipo matrimonial y al presente parecerían orientarse,como en el caso peruano, y más aún en el de Bolivia con el CódigoBanzer, a lo contrario. En cambio Rumania, China Popular y Cuba po-drían ser ejemplos de la cual tendencia del mundo socialista a limitaral matrimonio la protección legal, rectificando así la primera posiciónde la unión soviética.8
Con relación a este problema es pertinente mencionar una preo-cupación generalizada: si en la medida que se legalice el concubinatono se está desestimando el matrimonio. En realidad ninguna legislaciónestá, al menos formal y declaradamente, en contra del matrimonio, peroel tipo de garantías que se ofrezca a la unión de hecho y los derechos
7 Ibidem, nota 1, p. 1548 Cornejo Chávez, Héctor, Derecho familiar peruano, pp. 81 y 82.

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 475
que de ello se deriven pueden producir aquel efecto indeseable, estaes, presumiblemente, la razón de que un sector de la doctrina se in-cline en el sentido de que la ley debe preocuparse del concubinato,pero con miras a su gradual extinción. Esta podría ser la posición delCódigo de Familia de Cuba. No por cierto la de la nueva Constituciónperuana.9
En México, el artículo 635 de su Código Civil prescribe: la mujercon quien el autor de la herencia vivió como si fuera su marido durantelos 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvohijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimoniodurante el concubinato, tiene derecho a heredar conforme a las reglassiguientes: 10
– Si la concubina concurre con sus hijos que los sean también delautor de la herencia se observará los dispuesto en los artículos 1614 y1625 del Código Civil.
– Si la concubina concurre con descendientes del autor de la he-rencia, que no sean también descendientes de ella, tendrá derecho a lamitad de la porción que le corresponde a un hijo.
– Si concurre con los hijos que sean suyos y con hijos que el autorde la herencia tuvo con otra mujer, tendrá derecho a las dos terceras par-tes de la porción de un hijo.
– Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, tendráderecho a la cuarta parte de los bienes que forman la sucesión.
– Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado delautor de la sucesión, tendrá derecho a una tercera parte de ésta.
– Si el autor de la herencia no deja descendientes, ascendien-tes, cónyuge o parientes colaterales dentro del cuarto grado, la mitad delos bienes de la sucesión pertenece a la concubina y la otra mitad a labeneficencia pública. Si al morir el autor de la herencia tenía variasconcubinas en las condiciones mencionadas al principio de este artícu-lo, ninguna de ellas heredará.
El tipo de concubinato amparado por la mayor parte de legisla-ciones del mundo es el compuesto por la unión estable de un varón yuna mujer y que ambos concubinos estén libres de impedimento matri-monial, o sea que en el estado de concubinato estricto sensu, ya que en
9 Ibidem, nota 8.10 Ibidem, nota 1, p. 157.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA476
cualquier momento podrían formalizar esa unión casándose, pues locontrario sería inmoral y perjudicaría eventualmente legítimos dere-chos de terceros. La Constitución boliviana y el Código de Derecho deFamilia también concede derechos hereditarios al concubino, de igualmanera lo hace el artículo 56 de la Constitución de Panamá, que le con-cede a la unión concubinaria los mismos efectos que del matrimoniocivil, pero luego de 10 años de convivencia.11
El proyecto de modificación del Código Civil colombiano com-prende lo siguiente: 12
En su artículo 9o.: La existencia del concubinato se prueba por:a) El reconocimiento que de él hagan los concubinos, mediante
escritura pública, debidamente otorgada ante notario, yb) Por sentencia declarativa proferida por el juez en proceso or-
dinario.
Parágrafo: en el proceso ordinario declarativo del estado de con-cubinato, se puede alegar todos los medios de prueba previstos por laley procesal, así mismo, podrá el juez, de oficio, decretar aquellas queestime conveniente.13
Artículo 9o.: el proceso declarativo de concubinato podrá iniciarsepor demanda de uno de los concubinos, o de un tercero que demuestreinterés legítimo en la declaración de su existencia o inexistencia.14
También podrá iniciar el proceso, de oficio, el juez que conozcaotro proceso, en el que se decida derechos sobre bienes o sometidos amedida cautelar, y que se alegue que dichos bienes pertenecen a la socie-dad patrimonial entre concubinos, si en dicha alegación el juez prevécolusión o fraude.15
En el sistema civil colombiano cuando la sociedad patrimonialentre concubinos se disuelva por la muerte real o presunta de uno delos concubinos, o de ambos, se podrá pedir la liquidación, dentro delrespectivo proceso de sucesión, o de la acumulación de ambos.16
Como se puede apreciar el tipo de concubinato amparado por lamayor parte de legislaciones del mundo, es el constituido por la unión
11 Idem.12 Ibidem, nota 4, pp. 33-44.13 Idem.14 Idem.15 Idem.16 Idem.

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 477
estable de un varón y una mujer siempre que estén libres de impe-dimento matrimonial, es decir el concubinato stricto sensu, ya queen cualquier momento podrían casarse legalmente, pues de lo con-trario sería inmoral y perjudicaría eventualmente legítimos derechosde terceros.
IV. DE POR QUÉ NO SE DEBERÍA AMPARAR EL CONCUBINATO 17
Tomando en cuenta la seguridad, el orden y la mayor estabilidadque a la estructura social confieren los matrimonios formalmente cons-tituidos, y sin perjuicio de otras consideraciones de índole ética y reli-giosa, la opinión mayoritaria, tanto en la doctrina de los autores, comoen la contenida en los fallos judiciales de los diversos países, consideraque la relación concubinaria implica un valor negativo, desde el puntode vista ético para unos, religioso para otros, o en el campo del ordensocial. Ahora bien, ese carácter negativo determina en autores y legis-ladores diversas concepciones acerca de cómo debe encarar el derechoese hecho que aparece en el medio social.
Las razones por las cuales se ponen empeño en extirpar el concu-binato no son únicamente, como lo hacen notar Planiol y Ripert, deorden religioso, sino de carácter sociológico; y pueden resumirse enque la libertad sin límites de que gozan los concubinos es incompatiblecon la familia que crean. En efecto:
a) Desde el punto de vista de la mujer que es generalmente elsujeto débil de la relación, el concubinato lo coloca en el doble riesgode quedar desamparada cuando ni los hijos que ha procreado, ni suedad, ni el propio antecedente de su convivencia sexual le brindan laperspectiva de una unión duradera con distinta persona; y el de que,amén de esto, la despoje su concubino del patrimonio, modesto o cuan-tioso, que ella ayudó a formar con su trabajo o su colaboración in-directa;
b) Desde el punto de vista de los hijos, la inestabilidad de la uniónconcubinaria no es ciertamente la mejor garantía de su mantenimiento yeducación, y
c) Para los terceros que engañados por la apariencia de uniónmatrimonial que ostenta el concubinato, contratan con una presunta
17 Ibidem, nota 8, pp. 75 y 76.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA478
sociedad conyugal, el descubrimiento tardío de la verdadera índole de launión puede hacerles víctimas de manejos dolosos de los concubinos.
De todas estas consecuencias, la que más ha preocupado al juristay aun al legislador, lo que no significa que sea la más importante, es lareferente a la posibilidad de que la mujer, al disolverse la unión, seadespojada por su concubino, y para poner atajo a semejante posibili-dad se han sugerido varias soluciones, de las cuales se pueden mencionarlas siguientes:
La de considerar la unión concubinaria como una sociedad, a efectode que, disuelta la relación, se proceda a una liquidación patrimonialque atribuya a cada cual lo que en justicia le corresponde.
La inconsistencia de esta opinión es evidente, no sólo en cuantoa que, desde el punto de vista formal, el concubinato no es un contratode sociedad, sino porque la mente de los concubinos al iniciar y man-tener sus relaciones al contrato de sociedad. Ni por la forma, ni por laintención puede pues, asimilarse el concubinato a la sociedad civil omercantil, a menos que se refuerza hasta desfigurarlo por completo, elconcepto de ésta.
De otro lado, aun admitiendo como razonable esta solución se tro-pezaría con el obstáculo de que, justamente por no haber documentoconstitutivo alguno y por basarse la unión en la confianza mutua y enla imprevisión, habrá de ser difícil determinar los bienes que cadaconcubino aportó y la proporción en que cada cual ha contribuido aformar o acrecentar el caudal común.
Se ha pensado por otros autores en la procedencia de ver el con-cubinato, sólo para los efectos que nos ocupan, un contrato de locaciónde servicios a cuyo amparo sea posible obligar al concubino a pagarcierta suma a la concubina abandonada, por concepto de retribuciónde prestaciones personales; pero no hay duda de que esta concepciónfuerza intolerablemente la figura contractual de la locación de serviciosy desconoce la índole de la unión concubinaria con la idea de patro-no y empleado.
Por último, un sector de la doctrina sostiene que el caso de aban-dono de la concubina acompañado de despojo no es sino uno de enri-quecimiento indebido, y como a tal debe juzgarse.
Esta solución que por lo demás franquea un amplio, pero no siem-pre fácil, campo de prueba a la mujer, haría presidir el juzgamiento por

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 479
un criterio de equidad. Alguna jurisprudencia suprema anterior al nuevoCódigo Civil de 1984, avala esta interpretación.
V. RECONOCIMIENTO DE CIERTOS EFECTOS JURÍDICOS AL CONCUBINATO 18
Se trata de una posición moderada, que sin equipararse el concubi-nato a la unión matrimonial, reconoce su existencia, concediendo algu-nos derechos a favor de los sujetos débiles de esta relación. Sus funda-mentos son:
El concubinato es un fenómeno social muy extendido que no puededesarrollarse al margen de la ley ni del derecho.
Debe rodearse de algunas garantías a los sujetos débiles de la re-lación concubinaria como son la mujer y los hijos, quienes finalmentesufren las consecuencias.
La ley, por otro lado debe gobernar los efectos que produce el con-cubinato ya que su fragilidad atenta contra la estabilidad de la familiade base no matrimonial.
Adoptan esta orientación la mayor parte de las legislaciones latino-americanas como la brasileña, la venezolana, la chilena, la peruana,etcétera.
Sobre la materia es acertada la opinión del maestro Cornejo Chávez,cuando afirma que en realidad el problema no es el de saber si convieneo no que la ley gobierne el concubinato, sino de establecer en qué sentidoy con qué mira final debe hacerlo, es decir, si debe procurar, con medi-das adecuadas, su paulatina disminución y eventual desaparición, o si,al contrario, debe prestarle amparo y conferirle así la solidez que falta.
VI. CARACTERES Y ELEMENTOS DEL CONCUBINATO 19
Las notas peculiares de las uniones de hecho o del concubinato sonlas siguientes:
a) Unión marital de hecho: el concubinato es un estado aparenteunión matrimonial, ya que dos aspectos de diferente sexo viven en co-
18 Ibidem, nota 1, p. 160.19 Peralta Andía, Javier Rolando, Derecho de la familia, pp. 96 y 97.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA480
mún, constituyen un grupo familiar conjuntamente que sus hijos, peroque no ostenta el título de estado de casados. No obstante ello, la uniónfáctica pretende alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a losdel matrimonio, como alimentar y educar a los hijos, observar el deberde fidelidad y asistencia, hacer vida en común y otros deberes que secontemplan para los cónyuges.
b) Estabilidad y permanencia: la situación conyugal aparente sebasa en la estabilidad de las relaciones intersubjetivas de hecho, que con-ducen a su permanencia y perdurabilidad en el tiempo en que ambosconcubinos asumen el rol de marido y mujer. Luego, no es unión concu-binaria aquella que carece de estabilidad y permanencia, a ellas se havenido en llamar uniones libres, ocasionales o circunstanciales.
c) Singularidad y publicidad: la situación fáctica en la que vivenlos concubinos es evidentemente única, monogámica y estable. Ellono obsta para que cualquiera de ellos pueda mantener momentánea ocircunstancialmente una relación sexual con tercera persona, que sonsimples contactos fugaces, pero peligrosos para la estabilidad de di-cha unión. La publicidad, en cambio, es la notoriedad de dichas rela-ciones, el conocimiento que asumen los parientes, vecinos y demásrelacionados de ese estado conyugal aparente.
d) Ausencia de impedimentos: esta nota distinguir el concubinatopropio del impropio. Este último describe la existencia de causas queimpiden que la situación de hecho se torne en una de derecho, vale decir,que los convivientes no podrán celebrar matrimonio civil por existir obs-táculos legales que impiden su celebración.
En cambio se señalan como elementos estructurales de toda uniónconcubinaria, los que a continuación se indican:
a) Subjetiva: tiene dos componentes, por un lado el elemento perso-nal que está formado por los sujetos que intervienen en la relación fác-tica: el varón y la mujer tengan o no impedimentos y, por otro, el volitivo,que no es otro que la libre y espontánea decisión de sustentar una vidaen común fuera del matrimonio que implica el cumplimiento de fines ydeberes semejantes al casamiento.
b) Objetivo: está constituido por vínculos de hecho que ligan alvarón y a la mujer que han formado una unión marital fuera de matri-monio y que se manifiesta, precisamente en la ostensibilidad de lasrelaciones y en la existencia a veces de un patrimonio concubinario.

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 481
Pero la unión marital de hecho, se revela principalmente en la coha-bitación, que implica vivir bajo un mismo techo, compartir la mesa ytambién el lecho, en otros términos, en el establecimiento de una plenacomunidad de vida.
c) Temporal: se refiere al tiempo durante el cual se ha sostenidola vida en común. Este elemento es determinante para establecer laposesión constante de estado, siempre que haya durado por lo menosdos años continuos, lo que dará origen a una sociedad de bienes que sesujeta al régimen de la sociedad de gananciales.
VII. PRESUPUESTOS LEGALES QUE EXIGE LA LEY PARA GARANTIZARLA UNIÓN CONCUBINARIA 20
Unión libre entre varón y mujer: es decir, que los que se unen con-cubinariamente lo deben haber hecho voluntariamente, sin coacciónde ninguna clase, debiendo ser además de ello de sexos opuestos. Alrespecto debemos indicar que hay países como Holanda, Suecia, No-ruega, Argentina, Inglaterra, donde además de permitirse el matrimonioentre heterosexuales, se permite y garantiza la unión convivencial entrepersonas del mismo sexo (homosexuales). En lo que a nuestro país serefiere, se sigue exigiendo el requisito de los sexos opuestos.
Que los que se unen estén libres de impedimento matrimonial: estoes que ninguno de los concubinos tengan el impedimento u obstácu-lo para en cualquier momento puedan regularizar o formalizar dichaunión a través del matrimonio, por tanto rigen los impedimentos con-templados en los artículos 241 como 242 del Código Civil.
Que persigan fines parecidos a los del matrimonio: es decir, llevaruna vida en común, vivir juntos, cohabitar bajo el mismo techo.
Que dicha unión sea estable y duradera: por lo menos, que hayapermanecido la pareja unida por dos años consecutivos. De ahí que lasuniones esporádicas y pasajeras, es decir eventuales, no puede ser con-sideradas concubinarias.
Que dicha unión sea singular y pública: es decir que dicha unióny estado de cohabitación en que se encuentran los concubinos, sea evi-dente, notoria, única, monogámica, estable, no clandestina, eventual, pasa-
20 Ibidem, nota 1, p. 160.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA482
jera, circunstancia, fugaz, reconocida y así asumida por los parientes,vecinos y demás relaciones sociales.
VIII. PRUEBA DE CONCUBINATO
La prueba del concubinato lo constituye la posesión del estadode concubinos o convivientes, a partir de fecha más o menos aproxi-mada, la misma que deberá ser probada con arreglo a lo prescrito en elsegundo parágrafo del artículo 326 del Código Civil, por cualquierade los medios probatorios admitidos por nuestro Código Procesal Civil,siempre que exista un principio de prueba escrita. Precisamente esto esdifícil.
Debe precisarse que la prueba de existencia del concubinato nova constar en un título de estado de familia, como son las partidasdel Registro del Estado de Civil. Esto es así por tratarse de un estadode familia de hecho.21
La prueba de la existencia de la unión de hecho se constituye enuna cuestión necesaria para reclamar los efectos legales reconocidos.En este mismo sentido, la Corte Suprema ha precisado: 22
a) Que si bien el artículo 326 del Código Civil no exige la decla-ración jurisdiccional previa, este requisito ha sido considerado por eje-cutorias de esta Sala Casatoria, como un elemento para reconocer laexistencia de una comunidad de bienes, ya que los derechos reales queestán en juego requieren de elementos materiales que impidan causarperjuicios a terceros que contratan con alguno de los convivientes.
b) Que en relación a la aplicación indebida de la norma mate-rial contenida en el artículo 326 del Código Civil debe aclararse que,si bien es cierto que ese dispositivo otorga derechos a la concubinapara darse por constituida la sociedad de gananciales como si existieramatrimonio civil, con opción dominial al cincuenta por ciento de losbienes constituidos por dicha sociedad; igualmente es cierto que, paraque tal efecto, debe acreditarse el concubinato con los requisitos deley y contar con la decisión jurisdiccional de haberse constituido con-
21 Plácido V., Alex F., Los regímenes patrimoniales del matrimonio, pp. 390 y 391.22 Ibidem, nota 21, pp. 390-392, sobre la Casación núm. 1620, Tacna del 10 de
marzo de 1999.

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 483
forme a ley, caso contrario se equipararía una situación de hecho comoes el concubinato al matrimonio debidamente constituido, que es sus-tento primordial de la familia afectándose a esta institución que es lacélula básica de la sociedad.
c) Que la declaración judicial de convivencia o unión de hechotiene como propósito cautelar los derechos de cada concubino sobre losbienes adquiridos durante la unión, entendiéndose que por la unión dehecho se ha originado una sociedad de bienes sujeta al régimen de socie-dad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable.
Sobre este último punto, se debe distinguir la oportunidad de sudemostración en un proceso, según que se trate de los efectos entre losconvivientes o frente a terceros. Así y respecto de los efectos persona-les que se reclamen entre los convivientes, como serían requerir alimen-tos o una indemnización en caso de terminar la unión de hecho pordecisión unilateral de uno de ellos, la prueba de la existencia de la uniónde hecho puede actuarse dentro del mismo proceso en que se ejercitentales pretensiones, no requiriéndose su previo reconocimiento judicial.Esta apreciación se sustenta en la naturaleza de la pretensiones que sereclaman, las que exigen una pronta atención.23
Los concubinos sobre todo el varón cuida mucho de que no que-den pruebas escritas, de ahí que en algunos casos esta existencia resultadifícil demostrar, aunque no imposible, probar la condición de concu-bino es un vía crucis, de ahí la necesidad que hay de crear el Registrode Uniones de Hecho como parte de los Registros de Estado Civil.
En el Perú se exige para acceder a tener participación en la so-ciedad de bienes formada por los concubinos, el probar dicha uniónteniendo como principio una prueba escrita y su reconocimiento tieneque hacerse valer judicialmente, por lo que son pocos los concubinosbeneficiados con dicho dispositivo (artículo 326 del Código Civil) queresulta lírico.
IX. FENECIMIENTO DEL CONCUBINATO 24
Para nuestro Código Civil se encuentra fenecida la sociedad dehecho por las siguientes causas:
23 Ibidem, nota 1, p. 160.24 Ibidem, nota 21, pp. 398-400.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA484
Por muerte: la unión concubinaria termina con la muerte de uno delos concubinos, en que se entiende termina la sociedad de bienes creadaentre ellos. Cuando hablamos de la muerte como una forma de extinguirdel concubinato tenemos que entender que para nuestra legislación civilhay dos tipos de muerte: la natural y la presunta.
Por ausencia judicialmente declarada: la cual puede ser declaradadespués de transcurridos los dos años de desaparición del ausente.
Por decisión unilateral: se da por terminada la relación conviven-cial cuando cualquiera de los concubinos unilateralmente decide dar porterminada dicha relación, dando esto lugar por decisión del abandonadoa percibir una cantidad de dinero por concepto de indemnización por eldaño moral o el pago de pensión alimenticia. Sin embargo cabe acotarque en cualquiera de estos casos funciona la liquidación de la socie-dad de bienes a la cual le es aplicable el régimen de sociedad de ganan-ciales en todo lo que le fuere aplicable. Es decir, los bienes adquiridosdentro de la unión concubinaria se reputan sociales o comunes, aun cuan-do hubiesen sido adquiridos por uno solo de ellos y puestos únicamentea su nombre, por ser éste el único que sostenía a la familia, o hallan sidoadquiridos por ambos, o no habiendo contribuido a la economía delhogar convivencial, por egoísmo haya exigido se lo pongan en su nom-bre, luego de descontarse las cargas que pesan sobre la sociedad. El re-manente que queda se divide o reparte por igual entre ambos concubinos.
Sin embargo, cabe acotar que entre los concubinos la sucesión nofunciona a favor de ninguno de ellos, lo cual creemos que es injusto,sobre todo cuando han dedicado su vida, uno al lado del otro, ha habi-do entre ellos fidelidad, permanencia, es decir ha revestido su unión casilos mismos caracteres que un matrimonio, y aún más formando comodice le es aplicable el régimen de sociedad de gananciales.
Siendo la muerte al igual que en el matrimonio una forma de darfin al concubinato, debiera generar en este aspecto el derecho sucesorioen el concubino, sobre todo si se demuestra que ha sido la única personaque le ha acompañado toda su vida y que a veces se queda solo en laépoca que más lo necesita, quizá en las postrimerías de su vida, cree-mos que sólo así, se contribuiría a erradicar o por lo menos a disminuirla unión concubinaria y aumentar las uniones matrimoniales, ya que losconcubinos verían que de nada les vale, sobre todo al varón, pretenderburlar los derechos de su compañera recurriendo al concubinato.

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 485
Porque a la larga, aún más existiendo como propongo como elemen-to de prueba la copia certificada del Registro de Uniones de Hecho ex-pedida por el Registro de Estado Civil, y que se supone que fue inscritadicha unión convivencial cuando ambos convivientes estaban en buenasrelaciones, lo hicieron de buena fe, de nada le valdría no tener una uniónformalmente establecida, evitando tener que seguir trámites engorrosospara su reconocimiento concubinario.
X. EL CONCUBINATO EN MATERIA DE DERECHO SUCESORIO 25
El tema de los derechos sucesorios entre concubinos ha sido mate-ria de debate a nivel de la comisión revisora. Se expresó que el otorga-miento de derechos hereditarios tendría como consecuencia borrar unade las diferencias que existen respecto de las personas casadas, y porlo tanto desalentaría el casamiento. En ese sentido, el doctor FernandoArce, expresó que en el artículo 9o. de la Constitución Política del Perú,se ha recogido como una necesidad social, pero que sus efectos debenlimitarse al régimen de la sociedad de gananciales, y no extenderse enningún caso al ámbito hereditario.
Entonces la Constitución, ni el Código Civil peruano han conce-dido a los concubinos derecho hereditario alguno, sin embargo, los ar-tículos 723 y 826 aluden de algún modo al concubinato.
El artículo 732 suprime para el concubino sobreviviente los dere-chos reales de habitación y usufructo sobre el inmueble que constituyóel hogar conyugal (derecho de habitación en forma vitalicia gratuita,daría en arrendamiento con autorización judicial, percibir una rentapara sí, etcétera) si éste contrae nuevo matrimonio, vive en condicioneso muere.
En cambio el artículo 826 preceptúa que la sucesión que corres-ponde al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermouno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio muriese de esa en-fermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matri-monio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho.Este precepto no privilegia al concubino concediéndole un derechosucesorio, sino que se le concede a aquel que ha dejado de ser concu-
25 Ibidem, nota 19, pp. 103 y 104.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA486
bino por haber trocado su situación de hecho en una de derecho con-trayendo matrimonio civil.
En el Perú el 60% de familias están formadas en base a unionesconcubinarias, que el derecho no puede ignorar, ni marginar, porque creauna situación de incertidumbre jurídica para estas parejas, sobre tododespués que se produce el deceso de ellos.
Ante la muerte de uno de los concubinos, no puede darse la situa-ción que el patrimonio del fallecido no vaya a parar en manos de suconcubina o concubino, siendo esta persona con la cual pasó muchosaños de su vida.
Francamente resulta injusto dejar de lado a la persona que convivióe hizo vida en común con el concubino o concubina fallecido(a), porqueuno que pasó penurias con esa persona por varios años ve cómo con elesfuerzo que hizo, se consiguió constituir un patrimonio, pero se veríaprivado a acceder a ello porque por desgracia nuestra legislación no tomaen cuenta esta situación, que de veras refleja una injusticia.
Es triste ver como nuestro ordenamiento jurídico a pesar de losconstantes casos que se dan en la sociedad donde desgraciadamenteel concubino sobreviviente ante la muerte del otro no perciba un quintodel patrimonio del fallecido, esto si yo invertí para que junto con miconcubino forjáramos un patrimonio en beneplácito de nuestros hijosno se me pueda permitir el derecho a acceder a esos bienes.
El derecho como expresión de la justicia no puede hacerse de lavista gorda frente a esta situación por demás criticable, a veces cae-mos en aspectos teóricos y abstractos pero nos alejamos de las exi-gencias de nuestra realidad, por eso se hace imperiosa la regulación delos derechos sucesorios en el caso de los concubinos, ante la muertede uno de ellos.
Muchos objetan este planteamiento en el hecho que estaríamosequiparando los efectos del concubinato al matrimonio desde el puntode vista ético y jurídico, con lo cual las personas ya no verían en elmatrimonio una alternativa prioritaria, sino que se inclinarían hacia unio-nes de hecho, ya que los efectos jurídicos podríamos decir que son equi-valentes.
Pero también no se puede negar que en un país donde el concu-binato es una corriente que se manifiesta de manera tan palpable, nose puede omitir hablar al respecto, ya que con o sin regulación la con-ciencia de nuestra sociedad ha hecho que el concubinato sea visto como

¿EL CONCUBINATO PUEDE DERIVAR DERECHOS SUCESORIOS? 487
una buena alternativa para hacer vida en común, esto es, entre hom-bre y mujer, y aspirar a conseguir fines comunes, por eso no se pue-de dejar en el aire a esas personas que optaron con llevar una vida encomún con esa persona a la cual le dieron todo, pero ve cómo antesu muerte no puede ser partícipe de la repartición de los bienes, imagí-nense a esa persona al ver cómo quizás el patrimonio de su concu-bino pase en manos de personas, que no contribuyeron en nada paraformar el patrimonio del concubino muerto, pero por arte del derechoya podrían acceder a ese patrimonio.
Se hace necesario por ello, ser más realistas y ampliar el dere-cho sucesorio también para los concubinos, en las uniones de hechoperfectas o regulares, siempre que al momento del deceso cohabitenjuntos los concubinos, para cuyo efecto es necesario crear el Registrode Uniones de Hecho.
Este registro permitiría tener registradas con certeza a aquellaspersonas que están unidas por vínculos concubinarios, que en deter-minado momento ante el hecho de la muerte de su concubinario pue-dan acceder al patrimonio del fallecido(a), ya que otro problema quese tiene es cómo prueba la relación concubinaria el concubino sobre-viviente, en cambio con este registro se garantizaría el hecho que losconcubinos puedan tener eficacia de su relación concubinaria frentea todo hecho que directamente los pudiera afectar, como sería lamuerte de uno de los concubinos. Por eso, señores, ya es hora que tome-mos en cuenta nuestra realidad, la cual nos exige regular el dere-cho sucesorio en el caso de los concubinos, muchas veces la realidadante las críticas religiosas debe primar por encima de ésta, ya que elderecho es valoración de la vida humana, así que regulemos esta situa-ción y no dejemos en el aire a aquella persona que lo dio todo en arasdel progreso de la relación concubinaria, pero por cuestiones de falta deregulación se quedaría sin nada, pasando así su relación concubinariaa formar parte de un triste y amargo recuerdo; es todo en cuanto tengoque manifestar.
XI. BIBLIOGRAFÍA
BELLUCIO, Augusto Cesar, Nociones de derecho de familia, BBAA, 1967.BERRIO B., Nuevo Código Civil, Lima, 2002.

ERICKSON ALDO COSTA CARHUAVILCA488
CORNEJO CHÁVEZ, Héctor, Derecho familiar peruano, Lima, 1985, t. I.HURTADO CÁRDENAS, Eduardo de Jesús, Propuestas para la creación del
régimen de bienes entre concubinos, Bogotá, 1988.PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, Derecho de la familia, 2a. ed., Idemsa,
1995.PLÁCIDO V., Alex F., Los regímenes patrimoniales del matrimonio, Lima,
Gaceta Jurídica, 2002.REYES RÍOS, Nelson, “La familia no matrimonial en el Perú”, Revista de
Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM,Lima.
VIGIL CURO, Clotilde Cristina, artículo “Los concubinos y el derecho suce-sorio en el Código Civil Peruano”, Revista de Investigación de laFacultad de Derecho y Ciencia y Política de la UNMSM, Lima,año 5, núm. 7, noviembre de 2003.










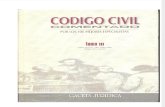

![Capitulo 1 Panorama de los modelos RBC - Hamilton Galindohamiltongalindo.com/uploads/Capitulo1[RBC]2.pdf · Macrodin amica (Tomo I) Modelos de ciclos economicos reales 1. Introducci](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5bac654e09d3f2c06d8d3e1f/capitulo-1-panorama-de-los-modelos-rbc-hamilton-ga-rbc2pdf-macrodin-amica.jpg)