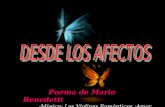Pan y Afectos
-
Upload
cesarcorti2904 -
Category
Documents
-
view
2.854 -
download
1
Transcript of Pan y Afectos
La transformacin de las familias Elizabeth Jelin
Pan y afecto
4. Hacia nuevas estructuraciones de la familia y el hogar en los tiempos del divorcio y el envejecimientoAlgunas tendencias sociodemogrficas han tenido una incidencia importante sobre las transformaciones de la familia a lo largo del siglo xx: las tendencias en los patrones de matrimonio, los cambios en la fecundidad y en la mortalidad, la estructura de edades. En primer lugar, la diversidad intercultural en los patrones sociales de formacin de matrimonios y familias es grande. Es posible caracterizar tres tipos histricos de patrones de formacin de parejas: el patrn europeo, de casamiento tardo y tasas relativamente altas de celibato; el patrn "no europeo" de matrimonio temprano y prcticamente universal; y un tipo intermedio, prevaleciente en Europa oriental. Aunque durante el siglo xx se ha manifestado un proceso de convergencia, con una disminucin de la edad de la primera unin en Occidente y un aumento en la edad de la primera unin en aquellas sociedades con tradiciones matrimoniales muy tempranas (en Asia, especialmente en India y en China), las diferencias internacionales entre estos patrones an son discernibles. En Amrica Latina no se ha producido una variacin significativa en la edad de la primera unin marital. En la Argentina ha habido en las ltimas dcadas Un pequeo aumento en la edad del primer matrimonio legal
debido al aumento de uniones de hecho prematrimoniales, especialmente entre jvenes de sectores medios urbanos. Tambin hubo una disminucin en las tasas de nupcialidad y un aumento en las uniones de hecho. Se incrementaron el divorcio y la separacin, convirtindose en hechos ms comunes. En segundo lugar, desde una perspectiva del curso de vida individual, se han manifestado dos cambios bsicos que resultan de las tendencias en la fecundidad y en la mortalidad: un aumento considerable en la expectativa de vida y una disminucin de la duracin del periodo dedicado a la reproduccin. Ambas modificaciones implican que hay muchos ms aos de vida adulta para ser dedicados a otras cosas. Al mismo tiempo que la edad de la primera unin marital no est cambiando de manera significativa, lo que sucede es que el nmero de aos de duracin potencial del matrimonio aumenta notoriamente. Si en pocas de alta mortalidad, la viudez era la manera ms comn de quebrar el vnculo matrimonial, participamos ahora de una expectativa de 50 o 60 aos a partir de la primera unin marital, 1 0 cual conlleva el aumento de la probabilidad de que el matrimonio acabe en divorcio o separacin. El "para toda la vida" se ha vuelto demasiado largo! La tendencia es hacia una mayor diversidad en los patrones del curso de vida, en lo que se refiere a patrones de nupcialidad y soltera. Los cambios ms significativos no se manifiestan en las tasas de nupcialidad o en las edades al contraer un primer matrimonio, sino en acontecimientos y transiciones en momentos posteriores del curso de vida: mayor cantidad de divorcios y soledad postmatrimonial. La soltera -o el vivir sola o solo- deja de asociarse a la imagen detestada
de la "solterona" y se convierte en un estado del que se puede entrar y salir varias veces a 1 0 largo de la vida. A su vez, la diferencia entre sexos en la expectativa de vida implica que la viudez es un fenmeno ms comn para las mujeres que para los hombres. En realidad, la situacin de hombres y mujeres es bastante diferente en lo que respecta a su estado conyugal: las mujeres viudas y divorciadas son siempre mucho ms numerosas que los hombres en esa situacin. Adems de la diferencia en la expectativa de vida, interviene tambin el patrn cultural que indica que, en las parejas, los hombres tienden a unirse a mujeres ms jvenes que ellos. En el "mercado matrimonial", las mujeres jvenes se hallan en una situacin de privilegio: son buscadas por hombres de todas las edades. A medida que las mujeres envejecen (no hablamos de "viejas", sino de mujeres a partir de los 30-35 aos) la situacin se revierte, tornndose cada vez ms desfavorable en trminos de la probabilidad de formar pareja con hombres, por los dos motivos mencionados: a medida que avanza la edad, hay ms mujeres que hombres en cada categora etaria, pero adems el nmero de hombres "disponibles" es todava menor, porque stos son de edades mayores que las que tienen las mujeres de cada grupo de edad. Con una claridad grficamente impactante y demogrfica mente rigurosa, Elza Berqu ha delineado lo que llam en su momento la pirmide de la soledad. En tercer lugar, la tendencia hacia el envejecimiento de la poblacin implica el crecimiento de la proporcin de personas adultas y ancianas, y la consecuente tendencia hacia la disminucin de hogares jvenes y hacia un aumento de los hogares de y con personas mayores. Tradicionalmente, el -o ms a menudo la85
84
anciano/a viudo/a conviva con alguno de sus hijas/os y su familia de procreacin, en hogares conformados por tres generaciones. En forma creciente, este patrn de allegamiento ha sido reemplazado por otras formas: la pareja de ancianos, los hogares unipersonales y los hogares "no nucleares" (hermanas ancianas viviendo juntas, por ejemplo), adems de los ancianos que viven en residencias institucionales. El aumento del nmero de hogares unipersonales en zonas urbanas responde en parte a este proceso de envejecimiento poblacional, y es posible prever su aumento sostenido en el futuro. Responde tambin a otras tendencias sociales, aunque todava no tan extendidas: la creciente autonoma de los jvenes lleva a intentos de establecer su propia residencia, alejada de la de sus padres, independientemente del proceso de formacin de pareja -o como etapa de convivencia prematrimonial-o Esta tendencia es incipiente y slo se presenta en sectores medios y altos, dadas las restricciones econmicas. Adems, segn la cultura de gnero prevaleciente, resulta ser ms comn entre varones que entre mujeres. En cuarto lugar, cabe preguntarse sobre el efecto que producen los ciclos econmicos y las crisis, viejas y nuevas, en la formacin de los hogares. Cuando el hbitat urbano es caro y no existen polticas sociales de vivienda, las nuevas parejas tienden a demorar su formacin o a compartir la vivienda de sus padres. Ms que una forma de convivencia, es comn compartir el terreno entre parientes en barrios populares, en unidades de vivienda relativamente independientes pero con una cotidianidad compartida. Estas tendencias constituyen el marco para entender la multiplicidad de formas de convivencia. Con el 86
propsito de poder tener una imagen ms completa, resulta importante analizar otras dos tendencias: el aumento en la tasa de divorcios y separaciones y el aumento de hogares a cargo de mujeres. El aumento en la tasa de divorcios y separaciones debe ser considerado en el marco de situaciones socioculturales complejas, ligadas al proceso de individuacin. La extensin de los valores modernos de autonoma personal, de libre eleccin de la pareja sobre la base del amor romntico, la creciente expectativa social de dar cauce a sentimientos y afectos implican tambin la contracara: la libertad de cortar vnculos cuando el amor se acaba, cuando el costo personal de la convivencia conflictiva supera cierto umbral. La creciente incorporacin de las mujeres a la fuerza de trabajo, que acarrea un mnimo de autonoma econmica, torna posible el hecho de quebrar relaciones conflictivas de sometimiento de gnero. Antes, muchas mujeres no tenan salida a situaciones matrimniales conflictivas: separarse implicaba, adems de poner en peligro la supervivencia econmica, un fuerte estigma social y una victimizacin de la mujer. La falta de independencia econmica de las mujeres reforzaba la institucin matrimonial. Los cambios producidos en los patrones culturales que gobiernan las relaciones de pareja en direccin a una mayor equidad entre gneros implican, de hecho, la ampliacin de los grados de libertad. Para los sectores sociales ms pobres, el tema se torna complejo, ya que es frecuente el abandono de la familia por parte del hombre/padre, ligado a situaciones de crisis en el mercado laboral en que su rol como proveedor econmico de la familia se ve desvalorizado, afectando a la persona como un todo. Sin embar87
go, estos mismos hombres pueden estar jugando un papel de proveedores y/o protectores de mujeres y nios en sus familias consanguneas, en relacin con sus madres o hermanas. En un estudio sobre la dinmica de la solidaridad y el conflicto en un barrio pobre de Porto Alegre, Claudia Fonseca muestra cmo las mujeres que viven en hogares sin pareja reciben ayuda y descansan (inclusive como defensa frente a amenazas de violencia de otros hombres en el barrio) en sus padres, hermanos o hijos, hombres de su red de parentesco consanguneo que no conviven con ellas.1 Este hallazgo es muy importante ya que permite poner en perspectiva los datos sobre el aumento de hogares constituidos por madres e hijos, categora ms comn entre los llamados hogares encabezados por mujeres. Este tipo de hogares es numricamente muy significativo en las ciudades latinoamericanas. Ms de uno de cada cinco hogares tiene como jefe de familia a una mujer, tal como puede observarse en el siguiente cuadro:
Hogares urbanos con jefatura femenina, 19801990 Pas Argentina (rea metropolitana de Buenos Aires) Bolivia Brasil Chile Colombia (ocho ciudades) Costa Rica Cuba Ecuador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Amrica Latina 17,7 18,7 21,5 20,0 21,9 34,1 21,0 13,8 24,S 22,0 23,6 21,6 22,3 21,9 21,0% alrededor %
de 1980
alrededor de 1990 21,1 26,2 20,1 23,2 22,7 22,7 18,3 21,9 26,6 17,7 35,6 24,7 20,1 19,3
-
-
-
-
25,S 22,1 22,7
Fuente: Mujeres latinoamericanas en cifras.Volumen comparativo, 61. p.
1 Claudia Fonseca, "Spouses, siblings and sex-linked bonding: a look at kinship organization in a Brazilian slum", en: Elizabeth Jelin, (ed.), Family, household and gender relaions in Latin AmeTica,Londres, Kegan Paul t International/ UNESCO, 1991.
Si bien en algunos casos se trata de mujeres mayores con hijos que trabajan, la mayor parte de estos hogares est compuesta por la madre y sus nios, relativamente pequeos. Con muy pocas excepciones, las mujeres tienen que hacerse cargo de la domesticidad y del mantenimiento econmico de la unidad (de manera total o parcial, con ingresos provistos por el padre de sus hijos y muy a menudo sin ellos) por s mismas. Es-
88
89 ta situacin puede ser llevada adelante satisfactoria-
mente (aunque casi siempre con considerable cansancio y sntomas de estrs) por mujeres profesionales con ingresos relativamente altos. En situaciones de pobreza, o de mujeres que antes de su separacin no trabajaban fuera del hogar, la jefatura y la responsabilidad crean situaciones de dficit significativos, que en casos extremos pueden manifestarse en la desproteccin de los chicos. En realidad, las situaciones sociales que engloba el concepto de jefatura femenina son muy diversas. Hay padres que cumplen con sus tareas de paternidad -en trminos econmicos, de afecto y de proteccin y atencin a sus hijos- aun cuando no conviven cotidianamente con ellos. Existen otras situaciones con ausencia de los padres, y aqullas -las peores- donde la presencia de los padres es explotadora y violenta. Al mismo tiempo, hay otro fenmeno cuya dimensin no es posible establecer a partir de las estadsticas censales, y que permanece oculto e invisible: el papel domstico y econmico de otros hombres (no la pareja) ligados por lazos de parentesco. El fuerte nfasis cultural colocado en la pareja y en la figura del hombre como marido y padre seguramente ha llevado a sobrestimar el impacto de la ausencia de hombres en la vida familiar. En sistemas de relaciones sociales concretos, los lazos consanguneos entre parientes de distinto sexo (hermanos varones, padres, hijos adultos) pueden llegar a convertirse en un criterio significativo para organizar la solidaridad y la reciprocidad. El aumento de las mujeres solas con hijos constituye un fenmeno de transicin, en dos sentidos: en el curso de vida de las mujeres, esta situacin puede ser una etapa que desemboca en la formacin de una nue90
va pareja; en la temporalidad histrica, nos hallamos frente a una transicin hacia nuevas formas de familia, ms abiertas y alejadas del modelo nuclear completo. Si bien se registra un aumento en la proporcin de hogares de este tipo, es posible que el fenmeno social de las mujeresmadres a cargo de sus hijos sin la presencia del hombrepadre sea mucho mayor que el registrado en las estadsticas de hogares. A menudo, especialmente en los sectores de menores recursos, las mujeres con hijos no establecen un hogar en forma independiente sino que conviven con otros parientes (sus padres o hermanos). Sea que mantengan un hogar autnomo o convivan con otros familiares, estas mujeres a cargo de sus hijos y sin pareja deben responder a una doble demanda: al mismo tiempo que se convierten en proveedoras econmicas del sustento de sus hijos, estn a cargo de las tareas domsticas y del propio cuidado de aqullos. Estos ncleos familiares son especialmente vulnerables y se hallan sujetos a situaciones de incertidumbre y riesgo, tal como veremos al hablar de familia y pobreza. En realidad, la familia nuclear, como modelo cultural, ha tenido un desarrollo muy especial: idealizada como modelo normativo, asumida en trminos de lo "normal" por las instituciones educativas y de salud, la familia nuclear de mam, pap y los hijos se combina con una fuerte ideologa familista,en la cual la consanguinidad y el parentesco han sido criterios bsicos para las responsabilidades y obligaciones hacia los otros. Pero el familismo como ideologa de parentesco y la idealizacin de la familia nuclear son potencialmente contradictorios, ejerciendo presiones cruzadas sobre los miembros. Aunque todos conocemos ancdotas y chistes sobre la tensin entre esposas y suegras, poco91
se ha investigado acerca de la magnitud de los conflictos planteados a partir de la tensin entre las demandas de la familia nuclear y las obligaciones ancladas en lazos de parentesco (especialmente de la familia de origen, padres y hermanos de cada uno de los miembros de la pareja). Poco sabemos tambin sobre cmo se est estructurando un nuevo sistema de relaciones intergeneracionales cuando, a partir del divorcio y la separacin, la no convivencia cotidiana no implica necesariamente el abandono de la responsabilidad parental. La relacin entre padres (mucho ms a menudo que entre madres) no conviv entes con sus hijos es un tema que requiere atencin, tanto en trminos de investigacin como de la formulacin de lineamientos normativos para asegurar los derechos y las obligaciones del caso.
Los hogares en Amrica LatinaVeamos algunos datos sobre la composicin de los hogares. Las estadsticas censal es y las encuestas de hogares son siempre domiciliares,es decir que recogen informacin en las viviendas. Los datos suministrados se refieren a las personas que conforman el grupo residencial o de convivencia, y no a las relaciones de parentesco o a los miembros de la familia no convivientes. A partir de este tipo de datos, tampoco es posible reconstruir la historia y el desarrollo anterior del grupo. Se trata de datos sincrnicos, que dan una imagen de la situacin en un momento dado en el tiempo, el momento en el que se realiza el censo o la encuesta. En primer lugar, la comparacin a lo largo del perodo 1970-1990 indica que ha disminuido el nmero92
promedio de personas que conviven en los hogares. Esta disminucin est ligada al menor nmero de hijos, a la disminucin de los hogares multigeneracionales, al aumento de los hogares uniparentales, y al aumento en el nmero de personas que viven solas. Por ejemplo, en la Argentina, pas cuya fecundidad ya resultaba ser baja en 1970, el promedio de personas por hogar disminuy de 3,8% a 3,5% durante estos veinte aos, mientras que en Brasil se redujo de 5,1% a 4,2%.2 Esta disminucin est relacionada, en parte, con el aumento de las personas que viven solas: 6,8% de los hogares argentinos eran unipersonales en 1960; 13,5% de los hogares lo eran en 1991. Cabe sealar que los datos referidos al rea metropolitana de Buenos Aires (basados en la Encuesta Permanente de Hogares) indican que los hogares unipersonales son mucho ms frecuentes en sectores sociales de ingresos medios y altos que en los sectores de ingresos bajos (en 1989, 21,8% y 20,3% de los hogares de ingresos altos y medios frente a 6,3% de los de ingresos bajos). Vivir solo o sola es, sin duda alguna, caro. Un lujo Existen otros fenmenos que hay que tomar en cuenta: las transformaciones en los hogares monoparentales y en los multigeneracionales. En resumen, hacia 1990, la distribucin de los hogares en algunos pases (para los que se cuenta con datos) es la siguiente:
2 Los datos en esta seccin estn tomados de Mujeres la tinoamericanas en cifras. Volumen comparativo. anlisis de Un la situacin en la Argentina se encuentra en Catalina H. Wainerman y Rosa N. Geldstein, "Viviendo en familia: ayer y hoy", en Catalina H. Wainerman, Ced.), Vivir en familia, Buenos Aires, UNICEF/Losada, 1994, de donde
tomamos los datos adicionales para la Argentina.93
'":;0 0~O '> "" O' >
#.CI'l
#.' O '>
,.... ~
,... ~. . , . . . , . . .~O '>l) /-
#.
#.l) /
O o )
< .o 0 '> -
~
#.
f f2 .
,...#.
ou O '> o .~,~ O '>
#.O'>'l) /
#.
': ': :0 ' " " .. c0 '> 00-
U,...
....#.O O' >l) /
-
"N, , ~
' .;::O ' . . "" O' > 0.0,... ", ., ., ... - f2 . 0 '>
O
O
,... ,...#.N N -
"a -"li(J
#.00 '