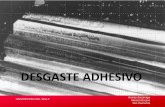Tutorial Robot 2WD Esquiva Objetos (Leantec Robotics&Electronics).
Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado...
Transcript of Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado...

Origen y trayectoria de una técnica esquiva:el dorado sobre metal
Rise and course of an elusive technology: metal gilding
Alicia Perea (*)Ignacio Montero (*)P. Carolina Gutiérrez (**)Aurelio Climent-Font (**)
RESUMEN
La investigación sobre la técnica del dorado al fuegocon amalgama de mercurio durante la Prehistoria y Anti-güedad no ha hecho más que comenzar debido a que suidentificación y caracterización es totalmente dependien-te de las técnicas analíticas, fundamentalmente las nodestructivas, puestas a punto desde la Arqueometría parafacilitar el estudio del material arqueológico. Actualmen-te contamos con escasos datos analíticos, que se reducendrásticamente si nos situamos en la Península ibérica yconcentramos nuestro interés en las primeras etapas de suutilización, porque... nadie encuentra lo que no se busca.
Presentamos una recopilación de este tipo de datosmediante las técnicas analíticas XRF y PIXE para carac-terizar dos grupos de materiales peninsulares, por un ladolas fíbulas de pié vuelto con animales y escenas de caza,fabricadas en plata dorada; y por otro, el tesoro visigodode Torredonjimeno, Jaén. De la discusión de estos resul-tados ha surgido la hipótesis de un origen local para eldorado al fuego en época ibérica hacia el siglo IV a.C., almargen de otros focos de invención posibles en el Medi-terráneo o Europa. La etapa final estaría representada porla orfebrería visigoda, que cierra el ciclo del ámbito tec-nológico de la antigüedad tardía.
SUMMARY
Research on mercury or fire gilding technology dur-ing Prehistory and Antiquity is at its beginnings due to
the fact that its identification and characterization iscompletely dependent on analytical techniques, mainlynon destructive Archaeometry techniques allowing aneasy characterization of the archaeological objects.Actually we rely on a small number of analytical data,much more limited if we place ourselves within the Ibe-rian peninsula or if we are concerned with the earlystages of the use of this technology because... nobodyfinds what it is not looked for.
We submit a summary of data anlyisis by XRF andPIXE in order to characterize two groups of items: on theone hand a special type of iberian brooch with animalsand hunting scenes, made up of gilded silver, and on theother the visigothic treasure of Torredonjimeno, Jaén.From the debate on these results the hypothesis of a localorigin for fire gilding technology during the iberian pe-riod, about 4th century B.C., has come out regardlessother centers of possible inception in Europe or the Med-iterranean. A final stage would be represented byvisigothic jewellery that closes the late Antiquity techno-logical domain system up.
Palabras clave: Dorado; Mercurio; Orfebrería; Arqueo-metría; Arqueometalurgia; Análisis; XRF; PIXE; Penínsu-la Ibérica; Segunda Edad del Hierro; Antigüedad tardía.
Key words: Gilding; Mercury; Jewellery; Archaeo-metry; Archaeometallurgy; Analysis; XRF; PIXE; Ibe-rian Peninsula; Late Iron Age; Late Antiquity.
LOS INICIOS
Dentro del campo de la metalurgia el doradoes una más de las técnicas utilizadas a lo largo dela historia de la tecnología para alterar el color deun metal (La Niece y Craddock 1993) o para darapariencia metálica a materiales que no lo eran,
TRABAJOS DE PREHISTORIA65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638
doi: 10.3989/tp.2008.08006
(*) Grupo Arqueometal. Centro de Ciencias Humanas ySociales, CSIC. Albasanz 26-28, 28037 Madrid. E-mail: [email protected]; [email protected]
(**) Centro de Microanálisis de Materiales, Universidad Au-tónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco. Faraday 22, 28049Madrid. E-mail: [email protected]; [email protected]
Recibido: 02-VII-2008; aceptado 11-IX-2008.

como madera, yeso, piedra y cerámica. La fabri-cación de grandes objetos en metales nobles, nosiempre fue factible desde el punto de vista técni-co, de manera que los artesanos resolvieron elproblema mediante el recubrimiento de un mate-rial de base adecuado con finas láminas de oro oplata; probablemente éste fue el inicio de lo queactualmente llamamos dorado. Las posibilidadesque se abrieron con esta idea fueron enormes y seaprovecharon en beneficio del desarrollo tecnoló-gico, social, económico y simbólico, pero tam-bién en favor del engaño y del fraude.
A mediados del III milenio a.C. las tumbasreales de Ur contenían un riquísimo ajuar que in-cluía liras y arpas de considerable tamaño, ador-nadas con figuras de animales; las partes estruc-turales y las cajas de resonancia estabanfabricadas en madera, pero los prótomos zoomor-fos se modelaron en betún, y todo se cubrió de lá-minas de oro o plata superpuestas mediante pe-queñas tachuelas metálicas. La misma técnica seempleó en la fabricación de la famosa estatua del“carnero en el matorral” (Schauensee 2002).
Hacia la misma época, en la III dinastía delEgipto faraónico (2800 a.C.) los sarcófagos demadera se decoraban con lámina de oro remacha-da a la base. Más tarde, los orfebres egipcios fue-ron los primeros en producir pan de oro (1) de0,001 mm de grosor, que aplicaban sobre la ma-dera preparada con una imprimación o directa-mente mediante un adhesivo como clara de huevo(Lucas 1989: 231-232); su fabricación era una es-pecialidad artesanal controlada desde el poder,como parece demostrar el hecho de que entre elajuar funerario del faraón Tutankamon hubierapanes preparados para su utilización (Nicholson1979: 162). El pan de oro se utilizó para decorarvasos de piedra, estatuas, así como en arquitectu-ra interior y mobiliario, sobre todo en madera(Hatchfield y Newman 1991). La fabricación deestas láminas extremadamente finas, hasta el pun-to de que no se pueden manejar con los dedos, fueuno de los hitos fundamentales de la técnica, y nosólo por el ahorro de materia prima, sino porquela delgadez de la lámina permitía el cubrimientoeficaz y preciso de cualquier superficie de topo-
grafía compleja, sin tener que recurrir a métodosde sujeción mecánicos.
Europa tiene por el momento el privilegio deser la zona donde se ideó la más antigua técnicade dorar la cerámica. En la necrópolis de Varna,Bulgaría, fechada en el V milenio a.C., se encon-traron dos recipientes excepcionales que presen-taban una decoración con pintura de oro sobre elfondo negro de la pasta (Le Premier Or 1989: n.º219, 220). Esta pintura se había preparado conpolvo de oro aluvial aglutinado con una sustanciagomosa (Eluére y Raub 1991; Raub 1993). Losricos ajuares de la necrópolis han aportado el tes-timonio más antiguo de una metalurgia del oro re-lativamente desarrollada para la época en la zonabalcánica.
Sin embargo, la variante que nos interesa in-vestigar en este trabajo es el dorado estrictamentemetalúrgico, es decir aquél cuyo objetivo es mo-dificar la apariencia de otros metales menos no-bles, cobre, bronce o plata. Desde el momento enque la metalurgia fue capaz de fabricar objetos decierta envergadura, como armas, vajilla y peque-ña estatuaria, se utilizó la técnica de recubrir par-cial o totalmente con lámina de oro, más o menosfina. Dentro del ámbito mediterráneo, hacia fina-les del III milenio a.C. podemos señalar las esta-tuillas antropomorfas del depósito de ofrendasdel templo de los obeliscos en Byblos; son debronce y se cubrieron parcialmente con láminafina de oro, simplemente bruñida sobre el metal(Dunand 1939, 1954; Parrot et al. 1982: fig. 42).Esta forma de ornamentar la figura humana esfrecuente en la costa sirio palestina (Phéniciens...1986: 145) y estaba reservada a la esfera de lo re-ligioso, seguramente en relación con la divinidad,o con determinados aspectos del poder político yreligioso.
Las piezas metálicas doradas no son frecuen-tes en el ámbito de la metalurgia griega por lomenos hasta el siglo V-IV a.C.; la mayoría de losejemplos pertenece a la producción reflejada enlos ajuares funerarios de Macedonia y el mundocircumpóntico. La ausencia de estudios de carác-ter tecnológico y de análisis químicos nos impidetrazar el panorama en esta zona con alguna preci-sión. Todos los datos apuntan a que se trata de do-rados realizados con finas láminas bruñidas sobreel metal que posteriormente se someten a altatemperatura para que se produzca una difusión enla interfaz de los diferentes metales. Sin embargo,un anillo griego de cobre procedente de Naukra-
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
118 Alicia Perea et al.
(1) Sobre la fabricación del pan de oro en la antigüedad sepuede consultar el capítulo XXXIII de la Historia Natural dePlinio el viejo. Para época medieval el texto más explícito es elcapítulo 23, Libro I, del tratado De Diversis Artibus del monjeTeófilo. La descripción de la técnica en tiempos actuales puedeconsultarse en M.L. Quinto 1984 y en Untracht 1987.

tis, en el delta del Nilo, fechado en el 300 a.C., seha reputado como la pieza más antigua doradacon amalgama de mercurio, que se haya analiza-do hasta la fecha (Williams y Ogden 1994: 29,n.º 194). Por su parte Craddock (1977: 109) anali-zó una serie de anillos griegos de cobre, doradoscon amalgama de mercurio, que pueden fecharsedesde el siglo IV al I a.C. Según este mismo au-tor, a favor de una temprana utilización de la téc-nica hablaría el dato de la considerable cantidadde mercurio liquido recuperado en niveles fecha-dos en el siglo V a.C. dentro del asentamiento deAl Mina, cuyo excavador asegura pudo venir delas minas de Almadén para ser utilizado en la re-cuperación del oro en el próximo valle del Melas(Wooley 1938: 24).
En Etruria el período orientalizante, a partirdel siglo IX-VIII a.C., se caracterizó por una pro-ducción metalúrgica compleja y sofisticada, rela-cionada con la formación de instancias de poderque hacían de la posesión de bienes de lujo unaforma de expresión política e ideológica. El desa-rrollo de la tecnología orfebre alcanzó cotas deexcelencia difícilmente comparables. El doradofue una de las técnicas que se aplicó de forma ha-bitual a la modificación del aspecto de los objetosde plata y bronce, fundamentalmente adornos yvajilla. El objeto se cubría con una fina lámina,sin llegar a los delgados espesores del pan de oro,que se martillaba sobre la superficie del objeto;para conseguir una adherencia más duradera sealternaban los ciclos de martillado y bruñido conrecocidos a elevada temperatura para favorecer lainterdifusión (Formigli 1985: 324). No hay datosque avalen el conocimiento de las amalgamaspara dorar, y desde luego el oro se aplicaba igual-mente a otros materiales no metálicos, sobre todofigurillas votivas de cerámica y mobiliario. Algu-nas de las piezas más significativas son las pate-ras de plata dorada, decoradas con motivos egip-tizantes, o los grandes calderos que se atribuyenal artesanado fenicio durante el siglo VII a.C. quetenía por costumbre dorar parcialmente las exqui-sitas tallas de marfil (Moscati 1988).
...EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
De otra naturaleza pero también dentro de laesfera del poder son los ejemplos de revestimien-tos en oro que podemos encontrar en la Penínsulaibérica desde la Edad del Bronce. Aquí son las ar-
mas del guerrero, que controla el territorio, lasque excepcionalmente reciben un tratamiento dedorado que, generalmente, se limita a cubrir conlámina relativamente gruesa la empuñadura nometálica de espadas o puñales; el método más ha-bitual es la sujeción mediante remaches, o do-blando y presionando el borde de la lámina de orosobre el material de base. Los casos más conoci-dos son los de las espadas de Guadalajara (Brand-herm 1998); las empuñaduras y los remaches pro-cedentes del depósito de Abía de la Obispalía(Cuenca), hoy en el Museo Británico (Ibid.); lasempuñaduras de Alange, Badajoz (Pavón 1998:fig. 40) y Herdade do Sardoninho, Beja (Inventa-rio 1993: 44-45); y ya en la etapa final de la Edaddel Bronce el conjunto de láminas trabajadas deldepósito de Villena, Alicante (Armbruster y Pe-rea 1994; Lucas Pellicer 1998) por poner sólo losejemplos más conocidos.
Sorprendentemente el primer objeto doradosobre base metálica procede del mismo depósitode Villena. Se trata de un casquete esférico dehierro que se ornamentó con lámina de oro(Lám. I) sujeta mecánicamente sobre el rebordeinterior rugoso del casquete (Perea 1991: 103).Aunque existe cierta discusión en torno al origeny cronología de este conjunto, no cabe duda deque la presencia de hierro en el mismo –ademásdel casquete había un brazalete en este mismometal– impide alejar mucho la datación del ocul-tamiento del momento de tránsito hacia la prime-ra Edad del Hierro (Almagro-Gorbea 1993: 82),
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado sobre metal 119
Lám. I. Casquete esférico, de hierro con lámina de orosuperpuesta, y remache de oro con doble punta para suje-tar. Bronce final. Depósito de Villena, Alicante. MuseoJosé María Soler, Villena (Foto: Archivo Au. A. Perea).

con independencia de la fecha absoluta en que losituemos (dos opiniones encontradas, Mederos1999; Domene 2004).
Dentro del ámbito colonial fenicio, la primerapieza dorada sobre una base metálica de bronceprocede de Cádiz y se fecha hacia el siglo VIIIa.C. Se trata de un pequeño exvoto de bronce querepresenta al dios Ptah cuyo rostro se cubrió conuna lámina de oro (Lám. II); se encontró en 1928(Perea 1991: 157, 164) y es conocido como“sacerdote de Cádiz”. La lámina, relativamentegruesa, se bruñó sobre el rostro y quedó fijadabajo la barbilla y por detrás de las orejas que apa-recen notablemente sobresalientes.
Sin embargo, la técnica no fue excesivamentepopular y habrá que esperar a finales del siglo Vo inicios del IV a.C. para asistir a su generaliza-ción en el sur de la Península, cuando se docu-menta un incremento de la producción orfebre.Algunos de los anillos giratorios que se deposita-ban en los ajuares funerarios gaditanos se fabrica-ron en plata o bronce chapado en oro con lámi-nas, otros se doraron con panes, probablementebruñidos directamente sobre el metal (Ibid.: 240),pues no eran objetos de uso cotidiano sino estric-tamente funerario.
Dentro del ámbito tecnológico ibérico conoce-mos un ejemplo de dorado con pan de oro en unpendiente anular cerrado (Lám. III), procedente deGalera, Granada, fabricado en cobre y dorado con
un pan cuyo grosor aproximado es de 0,4 micras(Láms. IV y V) (Perea 1990: 140), siendo la mediade los panes egipcios de la XVIII dinastía(1570-1345 a.C.) de 0,3 micras (Nichols 1979:162). Los análisis realizados sobre esta pieza ibéri-ca no detectaron trazas de mercurio por lo que hayque suponer que la técnica empleada fue la de bru-ñir el oro sobre la superficie, en frío o en caliente.Esto es coherente con los datos de una serie deapliques en bronce, procedentes de la necrópolisibérica de Castellones de Céal (Jaén), plateadosy/o dorados en los que los análisis realizados nohan detectado restos de mercurio; según se ha po-dido observar en las metalografías, la técnica utili-zada debió ser la del bruñido del pan de oro y pos-terior calentamiento para inducir la difusión entre
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
120 Alicia Perea et al.
Lám. II. Exvoto de bronce con máscara de oro represen-tando al dios Ptah. Cádiz. Siglo VIII a.C. Museo arqueo-lógico Nacional (Foto: Archivo Au. A. Perea).
Lám. III. Pendiente anular abierto en cobre dorado. Gale-ra, Granada. Hacia el siglo IV a.C. Museo ArqueológicoNacional (Foto: Archivo Au. A. Perea).
Lám. IV. Imagen MEB X 500 de la superficie de cobrerecubierta con pan de oro en el pendiente de Galera (Foto:Archivo Au. CENIM).

el oro y el metal de base (Chapa et al. 1995:lám. 4). Sin embargo, hay un grupo de pendientesanulares abiertos, fabricados en cobre/bronce, de-nominados tradicionalmente “amorcillados” o deltipo inaures, distribuidos por el Nordeste peninsu-lar (Genera y Perea 2008), que presentan un dora-do muy sutil hasta el punto que en muchos casosse ha perdido. Uno de estos pendientes procedentedel poblado de l’Illa d’en Reixac (Ullastret, Giro-na), fase IV entre 325 y 220-210 a.C., fue analiza-do y se detectó presencia de mercurio, por lo quesuponemos está dorado al fuego (Rovira Hortalà1999: 242, fig. 16.16).
...Y BREVE ACLARACIÓN CONCEPTUAL
Hasta aquí hemos empleado el término “do-rar” para referirnos a la acción de recubrir un ob-jeto con oro mediante cualquier técnica, lo que aalgún lector puntilloso pudiera parecer excesiva-mente amplio, desde una perspectiva actualista.En efecto, hoy se utilizan términos sinónimoscomo “sobredorar”, y otros añaden matices signi-ficativos de índole tecnológica como “chapar”.Con respecto al sobredorado, palabra muy usualen el ámbito de la Historia del arte, nos parece re-dundante y no aporta ventaja o mejora en la co-municación a través del lenguaje, por lo que he-mos prescindido de ella. En cuanto al chapado,que en algún momento sí hemos utilizado aquí,alude al recubrimiento de un material con una
gruesa lámina o chapa de oro, por comparacióncon la más delgada lámina, o con el pan de orocuyo sentido se aproxima al de película, por suextremada delgadez (Wolters 2006: 179).
Desde el punto de vista artesanal existe una grandiferencia entre fabricar una chapa y un pan de oro,por lo mismo que difiere el proceso de chapado y elde dorado, sea cual sea el material de base. Sin em-bargo, es muy difícil establecer un límite cuantifica-ble entre dorar con lámina o con pan, porque noexiste solución de continuidad entre los grosoresque distinguirían entre una y otro. Parece, pues, unacuestión convencional en la que no pretendemosentrar por inútil. Generalmente se acepta que el pande oro es el que no se puede manejar con las manosporque queda adherido a la piel; en el otro extremotendríamos la chapa que sería aquel recubrimientoque se sustenta a sí mismo si careciera del alma onúcleo que reviste; entre ambos, toda una gradaciónde infinitas posibilidades.
Consideramos que son las motivaciones dehacer parecer como oro lo que no es, las limita-ciones técnicas o económicas del momento, lafunción del objeto, y los condicionantes del mate-rial utilizado, las razones que están detrás delconcepto de “dorado” aquí utilizado. Una breve ysimple descripción puede resultar semánticamen-te más útil que una larga discusión conceptual ylingüística para acordar términos.
EL PROBLEMA DEL DORADOCON AMALGAMA DE MERCURIO
Si el primer hito en el desarrollo de la técnicadel dorado había sido la fabricación de finísimasláminas de oro, que llamamos panes, el segundohito se produce con el descubrimiento de las pro-piedades del mercurio para mezclarse con el oro.El problema que plantea la identificación de estatécnica, para la época que tratamos, está en la es-casez de observaciones y mediciones, en la ausen-cia casi total de análisis –sobre todo para aquellosmomentos iniciales en los que ni siquiera se con-templa la posibilidad de que la técnica se practica-ra–, y en la dificultad añadida para la detección delmercurio, metal muy volátil y tóxico pero necesa-rio para obtener la amalgama de oro (2).
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado sobre metal 121
Lám. V. Detalle de la micrografía anterior X 5.000 dondese observa la sección del pan de oro (Foto: Archivo Au.CENIM).
(2) Sobre la tecnología del dorado, en general, y del doradoal fuego, en particular, se puede consultar Wolters 2006, que in-cluye una completísima bibliografia, también Oddy 2000. Lasamalgamas también pueden ser de plata, pero parece que esta

Parece que uno de los focos de invencióntanto del dorado como del plateado con amalga-ma de mercurio, fue la metalurgia China haciael siglo V a.C., durante el período Chan Kuo ode los “Estados guerreros” en 475-221 a.C.(Lins y Oddy 1975; Jett y Chase 2000). Tam-bién existe documentación analítica sobre otraproducción relativamente temprana, la de losbronces Ordos, pueblo nómada del Noroeste deChina que presenta un estilo animalístico haciael siglo III a.C. muy relacionado con la icono-grafía escita (Wolters 2006: 187; Bunker et al.1993).
En Europa el objeto más antiguo dorado su-puestamente con mercurio procede de Rathgall,Co. Wicklow, Irlanda, un hillfort del Bronce finalcuya ocupación se prolonga hasta época medie-val, y en el que se documentó una zona de tallermetalúrgico con restos de vaciados en bronce yobjetos de oro, ámbar y vidrio; el objeto al quenos referimos es un aro de los llamados hair ringso también money rings, fechado hacia el si-glo VIII a.C. (Tylecote 1987: 43, 240; Craddocky Tite 1981; Waddell 2000: 273). Igualmente sereputa como muy antigua la empuñadura de unaespada de bronce dorado del bajo Rin cuyos aná-lisis presentaban hasta un 7 % de mercurio (Wol-ters 2006: 187, lám. 12b).
Más segura sería una fecha en torno al si-glo IV a.C. si atendemos a los datos de Craddockapuntados más arriba, y teniendo en cuenta el ani-llo de Naukratis ya mencionado, fechado hacia el300 a.C. El dorado con amalgama se documentaesporádicamente por todo el Mediterráneo duran-te el período helenístico, aunque no se popularizahasta época romana, lo que se ha puesto en rela-ción con el surgimiento de un método eficaz paraobtener mercurio por condensación a partir delcinabrio (Oddy 2000: 5-6). Que la amagalma demercurio nunca se empleó antes de esa época pa-rece demostrarlo el hecho de que la gran estatua-ria griega en bronce de finales del siglo V y delIV a.C. se doraba sólo excepcionalmente, y latécnica utilizada era la de bruñir panes de oro oláminas de plata sobre la superficie metálica pre-viamente arañada para producir una rugosidadsobre la que el metal más noble pudiera permane-cer, o se sujetaba en incisiones situadas en zonaspoco visibles de la pieza. Otra técnica posible-
mente utilizada fue la difusión del dorado sobrela base bruñendo en caliente (Oddy, BorrelliVlad, y Meeks 1979: 182; Oddy 1991: fig. 3;Boccia Paterakis 2000).
...Y LAS MEDIDAS TOMADASPARA RESOLVERLO
El Grupo de Investigación Arqueometal delCentro de Ciencias Humanas y Sociales delCSIC, ha iniciado una investigación interdiscipli-nar sobre esta cuestión (3), dentro del amplioProyecto Au dirigido por uno de nosotros (A. Pe-rea), con la colaboración del Centro de Microaná-lisis de Materiales de la UAM y el MuseoArqueológico Nacional (MAN). Hemos realizadouna serie de medidas mediante técnicas PIXE yXRF (4). El programa de análisis tiene como ob-jetivo, en primer lugar, conocer si el inicio de latécnica del dorado con mercurio en la PenínsulaIbérica tiene un origen local e independiente, obien se trata de una transmisión, resultado de losintercambios con el ámbito tecnológico medite-rráneo o europeo. En segundo lugar, determinarlas líneas generales de su implantación y desarro-llo hasta el final de la antigüedad. Tenemos quetener en cuenta que es Almadén, Ciudad Real,donde se encuentra el mayor yacimiento de cina-brio en el mundo conocido hasta la fecha, y queademás existen otros recursos minerales en la Pe-nínsula ibérica que fueron utilizados como pig-mentos desde el Neolítico, especialmente en ente-rramientos (Delibes 2000; Bueno et al. 2005).
Los datos con que contamos actualmente so-bre el área de La Bienvenida-Sisapo son todavíaescasos en lo relativo a los inicios del beneficiodel cinabrio como mineral a partir del que se ob-tiene el mercurio. Sabemos que las minas de co-bre de esta zona del área central de Sierra Morenase explotaron desde el período orientalizante. Du-rante el ibérico antiguo Sisapo es el lugar central
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
122 Alicia Perea et al.
variante se empezó a utilizar más tardíamente, aplicada porejemplo a la falsificación de monedas.
(3) Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación“Bases para una investigación arqueométrica y tecnómica sobremetalurgia en la Península ibérica”, financiado por el MEC den-tro del Plan Nacional de I+D+i (Ref. HUM2006-06250), cuyainvestigadora responsable es A. Perea y del subproyecto(HUM2007-65725-C03-02) “Tecnología y procedencia: plomoy plata en el I milenio AC” cuyo investigador responsable esIgnacio Montero.
(4) PIXE: Particle induced X-ray emission (Emisión de ra-yos X inducida por haces de partículas). XRF: X-ray fluorescen-ce (Fluorescencia de rayos X).

en relación a la distribución del metal, cobre y ga-lenas argentíferas (Fernández Ochoa et al. 2002),pero no existe documentación arqueológica de laexplotación del cinabrio, aunque parece lo másprobable al menos desde el siglo IV a.C. (Ibid.:44).
Dos de los grupos de hallazgos que presenta-mos nos han servido de base para formular la hi-pótesis más arriba apuntada, por las siguientes ra-zones. En primer lugar, porque plantean elproblema del inicio de la técnica en la PenínsulaIbérica; y en segundo, porque plantean problemasde índole arqueométrica, es decir, de interpreta-ción de datos analíticos. El primer caso tienecomo protagonista un grupo de fíbulas de las lla-madas de pié vuelto, fabricadas en plata dorada,que presentan una compleja iconografía con ani-males y escenas de caza (Láms. VI, VII, VIII yIX). Se trata de un material arqueológico raro,aunque no excepcional pues contamos con unaveintena de ejemplares conocidos que presentanuna amplia dispersión geográfica, desde la Mese-ta oriental a Andalucía y Portugal (Raddatz 1969;Almagro-Gorbea y Torres 1999: 149-152). Su en-cuadre cronológico es impreciso, dentro del mar-co que aportan las fechas del ocultamiento cuan-do aparecen monedas asociadas entre finales delIII y primera mitad del I a.C.; sin embargo, la fe-cha de fabricación podría elevarse sin grandesriesgos, incluso hasta el siglo IV a.C., debido alas fuertes huellas de uso que presentan la mayo-ría de los ejemplares.
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado sobre metal 123
Lám. VI. Fíbula procedente de Torre de Juan Abad, Ciu-dad Real. Siglo IV-III a.C. Museo Arqueológico Nacional(Foto: Archivo Au. A. Perea).
Lám. VII. Fíbula procedente de Cañete de las Torres, Bu-jalance, Córdoba. Siglo IV-III a.C. Museo ArqueológicoNacional (Foto: Archivo Au. A. Perea).
Lám. VIII. Fíbula procedente de Santisteban del Puerto,Jaén. Siglo IV-III a.C. Museo Arqueológico Nacional(Foto: Archivo Au. A. Perea).
Lám. IX. Marca realizada por incisión en la zona interiordel pié de la fíbula anterior (Foto: Archivo Au. A. Perea).

El segundo caso en estudio es el tesoro visigo-do de Torredonjimeno, Jaén, un conjunto de nu-merosas cruces votivas (Láms. X y XI) que tienesu paralelo más estrecho en el conocido tesoro deGuarrazar, Toledo, ya estudiado por nosotroshace unos años (Perea 2001). Torredonjimeno esun hallazgo casual realizado en 1926 que se con-serva de forma muy fragmentada. Actualmente seencuentra disperso en tres museos españoles, Mu-seo de Arqueología de Cataluña, Museo Arqueo-lógico de Córdoba y Museo Arqueológico Nacio-nal. El ocultamiento debió responder a lasmismas circunstancias que concurrieron en elcaso del tesoro toledano, es decir, la llegada delas tropas bereberes a la Península en el 711. Elestudio tecnológico y los análisis realizados hanpuesto de manifiesto un dato desconocido hastala fecha, como es la existencia de un elevado por-centaje de piezas fabricadas en plata dorada (Pe-rea et al. 2006) y no en una aleación de oro bajo,como se creía. Para la época visigoda se conoceel empleo del dorado con mercurio aplicado ametales de base cobre, como las fíbulas y hebillasde la necrópolis de Carpio de Tajo (Rovira y Sanz1985), pero hasta la fecha no teníamos constanciade la utilización de plata dorada a tan amplia es-cala.
La hipótesis de partida es que en el caso de lasfíbulas estaríamos ante los inicios del arte, mien-tras que el tesoro visigodo marcaría su fin, dentrodel ámbito tecnológico de la antigüedad tardía, yaque consideramos que la metalurgia visigoda nopertenece al ámbito tecnológico medieval.
LAS FÍBULAS DE PIÉ VUELTOCON ANIMALES Y ESCENAS DE CAZA
Este tipo de fíbulas presenta una gran variedadformal e iconográfica que no sabemos si respondea diferencias cronológicas, de uso o de taller. Elproblema es la ausencia de contextos arqueológi-cos pues se trata en todos los casos de hallazgoscasuales procedentes de depósitos (5). Por sus aso-ciaciones a otros materiales, cuando las hay (Rad-datz 1969: 141-149), podrían interpretarse comoofrendas de santuarios; por ejemplo, aparecen jun-to a vasos carenados de boca abocinada en plata ymonedas perforadas. Sin embargo, por las fechasque se barajan para el momento de ocultamiento,podrían ser atesoramientos coincidentes con la si-tuación de inestabilidad de las llamadas guerrassertorianas y el aumento de la presión fiscal. A pe-sar de las incertidumbres, todos los indicios apun-tan a su sincronía, dentro de un marco iconográfi-co e ideológico relacionado con la aristocracia.Distinguimos tres variantes que hemos establecidoatendiendo exclusivamente a los motivos icono-gráficos. El inventario de los ejemplares conserva-dos en la actualidad es el siguiente (6):
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
124 Alicia Perea et al.
Lám. X. Cruz con cabujones del tesoro visigodo de To-rredonjimeno, Jaén. Siglo VII-VIII. Museo Arqueológicode Cataluña (Foto: Archivo Au. O. García-Vuelta).
Lám. XI. Cruz tabicada con colgante cónico del tesorovisigodo de Torredonjimeno, Jaén. Siglo VII-VIII. MuseoArqueológico de Cataluña (Foto: Archivo Au. O. Gar-cía-Vuelta).
(5) La mayoría de los ejemplares conocidos quedan recogi-dos en Raddatz 1969 y en un apéndice de la monografía deAlmagro-Gorbea y Torres 1999.
(6) Existen noticias de varios ejemplares desaparecidos queno hemos recogido: Caudete de las Fuentes 1, Valencia, y Muelade Taracena, Guadalajara, ambas con escena de caza (Angoso yCuadrado 1981). Tampoco hemos recogido los fragmentos de

– Fíbulas con escenas de caza: Cañete de lasTorres, Bujalance, Córdoba (MAN); Chiclana deSegura, Jaén (Museo de Jaén); procedencia des-conocida (Colección Shelby White, Nueva York);Monsanto da Beira, Castelo Branco (Museo deCastelo Branco).
– Fíbulas con varios animales en el puente:Los Almadenes 1, Pozoblanco, Córdoba (Museode Córdoba); Los Almadenes 2, Pozoblanco,Córdoba (Museo de Córdoba); procedencia des-conocida (Museo Británico).
– Fíbulas con prótomos de caballo y otrosanimales: Los Almadenes 3, Pozoblanco, Córdo-ba (Museo de Córdoba); Pozaleón, Jaén (InstitutoValencia de Don Juan); Santisteban del Puerto(Perotito) 1, Jaén (MAN); Santisteban del Puerto(Perotito) 2, Jaén (MAN); Torre de Juan Abad,Ciudad Real (MAN).
Algunas de estas piezas ya habían sido anali-zadas por XRF hace años, pero se publicaron sinuna valoración detallada del problema del dorado(Rovira 2000: 219; Bandera 2001). Recientemen-te, tuvimos la oportunidad de reanalizar los cua-tro ejemplares pertenecientes al Museo Arqueoló-gico Nacional, en las propias instalaciones del
museo (7), cuyos resultados presentamos en laTabla 1.
En las medidas de las zonas doradas no se hacuantificado la presencia del oro, simplementeseñalamos la composición aproximada del metalde base. En todos los casos se trata de plata conalgo de cobre aleado (4-7 % Cu) y pocas impure-zas de plomo, salvo en las piezas de Santistebandel Puerto que puede llegar al 1,4 %. En las zonassin dorar se observa que la propia plata puede lle-var impurezas de oro, como es habitual en otrasproducciones de la época.
De estos resultados destaca la presencia clarade mercurio en los ejemplares de Almadenes, Ca-ñete de las Torres y Torre de Juan Abad, mientrasque en las dos piezas de Santisteban del Puerto, apesar de ser visibles los restos de dorado, no hayseñal de mercurio. Esta situación plantea algunosinterrogantes; en primer lugar existe un problemaanalítico, dada la proximidad de los picos espec-trales del mercurio y el oro; y en segundo, un pro-blema tecnológico. La pregunta que nos hacemoses la siguiente: durante el proceso de dorado alfuego, o posteriormente a lo largo del tiempo deenterramiento ¿sería posible que el mercurio de-
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado sobre metal 125
otras: Caudete de las Fuentes 2 y 3, Valencia, y Molino de Ma-rrubial, Córdoba (Ibid.; Raddatz 1969). Existen otras fíbulas delconjunto de Los Almadenes de Pozoblanco que no incluimospor no ajustarse a la tipología que estamos considerando.
ANALISIS LOCALIDADN.º
INV.NOTAS Cu Ag Au Pb OTROS
PA12629A Torre Juan Abad 38650 Puente 5,4 94,6 det. tr Hg?
PA12629B Torre Juan Abad 38650 Zona inferior mortaja sin dorar 4,4 94,0 1,5 tr
PA12629C Torre Juan Abad 38650 Travesaño dorado 4,3 95,7 det. nd Hg
PA12628A Cañete de las Torres 23170 Puente dorado 5,7 94,3 det. nd Hg
PA12628B Cañete de las Torres 23170 Zona inferior mortaja 5,7 94,3 det. nd Hg
PA6200A Almadenes-Pozoblanco 5.225 Dorado con Hg 4.47 95.5 det. nd Hg
PA6201 Almadenes-Pozoblanco 5.227 Dorado con Hg 4.54 95.5 det. nd Hg
PA6199 Almadenes-Pozoblanco 5.223 Dorado con Hg 4.78 94.1 det. 1.08 Hg
PA12631B Santisteban del Puerto 28461 Zona inferior mortaja sin dorar 4,7 94,9 0,4 tr
PA12631A Santisteban del Puerto 28461 Puente dorado 6,9 93,0 det. nd
PA12630A Santisteban del Puerto 28462 Puente dorado 6,4 92,1 det. 1,4
PA12630B Santisteban del Puerto 28462 Zona inferior mortaja sin dorar 3,8 93,9 1,03 1,2
Tabla 1. Analísis por ED-XRF. Valores expresados en % en peso (tr= trazas; nd= no detectado; det.= detectado pero nocuantificado).
(7) Agradecemos muy sinceramente a las conservadorasdel Dpto. de Protohistoria y colonizaciones, Dña. Alicia Roderoy Dña. Magdalena Barril, las facilidades para la realización deeste trabajo.

sapareciera por evaporación hasta el punto de nodejar rastro de su presencia? Para responder de-beremos determinar si una cantidad muy baja demercurio sería detectable, al quedar enmascaradaen el espectro por el propio oro; o bien, por elcontrario, si la acción del fuego en el proceso dedorado es capaz de difundir el mercurio en el me-tal de base, quedando restos suficientemente cla-ros de su presencia. Estas cuestiones las debatire-mos al final tras presentar los resultados deTorredonjimeno.
...Y EL TESORO VISIGODODE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Este conjunto de orfebrería visigoda sólopuede compararse con el de Guarrazar (Perea2001) aunque se conserva en mucho peor estadopuesto que sólo quedan cruces votivas, la mayo-ría troceadas; por el contrario, las coronas, quesabemos formaban parte del mismo, han desapa-recido. No obstante es un documento fundamen-tal para conocer la tecnología visigoda del si-glo VII-VIII, y su comparación con Guarrazarno sólo es inevitable sino necesaria para su inter-pretación (Perea 2006a; Perea et al. 2006; Pereae.p.).
El estudio analítico se realizó en el Centro deMicroanálisis de Materiales de la UAM, utilizan-do técnicas PIXE y PIGE (8), sobre una muestrade 29 piezas procedentes de los tres museos enlos que se conserva el conjunto y en la que todoslos tipos estaban representados. Se tomaron me-didas tanto del metal como de las gemas (Gutié-rrez et al., e.p.) y vidrios artificiales (Perea et al.,e.p.) que acompañan a estos objetos.
El interés de los resultados sobre metal se cen-tra en el elevado número de objetos fabricados enuna aleación de plata que después se doró conamalgama de mercurio. Desde el punto de vistamorfológico tenemos cruces lisas, cruces con ca-bujones, eslabones de cadenas y colgantes, algu-nos de ellos en forma de letra tabicada como lasque penden de la corona de Recesvinto en el con-junto de Guarrazar. Del total de análisis nos inte-resa destacar en este momento los resultados dedos fragmentos de lámina repujada de un posiblerecipiente (Lám. XII) (Tabla 2).
En determinadas zonas de la muestra se obser-va que el dorado de la plata de base se realizó conamalgama por la presencia de mercurio. Sin em-bargo en otras zonas aparentemente no doradas,así como en el reverso, se detectan cantidadesmuy elevadas de mercurio, sin presencia signifi-cativa de oro. La presencia de mercurio debe atri-buirse, por tanto, a la existencia de un dorado ac-tualmente desaparecido.
Este dato, sin embargo, resulta de gran inte-rés ya que nos señala que parte del mercuriose difundió en la plata de base, y argumenta afavor de la presencia de restos de mercurio de-tectables en todos aquellos casos en que se uti-lizó una amalgama. Evidentemente los facto-res de tiempo y temperatura en el procesotécnico del dorado al fuego, además de la pro-porción de la propia amalgama, condicionan lamayor o menor evaporación del mercurio y lasposibilidades de su difusión al substrato metáli-co (9).
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
126 Alicia Perea et al.
(8) PIGE: Particle induced �-ray emission (Emisión de ra-yos � inducida por haces de partículas).
Lám. XII. Fragmento de lámina de plata repujada con ro-seta dorada del tesoro visigodo de Torredonjimeno, Jaén.Siglo VII-VIII. Museo Arqueológico de Cataluña (Foto:Archivo Au. O. García-Vuelta).
(9) La presencia de mercurio en la plata puede, no obs-tante, obedecer a otros factores, principalmente al uso de unaamalgama de plata empleada para cubrir otro elemento metá-lico (de base cobre), es decir un plateado. Por tanto, es impor-tante identificar correctamente cuál es el metal de base y latécnica empleada. En el caso de las piezas de Torredonjimenoes evidente, por los resultados del análisis elemental, la inten-cionalidad de dorar la plata. Un factor escasamente conocidoes la posibilidad de que el mercurio se encuentre presente porsu vinculación con la plata en el mineral de origen, como sedocumenta en las minas de plata del Atlas en Marruecos(Marcoux y Wadjinny 2005). Desconocemos, sin embargo,cómo afectan los propios procesos de obtención de la plata apartir del mineral en la presencia final del mercurio (volatili-zación).

PARA CONCLUIR
A pesar de que nuestro conocimiento sobre losinicios de la técnica del dorado al fuego es frag-mentario, se hace patente que las fechas surgidasgracias al avance de la investigación son cada vezmás antiguas, y que el panorama aunque cam-biante, tiene un vector claro. Por ello sorprendever, en determinados ámbitos de la investigaciónarqueométrica, la omisión no sólo de los datosmás recientes, sino de aquellos que con el pasodel tiempo han sido ya refrendados por la investi-gación posterior; es incluso posible leer que elobjeto de Europa más antiguo dorado con amal-gama de mercurio es una moneda romana del año62 a.C. (Ingo et al. 2004). Debería hacernos refle-xionar en torno a los peligros del autismo científi-co y de la investigación monodisciplinar.
Los resultados del estudio analítico de una se-rie de materiales arqueológicos procedentes de laPenínsula ibérica, de muy diferentes épocas, hansido la base documental sobre la que hemos esta-blecido la hipótesis de un posible origen local dela técnica del dorado con amalgama de mercurioen época ibérica, al margen de otros posibles fo-cos de invención independientes en el Mediterrá-neo y en Europa. Desde otras aproximacionescientíficas relacionadas con el medio ambiente sehan detectado cinco episodios de altos niveles decontaminación con mercurio vinculados a la acti-vidad minera del oro y de la plata; el primero deestos episodios se asocia al Imperio romano y, enChina, a la dinastía Han, desde el cambio de eraal 300 d.C.; el segundo sólo se detecta en el ámbi-to de la dinastía Tang entre 750-900 d.C. (Sun etal. 2006). Nuestro modelo se ha basado en datosque cubren un amplio período de tiempo para po-
der determinar si efectivamente la disponibilidadde recursos necesarios para la práctica de un pro-ceso tecnológico complejo puede determinar sucontinuidad en un medio en el que parece sufrirun estancamiento, o al menos una ausencia de vi-sibilidad, como la que se ha constatado entre el300 y el 750 d.C.
Las condiciones económicas, sociales y tecno-lógicas en las que situamos el surgimiento delnuevo proceso técnico, hacia el siglo IV a.C.,eran las adecuadas. En primer lugar, por la exis-tencia de una materia prima tan específica comoel cinabrio, abundante en las minas de la zona deAlmadén que sabemos se venían explotando, parala obtención del mercurio, probablemente desdela I Edad del Hierro. En segundo lugar, por la ne-cesidad social, capaz de generar una demanda deobjetos de prestigio, de uso ritual o de ostenta-ción, que conocemos gracias a los depósitos ibé-ricos de plata (Raddatz 1969); en este sentido hayque tener en cuenta que, aún siendo la plata elmetal sobre el que se fundamentó esta peculiarartesanía ibérica (Olmos y Rouillard 2004), el oromantuvo su valor y su significado simbólico enrelación no sólo con la jerarquía social y econó-mica, sino también con la identidad o el género(Perea 2006b). Finalmente, la idea de enriquecerun objeto mediante la aplicación de otro metal, ola modificación del material original de fabrica-ción, en un juego que es mucho más simbólicoque estético, estaba ya muy arraigado en la socie-dad ibérica.
En cuanto al período visigodo, en torno a fina-les del siglo VII y comienzos del VIII de la era,conviene recordar que si en el tesoro de Guarra-zar, Toledo, que se oculta en el 711 (Perea 2001),todas sus coronas y cruces votivas estaban fabri-
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado sobre metal 127
N.º INV. ZONA ANÁLISIS Ag Au Hg Cu
25101 Zona lisa, lámina lisa 04a1903c 21.2 57.3 21.1 0.3Lámina lisa 04a1904c 36.7 40.2 22.7 0.3Zona alta, Roseta 04a1905c 12.4 67.3 20.0 0.3Zona baja, Roseta 04a1906c 11.0 69.0 19.6 0.3Reverso I, Roseta 04a1907c 80.7 – 18.7 0.6Reverso II, Roseta 04a1908c 71.5 – 28.2 0.3
29996 Zona lisa 04a1909c 60.0 – 39.0 0.8Zona lisa 04a1910c 56.0 – 43.4 0.2Reverso liso 04a1911c 54.2 – 44.2 1.1
Tabla 2. Composición elemental por la técnica PIXE de láminas repujadas de Torredonjimeno. Valores expresados en %en peso.

cadas en diversas aleaciones de oro, el panoramaque refleja el tesoro gemelo de Torredonjimenoes muy diferente puesto que calculamos que dostercios de los objetos votivos estaban fabricadosen plata posteriormente dorada con amalgama demercurio. Es evidente que la explotación minerometalúrgica del reino visigodo tuvo una escalamodesta que no tiene reflejo en los niveles decontaminación ambiental, pero los recursos de ci-nabrio estaban ahí y se siguieron explotando has-ta la llegada de los árabes que tomaron el relevo.
BIBLIOGRAFÍA
Almagro-Gorbea, M. 1993: “La introducción del hie-rro en la Península ibérica. Contactos precolonialesen el período protoorientalizante”. Complutum, 4:81-94.
Almagro-Gorbea, M. y Torres Ortiz, M. 1999: Las Fí-bulas de Jinete y de Caballito. Zaragoza.
Angoso, C. y Cuadrado, E. 1981: “Fíbula ibéricas conescenas venatorias”. Boletín de la Asociación deAmigos de la Arqueología 13: 18-31.
Armbruster, B. y Perea, A. 1994: “Tecnología de he-rramientas rotativas durante el Bronce Final atlánti-co. El depósito de Villena”. Trabajos de Prehisto-ria, 51 (2): 69-87.
Bandera, M.L. de la 1996: “Objetos de plata queacompañan a las tesaurizaciones”. En: F. ChavesTristán, Los Tesoros en el Sur de Hispania. Con-juntos de denarios y objetos de plata durante los si-glos II y I a.C. Fundación El Monte. Sevilla:645-688.
Boccia Paterakis, A. 2000: “Two gilded bronze sculp-tures from the Athenian Agora”. En: T. Dray-man-Weisser (ed.) Gilded Metals. History, techno-logy and conservation. Londres: 97-107.
Brandherm, D. 1998: “Algunas consideraciones acer-ca de la espada de Guadalajara: ¿un excepcionaldepósito desarticulado del Bronce Medio de la me-seta?”. Trabajos de Prehistoria 55(2): 177-184.
Bueno Ramírez, P.; Barroso Bermejo, R. y BalbínBehrmann, R. de 2005: “Ritual campaniforme, ri-tual colectivo: la necrópolis de cuevas aritficialesdel valle de las Higueras, Huecas, Toledo”. Traba-jos de Prehistoria, 62(2): 67-90.
Bunker, E.C.; Chase, T.; Northover, P. y Salter, C.1993: “Some early Chinese examples of mercurygilding and silvering”. En: C. Eluère (ed.) Outils etAteliers d’Orfèvres des Temps Anciens. AntiquitésNationales, mémoire 2. Musée des Antiquités Na-tionales. Saint Germain-en-Laye: 55-66.
Craddock, P.T. 1977: “The composition of copperalloys used by Greek, Etruscan and Roman Civili-sations 2. The Archaic, Classical and Hellenistic
Greeks”. Journal of Archaeological Science, 4:103-123.
Craddock, P.T. y Tite, M.S. 1981: “Report on thescientific examination of metallurgical samplesfrom Rathgall, Ireland”. British Museum ResearchLaboratory, n.º 4542 (6 Oct.).
Chapa, T.; Gómez Bellard, F.; Gómez, P.; La Niece, S.;Madrigal, A.; Montero, I.; Pereira, J. y Rovira, S.1995: “El ustrinum 11/126 de la necrópolis ibéricade Castellones de Céal (Hinojares, Jaén). Estudiode sus materiales metálicos”. Verdolay, 7: 209-215.
Delibes, G. 2000: “Cinabrio, huesos pintados en rojotumbas de ocre: ¿prácticas de embalsamamiento enla Prehistoria?”. En: M.H. Olcina Doménech y J.A.Soler Díaz (coords.) Scripta in Honorem EnriqueA. Llobregat Conesa, vol. 1: 223-236.
Domene Verdú, J.F. 2004: “Sobre la cronología del te-soro de Villena”. En: L. Hernández Alcaraz, M.S.Hernández Pérez (eds.) La Edad del Bronce en Tie-rras Valencianas y Zonas Limítrofes. Alicante:389-397.
Dunand, M. 1939: Fouilles a Byblos I, 1926-1932.Dunand, M. 1954: Fouilles a Byblos II, 1933-1938.Eluère, C. y Raub, C. 1991: “Investigations on the
gold coating technology of the great dish from Var-na”. En: J.P. Mohen y C. Eluère (eds.) Découvertedu Métal. Picard. Paris: 13-30.
Fernández Ochoa, C., et al. 2002: Arqueominería delSector Central de Sierra Morena. Introducción alestudio del Área Sisaponense. Anejos de ArchivoEspañol de Arqueología, XXVI. CSIC. Madrid.
Formigli, E. 1985: “Appendice Tecnica”. En: M. Cris-tofani y M. Martelli L’Oro degli Etruschi. Novara:321-333.
Genera i Monells, M. y Perea, A. 2008: “La metalur-gia del oro en época antigua en el Noreste peninsu-lar: estado actual de la investigación”. En: J.M.Mata-Perelló (ed.) Actas del I Congreso Interna-cional de Minería y Metalurgia en el contexto de laHistoria de la Humanidad: pasado, presente y futu-ro. Mequinenza, julio 2006. Ayuntamiento de Me-quinenza (2007): 231-252.
Hatchfield, P. y Newman, R. 1991: “Ancient Egyptiangilding methods”. En: D. Bigelow, E. Cornu, G.J.Landrey y C. Van Horne (eds.) Gilded Wood: Con-servation and History. Madison: 27-48.
Ingo, G.M.; Angelini, E.; De Caro, T. y Bultrini, G.2004: “Combined use of surface and micro-analyti-cal techniques for the study of ancient coins”.Applied Physics A (Materials Science & Proces-sing), 79: 171-176.
Inventario, 1993: Inventário do Museu Nacional deArqueologia. Colecçâo de Ourivesaria, I.º volume.Do Calcolítico à Idade do Bronze. Lisboa.
Jett, P. y Chase, W.T. 2000: “The gilding of metals inChina”. En: T. Drayman-Weisser (ed.) Gilded Me-
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
128 Alicia Perea et al.

tals. History, technology and conservation. Lon-dres: 145-155.
La Niece, S. y Craddock P. (eds.) 1993: Metal platingand patination. Cultural, technical and historicaldevelopments. Oxford.
Lins, P.A. y Oddy, A.W. 1975: “The origins of mer-cury gilding”. Journal of Archaeological Science 2:365-373.
Lucas, A. 1989 (4.ª ed.): Ancient Egyptian Materials.Londres.
Lucas Pellicer, M.R. 1998: “Algo más sobre el tesorode Villena: reconstrucción parcial de tres empuña-duras”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología dela UAM 25(1): 157-200.
Marcoux, E. y Wadjinny, A. 2005: “Le gisementAg-Hg de Zgounder (Jebel Siroua, Anti-Atlas, Ma-roc): un épithermal néoprotérozoïque de type Imi-ter”. Geoscience 337: 1439-1446.
Mederos, A. 1999: “La metamorfosis de Villena. Co-mercio de oro, estaño y sal durante el Bronce FinalI entre el Atlántico y el Mediterráneo (1625-1300AC)”. Trabajos de Prehistoria, 56(2): 115-136.
Moscati, S. 1988: I Fenici. Catálogo Exposición. Pa-lazzo Grassi. Milan: 436-447.
Nicholson, E.D. 1979: “The ancient craft of gold bea-ting”. Gold Bulletin 12(4): 161-166.
Oddy, A. 1991: “Gilding: an outline of the technologi-cal history of the plating of gold on to silver or cop-per in the Old world”. Endeavour, New Series15(1): 29-33.
Oddy, A. 2000: “A history of gilding with particularreference to statuary”. En: T. Drayman-Weisser(ed.) Gilded Metals. History, technology and con-servation. Londres: 1-19.
Oddy, A.W.; Borrelli Vlad, L. y Meeks, N.D. 1979:“The gilding of bronze statues in the Greek and Ro-man world”. En: The Horses of San Marco. Tha-mes and Hudson. Londres: 182-186.
Olmos, R. y Rouillard, P. (eds.) 2004: La vajilla ibéri-ca en época helenística (siglos IV-III al cambio deera). Casa de Velázquez. Madrid.
Parrot, A.; Chéhab, M.H. y Moscati, S. 1982: I Fenici.Milán.
Pavón Soldevila, I. 1998: El Cerro del Castillo deAlange (Badajoz). Intervenciones arqueológicas(1993). Memorias de Arqueología Extremeña 1.Mérida.
Perea, A. 1990: “Estudio microscópico y microanalíti-co de las soldaduras y otros procesos técnicos en laorfebrería prehistórica del Sur de la Península ibé-rica”. Trabajos de Prehistoria, 47: 103-160.
Perea, A. 1991: Orfebrería Prerromana. Arqueologíadel Oro. Comunidad de Madrid. Caja de Madrid.
Perea, A. 2001 (ed.): El Tesoro visigodo de Guarrazar.CSIC. Madrid.
Perea, A. 2006a: “Visigothic filigree in the Guarrazar(Toledo) and Torredonjimeno (Jaén) treasures”.Historical Metallurgy, 40(1): 1-11.
Perea, A. 2006b: “Entre la metáfora y el mito. La re-presentación simbólica de lo femenino en la socie-dad ibérica”. MARQ, Arqueología y Museos, 1:49-68.
Perea, A. e.p.: El tesoro visigodo de Torredonjimeno,Jaén. CSIC. Madrid.
Perea, A.; Climent-Font, A.; Fernández-Jiménez, M.;Enguita, O.; Gutiérrez, P.C.; Calusi, S.; Migliori,A. y Montero, I. 2006: “The visigothic treasure ofTorredonjimeno (Jaén, Spain): a study with IBAtechniques”. Nuclear Instruments and Methods inPhysics Research B 249: 638-641.
Perea, A.; Migliori, A.; García-Heras, M.; Climent-Font, A.; Gutiérrez, P.C.; Ynsa, M.D. y Montero,e.p.: “Vidrios visigodos según los análisis realiza-dos en los tesoros de Guarrazar (Toledo) y Torre-donjimeno (Jaén)”. Jornadas Nacionales sobre Vi-drio de la Alta Edad Media y Andalusí, 2-4 no-viembre, 2006. La Granja.
Les Phéniciens 1986: Les Phéniciens et le Monde Me-diterranéen: Catálogo Exposición. Bruselas.
Le Premier Or 1989: Le Premier Or de l’Humanité enBulgarie, 5e millènaire. Catálogo Exposición. Mu-sée des Antiquités Nationales, Saint-Ger-main-en-Laye. Paris.
Quinto Romero, M.L. de 1984: Los Batihojas, artesa-nos del oro. Editora Nacional. Madrid.
Raddatz, K. 1969: Die Schatzfunde der IberischenHalbinsel vom Ende des Dritten bis zur Mitte desErsten Jahrhunderts vor Chr. Geb. Madrider Fors-chungen, Band 5. Berlin.
Raub, C. 1993: “How to coat objects with gold. Pliny,Leyden Papyrus X, and Teophilus seen with mo-dern chemist’s eyes”. En: C. Eluère (ed.) Outils etAteliers d’Orfèvres des temps anciens. AntiquitésNationales mémoire 2. Saint-Germain-en-Laye:101-110.
Rovira, S. 2000: “Continuismo e innovación en la me-talurgia ibérica”. III Reunió sobre Economia en elMon Ibèric (=Sagvntvm-Plav, extra 3): 209-221.
Rovira, S. y Sanz, M. 1985: “Análisis metalúrgico delos materiales de la necrópolis de El Carpio de Tajo(Toledo)”. En: G. Ripoll La necrópolis visigoda deEl Carpio de Tajo (Toledo). Excavaciones Arqueo-lógicas en España 142. Ministerio de Cultura. Ma-drid: 191-194.
Rovira Hortalà, M.C. 1999: “La metal·lurgia”. En:M.A. Martín, R. Buzó, J.B. López y M. Mataró(dirs.) Excavacions arqueològiques a l’Illa d’en Rei-xac (1987-1992). Monografies d’Ullastret, 1. Museud’Arqueologia de Catalunya. Girona: 225-248.
Schauensee, M. de 2002: Two Lyres from Ur. Univer-sity of Pennsylvania Museum of Archaeology andAnthropology. Filadelfia.
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
Origen y trayectoria de una técnica esquiva: el dorado sobre metal 129

Sun, L.; Yin, X.; Lin, X.; Zhu, R.; Xie, Z. y Wang, Y.2006: “A 2000-year record of mercury and ancientcivilization in seal hairs from King George Island,West Antarctica”. Science of the Total Environ-ment, 368: 236-247.
Tylecote, R.F. 1987: The Early History of Metallurgyin Europe. Londres.
Untracht, O. 1987: Jewelry. Concepts and technology.Londres.
Waddell, J. 2000 (1998, 1.ª): the Prehistoric Achaeo-logy of Ireland. Dublin.
Williams, D. y Ogden, J. 1994: Greek Gold: Jewellery ofthe Classical World. Catálogo Exposición. Londres.
Wolters, J. 2006: “Vergolden”. Reallexikon der Germa-nischen Altertumskunde. Band 32. Berlin: 179-199.
Wooley, L. 1938: “Excavations at al Mina, Sueidia. I.The Archaeological Report”. Journal of HellenicStudies, 58 (1): 1-30.
T. P., 65, N.º 2, Julio-Diciembre 2008, pp. 117-130, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2008.08006
130 Alicia Perea et al.