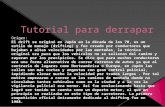Olvera, La Sociedad Civil, De La Teoría a La Realidad
-
Upload
omarivangg -
Category
Documents
-
view
44 -
download
9
description
Transcript of Olvera, La Sociedad Civil, De La Teoría a La Realidad
-
CSociolgica, ao 16, nmero 45-46 pp. 459-464Enero-agosto de 2001
La sociedad civil.De la teora de la realidad
Alberto J. Olvera (coord.)*
ngel Sermeo
uando celebramos la aparicin de un buen libro siempre experimenta-mos una agradable sensacin de satisfaccin. Este gozo o natural alegrase incrementa notablemente cuando el libro en cuestin es, adems,
un libro destinado, por sus indudables virtudes, a renovar las perspectivas de dis-cusin y comprensin de uno de los debates ms complejos y discutidos delas ciencias sociales contemporneas. En efecto, el libro presentado en estas lneas,La sociedad civil. De la teora a la prctica, tal y como su ttulo promete, posee eldestacado mrito de ofrecer una valiosa, inteligente y crtica presentacin del de-bate en torno a la importancia terica y prctica de la sociedad civil entendidacomo nuevo paradigma de interpretacin de la accin colectiva y como lugarde conjuncin de las complejas reas de definicin de la problemtica cuestin de-mocrtica. En particular, para el contexto mexicano, este estupendo libro coordina-do por Alberto J. Olvera, cumple asertivamente con la misin de llenar un injus-tificable vaco en el correcto planteamiento de las muchas cuestiones nuclearespara el discurso democrtico presentes en la discusin de la naturaleza, el papely el verdadero potencial emancipador de la sociedad civil en Mxico.
Esta empresa, ciertamente, posee dificultades intrnsecas que no puedenocultarse apelando al socorrido dato que reafirma y destaca el relevante papeldemocratizador desempeado por la sociedad civil a lo largo de los procesos detransicin de regmenes autoritarios a regmenes democrticos. De hecho, eseexitoso carcter de referente universal que la sociedad civil ha adquirido ante lapluralidad dismbola de los actores sociales ms significativos adquiere sentidoy nicamente puede sostenerse en razn de su inmanente y compleja vaguedad
* Alberto J. Olvera, coord., La sociedad civil. De la teora a la realidad, El Colegio de Mxico, Mxico,1999, 362 pp.
-
460 n g e l S e r m e o
conceptual. Justamente, ha sido dicha vaguedad conceptual la que ha servido defrgil soporte al presuntamente universal valor estratgico asignado al viejo ypolmico concepto de sociedad civil para inspirar y justificar la formacin deoposiciones polticas fuertes democrticamente organizadas. Es decir, sin pre-tender demeritar ese destacado papel desempeado por la sociedad civil en diver-sos procesos de emancipacin poltica y ampliacin democrtica a lo largo delorbe, lo cierto es que su correcta utilizacin para lograr una mejor interpretacinemprica de procesos poltico concretos o para alcanzar nuevas perspectivasnormativas conceptuales presupone una delimitacin terica rigurosa de los tr-minos constitutivos de esta nocin. De hecho, la principal contribucin del conjun-to de ensayos aqu reseados indican cuales son aquellos elementos que formanparte de esa necesaria y positiva complicacin del concepto de sociedad civil.
Ahora bien, para entrar directamente en materia, cabe destacar las principalescontribuciones presentes en el conjunto de artculos que configuran al texto encuestin. En primer lugar, encontramos un esbozo claro y til de los contornosesenciales que caracterizan a la discusin sobre la sociedad civil hoy. En segun-do lugar, nos ofrece un recuento bsico de los puntos complicados frente a losque se debe tomar posicin para sortear los principales equvocos y obstculospresentes emanados de la confusin reinante respecto de esta nocin referida.Finalmente, el texto ofrece un grupo de relevantes aportes tericos y prcticospara transformar el abusado eslogan de la sociedad civil en una perspectivaheurstica poderosa y necesaria para aclarar las posibilidades y los lmites de losprocesos de democratizacin en curso en muchas sociedades contemporneasentre las que se debe incluir, obviamente, a Mxico.
I
Sobre los contornos de la discusin y el uso correcto de la nocin de sociedadcivil algunas contribuciones que integran al texto destacan un grupo de proble-mticas tesis constitutivas que, al menos en Mxico, no han sido tomadas encuenta con la seriedad y profundidad exigida a la hora de la utilizacin del refe-rido concepto. Debido a la necesaria brevedad espacial que el formato de unaresea impone quisiera referirme en concreto a dos aspectos sustantivos en esteplano de la acotacin del concepto.
En primer lugar, debe destacarse la reafirmacin de la polisemia y ambi-gedad conceptual que afectan al referente de sociedad civil (y sus equivalentessustitutos utilizados con mayor frecuencia como son las nociones de organizacio-nes civiles o tercer sector) la transforman en una categora excesivamente ampliay generalizada que desafortunadamente permite utilizarla en el plano terico paradecir con ella todo y nada a la vez. En realidad, la sociedad civil es una nocinsumamente compleja y la historia misma de su desarrollo conceptual exhibedimensiones labernticas que, para tratar de decirlo en pocas palabras, muestra
-
461La sociedad civil. De la teora a la realidad
como ella ha sido alimentada por diversas tradiciones conceptuales cmo lo sonel liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo solo para citar las fuentes omarcos normativos ms relevantes en la alimentacin filosfica de los grandesdebates conceptuales en la teora poltica contempornea. Naturalmente, estedato se vuelve ms problemtico cuando nos permite comprender como la mez-cla de estos principios normativos emanados de tradiciones diversas e inclusoantagnicas entre s permiten ms de una interpretacin a la comprensin olectura emprica de los fenmenos asociados con el concepto de sociedad civil.Se trata, por lo dems, de fenmenos de innegable importancia y actualidad que,como sabemos, afirman de maneras diversas y con fuerza creciente la autonomaespecfica de lo social respecto de la economa y la poltica.
El segundo aspecto directamente vinculado con la complejidad de la nocinde sociedad civil posee una clara orientacin histrica. Como sabemos, la sociedadcivil surge como manifestacin de un largo despliegue del proceso de construcciny desarrollo de la modernidad en occidente. Ello implica, en efecto, que comotendencia histrica su pleno desenvolvimiento nicamente se alcanza (y tambinaqu de manera desigual) en las naciones emblemticas de la modernidad. Estonos coloca, sin duda, frente a un problema de difcil solucin. La importacindel concepto (muchas veces acrtica) reviste de nuevas complicaciones a la hora deexplicar los procesos de aparicin y permanencia de nuevos y diversos actoresy movimientos sociales en sistemas polticos como los latinoamericanos anaquejados de claros rasgos premodernos. De hecho, vale recordar que se consi-dera que una sociedad civil es fuerte y consolidada cuando su dinamismo particu-lar da paso a formas de vida asociativa sostenidas en su vitalidad sobre la basedel ejercicio de una efectiva ciudadana la cual a su vez exige, para ser creble, lapresencia concomitante de, por una parte, un genuino estado de derecho y, porla otra, la existencia de una conciencia y/o cultura poltica proclive a estimularlas prcticas democrticas genuinas. No es este el caso, lamentablemente, de lamayora si es que acaso no de todas las naciones latinoamericanas en dondesu desigual y forzado proceso modernizador solamente de manera muy tardaha permitido el incipiente surgimiento y un relativo desarrollo de una sociedadcivil autnoma apoyada en una esfera pblica en construccin y en un conjuntode derechos ciudadanos an no plenamente vigentes ni estables.
I I
Este amplio, impreciso y problemtico contorno de la sociedad civil indica clara-mente algunas de las principales dificultades tericas y prcticas que hay queremontar para recuperar de manera rigurosa y ventajosa tal categora.
En efecto, resulta urgente superar cierta concepcin ampliamente vulgari-zada que pretende o desea fijar a la sociedad civil en (a) un espacio fsico pre-determinado, (b) con un actor especfico que supuestamente la representa y,
-
462 n g e l S e r m e o
finalmente, (c) con un nico principio organizador e interpretativo de su conte-nido. Estos tres falsos presupuestos, ciertamente, contaminan de manera ine-quvoca un apropiado acercamiento a la comprensin normativa y emprica delfenmeno en cuestin volviendo ms difcil la ya de por s complicada empresade creativa reconstruccin del concepto de sociedad civil.
As, con relacin al tema que reafirma el carcter impreciso y, sobre todo,fluctuante de las fronteras que circunscriben a la sociedad civil cabe admitirque ello significa que el metafrico locus que ubica a la sociedad civil a mediocamino entre las esferas de lo pblico (Estado) y lo privado (mercado) simple-mente busca enfatizar el carcter autnomo que corresponde a lo social (sociedadcivil). En consecuencia, este reconocimiento de la existencia de un entorno flexiblems bien reitera la dimensin dinmica, cambiante y transformadora que definea la siempre tensa relacin entre los diversos subsistemas sociales.
Asociada a esta extendida idea se encuentra la segunda tendencia indicadalneas arriba que errneamente trata de circunscribir a un determinado actor larepresentacin de este supuesto espacio nico. Son muy frecuentes, ciertamente,las declaraciones de individuos y organizaciones que se arrogan el pleno derechode representatividad de los intereses de la sociedad civil. A fuerza de ser una ac-titud excluyente y en esencia antidemocrtica, tal pretensin tambin desconoceel carcter constitutivamente plural y complejo de la sociedad civil cuando sta escorrectamente entendida. Evidentemente, dicho carcter de realidad fragmenta-da e, incluso, dispersa supone un cierto grado de dificultad en el acercamiento epis-temolgico del concepto pero, por otra parte, este reconocimiento abre la posibi-lidad de dar cabida a la diversidad de intereses sociales que alimentan el dinamismode la sociedad en su conjunto y permite comprender y ensayar (e, incluso, combi-nar imaginativamente) distintos principios normativos de integracin social.
Para terminar de acotar la revisin de este pequeo grupo de falsos y compli-cados presupuestos quisiera decir rpidamente que la referida necesidad conceptualde reducir la complejidad del fenmeno de la sociedad civil a un nico principioexplicativo ha terminado reconociendo la clara insuficiencia e inviabilidad con-ceptual de dicho esfuerzo. En cierto sentido, esta es una cuestin an abiertapero no cabe duda que incluso los ms serios y calificados esfuerzos por atraparel ncleo organizativo de la sociedad civil (pinsese por ejemplo en Habermas ysu propuesta de integracin comunicativa como eje de articulacin de la sociedadcivil y la esfera pblica) terminan por admitir las muchas cuestiones crucialesque quedan fuera de la teora cuando se privilegia un nico principio explicativo.
I I I
Si todo lo dicho anteriormente es exacto, la teora de la sociedad civil tiene comoproblemtica metodolgica bsica encontrar un punto de partida seguro desde
-
463La sociedad civil. De la teora a la realidad
el cual pueda establecer una objetiva relacin crtica con la realidad polticaemprica de la que se ocupa. Por ello, la importancia de una aproximacin hist-rico comparativa a este concepto salta inmediatamente a la vista as como laposibilidad y necesidad de apoyarse en una definicin de la autonoma de lo socialque sea capaz de diferenciar la integracin sistmica propia del Estado y delmercado de la integracin social propiciada por la comunicacin entre los sereshumanos. Justamente, en la slida argumentacin a favor de estos dos princi-pios apuntados es donde radica a mi juicio la principal aportacin conceptualdel volumen que nos ocupa.
Dicho de otra manera, dentro de las muchas y estupendas aportaciones con-ceptuales y empricas que podra resaltar en el ejercicio de comentar este volumenelijo dos que me parecen fundamentales. La primera, evidentemente, tiene quever con el alcance y los contenidos de una definicin de sociedad civil que seacapaz de resolver las dificultades emanadas de la amplitud y complejidad deesta aeja y laberntica nocin conceptual. La segunda, en cambio, correspon-de a aquel conjunto de obligadas consideraciones histrico culturales que debentomarse en cuenta a la hora de utilizar correctamente este paradigma innovadoren la interpretacin de realidades como las latinoamericanas marcadas por, comodeca, un proceso de modernizacin sesgado, limitado y, en tal sentido, nadapropicio a la procuracin de un proceso de integracin poltica sustentado en elreconocimiento de la pluralidad y de la autonoma de lo social.
Resulta pertinente, en consecuencia, decir unas rpidas palabras con relacina la propuesta de definicin del concepto de sociedad civil. Las principalesaportaciones al respecto corren de la mano de Andrew Arato y Jean Cohen, a lasazn, los autores ms innovadores y sugerentes que han escrito sobre este temaen los ltimos aos. Ellos, como sabemos, adoptando una declarada perspectivahabermasiana debidamente complicada y corregida, proponen un concepto desociedad civil sustentado en una estructura dual (comunicativa y de afirma-cin de derechos universales) que es capaz de permitir una interpretacin objetivade los complejos matices que emanan de la relacin entre los distintos subsistemassociales. De esta suerte, la sociedad civil es entendida desde su carcter de arenade intermediacin en donde la vida social busca alcanzar y mantener un difcilequilibrio sustentado en las prcticas y acciones comunicativas de los actoressociales involucrados. Por tanto, la estructura dual de la sociedad civil refleja larelacin de recproca influencia y codeterminacin establecida entre la esferapblica y su expresin comunicativa, por un lado, y, por el otro, la esfera institu-cional participativa demarcada, justamente, por el conjunto de derechos socialesy polticos creados por la modernidad.
Debe insistirse en que la aparente visin esttica que emana de esta propues-ta conceptual indudablemente es autocorregida sobre la base del presupuestoque considera posible la existencia de la sociedad civil nicamente como resultadode su constante movimiento interno. De hecho, los principales correctivos de
-
464 n g e l S e r m e o
Cohen y Arato a la visin habermasiana de la sociedad civil parten, precisamente,del reconocimiento a la imposibilidad de hacer abstraccin de las relaciones depoder en la vida cotidiana de cualquier orden social. Por tanto, esta propuestaconceptual de los aspectos complementarios como deca presentes en la in-terpretacin simultnea de la sociedad civil como institucin y como movimien-to social recalca tanto la incertidumbre permanente a la que se ve sometida lareproduccin de la vida autnoma de la sociedad como del carcter intrnseca-mente ifcil que esta reproduccin posee.
Este enfoque conceptual plantea, sin duda, muchos problemas que complicanel anlisis emprico de una sociedad civil concreta que evidencia en su com-portamiento un proceso desigual de desarrollo de la accin de sus propios actoressociales. Pero, sin duda, no se trata de un enfoque conceptual acrtico, autocom-placiente e incapaz de tomar en cuenta los obstculos que debe superar un pro-ceso comunicativo sustentado en el intercambio de ideas, principios e interesessociales diversos. Esta es, naturalmente, una ventaja nada desdeable a la que sesuma el original esfuerzo por proponer tal definicin de sociedad civil desde unconsciente esfuerzo por refundarla desde una recuperacin y ampliacin de lasprincipales tradiciones normativas que estn en base y apuntando hacia unamejor comprensin de aquellos procesos de racionalizacin sociocultural apartir de la comunicacin.
Con relacin al segundo aporte destacado, el cual hace nfasis en la necesidadde una crtica aproximacin histrico comparativa en el estudio concreto desociedades civiles particulares, cabe sealar que tal afirmacin representa efec-tivamente la mejor va para enfrentar los muchos retos que el estudio empricode la sociedad civil plantea a ordenamientos socioculturales con rasgos similaresa los que configuran a las sociedades latinoamericanas. Entre estos retos destacan:la necesidad de fortalecer la libertad asociativa (con todo lo que ello implica), lanecesidad de expandir a la sociedad civil ms all de su limitado horizonte urbano,la necesidad, en una palabra, de construir a la sociedad civil desde ese procesosimultneo de desarrollo institucional y movimiento social.
Para concluir, una ltima y breve reflexin. Est claro que para profundizary consolidar los avances en materia de democratizacin registrados en nuestrasnaciones a lo largo de las ltimas dos dcadas no basta con sealar la centralidaddel fenmeno de emergencia de la sociedad civil. Es inevitable dar un conjun-to de pasos sucesivos en la direccin de posibilitar una mayor participacin de-mocrtica ciudadana como prerrequisito para extender la democracia en lascircunstancias contemporneas. Y ello no se podr lograr sin una previa delimi-tacin terica precisa de los trminos constitutivos de la nocin de sociedad civily sin una fuerte dosis de imaginacin y deseo democratizador. Guardo la satisfac-cin de que en ambas direcciones el libro mencionado ofrece avances significati-vos, creativos y rigurosos.