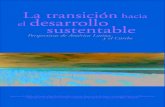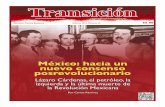Neoclasiciosmo Transicion Hacia La Modernidad
description
Transcript of Neoclasiciosmo Transicion Hacia La Modernidad
-
1
AMERICA LATINA, FIN DE MILENIO Races y perspectivas de su arquitectura CAPITULO 3
La configuracin del sistema ambiental clsico 1.- El neoclasicismo: transicin hacia la modernidad Podra considerarse excesivo remontarse al siglo XIX para descubrir los orgenes de la modernidad latinoamericana. Sin embargo, este perodo ve nacer el conjunto de factores que, integrados entre s! o separados por contradicciones insalvables, conformarn la particularidad de nuestra existencia contempornea. All! surge la semilla de las nacionalidades, el cuestionamiento a las trabas impuestas al desarrollo econmico y cultural por las ancestrales ataduras feudales, la conviccin del progreso social por medio del conocimiento cientfico y los avances tecnolgicos, la abolicin de la esclavitud, la conviccin del valor de la cultura como instrumento de enriquecimiento de la vida comunitaria.
Es una etapa de efervescencia social, ecnomica, poltica y cultural. Al romperse el cordn umbilical con Espaa y Portugal, las influencias externas se hacen mltiples y diversificadas: llegan a Amrica en las postrimeras del siglo XVIII, las ideas de la Ilustracin y la Revolucin Francesa, los avances productivos de la Revolucin Industrial inglesa, la Constitucin de Estados Unidos, el fasto de las cortes europeas, renovado por la participacin en el poder de la clase burguesa: son los valores vigentes desde Napolen emperador hasta la magnificencia de la Rusia zarista, iniciada por Pedro el Grande en San Petesburgo. Si por una parte, las candilejas del mundo desarrollado enceguecern a sucesivas generaciones de la clase dominante local, tambin se har sentir la voz de los estratos populares: la existencia de un "mundo otro", en los campos, en las montaas, en los espacios recnditos e inasibles del Continente. Es un tiempo de grandes hombres, de personalidades que dedican su vida a transformar esta realidad, que luchan por lograr que los pueblos de Amrica Latina forjen su propio destino con independencia de las potencias que los dominaron y sojuzgaron: es la parbola que se cumple a lo largo de todo un siglo, desde Simn Bolvar hasta Jos Mart.
En arquitectura a escala mundial, se vive un proceso definitorio dirigido hacia la racionalidad y abandono de las libertades plsticas y decorativas del barroco. La vuelta a los orgenes del mundo clsico posee una doble
-
2
significacin: poltica y tecnolgica. Si por una parte, Grecia representaba la cuna de la democracia del mundo occidental, la simplicidad de los elementos constructivos y la precisa normativa de los "rdenes", resultaban instrumentos apropiados para afrontar las nuevas demandas de la vida urbana.La prolongada difusin del Neoclasicismo, est estructurada en tres vertientes bsicas: a) ideolgica; b) esttica; c) tcnica.
La primera corresponde a la materializacin de formas y espacios dentro de la ciudad, que reflejen la nueva dinmica de vida, valores y funciones inherentes a la burguesa que lucha por el poder poltico: son las fantasas de Boulle, Ledoux o Lequeu, que preceden a la Revolucin Francesa o la formulacin de una estructura urbana que simboliza la "democracia", que disea L'Enfant en Washington.
La segunda constituye la expresin del proceso de renovacin artstica acaecido en Europa, desde finales del siglo XVIII, a partir del rescate de los valores estticos del clasicismo - por ejemplo, en Alemania con Goethe y Winckelmann -, tambin asimilados por las lites aristocrticas, que los integran en su propio sistema ambiental: en Inglaterra, los palacios de los hermanos Adams, las lujosas residencias de la nobleza zarista en Rusia o el centro de Helsinki, de Engel, construdo por el Zar; las obras realizadas en Espaa por el rey Carlos III.
Por ltimo, la tercera, corresponde a los inicios de la construccin seriada que requiere nuevas formas de produccin de los materiales bsicos y de organizacin de la mano de obra. La burguesa se propone "sanear" su habitat dentro de la ciudad industrial y crear condiciones apropiadas de salubridad ambiental. Surge la especulacin sobre el suelo urbano, que induce proyectos de viviendas en gran escala, cuya configuracin debe ser resuelta con instrumentos tcnicos y formales eficientes: como ejemplos tenemos, la rue Rvoli en Pars o los proyectos urbansticos de John Nash en Londres y de Wood, padre e hijo en Bath.
Esta misma diferenciacin aparece en Amrica Latina. La emancipacin poltica de Espaa y Portugal, lleva aparejada la identificacin con los cdigos arquitectnicos y urbansticos que simbolizan los principios democrticos, el pensamiento laico y el cambio de las estructuras funcionales del Estado. A pesar de la precariedad institucional, las luchas intestinas y el desorden econmico que predomina en los diferentes pases, surgen las obras "smbolo" de la contraposicin con el pasado colonial: en Argentina, Bernardino Rivadavia trae de Europa a la Argentina a Prspero Catelin, autor
-
3
del prtico de la Catedral de Buenos Aires (1822). En Quito , el Palacio de Gobierno y en Bogot el Capitolio, construdo por John Reed, (1847-1915) definen la nueva monumentalidad del entorno simblico caracterizado por el predominio de las funciones civiles sobre las religiosas. Estas obras se ubican dentro de la corriente del neoclasicismo "ideolgico".
La tendencia "esttica" alcanza situaciones extremas a travs de su representacin culta en el Brasil y popular en Hait, ambas surgidas como consecuencia de la expansin napolenica en Europa. En un caso es la continuidad cultural consciente a travs del sistema de valores de la clase dominante. En el otro, es su apropiacin por los explotados, ahora dueos de su propio destino. Mientras el rey Cristophe se instala en el palacio de Saint-Soucci en Cap Haitien , rplica caribea de los fastos versallescos, la corte imperial de Portugal se traslada a Ro de Janeiro.Tanto el regente Don Juan como posteriormente Pedro II, otorgaron gran importancia a la creacin de un sistema funcional y simblico que identificara la presencia de una corte "nacional", a travs de la renovacin urbanstica de las ciudades y la construccin de edificios monumentales. La llegada a Ro de Janeiro de una misin artstica francesa en 1816, con el arquitecto Grandjean de Montigny, hizo posible la expansin de los cdigos neoclsicos en obras suntuarias o funcionales de incuestionable calidad de diseo: El Palacio Imperial de Petrpolis, o la Academia Imperial de Bellas Artes, en Ro de Janeiro. Dimensin grandilocuente que posteriormente, a mediados de siglo, reaparece en Mxico, durante el fugaz intento de Maximiliano de representar su poder imperial "tercermundista" al aplicar las concepciones arquitectnicas y urbansticas napolenicas , en la avenida de La Reforma y el Palacio de Chapultepec.
El neoclasicismo "tcnico", es el que alcanza mayor difusin en la regin, porque corresponde a la articulacin existente entre iniciativa estatal y privada, entre diseo profesional y diseo popular. Se fundamenta en la solucin al incremento de las necesidades funcionales de la poblacin urbana: hospitales, escuelas, mercados, cuarteles, hospicios o prisiones. Por otra parte, el incremento de los habitantes en las ciudades capitales, expande las reas residenciales fuera de los muros o del tejido unitario hacia el espacio rural. Este primero es ocupado por residencias "veraniegas" o "campestres", pero luego se densifica hasta integrarse a la trama por medio de avenidas y paseos. Mientras los profesionales disean las estructuras viales, la iniciativa de los usuarios conforma el habitat, unificado, en su diversidad de manifestaciones - es el caso especfico de La Habana -, por la reiteracin de los elementos decorativos clsicos y la persistencia de portales y columnas a lo largo de las calles.
-
4
Esta modernizacin de las estructuras urbanas, posee un fuerte impulso en las posesiones coloniales espaolas. La Corona, advertida del malestar existente en Amrica, tanto poltico como econmico, promueve algunas inversiones con el fin de mejorar las estructuras administrativas: en Ciudad Mxico, a finales del siglo XVIII, los arquitectos Manuel Tols (1757-1816) y Francisco Eduardo Tresguerras (1759-1833), construyen diversos monumentos significativos entre los que sobresale el Palacio de Minera en Ciudad Mxico (1813) y el Hospicio Cabaas en Guadalajara. Posteriormente, a partir de 1830, una vez perdido el Continente, Espaa concentra sus esfuerzos en salvaguardar sus dos posesiones en el Caribe: Cuba y Puerto Rico. En ambas se ejecutan ambiciosos planes de obras pblicas, en coincidencia con la floreciente riqueza de los terratenientes y comerciantes peninsulares y criollos, que otorgan particular espelendor a las ciudades de La Habana y San Juan de Puerto Rico, cuya personalidad definitiva madura en esta etapa.
El Arsenal (1848), el Cementerio (1841) , la Capilla de Santa Mara Magdalena de Pazzis (1860) y la Casa de Locos y la Beneficencia de San Juan (1873), poseen una coherencia y unidad lograda a partir de los componentes clsicos simples, que los integran plsticamente con la ciudad compacta tradicional, pero en una nueva escala dimensional. Algo similar ocurre con las obras del Gobernador Tacn en La Habana, iniciadas en la dcada de los aos treinta, al crear plazas y avenidas arboladas - el eje Reina-Carlos III -,que enmarcan las funciones sociales: los mercados, la crcel, el teatro o las estaciones de FFCC. A ellas se contrapone el palacio Aldama (1840) diseado por el ingeniero Manuel Jos Carrer, representacin del neoclasicismo "esttico" e "ideolgico", al integrar las influencias francesas con la posicin poltica del terrateniente de origen espaol, pero identificado con el movimiento independentista criollo.
El uso de las columnatas y el rigor establecido por el uso ortodoxo de los "rdenes", expande el control cultural de la ciudad hasta los suburbios residenciales. Las posibilidades otorgadas por las innovaciones tcnicas que permiten incrementar el tamao de espacios y aberturas, la mayor socializacin de la vida cotidiana y la atencin de arquitectos e ingenieros a los problemas climticos y ecolgicos, logran conformar una arquitectura "estndar" local, que a pesar del repertorio formal importado, resume expresivamente atributos regionales. Estos se manifiestan en las libres interpretaciones decorativas, la escala, las proporciones, el ritmo, los materiales y el uso del color que particularizan la generalizacin del "tipo". Resultan entonces sorprendentes algunos juicios crticos de investigadores latinoamericanos -como el chileno Cristin Fernndez Cox -, quienes atribuyen
-
5
al neoclasicismo, el inicio de la dependencia ambiental y el corte con los valores imperantes en la etapa colonial. Por el contrario, identificamos en esta renovacin formal, espacial, funcional y esttica, el punto de partida de una simbiosis generadora de la llamada "modernidad adecuada" de nuestra regin.
2.- Aciertos y contradicciones del eclecticismo
Entre 1880 y 1930, las oligarquas nacionales consolidan su proyecto poltico y econmico, estrechamente vinculado con los intereses de los centros metropolitanos. La inmigracin masiva hace crecer la poblacin urbana aceleradamente y tambin se transforman las actividades productivas: comienza la incipiente industria, alcanza mayor complejidad el comercio, interno y externo, aparecen la banca y las estructuras administrativas. Las relaciones socio-econmicas, en la ciudad y el campo estn estructuradas de manera tal que favorecen a un grupo social muy reducido el cual tambin controla la poltica y orientacin del Estado.
A un proyecto poltico y econmico claro, le corresponde un diseo arquitectnico y urbanstico preciso. Las riquezas subyacentes en los extensos territorios que se explotan ahora con mayor eficiencia crean la expectativa de poder equiparar el nivel de vida en el mundo subdesarrollado al de los ricos en los centros metropolitanos. Aspiracin idealista y ajena a la realidad objetiva del Continente. Los altibajos polticos y econmicos y la inestabilidad social hacan que se amasaran vertiginosas fortunas, luego perdidas de la noche a la maana,tal como se demuestra en las vvidas imgenes del Recurso del Mtodo de Alejo Carpentier. En poco tiempo, los suntuosos palacios que cobijaban el sistema objetual de la cultura burguesa europea , quedaban vacos o invadidos por los pobres de la ciudad. La magnificacin del lujo individual, sin embargo, estuvo acompaado de una jerarquizacin de las funciones sociales de la clase dominante, que con el tiempo conformaron las infraestructuras utilizadas por la comunidad en su conjunto: nos referimos a los teatros, bibliotecas, clubs sociales, escuelas y hospitales, realizados tanto por el Estado como por la iniciativa privada. Servicios pblicos que resultaron espacialmente articulados entre s, sin llegar a conformar una estructura urbana homognea ms all de los lmites funcionales de la burguesa.
Nos hemos acostumbrado a aceptar los criterios de los investigadores formados dentro de los ideales del Movimiento Moderno, siempre negativos sobre esta etapa de la historia de la arquitectura universal. Concepciones luego transladadas o magnificadas en nuestro contexto, al enfatizar el
-
6
carcter mimtico , dependiente, antinacional, antipopular, ajeno a los valores culturales forjados laboriosamente en el proceso de transculturacin de la etapa colonial. Hoy, a finales del siglo, despus de asistir al fracaso de los ideales de los pioneros del Movimiento Moderno, despus de verificar la prdida de los valores culturales en la mayor parte de las grandes ciudades del Continente, y sufrir la banalidad y el annimato de la arquitectura comercial y especulativa universalizada por la clase media y los nuevos ricos, y por ltimo, al constatar da a da el descontrol urbano, la miseria cada vez mayor de los estratos mayoritarios de la poblacin, y la total precariedad del habitat informal de desocupados y subocupados, descubrimos entonces que el proyecto "ambiental" de las burguesas locales de principios de siglo, posea valores recuperables, que en las formulaciones actuales de sus herederos ya no existen. A pesar de las reiteradas denuncias de Federico Ortiz, Ramn Gutirrez, Cristin Fernndez Cox o Alberto Petrina, hoy (1990) ya surgen nuevas voces que entroncan el eclecticismo dentro de un proceso de maduracin de las ideas que luego germinarn en el Movimiento Moderno: en Mxico esto ha sido documentado por Ramn Vargas y Rafael Lpez Rangel.
Veamos algunos aspectos que caracterizan la conformacin del universo eclctico latinoamericano:
a) Los diseadores: la creacin de escuelas de constructores, ingenieros y finalmente arquitectos, elev" considerablemente el nivel de los profesionales locales. Tanto los que estudiaron en el exterior como los profesionales europeos y norteamericanos que se radicaron en Amrica del Sur y el Caribe, se sumaron a la configuracin de una clase profesional culta, seria y responsable. En la mayora de los casos conjugaban una slida formacin esttica con rigurosos conocimientos tcnico-constructivos, respaldados por la unificacin que existi" durante un tiempo entre los estudios de ingenieros y arquitectos. A su vez, los extranjeros se integraron rpidamente al medio y disearon en concordancia con los factores condicionantes locales. No es veraz la tesis que sostiene el predominio de la mmesis o copia de modelos externos en los proyectos realizados: ? quin puede dudar de la creatividad de Leonardo Morales en Cuba; Adamo Boari en Mxico; Vctor Meano o Alejandro Christophersen en Argentina; Vctor Dubugrs en Brasil; Luciano Urdaneta en Venezuela ?
b) Tcnicas y materiales: resulta una etapa de renovacin y dilatacin de las tcnicas constructivas y los materiales empleados. Si bien gran parte de ellos provenan del extranjero, la mano de obra local deba familiarizarse con ellos a travs de la prctica constructiva. Es simplista enunciar una divergencia entre cualificacin esttica pasatista y dominio de una tecnologa avanzada por
-
7
parte de los proyectistas de la poca: sean cuales fueren las valoraciones actuales sobre los aportes de diseo, no cabe duda que la cosmtica formal estaba aplicada sobre soluciones tcnico-constructivas innovadoras, que la cultura dominante no asuma como portadora de significacin artstica.
c)Concepciones funcionales: A partir de los fundamentos cientficos existentes entonces, los arquitectos eran rigurosos en la respuesta funcional a los requerimientos concretos. En la Ecole des Beaux-Arts, el estudio de los temas y de la particularidad dimensional de cada funcin posea un peso significativo en los tratados de teora, desde Durand y Guadet, hasta Talbot Hamlin, el ltimo gran texto docente aplicado en las Facultades de Arquitectura. En Mxico, Jos Villagrn Garca elabora una teora de la arquitectura, moderna y nacional que recupera gran parte de los valores de la tradicin clsica.
d) Expresin esttica: Los "estilos" histricos sirvieron de catalizadores artsticos en una etapa de euforia constructiva y de constante exigencia de nuevos temas arquitectnicos. Los diseadores no se resignaban a la ausencia de simbolismo y en cada caso buscaban la identificacin visual de la funcin del edificio. A pesar de las variaciones implcitas en el sistema figurativo de los "rdenes" asumidos del pasado, los vnculos urbansticos establecidos entre los edificios lograban establecer una coherencia y unidad ambiental que dilua la autonoma individual de la forma.
Los valores de equilibrio compositivo, aplicacin de reglas precisas en la organizacin de los elementos decorativos, la bsqueda de la monumentalidad y de una clara lectura de las jerarquas visuales urbanas, asociadas a su vez al indispensable "aire" higinico que requera la vida social, mantuvo proporciones adecuadas en la relacin llenos y vacos o espacios verdes y construdos en el contexto urbano. Por ltimo, el historicismo dej" amplia libertad interpretativa a los diseadores, cuyo significado "incluyente" alcanz" tambin a los modestos constructores populares. El "decoro" de los elementos clsicos lleg" hasta las modestas viviendas de los inmigrantes en los barrios suburbanos y tambin defini" la supervivencia de la cultura arquitectnica en los annimos pueblos de alejadas provincias en gran parte de los pases del Continente. del pas. Ms que hablar de copia o mmesis, es lcito hablar de "estndar" o "modulacin seriada" de los componentes figurativos clsicos.
e) Integracin contextual: la tesis que define la arquitectura eclctica en trminos de extraamiento a los valores de las tradiciones nacionales y de las especificidades del contexto ambiental, tambin es cuestionable. Resulta
-
8
evidente que se realiz" una proyectacin ajena a los elementos tradicionales de la colonia, pero fueron creados nuevos repertorios formales que no negaban los atributos positivos anteriores, en trminos de continuidad expresiva. Si no fuera as,( cmo se explica la decisin de declarar La Habana Vieja "Patrimonio Cultural de la Humanidad", haciendo nfasis en la coherencia y continuidad de su estructura urbana "colonial", si en realidad sta constituye slo un 30 % del total edificado, y las construcciones "eclcticas", conforman el 51 % de la totalidad del centro histrico? ( Hubiera ocurrido lo mismo, si dicha proporcin hubiese sido conformada por los preceptos del Movimiento Moderno, aplicados en la dcada del cincuenta por los herederos de empresarios y comerciantes ?. Evidentemente, no. Entonces habra desaparecido el centro histrico o perdido definitivamente su continuidad cultural. Es la distancia que contrapone en La Habana el cuidadoso diseo de la sede del National City Bank, a la anodina "terminal de helicpteros", moderno edificio de oficinas adosado al Palacio de los Capitanes Generales.
Por ltimo, la persistencia de uso y de identidad visual de la mayor parte de los "monumentos" eclcticos, as! como la apropiacin de sus formas y espacios por el colectivo social, es representativo de una significacin cultural que no han alcanzado muchos "paradigmas" de la arquitectura moderna, ms annimos e indefinidos en trminos regionales. Porque un aspecto que debe tenerse en cuenta, al hablar de la identidad cultural latinoamericana, es la existencia de dismiles concepciones estticas en coincidencia con el crisol de razas y nacionalidades que conforman el actual concepto de "nacin". En cierta escala, las diferentes influencias externas verificables en el eclecticismo, acercaban a los inmigrantes a sus tradiciones originarias y les otorgaban una "seguridad" perceptiva dentro de la dimensin inasible de la ciudad moderna. Esto, por ejemplo, no ocurre con las manifestaciones de la arquitectura contempornea.
Acaso en Buenos Aires,( est ms integrada a la memoria colectiva la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa que el Congreso Nacional de Vctor Meano ?; en Caracas, ( resulta ms identificable con el perfil urbano el Cubo Negro que la cpula "ingenieril" del Capitolio ?. Tambin es lcito afirmar que a pesar del llamado "cosmopolitismo forneo" de la arquitectura eclctica, tanto edificios como espacios urbanos han logrado conformar un contexto con atributos formales reconocibles, que resultan individualizables en cada ciudad de Amrica Latina, tanto a nivel regional como en la confrontacin con los modelos originarios. ( Pueden confundirse la Avenida de Mayo de Buenos Aires o el Paseo del Prado de La Habana, con las vas homlogas de Madrid o Barcelona ?. ( El Paseo de la Reforma en Ciudad Mxico o los conjuntos monumentales de la Avenida Ro Branco en Ro de Janeiro y la Plaza da S en
-
9
San Pablo, son reflejo especular de algn mbito concreto de la Pars haussmaniana ?. Contestar afirmativamente estos interrogantes sera negar la persistente creatividad contenida en los espacios urbanos latinoamericanos de esta etapa.
3.- La escala monumental de la dimensin urbanstica
El cambio de escala, respecto a la ciudad colonial, de la expansin de las funciones sociales y del hbitat hace indispensable la existencia de un pensamiento global sobre la estructura urbana. Las intervenciones fragmentarias que caracterizaron el siglo XIX, con el trazado de nuevas vas de circulacin y la expansin residencial suburbana, perduran hasta los primeros aos de este siglo: en Buenos Aires se traza el eje de la Avenida de Mayo (1890), unificador de los smbolos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo - posteriormente la Diagonal Norte vincular tambin al Poder Judicial -; en Ro de Janeiro, el Intendente Pereira Passos, entregar a la pujante burguesa brasilea la Avenida Central, espacio escenogrfico que monumentalizar los contenedores de sus renovadas funciones, a costa de la demolicin de 590 edificios del perodo colonial.
Con excepcin de algunas iniciativas de diseo integral de la ciudad - La Plata (1882) en Argentina , Belo Horizonte (1894) en Brasil, y el plan de Norberto Maillart para Montevideo -, slo a partir de la dcada de los aos veinte se toma conciencia a nivel poltico y profesional de la necesidad de un Plan Director, que abarque la totalidad de la forma urbana. A pesar de que ya Le Corbusier haba elaborado su propuesta de "Ciudad de 3 Millones de Habitantes" en 1925, o Sant'Ela haba dibujado en 1912 sus visiones de La Citt Futura, todava seguan vigentes los enunciados del trazado "barroco" de L'Enfant, transcriptos posteriormente en el urbanismo haussmaniano, con algunas imgenes renovadas por el proyecto de la White Chicago de Daniel Burnham.
Entre 1925 y 1930, dos urbanistas franceses, J.C.N. Forestier y Alfredo Agache realizan, respectivamente, las propuestas para La Habana y Ro de Janeiro, que poseen entre s! una particular afinidad de criterios. Los principios rectores son similares: el trazado de anchas avenidas diagonales que culminan en plazas circulares de circulacin , unificadoras y regularizadoras del sistema vial; la definicin de espacios monumentales especializados funcionalmente; la valorizacin del paisaje natural y la simbolizacin del centro poltico administrativo. En ambos casos, el objetivo esencial consista en cohesionar el
-
10
mbito de vida de la burguesa, otorgarle una dimensin esttica mantenida a travs de reglamentos municipales que impidieran la arbitrariedad de los especuladores y la iniciativa privada, y al mismo tiempo, penetrar con el "orden " clsico en las reas de expansin de los estratos de menores recursos.
Mientras Forestier profundiza el diseo paisajstico a partir de su larga experiencia como especialista en parques y jardines - diriga esta especialidad en Pars y realiz" mltiples proyectos en Espaa (el Parque Montjuich en Barcelona), Marruecos y Buenos Aires (el trazado de la Costanera) -, Agache detalla la configuracin arquitectnica del centro administrativo y de los barrios residenciales. Uno, percibe las diferencias ambientales del espacio habanero, con desarrollo a lo largo del Malecn, sus suaves colinas y la exhuberante vegetacin tropical. Traza el paseo a lo largo del mar, jerarquiza las perspectivas desde los puntos altos de la ciudad , disea un parque metropolitano, pulmn verde indispensable para el esparcimiento de sus habitantes y detalla los componentes del mobiliario urbano contenido en parques, plazas y avenidas. An hoy, sigue predominando la calidad esttica del Paseo del Prado, el Parque de La Fraternidad o la Avenida de Los Presidentes.
A su vez, Agache, sin desconocer la belleza particular del paisaje de Ro de Janeiro, intenta conformar su modernidad monumental, preanunciando los rascacielos cartesianos de Le Corbusier, inspirado en el ejemplo de las city norteamericanas. Su solucin de manzana residencial, result" premonitoria de la posterior configuracin a partir de la especulacin capitalista, al concebir estructuras bloqueadas de unidades de apartamentos, con tiendas y galeras comerciales en el basamento y estacionamientos subterrneos. Poco se concret" de ambos proyectos, aunque tuvieron el valor de constituir los ltimos intentos en Amrica Latina de conservar la continuidad cultural de la forma citadina. El desafuero del capitalismo "salvaje" dependiente, se encargar de restringir la cultura urbana a islas diminutas, a reductos aislados y excluyentes de la ciudad.
4.- El espacio: protagonista del universo simblico No cabe aqu! hacer un recuento detallado de la multiplicidad de temas arquitectnicos que se materializan dentro de los cdigos formales y espaciales del academicismo, entre 1880 y 1930. Sera tedioso enumerar las variables del repertorio historicista en las infinitas interpretaciones que los arquitectos nacionales y extranjeros realizan a lo largo de Amrica Latina . Lo importante es dilucidar los aportes que an hoy resultan vlidos y su originalidad creativa. Es indiscutible que no surgieron crreativas "invenciones" formales ni cuestionamientos a los modelos metropolitanos asumidos como vlidos: el
-
11
Movimiento Moderno y la renovacin artstica de la vanguardia se encargara luego de poner en crisis dos mil aos de persistencia de los rdenes clsicos. Sin embargo,fueron elaboradas mltiples variaciones sobre el mismo tema que todava lograron enriquecer ulteriormente, a nivel perifrico, el repertorio originario. Es lcito afirmar que el eclecticismo de nuestro hemisferio se caracteriz" por una mayor libertad en el manejo de los "estilos", lo que hizo decir a Alejo Carpentier que en ello exista una motivacin crreativa identificadora de un particular "estilo" latinoamericano: el de "las cosas que no tienen estilo".
A ms de cuarenta aos de distancia del descubrimiento de los valores espaciales en los Maestros del Racionalismo europeo, realizada primero por Sigfried Giedion y luego por Bruno Zevi, en una reinterpretacin de la herencia dejada por la functional tradition de los ingenieros del siglo XIX; hoy cabe afirmar que en Amrica Latina, la "revolucin espacial" es materializada por los edificios eclcticos de las primeras dcadas de este siglo. Si analizamos en este nivel el aporte de la etapa colonial, verificamos que los edificios religiosos - las monumentales iglesias construdas por espaoles y portugueses en Lima, Ciudad Mxico, Cuzco, Puebla, Salvador, Recife, etc.-, son los nicos que permiten una experiencia espacial compleja por parte de la comunidad. Nunca existi" una escala similar en las funciones "laicas". En cambio, es a finales de la pasada centuria,en los aos ochenta que comienza la proliferacin de nuevos temas y por lo tanto, la conformacin de ambientes interiores diversificados y con una escala dilatada. La construccin de mercados, bibliotecas, centros sociales y culturales, teatros, capitolios y pabellones de exposicin, son utilizados como campo experimental para la elaboracin de complejos espacios, contenedores de la vida multitudinaria de la sociedad moderna. Experiencia que no se limita a las infraestructuras de servicios , sino que tambin se manifiesta en las lujosas residencias de las oligarquas locales.
Existe una renovada relacin entre los tamaos de los espacios requeridos por la funcin y el nmero de personas que la utilizan, experiencia casi monotemtica en la etapa colonial. Pero no se trata solamente de un nexo estrictamente funcional. Est presente una generosidad dimensional definida por su significacin simblica ms que por un requerimiento estricto. Por una parte, juega un papel fundamental el avance de la tecnologa estructural del hierro y el acero, as! como tambin de la industria del vidrio, cuya interrelacin hace posible los grandes espacios de luminosos salones, antecedentes directos de los malls y de los actuales centros comerciales. Por otra, la introversin de las actividades sociales de la burguesa: la calle ya no es el principal espacio polifuncional, sino que ahora el encuentro social elabora complejos rituales de interrelaciones personales, acuerdos econ"micos
-
12
y polticos, mutua visualizacin de los grupos de poder, despliegue exhibicionista en la competicin de modas, joyas o nexos matrimoniales, que se desenvuelven bajo techo.
Dos temas sobresalen en cuanto a la complejidad de sus atributos espaciales: el centro del poder poltico y el centro cultural. La mayora de los estudios crticos sobre este perodo subvaloran el tema del Capitolio, cuyo anlisis se resume en la relacin mimtica con el Capitolio de Washington. Si bien en la mayora de los ejemplos latinoamericanos hay una impostacin tipolgica asumida del modelo originario, luego cada ejemplo posee grados de libertad que los individualiza y diferencia. La cpula peraltada del Palacio del Congreso de Buenos Aires, de Vctor Meano (1904), y la volumetra ciclpea del Congreso de Montevideo del mismo autor; la compacidad unitaria del Capitolio de La Habana, de Otero, Labatut, Bens Arrarte (1929) y el diseo surrealista del capitolio-palacio presidencial de Puerto Prncipe de Robert Baussan, en su anulacin de las categoras jerrquicas de las formas lograda por medio de la total unidad cromtica de los volmenes, otorgan a cada uno de ellos su personalidad concreta.
Entre todos se destaca, adems por ser uno de los primeros ejemplos que se construyen en el Continente, el Capitolio de Caracas de Luciano Urdaneta (1873), cuya estructura compositiva lo separa del modelo estadounidense. Constituye una sntesis entre la herencia neoclsica, el uso de la estructura metlica "high-tech" en la cpula, y la negacin de la monumentalidad como sistema de extraamiento simblico de la cotidianidad de la vida urbana. La inexistencia del tradicional basamento, lo sita a nivel del peatn - smbolo de la hipottica participacin popular en la democracia representativa -, y recupera el espacio urbano circundante en el patio interior porticado que resume la integracin entre la tradicin colonial modernizada por la secuencia columnar clsica. Otro aspecto poco tratado en los escasos libros sobre el eclecticismo latinoamericano, es la diversificacin y monumentalidad existente en algunos de los espacios interiores: los salones de reunin de las Cmaras de Senadores y Diputados, la biblioteca, las generosas galeras de acceso y el saln de "los pasos perdidos", crean una atmsfera interior nica que diferencia a estos ejemplos de la restante arquitectura del perodo.
El segundo tema significativo es el teatro, centro de la vida cultural de la burguesa y de los restantes estratos urbanos. La Opera de Pars de Charles Garnier (1861-1874), constituye el paradigma asumido en todo el Hemisferio. Las variaciones se producen en el tamao y la densidad ornamental, cuyos extremos se ubican en el teatro Coln de Buenos Aires de Francisco Tamburini (1892-1906), caracterizado por un tratamiento sobrio de pantalla continua o en
-
13
el Teatro Tacn de La Habana, cuya frgil espacialidad interior queda envuelta por la exhuberante volumetra del Centro Gallego, obra de Jean Beleau; ambos contrapuestos al barroquismo expresionista de los interiores de los teatros Municipales de San Pablo (1905) y de Ro de Janeiro (1908/11), de Ramos de Azevedo y de E. Oliveira Passos respectivamente. La ltima gran obra de Amrica Latina, el Teatro Nacional de Adamo Boari (1904) en Ciudad Mxico, que deba conformar el smbolo de la cultura porfiriana, qued" trunco, para luego ser recuperado interiormente por los prolegmenos del Movimiento Moderno.
Centrada la elaboracin proyectual en el lujo ornamental de la sala, el climax de la composicin se alcanza en el foyer y la gran escalinata de acceso, que conforman los espacios de exhibicin de las burguesas locales. Dos ejemplos, se distancian del modelo parisino , en una composicin volumtrica que se une a la ciudad por medio de prticos y galeras y al mismo tiempo hace visible la calidad expresiva y la dilatacin espacial lograda por medio de la transparencia de la estructura metlica, valorizada en toda su dimensin tecnolgica: el teatro Jos de Alenar en Fortaleza (1908) de Fernando Jos de Mello, llamado tambin "teatro jardn" y el teatro Jurez en Guanajuato de Jos Noriega y Antonio Rivas Mercado (1874-1903).
Podramos prolongar an ms esta enumeracin de ejemplos valiosos por sus aportes espaciales. En La Habana, poseen particular importancia los centros culturales erigidos por las comunidades regionales espaolas, en competencia simblica con los smbolos del poder republicano de la burguesa criolla: el Centro Gallego de Jean Beleau (1907-1919) y el Centro Asturiano de Manuel Busto (1925), poseen los espacios recuperadores de la complejidad barroca ms elaborados de la ciudad, diseados para albergar las fastuosas fiestas en las cuales se exhiba la riqueza recin acumulada por los inmigrantes, convertidos en banqueros y comerciantes. La sede del Correo Central de Lima de Ricardo Malachowsky, asimila la trama vial de la ciudad en un sistema de galeras cubiertas interiores, al igual que el Correo de Guayaquil, reales paseos urbanos de los estratos populares.
Los pabellones de exposiciones, nacionales e internacionales conformaron otro tema que se prestaba a interpretaciones libres y exhuberantes, debido a la competencia econmica y cultural que contrapona entre s! estados y naciones. El pabelln paulistano, diseado por Ramos de Azevedo en 1908 para la Exposicin Nacional Conmemorativa del Centenario de la Abertura de los Puertos en Ro de Janeiro, abandona la contencin volumtrica de la normativa clsica para componer un delirante conjunto de cpulas de diferente tamao, que le asemeja a las actuales estructuras inflables de Frei
-
14
Otto.
Algunas palabras deben dedicarse a la proliferacin de los palacetes de las viejas familias oligrquicas o de los recin llegados, que al amasar cuantiosas riquezas, se integran a la burguesa urbana local. El hbitat requerira un captulo particular, debido a la multiplicidad de tendencias, que se originan, no slo en los proyectos de los profesionales, sino en la mente de los usuarios. En realidad, aqu! comienzan los primeros ejemplos de arquitectura de participacin, ya que los propietarios, en sus viajes al exterior, a Europa o a Estados Unidos, intentaban apropiarse de los paradigmas representativos de la ostentacin de la riqueza: los extremos varan desde la C d'Oro, reproducida en el barrio Miramar por el arquitecto Rafael de Crdenas, o el espritu ldrico de la piscina pompeyana de la residencia Mendoza de Leonardo Morales en el Vedado, ambas en La Habana, hasta los castillos medievales - interpretacin verncula de los preceptos de Viollet-le-Duc - en el barrio Pacot de Puerto Prncipe en Hait. En el Continente, el exotismo era ms controlado, al recurrirse al clasicismo francs que en algunos casos era asumido de rebote, a travs de las interpretaciones de los millonarios norteamericanos. El palacio de los Campos Elseos de Matheus Haussler en San Pablo (1896); el palacio Errzuris de Ren Sergent y el Palacio Anchorena de Alejandro Christophersen, demuestran el peso de la cultura gala en el sistema de valores de la clase dominante.
Si bien el repertorio formal abarcaba la totalidad de los estilos histricos, con sus variaciones regionales y exticas, existen algunas constantes tipolgicas, que resultan generalizables en el Continente. En primer lugar, la progresiva "desurbanizacin" del edificio, al separarse de la calle y la compacidad de la trama por medio de verjas y amplios jardines. La clase dominante inicia as! un proceso de introversin del habitat, que luego se materializar en el alejamiento hacia la estructura dispersa de los suburbios. Algunos atributos monumentales, evidencian el carcter de status symbol econmico, y de individualizacin social de la vivienda: la presencia de la torre, caracterizacin de la existencia de la circulacin vertical, asume principalmente el valor de signo publicitario en el perfil de la ciudad. En el interior, la especializacin de los locales, y la valorizacin del espacio "pblico", jerarquizado por la escalera monumental y el generoso vestbulo, demuestran la importancia asumida por la vida social y los rituales que rigen las relaciones internas de los estratos ms adinerados de la poblacin.
Este universo no perdurar por largo tiempo. El ascenso de las clases medias, la crisis econmica mundial de 1929, el acelerado avance del desarrollo cientfico-tcnico, dejarn atrs la hegemona del repertorio clsico en el
-
15
contexto urbano. Sin embargo, an hoy, su presencia sigue vigente y debe ser conservado como parte de la memoria histrica de la sociedad y de la significacin asumida por una etapa formativa de la modernidad ambiental latinoamericana.