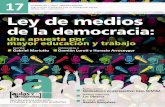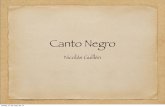Mujeres de negro / 1 - BVS Minsabvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1298_P-2000275.pdf · Mujeres de negro...
Transcript of Mujeres de negro / 1 - BVS Minsabvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1298_P-2000275.pdf · Mujeres de negro...
MUJERES DE NEGRO:
LA MUERTE MATERNAEN ZONAS
RURALES DEL PERÚ
Estudio de casos
MINISTERIO DE SALUD – PROYECTO 2000Lima - Perú 1999
PERÚ. MINISTERIO DE SALUD-PROYECTO 2000 Mujeres de negro: la muerte materna enzonas rurales del Perú. Estudio de casos. Lima.Ministerio de Salud - Proyecto 2000, 1999. 202 p.Hecho en depósito legal:15010599-3364
Ministerio de SaludDirección General de Salud de las PersonasAv. Salaverry Cdra 8 s/nTelf. 431-9824Lima,11, Perú
Elaborado para el Ministerio de Salud bajo contrato con el Proyecto 2000 por la PontificiaUniversidad Católica del Perú- Departamento de Ciencias Sociales.
Equipo de Investigación• Jeanine Anderson Ph.D. en Antropología (coordinadora)• Alejando Diez. Doctorado en Antropología.• Diego Dourojeanni. Candidato a maestría en Antropología.• Blanca Figueroa. Licenciada en Psicología.• Oscar Jiménez. Licenciado en Sociología.• Elsy Miní. Médica Cirujana.• Sandra Vallenas. Licenciada en Sociología
Equipos LocalesPuno: Vilma Vargas (coordinadora)Enfermera. Edgar Aguilar. Bachiller en EducaciónAyacucho / Apurímac / Huancavelica: Javier Torres (coordinador) Bachiller en Antropología.Efraín Palomino. Bachiller en Antropología. María Izarbe. LicenciadaAncash y Sierra de la Libertad: Marcela Rodríguez (coordinadora) Enfermera. Jorge Burmeister.Licenciado en Antropología. Zoila Pérez. Licenciada en Antropología.San Martín / Ucayali: Bety Laurel (coordinadora) Bachiller en Educación. Hipólito Bartra.Obstetra. Carmen Sheen (Ucayali) Trabajadora Social. Julio Zelada, Médico
Supervisión Técnica Proyecto 2000Lic. Flormarina Guardia A.
Corrección de estilo para esta ediciónSoc. Cristina Campos
Fotos/Proyecto 2000
Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de la agencia de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional USAID-Perú a través del contrato 527-0366-C-5049-00 suscrito conPathfinder International. USAID no comparte necesariamente las opiniones vertidas en el pre-sente texto.
Índice
Presentación 7
Introducción 9
Capítulo I : 11Marco teórico y metodológico
Capítulo II : 33Los entornos comunitarios
Capítulo III : 55Buscando las causas de las muertes :las autopsias verbales
Capítulo IV : 81Nueve crónicas de la muerte
Capítulo V : 141La salud: un problema entre otros
Capítulo VI : 159Los proveedores de servicios de salud
Capítulo VII : 175Conclusiones: las causas de lamuerte materna
Capítulo VIII : 195Recomendaciones
Bibliografía 201
Agradecimientos
Una investigación de la envergadura de esta, requiere de la concurrencia demuchos individuos e instituciones para que se lleve a cabo exitosamente. En elpresente caso hemos contado con la participación de numerosos colaboradores.En primer lugar están los miembros del Equipo Técnico del Proyecto 2000, enparticular Flormarina Guardia que fue nuestro principal enlace y asesora. Luegodebemos agradecer a los Directores de las Direcciones de Salud del MINSA enlas zonas de estudio, quienes dieron facilidades y siguieron con interés la evolu-ción del trabajo, queremos reconocer así mismo el apoyo de la Universidad Cató-lica y muy especialmente de la Jefa del Departamento de Ciencias Social, Cata-lina Romero. Silvia Sachum colaboró con excepcional eficiencia y entusiasmo enlos aspectos secretariales y administrativos coordinando con la oficina de adminis-tración de la Universidad para el soporte práctico necesario. Finalmente variasinstituciones locales apoyaron para que el trabajo se realizara fluidamente. Entreellas hay que destacar a Indes Trujillo, Prodemu en Tarapoto-San Martín y CIDIAGen Sihuas/Ancash, así como SER en Ayacucho y Arunkasa en Puno.Sobre todo debemos de expresar nuestro profundo agradecimiento a los miembrosde los equipos locales y muy especialmente a sus coordinadoras/es. Ellos saben elesfuerzo que pusieron para que la investigación cumpliera sus fines, saben lo quecostó a veces tocar temas dolorosos con los deudos de una mujer cuya vida fuecortada absurdamente. Con nosotros comparten la esperanza que el presente es-tudio pueda constituir un recuerdo digno de estas mujeres y un paso hacia laprevención de otras muertes similares.
Jeanine AndersonCoordinadora
E l Proyecto 2000 es un esfuerzo de cooperación entre los gobiernos del Perúy de los Estados Unidos de América, a través del Ministerio de Salud del
Perú ( MINSA) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EstadosUnidos (USAID). La meta del Proyecto es incrementar el uso de intervencio-nes eficaces para mejorar el estado de salud y nutrición de niños menores de 3años y de mujeres en edad fértil, concentrándose en doce ámbitos que corres-ponden a las Direcciones de Salud de Ayacucho, Andahuaylas, Huancavelica,Puno, Ancash, La Libertad, San Martín, Ucayali, Tacna, Moquegua, Ica yLima este.
Su principal objetivo es contribuir a la reducción de la mortalidad maternaperinatal e infantil en el Perú, cuyos índices, si bien han registrado un impor-tante descenso en la última década, aún continúan siendo un problema desalud pública de alta prioridad, especialmente en las zonas rurales.
Con esta finalidad el Proyecto 2000 conjuntamente con el MINSA havenido implementando una serie de estrategias orientadas a incrementar el acce-so de la población a los servicios prenatales y de parto institucional, a mejorarla calidad de los servicios prenatales de atención del parto normal, del reciénnacido y los servicios de salud infantil, mejorar el seguimiento y continuidad dela atención y la capacidad resolutiva de las urgencias obstétricas y perinatales.
El mejoramiento de la calidad de los servicios y el acceso de las usuariasrequiere del conocimiento a profundidad de las diversas expresiones culturales,percepciones y comportamientos de la población en torno a los procesos desalud reproductiva. Estas aproximaciones a los sujetos y sus contextos, permi-
Presentación
8 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
tirán diseñar intervenciones a nivel de los servicios de salud y de la comunidadadecuados socioculturalmente a sus expectativas y problemáticas locales
Con esta finalidad el Proyecto 2000 encargó al Departamento de CienciasSociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la ejecución de unestudio cualitativo sobre los Casos de Muerte Materna. El estudio centró suatención en las zonas rurales, con la finalidad de contextualizar e integrar enmarcos explicativos más amplios la información disponible en el ámbito de laestadística respecto a los casos de muerte materna, reportados y no reportados.Los resultados de este estudio aportan criterios claves para el diseño y ejecuciónde las estrategias de mejora de los servicios y de participación de la comunidadmediante las actividades de Información, Educación y Comunicación.
El Proyecto 2000 agradece de manera muy especial al equipomultidisciplinario, coordinado por la antropóloga Jeanine Anderson, quiendirigió el estudio, y a las instituciones participantes en su ejecución. A la Dra.Susan Brems, Jefa de la Oficina de Salud, Población y Nutrición de USAIDPerú, al Sr. Michael Jordan Jefe del Equipo de Asistencia Técnica del Proyecto2000 y a la Lic. Flormarina Guardia, encargada de la supervisión técnica delestudio. Nuestro agradecimiento especial al personal de las Direcciones deSalud, a las organizaciones de mujeres, promotoras, parteras y a los familiarescuya valiosa cooperación e información ha hecho posible el presente estudio.
Dr. Hugo Oblitas BaldárragoDirector Proyecto 2000
Mujeres de negro / 9
Introducción
L a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)es la entidad a través de la cual el gobierno norteamericano canaliza el
apoyo técnico y financiero que brinda al Perú. En el sector salud, este apoyose aboca a mejorar la salud de las poblaciones de alto riesgo. Por los datosproporcionados en numerosos estudios cuantitativos, sabemos que las poblacio-nes de mayor riesgo en muchas partes del Perú son las que habitan las zonasrurales y peri-urbanas del país, sobretodo las mujeres en edad reproductiva, losniños menores de 5 años y las poblaciones para quienes el castellano no es elprimer idioma.
Estas circunstancias dan lugar a un fenómeno preocupante en el sectorsalud – un alto índice de mortalidad materna. Se estima que por cada 100,000niños nacidos vivos, 265 mujeres peruanas pierden la vida por una causa rela-cionada con el embarazo, parto y/o puerperio, cifra que según estándares inter-nacionales es muy alta.
Frente a este gran desafío, autoridades y trabajadores del Ministerio deSalud, las organizaciones de mujeres y otros actores de la sociedad civil, asícomo la cooperación internacional, están intentando entender de una maneramás amplia y profunda el fenómeno de la mortalidad materna en el Perú. Estees un paso imprescindible para desarrollar estrategias sensibles a la realidad delas mujeres que puedan contribuir efectivamente a reducir el número de mu-jeres que mueren en el cumplimiento de su maternidad.
A nuestro parecer, este entendimiento más amplio y profundo tiene quetomar explícita cuenta de la perspectiva de la mujer rural indígena, especial-mente en cuanto a sus prácticas tradicionales en la atención del parto, así como
10 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
de las circunstancias específicas de muerte materna entre estas mujeresdesfavorecidas.
Con este propósito USAID, a través del Proyecto 2000, ha colaborado conel Ministerio de Salud y las instituciones mencionadas en la Presentación para eldesarrollo de dos investigaciones, una sobre las técnicas tradicionales de atencióndel parto y cuidados del recién nacido y otro sobre casos de muerte materna.
En estos estudios el enfoque ha sido cualitativo, esto quiere decir que losinstrumentos y herramientas para la recopilación y análisis de datos privilegianla observación participante, las entrevistas en profundidad con preguntas abier-tas y los grupos focales, más que encuestas o fuentes secundarias de datoscuantitativos. Un enfoque cualitativo permite que los investigadores adoptentemporalmente la perspectiva de la población estudiada, dejando de lado laóptica biomédica y partan de la realidad de la mujer rural indígena, lo cualenriquece y facilita el entendimiento de los datos.
El esfuerzo ha sido positivo. Los estudios han proporcionado una riquezade detalles sobre los dos temas y los equipos de investigación han sistematizadoesta riqueza de una manera que permite al lector entrar en el mundo de la mujerrural indígena, compartiendo su perspectiva o – en el caso de las muertesmaternas – la de sus sobrevivientes. Permite apreciar los servicios de salud desdeotra óptica. Apreciamos cómo las relaciones sociales, tanto entre la mujer y supareja, sus familiares y sus vecinos como entre la comunidad y los servicios desalud - influyen en las decisiones que se toman. Llegamos a entender cómo elsistema cultural, entendido como los patrones mentales que definen y guíannuestro comportamiento, subyacen en las acciones que se toman en el campode la salud materna. Y vemos cómo todo esto se articula con los servicios desalud, terminando muchas veces en la decisión de tener un parto domiciliarioy en algunas oportunidades, en una muerte materna.
Los estudios en sí no pueden efectuar cambios en los servicios. Pero si lasautoridades y trabajadores de salud dan la debida importancia a los resultadosde estos dos estudios, no pueden dejar de examinar la actual organización delos servicios a la luz de sus hallazgos. Un esfuerzo serio para reducir la morta-lidad materna no puede hacer menos.
Susan K. Brems. Ph.D.Jefa
Oficina de Salud, Población y NutriciónUSAID/Perú
Mujeres de negro / 11
E
CAPÍTULO I
Marco teórico y metodológico
l proceso de reproducción humana es un tema que preocupa a toda socie-dad. Se dedican muchos y variados recursos -culturales, religiosos, econó-
micos, sociales, rituales y mágicos- al esfuerzo de asegurar el éxito del mismo.Es evidente que lo que está en juego es la supervivencia misma de esa sociedad.
El embarazo, el momento del parto y las circunstancias en torno al puer-perio, son hechos centrales en la experiencia colectiva. La muerte de la mujero del producto del embarazo, y peor aún la muerte de ambos, representanrupturas intolerables del orden debido.
En el Perú, sin embargo, la muerte materna ocurre con frecuencia inexpli-cable e injustificable. La tasa de muerte materna es una de las más altas de laregión latinoamericana. Aún más preocupante es que, mientras otros índices desalud muestran mejoras continuas, la tasa de muerte materna permanece esta-ble o incluso sufre un ligero aumento.
Si bien los factores de riesgo biomédico son bastante conocidos, no sucedelo mismo con los antecedentes sociales y culturales de este fenómeno. Estosconstituyen el ámbito que recorre el presente estudio. El mismo se inspira enla idea que debemos ampliar nuestra mirada a un abanico mayor de potencialescausas de las emergencias obstétricas, a fin de plantear intervenciones capacesde reducir la morbimortalidad materna con la rapidez deseada.
La comprensión de la muerte materna y la elaboración de propuestas parasu reducción se tornan en retos particularmente desafiantes tratándose del Perúrural. Muchas de las zonas rurales del país contienen variantes culturales ylingüísticas que se apartan radicalmente de la cultura urbana y capitalina do-minante. Los pueblos y caseríos rurales enseñan las consecuencias de una larga
12 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
historia de desatención a nivel de la inversión en servicios básicos, infraestruc-tura y, en general, las bases del desarrollo económico. Para muchos propósitos,la línea divisoria de mayor importancia, y la que mejor capta las desigualdadesexistentes a nivel de oportunidades de vida, es la que separa las zonas ruralesde las ciudades.
Las zonas rurales del país, y especialmente las más pobres, presentan con-diciones que ponen en especial riesgo la vida de las mujeres durante el emba-razo, el parto y el puerperio. Estas condiciones operan con particular fuerzasobre las posibilidades de dar solución a las emergencias obstétricas. Podríapensarse que las emergencias obstétricas se presenten con similar frecuencia enlos ámbitos urbanos como rurales. La diferencia principal estribaría en la re-lativa dotación de medios y recursos para resolverlas, preservando la vida de lasmujeres y sus bebés.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se realizó encinco ámbitos del país donde se concentra la pobreza rural. Estos fueron: Puno(zona aymara), Ayacucho-Huancavelica-Andahuaylas, la sierra de La Liber-tad-Chavín, San Martín y Ucayali. Algunas características pueden ser especí-ficas de estas regiones, sin embargo, la mayor parte deben ser compartidas convastas extensiones del Perú rural.
El recorrido de un proyecto de investigación incluye una secuencia depasos, desde formular un modelo teórico preliminar, integrando los aportes deestudios y reflexiones de otros investigadores, hasta arribar, con el beneficio dela experiencia, a un modelo teórico más completo y ajustado. Luego, corres-ponde elaborar el diseño metodológico cuya aplicación permitirá la confronta-ción del modelo con la realidad. Es así que comenzamos nuestra exposicióndando cuenta de estos pasos iniciales, poniendo al alcance de los lectoresalgunos elementos que facilitarán la interpretación de la información que apor-ta el estudio.
1.1. OBJETIVOS E INSUMOS
1.1.1. Objetivos
Los objetivos centrales del presente estudio fueron :
Mujeres de negro / 13
! Ampliar nuestro conocimiento sobre las percepciones, actitudes y prác-ticas de los esposos o parejas, familiares, vecinos/as y amigos/as de lasdifuntas en relación con la mortalidad materna.
! Identificar los problemas para la búsqueda efectiva y oportuna de cuida-dos que contribuyan a la disminución de casos de muerte materna.
En base a la lectura de la bibliografía pertinente, interpretación de larealidad y formulación de hipótesis iniciales, se definieron una serie de objeti-vos específicos:
! Sopesar la importancia relativa de diversos factores contextuales (eco-nómicos, sociales, culturales) que podrían estar aumentando los riesgosde muerte materna en zonas rurales del país.Al igual que en el conocido modelo de Bongaarts sobre las causas defondo, intermedias y próximas que influyen en la aceptación de méto-dos de planificación familiar, identificar los factores de fondo, interme-dios y próximos que contribuyen (y «determinan» en algún grado) a lamuerte materna.
! Analizar, desde el punto de vista de los riesgos asociados al embarazo,parto y puerperio, las implicancias del valor que se asigna a las mujeresen distintas regiones, entornos socio-económicos, tradiciones culturalesy sistemas familiares en el Perú.Examinar cómo se expresa la valoración de la mujer y de lo femenino enlos cuidados que las mujeres reciben durante el embarazo, parto y puer-perio.
! Identificar, a nivel de las redes sociales que se tejen alrededor de las mu-jeres rurales, los factores que podrían ayudar a prevenir la muerte mater-na, ubicando las oportunidades de intervención para prever estos casos.
! Especificar el papel de los establecimientos de salud, como parte de unared interinstitucional de apoyo y ayuda a las mujeres y sus familias du-rante el embarazo, parto y puerperio.Esta red abarcaría no sólo a otros establecimientos, servicios y especialis-tas de salud (como parteras/os), sino a una serie de instituciones cuyosaportes serían de muy distinta naturaleza.
1.1.2. Insumos bibliográficos
La bibliografía existente -en términos generales, un conjunto de estudiosempíricos de la antropología, sociología y economía de la salud y la muerte-
14 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
permitió seleccionar aquellos aspectos del problema bajo investigación queparecían ser los más relevantes en el caso peruano. A continuación, se señalacuáles son algunos de los principales dilemas hallados en la literatura.
1.1.2.1. ¿Por qué morimos?
Una de las cuestiones que más ha inspirado la investigación antropológicaen torno a la muerte se refiere a cómo, en diferentes culturas humanas, sepercibe las causas de ésta. ¿Por qué morimos?, es decir, ¿por qué existe la muerteal final de la vida de cada uno de nosotros? Estas preguntas son respondidasde muy diversas maneras.
Los azandes de Africa oriental, por ejemplo, similares a muchos otros gru-pos no occidentales1 , consideran que ninguna muerte es natural. Si son ana-lizadas correctamente, todas tendrán una serie de causas de diferente índole,que van desde la acción de fuerzas sobrenaturales hasta las relaciones socialesentre los miembros del grupo y los sentimientos negativos que algunos podríanguardar en relación con la persona fallecida.
Para los azandes, aunque una caída, una enfermedad, un corte u otroaccidente obviamente contribuyen a la muerte en sí, tales acontecimientos“naturales” no bastan como explicación. ¿Por qué -dicen- precisamente esamujer tuvo que caerse exactamente en esa ocasión? ¿Por qué la enfermedadatacó justamente a ese hombre, en ese momento?
Los múltiples estudios inspirados en la línea de indagación abierta porEvans-Pritchard demuestran lo difícil que es, en las sociedades humanas, acep-tar la muerte de un miembro de la comunidad como una simple casualidad ocomo el resultado de un proceso biológico.
Los estudios sobre grupos nativos de la Amazonía peruana documentan elpredominio de explicaciones de la muerte que giran en torno a la brujería y elmal obrar de otras personas en contra del fallecido2 . En tales circunstancias -para impedir mayores estragos en el grupo social-, los presuntos culpables de
1 Evans-Pritchard, E.E. Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azade. Oxford Univ. Press,1937.
2 Hay varios ejemplos en el libro sobre testimonios de asháninkas y nomatsiguengas de la selva central,editado por Eduardo Fernández: Para que nuestra historia no se pierda, CIPA, 1986.
Mujeres de negro / 15
una muerte deben ser identificados a través de prácticas de adivinanza chamánica,y muchas veces deben ser castigados y aun eliminados.
1.1.2.2. Culto a los muertos
Los grupos humanos difieren notablemente en cuanto a lo que consideranuna buena muerte, una “muerte correcta” según sus parámetros culturales. Entodas las sociedades humanas, la muerte es objeto de rituales; inclusive, losentierros son los primeros indicios de existencia cultural entre nuestros remotosantepasados. Los muertos son honrados en todas las sociedades con una cere-monia que a la vez constituye un rito de separación del grupo social.
Con el ritual se señala la incorporación de los que se han ido al grupo delos antepasados y se marca su expulsión –con mayor o menor suavidad y cor-tesía- del mundo de los vivos3 . En muchas sociedades se cree que los muertosque vivieron mal o que guardan algún rencor frente a los sobrevivientes puedenvolver para vengarse, creando caos y peligro para los demás.
Harris4 , que ha realizado numerosos estudios entre los laymis, un grupoaymara boliviano, describe un conjunto de prácticas que los laymis realizanpara evitar que los malos espíritus permanezcan en el lugar luego de un deceso.Según esta autora, el ciclo de la muerte en esta etnia incluye varios ritos a cargode un curandero o chamán cuya función es ahuyentar a los malos espíritus quepudieran dañar al enfermo durante la agonía.
Producida una muerte en una comunidad laymi, es necesario avisar a losfamiliares rápidamente y reunir además una gran cantidad de hojas de coca, lasque servirán durante el velorio para proteger a los asistentes de espíritus malig-nos. El cadáver es lavado y vestido con cierta repugnancia y temor por hombresy mujeres mayores, que ya no están en edad reproductiva. Lo calzan consandalias para el viaje al mundo de los muertos. Se le provee de una alforja concomida, hojas de coca, algunos efectos personales y dinero, para que puedacomprar una casa al llegar a su destino.
3 Ver los trabajos recogidos por Maurice Bloch y Jonathan Parry en Death and the Regeneration ofLife, Cambridge Univ. Press, 1982.
4 Harris, Olivia. “The dead and the devils among the Bolivian Laymi”. En Bloch y Parry, Death andthe Regeneration of Life, Cambridge Univ. Press, 1982, pp. 45-73.
16 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Durante el velorio, al que asisten todos los familiares y los miembros de lacomunidad, se hacen libaciones a los dioses y espíritus con licor y coca y secomparte una comida rápida. El muerto debe ser velado como mínimo duranteuna noche. Luego, se puede proceder al entierro, que también está rodeado demúltiples actos rituales en los que participan tanto los familiares como losvecinos.
Grupos de varones transportan el cadáver, que se coloca en una frazadasostenida por palos, desde la casa hasta el lugar del entierro. Durante el trasladotienen que correr, ya que el muerto se resiste a su último viaje entre los vivos,y tratará de escaparse.
También se toman varias precauciones durante la secuencia de actos reali-zados para colocar el cadáver en su tumba, ya que -frustrado en su intento deeludir su destino- el difunto intentará atrapar a alguien de la concurrencia paraque lo acompañe en el viaje hasta la tierra de los muertos. Los más vulnerablesson las mujeres, los niños y los parientes cercanos en general.
En los ritos mortuorios de los laymis predominan los varones y las personasmayores de ambos sexos. Las mujeres en edad reproductiva deben mantenersea buen recaudo, ya que los muertos son la antítesis de los vivos.
Después del entierro, con escobas hechas de hierbas especiales, se barretoda la casa donde se produjo el deceso y se le rocía con el agua donde se cociólas hierbas. Todos los residuos deben arrojarse al río para que desaparezcan. Enlos meses y años posteriores, persistirán las medidas de precaución tendientesa asegurar que el muerto no tenga quejas de sus familiares y decida permanecerentre los muertos sin merodear por su viejo hogar.
Los entierros de los aymara laymis preservan numerosos elementos de losritos funerarios y las creencias que rodeaban la muerte en el antiguo Perú; ental sentido, dan fe del conservadurismo de la mayoría de culturas humanascuando se trata de algo tan importante como la muerte. Se sabe que losantiguos peruanos acostumbraban preservar el cuerpo de los muertos, especial-mente de los incas y otros personajes de alta jerarquía social. Momificados, losenterraban en lugares secos o dentro de estructuras de piedra como medida deprotección. Los muertos eran honrados con celebraciones especiales duranteel año, en las que a veces se sacaban a las momias, envueltas en largas y finastelas.
Antiguamente, como hoy en muchas zonas de la sierra sur, se considerabaimportante enterrar a los muertos cerca de sus chacras, ya que de ese modo se
Mujeres de negro / 17
garantizaba la fertilidad de las que una vez fueron sus tierras. Era importante,también, porque así se les permitía a los familiares sobrevivientes cumplir consus obligaciones de visitar las tumbas, vigilarlas y cuidarlas. Además, al comu-nicarse con sus antepasados, los quechuas y los aymaras podían aprovechar desu sabiduría y consejos para encauzar sus vidas y decisiones.
En los inicios de la colonia, el control sobre los muertos y los entierros fueuno de los puntos de ataque de los misioneros y sacerdotes católicos. Las momiasa veces eran quemadas y sus cenizas arrojadas a los ríos, para así desterrar lacostumbre de que fueran honradas como antepasados.
Las autoridades cristianas luchaban para que los entierros se realizaranentre los muros de las iglesias, a la usanza europea. Para los quechuas y aymaras,tal práctica privaba a los espíritus de los muertos de la libertad para desplazarsepor los campos que en vida trabajaron y que seguían cuidando.
La costumbre de conmemorar a los muertos se sigue practicando en el Perúen el Día de los Difuntos, fiesta anual sumamente importante para los pobla-dores de la sierra y para los migrantes de raíz andina en las ciudades. Quien seencuentre de visita en un pueblo o una ciudad andina el primer y segundo díade noviembre puede dar testimonio de la gran importancia de las reuniones degrupos familiares en los lugares donde se encuentran las tumbas de los parientesfallecidos, se llevan comidas y bebidas para ser compartidas entre los presentesy ofrecerlas, simbólicamente, a los que yacen bajo tierra. Se aprovecha laocasión para limpiar y pintar las tumbas y para colocarles flores.
Los ritos mortuorios pueden significar una inversión muy grande de recur-sos por parte de los deudos. En algunas sociedades nativas de Norteamérica,los parientes solían destruir los efectos personales del muerto, además de otrosobjetos tales como herramientas, pieles, artículos de cobre, piedras preciosas eincluso sacrificaban a los esclavos de un hombre de riqueza y prestigio.
En la sociedad tradicional hindú, se esperaba que la viuda se suicidara a lamuerte de su esposo, arrojándose al fuego, para acompañarlo en el otro mundo.En tales casos, el gasto, los elaborados y prolongados rituales, el derroche debienes, el esfuerzo desplegado y, donde ocurre, el sacrificio de otras vidas hu-manas, simbolizan el alto valor de la persona que se despide.
Simultáneamente con la despedida del muerto, el funeral es necesario parareafirmar los lazos entre los que se quedan. En los entierros una comunidadextensa de parientes, vecinos, socios e incluso anteriores rivales y enemigos, sereúne para dramatizar su relación con el finado y exteriorizar sus buenos deseos
18 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
para su destino posterior a la muerte, así como para el futuro de los descendien-tes y deudos.
El entierro puede servir de ocasión para repartir algunas obligaciones quedeja el fallecido; por ejemplo, la de criar y mantener a los hijos que han que-dado huérfanos. Generalmente, hay una distribución de los bienes que deja enherencia, sean pocos e insignificantes o de gran valor. En este último caso, elhacerse presente puede constituirse en una condición necesaria para que undeudo se haga acreedor a algo.
1.1.2.3. La muerte materna
Aun cuando se trata de un hecho de por sí dramático -como lo es todamuerte de una persona- la de una mujer durante el embarazo, en el parto, o enla etapa inmediatamente posterior, está llena de significado y con frecuencia deterror. Se le considera indebida por cuanto alude a situaciones inusuales, pro-blemáticas y fallidas. Esto no niega que la muerte en tales circunstancias hayasido un hecho relativamente común en todas las sociedades humanas, ni quelo siga siendo en muchas de ellas.
La literatura etnográfica ofrece abundante evidencia acerca de la percep-ción que tienen múltiples grupos culturales sobre los peligros del embarazo y elparto para la mujer, y sobre los temores que rodean estos acontecimientos encontextos donde los recursos culturales y médicos disponibles pueden no sersuficientes para afrontar partos difíciles y secuelas donde la madre y el niño seencuentren relativamente indefensos.
Un autor5 sostiene que, en las culturas tribales como las de los gruposnativos de Norteamérica, toda la etapa reproductiva -desde la menarquia hastala menopausia- coloca a la mujer en un estado que se define culturalmentecomo liminal: entre la vida y la muerte. Numerosas sociedades no occidentalesanticipan la posibilidad de muerte durante la gestación y el parto, a través delestablecimiento de normas que estipulan la prioridad que se debe dar ya sea ala vida de la madre o a la de su bebé.
5 Powers, M.N. “Menstruation and reproduction: an Ogalala case”. Signs: Journal of Women inCulture and Society, 6 (1980), pp. 54-65.
Mujeres de negro / 19
Si la reproducción humana es vista como asociada a cierto peligro, almismo tiempo que como un acontecimiento de importancia central en la per-petuación de las sociedades, es común que el embarazo, parto y puerperio seanrodeados de cuidados excepcionales para asegurar un feliz término. Lo que seentiende como un dichoso final trae implícitas dos condiciones. Una es lacreación de un nuevo ser humano capaz de sobrevivir; la otra, una madrerecuperada y devuelta a su lugar en la sociedad, desde donde pueda cumplir suparte en la crianza del nuevo ser e incluso tener otro hijo en su debido momen-to.
Los cuidados especiales que se le brindan a la madre en tales circunstanciasson tanto simbólicos y sociales, como materiales. La mujer embarazada puedeser objeto de honores. Con frecuencia, se le alivia de su carga normal de trabajoe incluso se le exime totalmente de sus obligaciones económicas. En muchasculturas, se acostumbra darle una mejor comida, concediéndosele algunos de-seos que normalmente no serían tomados en cuenta.
En determinadas zonas de la Amazonía peruana, la fuerza de estas costum-bres es tal que por extensión se trasladan a los varones. Así, a través de lo quese conoce como la cuvada, el padre biológico y/o social de la criatura por nacertambién disfruta de atenciones y privilegios especiales.
Los cuidados que se prestan a la mujer embarazada o a la madre de unrecién nacido suelen ser mayores y mejores en los casos que, por algún motivo,se les considera particularmente importantes o valiosas. Esta regla se manifiestaen la sociedad urbana si comparamos la vivencia del embarazo, parto y puer-perio entre mujeres de estratos socioeconómicos pudientes con las de sectoresbarriales o populares.
Aquí también la bibliografía antropológica nos ilustra acerca de las formasen que diferentes mujeres de distinta condición son atendidas en sociedadesagrarias y preindustriales y también en comunidades pobres urbanas (ver, porejemplo, el interesante análisis de Kitzinger6 sobre el parto en diferentes áreasde Jamaica). Cosminsky, cuando escribe refiriéndose a mujeres guatemaltecas,indica que el número de días de descanso puerperal de cada mujer “varía de
6 Kitzinger, S. “The social context of birth: some comparisons between childbirth in Jamaica andBritain”. En: MacCormack, Carol P. (compiladora), Ethnography of Fertility and Birth, AcademicPress, 1982, pp. 181-204.
20 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
acuerdo a su condición física y nutricional, al número de parientes femeninas con lasque cuenta para ayudarle, y a su status socioeconómico”7 .
La “importancia” o el “valor” de una mujer para su grupo familiar y localdepende de muchos factores. Algunas de ellas ocupan un lugar central en elsistema de parentesco, por ejemplo, cuando sirven de vínculo entre dos ramasdiferentes. En el otro extremo está la madre soltera, que puede ser menospre-ciada y vulnerable al carecer de ese “otro lado” de la red de parentesco (elpaterno) para darle apoyo político y material.
Hay mujeres que son particularmente productivas o visibles como actoreseconómicos. Es el caso, por ejemplo, de las que poseen bienes y propiedadesa título personal, y que pueden incluso pagar por sus cuidados o premiar afamiliares y allegados por atenciones especiales. También pueden ser especial-mente valoradas, y especialmente bien cuidadas durante la etapa de la repro-ducción, las mujeres que pertenecen a segmentos prestigiosos o poderosos deuna determinada comunidad local.
1.1.2.4. Las redes sociales y la salud
Desde tiempo atrás se reconoce la importancia de las redes personales enlos procesos de salud y enfermedad8 . Las investigaciones establecen el valor dela red egocéntrica (el conjunto de personas se agrupan alrededor de un ego enrelaciones directas de confianza, ayuda práctica y apoyo emocional) comofuente de información y consejos sobre la salud.
Las decisiones relativas a las diferentes opciones de tratamiento suelenprocesarse en forma grupal dentro de tales redes. Además, las mismas estáncompuestas por personas vinculadas por lazos de parentesco, vecindad y amis-tad, y en ellas se aplican y refuerzan las normas, los valores, las creencias y lossistemas simbólicos enlazados con todos los hechos significativos para un de-terminado grupo cultural.
7 S. Cosminsky. “Childbirth and change: a Guatemalan study”. En: MacCormack, Carol P. (compiladora),Ethnography of Fertility and Birth. Academic Press, 1982, pp. 205-229.
8 La literatura al respecto es vasta. Se publican con regularidad estudios empíricos sobre el tema en larevista de los analistas de redes Social Networks; por ejemplo, “Health and social support networks: acase for improving interpersonal communication”, Vol. 5, No. 1 (marzo 1983), pp. 71-88.
Mujeres de negro / 21
En la literatura sobre redes sociales y salud abundan especialmente ideas yconceptos sobre los fenómenos de salud mental (como serían las “ganas devivir” en personas ancianas o deprimidas) que pueden relacionarse con lamorbilidad y la muerte. El aislamiento de un individuo, una unidad domésticao un grupo familiar respecto a las redes locales puede significar no sólo unmenor acceso a los recursos que éstas ofrecen, sino también una intensificaciónde sentimientos tales como poca autonomía, poca decisión propia sobre loshechos de la vida o la muerte y, en fin, una actitud pasiva frente a amenazascomo el riesgo de un aborto o un mal parto. En este punto hay un encuentroentre variables sociales y psicológicas.
El comentado estudio de Scheper-Hughes9 , realizado en el nordeste deBrasil, nos sensibiliza respecto a este tipo de fenómenos. Esta autora sostieneque los pobres del nordeste brasileño reconocen determinadas señales a travésde las cuales los lactantes y niños muy pequeños comunican si “quieren vivir”o no. Algunos niños son llamados a sacrificarse a fin de que los recursosfamiliares alcancen para todos sus hermanos. Así, los hechos que rodean lamuerte en un contexto de pobreza extrema se encuentran refrendados por unsistema de creencias culturales que la explica, al mismo tiempo que facilita lareconciliación de los adultos con aquellos aspectos de la muerte que escapana su control.
Para la preservación de la salud, es necesario no solamente que los indivi-duos estén integrados en redes sociales que los rodean de personas que lestransmiten consejos, ayudas y ganas de vivir. Las redes personales deben daralcance a especialistas y -en el mundo moderno- servicios de salud que aportancapacidades técnicas que sobrepasan las competencias de los allegados. Másaún, es también necesario que existan redes y vínculos entre los servicios desalud y entre éstos y otras instituciones.
Ochoa y Oregón10 exploran este problema en comunidades rurales deHuancavelica. Estos autores constatan que, por un lado, la población tienedificultad para entender claramente cuál es la misión de los diferentes progra-mas, proyectos y servicios que existen en el medio y cuáles son sus derechos y
9 Scheper-Hughes, Nancy. Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Univ.of California Press, 1992.
10 Ochoa Rivero, Silvia y Ramiro Oregón Tovar. Redes de soporte familiar y comunal en apoyo a lacrianza del niño en comunidades de Huancavelica, Ministerio de Educación del Perú, 1997.
22 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
obligaciones cuando recurren a ellos. Por otro lado, existe una escasa coordi-nación entre estos programas, proyectos y servicios.
Huancavelica ha servido de ámbito para dos estudios recientes sobre lacompenetración de los sistemas de salud, oficial y tradicional, con la poblaciónusuaria o usuaria potencial. Uno de ellos fue auspiciado por Médicos sin Fron-teras11 y el otro se realizó en el marco del proyecto INOPAL III12 . Ambos danconstancia de problemas de incomprensión e incomunicación entre los pro-veedores de salud y la población. Además, se advierten comportamientos bas-tante difundidos de mezclar eclécticamente las terapias asociadas a uno y otrosistema y la fuerte creencia de la población en métodos que han demostrado seradecuados a lo largo de su experiencia.
1.1.2.5 La sierra y la selva: particularidades
Las zonas rurales de la sierra y la selva peruanas tienen diferencias marcadasque resaltan en la literatura y que son particularmente relevantes a nuestrotema. En el caso de la sierra, se ha estudiado exhaustivamente la racionalidadde la economía campesina. En el caso de la selva, hay una bibliografía incipien-te pero sumamente importante que levanta la situación de las mujeres, especial-mente en procesos de cambio y turbulencia. Aquí sólo podemos hacer unarápida reseña de algunos de los aportes de estas líneas de indagación.
Un excelente estudio sobre la lógica que emplean las familias campesinasal distribuir sus escasos recursos es el que realizara Leurssen en el pueblo deÑuñoa (Puno)13 . La autora analiza la asignación de recursos de diferenteíndole a las demandas de la vida cotidiana, la inversión en el futuro (escolari-dad para los hijos) y la resolución de problemas de salud y analiza, además, losprocesos de decisión sobre gastos relacionados con la salud de diversos miem-bros de la familia. Los campesinos asumen que todo tratamiento, sea en los
11 Mendoza Canales, Gledy. El manejo de la salud en los sistemas médicos tradicional y profesional enlas provincias de Acobamba y Angaraes, departamento de Huancavelica, Médicos sin Fronteras,1997.
12 Altobelli, Laura y Federico León. Cambio en las percepciones de la comunidad sobre los servicios desalud reproductiva y reducción de la necesidad insatisfecha de estos servicios en la sierra del Perú,INOPAL III / Consejo de Población, 1998.
13 Leurssen, J. Susan. “Illness and household reproduction in a highly monetized rural economy. A casefrom the Southern Peruvian Highlands”, Journal of Anthropological Research, Vol, 49, pp. 255-81,1993.
Mujeres de negro / 23
establecimientos de salud o mediante curanderos y otros especialistas comuna-les, tendrá un costo monetario.
Los ingresos y bienes deben servir primordialmente para asegurar la con-tinuidad de la unidad doméstica. Las implicancias de este principio varían deacuerdo al estrato socioeconómico al que se pertenece. Frente a muchos pro-blemas de salud, los campesinos más pobres no ven otra salida que la muerteinevitable. Entretanto, las familias del estrato de mayores ingresos acuden a losservicios de salud y compran medicamentos.
Las enfermedades que comprometen la capacidad para trabajar de algúnintegrante del hogar son las primeras que se atienden, siempre bajo la lógica deproteger la sobrevivencia del conjunto. Uno de los patrones de comportamien-to que la autora identifica es “tratar a medias”: se cumple con una parte de laterapia hasta el momento que la vida o la capacidad laboral del familiar parecenhaber superado el riesgo. Eso puede conducir a truncar lo que el sistema desalud considera un tratamiento completo.
El resultado de la aplicación de estos principios y lógicas es el predominioentre los residentes de Ñuñoa de estados de salud y nutrición inferiores, que sevuelven prácticamente crónicos. Irónicamente, la actitud de esta poblaciónfrente al cuidado de la salud termina negando el fin más buscado por ellosmismos –el florecimiento de la empresa agropecuaria familiar- debido a la formacomo queda mermada su capacidad para el trabajo fuerte y sostenido.
En lo que respecta a la región selvática, un problema persistente son lasuniones y los embarazos precoces. Dradi14 ha escrito sobre el tema en un gruponativo y Anderson15 ha hecho una extensa revisión bibliográfica. Los regíme-nes reproductivos de la población selvática alientan la procreación de muchoshijos, al mismo tiempo que se manejan conocimientos sobre una serie de plan-tas con supuestas propiedades anticonceptivas.
La selva es también una zona de procesos rápidos de cambio socioeconómicoy aculturación de los grupos nativos. Las mujeres de estos grupos, que suelen serllevadas a las ciudades para trabajar como domésticas, viven en situación degran vulnerabilidad.
14 Dradi, María Pía. La mujer chayahuita. ¿Un destino de marginación?, Fundación Friedrich Ebert,1987.
15 Anderson, Jeanine. Desde niñas: género y postergación en el Perú, UNICEF/Consorcio Mujer, 1993.
24 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Los temas señalados cubren una gran variedad de problemáticas, que vandesde el significado y la forma de la muerte, hasta la institucionalidad delsistema de salud que procura prevenirla. En el medio están los estudios queanalizan la situación de las mujeres como grupo genérico y como el foco de losprocesos de embarazo, parto y puerperio.
1.2. EL MODELO TEÓRICO
El modelo conceptual que se adoptó inicialmente para esta investigacióncontemplaba un conjunto relativamente pequeño de factores, en el ámbitosocial y cultural, que influirían sobre la muerte materna en las zonas rurales.(Gráfico 1).
La acumulación de evidencia obtenida durante el estudio obligó a revisarel modelo conceptual inicial y a ampliar los factores explicativos de la muertematerna. (Gráfico 2).
1.2.1. Las predicciones del modelo
Un modelo teórico cumple la función de señalar las hipótesis básicas queguiarán una determinada investigación. En el presente caso, el modelo debíaser capaz de predecir los condicionantes y antecedentes socioeconómicos yculturales que crean un escenario propicio para que acontezca la muerte ma-terna. Según este modelo, los factores de riesgo en el terreno social yantropológico se suman a los pertenecientes al campo biomédico, que estánbien definidos para el caso peruano:
! la alta paridad de la mujer,! la marcada juventud (menores de 20 años) o la edad avanzada (mayores
de 35),! intervalo intergenésico de menos de 2 y más de 4 años,! antecedentes de partos difíciles.
Algunos de los factores de riesgo indirecto, predominantes en nuestropaís, son la hipertensión, la anemia, la desnutrición, la malaria, la tuberculosisy condiciones similares.
El modelo teórico que se empleó para esta investigación predice que lamuerte materna será más probable toda vez que se cumpla una o más de lassiguientes condiciones:
Mujeres de negro / 25
Incl
uida
la
deci
siòn
de
prov
ocar
un
abor
to,
lano
asi
sten
cia
a co
ntro
les
pren
atal
es,
la c
arga
exce
siva
de
trab
ajo
GR
ÁFI
CO
1P
RE
VE
NC
IÓN
/SO
LU
CIÓ
N RIE
SGO
S/C
RIS
IS E
NEL
EPP
Red
es s
ocia
les
de l
a m
ujer
más
all
áde
la
fam
ilia
apo
rtan
: co
nsej
os,
apoy
o em
ocio
nal
serv
icio
s y
favo
res,
rec
urso
s m
ater
iale
s.
R
espu
esta
ade
cuad
a fr
ente
a u
nacr
isis o
btét
rica
Cui
dado
de
calid
ad d
uran
te e
lEP
P
acce
so a
recu
rsos
fam
iliar
es
Valo
raci
ón d
ela
muj
er p
orel
esp
oso/
com
pañe
ro y
fam
iliar
es d
irect
os (p
adre
s,su
egro
s, et
c).
Rec
urso
sre
leva
ntes
a ni
vel d
ela
com
unid
adlo
cal
Com
unic
acio
nes
Din
ero
Prés
tam
os
Med
ios d
eTr
ansp
orte
Med
ios
mas
ivos
de
com
unic
ació
n
Prog
ram
asIn
stitu
cion
ales
Serv
icio
s de
salu
d
Con
ocim
ient
os
26 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Rec
urso
sre
leva
ntes
a ni
vel
dela
com
uni-
dad
loca
l
Com
uni-
caci
ones
Din
ero
Pré
stam
os
Med
ios
detr
ansp
orte
Med
ios
mas
ivos
de
com
unic
ca-
ción
Pro
gram
asIn
stit
ucio
-na
les
Ser
vici
osde
sal
ud
Con
oci-
mie
ntos
GR
ÁFI
CO
2
Val
orac
ión
de l
am
ujer
por
el
espo
so y
fam
iliar
es
Acc
eso
are
curs
osfa
mili
ares
Em
bara
zoV
ergo
nzoz
o
Cui
dado
s de
cali
dad
dura
nte
elE
PP
No
se p
uede
acce
der
a di
nero
No
se q
uier
e ce
der
el c
ontr
ol s
obre
pote
ncia
l ca
dave
r
Red
es s
ocia
les
dela
muj
er m
ás a
lláde
la f
amili
a
Res
pues
ta a
decu
ada
fren
te a
cri
sis
obst
étri
ca
Dis
crep
anci
a en
est
rate
gia
de s
oluc
ión.
Aus
enci
a de
rec
urso
s
Est
able
cim
inet
o de
salu
d: c
onvo
cado
muy
tard
e. E
rror
/ins
egur
idad
Inde
ci-
sión
,fa
lta d
em
édio
s
MU
ERTE
MAT
ER
NA
Pro
tecc
ión
rota
Solu
ción
neg
ada,
dem
asia
dota
rdía
o f
allid
a
Mujeres de negro / 27
A nivel de la comunidad de residencia de la mujer:! dificultades de acceso (falta de caminos, río navegable),! escasez de recursos pertinentes (dinero, información, conocimientos),! escaso desarrollo de instituciones y proyectos,! escasa interconexión entre las instituciones existentes, con lo cual cual-
quier establecimiento o programa de salud del lugar no se vinculará a untejido institucional que lo refuerce y lo respalde.
A nivel de la organización social local :! diferencias notables de situación social y económica que interfieren con
los mecanismos de ayuda mutua,! familia de la mujer perteneciente al sector más pobre y menos considera-
do de la comunidad,! familia de la mujer carente de vínculos con individuos o familias con
poder de decisión y recursos,! familia de la mujer pequeña (varios de sus miembros han migrado a otros
lugares, ella es de otro pueblo).A nivel de la familia y la unidad doméstica de la mujer :! mujer poco valorada por el marido, por los parientes políticos, por su
propia familia y/o por los otros miembros del hogar,! mujer con carga laboral muy fuerte en la economía familiar,! mujer que cuenta con poca ayuda para las tareas domésticas.Los factores considerados tienen que ver esencialmente con los recursos
disponibles en el entorno y con la capacidad del grupo de personas cercanas ala mujer para organizarse como un equipo eficiente, que toma y ejecuta lasdecisiones necesarias para salvarle la vida y, en el mejor de los casos, salvar ladel bebé. Esto es lo que, según nuestro modelo, marca la diferencia entre unasituación de peligro que se logra solucionar y otra que degenera rápidamentehacia la muerte
Todos estos factores, confluyendo con los de riesgo biomédico, actúan enconjunto y en procesos muy dinámicos. La investigación debe dar cuenta delos patrones de concatenación y de interacción de los múltiples elementoscontribuyentes en las situaciones de riesgo y muerte.
28 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
1.3. El MARCO METODOLÓGICO
1.3.1. Estrategia básica: la investigación cualitativa
La investigación cualitativa representa una estrategia metodológica espe-cialmente adecuada cuando el problema bajo estudio es complejo ymultidimensional y cuando existen pocos trabajos previos que hayan estable-cido un mapa del terreno a recorrer. Permite explorar diversas posibilidades ylograr una primera aproximación al fenómeno de interés. Para eso, apela sobretodo a la visión de los propios actores y a los significados que para ellos tieneel problema bajo estudio.
Otra de las bondades de la investigación cualitativa que resulta particular-mente relevante en el presente caso, es su potencial para procurar la máximaconfiabilidad de la información que se obtiene, aun a costa de la aparenteprecisión y capacidad de predicción de la investigación cuantitativa. Las di-ferencias culturales que contraponen las zonas rurales de interés con el resto delpaís comprometen seriamente la posibilidad de comunicación libre y sinceraentre la población y los profesionales y promotores urbanos. Usando métodosconvencionales de investigación, se corren serios riesgos de error en cualquieresfuerzo por conocer la realidad.
Estos son algunos de los argumentos en favor de la estrategia metodológicaadoptada para el presente estudio. Sin embargo, es necesario reconocer loslímites de las técnicas cualitativas. Estas no permiten establecer correlacionesentre variables, ni asignar números y niveles de significación estadística a dis-tintos grados de asociación entre dos o más fenómenos. El análisis requiere larevisión minuciosa de textos primarios -lo que las personas dicen de sí mismas-y la confrontación entre evidencias obtenidas de diversas fuentes.
La fuerza de las conclusiones dependerá esencialmente de la acumulaciónde pruebas parciales. Así, si apuntan en una misma dirección los resultados deentrevistas abiertas, el sentir colectivo expresado en los grupos focales, lasobservaciones de quienes visitaron el lugar y los informes de individuos cono-cedores del mismo, tendremos poderosos motivos para aceptar un hallazgocomo verdadero.
1.3.1.1. La recopilación, procesamiento y análisis de la información
El trabajo de campo para la presente investigación se realizó entre los mesesde octubre de 1997 y enero de 1998, y tuvo tres fases:
Mujeres de negro / 29
1) La selección de casos de muerte materna ocurridas en los últimos 12meses (para reducir los problemas de pérdida de la memoria).
2) La reconstrucción de las autopsias verbales mediante entrevistas perso-nales a una red de actores que estuvieron cerca de la muerte acaecida yparticiparon en la secuencia de sucesos que condujeron a la misma.
3) Los estudios de comunidades desde las cuales se pudiera observar el fun-cionamiento del sistema local de salud. Se quiso contar con la posibili-dad de analizar los sistemas de referencia-contrarreferencia, derivacióny resolución de emergencias, no sólo a nivel de los establecimientos desalud, sino de las diversas instituciones que pudieran aportar recursoscríticos.
En la investigación se utilizaron básicamente dos técnicas :
! autopsias verbales! estudio de los entornos comunitarios.
El procesamiento de la información fue una tarea compartida entre losequipos locales y el de Lima.
El análisis de la información planteó requerimientos muy diferentes enrelación con las autopsias verbales y los estudios de localidades. Para ambos,se utilizaron diversas técnicas.
1.3.1.2. Las autopsias verbales
Las autopsias de casos de muerte materna se hicieron a través de entre-vistas semi-estructuradas al grupo de personas que estuvieron cerca a la falle-cida.
Existieron algunas dificultades en la reconstrucción de autopsias verbalesen la zona de Ayacucho-Huancavelica-Andahuaylas. El rastreo de casos sehizo en Andahuaylas (las comunidades que rodean la ciudad de Andahuaylas)y en Huancavelica (la parte colindante con Ayacucho), además del norte deldepartamento de Ayacucho. Sin embargo, en toda esta zona la resistencia a darinformación sobre casos de muerte fue marcada, sin duda por razones vincula-das con la reciente historia de violencia.
Las autopsias verbales que se llegaron a elaborar fueron 30 :! 7 en Puno,! 4 en Ayacucho,! 4 en La Libertad,
30 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
! 4 en Chavín,! 6 en San Martín,! 5 en Ucayali.
Debe señalarse que en Puno el estudio se limitó a la zona aymara bajo elsupuesto que la región quechua tendría bastante parecido con otras de la sierrasur. En la distribución de los casos se procuró también que la selva estuviese másrepresentada, por la relativa escasez de información sobre la zona, frente a loque se conoce de la sierra andina.
Es importante tener en cuenta que las 30 autopsias verbales no constituyenuna muestra representativa del universo de muertes maternas durante el año1997, en las zonas donde se realizó el estudio. Esto se debe a la forma en quefueron ubicadas y al propósito de analizar en detalle las causas, los antecedentesy las percepciones de la muerte materna, antes que su epidemiología.
A partir de la información de las entrevistas (de tres a diez por caso), decada autopsia se generaron los siguientes documentos :
! una hoja de resumen (“narración de los hechos”),! gráficos de las redes sociales de las mujeres: en la vida cotidiana, el “gru-
po terapéutico” que acompañó el embarazo, durante la crisis y en lasituación posterior a la muerte,
! un cuadro con la secuencia de las alternativas consideradas, las decisio-nes adoptadas y las personas que las tomaban,
! un análisis de los aspectos emocionales presentes en los vínculos socialesde las mujeres,
! una lista de todos los recursos pertinentes al caso,! el análisis biomédico del mismo.
La técnica de la autopsia verbal permite confrontar distintas versiones deun mismo proceso, a partir de lo narrado por diferentes personas que a su vezse relacionan desde ángulos distintos con la difunta. Aparecen en los relatosdiferencias notorias a nivel de detalles, sobre todo los relacionados con losmovimientos de los informantes mientras cumplían diferentes tareas de apoyo.Evidentemente, quienes participaron en el drama que rodeó a la muerte vivie-ron distintas experiencias.
Sin embargo, al referirse a los sucesos principales, las discrepancias fueronmenores de las esperadas. Eso refleja en parte cómo se vive el proceso del duelo.
Mujeres de negro / 31
En los días y semanas después de la muerte, las personas cercanas hablan entresí y llegan a una interpretación “oficial” y consensual del hecho.
No obstante, en algunos casos encontramos discrepancias importantes enlas narraciones de las muertes, aun varios meses después del hecho. Cuandoésto ocurre, lo usual es que los familiares se ubican en un lado y los proveedoresde salud en el otro. Por lo general, los proveedores no participan del dueloluego de una muerte materna sucedida en su jurisdicción. Rara vez asisten alos velorios y entierros (acontecimientos muy importantes en una comunidadpequeña) .
No hay mecanismos que propicien contactos posteriores entre el personalde salud y los allegados de la difunta a fin de despejar sus preocupaciones y ala vez educar a la comunidad sobre maneras de prevenir muertes similares. Lafalta de cierre resulta preocupante. Sugiere que no se llegan a sanar las heridas,ni se aclaran las dudas sobre la actuación del establecimiento, la del personalde salud y la de los familiares.
1.3.1.3. Los entornos comunitarios
Nuestro supuesto fue que existen factores del entorno que aumentan oreducen los riesgos de la muerte materna. Para establecer cuáles son estosfactores y evaluar su importancia relativa, se aplicaron algunas técnicas dediagnóstico rápido en diez comunidades de las zonas bajo estudio.
En el siguiente cuadro se observan las técnicas de investigación y fuentesde información empleados para el estudio de los entornos comunitarios :
TÉCNICA FUENTE
Grupos focales -Mujeres adultas (30-35 años)-Hombres adultos-Jóvenes hombres y mujeres
Entrevistas aInformantes claves -Alcalde o Gobernador
-Director de colegio-Especialistas en salud del sistema oficial y tradicional-Otros actores comunitarios
Observación-Conversaciones informales
Mujeres de negro / 33
CAPÍTULO II
Los entornos comunitarios
os hechos ligados a la reproducción y, en las situaciones que aquí nosconciernen, las emergencias obstétricas, tienen lugar en ambientes con-
cretos y específicos. Dichos entornos influyen sobre la probabilidad de queocurran diversos percances durante el embarazo, el parto y el puerperio.
La diferencia urbano-rural marca una distinción fundamental para efectosde explicar muchos fenómenos en el Perú, entre ellos la situación de salud y losriesgos de enfermedad y muerte. El problema es establecer exactamente qué dela condición rural es determinante para el tema que se investiga. ¿Cuáles sonlos aspectos en cuanto a ubicación, forma de vida en los poblados rurales,cultura de sus habitantes, o vinculación con el resto del país, que aumentan losriesgos en el embarazo, parto y puerperio, frente a los peligros que se afrontaríanen las zonas urbanas del Perú?
El estudio plantea respuestas a estas preguntas a partir de informaciónproveniente de dos fuentes:
! Diagnósticos rápidos de nueve localidades seleccionadas que reflejan lasituación típica o común de las zonas rurales. Este conocimiento nospermite hacer inferencias acerca de la capacidad de las comunidadesrurales de proteger la salud de sus pobladores y, llegado el caso, solucio-nar emergencias obstétricas.
! Los datos obtenidos al reconstruir las autopsias verbales, que se refierena poblados y entornos donde ocurrieron casos de muerte materna. Estosdatos señalan las combinaciones particulares de circunstancias y ausen-cias de recursos que contribuyeron a la muerte.
L
34 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Para seleccionar las localidades para el diagnóstico rápido, se priorizaroncuatro aspectos:
! Altos índices de pobreza.! Jerarquía política. La mayor parte de las localidades son cabeceras de
distrito.! Que la población distrital oscilara entre 2,000 y 5,000 habitantes.! Presencia y jerarquía de un establecimiento de salud. La mayoría cuenta
con un centro de salud y sólo dos con puestos de salud.
Las nueve localidades seleccionadas fueron :
LOCALIDADES SELECCIONADAS
Sin haberlo buscado, sino como una consecuencia inesperada del desarro-llo del trabajo de campo, obtuvimos autopsias verbales de una o más muertesmaternas en el entorno de seis de las nueve localidades :
! Conima! Vischongo! Mache! Sihuas! San Miguel del Río Mayo! AguaytíaA partir del estudio de las diferentes localidades y de las circunstancias de
los casos de muerte que parecen relacionarse con la situación de cada lugar, sehace posible visualizar los recursos que influyen en la probabilidad de la muertedurante el embarazo, parto y puerperio. Este es el tema central del presentecapítulo.
DEPARTAMENTO
PUNO
AYACUCHO
SIERRA DE LALIBERTAD- CHAVÍNSAN MARTÍN
UCAYALI
PROVINCIA
MohoChucuitoVilcashuamánHuantaSihuasOtuzcoSan MartínLamasPadre Abad
LOCALIDAD
ConimaQueluyo-ArconamaVischongoSan José de SecceAcobambaMacheSauceSan Miguel del Río MayoAguaytía
Mujeres de negro / 35
2.1. LOS RECURSOS RELEVANTES EN LOS ENTORNOSLOCALES
Al examinar los recursos disponibles en las localidades rurales, “pobres” pordefinición, hay que tener especial cuidado de asegurar que se está tomando encuenta toda la gama de recursos que podrían llegar a ser relevantes en lassituaciones que nos interesan. Frente a la tendencia usual de imaginar a lascomunidades rurales como homogéneamente desprovistas y desamparadas, esnecesario abrirse a la posibilidad de que puedan haber recursos críticos “escon-didos” o recursos ubicados en entornos más amplios a los que se puede accedermediante redes sociales o vínculos oficiales.
Algunos recursos -carreteras, teléfono, dinero, fármacos- son concretos ypalpables. Otros son invisibles, como la capacidad de concertación de unacomunidad local, las obligaciones de ayuda mutua entre las personas, las redesde comunicación informal y la tradición de colaboración entre las institucionespresentes en la zona. Nuestro registro de recursos relevantes considera elemen-tos de ambos tipos a nivel de las unidades domésticas, la comunidad y susinstituciones, y el sistema de salud.
Recursos a nivel de la unidad doméstica :! Animales, tierra, productos agrícolas que pueden convertirse rápidamente
en dinero en efectivo.! Dinero en efectivo: ahorros o ingresos.! Acceso al crédito, formal e informal (el “fiado”).! Medios de transporte propios (caballo, canoa, bicicleta, triciclo, carreti-
lla).! Conocimientos sobre el proceso del embarazo, parto, puerperio y sobre
el manejo de la salud en general.! Redes personales que hacen posible el acceso a cualquiera de los recur-
sos anteriores.
Recursos a nivel de la comunidad local :! Carreteras o vías de acceso rápido.! Medios de transporte.! Medios de comunicación: teléfono, radioteléfono, altoparlante, sistema
de avisos a viva voz.
36 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
! Prácticas de realizar colectas de fondos para auxiliar a los miembros de lacomunidad.
! Conocimientos tradicionales (“sabiduría”) para las emergencias y el cui-dado de la salud.
Recursos a nivel del tejido institucional local :! Fondos y facilidades que ofrece el gobierno municipal.! Fondos y facilidades que ofrecen las organizaciones comunitarias.! Ayudas de algunos centros de trabajo a sus empleados y familiares.! Información que manejan e intercambian las instituciones locales.! Seguimiento coordinado a la gestante y su familia.! Aval respecto a la situación y capacidad económica de la familia de la
gestante.! Capacidad de persuasión frente a actores externos que manejan recursos
importantes.
Recursos a nivel del sistema de salud :! Presencia de un establecimiento de salud en el entorno: su complejidad,
personal y nivel de equipamiento, disponibilidad para atender a los usua-rios.
! Medios de transporte y comunicación del establecimiento de salud.! Presencia de agentes comunitarios de salud.! Coordinación y consistencia entre lo ofrecido por el establecimiento de
salud y por los agentes comunitarios.! Disponibilidad de medicamentos.! Conocimiento sobre hierbas y fármacos, que permita un uso adecuado
de los mismos.
En un momento u otro, todos estos recursos se volvieron importantes enlos casos de muerte materna que se estudiaron a nivel de autopsias verbales. Laimportancia relativa de diferentes tipos de recursos era, indudablemente, muyvariable. A continuación, examinamos detalladamente el rol que jugaron algu-nos de los recursos más críticos.1
1 Los recursos del sistema de salud, oficial o comunitario, son vistos en el capítulo 6.
Mujeres de negro / 37
2.1.1. Recursos a nivel de la unidad doméstica
Frente a una emergencia obstétrica, el problema central para el grupofamiliar es la obtención rápida de dinero en efectivo. El dinero es el recursoclave para que la familia pueda :
! conseguir los medios de transporte necesarios para los traslados de lapaciente,
! comprar medicamentos y elementos como suero y sangre,! pagar la atención médica,! asegurar el acompañamiento de la paciente por algún familiar, lo cual
podría implicar gastos de transporte, alojamiento y alimentación en unlugar fuera de la localidad.
Entretanto, el dinero en efectivo es uno de los recursos más escasos en unacomunidad rural, especialmente donde la economía local es casi exclusivamen-te agrícola o agropecuaria. Dice una mujer de San Miguel del Río Mayo (SanMartín):
“Toda la gente somos pobres en San Miguel. Sólo cuando cosechamosnuestros productos –por decir, nuestro maíz, nuestro algodón, nuestro frejol,ahí todavía la gente tenemos algo que vender, algo que comer en nuestrohogar. Pero cuando no es estos tiempos, estamos pobres”.
Sin embargo, no todos los casos de muerte materna pertenecen a familiasigualmente pobres. Algunos, efectivamente, reflejan situaciones de extremapobreza pero en otros casos –por ejemplo, de familias ganaderas o familiasdonde alguien tenía un trabajo asalariado— no fue el bajo nivel de ingreso loque resultó determinante al momento de la emergencia. Fue, más bien, laposibilidad que hubo o no de tener en las manos, en ese momento, una can-tidad fuerte de dinero en efectivo.
¿Qué significa “cantidad fuerte de dinero en efectivo” en esta situación? Encasi todos los lugares y casi todos los casos, el dinero que se requería era una cifraconsiderable, aun en relación con la economía de una familia urbana. En variosde los casos, la suma de los desembolsos requeridos llegaba al equivalente delprecio de venta de una res; es decir, el bien de mayor valor que podría poseeruna familia campesina.
38 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Evidentemente no se puede vender una res en minutos u horas. La respues-ta de la mayoría de las familias era tratar de reunir el dinero de múltiples fuentes,entre vecinos y familiares, apelando a su sentido de obligación moral o recu-rriendo al “fiado”. Es así que algunas familias, después de la muerte, cargan cononerosas deudas por concepto del tratamiento de su pariente y/o sufren mermasen su escaso capital. La economía familiar queda en una situación aún másprecaria que antes y en menor capacidad para enfrentar la próxima emergenciade salud (u otra, que nunca faltan).
En ningún caso se observó que los establecimientos de salud tuvieransistemas organizados para extender crédito a los usuarios en el trance de unaemergencia obstétrica. O se exoneraba a la familia de por lo menos una partede los gastos o la familia tenía que pagar “al cash”. El crédito se tenía queconseguir en algún otro lado: en una farmacia particular, en una tienda, de unprestamista local o en el pueblo o ciudad más cercana.
Llama la atención la total ausencia -o casi total, salvo el mínimo papel quejuega el IPSS- de sistemas formales de seguros y crédito al alcance de las familiasrurales en riesgo de experimentar emergencias de salud. La importancia poten-cial de sistemas de seguros de la salud en las zonas rurales del país se compruebaen el interés que suscitaba, en todas las localidades de nuestro estudio, la nuevafigura del Seguro Escolar. Evidentemente, el crédito y los seguros responden auna necesidad enraizada en la lógica misma de una economía rural, con ciclosde inversión y épocas de cosecha y venta de productos. Los seguros de saludson, a fin de cuentas, el mecanismo que utilizan las familias urbanas más pu-dientes para afrontar emergencias de esta naturaleza.
En las muertes que dieron lugar a las autopsias verbales, no hubo ocasionesen que un/a agente comunitario/a de salud (por ejemplo, una partera) dejarade atender a una paciente por falta de capacidad de pago de la familia. Encambio, sí hubo casos en que un establecimiento de salud negó tal atención sinel anticipo correspondiente o sin tener una garantía que la familia pagaría casiinmediatamente después.
Los establecimientos de salud tienen la potestad para clasificar a un por-centaje de sus usuarios en la categoría de “indigentes” y atenderlos gratuitamen-te. Por lo general se requiere que estos sean casos extremos y patentes deverdadera miseria. Nuestra evidencia sugiere que los establecimientos actúansin tomar en consideración el hecho que –aun cuando una familia no puedeser calificada en términos generales como indigente— puede muy bien ocurrir
Mujeres de negro / 39
que en el momento de la emergencia sí califique como imposibilitada de asumirlos pagos en efectivo.
Un elemento adicional que incrementa las dificultades de los estableci-mientos de salud para determinar la verdadera capacidad económica de lasfamilias que reciben su atención, es la lógica que éstas emplean para disponerde sus recursos. Un valor supremo para una familia rural –que se maneja en unaeconomía de riesgo, precaria e impredecible— es protegerse contra el peligrode catástrofes económicas, que podrían aniquilar la viabilidad misma de launidad doméstica. Es desde este punto de vista que hay que interpretar laresistencia de las familias a vender animales grandes (reses, caballos) y aunanimales de un valor algo menor (carneros, chivos, patos y aun gallinas).
A veces, en las condiciones de pobreza rural, es necesario sacrificar la vidade un miembro de la familia en aras de asegurar la continuación del resto. Lasfamilias deben tomar decisiones difíciles entre dedicar sus recursos a tratar desalvar a la madre de familia (o una hija) o destinarlos a otras necesidadesapremiantes, como la alimentación, educación y salud de los otros. En variosde nuestros casos las propias mujeres, en su lecho de muerte, daban indicacio-nes a sus familiares en sentido de guardar sus recursos para otros fines.
Al mismo tiempo la familia rural enfrenta el dilema de tener que protegersu capacidad para financiar el velorio y el entierro de su muerta, en el caso queel intento de salvarla fracasara. Se hacen gastos considerables para despedir alas mujeres. Los costos estimados para el velorio y entierro en uno de los casosanalizados llegaron a S/. 1,500. Incluso, las cifras que se recogieron subestimanel gasto real, puesto que la familia recibe muchas contribuciones en especie detodos los parientes que asisten a los ritos finales, a veces de autoridades einstituciones, y de vecinos en la localidad.
Las decisiones que toman los familiares, entre gastar en el intento de cu-ración y gastar en una despedida digna, son motivo de perplejidad para muchosde los proveedores de salud. Ellos generalmente no asisten a los entierros de lasmujeres y no perciben las muchas funciones que cumplen estos eventos. Exis-ten diferencias culturales que impiden comprender la importancia del buenentierro para la gente local.
La información que maneja la familia sobre la paciente y su proceso deembarazo es otro recurso importante a nivel de las unidades domésticas. Elpatrón común es que la gestante acuda a sus controles prenatales con un/afamiliar que la acompaña en la ruta, pero sin que esa persona ingrese al con-sultorio, ni que escuche el informe que recibe sobre su embarazo (o proceso de
40 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
puerperio). Eso significa que, para los familiares, la propia gestante es la únicafuente de información sobre los consejos que ha recibido. Si no lo entendióbien, o no es capaz de transmitirlo, los parientes pueden no manejar una partedel conocimiento sobre su estado de salud, lo que se vuelve crítico al momentode una emergencia.
2.1.2. Recursos a nivel de la comunidad local
A nivel de las comunidades locales, el recurso que -en los casos de emer-gencias obstétricas- resulta más crítico, es todo lo relacionado con el transporte.Es obvia tanto la escasez actual como la importancia potencial de carreteras ycaminos carrozables de todo tipo y tamaño. Habiendo caminos, hay que contarcon los vehículos y los servicios de transporte que vuelvan real la posibilidadque llegue oportunamente el personal de salud, el envío de un mensaje omedicamento, o, eventualmente, la evacuación de la paciente.
En teoría, los establecimientos de salud cuentan con algún medio demovilización, que puede ser una bicicleta, motocicleta, carro o camionetaacondicionada como ambulancia, o una ambulancia propiamente. Sin embar-go, en las autopsias verbales hay situaciones en las que el vehículo del estable-cimiento no estaba disponible por tener fallas mecánicas o por falta de combus-tible en el lugar. En algunas ocasiones, ni el vehículo ni el personal estabapresente, debido a campañas de visita domiciliaria o de vacunación.
La descripción que se elaboró sobre las rutas y medios de transporte en elentorno de Conima, departamento de Puno, sirve para ilustrar el tipo de con-diciones que se enfrentan en innumerables localidades rurales en el Perú:
Si se produce una emergencia en un caserío o en el campo, lapaciente tiene que llegar hasta la carretera. Este traslado general-mente se hace en triciclo o en motocicleta; otras veces se hace apie, tal vez cargando a la mujer en una frazada o aun en la espalda.Los traslados de este tipo, atravesando la puna y los campos, nopueden hacerse de noche, sino que se tiene que esperar la primeraluz del alba para evitar los peligros nocturnos (animales, caídas) ylograr orientarse.
Mujeres de negro / 41
La referencia principal para la evacuación de pacientes desdelos poblados mayores es la carretera que, siguiendo el contorno dellago Titicaca, une en cadena a Moho, Conima, Tilali (uno devarios puestos de salud del ámbito), la frontera con Bolivia y, alotro lado, el hospital de Escoma. Se tiene un convenio con esehospital boliviano ya que el tiempo de Tilali a Escoma –cincohoras— es menor que el que toma llegar de Tilali a Moho oHuancané.
De Tilali a Conima son dos horas en bus pero sólo hay dosveces por semana. De modo similar, son dos horas de viaje enómnibus de Conima a Moho, pero éstos sólo van los martes yjueves. De Moho a Huancané, sede del hospital regional, hay unservicio de ómnibus diario, dos o tres veces al día.
Los casos más graves tienen que ser transferidos de Huancanéhasta Juliaca, lo cual requiere otra hora más de viaje en ambulanciao carro. Fuera de los escasos ómnibus de ruta, se puede contrataruna movilidad particular. El costo de esta alternativa, de Conimahacia Huancané o hacia Escoma es de alrededor de S/. 80 a S/.100.
No existe la posibilidad de evacuación en avioneta o helicóp-tero. Tampoco recogimos referencias acerca de fondos municipaleso mecanismos como colectas públicas para ayudar a afrontar losgastos del traslado o de la atención médica de personas especial-mente necesitadas.
Por otra parte, la simple existencia de un medio de transporte en la loca-lidad no es garantía que estará disponible en un caso de emergencia obstétrica,como se sugiere en un comentario sobre la conducta de los dueños de botes enla zona de Aguaytía:
“La gran mayoría, como ahora están en (la cosecha de) el plátano, llegancargados con el plátano y no hay un espacio para que te pueden traer. Por
42 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
seguridad, porque a veces cuando viene muy cargado el bote puede voltear.Por seguridad ya no te recogen. (Hay que) esperar otro bote que venga, porsuerte ¿no? Si es que viene otro bote es suerte”.
En tales condiciones, llama la atención la fortaleza de las mujeres que sontransportadas como sea y en lo que sea. En pleno trabajo de parto, en mediode un proceso de infección o hemorragia, se les debe subir a una improvisadacamilla o en una frazada, cargándolas entre dos, en una carretilla, o en laespalda de un familiar. Hay casos donde el único medio de transporte dispo-nible para las mujeres son sus propios pies.
El teléfono es otro de los recursos de la comunidad local cuya importanciapotencial es grande en cualquier situación de emergencia. No obstante, ennuestro estudio, el teléfono no aparece en caso alguno como un medio utilizadopor las familias para pedir auxilio. Este hecho es difícil de entender.Crecientemente, en las localidades rurales del país, se van instalando sistemasde teléfono comunitario e incluso (como en Mache) cabinas de teléfono pú-blico. Además, algunas instituciones locales, tiendas y comercios poseen líneatelefónica. Las nueve localidades estudiadas mediante el diagnóstico rápidotenían este tipo de dotación de comunicaciones telefónicas, con unas cuantaslíneas disponibles.
En la mayoría de los casos de muerte, entonces, existían teléfonos en ellugar donde se producía la muerte y/o en el rosario de lugares que las mujeres ysus familiares iban tocando en el recorrido que hacían en busca de ayuda. Laexplicación del no uso, entonces, puede hallarse en dos condiciones adicionales:
! Podían haber habido impedimentos de orden social y cultural. Los telé-fonos comunitarios dejan de atender después de cierta hora de la noche.No es fácil que una familia cualquiera tenga la fuerza para ubicar y le-vantar al responsable, que, teniendo un cargo público y un sueldo men-sual, bien puede pertenecer a la élite local. Tampoco cualquier familiase atrevería a despertar a otra pudiente, que posee teléfono en su nego-cio o domicilio, para pedir prestado el aparato. Es más; el uso del teléfo-no, en estas circunstancias, es una pauta urbana que probablemente nomuchos campesinos pobres comparten.
! No había quién recepcione la llamada, y que a su vez estuviera apto paratomar una decisión y ejecutar u ordenar la respuesta pertinente (mandarauxilio, dar consejos, disponer la aplicación de un medicamento, trans-
Mujeres de negro / 43
mitir el mensaje a un establecimiento de salud). En uno de los casos demuerte, por ejemplo, fracasó el intento de pedir auxilio por medio deuna nota escrita al jefe de un centro de salud porque la nota no llevabala firma de la enfermera que estaba en el lugar de los hechos.
Resulta notable que en las autopsias verbales tampoco existan referenciasal uso de sistemas de radio y radioteléfono para comunicar el primer aviso sobrela emergencia. En un par de casos, se aprovechó el vínculo de radio entreestablecimientos de salud para pedir auxilio a un establecimiento de mayorjerarquía o coordinar la estrategia de evacuación. Más allá de las instituciones,la posesión de un radio o radioteléfono es, como el teléfono o un vehículoparticular, prerrogativa de las pocas familias dominantes en las comunidadesrurales. La discriminación social, entonces, influye en la falta de acceso de lageneralidad de familias a los medios rápidos de comunicación.
En ausencia de otra tecnología, el aviso sobre los casos de emergencia escara a cara, a viva voz. En muchos de los casos, esto redunda en el clásico“teléfono malogrado” y, como resultado, el establecimiento o proveedor desalud no recibe orientaciones importantes antes de salir en auxilio de la perso-na. En varios de los casos de muerte materna, el personal acudió sin losimplementos y medicamentos más apropiados. Cada punto en la transmisiónes, además, tiempo perdido.
Un tercer rubro de recursos comunales que resulta importante para laprevención de la muerte materna son los medios masivos de comunicación, talcomo se presentan en las zonas rurales del Perú.
Los medios masivos podrían servir como canales para la difusión de cono-cimientos de salud, para mensajes de mercadeo social dirigidos a promovercomportamientos como la asistencia al control prenatal. En el marco de esteestudio es poco lo que pudimos saber sobre la existencia de tales contenidos.En cambio si pudimos constatar la existencia o no de los canales que seríannecesarios para un esfuerzo de educación a la comunidad vía los medios masi-vos de comunicación.
A las capitales de distrito como las visitadas para el diagnóstico rápido,llegan, con una frecuencia variable, los periódicos y revistas nacionales, envia-dos desde la ciudad dominante del entorno que cuenta con conexión aérea conLima. Algunos poblados mantienen un pequeño periódico, cuyas páginas sue-len llenarse con avisos publicitarios de los negocios del lugar. Sin embargo, la
44 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
mayoría de los pobladores no puede leer, no tiene tiempo para hacerlo, o notiene suficiente economía para comprar periódicos.
En este contexto, la radio es el medio de comunicación más difundido yla televisión el más valorado. En casi todos los lugares se recibe la señal de lasradioemisoras nacionales y regionales más potentes. Casi todas las familiastienen acceso a un aparato de radio. En diversos lugares existe una emisoralocal que se especializa en noticias sobre accidentes y defunciones, la políticay las actividades de personajes notables de la región.
Respecto a la televisión, últimamente se ha vuelto una función importantede los municipios rurales dotarse de una repetidora o antena parabólica, permi-tiendo la entrada de uno, dos o tres canales nacionales de televisión por lomenos durante algunas horas del día. El acceso a la televisión es desigual: lasfamilias pudientes tienen su propia antena mientras que la mayoría de pobla-dores, sin capacidad para comprar un televisor y el generador o batería quepuede requerir, ve televisión en un bar, una tienda, o en una casa vecina. Ajuzgar por nuestras observaciones, los programas más motivadores son las no-ticias nacionales y las telenovelas.
Agregado a los medios masivos anteriores, algunas localidades rurales cuen-tan con sistemas artesanales de difusión. Encontramos uno en San Miguel delRío Mayo:
En San Miguel del Río Mayo: existe un altoparlante en el pobladoque transmite noticias locales. El encargado es un agricultor quetrabaja su chacra con su esposa e hijos y, luego de eso, en la tarde sededica a la difusión de “algunos programas”. Las instituciones leproporcionan avisos sobre sus actividades y él los propala; por ejemplo,en el caso del puesto de salud, se le pide anunciar las campañas devacunación y despistaje de cáncer del cuello uterino.
Siendo tal la oferta de medios de comunicación y tal la demanda de con-tenidos que manifiesta la población rural, cabe la pregunta sobre maneras deaumentar su relevancia en la prevención de la salud. Los altoparlantes, quegeneralmente están bajo el control de los gobiernos municipales, asumen im-portancia en las situaciones de emergencia cuando se quiere pedir la colabo-ración económica de los vecinos a través de una colecta o “maratón” (veracápite siguiente). Algunas organizaciones no gubernamentales –por ejemplo,
Mujeres de negro / 45
INDES con sede en Trujillo, cuyo programa es escuchado en Mache—auspi-cian proyectos radiales de educación en salud.
2.1.3. Recursos a nivel del tejido institucional local
El tejido institucional local –las redes que vinculan a una institución uorganización con otras— podría jugar distintos roles en la prevención de lamuerte materna, así como de otras emergencias de salud. En general, la situa-ción que mejor garantiza una respuesta rápida y eficaz de la comunidad seríauna en que se cuente con la presencia de un número relativamente grande deinstituciones y organizaciones comunitarias interconectadas por innumerablesrelaciones que, además, sean variadas en su tipo y contenido. No necesaria-mente tendrían que ser relaciones de permanente y estrecha colaboración;basta que sean canales de comunicación y transmisión de información.
Frente a este ideal, los diagnósticos de las nueve localidades rurales quefueron enfocadas en el estudio, arrojaron cuadros que reflejan cierto déficit enlo que se refiere a la presencia de instituciones, una débil capacidad deconcertación, y diversas barreras que impiden la ejecución de acciones coordi-nadas. La descripción que se elaboró de San Miguel del Río Mayo da idea deestas situaciones:
San Miguel tiene un alcalde delegado y un teniente goberna-dor. La teniente gobernadora es en estos momentos una mujer quees a su vez partera. Hay un juzgado de paz. Existe un comité dedesarrollo comunal al que se quiere dar más vida y un comité propuente peatonal. El objetivo de este último –un antiguo anhelo delos pobladores de la zona- es la construcción de un puente sobre elRío Mayo que permitiría que la gente y los productos salgan aTarapoto sin tener que pagar por cruzar el río en canoa. El puentegarantizaría la posibilidad de salir de noche y cuando el río estásubido.
Antes que la participación vecinal, el factor determinante paraque esta obra se realice parecería ser el éxito que se tiene con lassolicitudes presentadas a FONCODES, al gobierno provincial y al
46 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
gobierno regional. Lo mismo puede decirse de otros proyectos talescomo la recuperación del sistema de agua potable y luz eléctrica.Las autoridades, especialmente el alcalde, se ven forzadas a dedicarcantidades considerables de energía y tiempo siguiendo las gestio-nes en Tabalosos y Tarapoto.
Hay un centro de educación inicial al que asisten 45 niños de4 a 5 años, un centro de educación primaria y un colegio secun-dario estatal. Entre los adultos, especialmente entre las mujeres, latasa de analfabetismo es elevada.
Existe un comité de Vaso de Leche, cuatro clubes de madres ycinco clubes deportivos. El pueblo cuenta con una comunidadcristiana de base y, además, hay una iglesia evangélica y otro grupoprotestante. No se registra la presencia de ONG’s con sede en ellugar pero tanto CEDISA como PRODEMU, ONG’s con sede enTarapoto, han llevado a cabo proyectos. En un caso, se trata de unprograma de infraestructura y apoyo agrícola y, en el otro, de capa-citación en salud y derechos de la mujer.
Los informes recogidos dan cuenta de un notable nivel decoordinación y cooperación bilateral entre algunas de las institu-ciones (por ejemplo, el puesto de salud con los colegios y los clubesde madres). Sin embargo, discrepan respecto al nivel de participa-ción que existe por parte de la población o entre ésta y sus auto-ridades. El alcalde convoca al pueblo con frecuencia para discutirlos asuntos locales en asambleas y reuniones, pero no logra instilarla sensación de cambio y dinamismo. Por su parte, la tenientegobernadora plantea su papel primordialmente en términos de fis-calización de las instituciones y de los servicios locales. Así, hacevisitas frecuentes al puesto de salud, los colegios y los clubes demadres.
Mujeres de negro / 47
Para los casos de emergencias obstétricas, algunos de los recursos más im-portantes que dependen de la red interinstitucional local son las ayudas eco-nómicas que aportan las instituciones y organizaciones de la localidad dondevive la familia de la fallecida. En varias de las autopsias verbales, tales ayudaseconómicas fueron significativas. Se trata, en algunos casos, de pequeñosfondos que reúne un club de madres o comité de Vaso de Leche para auxiliara una de sus miembros, o un grupo religioso para una de los suyos. En otrasocasiones, hay ayudas de mayor monto que pone la empresa o instituciónempleadora de la mujer o su esposo o conviviente.
Las ayudas más contundentes, por lo menos en teoría, se asocian a losgobiernos municipales y provienen de dos fuentes:
! Por un lado hay un fondo que el municipio designa para asistencia, encasos individuales, de necesidad excepcional de la población. Al pare-cer, se puede acceder a dicho fondo muy rápidamente, bajo una solicituda la alcaldía. Sin embargo, en los casos recopilados esta fuente de ayudano figura, excepto como posibilidad o en la forma de una gestión inicia-da.
! La segunda fuente de ayuda es aún más teórica, aunque los entrevistadosdan fe de su realidad. Son las “maratones” o colectas que los municipiosorganizan para reunir las contribuciones. Aunque se reporta la existen-cia de este mecanismo en la mayoría de localidades, la eficacia queda enduda y los montos que se reúnen son pequeños. Evidentemente, a máspobre la comunidad en su conjunto, menos se puede esperar de este tipode contribución voluntaria.
Los alcaldes y los municipios aparecen más claramente cuando se trata decolaborar con el entierro. Antes que la falta de capacidad o de voluntad paraayudar en el proceso de la crisis misma, esta situación parece responder a lalentitud de los mecanismos de recolección de fondos de emergencia por inter-medio de los gobiernos locales. El velorio, a diferencia de la emergencia, daalgunos días –o en todo caso, algunas horas- de aviso. He ahí un punto paratrabajar en la visualización de sistemas más eficaces de canalización de aporteseconómicos hacia familias que no pueden cubrir los gastos de una emergenciaobstétrica.
Además del manejo de fondos, los gobiernos locales y el tejido de organi-zaciones que se agrupan en su alrededor tienen otras funciones de potencial
48 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
importancia en casos de emergencias de salud; particularmente, se trata defunciones referidas a la información. En algunas de las autopsias verbales seaprecia cómo las organizaciones, especialmente las de mujeres, dan consejos asus integrantes y –de alguna manera— vigilan su estado de salud.
Estas capacidades de la red de organizaciones e instituciones locales se venseriamente mermadas en los lugares del país que viven un proceso de recons-trucción y recomposición luego de la violencia que duró varios años y desarti-culó a numerosos poblados rurales, física, social y culturalmente. En nuestroestudio, Aguaytía y Vischongo fueron las dos localidades que mostraron fuer-temente los signos de la “turbulencia” que acompaña este proceso.
La “turbulencia” ha tenido el efecto de atraer un buen número de institu-ciones públicas y privadas, a veces con proyectos contradictorios entre sí. Lasinstituciones de gobierno local están abocadas a la reconstrucción de infraes-tructura y a la continuación de las actividades de autodefensa. Hay una secuelade desconfianza que impide la aceptación de nuevas propuestas que vienen deafuera. Hay, también, desestructuración de canales de comunicación entreactores locales. En Vischongo, se observa un conflicto entre las autoridadescomunales tradicionales –hombres mayores- y los jóvenes varones que, huyen-do de la guerra, pasaron sus años formativos en Lima u otro centro urbano yque vuelven con nuevas concepciones del desarrollo. Este contexto ayuda aexplicar por qué las autopsias verbales recogidas en los alrededores de Aguaytíay Vischongo reflejan la casi nula participación del tejido de organizaciones dela localidad en las emergencias obstétricas y en los velorios y entierros.
2.1.4. La inserción de los establecimientos de salud en el tejido deinstituciones locales
¿Cómo se ubican los establecimientos de salud en el tejido de institucionesy organizaciones locales y qué importancia tiene eso para la resolución deemergencias obstétricas? En general, los establecimientos suelen establecerrelaciones formales con instituciones como la alcaldía, los directores de loscolegios, las oficinas y funcionarios representantes de entidades tales como elMinisterio de Agricultura, FONCODES y otras que pueden haber en la loca-lidad.
Los informes recogidos en el diagnóstico rápido permiten contar con elsiguiente retrato del sector salud en la provincia de Sihuas, donde se comple-
Mujeres de negro / 49
mentó la información de la capital de provincia con información del distrito deAcobamba:
Sihuas cuenta con un hospital de apoyo que pertenece a laUTES No. 7 de Pomabamba. Adicionalmente, hay dos centros desalud que están ubicados en las afueras de la ciudad, en los distritosde Huayobamba y Quiches. En el hospital hay médicos, obstetrices,enfermeras y dentista. Cuenta con una sala de partos que atiendelas 24 horas del día, y el parto es totalmente gratuito. Tiene ademásun laboratorio para exámenes auxiliares de sangre y orina. A lasgestantes se les hace análisis de orina completa, hematocrito, he-moglobina y VDRL, además de los exámenes comunes.
Con equipos integrales, el personal del hospital sale regular-mente a las comunidades. Se hace una visita casa por casa, reali-zando consultas, actividades educativas y detección de casos deembarazo.
En los puestos de salud de los caseríos se les recomienda a lasgestantes que vayan al establecimiento, usando como incentivo losalimentos de PANFAR que pueden recibir. Aun así, van más pro-fesoras que campesinas.
La tendencia es que las gestantes que viven en el campo visi-ten el hospital los días sábado para sus controles, combinando elviaje con la asistencia a la feria semanal. Ellas acuden sobre todocuando quieren que se compruebe si el niño está bien colocado ocuando se alarman por algún percance inusual que se presenta enel embarazo.
Un alto porcentaje de partos son atendidos por parteras. Enalgunos casos la ayudante es la suegra, la mamá o el esposo. Haytambién mujeres que prefieren atenderse solas. Se encierran en uncuarto y recién salen cuando nace su hijo.
El hospital ha realizado cursos para parteras comunitarias yvalora su trabajo “porque el pueblo lo valora”, según explica el
50 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
médico. Una ONG ha organizado un curso similar pero no hanpodido aunar esfuerzos. El personal del hospital percibe que lascoordinaciones reales son escasas y, a pesar de los discursos y lasinstancias de encuentro entre las diferentes instituciones del lugar,“cada una tira para su lado”. Sin embargo, han habido actividadesexitosas compartidas con el municipio y con la USE.
Un segundo servicio de salud existente en el pueblo de Sihuases un botiquín administrado por una congregación de HermanasMisioneras. Está surtido de medicamentos importados. Las herma-nas ocasionalmente atienden partos pero coordinan muy poco conel hospital. Adicionalmente, existe un consultorio privado de uncurandero llegado desde Chimbote, a quien la gente llama “doc-tor”. Suele tener una gran afluencia de pacientes, a veces más queel propio hospital, con el cual tampoco coordina. Además de re-cetar plantas medicinales, el “doctor” aplica ampollas, medicamen-tos y dextrosas. El costo de la consulta es mayor que en el hospitalde apoyo. Fuera de éste, no hay consultorios particulares de mé-dicos.
En Acobamba hay una posta de salud que ofrece consultas ymedicamentos de primera necesidad. Cuenta con una obstetriz yuna técnica de enfermería. Realiza curaciones, suturas, consultasgenerales, planificación familiar, control de la gestante y vacuna-ción.
Las “relaciones formales” que caracterizan a la mayoría de contactos entrelos establecimientos de salud y otras instituciones locales se establecen princi-palmente alrededor de eventos ceremoniales. Significan, por ejemplo, que elmédico jefe de un centro de salud o la obstetriz encargada de la jefatura de unpuesto asisten a inauguraciones, asambleas públicas, celebraciones de las fiestascívicas y ocasiones similares. Estas reuniones no dan mayor cabida a un inter-cambio de información fina y continua sobre familias y personas en la comu-nidad que podrían ser de preocupación.
Mujeres de negro / 51
La institución que se exceptúa a la regla común de contactos meramenteformales con el establecimiento de salud es PRONAA, que entrega donacionesde alimentos. Los establecimientos de salud generalmente se vinculan y com-parten actividades con los clubes de madres, quienes a su vez están recibiendoun cercano seguimiento por parte de PRONAA. En estos casos, se extiendeun puente entre las dos instituciones que tiene el potencial de canalizar infor-mación sobre la situación particular de una gestante y su familia, especialmenteen lo que se refiere a situaciones de desnutrición, pobreza extrema y aislamientosocial.
Aparte de los clubes de madres, las escuelas y (donde existen) colegios desecundaria, tienen relaciones de trabajo bastante estrechas con los estableci-mientos de salud en varias de las localidades que fueron vistas a través delestudio. Tal vez el mecanismo de extensión a la comunidad más frecuente entoda la zona rural sean las charlas en clubes de madres y en las escuelas. Así,la población de San Miguel del Río Mayo, preocupada por la alta tasa deembarazo en adolescentes, pide al establecimiento de salud realizar diálogoscon los escolares y colegiales.
En todos los establecimientos de salud se concede importancia a las visitasdomiciliarias. Las campañas de vacunación, de planificación familiar, de pre-vención de cólera y otras enfermedades, han dejado como herencia un hábitode salidas al campo que probablemente crean oportunidades para contactosesporádicos con autoridades y representantes de organizaciones.
Una de las demandas más urgentes que plantea el establecimiento de saludfrente al tejido institucional local es contar con su concurso en la elaboración,y posterior legitimación, de una pauta respecto a lo que constituye “indigencia”.¿Cómo identificar los casos de verdadera incapacidad económica, separándolosde las familias que, mal que bien, pueden reunir lo necesario para afrontaremergencias sin que queden en la penuria después? En principio, la comunidadconoce cuáles son las familias más desamparadas. Sin embargo, no se vio, enninguna de las localidades de las autopsias verbales o de los diagnósticos rápi-dos, un mecanismo de consulta que le sirviera de ayuda al establecimiento desalud para tomar decisiones sobre la exoneración de pagos.
52 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
2.2. LOS “TIPOS” DE LUGARES RURALES
No todos los lugares rurales en el Perú son iguales. Por el contrario, nuestroestudio demuestra claramente las grandes diferencias que existen entre un lugary otro, en múltiples dimensiones. Las localidades difieren en la relativa protec-ción que ofrecen frente a potenciales emergencias de salud. Difieren tambiénsegún dimensiones más sociológicas o antropológicas que deben, no obstante,ser accesibles para los proveedores de salud como parte del conocimiento queellos manejan sobre los ámbitos donde deben trabajar.
Parte significativa del personal de los establecimientos de salud, en laszonas rurales, rota rápidamente entre diferentes localidades. Un porcentajeimportante de quienes conforman el personal de los establecimientos más dis-tantes son Serumistas que, por definición, permanecen por un tiempo breve.
La rotación impide que el personal llegue a tener un conocimiento profun-do sobre el lugar donde les toca servir, creando el riesgo que intenten aplicarun mismo modelo a todos los ámbitos por igual. De esta situación nace sunecesidad de poder contar con la ayuda de las instituciones y organizacioneslocales como fuentes de información detallada sobre las familias y su situación.
En las situaciones de vida o muerte, los establecimientos de salud compar-ten el mismo interés de los familiares de poder ubicar rápidamente en el mediolocal los recursos relevantes que podrían ayudar a evitar un desenlace fatal. Paraeso, merece la pena toda ayuda previa que les podría dotar de un “mapa” deposibilidades.
De nuestros resultados emerge una lista de cotejo que registra característi-cas significativas sobre los lugares a fin de permitir que los establecimientosestén en mejores condiciones para enfrentar emergencias. La lista comprendesiete dimensiones que tendrían que conocerse y tomarse en cuenta, para quelos proveedores de salud pudieran considerarse con suficiente información sobresu entorno de trabajo. Estas son :
! El nivel económico del lugar, incluyendo el rango de variación estacionaly los flujos de ingresos que se dan. ¿Cuándo se dispone de ingreso, dequé fuente y de qué orden de montos? ¿Qué acceso hay a bienes indus-triales?
! La diferenciación interna. ¿Cuál es el abanico de desigualdad interna?¿Cuáles son los grupos o segmentos de la población que se diferencianunos de otros en base a su estilo de vida, su acceso a servicios y su nivel
Mujeres de negro / 53
y hábitos de consumo? ¿Cuál es la complejidad social interna: la canti-dad y variedad de organizaciones (incluidas las empresas de cualquierescala) e instituciones?
! La densidad social. ¿Cuál es el grado de entrecruzamiento de los dife-rentes individuos, las familias, las organizaciones y las instituciones en lalocalidad? ¿Cómo se dan los patrones de interrelación e interco-municación?
! La accesibilidad. ¿Cuáles son las rutas de acceso, no sólo geográfico sinotambién social? ¿Cuáles son las trabas que pueden haber para acceder alos recursos colectivos y sociales?
! La comunicabilidad. ¿Cuáles son los medios masivos de comunicaciónen la localidad y cuáles los de transmisión de información? ¿Qué meca-nismos informales están presentes?
! La apertura a la innovación. ¿Qué antecedentes hay que sugieren unaapertura a cambios, nuevas propuestas y proyectos de desarrollo, amplia-mente concebidos? ¿Cuán “cerrada” y defensiva es la comunidad res-pecto a sus tradiciones locales, por ejemplo a los roles de varones y mu-jeres y las relaciones entre los géneros?
! La “turbulencia”. ¿Qué legado existe de situaciones recientes de violen-cia y desarticulación? ¿Cuál es la presencia de migraciones laborales,comerciales o de otro tipo? ¿Qué evidencia hay de situaciones familia-res que sugieren rupturas y desarticulación del tejido social?
Mujeres de negro / 55
CAPÍTULO III
Buscando las causas de las muertes:las autopsias verbales
n este capítulo se presenta, en forma resumida, la información obtenida delas treinta autopsias verbales que se elaboraron en el estudio. Esto cons-
tituye el primer acercamiento sistemático a uno de los principales productos dela investigación. En tal sentido, el presente capítulo hace puente entre elanterior capítulo –sobre los contextos rurales en los que se deben manejar losproblemas de salud- y el capítulo siguiente, que enfoca a detalle nueve crónicasde muerte materna del Perú rural en el año 1997.
Anteriormente, la descripción de los entornos locales sugirió algunos de losfactores que aumentan la probabilidad de emergencias obstétricas y, frente aesta eventualidad, la probabilidad de muerte de las mujeres involucradas. Pos-teriormente, el examen detallado de nueve procesos de muerte permitirá unavisión de los individuos, sus circunstancias, sus decisiones y acciones, y el modode hacer uso de los recursos que el entorno les proporcionaba. En el medio estáel presente capítulo, que aporta un análisis del abanico de los factores y situa-ciones comprometidas en las muertes e indica las similitudes y diferencias quese manifestaron en el interior del conjunto de los treinta casos.
3.1. CONTRIBUYENTES POTENCIALES A LAS MUERTESMATERNAS
Las autopsias verbales pretendían registrar todos los hechos y circunstan-cias de cada muerte materna que contribuyeron, potencialmente, a este desen-
E
56 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
lace. Evidentemente, para fines de análisis, se debe hacer una selección de losfactores que devienen en los más sospechosos de haber jugado un papel impor-tante o aun determinante. La pauta que guía la selección es el modelo teóricode la investigación (Capítulo 1) que plantea una serie de predicciones respectoa las causas de la muerte.
Con esta base, se presenta a continuación información perteneciente acinco ámbitos prioritarios:
! Datos básicos sobre las mujeres fallecidas: sus edades, nivel educativo,ocupación, carga de trabajo, pertenencia a organizaciones, así como suvida de pareja y las familias que tenían.
! La situación de salud de las mujeres y sus historias reproductivas hasta elúltimo embarazo.
! Los entornos sociales: las redes de apoyo que tenían y sus puntos desoporte emocional.
! Las circunstancias de las muertes, las causas biomédicas, y la participa-ción del sistema oficial de salud y del comunitario.
! Los procesos de decisión en el momento de crisis y muerte, a fin de verquiénes y cómo participaron en las decisiones.
3.1.1. Las mujeres que murieron
Las edades de las mujeres fallecidas varían entre 17 y 49 años :! 6 : menos 20 años! 9 : entre 20 y 29! 6 : entre 30 y 39! 9 : más de 40
El nivel educativo de las mujeres era, en general, bajo, factor que se rela-ciona con las limitaciones de la oferta educativa en los pueblos rurales del Perú.Sólo en cuatro de los 30 casos se pudo comprobar que tenían educación secun-daria, completa o incompleta, y en dos casos más, estudios superiores. Una deestas dos mujeres había avanzado hasta el tercer ciclo en la carrera de obste-tricia en una universidad del interior. Las otras 24 mujeres eran analfabetas ohabían hecho sólo algunos años de primaria.
Su baja escolaridad guarda relación con el hecho de haber nacido en zonasrurales especialmente pobres y con su temprano ingreso a la actividad laboral.
Mujeres de negro / 57
En general, eran mujeres que, llegando a la adolescencia, ya tenían fuertesresponsabilidades en su núcleo familiar. Incluso, algunas de ellas ya estabanunidas y con hijos a los 14 ó 15 años.
La mitad de las mujeres fallecidas eran agricultoras. Su rutina diaria con-sistía en cuidar y alimentar aves de corral y una serie de animales menores(chanchos, chivos) y/o llevar a pastorear reses, alpacas, ovejas, burros y caba-llos. Además, iban a la chacra de la familia y realizaban todas las tareas asocia-das a la siembra, el cultivo y la cosecha de productos para la subsistencia familiary para la venta en las ferias locales. La mayoría compartía estas labores con supareja y algunas con hijos mayores, pero en unos pocos casos la mujer sola seencargaba del manejo de una pequeña unidad de producción agropecuaria.
Las demandas físicas de este trabajo, especialmente en el embarazo y puer-perio, son obvias y el tema de las grandes exigencias del trabajo agrícola aso-ciadas a determinadas estaciones del año está presente en algunas de las histo-rias de muerte. Varias de las mujeres estaban apurándose para guardar la cosechaantes de dar a luz o, en los días anteriores a la crisis, habían hecho caminatasllevando y trayendo productos. Todas eran mujeres que incluso en largasdistancia se movilizaban a pie, a caballo o en los vehículos precarios e incómo-dos que circulan por los caminos rurales del país.
Las fallecidas que no eran agricultoras tenían ocupaciones relacionadascon la economía agropecuaria rural:
! Cuatro trabajaban en el pequeño comercio: en la tienda de la familia,un kiosco escolar y la venta de productos en las ferias rurales.
! Dos de las mujeres más pobres, sin tierra y sin ayuda, se empleaban comopeonas agrícolas, lavaban e hilaban para sus vecinas, y en general reali-zaban cualquier cachuelo.
! Cuatro cuidaban de su casa. Tenían maridos cuyos ingresos proveníande un empleo en una entidad estatal o municipal o en una ONG. Perte-necían, de alguna manera, a la “clase media” de su pueblo rural.
! Una de las mujeres fallecidas fue una empleada municipal.! Una pasaba la mayor parte del año en otro departamento (Madre de
Dios) en una prolongada migración laboral.! Otras dos eran trabajadoras del hogar.! Una mujer que murió era estudiante.! Finalmente, en el caso de desamparo más extremo que se rastreó, una
mujer era prostituta, enganchada para trabajar en los campamentosmadereros de la selva.
58 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
La temática común en las historias laborales de estas mujeres es el constan-te esfuerzo físico asociado a la vida de todos los días. Incluso las amas de casahacían un trabajo fuerte y atendían a varios hijos. Intentamos una clasificacióngruesa de la carga de trabajo de las 30 mujeres:
! 15 : tenían una carga “muy fuerte”! 12 : tenían una carga “fuerte”! 15 : carga “regular”! 16 : carga relativamente “suave” (para el medio)! 12 : no se disponía de información.En ningún caso consta que la carga de trabajo se reducía en el embarazo.
En muchas de las autopsias verbales hay referencias a cómo diferentes personasles pedían que dejaran de hacer tanto o que no realizaran grandes esfuerzosdurante el embarazo, pero la organización de la unidad doméstica, y las deman-das de su economía eran tales, que no era posible poner en práctica este idealcultural.
En cambio, sí hay referencias al descanso que las mujeres debían tener enla etapa del puerperio, como parte de las costumbres de los pueblos rurales,especialmente andinos. No obstante, aquí también la realidad dista mucho delideal. En la mayoría de los casos, las mujeres volvían rápidamente a un régimenmuy exigente de esfuerzo y responsabilidad en sus unidades domésticas.
Las mujeres fallecidas se caracterizaban por tener una alta participación enorganizaciones locales, especialmente organizaciones de mujeres (clubes demadres y comités del programa de Vaso de Leche). Esto parece reflejar unpatrón de búsqueda de apoyo y soporte emocional en otras mujeres. La mitadde las mujeres fallecidas pertenecían a organizaciones comunales y seis de las30 habían sido dirigentes. Incluso, algunas lo eran al momento de su muerte.
En términos generales –y con excepciones clamorosas como la prostitutay la migrante laboral— las mujeres que fallecieron no representan situacionesde aislamiento y marginación dentro de sus localidades. Fueron mujeres inte-gradas –en grado mayor o menor— al tejido social local. Algunas de ellasfueron mujeres especialmente prominentes, reconocidas por ser colaboradorasy líderes en diversas iniciativas locales.
En las tres cuartas partes de los casos de muerte existía una pareja que erael padre de la criatura por nacer, cuya posición lo obligaba a responsabilizarsepor la madre y el hijo. Respecto a su estado civil, la situación de las 30 mujeresera :
Mujeres de negro / 59
! 21 : casadas o conviviendo! 2 : con unión en proyecto! 1 : abandonada! 3 : madres solteras, padres desconocidos! 3 : embarazo por violación o contacto fugaz.Algunas de las uniones eran de muchos años, de 20 y 25 años.En los 23 casos en los que existía una pareja, se pudo conocer algo del
comportamiento de los varones que compartían la responsabilidad del bebé. Lamayoría de ellos eran agricultores y ganaderos que trabajaban lado a lado consus mujeres. Algunos tenían ocupaciones que les daban un ingreso en dinero:albañil, peón, cargador, pequeño comerciante o tendero local. Frecuentementeellos combinaban diversos tipos de trabajo asalariado con el trabajo agrícola,realizando migraciones cuando se presentaba la posibilidad de emplearse porunos días, semanas o meses. Uno de los maridos era cuidador de un colegio yotro, el que más claramente pertenecía a la elite de su pueblo rural, era juez depaz.
La mayoría de las mujeres vivía en unidades domésticas constituidas por lafamilia nuclear: esposa, esposo e hijos. Rara vez hubo algún otro pariente queviviera bajo el mismo techo aunque casi siempre otros familiares residían cerca.Las autopsias verbales permiten vislumbrar cómo la vida diaria de las mujeresfallecidas se desarrollaba en medio de conversaciones breves, visitas, pedidos deayuda que iban y venían, y saludos por el camino para intercambiar unaspalabras.
Las suegras tienen una importancia grande en la vida de muchas mujeresrurales que, al casarse, van a vivir al lado de los familiares del marido y se alejande los suyos. Lo más usual es encontrar que las suegras hayan sido de bastanteapoyo a las mujeres fallecidas en el embarazo, parto y puerperio. De hecho, haycasos donde la suegra fue la partera.
Un tema explorado ampliamente en el estudio es la toma de decisiones yel control de recursos a nivel de las familias. En general, los maridos no sepresentan especialmente autoritarios en la vida cotidiana. Por lo menos en untercio de las parejas las decisiones diarias parecen haber sido compartidas oincluso la mujer era la voz dominante.
En general, entonces, en condiciones normales, las mujeres protagonistasde las autopsias verbales parecen haber organizado sus vidas con bastante au-tonomía y capacidad de decisión propia. Sin embargo, en diez de los 30 casos,
60 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
había violencia en el hogar: maridos que pegaban a las mujeres o que lasmaltrataban cuando se emborrachaban.
En los momentos de crisis que preceden a la muerte de las mujeres, losmaridos y padres se vuelven el centro de la toma de decisiones. Esta situaciónguarda relación con el control que ejercen los maridos, padres, hermanos ehijos varones sobre el dinero en las familias rurales. Los hombres tienen másfacilidad que las mujeres para ganar dinero en efectivo, y tienen mayores po-sibilidades para conseguir préstamos y ayudas de emergencia a través de susredes con otros hombres. En los momentos de crisis, muchas veces los varones,prácticamente solos, toman decisiones que son literalmente de vida y muertesobre sus mujeres: esposas, convivientes, e hijas.
El nivel de vida de las mujeres fallecidas y de sus familias es más o menos elpromedio del lugar donde residían, en la mayoría de casos. Apelando a criterioscomo el nivel aparente de ingreso, las referencias a la casa, los bienes de la familiay el acceso a comodidades como una radio o televisor, calificamos a :
! 6 : como situaciones de cierta holgura! 11 : como el promedio! 7 : situaciones de pobreza! 5 : extrema pobreza! 1 : no se pudo calificar.“Relativa holgura” en una comunidad rural equivale a pobreza en las zonas
urbanas del Perú y, de hecho, algunas de las mujeres conocían vida de priva-ciones en ambas variantes, urbana y rural. Algunas mujeres de procedenciarural, que mantenían fuertes lazos con sus pueblos, estaban viviendo en ciuda-des en el momento de la muerte.
En dos tercios de los 30 casos, se trataba de la primera unión para la mujerque falleció. En la mitad, era la primera unión para el hombre. El número dehijos (sin contar el del último embarazo) que tenían las mujeres fallecidas varíade 0 a 101 :
! 7 : primerizas! 6 : 1 ó 2 hijos! 7 : 3 ó 4 hijos
1 No se dispone información de un caso.
Mujeres de negro / 61
! 4 : 5 ó 6 hijos! 5 : 7 a 10 hijosSiete de las mujeres que fallecieron eran primerizas. En el otro extremo,
una mujer murió en el decimotercer parto, con nueve hijos vivos y tres muertos.Las grandes multíparas eran, como se esperaría, mujeres mayores y varias deellas tenían hijos adultos. En estas situaciones, el embarazo de la abuela fácil-mente era motivo de vergüenza. En un caso de Ucayali, la madre esperaba unhijo al mismo tiempo que su hija, una adolescente a punto de ser madre solterapor segunda vez.
3.1.2. Salud y reproducción
La nutrición de la mayoría de mujeres era aparentemente adecuada (siem-pre tomando como standard el promedio del lugar). Sin embargo, en ochocasos de los 30, los entrevistados hablan de anemia, constatada en los controlesprenatales, o remarcan la palidez y delgadez extrema de la mujer que falleció.
Hay referencias a antojos o desarreglos en la comida durante el embarazoque se expresan en dejar de comer, comer poco o eliminar determinados ali-mentos de la dieta. En algunas familias donde el presupuesto era magro y lacosecha escasa, las mujeres fallecidas parecían aplicar la norma de “la mujercome al final”.
Existe la posibilidad de enfermedades crónicas en no menos de un terciode las muertes. Las enfermedades van desde várices hasta la sospecha de tuber-culosis, pasando por malaria en el caso de la prostituta de Ucayali. En lasautopsias verbales hay múltiples referencias a dolores de cabeza que puedenreflejar problemas de presión sanguínea, como situaciones de tensión que lasmujeres vivían en medio de la precariedad y las demandas de sus hijos y fami-liares.
Si consideramos la totalidad de los embarazos anteriores de las treintamujeres, dos tercios de ellas habían tenido controles prenatales en un estable-cimiento de salud en algún momento. Por lo general, en los embarazos ante-riores habían tenido uno o dos controles, como también en los embarazosasociados a la muerte de las mujeres. Ninguna de las treinta mujeres habíadesarrollado un hábito de controles regulares en sus embarazos. La que estabamás cerca a eso era la joven primeriza ayacuchana que había ido siete veces acontrolarse, muriendo en el parto.
62 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
La búsqueda de controles prenatales parecía representar una conductabastante oportunista. Las mujeres se hacían un chequeo cuando se presentabala ocasión, cuando se convencían de la necesidad de los suplementos alimen-ticios que ofrecían los establecimientos, cuando tenían una preocupación es-pecial debido a un síntoma nuevo que experimentaban, o cuando iban alpuesto de salud por motivos asociados a otros miembros de la familia.
La gran mayoría de los partos previos habían sido atendidos por familiares,parteros y parteras. Sólo tres mujeres habían tenido todos sus partos anterioresen establecimientos de salud. Ellas eran, indudablemente, las más jóvenes y demenor paridad.
El comportamiento de las mujeres en relación a los controles prenatalesva de la mano con su comportamiento en la atención del parto, en el sentidode aferrarse a prácticas que habían tenido resultados exitosos en el pasado.Son contadas las que habían empleado diferentes tipos de atención en lospartos.
Las instancias más claras de una evolución en la elección de apoyo en elparto se dieron en la sierra sur, en el contexto puneño y, hasta cierto punto, enla región ayacuchana. Allí, los primeros partos solían ser atendidos por el padreo suegro, contando con el marido como asistente. Luego, el marido solo asumíala atención. La capacidad del marido de atender en forma competente lospartos de su mujer constituye una prueba de la madurez del esposo y de lasolidez de la relación conyugal.
Resalta, por un lado, la expectativa de dolor y cierto peligro que manejanlas mujeres al enfrentar sus partos y, por el otro lado, la confianza que depositanen un núcleo de personas que están alrededor, pendientes del hecho, quepueden aportar ideas y recursos en caso de cualquier problema. A pesar de laactitud conservadora que mostraban las mujeres en la elección del tipo deatención, casi la mitad de las no primerizas habían tenido algunas dificultadesen sus partos anteriores. En general habían sido problemas menores pero tam-bién hubo situaciones (por ejemplo, de retención placentaria) que requirieronatención de emergencia en un establecimiento de salud.
El tema de la planificación familiar es importante en las autopsias verbales.Varios de los maridos entrevistados se lamentaban de no haber evitado elúltimo embarazo que le costó la vida a su mujer. Señalaban que la pareja teníaplanes para adoptar un método de planificación. De las treinta parejas, sietehabían utilizado algún método de planificación familiar hasta poco antes del
Mujeres de negro / 63
último embarazo y otras cinco tenían planes definidos para hacerlo después.Incluso, estaban en la lista para la AQV.
Las mujeres mayores parecían haber confiado que la menopausia eliminabael riesgo de embarazo. Evidentemente, ellas tenían dificultad para identificarel momento en el cual ya no necesitaban otro tipo de protección. Más allá dela zozobra que el embarazo podía producir en los hijos y otros familiares (inclusola indiferencia de varios de los maridos), algunas de las mismas mujeres seresistían a tener a un nuevo hijo en estas condiciones. “Quiero morir, quieromorir,” clamaba una de ellas, cuando el parto se tornaba peligroso.
Las situaciones más agudas aparecen en los abortos provocados. Cinco delos 30 casos de muerte materna se deben a abortos sépticos. Debido a los azaresde la ubicación y la reconstrucción de las autopsias verbales, todos los casos deaborto fueron de la selva. No obstante, se recogieron referencias a abortosprovocados en todas las zonas.
Las mujeres de los pueblos rurales de los Andes procuran abortar tomandovenenos (insecticida, productos químicos) en dosis suficiente para botar al fetopero no matar a la madre. No siempre se logra el segundo objetivo. Entretanto,las mujeres selváticas utilizan una serie de hierbas, mates y técnicas mecánicas.Hablan de “bombillarse”, técnica que una mujer se puede aplicar –como lohabía hecho la prostituta— varias veces a lo largo de su vida reproductiva.
A través de las redes de las mujeres corre abundante información sobresalidas para los casos de embarazos no deseados que ofrecen los dos polos delsistema de salud. Por un lado están las “comadronas” y aborteros que practicanclandestinamente en las zonas más rurales. Por el otro, los consultorios yclínicas particulares de las grandes ciudades regionales.
En relación con el aborto aparece el tema de la poca capacidad de nego-ciación de las mujeres frente a sus parejas y el poco control que algunas de ellaslogran ejercer sobre su vida sexual. Las mujeres jóvenes que salen embarazadassin tener una pareja, por lo menos en perspectiva, sufren censura social. Losfamiliares y la misma mujer pueden sentir vergüenza y sufrir una pérdida destatus en la comunidad.
3.1.3. Las redes de apoyo
Las redes sociales que se tejían alrededor de las mujeres fallecidas consti-tuían su principal apoyo en la vida diaria, probablemente su principal fuente
64 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
de afecto y felicidad, y su primera línea de defensa en toda situación de nece-sidad y emergencia. Aunque sus redes incluían a varias figuras masculinas –especialmente sus padres, hermanos y cuñados- queda claro que lo centralfueron los vínculos de las mujeres con otras mujeres: parientes, vecinas, amigasincluyendo ex-compañeras de colegio, y mujeres con las que participaban enorganizaciones comunales.
Para entender finamente el rol de las redes sociales en el proceso de lamuerte, hay que distinguir cuatro momentos en los que la composición de lared variaba de acuerdo a las funciones que ésta debió asumir:
! La red social que se asociaba a la vida cotidiana. Se trata de las personascon quienes conversaban, trabajaban, compartían las tareas domésticas,caminaban por las sendas y trochas de la localidad, y, a veces, con quie-nes miraban la televisión en la noche.
! El “grupo terapéutico”, el conjunto de todas las personas cercanas a lamujer que sabían de su embarazo y que le acompañaban en el proceso.Por definición, estas redes no consideran al personal de salud que veía ala mujer en una capacidad profesional, salvo en los casos en que se trata-ba de personas que eran simultáneamente amigas, parientes o vecinas.
! La red que se activaba en la crisis antes, durante e inmediatamente des-pués de la muerte.
! Finalmente, se intentó registrar cómo habían quedado las relacionesentre los familiares y allegados de las mujeres después de su desaparición.
3.1.3.1. Las redes “cotidianas”
Las redes cotidianas de las mujeres variaban de tamaño entre cuatro yveinte integrantes. Los analistas de redes personales suelen hablar de un pro-medio de diez a quince personas que se agrupan alrededor de la mayoría denosotros y que nos ayudan a llevar adelante nuestras vidas. Según este standardlas mujeres rurales del estudio tenían redes relativamente pequeñas. Dos terciosde ellas contaban con menos de diez personas con las que podían intercambiarservicios y favores, préstamos menores y pensamientos íntimos.
Es posible que nuestra información haya subestimado en algún grado eltamaño de las redes, debido a que la persona que mejor sabía sobre su mundode vínculos sociales significativos –la propia mujer— no podía ser entrevistada.Sin embargo, parece claro que algunas de las mujeres tenían redes algo ralas,
Mujeres de negro / 65
especialmente las que participaban de una economía ganadera y pasaban largasépocas en las alturas y los pastizales.
3.1.3.2. Los grupos terapéuticos
Las redes que se activaban durante el proceso del embarazo –que se ase-mejan a la noción de “grupo terapéutico” en la literatura- eran notablementepequeñas. En la mitad de los 30 casos, las mujeres vivieron sus embarazos encompañía de dos o tres personas más. Estas pocas personas estaban al tanto decómo se sentían y qué necesidades tenían. En los casos de tres mujeres, no hubonadie que compartiera con ellas el conocimiento del embarazo y las decisionessobre cómo llevarlo (o cómo terminarlo).
El soporte que brindaban los grupos terapéuticos parece excesivamenteendeble. Con tan pocas personas cercanas que les hacían seguimiento y esta-ban en condiciones de ofrecer consejos, las mujeres tenían un acceso limitado,no sólo a recursos y ayudas, sino a nuevas propuestas sobre cómo manejar susituación de salud.
El caso típico del proceso del embarazo sería el de una mujer que cuentacon dos o tres familiares y tal vez una amiga o compañera de labores. Una deestas puede ser una mujer mayor, partera o curiosa reconocida en el lugar.Además, puede haber algún personal de un establecimiento de salud cercanoque ve a la mujer de vez en cuando, sea en la consulta prenatal o simplementeen una esquina del pueblo donde se puede intercambiar una rápida conversa-ción sobre “¿Cómo estás?”
El reducido tamaño de los grupos terapéuticos alude a la privacidad conque se tratan los hechos de la vida reproductiva en zonas rurales del Perú. Haymujeres que declaran no haber sido informadas del embarazo de su hermanahasta que se le notaba la barriga. Se respeta la regla de no hacer comentarioshasta que la propia embarazada no lo autorice. El resultado es que numerosasmujeres viven sus embarazos en una gran soledad.
3.1.3.3. Las redes sociales que se activan en la crisis
Las redes que se activaban en las crisis obstétricas fueron más grandes quelos grupos terapéuticos y alcanzaban un número de personas comparable con
66 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
las redes cotidianas. Irónicamente, el embarazo se rodea de privacidad mientrasque el parto –especialmente si se presenta alguna emergencia- puede convocara decenas de personas
La activación de los vínculos sociales en la situación de emergencia tieneun propósito claro: acceder a todos los recursos posibles que puedan ayudar asalvar la situación. Las descripciones de las escenas de muerte eran a vecescaóticas, con niños y adultos que correteaban por doquier, buscando dinero,medicamentos, hierbas para hacer infusiones, alcohol para revivir a la paciente,un alimento o bebida, frazadas o alguien con un vehículo. Entretanto, todoslos vecinos del barrio se reunían en la puerta, esperando noticias, dispuestostambién para ayudar si podían.
Es en el trance de la crisis cuando los hombres asumen importancia dentrode las redes. En este momento, en nuestros casos, se hicieron presentes confuerza los padres de las mujeres, sus suegros y cuñados, sus hermanos y aunfiguras más lejanas como los tíos y sobrinos de la pareja. Mientras que lasmujeres intentaban reanimar a la moribunda, los hombres, típicamente, seconvertían en mensajeros, en los encargados de conseguir recursos contunden-tes (movilidad, atención profesional) y en los decisores que orquestaban larespuesta frente a la urgencia.
Una vez producida la muerte, era común observar que se producía unaseparación entre las dos familias, la de él y la de ella, frecuentemente conrecriminaciones que iban y venían. En algunos casos se producían disputas porel bebé. A veces había que distribuir a los otros hijos, aunque el patrón generalparecía ser que el padre se encargaba de ellos, con ayuda de sus familiaresmujeres.
3.1.3.4. Las mujeres y su entorno emocional
Si se trata de descifrar, a partir de las historias de las 30 mujeres, cuál ocuáles fueron los lazos sociales que representaban su principal vínculo emocio-nal y afectivo, constatamos nuevamente la gran importancia de las parientesmujeres. Por lo menos en la mitad de los casos, las madres, hermanas, tías, ehijas de las mujeres formaban el eje de su mundo emocional.
Al mismo tiempo, para muchas, los maridos también eran importantes y larelación con él era de cooperación y comprensión. A veces el marido cumplíala función de vincular a la esposa con sus parientes femeninas, las que seconvertían en constantes compañeras y fuentes de apoyo.
Mujeres de negro / 67
En cinco de los casos de las autopsias verbales, no se pudo identificar a unasola persona que haya sido amiga y confidente de la mujer que falleció. Estaseran mujeres que –por más que tenían vínculos formales con muchas personasen su alrededor- estaban emocionalmente muy huérfanas.
En base a la lectura de las 30 autopsias verbales, se calificó la calidad de larelación de la mujer con su entorno como “positiva”2 :
! Con el esposo : en 10 casos! En la unidad doméstica : en 11! Con el núcleo familiar de la mujer : en 12! Con el núcleo familiar del marido : en 11! Con la familia extensa : 1en 8! Con el entorno amical y vecinal : en 18
En general, las mujeres tenían ciertas posibilidades para moverse en untejido de relaciones y vínculos, dando prioridad a las que mayores satisfaccionesles traían y esquivando las conflictivas o infelices. Tal vez su situación en estesentido no era muy diferente de la mayoría de los seres humanos.
3.1.4. Las circunstancias de las muertes
Las causas de muerte de las 30 mujeres se concentran en las hemorragias. Lamayoría ha muerto desangrada. Sin embargo, también hay otras situaciones.
El lugar de la muerte en los 30 casos fue:! 18 en el domicilio! 8 en un hospital! 2 en una posta o centro de salud! 2 en el traslado a un establecimiento de salud.
El cuadro de la siguiente página resume las causas biomédicas de la muerteen 28 de los casos donde la información permite establecer el diagnóstico.
2 Las otras calificaciones posibles era “negativa”, “distante” o “inexistente”.
Mujeres de negro / 69
En estos 28 casos, el momento de la muerte fue:! 9 en la gestación! 4 en el parto! 15 en el puerperio.
El sistema de salud intervino en el momento de la crisis sólo en dos terciosde los casos. Sin embargo, se involucró de otras maneras con las mujeres falle-cidas, generalmente a través de los controles prenatales.
! Dos terceras partes de las embarazadas habían ido a controles en algúnmomento, o habían recibido la visita domiciliaria de algún personal deun establecimiento de salud.
! De los 23 partos que se produjeron, cinco fueron atendidos por médicosy cuatro por obstetrices, enfermeras y/o técnicos sanitarios.
! Cuatro de los partos habían sido en un hospital y tres en una posta ocentro de salud.
Los establecimientos y el personal de salud se vinculaban a las mujeres ysus procesos de estas diversas maneras; no estaban ajenos. Inclusive, unos pocosde nuestros entrevistados estaban convencidos que la muerte de su esposa ofamiliar fue ocasionada por un error o negligencia del personal de salud. Labrecha que se abría entre grupos familiares en los meses posteriores de duelo seextendía hasta el sistema de salud.
3.1.5. Los procesos de decisión
Parte del reto de salvar a la protagonista en un momento de crisis obstétricaes producir, en base a lo que pueden aportar los diferentes actores involucrados,una acción concertada. La peor eventualidad sería una situación que degenereen un caos de propuestas y contrapropuestas. Calificando, grosso modo, lacantidad de marchas y contramarchas en los procesos de decisión observablesen los 30 casos, tenemos:
! En 17 de los 30 casos todos los actores que se agrupaban alrededor de lasmujeres, rápidamente se pusieron de acuerdo en un curso de acción y loejecutaban consistentemente. Las marchas y contramarchas fueron po-cas, casi no habían propuestas discrepantes o una persona en el grupolograba imponerse, repartiendo tareas entre los demás.
70 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
! En seis, fue regular el número de marchas y contramarchas. Muchasveces la llegada de personal del establecimiento de salud producía unviraje importante en la terapia. Los familiares se habían alineado en laejecución de una estrategia y los especialistas la deshacían –para mal opara bien- y la reemplazaban (o intentaban) por otra.
! En siete casos, en el grupo que trataba de ayudar a la mujer, se produjouna parálisis y bloqueo de la posibilidad de llevar adelante cualquierestrategia de respuesta. El tema de fondo en muchos de estos casos era eldinero: cuánto se tenía, cuánto se podía aportar, cuándo y cómo seríadevuelto, cuáles iban a ser todos los gastos que acarreaba el curso deacción que se había decidido.
En las situaciones de emergencia, solían ser dos, tres o cuatro personas lasque efectivamente tomaban las decisiones fundamentales. Algunas veces lamisma víctima era una de estas. Moribundas, daban indicaciones si se debía ono gastar más, si debían o no ser trasladadas, si se debía o no sacarlas de la casa.En todos estos casos (salvo una joven puneña), las mujeres se sacrificaban porel resto. Otra interpretación posible de su actitud sería que estas mujeres, reco-nociendo la gravedad de sus circunstancias, optaban por morir en medio de lossuyos, en su propio hogar.
¿Cuál fue la participación del personal de salud en los procesos de decisiónen los 30 casos?
! 10 : se unieron al grupo como una voz más! 4 : se les hizo poco caso! 7 : participación decisiva a veces por inacción! 9 : no hubo participación alguna.La no participación del personal de salud en las decisiones tomadas en
nueve de los casos respondió a razones de tres tipos. En unos casos, no se pudoavisar a un establecimiento o representante del sistema de salud. En otros, ellosno pudieron responder y llegar a tiempo. En otros, los familiares simplementeoptaron por solucionar el problema lo mejor que podían con sus propios recur-sos.
Mujeres de negro / 71
3.2. LAS MUERTES Y LAS CONDICIONES DEL ENTORNO
La muerte de las 30 mujeres representa el punto final de una larga cadenade situaciones, decisiones, acciones, condicionantes y predisposiciones. Enesta cadena confluyen elementos de los caracteres de los diversos actores, lashistorias personales, las instituciones locales, las condiciones geográficas yclimáticas y hasta el azar. Habiendo visto de cerca las circunstancias de los 30casos, interesa en este acápite relacionarlas con los contextos descritos en elcapítulo II.
3.2.1. Conima, Puno
Los tres casos de muerte materna que se registraron en la zona deConima (Puno), reflejan claramente los riesgos de las grandes distancias,demoras para traslados de un lugar a otro, y dificultades de comunicaciónen el altiplano.
Se trata en todos los casos de partos domiciliarios atendidos por familiares.En dos de ellos la causa de muerte fue diagnosticada como retención de placentay la tercera fue por sepsis puerperal. En dos casos, la emergencia se presentó enel campo y hubo un lapso prolongado entre las primeras señales de alarma, elmomento en que la familia mandó llamar a alguien del establecimiento desalud, y el momento en que un proveedor acudió a la casa.
El puerperio resultó siendo el momento de riesgo en estos tres casos. Secumplió el mandato cultural de permitir a las parturientas un largo descansomás no el de atenciones especiales prestadas por los familiares, particularmenteel marido. Se observa los efectos de la economía ganadera manejada a nivel deunidades domésticas aisladas y con poca disponibilidad de mano de obra. Lospocos parientes que estaban cerca siguieron sus rutinas de trabajo alejándose dela casa, llevando a los animales a pastear o cultivando chacras distantes. Nohubo (o no llamaban) reemplazantes para ellos quedarse a cargo de la partu-rienta. Estas no fueron acompañadas, atendidas y vigiladas debidamente en lashoras y días después del parto.
Por otra parte los casos sugieren dificultades de los establecimientos desalud para comunicarse y coordinar. El personal indicado no siempre estaba.Se vislumbra el enorme gasto de tiempo de los proveedores de salud paracumplir tareas de visitas comunitarias, entregar datos estadísticos, participar en
72 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
capacitaciones y/o en eventos especiales, alejándose del establecimiento y di-ficultando que se les ubique en una emergencia.
Finalmente, en varios sentidos, en los tres casos se percibe la influencia dela situación cultural de la zona:
! En primer lugar, las tres mujeres insistieron para que su parto fuera domi-ciliario y atendido por sus familiares, aunque en un caso se admitió lapresencia de la obstetriz del puesto de salud.
! En segundo lugar, cuando el personal de salud acudió y planteó la posi-bilidad de un traslado, eso fue aceptado sólo en un caso con mucharesistencia. Las propias víctimas reclamaban que -si había que morir-querían morir en su casa.
! En tercer lugar, en los relatos es notable las divergencias de los familiaresde las fallecidas con el personal de salud. En las interpretaciones quehacen de los hechos, en las actitudes de los protagonistas, dejan trasluciruna gran incomprensión y desconfianza mutua.
3.2.2. Vischongo, Ayacucho
Se hicieron autopsias verbales de cuatro casos de muerte materna ocurridasen el entorno de Vischongo, en la provincia de Cangallo y Vilcashuamán.
En tres de los cuatro casos, se trataba de mujeres primerizas, dos de ellasmuy jóvenes (18 años) y otra de unos 26 años de edad. La cuarta era una mujermayor (42 años) y multípara (ocho embarazos).
Tres de las muertes ocurrieron a pocas horas de haberse producido el partoy la causa directa fue hemorragia (las más jóvenes) y retención de placenta conhemorragia interna (la mayor). La mujer de 26 años murió dos semanas des-pués del parto por septicemia puerperal a causa de la retención de restos deplacenta. Los cuatro partos dejaron a bebitos que están siendo cuidados por losfamiliares.
Un elemento que marca los casos de muerte es la desestructuración yconflictos familiares :
! Dos de las mujeres no estaban unidas y corrían el riesgo de permanecercomo madres solteras. En un caso el padre obligaba al joven a casarse yen el otro el padre de la criatura no era aceptable para la familia de ella.Ambas trataron de esconder su embarazo hasta el último momento ytuvieron, por lo tanto, pocos consejos y apoyo.
Mujeres de negro / 73
! Cabe la duda si realmente deseaban tener a sus hijos, aunque no haymención de intentos de aborto. Los informes enfatizan la “vergüenza”que sentían y los conflictos que sus embarazos desataban entre sus pa-rientes.
! El tema de rupturas toma otra forma en los dos casos restantes. El maridode la multípara es un camionero que hacía viajes a Lima y estuvo pocopresente durante el embarazo. En uno de los informes se desliza la ideaque él tenía otro hogar y que maltrataba a la mujer.
! Finalmente, en el único caso de una pareja constituida y feliz, el jovenesposo se culpa por no haber sabido actuar durante el parto y en la crisisporque no era “experienciado” en estas cosas como los hombres de antes.Los desplazamientos y rupturas intergeneracionales de Ayacucho de losúltimos tiempos indudablemente influyen en esta situación.
En los cuatro casos hay elementos que reflejan una relación problemáticaentre la población, sus prácticas y creencias, y los establecimientos de salud :
! Los cuatro partos fueron domiciliarios, aunque en todos hubo familiaresque abogaban a favor de llevar a las mujeres a la posta, al centro desalud, e incluso al hospital regional de Huamanga, para que dieran a luz.Los dos maridos de las mujeres unidas querían un parto institucionalpero su propuesta fue descartada por las familiares mujeres.
! En los hechos, los cuatro partos fueron atendidos por familiares, algunasde las cuales atendían partos en calidad de “curiosas”. No hubo ni si-quiera la presencia de parteras/os especializadas/os y experimentadas/os,que parecen ser escasas/os en la zona, tal vez aludiendo a otra situaciónde ruptura y discontinuidad con el pasado.
! Las parturientas mismas tenían mucho miedo frente a la posibilidad deser llevadas a los establecimientos de salud por lo que “inyectan”, “cortan”y “amarran”.
Sin embargo, una vez producida la crisis se buscó la ayuda de los estable-cimientos de salud. Los casos en realidad reflejan una compenetración bastanteestrecha entre la comunidad y los establecimientos. Pese a ello, los familiaresy el personal de salud se hicieron acusaciones mutuas respecto a quién fue elresponsable de las demoras en lograr la atención de emergencia y hasta quépunto cada parte se esforzó.
En dos casos las familias perciben que el personal de salud llegó a la casasin haber traído todo el equipo que necesitaban; el personal insiste que no se
74 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
les avisó lo que pasaba exactamente con la mujer y en qué fase estaba su parto.Inclusive, en las escenas de las emergencias, se produjeron fuertes discusionesentre los familiares y el personal de salud sobre los procedimientos a usarse y eltipo de atención que las mujeres debían tener.
Las entrevistas a los trabajadores de salud contienen muchas referencias auna actitud difundida en la población, de entregarse al destino y aceptar lamuerte sin tratar de agotar todos los recursos para evitarla.
3.2.3. Mache, La Libertad
Se reconstruyeron dos autopsias verbales, no precisamente del distrito deMache sino de distritos colindantes que son muy similares. En un caso la causadirecta de la muerte fue la retención de placenta y en el otro se trató de unahemorragia puerperal.
Las circunstancias de vida de ambas demuestran la fuerte carga de trabajoasignada a las mujeres sin ninguna consideración por su condición de embara-zada:
! Una de ellas había tenido seis embarazos en nueve años de unión yesperaba mellizos. Los días anteriores al parto, además de atender a sushijos pequeños y al marido, estaba haciendo jornadas especialmente fuer-tes a fin de terminar la cosecha y guardar el trigo.
! La otra, con cinco embarazos, era también relativamente joven. Mante-nía sola a sus cuatro hijos, lavando ropa y haciendo trabajos menores enel pueblo y contratándose como peona agrícola cuando podía.
Los casos deslizan el problema de las relaciones de intercambio entre va-rones y mujeres en esta zona: la madre sola, según algunos, era maltratada porel padre del hijo que iba a nacer. Esta mujer trató de esconder el embarazo, queera motivo de vergüenza, puesto que no estaba casada ni convivía con ningunode los padres de sus cuatro hijos.
La red familiar de las dos mujeres era rala y no había quién realmenteluchara por ellas. Las mujeres, por su parte, mostraban sentimientos de resigna-ción y de poca autoestima. La muerte aparecía (en lo que recuerdan los fami-liares) como un descanso largamente anhelado.
Trasluce en ambos casos la gran pobreza y dificultad para obtener dinero.El entierro de la madre soltera fue uno de los más pobres encontrados en el
Mujeres de negro / 75
estudio. Hubo que interponer una demanda policial para que el padre de lacriatura apoyara con los gastos.
En ambos casos habían dificultades para establecer una relación de cola-boración con el establecimiento de salud de cada zona. Confluye en estasituación la ausencia de una voz decisiva de la otra parte, el grupo de losfamiliares. Así, en el caso de la pareja que esperaba su sexto hijo, el hombrese mostraba indeciso e incluso poco involucrado. En todos los anteriores partosde su señora, él se había recostado en su suegra para que tomara las decisionesy resolviera las emergencias. La suegra había fallecido tres meses antes delnuevo parto, dejando un vacío que el marido no supo llenar.
La actitud de este marido concuerda con lo expresado por el padre de lamujer fallecida. “Los hombres no sabemos de eso”, decía, segregando una esferade embarazos, niños y asuntos domésticos como asuntos de mujeres que no sonde incumbencia de los varones.3
En ambos casos el personal de los establecimientos de salud alargaba fatal-mente las negociaciones acerca de cuánto podía pagar la familia y cuál era suverdadera necesidad de ayuda. Estas negociaciones tal vez podían haberseevitado si el personal de los establecimientos se hubiera convencido de que setrataba realmente de situaciones de indigencia. Nuevamente, parece que lostrabajadores del establecimiento tenían dificultad para identificar con quiéntenían que llegar a un acuerdo y quién se responsabilizaba de la mujer. Suspropias dudas y falta de decisión se sumaban a las del grupo familiar.
Al final, aunque en ambos casos se optó por llevar a las mujeres a unestablecimiento de mayor jerarquía, ninguna vivió para realizar el viaje.
3.2.4. Sihuas, Ancash
En la provincia de Sihuas se trabajaron cuatro autopsias verbales, pese aque la estadística del Ministerio de Salud no registra ninguna muerte maternaen la provincia.
3 Obsérvese el contraste importante entre esta actitud de los hombres en la sierra norte y la activaparticipación de los hombres de la sierra sur en los partos y el cuidado posterior de sus esposas. Inclusoreconociendo que la realidad no siempre corresponde al discurso (en cualquiera de los dos casos) hayuna diferencia importante a nivel de ideología y los valores asociados al rol masculino.
76 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Los cuatro casos de muerte reflejan muy claramente el aislamiento, laincomunicación y la pobreza de la zona. Tres de ellos incluyen relatos de largascaminatas en busca de ayuda. La ayuda demoraba en llegar porque los mensajesverbales tenían también que recorrer enormes distancias y dependían de laintervención de múltiples mensajeros y mensajeras. Es palpable un problemade información y educación que posiblemente se relacionaba con el bajo nivelde escolaridad de la población en general, además del reducido acceso a losmedios masivos de comunicación.
Los familiares más cercanos a las mujeres fallecidas parecen haber tenidopocos elementos de apoyo en sus esfuerzos por diagnosticar su situación y elgrado de riesgo que implicaba. En un caso se creyó que se trataba de una gripe.En otro, parecía un simple cólico o indigestión luego de un almuerzo en unareunión social.
Las relaciones de género en la zona aparecen como un punto problemá-tico. Hay elementos en las historias que sugieren una subvaloración de lasmujeres y un compromiso algo atenuado o cuestionable por parte de los viudos:
! En un caso la obstetriz que llegó después de la muerte, acusa al maridode haber hecho poco para llamarla a tiempo.
! En el otro, un informante menciona que se le escuchó al marido decir “simuere mi mujer, voy a traer otra mujer más muchacha”; efectivamente, élahora convive con otra mujer. El marido –contra los consejos de lapartera- obligó a su esposa a levantarse antes de que la placenta hubierasalido y la hizo caminar cuatro horas de regreso a casa.
! En el cuarto caso, como un factor que contribuyó a la muerte, se men-ciona un supuesto amorío entre el marido y la sobrina de la fallecida; dehecho, la sobrina rápidamente reemplazó a la mujer que murió y ahoraespera un hijo de él.
! En una autopsia verbal se refiere al maltrato físico de la mujer y en otrase habla del alcoholismo del marido.
Sólo en un caso queda claro el gran cariño del joven esposo por su mujery la especial consideración que le tenía durante el embarazo. Esta es la únicamujer de las 30 autopsias verbales que no tenía una carga muy fuerte de trabajoy la única que no realizaba labores en la chacra.
Un factor que resalta en las cuatro autopsias verbales tomadas en el ámbitode Sihuas, es el bajo nivel jerárquico de la mayoría de los trabajadores de saludque tuvieron alguna participación en los sucesos. Al parecer, no hubo manerade acceder a niveles del sistema de salud que podían haber ofrecido mayores
Mujeres de negro / 77
alternativas técnicas. Esto en parte fue –en tres de cuatro casos- por intentarlodemasiado tarde, tomando en consideración las distancias, dificultades de trans-porte y tiempo de viajes.
3.2.5. San Miguel del Río Mayo, San Martín
Se realizaron dos autopsias verbales de muertes maternas ocurridas en elentorno del San Miguel del Río Mayo, una del distrito de Zapatero y la otra deldistrito de Tabalosos. Ambos distritos pertenecen a la provincia de Lamas.
En el primer caso, se trata de una joven de 18 años que a los 15 fue llevadaa Tarapoto por su madrina para trabajar como empleada doméstica. Según losinformes, el embarazo fue producto de una violación por un amigo de su ena-morado. La joven volvió a la casa de sus padres, en el campo, cuando teníacinco meses de embarazo. La muerte se produjo en el Centro Materno Perinatalde Tarapoto y el diagnóstico fue preeclampsia severa.
En el segundo caso, la víctima fue una mujer de 29 años que había tenidocon su conviviente 3 ó 4 embarazos anteriores. Era maltratada por el maridoy sufría de anemia. La mujer murió un mes después del parto cuando, bajosupervisión del centro de salud, estaba tratándose para la anemia a fin derealizarse la ligadura de trompas.
Una temática que recorre ambos procesos de muerte, asociada al entorno,es la discontinuidad en el mundo social y geográfico.
Las familias se desplazan y se dispersan, impidiendo que alguien manejeuna información completa sobre la historia de salud, sobre los contactos con losestablecimientos, y sobre la evolución del embarazo y puerperio. Es así que losinformes obtenidos de diferentes fuentes están llenos de contradicciones ylagunas. Nadie del entorno familiar manejaba información sobre lo conversadoentre las embarazadas y el personal de salud.
Además, las migraciones y rupturas en las redes de parentesco anulaban laposibilidad de acceder al apoyo económico y a los contactos y opciones ofre-cidas por todos los familiares en el momento de la crisis. En el caso de lamultípara, el esposo no estuvo presente durante el parto porque se había ido atrabajar en el campo, cargando madera, a fin de reunir dinero para el tratamien-to de la anemia. Fue la suegra quien se encargó de la nuera durante y despuésdel parto.
78 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Se observa otro elemento que parece ser característico de la zona, que esla utilización combinada de diversos tipos de servicios y recursos de salud :
! El parto de la multípara fue institucional pero sus partos anteriores ha-bían sido en su domicilio.
! El parto de la joven soltera culminó en el Centro Materno Perinatal deTarapoto pero una partera la estuvo atendiendo cuando se presentaronlos dolores.
! Ambas mujeres habían ido a varios controles prenatales en el puesto ocentro de salud más cercano, pero ambas a su vez habían sido vistas porparteras.
! Se manejaba una serie de recetas de hierbas y alimentos apropiados paralas situaciones que se iban presentando, conforme desarrollaban sus em-barazos y durante el puerperio, en el caso de la multípara.
Otro tema se relaciona al problema de los medicamentos: su adquisición,elección y manejo, además de la información que se proporcionaba a los usua-rios.
Las mujeres recibieron medicamentos sin que los familiares sepan cuálesfueron. La mujer conviviente sufría de dolores de cabeza, tenía una fuerteinfección urinaria después del parto, y desarrolló lo que se cree fue una infec-ción al oído en los últimos días antes de su muerte. Frente a la falta de infor-mación respecto a qué fármacos se administraron a la mujer (la historia clínicadesapareció), el marido pensó en entablar juicio al centro de salud por intoxi-cación.
También aparece en estos dos casos la pobreza de la zona rural de SanMartín y las pocas posibilidades de las familias de agricultores cuando setrata de reunir rápidamente dinero en efectivo. Al parecer, ambas mujerespodían haberse salvado si se hubiera contado con el dinero, sobre todo,para afrontar los gastos de la atención médica (caso de la madre soltera) yel traslado y tratamiento (caso de la multípara) en el Centro MaternoPerinatal en Tarapoto.
En ambos casos se llegó a cubrir solamente una parte de lo necesario,apelando a préstamos familiares. En el caso de la madre soltera, el médico hizoun préstamo de S/.10 para permitir que llevaran el cadáver de regreso a casa.Hasta el ataúd de la joven soltera fue prestado.
Mujeres de negro / 79
3.2.6. Aguaytía, Ucayali
De Aguaytía se cuenta con un caso de muerte materna. Se trata de unamujer migrante de la sierra que se había insertado primero como agricultora yluego como vendedora en un puesto del mercado.
En la situación de la mujer y su pareja se observa una característica comúnpara los colonos: la ausencia de una red fuerte de familiares cercanos. Lasituación económica de la familia era precaria, ya que no podían contar con elamparo de parientes ni recursos heredados tales como tierras o casa. Es más –y como reflejo de las condiciones generales de inseguridad en toda la zona- lafamilia había sufrido el robo de todas sus pertenencias algunos años atrás.
Por otra parte, la compenetración del sistema oficial de salud con la pobla-ción y sus necesidades parece manifestarse en la utilización que la fallecidahacía de los servicios de planificación familiar. Poco antes de su muerte, lamujer acudía a consulta para cambiar de método de planificación.
Finalmente, Aguaytía presenta una abundante oferta de servicios y pro-ductos de la salud. Esta característica también fue importante en este caso demuerte materna. La señora procuraba abortar mediante un preparado de hier-bas y, cuando se produjo una hemorragia, buscaba ayuda en el circuito de lasfarmacias y boticas. Se negaba a ir al centro de salud y murió en su casa.
En este caso se reportan dos detalles que sugieren la necesidad de reforzarel equipamiento de los centros de salud y posiblemente el manejo de la tecno-logía por el personal:
! la señora indicaba que, si hubiera tenido la seguridad que su bebé seríamujer, hubiera estado dispuesta a tenerlo; se le hizo ecografía cuandotenía cuatro meses y medio de embarazo, pero no se le confirmaba elsexo del bebé;
! quedaba la duda si tenía un fibroma, inquietud que no fue despejada enel centro de salud cuando la señora acudió para controlarse.
En este como en los otros casos de muerte materna, se observa la influenciadel lugar no tanto sobre la causa de la muerte, sino sobre el patrón de búsquedade ayuda.
Mujeres de negro / 81
CAPÍTULO IV
Nueve crónicas de la muerte
e presentan nueve crónicas de muerte materna que ilustran una diversidadde situaciones que pueden conducir a la muerte de las mujeres rurales del
Perú en el embarazo, parto y puerperio.1
A través de los sucesivos casos, se ha querido resaltar los siguientes com-plejos de riesgo:
! Desfases en los cambios económicos y los sistemas tradicionales de apo-yo. (Caso de Elena).
! Los riesgos asociados al madresolterismo y la ausencia de una red deapoyo más allá de la unidad doméstica. (Caso de Albertina).
! Los efectos de la distancia y la inaccesibilidad. La mezcla de sistemas deatención. (Caso de Delia).
! La situación particular de mujeres en determinadas ocupacionesagropecuarias que las aíslan de fuentes de apoyo. Los sistemas de creen-cias. (Caso de Julia).
! Marchas y contramarchas en los esfuerzos de la familia y el sistema desalud de definir una estrategia de respuesta frente a una emergencia obs-tétrica. (Caso de Marianela).
S
1 A fin de proteger la identidad de las personas que dieron información, se han cambiado los nombres delos protagonistas. Las referencias a los lugares son aproximadas.Para los diferentes casos se incluyen gráficos de las redes sociales de las mujeres y la secuencia de lasalternativas consideradas y las decisiones adoptadas
82 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
! La atención del parto por familiares sin suficiente conocimiento. El re-chazo al sistema de salud. (Caso de Esmilda).
! La menosvaloración de la mujer y sus consecuencias para el acceso acuidados y atención. (Caso de Porifilia).
! Los efectos de la “casualidad”. La ausencia coyuntural de una parte cla-ve de la red de apoyo. (Caso de Lola).
! La realidad del aborto. La compenetración con el sistema de salud que,sin embargo, no es completa ni rodeada de suficiente confianza. (Casode Encarnación).
Mujeres de negro / 83
MU
JER
FALL
ECID
A
MU
JER
HO
MBR
E
NIÑ
O
NIÑ
A
MU
JER
PR
ESEN
TE
AL
MO
MEN
TO
DEL
DEC
ESO
HO
MBR
E PR
ESEN
TE
AL
MO
MEN
TO
DEL
DEC
ESO
Cas
a
Para
los e
spac
ios
Cap
ital d
epr
ovin
cia
Cas
erio
Cap
ital d
ede
part
amen
to
Rut
apo
sible
Des
plaz
amie
nto
!
A=
Punt
o in
icia
l
B=
Opc
iòn
C=
Opc
iòn
alte
rnat
iva
B=
Opc
iòn
eleg
ida
(rut
a)
D=
Circ
unst
anci
a qu
e m
odifi
cael
est
ado
A Par
a la
s ru
tas
B
A
C B
A
C
A D" !
Par
a el
esq
uem
a
LEY
END
A
Hos
pita
l oC
entr
o de
Salu
d
Pues
to d
eSa
lud
84 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
4.1. ELENA, MUJER SIN APOYO
4.1.1. Antecedentes y situación de la madre
La señora Elena nació en una comunidad de la provincia y se mudó paravivir cerca a los familiares de su marido.
Toda su familia política se dedica a la ganadería y agricultura. Cada parejay unidad doméstica se maneja con bastante independencia habiendo entreellas diferencias de nivel de ingreso. Es así que de vez en cuando Elena acos-tumbraba prestarse dinero de una cuñada. Sin embargo, la escasez de recursosno es la nota dominante en este relato.
Era el tercer embarazo de Elena. Los dos primeros partos habían sidonormales y ambos fueron domiciliarios. No obstante, el segundo hijo murió, alparecer al nacer. En este embarazo, Elena se hizo unos tres controles con elpersonal del puesto de salud de la comunidad, pero su relación con el estable-cimiento era distante y desconfiado.
En la información que proporcionan los entrevistados de la familia delviudo (no hay entrevistas a parientes directos de ella), aparece el tema de laplanificación familiar. Una cuñada se cuida con la T de cobre. Elena y sumarido tenían la intención de tener solamente dos hijos porque “la educaciónes carolina”. El que nacía iba a ser el último y lo iban a tener especialmenteporque el mayor (de unos 4-5 años) lloraba por un hermanito.
Pero se dice que Elena, como otras personas de la comunidad, no queríaque la vieran acercándose al puesto porque iban a pensar que estaba practican-do el control de la natalidad, tal vez con ligadura de trompas.
Elena, 25 años, muere el 23 de octubre de 1997 en sudomicilio en un caserío del entorno de Moho, depar-tamento de Puno.
Causa de la muerte: Retención de restos de placenta.Hemorragia.
Entrevistados : 4 (Viudo, cuñada, tío anciano de amboscónyuges, enfermera del puesto de salud).
Mujeres de negro / 85
Su vida familiar era bastante privada. Es así que los padres y hermanos deElena no estaban enterados de su embarazo (al parecer vivían a una distanciaque hacía imposible un patrón de visitas de ida y vuelta). Algunos de losparientes del viudo solamente sospechaban, porque vivían cerca y pudieronverla.
Elena insistía en que el marido atendiera el parto sin ayuda de los varonesmayores que habían apoyado las dos primeras veces. La muerte se relacionadirectamente con la insistencia de ambos en que el parto fuera domiciliario y,luego, la decisión de ella que sólo el esposo se encargara de la atención, comouna prueba de la madurez y autosuficiencia de la pareja. Siendo Elena unamujer joven y fuerte (aunque delgada, según el tío) no había razón para pensarque el parto no fuera normal.
Otro motivo de esta muerte es la soledad. El viudo insiste que no viomucho cómo se cuidaba Elena durante el embarazo. El tenía viajes de negociosque hacer a Huancané (“Tengo que buscar platita”).
4.1.2. Proceso de crisis
Elena dio a luz a las 6.00 a.m. de un día martes (22 de octubre de 1997).Aparentemente todo estaba bien. El marido le dio mate y comida y, aunqueno sabía muy bien cómo hacerlo, amarró la placenta con un hilo torcido aldedo del pie.
El quería llamar a su padre o algún otro familiar mayor para que lo ayudaraen este procedimiento ya que reconocía que era algo que no había observadocon cuidado en los anteriores partos. Elena se opuso a que buscara cualquierapoyo.
Después del alumbramiento el marido salió junto con el hijo mayor de lapareja para cumplir una ronda de actividades normales. La única varianteimportante fue que sacrificó a un carnero para prepararle el caldo a su esposa.
El marido se fue a las 9.00 a.m. y regresó a las 3.00 ó 4.00 de la tarde. Enese momento, encontró que su esposa se había indispuesto. Había dormido unrato y despertó sintiéndose mal.
No hay comentario alguno sobre si estaba acompañándola la cuñada o sila había dejado sola en el día. En cualquier caso, la opinión de la comunidad,y la práctica dictada por la costumbre, es que el padre de la criatura era elllamado a estar allí.
86 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Se avisó esa misma tarde a la familia de Elena. Parece que su padre fue elprimero en llegar en algún momento del día miércoles, pero los familiares deella no participaron en decisión alguna hasta el día jueves, cuando se planifi-caba el entierro.
El miércoles se recurrió a los servicios de salud de la zona. Primero, en lamadrugada, la familia fue al puesto para avisar al técnico y jefe del mismo. Eltécnico a su vez se fue para traer al médico de otra localidad cercana, a una horade distancia.
El médico, un joven de poca experiencia según el tío, se apersonó durantelas primeras horas de la tarde y, al parecer, intentó extraer manualmente losrestos de placenta. Constató que había un proceso de hemorragia interna ydesistió, comunicándole a la familia que no había nada que hacer. Las cuñadasde Elena no estuvieron presentes en las discusiones que se pueden haber dadoen ese momento, ya que ellas tenían que preparar los alimentos para atenderal médico.
El médico estaba esperanzado en la llegada de su colega del centro de saludde Moho, hacia donde el técnico había ido con la intención de volver con laambulancia. Se habló de la posibilidad de hacer una intervención en el lugar,de evacuar a la paciente a Moho o incluso hasta el hospital de Huancané.
La ambulancia –en realidad una camioneta de doble cabina— estabareparándose y recién quedó operativa a las 3.00 p.m. A esa hora salió con dosenfermeras practicantes del establecimiento de salud llegando a la comunidada las 5.30 de la tarde.
Con la movilidad presente en el escenario pero sin el médico de mayorexperiencia y jerarquía del centro de salud, se produjo un cónclave entre elmarido, su hermano y el médico del puesto. Presumiblemente se trataba dedecidir si valía la pena hacer el traslado. La familia iba a tener que pagar porlo menos la gasolina. La decisión fue no llevar a la señora y la camioneta seretiró con el médico y el técnico de salud. Elena murió poco después, la nochedel miércoles.
4.1.3. Después de la muerte
El día jueves estuvo dedicado a organizar y realizar el entierro. El viudo fuetemprano al puesto para conseguir el certificado de defunción y lo presentó enla municipalidad. Luego, compró las maderas para hacer el ataúd. Los demásfamiliares se desplegaron haciendo la comida y viendo la ropa de la difunta.
Mujeres de negro / 87
El entierro se realizó al lado de la casa, igual que otros familiares, ya que laaldea no tiene cementerio. Estuvieron solamente los parientes del marido, lospadres de Elena, tal vez alguno de sus hermanos, y uno que otro vecino.
Cuando Elena estaba agonizando el suegro entregó el recién nacido a unade sus nueras siendo la decisión final que lo críe la mayor de ellas, Filomena.Sin embargo, habían varios comentarios en el sentido de que el viudo ahoratendría que probarse como hombre, asumiendo la crianza de sus dos hijos. Deél se espera que se porte responsablemente y concentre sus esfuerzos en laeducación de los niños.
Dadas las circunstancias de la muerte de Elena –con elementos de descuidoy posiblemente falta de empeño de varios de los actores— podía pensarse quehabría rencor entre las dos familias políticas. Sin embargo, no hay rastros deeso. Todos tratan de proteger al viudo. El insiste que no le consta que ella teníahemorragia.
Cuando llegaron los familiares de Elena, no hicieron acusaciones sinoasumieron una función de colaboradores menores en el funeral. Parece haberun amplio consenso en que, a fin de cuentas, todos hicieron lo que razonable-mente se podía esperar de ellos. Encontramos la sugerencia que existen múlti-ples vínculos de parentesco entre las dos familias extendidas. Otro elementoque podría explicar la situación es que la familia del viudo goza de un mayorstatus, siendo ganadera y relativamente próspera.
4.1.4. Causas y justificación
En el análisis que los informantes hacen, un tema relevante es la falta deexperiencia del joven marido y del médico del puesto que acudió cuando lacrisis estaba en pleno desarrollo, tal vez incluso de la cuñada que quedó encar-gada de atender a Elena luego del parto. No se sabe qué es lo que hizo o no hizola cuñada que presumiblemente tenía que quedarse al lado de la parturientadurante el día martes. Todo el mundo tiene animales que cuidar y tareas agrí-colas que atender.
Los familiares mayores echan la culpa a la inexperiencia –no la falta devoluntad— del viudo por no permanecer al lado de Elena durante el díadespués del parto, atento a cualquier necesidad. El no esperó a que saliera laplacenta, lo que va en contra de todas las buenas costumbres y el sentido deprecaución.
88 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Siendo joven el médico que llegó de la comunidad vecina, la familia noestaba muy convencida de cualquier sugerencia que él les planteaba y, además,parece que prefirió esperar el refuerzo del médico del centro de salud de Mohoantes de tomar una decisión respecto a una intervención en el lugar, en Moho,o la transferencia a Huancané. Hubo la posibilidad de contratar una movilidadparticular en cualquier momento de todo el proceso.
Mujeres de negro / 89
MA
DR
E PAD
RE
ESPO
SO
CU
ÑA
DA
CU
ÑA
DO
ESPO
SO D
EC
UÑ
AD
AC
UÑ
AD
A=
TIO
(de
ambo
s)
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Hijo
may
or5
años
2do
hijo
mur
ió a
lna
cer
Le p
rest
aba
dine
roa
la f
alle
cida
5 he
rman
os v
aron
es.
Viv
en l
ejos
FALL
ECID
A25
año
s La p
arej
a te
nìa
6 añ
os j
unto
s
SUEG
RO
S
90 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
MA
DR
E PAD
RE
ESPO
SO
CU
ÑA
DA
CU
ÑA
DO
=
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Fue
a bu
scar
ambu
lanc
ia
5 he
rman
os v
aron
es.
Viv
en l
ejos
Les
avis
an e
nla
tar
de,
lueg
ode
l pa
rto
FALL
ECID
A25
año
s
SUEG
RO
HER
MA
NO
VEC
INO
TÉC
NIC
O D
EEN
FER
MER
ÍA
AU
X. D
EEN
FER
-M
ERIA
DO
CT
OR
Esta
ba d
e de
scan
so d
íade
la
mue
rte
ENFE
RM
ERA
SFu
e en
2oc
asio
nes
a ve
r a
la f
alle
cida
ant
esde
que
mur
iera
Mujeres de negro / 91
4.2. ALBERTINA, LA MADRE SOLTERA
4.2.1. Antecedentes y situación de la madre
La mayor parte de la familia de Albertina realiza migraciones laboralespor la zona de la sierra sur, la ceja de selva (San Juan del Oro) y Madre de Diosbajo el sistema de enganche. En el pueblito tienen chacras y animales quequedan bajo el cuidado de la madre mientras los otros se ausentan. No parecenser especialmente pobres aunque no se sabe nada sobre si manejan un fondocomún o el ingreso de cada cual queda para ellos.
El patrón de migraciones laborales es usual para la zona, pero esta familiamostraba desarticulación y hermetismo. Albertina tenía una hermana mayory cuatro hermanos varones. El padre es referido por algunos de los vecinoscomo “raro” y difícil mientras que la madre en todo momento del relato semuestra sumamente sumisa.
Socialmente la familia parece ser algo marginal. La prima comenta queAlbertina “andaba sola. Tenía miedo a su papá y sus hermanos mayores”.
Albertina asistió al colegio del lugar y terminó. Luego fue a trabajar en lacosecha del café en San Juan del Oro. En la selva parece haber tenido amoríoscon un joven y quedó embarazada; la otra posibilidad que especula su prima,es que quedó embarazada luego de haber venido a su tierra para los carnavales,volviéndose a ir a San Juan del Oro ya en estado. Como fuere, el padre de lacriatura no dio señales de tener la intención de establecer un hogar con ella.
Todo hace pensar que Albertina no quería tener al bebé, el primero, niconvertirse en madre soltera. No se hizo ningún control prenatal en su comu-nidad y al parecer tampoco se había hecho en San Juan del Oro.
Albertina, 21 años muere el 7 de diciembre de 1996 ensu domicilio en las cercanías de Moho, Puno.
Causa de muerte: Paro cardio-respiratorio debido asepsis puerperal (diagnóstico del médico del puesto desalud).
Entrevistados: 3 (obstetriz y enfermera del puesto desalud, prima de 22 años).
92 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Cuando la vio la obstetriz después del parto, casi no le podía dar razónsobre su embarazo. Además, era vergonzosa, estaba deprimida y reticente parahablar.
4.2.2. Proceso de crisis
Una semana antes de su parto Albertina volvió a la casa paterna en elcaserío, ubicado a una o dos horas de caminata del pueblo.
El día 28 de noviembre, tuvo un parto sumamente difícil y doloroso, aten-dida por su padre. El trabajo de parto demoró 16 horas, ya que el bebito estabaen mala posición, de pie. Nació muerto por asfixia y malogrado por las mani-pulaciones. Demoró hora y media para que salga la cabeza. La placenta tardóentre treinta a cuarenta minutos después de la expulsión del feto.
Albertina sufrió mucho en este proceso y sus gritos fueron escuchados porun niño, su “primito” (todos en la comunidad son parientes), que de casualidadpasaba por la casa. El avisó al puesto de salud.
Luego del parto, el padre fue al establecimiento de salud, al parecer paraconseguir el certificado de defunción del bebé. Alertada, la obstetriz fue a lacasa y examinó a la puérpara. Comprobó que tenía un desgarro vaginal. Pro-puso hacerle una sutura y, después de un duro trabajo de convencimiento a lospadres, lo hizo. Les dejó indicaciones para comprar unos antibióticos y asearlediariamente la herida.
Al día siguiente la obstetriz estuvo nuevamente en la comunidad en unavisita de rutina. Aprovechó para visitar a Albertina. La encontró sola en lacasa. El papá había ido a trabajar y la madre estaba fuera.
En ese momento el puesto de salud interrumpió el proceso de seguimientoa la paciente. En el establecimiento la obstetriz quedó sola como encargada,mientras el médico y la enfermera fueron a un curso en Huancané. El 4 dediciembre la obstetriz tenía que bajar a Moho. El 5 y 6 de diciembre, tenía queir a Huancané con pacientes para charlas sobre AQV.
Al quinto día después del parto, Albertina tenía un proceso de infeccióngeneralizada. El padre dice que fue al puesto y tocó la puerta pero no habíanadie. El técnico del puesto refuta esta versión. El padre, que no cree en lacapacidad del personal de salud, manifiesta que solamente quería algún medi-camento que le ayudara a bajar la fiebre. Más allá de eso, las hierbas y “el
Mujeres de negro / 93
destino” decidirían el desenlace. No se habían comprado los medicamentosrecetados ni se le había hecho la curación de la herida.
El 7 de diciembre en la mañana, el padre fue nuevamente al puesto desalud y encontró al médico y la enfermera. Los tres regresaron a la casa. Albertinaestaba muy mal, con el pulso acelerado y olor fétido. Se le aplicó dextrosa comovía para administrar antibióticos.
Se habló con los padres para evacuarla hacia un hospital. El padre se negóy la madre simplemente repetía que la decisión del esposo era definitiva. In-cluso, el médico y la enfermera amenazaron con enjuiciarlo como causante dela probable muerte de su hija. Se “terqueó” y les retó a hacerlo si querían.
Entretanto, la enfermera hizo las coordinaciones para que una ambulanciallevara a Albertina a un hospital al otro lado de la frontera de Bolivia (a doshoras de camino, más cerca que Moho o cualquier hospital peruano).
A la 1 de la tarde el médico volvió con la obstetriz a la casa de Albertina.Se había salido la aguja de la dextrosa. El padre decía que estaba haciendo quesu hija devaneara y hablara tonterías. Siguió opuesto al traslado. Insistió quesi su hija “quería morir”, moriría en su casa. Albertina rogaba a su papá queaccediera a la transferencia, pero ante los ruegos de su hija, él se negaba aúnmás.
El mismo día, a las 3 de la tarde, Albertina murió. Estaban presentes lospadres, el médico, la obstetriz y la enfermera del puesto de salud..
4.2.3. Después de la muerte
Albertina fue enterrada apresuradamente al lado de su casa. No se avisóa todos los familiares y muy pocos estuvieron presentes para llorarle. La familiatenía vergüenza de que hubiera sido madre soltera. Los familiares quedaronresentidos porque no se les convocó al entierro ni se les dejó ayudar.
4.2.4. Causas y justificación
Albertina murió a causa de un paro cardio-respiratorio por sepsis puerperalque se originó en el desgarro vaginal que le produjo el prolongado y difícil partoen su casa. La familia no le compró los antibióticos ordenados por la obstetriz,ni se le practicó el aseo y la curación.
94 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Por escasez de personal en el puesto, no se le controló en la casa durantevarios días. No se supo que la joven no estaba siendo tratada ni cuidada por lafamilia.
La familia –concretamente el padre— se negó a dar “permiso” para quefuera evacuada hacia el hospital de Bolivia, con el cual tenía convenio laautoridad de salud de la zona.
No está claro si pudo haber vivido, dado lo mucho que se había esperadoy el estado de gravedad de Albertina cuando el personal de salud llegó con eltrámite hecho para el traslado.
Mujeres de negro / 95
PAD
RE
EN
AM
OR
AD
OD
EC
AR
NA
VA
LES
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Padr
e, h
erm
anos
yfa
lleci
da m
igra
ban
aSa
n Ju
an d
el O
ro y
Mad
re d
e D
ios
3 de
5 h
erm
anos
pres
ente
s
Se q
ueda
ba e
nch
acra
mie
ntra
sto
dos
mig
raba
nFA
LLEC
IDA
21 a
ños
Rel
acio
nado
s en
San
Jua
nde
l O
ro d
onde
tra
baja
ba e
nla
cos
echa
del
caf
è
MA
DR
E
1 añ
o an
tes.
Rec
ién
iban
a fo
rmal
izar
. T
raba
jaba
en S
an J
uan
del
Oro
PRIM
AHE
RMAN
A
96 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
MA
DR
E
PAD
RE
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Bus
ca r
emed
ios
para
fiebr
e en
el
P.S.
Nie
ga p
erm
iso p
ara
t
rasl
ado
al
h
ospi
tal
Tod
os e
n la
com
unid
adso
n fa
mili
ares
Niñ
o qu
e es
prim
oav
isa a
la o
bste
triz
del P
.S. q
ue h
ayal
guie
n da
ndo
a lu
z
ENFE
RM
E-R
A
P.S.
ME
DIC
OJE
FE
P.S.
Esta
ba d
e de
scan
so d
íade
la
mue
rte
Hac
e ep
isio
tom
íay
orde
na t
rata
mie
nto
con
anti
biót
icos
Va
día
6 y
pone
dext
rosa
con
anti
biót
icos
FALL
ECID
A21
año
s
OB
STE
-T
RIZ
P.S.
Oto
rga
toda
la
deci
sión
al
padr
e
Mujeres de negro / 97
4.3. DELIA, INDECISIÓN ANTE LOS SISTEMAS DE SALUD
4.3.1. Antecedentes y situación de la madre
Delia comenzó a convivir con su marido once meses atrás, el 24 de febrerode 1996, recuerda el esposo. El tiene 21 años. No se habían casado “todavía”pero la unión era reconocida por todos los familiares y miembros de la comu-nidad.
La pareja vivía en una casita al frente de los padres de ella y se veíanpermanentemente. Delia cuidaba la casa y veía a los animales.
La familia de Delia es grande y conocida en la localidad (todos, en general,conocen a todos). Ella siempre había vivido en el lugar. Delia cumplía las faenase iba a las asambleas. Participaba en el club de madres. Era activa pero, siendojoven, nunca había tenido un cargo.
Era su primer embarazo. Al parecer estaba sana aunque se quejaba dedolores de cabeza, de barriga y de riñones. No hay antecedentes de algunaenfermedad ni de uso de algún anticonceptivo.
Con la aprobación de los familiares de ella, el esposo la llevó por lo menoscuatro veces (siete dice el marido) a controles prenatales en Pampa Cangallo.Iban a los controles en carro (combi). La obstetriz señala que aunque pudiera
Delia, 18 años, muere el 25 de enero de 1997 en sucasa en la zona de Cangallo, Ayacucho.
Causa de muerte: Hemorragia profusa (informe delsanitario del puesto de salud y de la obstetriz del centrode salud.
Entrevistados: Entrevista grupal a familiares (padre,hermano, tía, tía del conviviente, cuñada), esposo,técnica del P.S., obstetriz del C.S. responsable delmonitoreo del Programa materno perinatal de lamicrored de Pampa Cangallo, entrevista conjunta alteniente gobernador de Pampa Cangallo y al Juez dePaz de la comunidad.
98 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
ser cierto que el marido la acompañó, él no entró a la consulta ni habló conel personal de salud.
El personal del hospital de Pampa Cangallo le recomendó a Delia quetuviera su parto en el puesto de salud de su localidad. Sin embargo, la familiasiempre supuso –y Delia también, mas no su marido— que sería a la usanza dellugar, un parto en casa con la técnica de salud del puesto “(La técnica) siempreatendía con (el técnico sanitario) en la misma casa”. Delia también fue vista porel sanitario de su comunidad.
Hay fuertes discrepancias entre la versión de la familia y la del personal delpuesto de salud de la localidad, como del centro salud, así como la de la jefa dela microred en Pampa Cangallo. La técnica niega la versión que Delia hubieratenido algún control prenatal hasta tres días antes del parto, cuando fue vistapor las obstetrices de Pampa Cangallo. Sin embargo, el informe médico del jefedel centro de salud Pampa Cangallo muestra que ella fue para un primer controlel 18 de setiembre de 1996 y el último y séptimo control era el 21 de enero de1997.
La técnica también la tilda de población “flotante”, que llegó a la comu-nidad para su parto, porque su madre vive allí.
4.3.2. Proceso de crisis
El parto se realizó en la casa de los padres de Delia, en la comunidad.El esposo llamó a la técnica del puesto y ésta le puso “ampollas”. Diciendo
que “este va a aguantar hasta mañana tal vez. Tengo sueño”, regresó al estableci-miento de salud. Al parecer, de la misma opinión fue el sanitario. Esto fue enla tarde.
Sin embargo, comenzaron los dolores a las 10.30 p.m. El marido fue alpuesto a traer a la técnica pero ella se había ido de la comunidad. La buscó tresveces y finalmente regresó a su casa con el técnico sanitario, quien lo acompa-ñó, aunque protestando y diciendo que no le tocaba salir de noche.
El técnico permaneció más o menos una hora y media en la vivienda y seretiró.
Se produjo el parto y Delia exclamó: “me salvé” y “¡gracias, familia!”, porquehabía estado aprehensiva ante su primer parto. Además de todos sus familiaresy la suegra, estaba la partera Juana, cuya función era recibir al niño.
Mujeres de negro / 99
Sin embargo, unos quince minutos después Delia ya no pudo hablar ymurió. Dice el padre: “cuando la estuvimos atendiendo, rapidito se murió”. Losfamiliares estaban cargando a la bebita. La placenta había salido.
Cuando fue claro que había un problema, el marido corrió de nuevo alpuesto de salud. Cuando regresó, Delia ya estaba muerta. La muerte se produjocasi a las 2.00 de la madrugada, por hemorragia.
La versión del personal del establecimiento de salud es diferente. La téc-nica manifiesta que fue llamada la noche del parto, a las 7.00 - 8.00 p.m., conel sanitario. Delia tenía dolores espaciados, todas sus funciones vitales estaban“muy bien”. La dejaron durmiendo a la medianoche ya que tenían una actividadgrande al otro día. El siguiente aviso fue a las 2.00 a.m., para decir que habíamuerto.
En el informe dado por el sanitario, y que transcribe o parafrasea laobstetriz supervisora en el informe oficial, los dolores de parto comenzaron a la1.00 de la tarde. A las 6.00 p.m. el marido llamó a la técnica.
Ella le aplicó a Delia una ampolleta dilatadora en la nalga. Dejó el lugara las 8.00 p.m. alegando que no era su obligación quedarse de noche, a pesarque la familia le suplicaba para que durmiera ahí y que atendiera el parto. A la1.00 de la mañana se aceleran las contracciones y a la 1.45 a.m. nació unabebita de 3 kg. Sigue el informe de la obstetriz :
“Mientras la parturienta permanecía parada, hasta que salga la placenta,eso de 2.40 de la madrugada logró salir la placenta. Inmediatamente elsangrado era profusa y la parturienta empezó a quejarse de que el oídozumbaba y la vista oscurecía y el sangrado seguía. De pocos minutosempezó (a) desfallecer su cuerpo de la parturienta, quedando muerta, estoproducida por la hemorragia profusa”.
4.3.3. Después de la muerte
Toda la comunidad estuvo en el velorio: su padrino, madrina, primos, tíos.El entierro fue en el cementerio y también asistió toda la comunidad, alrededorde setenta personas.
La bebita está a cargo de su padre y está siendo cuidada por su abuelitapaterna en la casa que ocupaba la pareja, frente a los otros abuelos.
100 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
El viudo percibe cierto resentimiento por parte de la familia de ella. Diceque son “renegones” y él los trata de evitar. Aunque tiene casa en el pueblo,marca distancia, indicando que él es de otro lugar.
Los familiares han tomado represalias en contra de la técnica de salud,buscando que la saquen del lugar. Eso efectivamente ha ocurrido y ahora ellatrabaja en otro puesto de salud.
4.3.4. Causas y justificación
“A todos nos hace extraño” dice la tía del conviviente. No saben cómoexplicarse esta muerte. Los familiares que estaban presentes dicen que “pareceque ha tapado aire”. El marido describe la escena como se la contaron : “deadentro dice que hinchó así su estómago ya cuando estaban agarrando”.
El joven marido había querido llevarla hasta un hospital o centro de saludpara el parto porque “casi nosotros somos...ya no somos experienciados”. Es cons-ciente de una pérdida de conocimiento cultural, importante para los partos. Elmarido sugiere que fue la madre de Delia la que más se opuso a que la llevaraa Ayacucho. Por eso la culpa por la muerte de su hija.
La obstetriz-supervisora de Pampa Cangallo piensa que hubo desidia de lospadres y del marido y también un error de la técnica del puesto. El marido hadebido ponerse más fuerte e insistir en llevar a Delia a un centro de salud.Como no fueron al centro, a la primera llamada la técnica debió internarla enel puesto de salud.
El informe oficial de la obstetriz a sus superiores indica al final:
“Sus familiares negó dar información detallada del hecho ocurrido tratandode huir de su domicilio y ocultándose en sí es negligencia de sus familiaresespecialmente de su esposo”.
Mujeres de negro / 101
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Part
icip
a en
el
club
de
mad
res
No
hay
más
info
rmac
ión
sobr
e he
rman
osde
ella
Con
trol
es p
re-n
atal
esm
ensu
ales
en
C.S
. y
P.S.
(Rec
onoc
ido
ayud
ante
para
par
tos)
TIA
AB
UEL
A PAD
RE
MA
DR
E
HERM
ANA
HER
MA
NO
FALL
ECID
A
18 a
ños
CO
NV
IVIE
NT
E
21 a
ños
SUEG
RA
PART
ERA
TÉC
NIC
A
TÉCN
ICO
DEL
P.S.
TIA
No
hay
may
orin
form
ació
n so
bre
otro
s fa
mili
ares
de
éles
tán
en l
a co
mun
i-da
d. S
on d
e ot
raco
mun
idad
cer
cana
.
Llev
a a
pare
ja a
cont
role
s. B
usca
técn
icos
de
salu
d.Q
uerí
a pa
rto
enA
yacu
cho.
OBS
TET
RIZ
C.S
.
102 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Part
icip
a en
el
club
de
mad
res
Se h
abla
que
«tod
os»
los
fam
iliar
es e
stab
anah
í, co
rret
eand
o y
trat
ando
de
ayud
ar.
Le a
plic
ó un
a am
polla
dila
tora
más
o m
enos
7ho
ras
ante
s de
la
mue
rte
(Rec
onoc
ido
ayud
ante
para
par
tos)
Los
dos
técn
icos
estu
vier
on a
ntes
yde
spué
s de
la
mue
rte
TIA
AB
UEL
A PAD
RE
MA
DR
E
HERM
ANA
HER
MA
NO
FALL
ECID
A
18 a
ños
CO
NV
IVIE
NT
E
21 a
ños
BEB
ITA
SUEG
RA
PAR
TER
A
Rec
ibió
a la
bebi
ta
TÉC
NIC
A
TÉC
NIC
OD
EL P
.S.
104 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
4.4. JULIA, LA QUE CUIDABA EL GANADO
4.4.1. Antecedentes y situación de la madre
Julia era una mujer soltera que vivía en las alturas de su comunidad con unahermana menor (Felícita). Las dos cuidaban el ganado de la familia. Formabanuna unidad doméstica con el padre de ambas. El se quedaba en la casa familiaren el pueblo pero las hermanas estaban casi todo el tiempo en la puna, en unaestancia.
Julia tenía dos hermanas mujeres y un hermano, que vive en Lima. Suhermana Felícita es madre soltera, mientras que Luisa, la mayor, es casada, viveaparte y tiene cinco hijos. Todas quedaron huérfanas de madre hace unos sieteu ocho años.
Julia tenía una pareja inestable que no era aprobado por su familia. Era unjoven pobre, con poco ganado, y la familia de ella no lo quería como su marido.“Sólo tiene su trabajito ese hombre”.
Julia se habría encontrado con el enamorado en sus desplazamientos porla puna cuidando al ganado. La hermana Luisa echa la culpa del embarazo ala actividad del pastoreo : “Su retraso lo consiguió también por estar detrás delganado”.
Julia, entre 25 y 26 años, muere en casa de sus padresen un pueblo de la zona de Vilcashuamán, Ayacuchoen agosto 1997.
Causa de muerte: Septicemia puerperal post parto porrestos de membranas (el médico del centro de saludhizo necropsia). Muere una o dos semanas después delparto.
Entrevistados: 5 (2 hermanas, tía, entrevista grupal amujeres del club de madres y a enfermera coordinadorade normas y programas de la micro cabeza de red deVilcashuamán encargada de la comunidad).
Mujeres de negro / 105
Luisa comenta del enamorado de su hermana que :“vive lejos, es nuestropaisano” y “es un hombre que toma mucho”. La tía dice que es un “pobre hombre”pero que la madre de él había pedido la mano de Julia varios meses atrás y sehabía dicho que después del nacimiento se casarían.
Julia ocultó su embarazo. Tenía vergüenza porque era madre soltera. Lahermana mayor, Luisa, se enteró cuando una vecina vio a Julia cuando ya senotaba la barriga. Luisa “no podía ir a verla”. Mandó a su hija a la estancia paraacompañarla y averiguar cómo estaba. La hija informó que “mi tía Julia no estábien, anda mal nomás”.
Luisa le aconsejaba a Julia que se hiciera ver “en el hospital” o por unapartera (“hazte zahumar, hazte sacudir, te va a dar el aire”). Sin embargo, lahermana mayor no se involucró más estrechamente con el embarazo de lamenor porque no se lleva bien con el padre (“mi papá es de mal carácter, yo vivoaparte, separada, no me acerco mucho”).
Julia fue captada por primera por el puesto de salud cuando se realizaba unacampaña de visitas domiciliarias. En ese momento tenía 28 semanas de emba-razo, a mediados de marzo de 1997. Sin embargo los informes son discrepantes,otro dicen que la tía la llevó al puesto. Se le hizo un control y se le dio unaprimera dosis de vacuna antitetánica. Además recibió unas “pastillas” que, se-gún Luisa, ella tomó de acuerdo a las indicaciones que le daban.
Según el control, todo iba bien en el embarazo. Los del puesto de salud lallevaron a un centro de salud donde habían obstetrices, y allí se constató queel bebé tenía latidos normales.
4.4.2. Proceso de crisis
Julia tuvo las primeras señales del parto estando arriba en la estancia. Bajóa su casa, al pueblo. Los familiares creen que la caminata hizo apurar el parto.
La tía Victoria, que vive al lado de la casa paterna de Julia, quedó respon-sable de ella. “Las tías” o la tía Victoria atendieron el parto junto con unapartera. Sin embargo, la tía niega haber estado muy cerca, incluso en el mo-mento del parto. Según la tía, tenían intenciones de llevarla al puesto de saludpero no hubo tiempo. “Ya no puedo aguantar”, dijo Julia. La tía comenta: “Poreso sería que alumbró rápido sin partera ni nada”.
La hermana menor Felícita dice que un partero le acomodó pero no sequedó porque pensó que no sería todavía el parto, que “las tías” y “las primas”sabían atender el parto porque han tenido sus propios hijos.
106 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
El parto salió bien, la placenta nació sin problema. No obstante una de lashermanas, Felícita, manifiesta que tuvo un desgarro vaginal. Luisa bajó de lapuna tan pronto tuvo la noticia y estuvo acompañando a Julia durante un día,hasta el anochecer.
Después del parto Julia permaneció en la casa en el pueblo, al parecer sinmayores obligaciones de trabajo. Estaba haciendo su descanso. Su hermanaFelícita y la futura suegra la estaban atendiendo. La muerte la sorprendió encama. Dice la tía, “Se hinchó, tenía dolor de cabeza, su barriga le sonaba comoborbotones, le dio como diarrea y ya no se levantó”. Se había desmayado. En lamuerte misma, sólo la acompañaba su hermana.
En todo este proceso el personal del puesto de salud vino por lo menos unavez –durante el parto o después— y trataron de ver a Julia. Las familiares losrechazaron. Antes de la muerte, Felícita dice que pensaron llevarla al puestopero que Julia dijo “Si me quieren llevar a la posta, de una vez mejor mátenme”.Tenía miedo de ir, que le iban a poner una inyección que le chocaría porque“estaba tomada por la tierra” y eso entra en conflicto con la inyección.
4.4.3. Después de la muerte
“La hemos enterrado muy bien” dice la hermana Luisa. “La llevaron en carro”.Asistieron los familiares y los vecinos y se le enterró en el panteón de la familia,en el pueblo.
Lloroso, estuvo presente el papá de la criatura. La familia de ella afrontótodo el gasto del velorio y el entierro (aparte de lo que traen los vecinos yfamiliares) ya que el novio no tiene nada.
Luisa, la mayor, se ha quedado a cargo de la hijita que nació. Felícita erade la idea de regalarla a cualquiera.
El padre al parecer no ha hecho esfuerzos por reclamar a su hija. De vezen cuando hace llegar alguna cosita, ropita, azúcar. Luisa le tiene mucha cóleraporque no le ayuda como ella piensa que debería. Un día se encontraron enuna senda y ella le pegó con la mano. El se escapó.
“No me ayuda ni en la chacra, ni tampoco me da siquiera jabón. Se haolvidado del todo y anda ocupado en tomar. Un muchacho con fuerza estaráganando pues. Con eso podría darme una u otra cosa. Uno o dos días meayudaría, siquiera me alcanzaría. Así quisiera que sea”.
Mujeres de negro / 107
4.4.4. Sobre causas y justificación
Algunas entrevistadas hacen una elaboración alrededor del huamaní de lapuna que lleva a la gente. Hay que pagarle para evitarlo. “Gana” a las jóvenessolteras cuando están durmiendo.
Julia no conversaba mucho. Era vergonzosa desde chiquita y siempre setapaba. Se dice que este tipo de personas se mueren. Dice la hermana menor:
“Cuando se le conversaba se agachaba. No conversaba con ganas. Desdepequeña era así. Dicen que cuando son así es porque se van a morir. Mimamá la quería mucho, por eso se la habrá llevado”.
La hermana menor dice que fue “por culpa de ese indio (el novio)”. En otromomento ella lo tilda de ser “cocalero”, diciendo que Julia “no tenía por quémorir”.
108 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
HER
MA
NA
PAD
RE
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Mue
rte
ocur
rió +
o -
15 d
ías
desp
ués
de d
ara
luz.
Part
icip
aba
en e
lcl
ub d
e m
adre
s
Jefe
de
fam
ilia
Cas
a en
el
pueb
loy
en l
a es
tanc
ia.
Viu
do
En P.
S. se
hizo
con
troles
pren
atale
s
La v
ió a
las
28 s
eman
as
FALL
ECID
A25
año
s
OB
STE
-T
RIZ
HER
MA
NO
(est
á en
Lim
a)
HER
MA
NA
MA
YO
R
FUT
UR
ASU
EGR
A
NO
VIO
(Pad
re d
el b
ebe)
TIA
PRI-
MA
S
Mujeres de negro / 109
HERM
ANA
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Rec
ién
naci
dovi
vió
La e
xam
inó
y di
óce
rtifi
cado
de
mue
rte
FALL
ECID
A25
año
s
HER
MA
NA
MA
YO
R
FUT
UR
ASU
EGR
A
NO
VIO
(Pad
re d
el b
ebe)
TIA
PRI-
MA
S
PAR
TER
O
MÉD
ICO
DEL
C.S
.
La a
com
odó
mom
ento
s an
tes
110 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
4.5. MARIANELA, INDECISIÓN ANTE LA EMERGENCIA
4.5.1. Antecedentes y situación de la madre
El caserío donde vivía Marianela queda a una hora de Huamachuco, encarro. Las casas se ubican en la ladera de un cerro. Son de adobe con techo depaja o de teja.
Era la hija mayor y ayudaba a su familia (la madre fue abandonada por elpadre, tenía un hermano). Era de buen carácter y no era enfermiza.
Marianela convivía con su marido, se llevaban bien. Ella atendía todos losdías en la tienda de ambos. El marido la regañaba algunas veces por dar fiado.
La pareja tenía un niño de tres años. Marianela no tuvo problemas en suprimer embarazo y estaba contenta con el segundo. Todos sabían que estabaencinta. (Se cuidaba con “ampollas”). No fue a ningún control, pero unapartera acomodó al bebe dos veces.
4.5.2. Proceso de crisis
La crisis se presentó repentinamente antes de la fecha esperada para elparto. A las tres de la tarde Marianela estaba bien, cocinando en casa demanera normal. A las cuatro le vino dolor de estómago y cabeza y sudabamucho.
El esposo y la suegra, pensando que tenía chucaque, le dieron pisco y aguacon sal, agua azucarada con limón y la frotaban con huevo. Luego la tratan“contra el maligno”, frotándola y dándole agua de azahar. Marianela se quedódormida, pero luego le regresaron los dolores de barriga y espalda.
Marianela, 18 años, muere el 16 de octubre de 1996 ensu casa en los alrededores de Huamachuco, La Liber-tad.
Causa de la muerte: pre eclampsia.
Entrevistados: 3 (suegra, cuñada y partera).
Mujeres de negro / 111
A eso de las seis y media le vinieron convulsiones. Se mordía la lengua. Elesposo decidió llevarla al hospital y buscó un taxi : “en ese momento se daba máso menos vuelta, pasó una media hora y empezó a convulsionar, convulsionó y buenonosotros prácticamente en la chacra, a veces decimos maligno, a veces cuando saletarde (ella) es natural por nosotros, es que vemos eso, entonces de ver que no le pasa,le he frotado para el maligno, agarré, me fui a traer una movilidad para ser conducidaallá al hospital”. A sugerencia del taxista le pusieron un pañuelo en la boca paraque no se muerda la lengua.
En el hospital Marianela fue recibida por un médico asistente, quien leinduce el parto. Le sacaron una ecografía y le administraron sangre y ampollas.Consiguieron detener las convulsiones.
Diagnosticaron que el bebe estaba muerto hacía tres días. Cerca de las tresde la mañana tuvo un parto normal, dando a un luz una niña muerta.
Marianela seguía mal. No podía ver. El doctor insultó a los parientes porno haberla atendido antes. Le dieron baños vaginales pero no mejoró. Marianelaestaba aislada y los familiares dicen que gritaba desesperada.
El médico diagnosticó un problema renal y aconsejó derivarla a Trujillo.Por lo bajo el personal de salud decía que la paciente iba a fallecer, que no habíaque ocuparse de ella, ni seguir gastando. El esposo afirma que ya no teníadinero, que ya había gastado todo.
Marianela cayó inconsciente y le pusieron sangre y suero.Todo ésto ocurrió entre el viernes en la tarde y el sábado por la mañana,
cuando enterraban a la niña que nació muerta. El martes la trasladaron a sucasa. Ahí intentaban sanarla utilizando medicina tradicional, la llevaron a uncurioso “para que le cure el maligno”. Los cuñados opinaban que habría queesperar un día para ver qué reacción tenía. En caso necesario, prestarían dineropara llevarla a Trujillo.
Marianela murió a las once de la mañana del miércoles. Roncaba, pedíaque cuiden a su hijita.
4.5.3. Después de la muerte
Los parientes de Marianela la lavaron y amortajaron. La velaron en casatres noches y luego la enterraron en el cementerio de Huamachuco.
Al velorio asistió bastante gente y al entierro fueron unas doscientas per-sonas. El esposo asegura haber cubierto todos los gastos. Los familiares deMarianela, su madre, tías y tíos apoyaron con su trabajo.
112 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Pocos meses después el viudo tenía una nueva esposa, quien rápidamentequedó embarazada.
4.5.4. Causas y justificación
La familia del marido dice que Marianela murió intoxicada “los médicos lahan matado”. No creen que haya sido sólo derrame ni que le haya atacado elembarazo como dicen los médicos.
“Pero como la agarraron y la llevaron al hospital y ahí dicen que lo hicieronnacer a la criatura a malas, mejor dicho a malas. Sabe que todavía no erasu cuenta. A última hora tenía que morirse la criatura, después que lohicieron nacer a la criatura a puro ampollas. Dicen que le pusieron sangre,suero a ella, todo y medicinas ahí le atacaban todo... Con la medicina laintoxicaron y murió intoxicada. Ella no murió por falta de remedio, sinopor intoxicamiento. Sí dígame usted, una mujer que da a luz no tienen porqué ponerle sangre o ampollas fuertes.”
Por su parte el esposo manifiesta que si desde el comienzo le decían quedebía llevarla a Trujillo, lo habría hecho. Pero luego, tras todo el gasto, ya nole era posible.
Marianela había soñado con flores blancas que dicen significa traición.Recuerda su suegra :
“Todavía me contó de su sueño que había tenido. Me dice: ‘ señora, le hesoñado a mi abuelita que me entregaba un ramo de flores blancas, blanqui-tas, qué lindo ramo de flores y después, ay he visto un gato por mi vuelta,un gatito chiquito, por mi vuelta, que se arrimaba y me hacía cariño’. Yyo le digo ‘ay hijita, es el diablo’ le dije yo. Ya por ahí será malo o quees. ‘Si pues’ me dice, ‘he soñado eso’ después me dijo. También le dije ‘Estraición. A veces no vayas a descuidar’ , (como tenía su tiendita, ahí detodo), lo digo ‘ no vayas a descuidar. No lo dejes abierta a la hora que entrasa cocinar, lo cierras, el Evaristo te va a tratar o te da tu manazo, a vecesroban y él te está pegando’ le dije. ‘No doña Lidia’ me dijo. ‘Yo voy a cerrarcada vez que voy a cocinar’.”
Mujeres de negro / 113
SUEG
RA
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
Ten
ía t
iend
a
FALL
ECID
A
Apo
yaba
am
adre
yhe
rman
o
MA
DR
E
Es li
siada
CU
ÑA
DO
MÉD
ICO
ESPO
SO
HIJ
O
TIA
S
HER
MA
NO
CU
ÑA
DO
CU
RIO
SO
TA
XIS
TA
PAR
TER
A
Aco
mod
a be
bédo
s vec
esEN
FER
ME-
RA
S
114 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Ofr
ecen
din
ero
para
lleva
rla
a T
rujil
lo.
Rec
omie
ndan
esp
erar
.
SUEG
RA
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A
Da
a lu
z ni
ñam
uert
a
MA
DR
EC
UÑ
AD
O
MÉ
DIC
O
ESPO
SO
HIJ
O
TIA
S
HER
MA
NO
CU
ÑA
DO
CU
RIO
SO
TA
XIS
TA
PAR
TE
RA
ENFE
RM
E-R
AS
Indu
ce e
l pa
rto
Rec
rim
ina
a pa
rien
tes
Sugi
ere
deri
varl
a a
Tru
jillo
Dic
en q
ue l
apa
cien
te m
orir
á
Sugi
ere
pone
rle
trap
oen
la b
oca
La ll
eva
aH
uam
achu
co.
No
pued
e lle
varl
aa
Tru
jillo
La r
egre
sa a
cas
aA
dqui
ere
nuev
oco
mpr
omis
o.Ati
ende
con
tra
chuc
aque
y m
alig
no
116 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
4.6. ESMILDA, ATENDIDA POR PARIENTES INEXPERTOS
4.6.1. Antecedentes y situación de la madre
La señora Esmilda había tenido seis hijos (con el recién nacido) en nueveaños de unión con su pareja. Con él convivía desde los 23 años. Los hijosvenían prácticamente cada año.
Esmilda era la segunda de siete hermanos, la primera mujer. Su vida parecede entrega a los demás. Su rutina de trabajo era ocuparse de la casa, llevar elalmuerzo a su marido en el campo, atender a sus hijos escolares, trabajar en lachacra y la crianza de animales en el patio de la vivienda y visitar al padre cadadomingo y a veces entre semana. Todo se hacía caminando.
En sus dos primeros partos tuvo dificultades para expulsar la placenta. Laprimera opción de la pareja para la atención del parto era llamar al médico oa las enfermeras del puesto de salud más cercano. La pareja no usaba ningúnmétodo de planificación familiar.
Durante el embarazo Esmilda tuvo por lo menos un control prenatal en elpuesto de salud. Según el hermano, ella iba “siempre” al puesto de Julcán.Además Esmilda hizo dos consultas con la partera, a los cuatro y seis meses deembarazo.
Esta misma partera, María, terminó ayudándole en el parto. Ella era ademásvecina y amiga de la familia, especialmente de la finada madre de Esmilda. Enuna ocasión aprovechando que la partera estaba pasando por su casa, le pidióque le acomodara al bebito. Esmilda le recompensó con “algunos maicitos”.
Esmilda, 32 años, muere el 24 de agosto de 1997 en sudomicilio en los alrededores de Julcán, La Libertad.
Causa de la muerte: Retención de placenta (diagnós-tico del médico del puesto de Julcán que la examinó aldía siguiente).
Entrevistados: 3 (padre, partera que la atendió, herma-no menor de 26 años que vive con el padre en otrocaserío). La documentación es pobre y confusa
Mujeres de negro / 117
A los seis meses de embarazo Esmilda se quejaba de mucho dolor, que ledolía mucho la barriga, y tenía dificultades para caminar. Ella sospechaba quepodían ser dos niños. La partera detectó que efectivamente eran dos fetos. Sinembargo, no le dijo eso a la señora Esmilda “por no acabarle la vida”. Alcontrario, le aseguraba que era sólo uno.
Antes del parto Esmilda estaba apurada para cosechar, trillar y secar su trigo“para que no se desperdicie”. Estaba trabajando especialmente fuerte. El díasábado, cuando se comenzó a poner mal, se había ido a Julcán, a una hora decaminata.
Resulta importante el hecho que la madre de Esmilda había muerto sólotres meses antes. Esmilda estaba haciendo su duelo y además comprendía per-fectamente la precariedad de su situación, enfrentando un parto posiblementedifícil sin el apoyo de su madre. Esta había sido la que se encargaba de su hijaen los anteriores partos; avisando a la partera, ayudándola, dándole fuerzas,atendiéndola con alimentos.
El marido no fue un sustituto suficiente y la señora lo presentía. De hecho,él se iba a trabajar al campo y llegaba muy tarde.
4.6.2. Proceso de crisis
La tarde del sábado Esmilda comenzó a sentirse mal. Pidió al marido quefuera a avisar a la partera María, pero él le respondió que la buscaría al díasiguiente cuando le tocaba hacer un viaje de compras a Julcán.
El día domingo se hizo claro que el parto se acercaba. El marido fue alpuesto de salud del pueblo.
Respecto a lo que ocurrió en el puesto de salud, los informes varían. Unosafirman que el médico y las enfermeras se habían ido a otro lugar. La partera,en cambio, entendió por lo que dijo el marido, que no los había podido llamarporque el médico no estaba y las dos enfermeras se negaban a ir. Más bien, ellasle indicaron que debía traer a la señora Esmilda al establecimiento de salud enuna frazada.
El marido volvió al puesto tres veces. Mientras estaba en estos afanes, elcuñado lo vio pasar por el pueblo a las 4.00 p.m. aproximadamente.
Hubo que recurrir a la segunda opción, la partera María. Ella es unaanciana de 74 años que había atendido a la señora Esmilda en tres ocasionesanteriores (partos sin complicaciones).
118 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Sin embargo, la partera misma inicialmente se negó a ir, alegando que yase había acostado y que había estado desde temprano atendiendo otro parto porJulcán. Aceptó ir solamente cuando el marido le aseguró que un amigo lallevaba en motocicleta. Ya eran las 9.00 de la noche.
Antes de salir del pueblo, la partera se proveyó de “medicinas y las ampollas”en una botica. El marido, a pie, regresó por su cuenta.
Cuando llegó la motocicleta a la casa, el bebito había nacido. Nació enla sala, en presencia del hermano mayor de Esmilda y la esposa de éste. Ellosla condujeron al dormitorio y la acostaron en un catre, sin cortar el cordónumbilical. La partera calcula que la señora estuvo así un cuarto de hora o mediahora antes de que llegara.
Inmediatamente la partera se dispuso a cortar el cordón. Al hacerlo, com-probó que la señora Esmilda estaba muy mal, con los pies y barriga muy fríos.Además, palpó que el otro bebito estaba todavía adentro, sin nacer. No sehabía expulsado la placenta y la partera pidió hilo fuerte para amarrar el cordónal pie.
En eso llegó el marido. La partera le regañó por la tardanza y le dijo queno había nada más que hacer.
Cuando la señora estaba agonizando, el marido dijo “Voy a ver aquí dondemi primero, si tiene para llevarla a Otuzco”. Eso le hubiera significado caminarunos minutos hasta el último punto donde entra la carretera y ahí buscarmovilidad hasta Julcán.
Otra vez los informes varían: los familiares de ella dicen que Esmilda mismale respondió que no quería ir (o que no fuera él para buscar) mientras que lapartera insiste que en esos momentos la señora estaba inconsciente y no habla-ba. En todo caso, el marido se ocupaba de ordenar las cosas de su esposa y nose iba.
Al poco rato llegó una hermana de Esmilda y una hermana del marido.Había entonces un grupito de seis o siete personas que la partera organizó paraque limpiaran el cuarto y acomodaran un lugar para preparar el cadáver yrecibir a las visitas. Se amanecieron en estos afanes. La partera mandó al her-mano de Esmilda para que avisara a su papá y a los otros familiares. Llegó elsuegro y dos cuñadas, hermanas del esposo.
La partera se retiró en la mañana del lunes y no asistió al entierro.
Mujeres de negro / 119
4.6.3. Después de la muerte
Se tardó mucho en conseguir un certificado de defunción, ya que ni elpuesto de salud del pueblo, ni el de Julcán querían extenderlo. El marido inicióestos trámites temprano la mañana del lunes.
Trajeron una capilla ardiente de Julcán y el velorio duró varios días. Todoel pueblo asistió al entierro (cincuenta a cien personas). El marido financió elentierro, gastando (según el hermano menor de Esmilda) unos S/.1000. Losasistentes, en la medida de sus posibilidades, colaboraban con una propina.
El bebito pasó al cuidado de una hermana de Esmilda que estaba lactandoa su hijo de un año. Sin embargo, ella tenía dificultades para sostener a los dosbebes y se comenta que el huerfanito está muy flaco. Los otros hijos estánsiendo criados por el padre.
4.6.4. Causas y justificación
Oficialmente la muerte fue por retención de placenta, de acuerdo al exa-men realizado por el médico del puesto de Julcán.
La partera indica que no hubo hemorragia (no vio signos de eso). Ellacree que algún daño le ocurrió a la señora cuando el hermano y cuñada lamovieron de la sala al dormitorio después de haber dado a luz. Ellos no cono-cían los riesgos y le pueden haber manipulado de una forma indebida.
120 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
En t
otal
son
7 h
erm
anos
yhe
rman
as,
4 de
ello
s ca
sado
s,3
solte
ros.
Alg
unos
de
los
casa
dos
vive
n le
jos
(Otu
zco,
Tru
jillo
)
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A
MA
DR
EFa
lleci
da 3
mes
es a
ntes
del
part
o
CU
ÑA
DO
ESPO
SO
HER
MA
NO
MA
YOR
PAR
TER
A
74 a
ños.
Figu
ram
ater
na (
amig
a de
la m
adre
y v
ecin
a)
CLU
B D
E M
AD
RES
(fue
pre
side
nta)
6 H
IJO
S
May
or 9
año
s
CU
ÑA
DA
Viv
en c
erca
PAD
RE
Viv
e en
otr
oca
serío
a 1
hor
ade
cam
ino,
con
3 hi
jos s
olte
ros
=C
UÑ
AD
A
Mujeres de negro / 121
Avi
só a
pad
re y
aten
dier
on e
l pa
rto
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A
CU
ÑA
DO
ESPO
SO
HER
MA
NO
MA
YOR
PAR
TER
A
Lleg
a cu
ando
muj
eres
tá a
goni
zand
o, p
ara
cort
ar e
l co
ndón
.
6 H
IJO
S
May
or 9
año
s
CU
ÑA
DA
Viv
en c
erca
=C
UÑ
AD
A
DO
CT
OR
DE
P.S.
Lleg
ó dí
as d
espu
éspa
ra e
xam
inar
yex
tend
erce
rtifi
cado
de
defu
nció
n
SUEG
RO
CU
ÑA
DA
S
Lleg
aron
dur
ante
la
noch
elu
ego
de l
a m
uert
eR
ecié
nna
cido Se
gund
o m
elliz
ono
nac
ió
122 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
4.7. PORFILIA, MALTRATADA Y POCO VALORADA
4.7.1. Antecedentes y situación de la madre
Porfilia estaba casada y tenía cuatro hijos. Según un informante el mayorera de 16 años; según otro, de sólo 8. Al parecer, el marido bebía y la maltra-taba. El hijo asegura que anteriormente lo hacía, pero que había dejado dehacerlo antes de su muerte.
Porfilia había quedado huérfana de joven. Tenía que hacerse cargo de sushermanos. Su familia paterna está en la costa. Ella era apreciada en la comu-nidad, aunque tenía diferencias con una señora.
Este era su quinto embarazo. No lo llevaba bien. Tenía fiebre y le dolía lacabeza. La llevaron al hospital y ahí le recetaron pastillas. En casa también lepreparaban un remedio, un brebaje de “ramas”.
Los partos anteriores habían sido atendidos por una partera : “lo hacíazafar”. Puede haber sido la hermana de la difunta como afirma el hijo. Decualquier forma la señora Porfilia no tenía costumbre de buscar ayuda en losestablecimientos de salud.
4.7.2. Proceso de crisis
Cuando le llegaron los dolores de parto, Porfilia se puso mal y el esposodecidió llevarla al hospital. Al parecer la bajaron a caballo hasta el caserío. Ahíel esposo fue a buscar un carro para llevarla a Sihuas.
El parto se aceleró y antes que llegue el vehículo, dio a luz en el camino,afuera de una casa. La atendió la partera que la acompañaba. Dice la señora quele ofreció su casa :
Porfilia, de 34 ó 38 años, muere el 16 de octubre de1996 en su casa en la zona de Sihuas, Ancash.
Causa de la muerte: hemorragia puerperal.
Entrevistados : 4 (prima, dos amigas, hijo).
Mujeres de negro / 123
“Doña Cupertina (la partera) dijo, ‘ présteme aquí su camita, se va aechar’. Ya lo agarró su dolor y apenas llegó, bajó de la piedra (señala unapiedra que se ubica delante de su casa), se sentó. Y de poco ratito le agarrósu dolor ... sentao dio a luz rapidito, dio a luz sentao nomás.”
La madre de la dueña de la casa amarró la placenta en la pierna a la alturade la rodilla, para que no cuelgue. Su hija secó al bebe.
Cuando la criatura ya había nacido apareció el marido con el carro. Comoaún no salía la placenta, la partera le recetó vino, chuño y mazamorra. Peropasaron cuatro horas y aún no lograba expulsar la placenta.
El marido decidió entonces regresar con su señora, diciendo que no queríaque botara la placenta en casa ajena. A pesar que la dueña de casa manifestóque podía quedarse y la partera insistió que permanezca en el lugar por lo menoshasta el día siguiente, el marido no escuchó razones : “Más tarde se la llevó cuestaarriba, después se le caería la placenta.”
Porfilia regresó a su casa caminando. Casi no podía subir la cuesta y elmarido no la ayudaba. “Dicen que con el dolor no podía subir la cuesta, claro ledolía su cintura. Dice que de noche llegaron arriba a su casa. El por delante cami-naba y ella por atrás, no le ayudaba. El solito caminaba, ella andando.”
Al parecer ella efectivamente botó la placenta en el camino : “a la placentalo han visto en el camino de acá abajo, dicen que lo hallaron y los perros lo comieron”.
Cuando llegó a casa le dolía el cuerpo. Tomó algunos remedios. Pocodespués, vino la partera para lavar el pellejo donde Porfilia dio a luz.
Porfilia estaba mal, con fiebre e infección. Le dolía la barriga. Murió cercade un mes después. No se sabe bien la causa, pero los informantes suponen quefue por hemorragia : “Ya varios días dice que estaba mal. Dice que le dolía sucintura, barriga y dizque ya no aguantaba echao, dice ... Con hemorragia creo queha muerto porque dizque le dolía mucho su barriga, claro mientras que caiga suplacenta, le llevaron a cuestas”.
4.7.3. Después de la muerte
A Porfilia la velaron tres noches. Llamaron a su familia pero no fue nadie.Al entierro asistió bastante gente.
El bebe quedó al cuidado de la suegra de la difunta. El marido ya tiene otramujer : “ahora vive con una señora. El dijo ‘si muere mi mujer voy a atraer otra
124 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
mujer más muchacha’.” Ella atiende a los otros hijos. Los niños van a la escuelade Sihuas. La nueva mujer tiene una hija, pero no queda claro si es con el viudode Porifilia.
4.7.4. Causas y justificación
Aunque no hay suficiente información, los testimonios responsabilizan almarido. Las razones serían el maltrato permanente y el hecho de no haberledejado descansar luego de dar a luz.
Mujeres de negro / 125
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A
ESPO
SO
HER
MA
NO
S(E
n Li
ma
y C
him
bote
)
PAR
TER
AA
tend
ía e
mba
razo
HIJ
OS
SUEG
RA
=C
UÑ
AD
A
PER
SON
AL
DEL
HO
SPIT
AL
Le r
ecet
an p
asti
llas
NU
EVA
ESPO
SA
PRIM
A Y
VEC
INA
AM
IGA
HIJ
A D
ED
UEÑ
AD
UEÑ
AD
E C
ASA
MA
DR
ED
ED
UEÑ
A
La l
levó
al
hosp
ital
Le a
tiend
e en
cas
aLl
evar
la p
ara
dar
alu
z
126 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
PO
RFI
LIA
ESPO
SO
HER
MA
NO
S(E
n Li
ma
y C
him
bote
)
PAR
TER
A
Ate
ndía
par
toR
ecet
ar p
ara
hace
r sa
lirpl
acen
taPi
de d
esca
nse
Porf
ilia
Lava
r pe
llejo
s
HIJ
OS
SUEG
RA
PER
SON
AL
DEL
HO
SPIT
AL
NU
EVA
ESPO
SA
HIJ
A D
ED
UEÑ
AD
UEÑ
AD
E C
ASA
MA
DR
ED
ED
UEÑ
A
Bus
car
carr
oH
acer
la r
egre
sar
Cui
darl
a en
cas
aA
dqui
ere
nuev
oco
mpr
omiso
Seca
al b
ebé
Ofre
ce h
ospe
daje
Am
arra
pla
cent
a
Cui
da a
hijo
s
Se a
dela
nta
el p
arto
Reg
resa
cam
inan
do
128 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
4.8. LOLA, AUSENCIA DE APOYO
4.8.1. Antecedentes y situación de la madre
La señora Lola estaba unida en un segundo compromiso, tercero segúnalgunos. Había tenido cuatro hijos con su primer marido y dos con el actual,incluyendo al recién nacido.
Ella convivía con su pareja desde hacía cuatro años. Algunos informantesrefieren que tenían muchos conflictos y que él le pegaba cuando bebía (no era“en serio”, dice la madre de ella). Sin embargo, otros dicen que se llevaban bien.
El marido sugiere que, como pariente lejano suyo, él sentía responsabilidadpor ampararla y establecerse como una figura paterna en el hogar. Anterior-mente él había estado unido con una prima de Lola y dos de los hijos de esteprimer matrimonio viven en Tarapoto.
En general, hay múltiples lazos de parentesco entre casi todos los actorescentrales de esta historia. Tanto Lola como sus dos parejas tenían en comúntíos lejanos y figuras de este tipo.
Lola vivía en una comunidad “cara a cara” de unos 600 habitantes. Laeconomía del lugar es agropecuaria.
La señora Lola criaba animales de corral, trabajaba en su chacra y seocupaba de atender a su familia y casa. Además tenía cierta actividad comocurandera, aunque parece que muchas de las mujeres del lugar conocen dehierbas y comparten sus conocimientos y servicios con los demás como algonatural.
Lola, 42 años, muere el 21 de enero de 1996 en su casaen la zona de El Dorado, Departamento de San Mar-tín.
Causa de la muerte: Hemorragia galopante luego delparto.
Entrevistados: 6 (madre, padre, esposo, sobrina, cuña-do y vecina).
Mujeres de negro / 129
Su familia es “creyente”, es decir, evangélicos (pentecostales). Cuando Lolaquedó viuda del primer marido, la comunidad le construyó una casa, que esdonde ella vivía y finalmente donde moriría.
En el momento del parto, Lola estaba en medio de un drama y disgusto conel hijo mayor, quien había “robado” a la hija, menor de edad, de una familiade colonos serranos del distrito. Los padres de ella habían venido a reclamary a llevársela de regreso, pero ella nuevamente se escapó y volvió con el mu-chacho.
En la segunda escapada vino el cuñado de la muchacha y echó una suertede maldición, diciendo que si ella no volvía, la señora Lola, en una suerte derecompensa, tendría que morir. Había cierta tensión por este motivo.
El pueblo de Lola cuenta con los servicios de un promotor de salud quereside en el caserío vecino. Debería haber un botiquín comunal y desde lamuerte de Lola se ha puesto en funcionamiento, pero en ese momento, debidoa conflictos entre autoridades, no existía.
Uno o más de los primeros hijos de Lola nació en un centro de salud dondeella vivía con el primer marido. Sin embargo, por varias razones, la señora Lolaahora no quería dar a luz en un establecimiento. Argumentaba que tendría quedejar abandonados a sus otros hijos y a la casa para ausentarse del hogar. Porotro lado, sentía que en el centro no se atendía a la mujer sino en el ratitomismo del parto quedando después botada. También decía que la plata essiempre escasa y por último quería que su madre estuviera con ella.
En este embarazo Lola tuvo controles prenatales y se le había advertidoque su parto era de riesgo. Ella iba mensualmente al centro de salud y habíadecidido ligarse las trompas después de dar a luz. Se habla que Lola se quejabaque el cuerpo le dolía por el embarazo.
El personal del centro de salud la obligó a firmar un papel eximiéndoles deresponsabilidad cuando ella insistió en tener el parto en casa.
En realidad, Lola tenía contactos estrechos y bastante continuos con losestablecimientos de la zona porque sus hijos recibían ciertos beneficios en tantohuérfanos (no queda claro si alimentos o medicinas). El establecimiento desalud está a una hora de caminata del pueblo.
4.8.2. Proceso de crisis
El parto se inició a las 5.00 de la tarde de un sábado. Lola había hechoalgún tiempo trabajando en su chacra ese mismo día.
130 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
El marido y casi todos los hombres de la comunidad, salvo viejos yminusválidos, habían sido contratados como cargadores para transportar víve-res y material a un punto en la selva, ausentándose unos 5 días.
El esposo dudó mucho antes de ir, porque sabía que el parto era cercano,pero finalmente aceptó el trabajo, animado por su cuñado y porque estabanaburridos de no tener plata, “ni para jabón”.
Esta circunstancia significó que en el momento de la crisis no hubieraalgún hombre en la comunidad en condiciones de movilizarse rápidamente.
A las 4.00 de la madrugada se produce el alumbramiento. La señora Lolaera atendida por su madre y por una tía-vecina, Emeríta. La madre indica queantes comenzó a perder líquido:
“Cuatro días faltando se derramó el agua de su vientre. Primero se derramóel agua, después a la otra semana recién tuvo su hijo”.
La madre había tenido la misma experiencia en sus doce partos, de modoque no le llamó la atención.
El parto fue normal y nació una bebita sana. Rápidamente nació la placentapero vino con una gran cantidad de sangre. La madre refiere que la placentaestaba “como hinchado, renegrido adentro”.
La madre-partera se alarmó porque normalmente debe venir algo de sangrepero debe parar pronto. En cuestión de cinco a quince minutos, se produjo lamuerte por hemorragia.
Las dos mujeres trataron de darle un remedio casero para frenar la hemo-rragia, cocinando hojas de algodón. La vecina hace alusión a otros vegetalesque usaron para sobarle. Pero a Lola se le cerró la boca, no podía hablar, ysolamente agarró de la mano a su madre y expiró.
A la primera señal que algo iba mal, la madre mandó a su esposo al centrode salud para comprar un remedio contra la hemorragia.
Siendo cojo, con reumatismo en una rodilla, no podía correr. No habíacarretera, ni ninguna alternativa de movilidad en el caserío. Para mala suerte,cuando el padre salió no encontró su caballo. Previamente tenía que prestarseS/.50.00 para poder hacer la compra.
Cuando llegó al poblado, temprano el domingo en la mañana, buscó a unconocido del establecimiento de salud para que lo atendiera en emergencia,“con esa manera que tienen, demoraron en atender” y peor aún considerando lahora y el día.
Mujeres de negro / 131
Consiguió la ampolleta y volvió al pueblo, sólo para encontrar que su hijaya estaba muerta.
4.8.3. Después de la muerte
El marido llegó de la expedición de los cargadores la tarde del domingo. Enla senda, se encontró con un primo que ya sabía la noticia y le indicó que debíaapurar el paso.
Entró al pueblo y “en la banda” un tío le informó del estado de las cosas.Encontró a toda la comunidad en pleno velorio de su mujer en la casa de suhermana mayor. Las mujeres de la comunidad la habían lavado y vestido.
El marido recibió un pago de S/. 85.00 por su trabajo como cargador. Todolo usó en los gastos del entierro de Lola. Los padres y familiares de ella pusierongallinas y un chancho. El alcalde del distrito contribuyó con kerosene y ungarrafón de aguardiente.
Los hijos de Lola han quedado desperdigados. Dos están con la hermanamayor Silvia, otro con otra hermana, el padre de Lola dice que él tiene al mayordel segundo compromiso, pero el padre también declara que este chiquito estácon él. Como continúan siendo vecinos y miembros de la misma pequeñacomunidad, podría ser que el niño circule entre un hogar y otro.
4.8.4. Causas y justificación
Hay en esta historia elementos de presagios, malos sueños que tuvo laseñora Lola, amenazas de brujería por parte de la familia de colonos, un mur-ciélago y una paloma que inexplicablemente entran a la casa de Lola en mo-mentos críticos.
Sin embargo, lo contundente para todos es la hemorragia. La madre insisteque nada la podía haber salvado debido a la rapidez con que perdía grancantidad de sangre. Todos hablan de los escasos minutos (quince es el máximoestimado) que tardó en morir.
132 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
2 hi
jos d
el m
atrim
onio
ant
erio
rde
l con
vivi
ente
(viv
en e
n Ta
rapo
toco
n m
adre
)
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A(4
2 añ
os)
CO
NV
IVIE
NT
E
HIJ
O
SUEG
RA
Igle
sia p
ente
cost
al(n
o pa
rtic
ipab
a m
ucho
)
Pueb
lo le
hiz
o un
a ca
sa a
la fa
lleci
da c
uand
o el
laqu
edó
viud
a de
l prim
erm
arid
o.
PAD
RE
HIJ
A
CU
ÑA
DO
TIA
HER
MA
NA
MA
YOR
MA
DR
E
En 4
año
s de
con
vive
ncia
lapa
reja
tuv
o 2
hijo
s. C
ada
uno
por
su l
ado
tuvo
mat
rimon
ios
ante
rior
es e
n lo
s qu
e tu
vier
onhi
jos.
Ella
4 o
5 y él
2.
Mujeres de negro / 133
Hub
o cu
ñado
s y p
rimos
que
estu
vier
on p
rese
ntes
dura
nte
la c
risis.
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A(4
2 añ
os)
El c
onvi
vien
te n
o se
enc
ontr
aba
pres
ente
, se
hab
ía i
do p
or 5
día
sa
trab
ajar
.
Var
ios v
ecin
osbu
scab
an re
med
ios
vege
tale
s, y
le so
baba
nco
n m
ento
l, tim
olin
a,al
canf
or
Seño
r que
ven
dió
al p
adre
de
lafa
lleci
da la
inye
cció
n en
cen
tro
pobl
ado
más
cer
cano
(1 h
ora
dedi
stan
cia
cam
inan
do)
PAD
RE
TIA
MA
DR
E
Com
unid
adte
nía
una
post
ade
salu
d qu
e no
func
iona
ba
Se fu
e a
com
prar
med
icin
aa
un lu
gar a
1 h
ora
de d
istan
cia
Las d
os in
tent
aron
det
ener
la h
emor
ragi
a co
n lo
que
tení
an a
man
o.
134 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
4.9. ENCARNACIÓN, UN ABORTO RIESGOSO
4.9.1. Antecedentes y situación de la madre
Encarnación nació en Pucallpa y estudió en la ciudad hasta algún año dela secundaria. Sin embargo, la familia, que vive en un asentamiento humanoen las afueras de la ciudad, tiene fuertes raíces rurales. El padre hace migracio-nes laborales, adentrándose en la selva durante siete u ocho meses seguidos paratrabajar en la madera. Han habido épocas que toda la familia ha estado viajan-do por los ríos en busca de trabajo.
La adaptación a la ciudad parece incompleta o poco ortodoxa, puesto quehay referencias a las dos hermanas mayores de Encarnación como mujeres “dela calle”, que “no obedecen” a los padres y que “se pierden” durante varios días.
Encarnación tuvo un primer compromiso a los 14-15 años, producto delcual tenía una hija Mixi, que nació cuando tenía 15 años. Su primera pareja,al parecer, la abandonó.
Poco tiempo después se juntó con Jesús, su conviviente y el protagonistadel relato de la muerte. Comenzaron a convivir cuando Encarnación tenía 15ó 16 años. Al parecer, la familia de Jesús nunca estuvo muy de acuerdo con estaunión, debido en parte a que Encarnación ya tenía una hija.
Al principio la pareja vivía en la casa de los padres de ella, pese a quetampoco estaban muy entusiasmados con la elección de marido. Es posible queen esa época en la casa de Encarnación sólo viviera su madre y una o más desus hermanas (no tiene hermanos varones).
Encarnación, 18 años, muere el 29 de diciembre de1996 en el hospital de Coronel Portillo, Ucayali.
Causa de la muerte: Shock séptico por maniobraabortiva.
Entrevistados: 7 (Conviviente, profesora y directoradel centro educativo, madre, padre, suegra, y una amigaíntima).
Mujeres de negro / 135
Tiempo después la pareja y la hija del primer compromiso se trasladaron ala casa de la madre de Jesús. Sin embargo, al poco tiempo se mudaron otra veza un cuarto de 3m. x 3m. en el colegio. Era un aula que estaba sin uso. Ladividieron en ambientes y hacían uso de los servicios higiénicos del colegio.
Jesús trabajaba en la limpieza del centro educativo y Encarnación atendíalos desayunos para los profesores en el kiosco del local. Sin embargo, ella no seidentificaba mayormente con esa tarea y la mayor parte del tiempo lo dedicabaa atender a sus dos hijas y visitar a su familia, a los parientes políticos y a susamigas de épocas del colegio.
La hija de Encarnación y Jesús nació cuando ellos tenían aproximadamen-te un año de convivencia. Entre las dos hijas de Encarnación hay un año ymedio de diferencia. Es así que, de un primer embarazo a los 14-15 años, ellapasó a tener un segundo embarazo a los 16-17. A los 17-18 se embarazónuevamente y el aborto fue la causa de su muerte.
Este caso llama la atención ya que Encarnación y Jesús tenían una historiade uso relativamente frecuente de los servicios de salud. Había un puesto desalud en la esquina del colegio donde vivían. Además, era parte de la “cultura”del colegio el ir al servicio. La directora, de profesión asistenta social, fomen-taba este patrón y, al parecer, ella intervenía en aspectos bastante íntimos dela vida de la pareja, dándoles consejos y procurando guiarles en sus decisiones.
La mejor amiga de Encarnación había seguido un curso como enfermeratécnica. Más aún, el primer parto fue hospitalario y posiblemente el segundotambién.
En su segundo embarazo se controló, al parecer mensualmente, en el pues-to de salud. Tanto el conviviente como la directora y algunas profesoras delcolegio le alentaban a hacerlo.
Jesús, por su parte, está asegurado en el IPSS, al igual que algunos otros delos familiares de la pareja. Ambos padres de Encarnación insistían para que “secuidara”. El puesto de salud cercano ofrece un programa de planificación fami-liar al que asistía.
Evidentemente, Encarnación, y posiblemente Jesús también (su papel ydecisión en el aborto están por aclarar) sentían que tenían demasiados hijos,demasiado rápido. Cuando ella le confesó a su amiga que estaba nuevamenteembarazada, teniendo su última hija ocho meses, le dijo que era demasiadopronto.
136 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Un factor adicional que puede haber influido es el temor a que su hijamenor tuviera problemas en el desarrollo. De hecho, después de la muerte deEncarnación, cuando la niña quedó bajo el cuidado de la abuela y las tíaspaternas, se enfermaba tan frecuentemente que la familia decía que la madre“la estaba velando”, queriendo llevarla consigo a la muerte. Además, Encarna-ción y Jesús vivían rodeados de niños con problemas de desarrollo, puesto queel colegio es un centro de educación especial.
4.9.2. Proceso de crisis
Encarnación constató que tenía mes y medio de embarazo en un examenrealizado en el puesto de salud. Inmediatamente pensó que no quería tener alhijo. Inició un largo recorrido de alternativas que podían permitirle deshacersedel niño.
Primero dejó de comer carne y limitó su alimentación al mínimo. Luego,consultó a su amiga, técnica de enfermería, por fármacos que podían provocarun aborto. Al mismo tiempo, estuvo en contacto con personas que le recomen-daban y le daban una serie de remedios caseros: hierbas, raíces, y diversas“pastillas” y “ampollas”.
Se habla que la madre de Jesús fue importante en este proceso administrán-dole hierbas y raíces. Esto sugiere que Jesús estaba al tanto de la decisióntomada.
Ninguno de estos esfuerzos dio el resultado deseado y es así que Encarna-ción tomó contacto con una comadrona quien le practicó un aborto, proba-blemente el día viernes antes de la Navidad.
Encarnación fue a la casa de su madre para descansar. Jesús la buscó eldomingo con la idea de llevarla a la misa, como solían hacer, y el domingo enla noche la trasladó a la casa de su mamá. El lunes la pareja regresó a su propiavivienda. Encarnación se puso mal y fue llevada al hospital el día martes.Estuvo internada tres días.
4.9.3. Después de la muerte
En momentos que Encarnación moría en el hospital, su conviviente eradetenido y encarcelado bajo sospecha de haber instigado el aborto. El médicohabía avisado a la policía.
Mujeres de negro / 137
El padre de ella fue igualmente detenido, pero lo soltaron rápidamentepuesto que recién había llegado a la ciudad. El se ocupó de tratar de soltar aJesús para que pudiera asistir al entierro, pero no lo logró. La familia de éltampoco se presentó.
Las dos familias, cuyas relaciones ya eran tensas, terminaron totalmenteseparadas, con mucho encono y suspicacias mutuas.
Las amistades de Encarnación no tenían mayor conexión con las dosfamilias y esta situación se reafirmó. La amiga íntima, alumna de auxiliar deenfermería, siguió viéndose con los parientes de ella.
Como último capítulo en esta historia, se supo que una hermana de Encar-nación repitió el recorrido en busca de fármacos para abortar. “Mírate en elespejo de tu hermana” le decía una amiga, aparentemente sin lograr desalentarleen su decisión.
138 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
AN
TES
DE
LA C
RIS
IS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A Pare
ja t
enìa
junt
os 3
año
s
2 hi
jas,
la m
ayor
de
una
pare
ja a
nter
ior
Am
igas
del
cole
gio,
del
antig
uo b
arrio
y de
l nue
vo
PAD
RE
MA
DR
E
Hac
e m
igra
cion
esla
bora
les
SUEG
RA
CO
NV
IVIE
NT
E
HIJ
AH
IJA
DIR
ECT
OR
AD
ELC
OLE
GIO
Her
man
os c
hico
s
HER
MA
NA
SH
ERM
AN
A
(No
se sa
bedo
nde
està
)
Mujeres de negro / 139
AM
IGO
S, V
ECIN
OS,
CO
NO
CI-
DO
S Y
OT
RO
SA
GEN
TES
DE
OT
RA
S IN
STIT
UC
ION
ESA
GEN
TES
DE
SALU
D
DU
RA
NT
E LA
CR
ISIS
FAM
ILIA
DE
LA F
ALL
ECID
AFA
MIL
IA C
OM
PAR
TID
AN
O D
ETER
MIN
AD
AFA
MIL
IA D
E LA
PA
REJ
AD
E LA
FA
LLEC
IDA
FALL
ECID
A18
año
s
Don
de se
hic
iero
nan
álisi
s par
a do
nar
sang
re
PAD
RE
MA
DR
E
HO
SPIT
AL
DEL
IPS
S
Hac
e m
igra
cion
esla
bora
les
SUEG
RA
CO
NV
IVIE
NT
E
DIR
EC
TO
RA
DEL
CO
LEG
IO
... y
otr
os fa
mili
ares
del c
onvi
vien
te q
uefu
eron
al h
ospi
tal
TIA
TIA
Don
ó sa
ngre
AM
IGA
S
ENFE
RM
ERA
S
POLI
CIA
DE
SER
VIC
IO E
NEL
HO
SPIT
AL
MED
ICO
DEL
HO
SPIT
AL
Mujeres de negro / 141
CAPÍTULO V
La salud: un problema entre otros
econstruyendo la percepción de la población en torno a sus principalesproblemas, es donde se ubican sus ideas y sentimientos en relación a la
salud, ya que ésta tiene un determinado nivel de prioridad en el abanico desituaciones que afrontan.
Se intenta responder a varias preguntas :! ¿Qué problemas perciben como prioritarios las diferentes comunidades?! ¿A qué problemas vinculados a la salud le dan preeminencia y cómo los
explican?! ¿Cuáles son los que afectan de manera particular o en forma más aguda
a las mujeres?! ¿Qué opciones conciben las poblaciones para atender los problemas de
salud?! ¿Qué posibilidades de gasto tienen para la preservación y recuperación
de la salud?
5.1. PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES
La población de las diferentes comunidades percibe una diversidad deproblemas prioritarios. Sin embargo, ellos pueden ser ubicados en dos grandesrubros:
! los procesos socioeconómicos que limitan el desarrollo de empleo,! las carencias a nivel de infraestructura y servicios diversos.
R
142 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
En relación al primer punto, varones y mujeres de una comunidad explicanlos principales obstáculos que enfrentan, en relación a su actividad económica,tanto en base a procesos de la naturaleza, económicos, como sociales -elnarcotráfico y terrorismo- que han afectado a buena parte del país.
“Hay muchos problemas ... problemas de la agricultura, (...) bueno, sepuede decir, cosas de la naturaleza, viene el río, se le carga con las plan-taciones y después lo poco que hay ... lo poco que queda de los ríos, vienelos mayoristas de los plataneros, pagan como quiere, pagan el precio quequieren” (Ucayali, mujer adulta. Grupo focal).
Entre los que la población ve como problemas de infraestructura resaltafundamentalmente la deficiente o inexistente energía eléctrica y la falta decaminos que hagan accesibles otros servicios. Así, ante la pregunta ¿cuáles sonlos principales problemas de esta comunidad? los participantes de diversos gru-pos focales respondieron:
“A veces muchos problemas tenemos en el barrio, así de plata, formas dejardines, de parques” (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
“Tenemos problemas en cuanto a caminos y no están bien arreglados y nose puede alcanzar rápido lo que queremos hacer. En cuanto a la luz, ladistancia es lejos, las casas están lejos, las casas están lejos de uno y otrafamilia, entraría mucho cable y materiales también” (Puno, hombre adulto.Grupo focal).
“Nos falta el arreglo de la carretera , que nos dan luz constante” (SanMartín, mujer adulta. Grupo focal).
5.2. PROBLEMAS DE SALUD Y ENFERMEDADES
En las diferentes comunidades reconocen un conjunto de problemas desalud de carácter diverso. Algunos de ellos son predominantes entre los varonesy otros entre las mujeres. Varían según el clima y muy probablemente tambiénde acuerdo a la actividad de cada región.
Mujeres de negro / 143
En zonas frías se habla de los problemas respiratorios -gripes, afeccionesbronquiales- como aquellos más comunes, mientras en lugares cálidos mencio-nan las infecciosas, las digestivas y las enfermedades de transmisión sexual,entre otras. De igual manera, se alude a la tuberculosis como un problemacomún, que la población relaciona con las carencias materiales y de alimenta-ción. Así en diversos grupos focales los informantes sostienen:
“Nos enfermamos de gripe, en especial los niños sufren de los bronquios.También los ancianos se enferman de una fuerte gripe” (La Libertad,joven. Grupo focal).
“Mayormente el problema de salud, basado mayormente en el esfuerzo detrabajo, son tuberculosis, son enfermedades venéreas por falta de instruc-ción a los jóvenes (...) dolor de estómago, o sea ataques estomacales,infecciones” (San Martín, hombre adulto. Grupo focal).
“La crisis más que nada, hay gente que no tiene ni trabajo, no tiene cómoalimentarse, entonces sufre bastante de eso, de tuberculosis” (Ucayali,mujer adulta. Grupo focal).
“Bueno, mayormente la mujer sufre enfermedades vaginales, comezonesvaginales” (San Martín, mujer adulta. Grupo focal).
5.2.1. Economía y salud
Si los problemas de salud sólo se suman a otros, ¿qué importancia tiene eldesembolso en salud para las familias?
Se recogieron opiniones sobre la capacidad de gasto y la prioridad quetendría el de salud.
Adicionalmente –muchas veces contra la resistencia de los informantesque encontraban muy difícil escoger— se indagó por prioridades entre losdiversos miembros de las familias, en relación con el gasto en salud. Se trata desaber cuán fuertes, relativamente, son los reclamos de los niños, las mujeres, ylos varones frente a un presupuesto común, magro e insuficiente en la mayoríade casos.
Si los esfuerzos por conservar la salud siempre implican algún principio deracionamiento, ¿cómo se establece ese principio en las familias y comunidades
144 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
de nuestro interés, y qué implicancias tiene para su respuesta en las situacionesde emergencia obstétrica?
Los diferentes grupos de población tienen claro que contar con dinero enefectivo es clave para solucionar emergencias de salud. Sin embargo, reconocenque por dedicarse a actividades que no suponen muchas veces un intercambiomonetario significativo ni constante, difícilmente tienen liquidez.
En los grupos focales se sostuvo que, por lo general, las familias no cuentancon efectivo para atender las emergencias de salud, lo que lleva muchas vecesa la inevitable situación de la muerte. Suerte muy distinta correrían aquelloscuyas familias sí disponen de dinero para atender la emergencia en el centropoblado donde residen o para transportar a la persona enferma a un lugar conmejor infraestructura en salud.
Algunos testimonios muestran esta diversidad de experiencias:
“Si no alcanza el dinero, esa persona está destinada a morir. ¿Qué se va ahacer si no alcanza el dinero, pues? Si todos los recursos ya se acaban” (LaLibertad, hombre adulto. Grupo focal).
Acceder a dinero en efectivo a través de la venta de bienes familiares -como el ganado o animales de corral- se concibe también como una posibili-dad. Sin embargo, acarrea sus propios riesgos, al comprometer la viabilidadfutura de la economía familiar.
[sobre el gasto en salud] “No hay, señorita. Algunos que tienen másganado pueden vender y hacerse curar. Algunos que no tenemos no sepuede fácilmente gastar plata” (Puno, hombre adulto. Grupo focal).
“Por más pobres que seamos, no falta en el rincón un porción de gallinas,que son aves de corral, un chanchito, un caballo, que es bestia de carga,pero es herramienta de trabajo, un ganadito, que está porai.” (San Martín,hombre adulto. Grupo focal).
En la búsqueda de dinero las familias ven posible, y de hecho aparece comouna práctica común, recurrir a familiares que sí disponen de éste de manerainmediata.
Mujeres de negro / 145
“A veces no se tiene nada (de plata). A veces ha de ser una suerte que setiene un vecino bueno o que te vas a decir ‘primo, préstame o mi hijo yava a morir’.” (San Martín, mujer adulta. Grupo focal).
En otros casos, ante la carencia de otras opciones se concibe la posibili-dad de solucionar algunos problemas graves de salud a través del uso de hierbasy de la medicina tradicional. Es decir, se evita o se reduce al mínimo el gastoen dinero aun cuando eso puede incrementar la pérdida de tiempo y trabajo.
[si necesitamos gastar para curarnos] “No alcanza. Una pastilla está dossoles, cápsulas tres soles, inyecciones. No alcanza, nos dan una receta,llegamos a la casa, no compramos nada, así nomás se deja, ya se pasatambién tomando mates caseros” (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
Ante esta situación algunas comunidades tienen costumbre de recaudardinero a través de actividades, de colectas promovidas por líderes de ellas, opeticiones a instituciones presentes en la localidad.
“Prestamos hierbas también, para que se sanen de las fiebres (...) sí ayuda-mos cuando están graves, todos participamos, la comunidad” (Puno, joven.Grupo focal).
“Acudimos pues a las autoridades, sí, acudimos a las instituciones, al subprefecto, a la Marina, ellos que haguen, este que ponguen, casi el asunto(…) para poder mandar a Tingo o a Pucallpa” (Ucayali, hombre adulto.Grupo focal).
Otras comunidades por el contrario, sostienen que en sus poblados secarece de esta experiencia de cooperación.
“Hacemos eso, entonces tratamos de colaborar y lo que se consigue porquea veces tampoco no se colabora mucho, por el mismo hecho de que acáestamos, bastante crisis económica, y todo nomás, y eso es, nuestra apor-tación a la persona que necesita” (Ucayali, mujer adulta. Grupo focal).
[cuando alguien enferma los demás] “no ayudan, no colaboran, ni vienen,no nos visitan, normal para ellos, cada uno vive su vida, cada uno es cadauno (...) si vive y si muere, muere” (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
146 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Para acceder a los recursos de toda la comunidad, canalizados a través delmunicipio, de otra institución local, o de una colecta voluntaria, no todos lospobladores tienen el mismo derecho ni las mismas posibilidades de ser ayuda-dos. Por lo menos en una de las localidades, los recién llegados –los “foráneos”—tienen menos oportunidades que los vecinos nacidos en el lugar.
“Cuando es gente saucina más que todo, cuando es saucina, del pueblo, serecauda más, entonces los foráneos, nosotros sufrimos más, porque a lasjustas nos ayudaron nuestros vecinos que nos conocen” (San Martín,mujer adulta. Grupo focal).
5.2.2. La salud de las mujeres
Si bien los diferentes grupos de población mencionaron diversos problemasde salud, ante la pregunta de cuáles son los más importantes de las mujeres, losrelacionados al embarazo, parto y puerperio ocuparon efectivamente un lugarpreponderante.
Entre las dolencias generales de las mujeres se encuentran las afeccionesrespiratorias, los problemas cardiacos, y las infecciones genitales.
“Uno se moja, se resfría y allí vienen los dolores de resfríos, es que uno semoja y de allí viene el reumatismo (...) de la lluvia uno se resfría y les dagripe” (La Libertad, mujer adulta. Grupo focal).
“Principalmente enferman más como mayor de edad, edad crítica, despuésde parto, pero también de muchas cosas reumatismo, dolor del corazón”(Puno, mujer adulta. Grupo focal).
“En la mujer anterior que yo tenía, ella tenía por ejemplo, problemasvaginales, bajaba por decir, en términos claros, una mucosidad, a vecespuras comezones, a veces inflamaciones del útero” (San Martín, hombreadulto. Grupo focal).
“Inflamaciones, descensos varios, las inflamaciones” (Ucayali, mujer adulta.Grupo focal).
Mujeres de negro / 147
Conflictos emocionales e interpersonales son percibidos también comouna fuente de problemas de salud e incluso causa de muerte.
(Las mujeres)“pueden morir también con la cólera, porque dice que lacólera llega a asfixiarle (...) hay una enfermedad que nos hace doler lacabeza como malankullya , que dice que es producto de la cólera (...) aveces se produce la cólera por el frío y otras veces por la calor y se produceporque a veces justos en esos momentos suele uno renegar” (Puno, mujeradulta. Grupo focal).
“A veces se enferman las señoras de pena, a veces tienen cólera y tienenataques al corazón y así resultan enfermas” (La Libertad, mujer adulta.Grupo focal).
“Dolor de cabeza, del corazón, preocupaciones por falta de economía”(Puno, mujer adulta. Grupo focal).
Los grupos de población que participaron en los grupos focales encuentranque el embarazo, parto y puerperio pueden originar problemas de salud impor-tantes.
“...lo más principal de la salud de las mujeres principalmente es el parto,segundo puede venir los casos de enfermedades” (Puno, joven. Grupofocal).
“...a veces ya no se puede tener hijos, en los primeros meses uno empiezaa tener problemas y uno lo arroja y a veces no nos recetamos (...) cuandouno no puede sostener nos viene la hemorragia y acá no nos pueden curar,tenemos que ir a Trujillo, que nos curen” (La Libertad, mujer adulta.Grupo focal).
¿Cuál es la disposición para atender estos diversos problemas de las mujeres?
Son básicamente los testimonios de grupos de mujeres adultas y jóvenes losque hacen pensar que la mujer ocupa un tercer lugar como prioridad en laatención de salud. Para ellas primero están sus hijos y su esposo.
148 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
[Yo daría más importancia] “al niño, porque la wawa tiene que desarrollardespués, segundo el marido, y nosotras al último” (Puno, mujer joven.Grupo focal).
“Mas bien a las wawas le brindamos la debida importancia, a diferenciade nosotras que estamos totalmente descuidadas. Las wawas reciben igualatención, ya sea varón o mujer (...)” (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
Muy por el contrario, los varones -igualmente jóvenes y adultos- tienentestimonios que no privilegian a nadie en particular, sosteniendo que en tantopersonas todos requieren de atención o hablan de la importancia indiscutiblede atender a una mujer si presenta alguna emergencia de salud.
Así, los testimonios de varones jóvenes y adultos muestran que al menosa nivel del discurso existe la idea que la mujer es una prioridad, sea porque ellamisma tiene valor, por su rol en la familia o por las tareas específicas que puederealizar ella y no otra persona.
“Más preferencia se puede dar a la mujer, principalmente porque comodicen eje del hogar es la mujer, que mantiene a los hijos, luego recién vieneel padre, eso sería lo segundo pero más principalmente sería la salud de lamujer” (Puno, hombre joven. Grupo focal).
“Si yo veo que mi esposa está mal, entonces, yo tengo que ver de gastardinero que tenemos reunido, caiga mal ella o yo” (La Libertad, hombreadulto. Grupo focal).
5.3. EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO : NORMALIDAD,COMPLICACIONES Y RIESGOS
El embarazo, parto y puerperio, en la percepción y el discurso de los infor-mantes, pueden vivirse en forma normal –lo que no significa totalmente librede molestias—o pueden ocasionar complicaciones, peligros e inclusive la muer-te.
El embarazo, parto y puerperio se reconocen como tres procesos, cada unode los cuales va acompañado de una serie de malestares que es necesario aten-
Mujeres de negro / 149
der pero que constituyen una experiencia común y “normal”. Dolores, náuseas,escalofríos, entre otros malestares, pueden ocurrir en diversos momentos, sinocasionar mayor preocupación.
“Hay veces que tienen dolor de cintura, el embarazo no es totalmente feliz,no siempre, sufren de malestares, se queja pues,” (Ucayali, mujer adulta.Grupo focal).
“Mayormente sufrimos con el sobreparto que se produce por el reumatismoy el frío. Las que sufren con el sobreparto sufren con el dolor de cabeza, lesempieza a doler los pies, algunas dicen que sienten escalofríos” (Puno,mujer adulta. Grupo focal).
5.3.1. La atención en el embarazo y parto: el sistema tradicional
La mayoría de mujeres, en casi todos los lugares, busca la atención a susembarazos, partos y el puerperio en el sistema tradicional.
En realidad, las gestantes y sus familiares no recurren regularmente a lapartera durante el embarazo, sino cuando se observa algún problema, por ejem-plo, la mala posición del feto.
La función principal de la partera es atender el parto y recibir al bebé. Deallí que tampoco sea práctica común hacer el seguimiento del recién nacido ode la puérpera, más allá del momento inmediatamente posterior al parto.
Dentro del sistema tradicional no existe un procedimiento equiparable ala identificación de gestantes y control prenatal propio del sistema biomédico.Esto tiene como consecuencia que las parteras no busquen a las gestantes, sinoque esperan ser llamadas, escogidas. Y eso a su vez tiene otra consecuencia: lacomunidad no las responsabiliza formal y corporativamente por procesos malllevados y/o mal terminados en los cuales ella no participó.
En cada comunidad, existen parteras y/o parteros que gozan de buena famapor su capacidad (y otras cualidades) y otras/os que se consideran una opciónmenos segura.
El hecho que no exista el control prenatal de rutina, no indica, necesaria-mente, falta de interés de la familia en el proceso de gestación. Es más, suelehaber una selección cuidadosa de la persona que se desea preste la atención enel parto.
150 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
“En caso, a veces, una familia ya está unida, que ya es un hogar biencompuesto, en ese sentido ya lo planifican [la atención del parto]. Ya venuna persona quien atiende mi parto, mi comadre o mi compadre. Por ahíhay una persona que ya su propio oficio o primera ocupación que tiene.Más o menos son personas que le gusta atender partos, son los llamadosparteros o parteras, de tal modo que a ellos se le gratifica y su costumbre esbueno, se le paga. Ahí nos dicen compadres.” (Ancash, hombre adulto.Grupo focal).
A veces se observa una doble estrategia a través de la cual los pobladoresprocuran aprovechar lo que perciben como la mejor oferta o las mejores cua-lidades del sistema tradicional de atención durante el embarazo y el parto, y elsistema biomédico, representado en el entorno local a través del establecimien-to de salud.
En estos casos, se recurre al centro o puesto de salud para el control pre-natal, frecuentemente en el segundo mes, y generalmente, además, entre eltercer y sexto mes de embarazo.
La mayor parte de las veces no existe, detrás de esta práctica, la intenciónde atenderse institucionalmente al momento del parto. Las motivaciones sonotras, tales como: confirmar que hay una gestación en proceso, asegurarse deque no hay problemas con el embarazo, quedar registrada, garantizando así laatención para la eventualidad de que surja una emergencia obstétrica, accederal programa de distribución gratuita de hierro y vitaminas, y obtener algúndescuento en el momento de obtener el certificado de nacimiento.
“Mayormente las primerizas son las que acuden a los centros de salud,porque en el centro de salud les toman la temperatura, si suben de peso, ya veces de emergencia, cuando la comadrona no puede terminar ese parto,tienes que asumir de todas maneras al centro de salud (...), tienen que irseal centro de salud, porque de lo contrario, el médico le auxilia, le preguntasi se ha controlado o no, y de repente puede decir que no. Ahí es donde eldoctor puede hacer algún deslinde acerca de ese parto,” (San Martín, mujeradulta. Grupo focal).
“Ahora se lleva, se controla en la posta, se asienta la wawa [criatura] y selleva a la wawa, nosotros nos hacemos nacer a la wawa y después de unmes o dos meses lo llevamos al puesto y mentimos, que tiene una semana
Mujeres de negro / 151
y después nos dan un documento en la posta, luego lo llevamos al muni-cipio, lo hacemos firmar con el alcalde, después ya está listo (...)” (Puno,hombre adulto. Grupo focal).
Existe otro patrón común, inverso al anterior. Es decir, no se hace elcontrol prenatal, pero sí se recurre al establecimiento o a los proveedores delmismo para la atención del parto.
Esto sucede en el caso de los partos normales, pero es más significativocuando ya se han presentado complicaciones tanto en la gestación actual,como en partos anteriores. En el primer caso el supuesto manejado por laembarazada y su entorno sería que el proceso es absolutamente normal; máxi-me cuando la mujer ya ha pasado por otros partos y “tiene experiencia”. Noexistiría la noción que la multiparidez y la mayor edad pueden significar partosde alto riesgo.
Merece mencionarse la falta de claridad de la población para la identifica-ción de signos de alarma, por ejemplo para algunas mujeres la hinchazón depies y manos indican ‘normalidad’ del proceso de gestación.
“Ese es el problema, pues. No sabemos nosotros mismos ni cuidarnos, pues.Acá la gente, recién cuando ya están grave, grave, ya acuden al médico.Si no, no van. Y cuando ya están ya graves, en la última es que van lasseñoras. La otra señora, cuando fui a ver, sangre ya estaba” (Ayacucho,hombre adulto. Grupo focal).
“Pero esa hinchazón que viene de su... lo que se hincha sus pies, no? Peroesa hinchazón no es peligroso porque... eso más bien va a tener buen parto...Yo también se hinchaba mi pie de mí, feo, bien hinchado. Una señora medijo: ‘Este parto va a ser bien, no te preocupes de nada, porque tu partova a ser bien’. Parece que cuando se hincha un pie no es para tener miedo,no, es un parto normal. Pero vas a tener un parto bueno. Pero otros tienemiedo porque se les hincha feo los pies y las manos...” (Ucayali, mujeradulta. Grupo focal).
Recapitulando, es posible concluir que el patrón hallado con mayor fre-cuencia es el siguiente:
152 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Al conocerse el embarazo, los primeros involucrados son losfamiliares. No hay cuidados prenatales especiales que no sean losde una alimentación adecuada y el evitar esfuerzos físicos (en teo-ría).
En caso de presentarse dificultades, se recurre con mayor fre-cuencia a la partera. Cuando las complicaciones son mayores, losfamiliares –generalmente por recomendación de la partera– llevana la parturienta al establecimiento de salud.
Cabe destacar que la opción por uno u otro sistema o provee-dor no está condicionada únicamente por la preferencia de una uotra alternativa o combinación de ellas; puede haber el deseo dehacerse los controles prenatales en el puesto, pero las limitacioneseconómicas lo impiden.
5.3.2. Las complicaciones
Varones y mujeres de los diversos grupos focales y comunidades reconocenuna serie de peligros en el embarazo, parto y puerperio. Entre ellos aparecen lasinfecciones, hemorragias surgidas por golpes, los desacomodos del bebé, el partoseco, el entuerto o endurecimiento de la sangre en el sobreparto.
Algunas de estas complicaciones están descritas en los siguientes testimonios:
“Yo no tengo parto normal, yo cuando voy a tener mi hijo, tenía este... partoseco, a mí me hicieron seis puntos (...) yo me quedé con miedo” ( Ucayali,mujer adulta. Grupo focal).
“Puedas tener un sobreparto, como también le llaman entuerto viene a sery cuando tiene el bebé, se te endura la sangre y esa que se endura la sangre,y se hace una bola, y ese le hace doler, igual que un bebé, y eso se cura concosas calientes, te aplastan (...) como tumor se forma, después se pudre, yadentro, pues, produce cáncer” (Ucayali, mujer adulta. Grupo focal).
Mujeres de negro / 153
Las complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio, que la pobla-ción entiende pueden devenir en una muerte, tendrían orígenes diversos. Suscausas incluyen los accidentes, factores del medio ambiente (el excesivo frío),la actividad física de la madre (trabajo realizado en condiciones excepcional-mente duras). También reconocen los problemas de no contar con una aten-ción adecuada, ya sea por la falta de acceso o de capacidad técnica.
En zonas donde el clima es muy frío la población parece explicar aspectosde salud por la relación entre frío y calor y su impacto sobre los procesosfisiológicos. Es así que el frío podría producir un enfriamiento de la sangre.
“Las mujeres deben cuidarse del frío (...) por parto más que todo mueren(...) cuando salen antes de ocho días o cuando cocinan, de allí salen unasampollas en todo el cuerpo dice que arde fuerte (...) del agua tambiénporque hasta ocho días siempre hay que cuidarse del agua fría” (Puno,hombre adulto. Grupo focal).
Las actividades que realizan las mujeres en las áreas rurales pueden sertambién, según diversos grupos de población, origen de problemas como lashemorragias.
“Por realizar trabajos pesados están así, las embarazadas alzando peso, ole ayudamos al esposo a trabajar y viene la hemorragia (...) falta de des-cuido, se desmandan por necesidad, no hay quién les ayude y nos desman-damos y de allí vienen los problemas de que uno se enferma” (La Libertad,mujer adulta. Grupo focal).
La falta de atención oportuna también se percibe clave para la explicaciónde la muerte de las mujeres. Se entiende que ocurre por la lejanía de los esta-blecimientos de salud, aunque también puede ser por ausencia de los profesio-nales en los momentos en que se les requiere. Estas dos posibilidades son plan-teadas en los siguientes argumentos:
“Los del puesto de salud no es posible que lleguen a tu lugar, así siemprevivimos, a veces ellos curan, pero otras veces también no, por eso cuandolas hermanas están embarazadas muchas veces mueren por eso, porque noestán cerca” (Puno, hombre adulto. Grupo focal).
154 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
“Le ocurrió a una señora que estaba pasando su control en el puesto desalud de Julcán y cuando le tocó dar a luz vinieron a verlo al doctor y seencontraron con el caso de que el doctor no estaba, entonces, nace el bebitoy ella muere, a unos minutos que nace el bebito, ella muere. Entonces, porfalta de atención médica, entonces, llevaron a una mujer entendida y comoella no estaba haciéndola su tratamiento, entonces, nada pudo hacer” (LaLibertad, hombre adulto. Grupo focal).
Sin embargo, la oportunidad no es el único factor percibido en relacióna los servicios de salud, sino también la calidad de la atención o la negligenciade los o las profesionales. Se refieren a condiciones ambientales de los estable-cimientos así como a la aplicación de medicamentos inadecuados.
“A veces las mujeres mueren con el parto porque no reciben buena atención,a veces hay mucho descuido, a veces no atienden en un buen ambiente, aveces suele penetrar el frío, a veces tal vez no le alcancen el mate en sudebida oportunidad o porque a veces no le alcanzan a tiempo la comida, poreso llegan a fallecer” (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
[Las mujeres se mueren]“a veces por las inyecciones que les ponen” (Puno,mujer adulta. Grupo focal).
5.3.3. Muertes maternas recordadas en las comunidades
Los casos de muerte materna que refieren en los grupos focales ayudan areconstruir otras percepciones sobre las causas de muerte más comunes en elembarazo, parto y puerperio.
Trasluce claramente en los textos cómo estos casos han sido objeto demúltiples conversaciones y análisis entre los pobladores. Se han convertido enun recuerdo colectivo “procesado” e interpretado de una manera más o menosconsistente.
A fin de cuentas, la muerte de una mujer en estas circunstancias en unapequeña comunidad es un hecho público de primer orden. La comunidad tienela necesidad de ponerse de acuerdo en la causa de muerte, repartiendo culpasentre sus miembros (si las hubiera, a su modo de pensar) y entre todos aquellosque intervinieron en algún momento.
Mujeres de negro / 155
Debidamente analizadas y explicadas, las muertes pasarán a constituir unalección y advertencia para quienes puedan cometer los mismos errores.
Son diversas las causas fisiológicas que habrían tenido los casos de muerte.Se menciona entre las más importantes la retención de placenta, hemorragia,y las infecciones.
De la mano de ellas surgen otras interpretaciones sobre qué podría haberprovocado estos procesos. Así por ejemplo, explican la retención de la placentapor el frío, las hemorragias por los trabajos pesados y la infección por un casode aborto. En varias de las complicaciones se percibe como un factor clave lademora en la atención y la falta de experiencia del médico.
La retención de placenta es vista como una de las causas de muerte de uncaso en una comunidad de Puno. Esta se habría debido a un factor climático:el frío. El puesto de salud, donde se habría realizado la atención sería, como lazona en general, muy frío.
“...esa hermana murió con el parto, bastante frío hace por acá, eso que sellama placenta no ha salido a tiempo, la casa también era frígido, en elpuesto de salud lo estaba atendiendo pero el frío siempre lo había congeladoy por eso siempre había muerto (...) seguro le dio como una fiebre y por esohaya muerto” (Puno, hombre adulto. Grupo focal).
La hemorragia es percibida como la causa fisiológica de otra muerte. Estahabría surgido como una consecuencia de los trabajos “pesados” que realizó lamujer fallecida, con experiencia semejante a muchas otras mujeres de zonasrurales.
“Una chica, su cuñada de mi sobrina, hará cuatro meses que murió, sequedó su bebito y murió (...) ella se fue como hoy día a su control y porla noche le coge el parto. Su esposo le estaba viendo, sólo estaba él, ellaresultó muriéndose (...) dicen que fue al momento que nació el niño,bastante sangre botó y murió. Es que a veces en la sierra la mujer trabaja,trabaja en espacios pesados, por eso le puede ocurrir, ella resultó muriendo,no dio tiempo y se murió” (La Libertad, mujer adulta. Grupo focal).
La infección también se reconoce como una causa de muerte en uno delos casos referidos. Se habría debido al aborto inducido por una mujer de unacomunidad selvática.
156 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
“(La señora se había) hecho extraer el niño (...) el niño cayó pero a laseñora le afectó el útero, le cayó fuertes infecciones, así que le cayó eltétanos (...) le han encontrado el palito adentro, decían el palo de yuca (...)las personas que son expertas lo emplean a eso” (San Martín, mujer adulta.Grupo focal).
Otro nivel de explicación puede reconocerse cuando la población hablade falta de atención oportuna de las complicaciones en el embarazo, parto ypuerperio. En uno de los casos una posición inadecuada del bebé habría nece-sitado atención urgente que la mujer no recibió.
“Yo también vi otro allá, pero sí murió una señora como usted dice, yaestaba unas horas para que nazca el bebé, no había quién lo atienda, el bebécomo dice a veces se atraviesa acá, no? pasó la hora y murió el bebé, en labarriga y ella también se murió” (Ucayali, mujer adulta. Grupo focal).
En otros casos la explicación de la muerte no se busca en factores ambien-tales, en la actividad física desarrollada, en maniobras abortivas, ni en la faltade atención oportuna, sino en manos inexpertas en un establecimiento desalud.
Probablemente refiriéndose al mismo caso, varones y mujeres de unacomunidad de la selva describen la muerte de una mujer por la inexperienciade un médico joven que no permitió la intervención de otra profesional -probablemente una obstetriz o enfermera- que la población estima tenía máspráctica que él, aludiendo, supuestamente, que si un médico está presentenadie más tiene por qué intervenir.
“Hace unos cuantos años atrás, que por falta de esa atención, y por faltade experiencia, se murió una madre (...) la placenta no cayó, entonces elmédico de turno, que era un joven no sabía qué hacer con esta mujer, conesta paciente, entonces, en la demora de su intervención del doctor, médico,que estaba inspirando qué hacer, la madre murió, y que muchas madres ymuchas personas quisieron actuar a favor de defender esa vida y doctor noles ha permitido” (San Martín, hombre adulto. Grupo focal).
Mujeres de negro / 157
“La señora tuvo su bebé, todo normal y tenía várices que se derramaban porlas piernas. Joven nomás era la señora y qué sucedió. El médico, que erapracticante, no quería, mejor dicho, tenía miedo de participar de ese partoy como acá hay una jefa del centro de salud, antigua que ella quizás, siendoen manos de ella por lo menos se hubiera salvado la señora porque ella yasabía, tenía conocimientos(...) La señora no podía asumir cargos porquehabía un doctor, porque el doctor decía de que mientras hay un médico quepueda auxiliar, ellas no tienen por qué meter la mano” (San Martín, mujeradulta. Grupo focal).
Mujeres de negro / 159
CAPÍTULO VI
Los proveedores de servicios de salud
uando los integrantes de los grupos focales relataron sus experiencias, nosólo en casos de embarazo, parto y puerperio, surgió el problema del
desencuentro entre los usuarios y los proveedores de salud.Convergen muchos temas de interés: los actores presentes en la comuni-
dad, sus propuestas, la coyuntura del parto y la libertad de acción de las parejas.
6.1. EL SISTEMA DE SALUD OFICIAL
Los pobladores de las nueve comunidades estudiadas tienen una serie depercepciones en relación a los servicios de salud y al personal que trabaja enellos.
Centramos la atención en dos segmentos de actores:! la población potencialmente usuaria y! los prestadores de servicios de salud, tanto del sistema formal, como del
sistema tradicional.Interesa saber cuál es el recorrido seguido por la población en la búsqueda
de atención en el embarazo, parto y puerperio. Seguidamente, se identificarála percepción que tiene de los sistemas de salud, incidiendo en las caracterís-ticas valoradas y cuestionadas.
Finalmente, la atención se volcará hacia los proveedores de salud –espe-cialmente los del sistema formal- y la visión que tienen de su clientela, de los
C
160 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
motivos de ésta para optar por uno u otro sistema, y del papel de las parterasen la atención del parto.
6.1.1. El acceso a los servicios de salud: rutas y costos
Para poder incorporar el sistema de salud oficial al repertorio de recursosdisponibles para el cuidado y la recuperación de la salud, hay que tener accesoa él.
Las comunidades perciben dos problemas fundamentales:! la carencia de medios de transporte -junto a ello las limitaciones de los
caminos-,! la existencia de cobros considerados excesivos.Los siguientes testimonios dan cuenta de ello.
“Nosotros vivimos aquí en la altura(...) y el puesto de salud no está tancerca, es lejos, está bien lejos, asimismo los campesinos no tenemos platapara hacernos curar. El puesto de salud se cobra por toda consulta y quierenmás plata, unos cinco soles, y por eso tenemos miedo de ir, especialmentelas hermanas ya tienen miedo de hacerse curar” (Puno, hombre adulto.Grupo focal).
“Cada pastilla es un sol cincuenta o dos soles, hasta tres soles cuesta unapastilla de ampicilina de quinientos. Y para un mal de éstos se tiene quegastar bastante. No vamos a tomar uno nomás para que se sane. Por esola gente tiene generalmente miedo ir porque no tienen dinero.” (Ayacucho,hombre adulto. Grupo focal).
“Falta de atención, nuestro centro de salud y en el apoyo, cuestión demovilidades, no?, para el mayor rápido, la mayor atención llegamos aTarapoto.” (San Martín, hombre adulto. Grupo focal).
Muchas veces, al margen de tener o no tener el dinero que se necesita, nose entiende la razón ni la lógica del sistema de cobros:
Mujeres de negro / 161
(en el centro de salud) “en casos de emergencia atienden pero cuando tienesplata, si no, no atienden, pero algunos doctores son bien conscientes.” (SanMartín, mujer adulta. Grupo focal).
“Por falta de dinero no vamos ni a la posta, allí nos pide plata y venden muycaro las medicinas, y por falta de dinero tenemos que aguantarnos asínomás, tomamos hierbas del campo y con eso siquiera estamos un pocobien”. (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
Algunas comunidades disponen de ambulancia, lo que se percibe comouna gran ayuda para poder transportar a los enfermos que requieren atenciónde emergencia. En muchas ocasiones los establecimientos de salud están lejosde los centros poblados.
“Ahora, por la facilidad que ha implementado el gobierno, si no puedencurarnos acá, nos llevan en la ambulancia hasta Otuzco, en cambio nohabía esto y la gente se moría (...) antes había solamente una técnica y aveces nos ponía una ampolla y nos hacía mal, en cambio ahora el médicosí nos atiende y conoce.” (La Libertad, hombre adulto. Grupo focal).
En algunos casos las poblaciones revelan las carencias de medicinas y deequipamiento de los establecimientos para la prestación de servicios básicos:
[nuestra comunidad] “carece de una posta de implementación, más quetodo de análisis, de profesionales ¿no? también un campo muy extenso enel caso del hospital, no?, es muy reducido, no tiene capacidad suficiente(Ucayali, hombre adulto. Grupo focal).
6.1.2. El acceso a los servicios de salud: las barreras culturales
El etnocentrismo (tendencia a ver las culturas de los otros a través de lapropia, que sirve de parámetro) da lugar a la discriminación étnica. Se estable-cen jerarquías culturales y la propia cultura tiene mayor valor. Los proveedoresde salud no están exentos de ello.
162 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
“Y el campesino, somos humildes, casi no hablamos correcto castellano. Derepente por eso no nos atiende nuestros reclamos.” (Puno, hombre adulto.Grupo focal).
La percepción de discriminación étnica se enfoca en relación con el idio-ma que, además, constituye una limitación concreta y objetiva para la comu-nicación.
Se trata, muchas veces, de una población quechua o aymara (shipiba,asháninka, huambisa, aguaruna, y numerosos otros grupos lingüísticos de laselva) frente a proveedores de salud de habla castellana y monolingües.
El idioma mismo parece ser percibido como una limitación en la calidad dela atención recibida en los establecimientos. Se interpone como barrera quegenera temor, confusión y desconfianza.
“Yo diría que tienen miedo desde el momento que entran al puesto de saludsabiendo que las mamás son aymaras y ellos (proveedores de salud) llegany no hablan aymara, así que sean aymaras tienen preferencia por el caste-llano y no toman interés por las mamás que hablan el aymara y tampocolos atienden bien, de esas cosas las mamás tienen miedo, aquí no tenemossuficiente palabra, por eso hay miedo. Si ellos tratarían como gente a laspersonas, hablarían en aymara, o así no sea aymara, aunque en Puno todossomos aymaras o quechua aymaras, entonces ellos nos tratarían bien, tam-bién habrá pues aymaras, ojalá ellos hablarían bonito y harían entenderbien, entonces estaría bien, pues.” (Puno, hombre adulto. Grupo focal).
Más allá del problema del idioma, presente en un grado u otro en lamayoría de establecimientos rurales, el sistema oficial de salud es percibido,predominantemente, como ajeno, encapsulado en sí mismo, no integrado a lapráctica cotidiana de la comunidad que lo alberga.
Es decir, no hay una continuidad cultural que aproxime a ambas partes dela relación: comunidad y establecimiento de salud.
Algunas pobladoras, en apoyo a esa discontinuidad casi insalvable, criticanla ausencia de una voluntad de acercamiento de los proveedores a la organi-zación comunal.
Mujeres de negro / 163
“Eso sí, hay asamblea aquí, en el pueblo pues, dí? Les invitan, ellos no sepresentan, ni a pequeñas reuniones; porque ellos, por decir, vienen a las seisde la mañana, regresan a la una de la tarde. Y ellos prefieren regresar y noestar en la reunión, o también darnos charlas a la población, dí?... Por decir,llegan a un pueblo, tienen que presentarse o tienen que ellos conocer a lapoblación, dí? Decir ‘yo he venido a trabajar en este Centro de Salud, yome llamo este...’ A veces algo, yo sé que la mayoría de acá no conocenquiénes trabajan en la posta, ni saben si son enfermeros o técnicos, obstetras,dí?. No está al tanto la población.” (San Martín, mujer adulta. Grupofocal).
La población está involucrada en el proceso de cambio social y cultural. Laoferta de diferentes alternativas de cuidado de la salud, que va desde prácticas“puramente” tradicionales hacia conductas vinculadas a la biomedicina occi-dental, es sólo una expresión de dicho proceso.
Esto sugiere, desde ya, que más que encontrar patrones excluyentes, sehallan combinaciones diversas de uso de uno y otro sistema, a lo largo de uncontinuo.
Referidas al embarazo, el parto y el puerperio, las prácticas van desde elmanejo exclusivo en el hogar, atendido por familiares o partera, usando única-mente los recursos tradicionales (hierbas, implementos, manipulación), hastala atención del proceso completo dentro del sistema oficial (controles prena-tales, parto institucional y seguimiento de la madre y el niño en el estableci-miento).
En el medio están los sistemas de atención simultánea de la partera y elsistema oficial, empleando recursos tanto tradicionales como de la medicinaoccidental.
La población habla sobre esta situación híbrida con diferentes grados deseguridad respecto a su propia capacidad para elegir y realizar combinaciones.Sobre todo, se vislumbra una actitud experimental y ecléctica.
“No, no. Casi la mayoría no asiste [al centro de salud]. En la casa mismanos cuidamos; nos atiende la partera o nos cuidamos. En caso mío noconozco inyecciones ni medicinas; pura hierbas nomás.” (Puno, mujeradulta. Grupo focal).
164 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
“Yo siempre traigo aquí a mi señora, y cuando ya le toca el parto, a veceshay partera en nuestra comunidad, también la traigo.” (Puno, hombrejoven. Grupo focal).
“Me sentía más segura en las manos de un médico, en las manos de unhospital, porque ahí se encuentra todas las posibilidades de cualquier enfer-medad, cualquier caso que se presente en ese momento de gravedad, no? Almomento del parto siempre me he sentido bien; me he sentido muy satisfechaen todos mis partos que he tenido, no?.” (San Martín, mujer adulta. Grupofocal).
La percepción de un proceso de cambio que está al margen de la voluntadde la población o de los proveedores de salud, y la impresión de ciertos desfasesculturales se expresa en la siguiente cita extraída de un grupo focal de jóvenes:
“Yo, algunas [parteras] son buenas, quizás, no? quizás, pero ahorita, nocreo [que se atiendan con parteras]... se las cosas que han ido avanzando,o se dice, se ha ido simplificando, mayormente. Ya no le dan tanta impor-tancia, ya a las parteras ahora. Eso era antiguamente. Los padres que hanido avanzando.” (Ucayali, joven. Grupo focal).
Se observa un deseo de marcar distancias con la cultura de origen, que sedescalifica, ratificando el propio ‘avance’ hacia la modernidad.
No obstante, como se vio en algunos de los casos de autopsias verbales, eldiscurso modernizante de algunos de los jóvenes se desdice cuando hay quetomar decisiones duras sobre las propias acciones. En casos de peligro, los viejospatrones conocidos, transmitidos de las tías y abuelas, pueden resurgir como loúnico que da suficiente garantía.
6.1.3. La capacidad técnica y resolutiva
La competencia profesional del personal de los establecimientos de saludes evaluada de manera diversa. Se encontraron opiniones muy favorables yotras negativas.
En algunos casos se debatió la prioridad del conocimiento teórico y laexperiencia, poniendo en carrera a profesionales de la biomedicina occidental
Mujeres de negro / 165
(representando la formación académica) y a parteras (encarnando el conoci-miento adquirido en la práctica).
No llama la atención la preeminencia dada a la experiencia, que recuerdael papel de los ancianos como consejeros en el mundo andino, en mérito a lasabiduría ganada a través de lo vivido.
Esto contrasta con la mayor valoración que se le otorga en el mundourbano, particularmente en la comunidad médica, al conocimiento ‘nuevo’,actualizado, que sigue el ritmo de los hallazgos científicos.
“Bueno, como dice la señora, sí, los doctores son capacitados, son estudia-dos; pero en sí no tienen más experiencia. Las parteras tienen más experien-cia que los doctores porque con el caso acá, pues, poco acuden al doctor;más a las parteras. Claro que ellos saben por estudios, son estudiados,preparados, pero no tienen experiencia; en eso es el problema.” (San Martín,joven. Grupo focal).
En términos generales, las comunidades parecen otorgarle bastante impor-tancia a la edad y nivel de experiencia de los profesionales.
Es así que cuestionan mucho que la atención esté en manos de “practican-tes”. Esta parece ser una fuente fundamental de desconfianza. Los siguientesargumentos van en este sentido.
“Casi todas las veces acostumbran enviar médicos que recién egresan de uncentro superior para venir a hacer acá, en términos claros, sus prácticasprofesionales.” (San Martín, hombre adulto. Grupo focal).
“Realmente lo que necesita esta provincia es un hospital, no? que venganprofesionales competentes del ramo, no que venguen profesionales, como sepuede decir, ¿no? a media caña, como podemos decir vulgarmente.” (Ucayali,hombre adulto. Grupo focal).
[Se podría evitar muertes siempre que] “hayan obstetrices que estén prepa-radas para hacer dar parto porque hay obstetrices que no atienden comodebe ser (...) hay obstetrices que tratan como cualquier cosa (...) hayobstetrices que te ayudan también.” (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
166 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
“La población no confía en la posta de salud, las atenciones no son buenas,por eso, la población desconfía.” (La Libertad, joven. Grupo focal).
Algunas actitudes de los y las profesionales de salud son profundamentereprobadas por la población. Algunas de ellas tienen que ver con la demora enla atención, otras más bien con malos tratos:
“Falta de comunicación del médico, el médico no da un buen trato, nopodemos compartir con el médico.” (La Libertad, joven. Grupo focal).
(si hay un enfermo grave) “Le llevan al centro de salud. Eso es lo único,los atienden, a veces no los atienden y cuando es en la noche no los quierenatender, les dicen ‘no estoy de turno’, vete a tal persona, no tal persona estáde turno, total se bota la pelota. No quieren atender. Así hacen porque yohe visto.” (San Martín, mujer adulta. Grupo focal).
6.1.4. El trato y las relaciones interpersonales
En el terreno del trato que proporciona el personal de los establecimientosde salud a la población usuaria, fue mucho lo expresado en los grupos focales.
En algunos casos, los menos, las apreciaciones de la población fueronpositivas o comprensivas. En otros, frecuentes, hubo referencias muy precisasal maltrato.
“No somos iguales como nosotros [las personas que atienden no son todasiguales]: unas somos malas, otras tienen genio buenos; igual son las enfer-meras, unas tratan bien, bonito, otras mal.” (Puno, mujer adulta. Grupofocal).
La definición que se hace de maltrato puede afinarse aludiendo a distintostipos según el sentimiento, la actitud o el estereotipo que los genera, y elsentimiento que produce en quienes son objeto del mismo.
Así, el estereotipo mantenido por un sector de los proveedores que atribuyea la población andina el ‘ser sucios por naturaleza’ (a partir de una definición de‘ser limpios’ propia de las condiciones urbanas), genera en los/las usuarios/assentimientos de humillación.
Mujeres de negro / 167
“Aquellas veces [antes] habían señoritas arequipeñas creo. Entonces, mamita,bien atendían a los pacientes. Venían cuando les trataban bien, bonito, conpalabras, así. Porque es campo, a veces cochinito vienen; entonces les riñen,tienen temor algunos.” (Puno, hombre adulto. Grupo focal).
“Mi mamá sufre del estómago, parece que tiene el ovario malo... Y la hellevado el otro día a la posta y no hay nada de remedios, y las enfermerasque atienden dicen: ‘primero báñese bien para que atienda.’ Eso no es justo,no?. Que uno esté mal y no atiendan y lo insulte, no?” (Ayacucho, hombreadulto. Grupo focal).
El maltrato también se expresa en la manipulación brusca a la usuaria enel momento del examen clínico. En otras oportunidades, la queja se dirige a loque tildan de ‘manoseo’, y que puede estar asociado al tacto vaginal –ajeno alexamen que realiza la partera– o, efectivamente, al ‘manoseo mañoso’.
“Sí, sí, hay otras enfermeras o practicantes nos gritan, ‘Cállate’, dice.Escucho esas cosas y me da miedo de acudir al médico u hospital. Me tomohierbitas yo misma o mi esposo me sacude [frota y acomoda]. En el hospitalaprietan, te manosean, duele a veces... hay otras enfermeras que son cari-ñosas, otras tercas, toscas son.” (Puno, mujer adulta. Grupo focal).
Una forma, no poco importante, que asume el maltrato es la demora en laatención.
“... no les hacen caso y las atienden tarde... Yo me sentía mal y quiero pasarconsulta con la obstetriz. Y me dijo: ‘Espere’. Y esperé media hora, ‘ya pasóesa media hora’, le dije, ‘bueno, doctor, me van a atender, o no?’. Entonces,recién me dijo : ‘tienen que pagar primero en caja, sacar su historia ydespués esperar que lo atiendan.” (La Libertad, joven. Grupo focal).
La falta de discreción y de privacidad desalientan la asistencia al servicio.Podría pensarse que éstas son características incorporadas al sistema, relaciona-das con el proceso de ‘docencia en el servicio’, que pone el énfasis en elaprendizaje de los aspectos técnico y médicos, subestimando la importancia delrespeto a la persona y a su intimidad.
168 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
“No, no quiere [ir al centro de salud). Prefiere irse ella allá a Huamanga.[Porque] A veces cuando uno entra a la posta, luego dice [el proveedor desalud]: ‘Ah, la señora tal está con esto’. Y no les gusta [a las usuarias].”(Ayacucho, hombre adulto. Grupo focal).
Los orígenes de las dificultades señaladas podrían en parte rastrearse en lascaracterísticas de las relaciones interétnicas en el Perú, de las cuales participael conjunto de la población.
Adicionalmente, y de manera específica en el campo de los servicios desalud, se puede atribuir estas formas de relación proveedor-usuario, por lo menosparcialmente, a las peculiaridades de la formación médica contemporánea.
En la educación médica destacan dos temas representados por la compe-tencia y el cuidado (sensible, ‘humano’). Supuestamente deben darse conjun-tamente y caracterizan a un buen profesional de la salud.
Los médicos deben ser competentes y al mismo tiempo poseer cualidades‘humanitarias’. En el proceso de formación, estos temas están en constantetensión.
La competencia está asociada con el lenguaje de las ciencias básicas, conel conocimiento fáctico, las técnicas y la acción, libres de valores.
Para los estudiantes de las ciencias médicas, el cuidado se expresa en ellenguaje de los valores, de las relaciones, de las actitudes, de la compasión, dela empatía, de lo no-técnico.
La competencia es una cualidad del conocimiento y de las destrezas, entanto que el cuidado es una virtud de las personas. De allí que la docencia seesmere en desarrollar la competencia, pues el cuidado se cultiva solo; la cienciatiene que aprenderse, pero la sensibilidad, el interés genuino en el otro, soncualidades humanas innatas que se desarrollan pero no se enseñan.
Finalmente, en esta tensión entre competencia y cuidado, se jerarquiza laprimera: para recuperar la salud, se piensa, la competencia técnica es indispen-sable; la sensibilidad no.
6.2. EL PARTO INSTITUCIONAL : DUDAS, RECHAZOS YALTERNATIVAS
Es de mucho interés la percepción que se tiene del parto institucional. Esdecir, del parto realizado en un establecimiento de salud bajo la atención de unproveedor del sistema oficial.
Mujeres de negro / 169
Las personas se ubican en un continuo que va desde el rechazo total a laatención institucionalizada hasta su aceptación global.
En los grupos focales y en las entrevistas al personal de salud, destacanalgunas prácticas disuasivas de la atención en el establecimiento o por personaldel mismo. Una de éstas se refiere al ambiente físico y social en el que sedesenvuelve el parto.
Se rechazan los espacios fríos, abiertos y demasiado luminosos, contrariosa la necesidad de calor y abrigo que, en el sistema tradicional, el proceso lesdemanda.
El ambiente social del establecimiento, por otro lado, suele incluir a dema-siada gente, pero no la que la usuaria quisiera. Participan extraños (entre pro-fesionales y practicantes), cuando las parturientas quisieran tener cerca, en esemomento, a las personas de su entorno familiar.
“En la casa prefieren ellos... Sí, porque es más caliente.” (Puno, personalde salud. Entrevista).
“La obstetriz ha sido con su esposo con... ellos eran que me van a atendera mí. Pero total, entraron varios que recién están aprendiendo, y vino micuñado, su esposa, les ha sacado a ellos y me atendió la doctora...” (Ucayali,mujer adulta. Grupo focal).
La atención ginecológica realizada por varones suele ser resistida, tanto porlas gestantes como por sus esposos. Aquí están presentes el pudor, así como ladesconfianza de otros hombres. Podría entenderse la intervención del varónprofesional como la invasión de la intimidad.
“Falta de... no? Que a veces los varones, que uno tiene una vergüenza. Peroasí, si es enfermera, entre mujeres bueno, pues, no? Si confías más a lamujer, entre mujeres, y ella también te explica y le hablas, no?” (Ayacucho,mujer adulta. Grupo focal).
“Sería bueno que nos atienda el personal de salud (...) pero que sea mujer,porque con el varón no puede dejarse examinar. A los varones no hay casode contar lo que nos pasa, más bien a la mujer sí, y quisiéramos que hableaymara porque por ejemplo a veces en las postas más hablan en castellano
170 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
nomás y nosotras no entendemos a ellos, y por eso nos da miedo.” (Puno,mujer adulta. Grupo focal).
Como se mencionó alrededor del tema de las relaciones interpersonales,hay una resistencia al examen clínico en cuanto a la manipulación del cuerpode la mujer. Se recuerda que el examen ginecológico, los tactos vaginales, noson prácticas empleadas por la partera, quien suele guiarse para su diagnóstico,más bien, por signos externos.
En cuanto a la posición para el parto, la ginecológica no sería la preferida,por cuanto no favorece la salida de la placenta. Además, las expresiones reco-gidas indican un rechazo a todo tipo de ‘cortes’, considerados como no nece-sarios, tales como la episiotomía, la cesárea (e incluso la ligadura de trompas).
“Yo le voy a contar sobre mi parto, de mi es... yo no tengo parto normal,yo cuando voy a tener mi hijo, tenía este... parto seco. A mí me hicieronseis puntos, para poder tener mi hijo. Yo no quiero que eso pase en elembarazo, por eso yo me quedé con miedo.” (Ucayali, mujer adulta. Grupofocal).
Otras prácticas a las que se resisten las mujeres son las relacionadas con elfrío/calor, del agua con que entran en contacto. Debe recordarse que la nociónde frío/calor ocupa un lugar central en la concepción del cuerpo y de la salud/enfermedad en la cultura andina.
En ese sentido, la pronta exposición de la puérpera al baño con agua fríapuede interferir en el proceso de recuperación. Igualmente se interpreta laindicación de levantarse y caminar al día siguiente del parto, lo que puedeprovocar hemorragias, así como el ‘sobreparto’ (muy frecuentemente mencio-nado), con consecuencias negativas futuras.
“Ellas dicen... que no deben tocar nada frío. Incluso todo le danforrado. Ellas están abrigadas y se pueden complicar por el frío.” (LaLibertad, personal de salud. Entrevista).
“Muchas veces también las señoras se encierran un mes, no se hacen unahigiene del periné... Dicen porque les entra frío y le viene un ‘sobreparto’.En qué consiste, en que les viene un dolor de cabeza persistente, dolor dehuesos. Tienen un malestar generalizado que les dura cuatro, cinco años,
Mujeres de negro / 171
y por eso prefieren cuidarse un mes no salir, a estar llevando el mal durantecinco años.” (Puno, personal de salud. Entrevista).
Al parto institucional atendido por un o una profesional se opone, comola otra alternativa “pura”, el parto domiciliario atendido por un o una partero/a.
Algunos informantes reconocen que el parto domiciliario puede ser aten-dido por personal del establecimiento. Inclusive, aparece con fuerza en algunaszonas la atención del parto en la casa por familiares de la parturienta. Todasestas variantes pueden ser comparadas con el parto institucional “puro”.
Parte importante de la población reconoce que el establecimiento cuentacon una mejor infraestructura para el manejo de complicaciones del parto; esmás, generalmente se entiende que las complicaciones sólo pueden atenderseen el establecimiento.
La ‘elección’ del parto domiciliario con la partera, no siempre es tal: esdecir, aun cuando se le prefiera, habría impedimentos no controlados por lapoblación –distancia, costos, presiones familiares/sociales– para acercarse alparto institucional.
También es claro que hay características del parto domiciliario atendidopor la partera que son altamente valoradas por las gestantes.
Una primera es que, a diferencia del parto institucional percibido pormuchas como ‘ajeno’, el domiciliario no constituye un ‘corte’, sino más bienuna continuidad en el desenvolvimiento diario: se cuenta con el mismo en-torno físico y social (la partera es un personaje familiar), se sigue participandode la dinámica familiar y, principalmente, el parto se procesa dentro del mismomodelo cultural que da marco a la vida cotidiana.
En ese trasfondo, el parto se constituye en una actividad que asumenconjuntamente, con igual compromiso aun cuando en roles distintos, la partu-rienta, la partera y la familia. Esta compenetración del parto en relación conla vida cotidiana, sería lo más apreciado por quienes recurren a este sistema.
“De hacer atender, lo hacemos atender [a las mujeres en el parto], pero enel puesto de salud cobran el sanitario por el control ..., al enfermo lo miran,le dan una tocada y no sabe qué tiene, algunos sabrán curar o no curar, peronosotros tenemos nuestras parteras y junto, curamos.” (Puno, hombre adul-to. Grupo focal).
172 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Aislando algunos elementos positivos de ese parto ‘conjunto’, se observaun aprecio por la posibilidad de contar con la presencia de los seres queridos,tanto la de los adultos, que pueden ayudar con atenciones como la oferta demates y caldos y ofreciendo comodidad, como con la de los hijos, en el hogar,brindando la seguridad de que están bien.
Básicamente, se cuenta con el apoyo emocional y la familiaridad del en-torno en este momento no del todo fácil. Además, la parturienta retiene unalto grado de control sobre su propio parto. Ella toma decisiones, asesorada porla partera y afirmada por el marido y otros familiares.
“En alguna oportunidad (una partera) la atendió a mi esposa, [porque]solamente en el puesto de salud había una practicante. Entonces, lo trajea la señora y muy bien salió todo. Ella misma la atendió como una mamá,le dio su sopa de trigo con gallina, ella la atendió como si hubiera sido suhija.” (La Libertad, hombre adulto. Grupo focal).
Si bien hay confianza en la partera –por la calidez, confianza y pertenenciaa un mismo mundo cultural– también se valora el conocimiento técnico occi-dental con el que ella puede enriquecer su práctica.
En el mismo sentido, el parto puede ser asunto de la partera, pero el controldel recién nacido es de competencia del establecimiento.
“Las parteras cuando se encuentran ser embarazadas, porque ahora mástienen confianza con las parteras porque desde, durante de los tres meses deembarazo ya la partera le empieza a sobar, y después hasta el tiempo quenazca, pues, y le da la partera, le da atención. Y luego le manda a la postade salud para que le controlan a ese niño.” (San Martín, mujer adulta.Grupo focal).
“La curiosa, no es por nada, pero conoce mucho y ella estaba capacitándosecon el doctor. Le dieron su diploma y ella conoce bastante: ella sabe leer elpulso e incluso pone ampollas para cortar la sangre, les lava a los niños ylos atiende bien.” (La Libertad, hombre adulto. Grupo focal).
Mujeres de negro / 173
6.2.1. Los proveedores de salud frente a las prácticas del parto
Los proveedores de salud entrevistados corresponden a establecimientos dediferente jerarquía por lo que cuentan con recursos de diversa naturaleza ycantidad.
Existe coincidencia entre lo referido por los proveedores y los patrones debúsqueda de atención del parto de la población.
Señalan la vigencia del manejo del parto por familiares y parteras, por lomenos en un principio, siendo ésta la práctica dominante en la mayoría decomunidades. Se informa, sí, del incremento del parto institucional, aun cuan-do se lamenta que éste no se produzca con mayor intensidad.
El personal entrevistado registra las mismas dificultades relatadas por lapoblación en cuanto a las distancias y problemas del transporte hacia algunoscentros poblados, las carencias en equipamiento para diagnósticos, análisis y enmedicinas.
Los proveedores indican que los costos involucrados en el manejoinstitucional del parto (incluido el transporte) suelen ser el motivo para la noconcurrencia al mismo. En algunos casos se cita el desconocimiento del idiomalocal como obstáculo importante para la atención.
En diversos ejemplos los profesionales tienen identificadas las razones porlas que las gestantes prefieren ser atendidas por las parteras, y en menor medida,aquéllas por las que tienen resistencia a la atención institucional.
“Ellas desean el parto domiciliario. Debido a que están en su hogar ypueden verlo a sus niños. Creo que el ambiente del puesto les pone tensas.”(La Libertad, personal de salud. Entrevista).
Pese a la pobreza de la mayoría de familias de las zonas rurales del país,frente al embarazo, el parto y el puerperio, disponen de algunas alternativas yde un margen de elección.
Dentro de los parámetros dados, las familias evalúan –seguramente enforma no hablada, la mayoría de las veces, y hasta sin darse cuenta de lo quehacen— otros factores tales como el riesgo que perciben y la importancia ovalor de la mujer en cuestión para su grupo familiar.
Indudablemente, la técnica del grupo focal permitió ingresar sólo a unaparte de los sentimientos profundos y procesos de evaluación que los poblado-res hacen. Hay cosas que no pueden decirse, ni siquiera a uno/a mismo/a.
174 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Los testimonios, aun con una cierta cuota de autocensura y el deseo depresentarse de determinada manera frente al grupo, iluminan las situaciones delos casos de muerte materna.
Las entrevistas y los grupos focales refuerzan una serie de ideas que aluden,sobre todo, a las grandes dificultades de entendimiento mutuo entre los provee-dores y los usuarios de los establecimientos de salud.
Mujeres de negro / 175
CAPÍTULO VII
Conclusiones:Las causas de la muerte materna
l emprender la investigación, tres grandes áreas parecían ser los problemasque –desde lo social y antropológico— se asociarían a la muerte materna
en las zonas rurales del Perú.Una comprendía todo lo relacionado con la valoración de las mujeres, por
sus parejas, en los entornos familiares y en los entornos comunales.El segundo ámbito problemático se ubicó en las redes sociales de las mu-
jeres. Podían haber mujeres que vivían muy aisladas de un tejido social capazde velar por ellas o existir situaciones de grandes conflictos al interior de susredes sociales, entre un grupo de parientes y otro. Las redes podían funcionarcon bloqueos que impedirían dar solución a una emergencia obstétrica.
Finalmente, a nivel del acceso y disposición a recursos relevantes en elmedio local, se ubicó un tercer conjunto de factores que serían determinantesen los casos de muerte materna.
El modelo inicial, que hablaba de tres ámbitos problemáticos, se amplió.Los temas, además de los tres originales, son:
! el significado del honor y la vergüenza en el medio campesino y rural;! la preocupación porque la muerte tome una forma culturalmente apro-
piada;! las estrategias de uso del sistema de salud;! el sistema oficial de salud como “ajeno”;! el papel de los medios de comunicación;! las “tres demoras” asociadas a la muerte materna.
A
176 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
7.1. LA VALORACIÓN DE LA MUJER
El valor que se asigna a las mujeres en las familias y comunidades quedaconfirmado como un tema central en la comprensión de la morbilidad y muertematerna en el Perú rural.
Sin embargo, no es fácil separar los elementos estrictamente ideológicos delos que tienen que ver con procesos de cambio en la organización de la viday la economía rural. La sobrecarga de trabajo y el acceso limitado a determina-dos bienes de consumo, incluso a una comida adecuada, son manifestacionesde la poca valoración de las mujeres.
En la sierra sur, en el norte, como en la selva, los varones suelen hablarcomo si la carga del trabajo de las mujeres fuera parte del orden natural de lascosas y no un arreglo entre seres humanos de distinto género que compartenun interés común en la sobrevivencia y prosperidad de una unidad doméstica.
Sin embargo, en los últimos años en muchos lugares rurales, se ha inten-sificado el trabajo de las mujeres, lo que se asocia –no a una determinadavaloración ideológica de lo femenino— sino a procesos como las migracioneslaborales forzosas de esposos e hijos y la creciente incorporación de los hijos ehijas menores a la escuela.
La familia campesina se reduce y sus miembros tienen que asumir mástrabajo. El peso mayor recae en las mujeres adultas. Al mismo tiempo, la pérdidade competitividad de muchas economías locales acarrea menor capacidad delas familias de asegurar una alimentación adecuada para todos sus miembros.
Las rupturas en los patrones ideales de cuidados y atenciones a mujeresparturientas, responden muchas veces a nuevas condiciones en el entorno queimpiden que las mujeres gocen del largo descanso que la tradición culturalexige.
El puerperio se ha vuelto peligroso, como antes no lo fue, debido a laescasez de mano de obra en los núcleos familiares.
En la sierra sur y central hay una serie de creencias sobre los espíritusmalignos que pueden invadir el cuerpo de la parturienta, creencias que antessirvieron para reforzar la práctica de atender, acompañar, vigilar y servir a lanueva madre durante varias semanas después del parto.
Sin embargo, nuestros datos sugieren que hoy son muy pocas las familiasque pueden darse esos lujos. Sus miembros están dispersos y deben realizar unaserie de otras tareas esenciales para la sobrevivencia de la unidad familiar.
Mujeres de negro / 177
Entretanto, no se han creado sistemas intermedios de vigilancia y atencióna las puérperas que, relajando en algo las altas exigencias del sistema tradicio-nal, podrían al mismo tiempo asegurar que las mujeres no se queden solasdurante todo el día, sin nadie que las pueda auxiliar en una emergencia.
Una tercera realidad es lo que parece ser el fácil reemplazo de la mujer.En la sierra norte y en la selva, muchas de las mujeres que murieron en el
embarazo, parto o puerperio fueron rápidamente sustituidas por nuevas parejas.En un caso de Ucayali, la nueva mujer llegó a los tres días, escandalizando alos vecinos e hijos mayores de la pareja. En La Libertad, hay ejemplos de unanueva relación a escasas semanas o meses después de la muerte. En un caso enAncash, ya desde antes de la muerte se había tomado la decisión respecto aquién sería la próxima pareja.
En la sierra sur, las mujeres adultas que fallecen pueden ser reemplazadaspor las hijas o sobrinas, no en tanto parejas sino en tanto corresponsables delmanejo de la chacra y los animales y encargadas de atender a los hermanos.
Algunas de estas situaciones reflejan, nuevamente, la poca capacidad denegociación y autodeterminación de las mujeres, que a veces parecen existirúnicamente para ocupar una función.
Indudablemente es muy difícil separar el elemento de complementariedad deroles y la necesidad económica que tienen los hombres de contar con el trabajode una mujer, del elemento ideológico de machismo y de la franca explotaciónde las mujeres, cuyas alternativas frente al matrimonio son limitadas.
En medio de estas situaciones, se confirma la existencia de un problema deautoestima de las mujeres y de inseguridad en la sustentación y defensa de susderechos.
Muchas de las mujeres, en las autopsias verbales, reciben la muerte comoel descanso que buscaban. Son mujeres agobiadas que prefieren morir, que susfamilias no gasten ni que se molesten por ellas.
Una de las coordinadoras del trabajo de campo terminó convencida quetodas las mujeres murieron decepcionadas por el nivel de compromiso de susmaridos para con ellas. Todas habrían deseado una actitud más decidida de sushombres en favor de salvarles la vida; incluso, habrían deseado ver en ellosmayor competencia y eficacia cuando se trataba de poner en marcha unaestrategia capaz de salvarlas.
Un último tema que complica el problema de la valoración de las mujeresy la disposición de dedicar esfuerzos y recursos para brindar seguridades al
178 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
embarazo, parto y puerperio, es que no siempre la persona que más valora a lamujer (por ejemplo, el joven marido) es quien tiene el poder de decisión sobrelos recursos del grupo familiar.
Quienes toman las decisiones son los hombres y, en diferente medida, lasmujeres de la generación mayor. Surge el problema de las relaciones de poderentre las generaciones en las comunidades tradicionales.
EN CONCLUSIÓN,
7.2. LA AMPLITUD Y ACCIÓN DE LA RED SOCIAL
En relación con las redes sociales, la primera conclusión es la enormeimportancia de los vínculos entre mujeres como fuente de soporte emocionaly práctico.
Las mujeres son las campeonas de otras mujeres, las defensoras de susintereses, las que comprenden lo que significa el embarazo, y las que están cercapara asumir parte de sus tareas y responsabilidades.
La segunda conclusión es la gran importancia de los vínculos con hombrescuando se trata acceder a recursos significativos en situaciones de emergencia.El más crítico de los recursos bajo control directo de los hombres, generalmen-te, es el dinero.
Algunas mujeres logran diversificar sus redes femeninas ingresando a orga-nizaciones como los clubes de madres, gremios y asociaciones de mujeres pro-ductoras. También son importantes soportes afectivos, sociales y frecuentemen-te económicos.
La caja de un club de madres puede servir como una fuente de préstamoen caso de urgencia. Es probable que las organizaciones femeninas tengan un
Se confirma la necesidad de cuestionar el valor que se asigna a lasmujeres en las comunidades rurales y cómo esta valoración se expresaen la organización del trabajo y en el acceso a recursos y decisiones.
Sin embargo, se verifica también la influencia que han tenido losprocesos de cambio de los últimos años, al margen de los esquemasideológicos y sistemas culturales.
Mujeres de negro / 179
elemento de contestación frente a ciertas injusticias que sufren las mujeres porparte de los hombres (violencia, incumplimiento de acuerdos tácitos de apoyoy reconocimiento).
Hay dos situaciones tipo que reflejan carencia de vínculos sociales y por lotanto enorme vulnerabilidad :
! La de la joven madre soltera y! La de las mujeres mayores muy pobres, que son una especie de “patita
fea” dentro de su parentela.Frente a la madre soltera, los miembros de la red familiar tienden a retirar
su apoyo. Muchas veces el embarazo mismo es el signo de una ruptura previa.Sin embargo, la consecuencia de su acto es motivo de vergüenza, salvo en loscasos en que el padre del bebé pueda ser localizado y convencido de casarse o,por lo menos, encargarse de los gastos del niño.
Las mujeres mayores desamparadas y casi olvidadas por sus familiares sonalgunos de los casos más tristes que encontramos. Son motivo de pena y ver-güenza. Sus redes sociales se reducen al mínimo, con el único efecto de inten-sificar el ciclo de la pobreza y las desigualdades con el resto del grupo familiar.
EN CONCLUSIÓN,
Se confirma la importancia de las redes sociales como elemento deprotección de muchas mujeres en el embarazo, parto y puerperio.
Es necesario diferenciar las redes cotidianas, las que se convierten en“grupos terapéuticos” durante el embarazo, y las redes que se activanen emergencias.
Se comprueba el potencial de las organizaciones femeninas para ex-tender el alcance de las redes sociales, ampliando su acceso a infor-mación, apoyo y recursos.
Finalmente, se registran situaciones en que las redes naturales de lasmujeres no son suficientes para garantizar el amparo necesario y don-de debería contemplarse otro tipo de mecanismo para canalizar apoyodurante el embarazo, parto y puerperio.
180 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
7.3. LA POBREZA RURAL Y EL ACCESO A RECURSOSRELEVANTES
El estudio ha comprobado cómo la pobreza forma parte de la historia dealgunas de las mujeres que fallecen en el embarazo, parto y puerperio en zonasrurales del Perú.
Sin embargo, no siempre hay una marcada pobreza y no siempre es unfactor determinante en la muerte. Queda claro que hay dos cuestiones enrelación con la pobreza y el acceso a recursos críticos que podrían ayudar aprevenir la muerte materna en la población rural.
Una es la lógica de lo que se suele llamar la “aversión al riesgo” en lasfamilias campesinas y la otra es el acceso a dinero en efectivo.
Las familias campesinas se mueven permanentemente en entornos deescasez e inseguridad. En estas condiciones, su meta básica es conservar laviabilidad de la unidad doméstica, especialmente en tanto unidad de produc-ción que se basa en la fuerza de trabajo de todos sus miembros, salvo los niñosmás pequeños.
Es a la luz de esta meta que toman decisiones respecto a la inversión dedinero, distribución de la mano de obra, utilización de recursos materiales y elrecurrir a la ayuda de otras personas, que también es un bien limitado.
En este contexto, se les pide a los campesinos que hagan una alta inversiónen asegurar el éxito del embarazo de la madre de familia. Desde la lógicacampesina, hay cuatro posibles resultados:
! (1) se hace la inversión y resultó siendo necesaria (efectivamente, lamujer corría un gran riesgo en el parto y probablemente habría muerto),
! (2) se hace la inversión y resultó siendo innecesaria (el riesgo no sepresenta),
! (3) no se hace la inversión y resultó que hubiera sido necesaria (hubo enefecto un alto riesgo de muerte),
! (4) no se hace la inversión y resultó que no era necesaria (se lleva a caboel embarazo y empieza de una nueva vida sin incidente).
El personal de salud quiere que la población apueste a la posibilidad (1).Ellos apuestan a la (4) porque concuerda con su experiencia anterior.
La mayoría de los embarazos y partos, aparentemente, terminan bien.Aceptar el juicio del personal de salud, que el embarazo y parto son de riesgo,
Mujeres de negro / 181
no sólo se presenta como un “salto de fe” sino que tiene implicancias gravespara la economía campesina, siempre en delicado equilibrio.
Las ideas de riesgo en el embarazo y parto necesitan trabajarse con mayorprofundidad y complejidad en las conversaciones con los pobladores rurales.
Se requiere, además, que el personal de salud comprenda mejor la econo-mía campesina. Rodear cada embarazo y parto con las mayores seguridadesposibles puede ser un objetivo de la familia, pero no es el único que ellos tienenque considerar en esos momentos.
Entretanto, la prevención de riesgos en el embarazo, parto y puerperio asícomo la solución de emergencias obstétricas –por más que sea gratuita la aten-ción del parto en el establecimiento de salud— exige gastos de dinero enefectivo. Esta es la asunción que las familias rurales hacen cuando piensan enotras alternativas.
Es dramático el problema de la escasez del dinero en los hogares rurales yla dificultad para reunir efectivo y/o acceder a mercados de crédito y seguros.Las demoras más frecuentes tienen que ver con los esfuerzos para obtener plata.
Por otro lado, el establecimiento de salud tiene dificultad para racionaradecuadamente sus recursos: medicinas, atención, visitas domiciliarias, trans-porte, crédito y exoneración de pago. Todos son escasos.
La política vigente estipula que los más necesitados (“indigentes”) sean losbeneficiados con la exoneración del pago. La dificultad es traducir esta políticaa la práctica, detectando quiénes son los más necesitados en contextos ruralesdonde los signos de riqueza y pobreza son ambiguos y no muy evidentes paraquienes no son de allí.
EN CONCLUSIÓN,
La economía de la familia rural suele ser precaria, rodeada de riesgose inseguridades, por más que posea algunos bienes y algún capital.
Es necesario comprender esta realidad y que las políticas decofinanciamiento de los servicios de salud tomen en cuenta las po-sibilidades de los familiares cuando están enfrentados a una emer-gencia de salud.
182 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
7.4. VERGÜENZA, HONOR Y DIGNIDAD
El honor es un valor supremo en todas las culturas humanas. La definiciónde lo honroso es importante en el problema de la muerte materna.
Los embarazos fuera de tiempo y fuera de lugar crean situaciones tensas yde vergüenza que fácilmente se traducen en un retiro del respaldo del grupofamiliar (explícita o, la mayoría de veces, implícitamente).
Son los embarazos de las madres solteras, los embarazos de mujeres mayoresque ya tienen hijos/as grandes que pueden estar casados/as y tener sus propioshijos, y los embarazos en situaciones irregulares (desde el punto de vista delsistema de parentesco).
En estas situaciones, está presente el riesgo de un intento de aborto, quepuede conducir a la muerte, y que la mujer no cuente con el apoyo necesarioen una emergencia.
Los proveedores de salud tendrían que hacer un esfuerzo especial de acom-pañamiento e incluso tratar de ubicar a los embarazos socialmente censurados,sutil y delicadamente, a fin de no agudizar el problema de la vergüenza quesiente la familia y la misma mujer.
La vergüenza está presente en todo lo que se refiere al manejo del cuerpoy del cadáver. En los grupos focales se habló de la vergüenza que le causa a lasmujeres y a sus maridos ciertas manipulaciones en el examen médico y en laatención del parto institucional.
Las autopsias verbales mostraban situaciones de muy poca sensibilidadfrente a los sentimientos de los familiares de las fallecidas en relación a cómoel cuerpo era movido, expuesto y dispuesto.
El caso más extremo fue el de la joven que murió por maniobra abortivay cuyo cadáver, desnudo, permaneció durante un tiempo prolongado a la vistadel personal del hospital y los policías que entraban y salían, pese a los ruegosdel esposo para que la taparan.
Finalmente, hay la vergüenza de ser “indio/a” o campesina/o en un mundodonde se prefiere todo lo contrario. Las mujeres hablan de no acudir a losestablecimientos de salud porque pueden recibir un trato despectivo (“la polleraapesta”). Probablemente hay un elemento de vergüenza por ser tratadas comoignorantes, inferiores y menores de edad.
Mujeres de negro / 183
EN CONCLUSIÓN,
7.5. LA MUERTE DEBIDA
En todas las sociedades humanas existen pautas respecto a la despedida quese debe rendir a la persona que muere. En realidad, dichas pautas están ínti-mamente ligadas a las nociones de honor y vergüenza. Se puede vivir una vidade sinvergüenza, pero la despedida de este mundo debe ser honrosa.
Trasluce la idea de una violación del “deber ser” de la muerte de una mujer,madre de familia, cuando:
! no se muere en la casa, rodeada por todos los familiares,! no se tiene la oportunidad para intercambiar las últimas palabras con los
seres queridos: haciendo las paces entre ellos, pidiendo los últimos favo-res, solicitando y recibiendo su perdón así como otorgándolo donde co-rresponde,
! la moribunda no puede disponer de sus pertenencias, designando quiéndebe recibir cada cosa,
! se muere en un lugar extraño y frío (obsérvese la repetición del tema delparto en un lugar extraño y frío como la salita de partos en el centro desalud rural),
! los familiares no pueden controlar lo que pasa con el cadáver (nótese elparalelo con la disposición de la placenta en el parto),
Los conceptos del honor y la vergüenza tienen efectos reales sobre eltipo de atención que recibe una mujer en todo el proceso del emba-razo, parto y puerperio.
Los proveedores de salud tienen que ser muy cuidadosos para nocruzarse con nociones de lo deshonroso, explicando las prácticas queemplean cuando hay necesidad de manipular o exponer el cuerpo dela mujer.
Cuando se trata de embarazos “vergonzosos” o socialmente “indebi-dos”, hay que redoblar esfuerzos para canalizar hacia la mujer losrecursos y el apoyo que necesita.
184 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
! no se pueden hacer los ritos necesarios: lavar y vestir el cadáver, reunirsus cosas, ordenar la casa, recibir a la comunidad en el velorio y organi-zar los intercambios que rodean el entierro, llevar a cabo el entierro,
! se violenta el cadáver “cortándolo” o manipulándolo indebidamente.Es notable que en ninguno de nuestros casos los familiares –donde fue-ron consultados— dieron permiso para una autopsia.
El cuerpo de la fallecida es importante para los familiares, tanto el respetoque se le brinde como la disposición final.
El lugar del entierro será visitado regularmente, cuando menos cada Día delos Muertos. La presentación del cadáver y su entierro en un lugar cercano dancontinuidad entre los vivos y los muertos.
En este sentido, el “deber ser” de la muerte ayuda a entender el compor-tamiento del padre puneño que negó el permiso para que su hija fuera llevadaen ambulancia a un hospital de Bolivia. La posibilidad de que su hija se muerano sólo lejos de casa sino en otro país (¿cómo serán los trámites para traspasarla frontera y traer el cadáver de regreso? ¿cuánto podría costar?) debe haberleparecido espantosa.
Tampoco es desdeñable la idea que se tiene en muchas zonas rurales (yurbanas) del Perú, sobre el comportamiento de los muertos que guardan ren-cores por el trato que recibieron. Se pueden crear situaciones de peligro si nose les honra debidamente.
Hay referencias a personas fallecidas que “llaman” a los suyos, a los familia-res especialmente queridos o a los rebeldes y faltos de respeto.
Es así que se debe entender los altos gastos que se hacen en los velorios yentierros, que a veces duplican o multiplican los efectuados durante la emer-gencia.
Los ritos de despedida son eventos comunales, cuando los familiares danocasión para que todos en la comunidad puedan cerrar debidamente su rela-ción con la persona que murió.
Se toman fotografías del cadáver y del entierro cuando tal vez nunca antesla mujer fue fotografiada. La familia se enorgullece de la cantidad de gente queasistió. Se valoran los velorios largos, lo que implica la preparación de variascomidas.
En este sentido, los ritos finales sirven para reafirmar la posición de lafamilia en la comunidad, su solvencia económica y su respetabilidad moral.Dirían los economistas que tales ritos permiten la acumulación de “capitalsocial”.
Mujeres de negro / 185
El gasto que se hace para el velorio, el ataúd y el entierro es la demostraciónconcreta del valor del familiar muerto para los deudos.
La obligación de enterrar debidamente a la madre de familia, la pareja, oa la hija fallecida por muerte materna es concreta e ineludible; la obligación quehubo que hacer “todo lo posible” por conservar su vida en la crisis obstétrica, esmás ambigua.
Además, la muerte de uno de los miembros de la comunidad rural estárodeada de costumbres que distribuyen ampliamente el gasto del velorio y elentierro. Todos los que asisten a los ritos finales aportan algo, en dinero o enespecie.
La amplia participación en los gastos de la despedida contrasta con unacolaboración limitada y a regañadientes en las colectas para afrontar las emer-gencias de salud.
Habría que explorar cómo se podría dar el mismo carácter perentorio a laobligación de asistir al prójimo en situaciones de crisis. Sobre todo, los muni-cipios y las autoridades locales tendrían que estar convencidos que les traerámayores réditos prestar ayuda para prevenir una muerte antes que colaborarpara los ritos del entierro.
Frente a las ideas alrededor de la muerte y la “forma debida” de despedira los/as muertos/as, puede ser contraproducente la práctica del personal de saludde advertir a los familiares que el riesgo de muerte de una mujer es muy alto.
Los proveedores lo hacen para que los familiares tomen en serio la nece-sidad de llevar a la paciente a un establecimiento de salud. Sin embargo, siconsideramos que el morir en su casa y el control de los familiares sobre elcadáver son valores supremos para los deudos, estos mensajes estarían consi-guiendo justamente el efecto contrario al deseado.
A mayor percepción de peligro de muerte, menor sería la disposición de losfamiliares de llevarla a un establecimiento de salud. Sobre todo hasta que secambien determinadas prácticas de no informar a los familiares y no consultarsu opinión y deseos. Los familiares sienten que, llevando a la mujer al estable-cimiento, pierden todo control sobre lo que puede ocurrir con su cadáver.
Si bien para los proveedores de salud la población rural maneja una seriede ideas sobre la muerte que parecen exageradas e inexplicables, también parala población el sistema de salud hace algo similar. En ambos casos se percibeque, en el otro lado, se le da una exagerada importancia a la muerte y adeterminados formalismos que la acompañan.
186 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Así, algunos de los entrevistados comentan que el personal de los estable-cimientos no se hace presente mientras todavía hay vida, pero no falta cuandose trata de investigar las circunstancias de la muerte.
La preocupación de los proveedores por las autopsias, determinación de lacausa precisa de la muerte, asignación de responsabilidades parece, para algu-nos pobladores rurales, una muestra de cierta perversión de valores, del mismomodo que el gasto en velorios y entierros parece, para los servidores, unainversión de lo correcto.
EN CONCLUSIÓN,
7.6. EL USO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE SALUD
La población rural utiliza los servicios de salud que están a su disposición,tanto del sistema tradicional como del sistema oficial.
Una de las “lógicas” que se percibe en la utilización de los servicios esentenderlos como parte de un circuito cuyas partes sirven diferentes propósitos.Esto refleja dos realidades de la vida rural.
Por un lado, la población rural es notablemente móvil y se desplaza conbastante facilidad. Por otro, tiene acceso a información relevante de un entor-no grande: nacional y muchas veces internacional.
Es esencial que los proveedores de salud sean conscientes de las ideasy prácticas de la población en torno a la muerte, el manejo de loscadáveres, las costumbres que rodean el velorio, y la importancia delentierro.
Algunas de las tensiones más fuertes se dan precisamente en esteámbito.
Socialmente, el personal de salud no se integra como parte de lacomunidad que llora a las fallecidas.
Culturalmente suele haber actitudes de menosprecio, incredulidad eignorancia sobre las creencias de la población.
Mujeres de negro / 187
La población de un pequeño caserío rural no es un “mercado cautivo” parael establecimiento de salud de la zona. Tiene opciones para utilizar otros ser-vicios del mismo sistema de salud –no sólo otros servicios tradicionales— ytiene los medios para conocer algo sobre una gama de alternativas.
Los establecimientos que se tiene a la mano, en la comunidad, general-mente postas de salud, se suelen usar, preferentemente, para dos propósitos:
! atención preventiva, especialmente para niños (vacunas, controles decrecimiento y desarrollo)
! emergencias.Para servicios de planificación familiar, controles prenatales, y seguimiento
de enfermedades se suele usar el centro de salud o incluso un hospital en elpueblo o la pequeña ciudad donde se realiza la feria semanal.
Al tomar esta actitud, la población está buscando discreción. La sensaciónde poca privacidad –que todo el pueblo se entera del motivo de una visita a laposta del lugar— se ha agudizado con las campañas de planificación familiar.
Finalmente, los servicios como el aborto se buscan en el campo o en lasgrandes ciudades cercanas.
Este patrón de uso “estratégico” y flexible de toda la red y jerarquía deestablecimientos de salud, asigna una función a los establecimientos de primernivel que no es exactamente la que el Ministerio de Salud les da.
Antes que servicios de primera línea, de resolución de casos sencillos yderivación de otros a niveles jerárquicos mayores, las postas de salud toman uncariz de salas de emergencia.
La dificultad es que el personal asignado no está entrenado para ello. Sueleser justamente el personal de menor experiencia. Sus inseguridades son eviden-tes. La población percibe poca competencia técnica del personal joven asigna-do a las postas y, muchas veces, a los centros de salud.
188 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
EN CONCLUSIÓN,
7.7. EL SISTEMA OFICIAL DE SALUD COMO AJENO
Múltiples evidencias sugieren que el sistema oficial de salud es percibidopor la población rural como ajeno, como algo decididamente “no nosotros”.
En el fondo existe una contradicción estructural: se quiere que los provee-dores sean profesionales del mayor nivel de formación posible y eso, por defi-nición, los hace “más que nosotros”. Más aún, los establecimientos de salud enlos pueblos rurales del país tienen relativamente poco tiempo y poca historia.Todavía está en proceso de construir la relación entre los proveedores y lapoblación.
Hay necesidad de establecer lazos de confianza y forjar relaciones de co-laboración.
Un motivo frecuente de desconfianza son los pagos que se hacen pordeterminados servicios de salud. La realidad es que (en los partos y los emba-razos, por lo menos) el Ministerio de Salud está poniendo muchos recursosgratis que la población no percibe.
La población rural utiliza los servicios oficiales de salud de diferentejerarquía en forma no correspondiente con la “teoría” de redes deestablecimientos.
La población se desplaza y compara la oferta de servicios y los nivelestécnicos de los establecimientos. Aplica criterios como el anonimatoy la privacidad.
Entretanto, la ventaja comparativa de la posta de salud, el estableci-miento más cercano para la mayoría de pobladores rurales, es la asis-tencia que puede prestar en emergencias.
Habría que analizar en qué medida cambiaría la concepción de laposta de salud, si se decidiera desarrollar más ampliamente su capaci-dad de respuesta frente a emergencias.
Mujeres de negro / 189
La población ve, más bien, que, si opta por llevar su problema de salud alestablecimiento, se expone a una cadena desconocida de cobranzas y obliga-ciones que no sabe dónde terminará.
Frecuentemente, el manejo de los cobros parece arbitrario, sin normas quese conozcan públicamente y que podrían ser explicadas, defendidas, y disemi-nadas por otras instancias como las organizaciones comunales y los municipios.
Pero el problema de la integración de los proveedores de salud en el tejidosocial y cultural local tiene implicancias y niveles más profundos. En algunasautopsias verbales se ve cómo grupos de familiares y grupos de proveedores desalud se recriminan mutuamente por la muerte de la mujer. Sus diferencias deposición, poder y filosofía resaltan en estos momentos dramáticos.
A veces, ambos, familiares y proveedores –cada uno frente a su propiogrupo de referencia— terminan siendo chivos expiatorios mutuamente conve-nientes.
En este clima, los proveedores lanzan amenazas sobre investigaciones enla fiscalía para establecer la negligencia punible de la familia, y la firma depapeles eximiendo al establecimiento de toda responsabilidad en una eventualmuerte materna. Tales amenazas molestan, asustan y confunden a la pobla-ción. No tienen un propósito práctico, ya que es notoriamente difícil de tipi-ficar qué es negligencia en los casos de relaciones íntimas entre familiares.
Mientras tanto, se percibe que las acusaciones de descuido y sospechas deerror médico caen en saco roto. Los “otros”, los proveedores, tienen demasiadasformas de protegerse. Toda esta lamentable situación alude a la dificultad decomunicación y la ausencia de una norma común y de consenso respecto a lasexpectativas de unos y otros.
Un temor de los pobladores, cuando consideran la opción de ir a losestablecimientos de salud, es la pérdida de control y la negación y desvalora-ción de su propia competencia, inclusive, el derecho a decidir sobre sus fami-liares.
A veces el familiar siente que al paciente lo han secuestrado. En un caso,el marido y dos o tres familiares más quedan excluidos de una habitación en supropia casa. Los proveedores no les explican qué van a hacer ni por qué, nidejan presenciar muchas de las intervenciones.
Estas son conductas que despiertan las suspicacias de los usuarios y de suscomunidades. Nuevamente, marcan a los establecimientos y al personal comoajenos e incomprensibles.
190 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
EN CONCLUSIÓN,
7.8. EL SISTEMA COMUNITARIO DE SALUD
El parto no institucional, atendido por parteras/os y/o familiares, siguesiendo la práctica más frecuente en todas las zonas rurales.
Se señalan una serie de argumentos: la comodidad, la gran experiencia delas/os especialistas tradicionales, y la baja frecuencia de problemas que hansurgido en el pasado.
En comparación de la atención prestada por el personal de los estableci-mientos de salud, las descripciones de los cuidados brindados por las y losparteras/os en el embarazo, parto y puerperio retratan situaciones bajo el con-trol de la paciente. Muchas veces, el embarazo y el parto parecen sercogestionados entre la madre y la partera. No hay mayor desigualdad de poderen la relación entre proveedor/a y paciente.
El principal problema es la disminución y hasta desaparición en algunoslugares de especialistas tradicionales en partos.
Hay lo que parece ser una pérdida de capacidades en algunos ámbitosrurales, una generación antigua de parteras/os está desapareciendo y no hayjóvenes interesadas/os en iniciarse como aprendices.
De hecho, los partos más peligrosos son los atendidos por familiares “curio-sas/os” y de experiencia insuficiente. Todo hace pensar que, en el pasado y encondiciones normales, a estos familiares no los hubieran llamado para atenderel parto sino hubiera sido bajo la supervisión de una persona experimentada.
El sistema de salud no se integra plenamente en el tejido institucionale ideológico de las comunidades rurales, todavía es “ajeno”.
Esta situación refleja la juventud del sistema de establecimientosrepartidos por todo el país; pero también problemas más profundos deincomprensión mutua entre los proveedores y los usuarios| de losservicios de salud.
Hace falta un esfuerzo de diálogo, de voluntad de escuchar y dehacer explícitas las expectativas de cada parte.
Mujeres de negro / 191
Entretanto, muchas de las autopsias reflejan situaciones donde los familia-res y los/as parteros/as son la única ayuda que estaba a la mano. Nuevamentesurge el problema de la hora de los partos y emergencias (noches, madrugadas)y la ubicación y lejanía de las casas.
Aparecen las dificultades de los caminos, del transporte y de las comuni-caciones en vastas zonas del interior del país. Hasta que estos últimos no seanresueltos, habrá necesidad de tomar en cuenta que muchos partos tendrán queser atendidos por personas que no son profesionales de la salud y en lugares queno son establecimientos de salud.
EN CONCLUSIÓN,
7.9. LAS DEMORAS
Hay diferentes tipos de demoras: en el reconocimiento de los signos de alarma,en la elección de un curso de acción y en poner en marcha esta decisión.
7.9.1. El reconocimiento de los signos de alarma
Casi invariablemente, se espera demasiado tiempo para concluir que existeuna emergencia obstétrica que sobrepasa las posibilidades de quienes estánatendiendo a la mujer.
El parto no institucional sigue siendo la norma –estadística y, enbuena medida, el ideal— en las zonas rurales de la investigación.
Sin embargo, se constatan problemas serios en la oferta de buenas/osparteras/os y, especialmente, en relación con la atención prestada porlos familiares.
Existen una serie de condicionantes que escapan a la responsabilidaddel Ministerio de Salud. En muchas zonas rurales del país, es impo-sible que se acceda a un establecimiento en el tiempo que puededurar una emergencia obstétrica.
192 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Esto se relaciona con la gran confianza que la población rural tiene en lasparteras, además la mayoría de partos son normales sin complicaciones mayores.
Se comprueba, además, que hace falta difundir información más precisasobre cuáles son los signos que deben preocupar, tanto en el embarazo como enel parto y puerperio.
Muchas veces se agravan las demoras cuando los familiares mandan allamar a alguien de una posta o centro de salud y no se precisa qué es lo queestá pasando. Son casos donde se tiene que regresar por medicamentos, suero,o implementos porque el personal llegó preparado para una situación y seencontró con otra.
No basta y hasta puede ser contraproducente el simplemente anunciarle ala paciente que su embarazo y/o parto son “de riesgo”.
Riesgo es un concepto muy complicado en una economía doméstica rural.Además, el enfatizar la posibilidad de la muerte puede alentar a que la mujery los familiares se aferren a mantener a la mujer en su domicilio a fin de que lamuerte les sorprenda donde y como “debe ser”.
Hay que encontrar maneras más sutiles para enseñar a la población areconocer y matizar diversas situaciones de posible riesgo y, luego, otorgarle elderecho a decidir cómo evaluarlas frente a otras demandas y peligros que ex-perimenta una familia rural.
7.9.2. La adopción de un curso de acción
Hay demoras que tienen que ver con la dificultad de ponerse de acuerdoen una estrategia para solucionar la emergencia obstétrica.
Sin embargo, éstas no son tan graves como se pudo haber esperado. Ocurreque alguien toma las riendas de la situación y/o “decide” moverse dentro delímites muy estrictos relacionados con los recursos que están disponibles. Esdecir, a veces no hay mucho que escoger.
Sin embargo, vimos también que se producen situaciones en que se pierdetiempo mientras que los familiares se alinean detrás de una propuesta y elpersonal de salud detrás de otra.
Evidentemente, este no es el momento para explicar las bases científicas yde valor de cada propuesta. Hay que encontrar maneras para deslindar previa-mente cualquier discrepancia que pudiera surgir respecto al tratamiento desituaciones inesperadas.
Mujeres de negro / 193
Nuevamente, surge la importancia de educar a la población y la importan-cia de ensayar mentalmente, con cada paciente y con sus familiares, los pasosque se tomarían en emergencias.
7.9.3. Las demoras para la ejecución de la solución
Las demoras más graves tienen que ver con las dificultades que existen,en las zonas rurales, para poner en práctica las estrategias de respuesta ante lasemergencias obstétricas.
Las mayores demoras están relacionadas a la dificultad de reunir dinero enefectivo, además de los problemas de ubicación y contratación de medios detransporte, tanto para que pueda llegar el auxilio como para que la mujer seaevacuada.
EN CONCLUSIÓN,
La mayoría de mujeres podía haberse salvado de haber contado conun auxilio pronto y eficaz. Hubo graves demoras para que pudierallegar la ayuda.
Dos tipos de demoras pueden aminorarse con una adecuada accióndel Ministerio de Salud :
! en el reconocimiento de los signos de alarma! en la elección de una estrategia de respuesta.
Sin embargo, hay otras fuentes de retraso que son muchas veces lasmás importantes: relacionadas con recursos e infraestructura.
En este sentido, el Ministerio de Salud no ejerce control sobre mu-chos factores, salvo en la medida en que pudiera convencer a lasautoridades indicadas para que se expanda, efectivamente, la redvial, la red radiofónica y telefónica, y la dotación de recursos contun-dentes como aviones o helicópteros.
Mujeres de negro / 195
CAPÍTULO VIII
Recomendaciones
Respecto a las mujeres y su valoración
! Como proveedores de la salud, ser sensibles frente a la carga de tareas delas mujeres rurales.
! Trabajar con los varones la importancia de la mujer, para una mejorcomprensión de su situación y aporte.
! Interesarse, a través de los controles prenatales y la consulta post-parto,así como en cualquier otro contacto que se tenga con las gestantes, encómo va a estar organizado su cuidado en el puerperio y qué apoyo va atener frente a sus obligaciones normales de trabajo.Este tema se debería conversar con el “acompañante oficial”, con elmarido y con los y las miembros de la red social de las mujeres.
! Crear conciencia de la doble jornada de la mujer. Este punto deberíatratarse especialmente con la población joven en las escuelas.
! Trabajar con los varones, coordinar con las Fuerzas Armadas paraconcientizar a los conscriptos durante el servicio militar.
! Que los establecimientos de salud celebren, en coordinación con losAlcaldes, el día Internacional de la Salud de la Mujer, destacando lasmejoras realizadas en el servicio local de salud (número de atenciones,programas, etc.). Que la población tenga conocimiento que el Ministe-rio de Salud valora a las mujeres.
196 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
Respecto a la red social de las gestantes
! Involucrar en los controles prenatales a las figuras significativas en lavida de las mujeres: madre, hermanas, marido. Necesitan escuchar deprimera fuente la información que se le brinda a la gestante sobre sucondición y riesgos para que puedan tomar decisiones adecuadas.
! En las consultas informarse sobre la red social de la mujer. Con cuántaspersonas puede contar, dónde están ubicadas, cuán rápidamente pue-den llegar, quién tiene mayor capacidad de decisión al interior de la red,quién es la “campeona” de la gestante que va a defender sus interesescon mayor ahínco.
! Crear la figura de “acompañante principal”. Que se convierta en el se-gundo interlocutor (después de la propia gestante) del personal de saluda lo largo del embarazo, parto y puerperio.
Respecto a la pobreza, el manejo de la economía doméstica rural yla “aversión al riesgo”
! Entender las implicancias económicas para la población rural, de invo-lucrar al sistema de salud en sus problemas de salud, vida y muerte. Nose trata sólo del pago de una consulta. Las familias, usualmente pobres,tienen temor a la larga cadena de pagos a la que se exponen, cobros quemuchas veces aparecen como arbitrarios.
! Coordinar con los municipios y organizaciones comunales sistemas quepermitan acceder rápidamente a los recursos colectivos de la comunidadlocal, en los casos de pobreza o falta de liquidez de las familias afectadaspor una emergencia obstétrica.
! Codificar más explícitamente y difundir ampliamente las normas que seaplican en los diversos cobros que realizan los establecimientos de salud.
! Crear un sistema de seguro o seguros de parto (pagos previos escalona-dos, pagos por partes, seguros especiales para una eventual emergenciaobstétrica). El modelo de “seguro escolar” podría dar aportes para sudiseño.
! Evaluar la posibilidad de establecer sistemas de crédito en los estableci-mientos de salud.
Mujeres de negro / 197
Respecto a los valores de la población: vergüenza, privacidad ydignidad de la persona
! Tener sumo cuidado con el manejo del cuerpo, incluso con los cadáve-res. Integrar este aspecto como parte del código de calidez en el trato.Consultar los deseos de la gestante, parturienta y puérpara sobre cómoquiere estar cubierta.
! Realizar un estudio cualitativo sobre este tema.! Prestar atención especial a los casos de “embarazos vergonzosos” que se
ocultan y que podrían significar menor apoyo de la familia. Esta mermatiene que ser compensada por el sistema de salud.
! Contribuir a mejorar la imagen de la madre soltera y a crear concienciarespecto a las situaciones que conducen al aumento del madresolterismo,así como las necesidades de apoyo –y no censura- de estas mujeres.
Respecto a las ideas culturales en torno a la forma de la muerte
! Sensibilizar a los prestadores de salud sobre la importancia que tienepara todos los seres humanos el tratamiento en la etapa final de la vida yla “despedida” que se debe dar entre vivos y muertos. Sólo tienen quepensar en sus propias ideas al respecto (el manejo del cadáver, los ritosdel velorio y el entierro).
! Alentar al personal local de salud a simbolizar y exteriorizar su identifi-cación con la comunidad donde trabajan, asistiendo a los ritos finales delos pobladores, como señal de un compromiso que va más allá del mo-mentáneo contacto que puede haber en la consulta y la atención.
Respecto a las estrategias de utilización, por parte de la población,de los diferentes niveles y recursos del sistema de salud
! Considerar las implicancias para las políticas de salud de conceptuar alas postas tanto como servicios de atención de emergencia, como servi-cios de prevención de primera línea.Entre los factores a tomar en cuenta tenemos: personal calificado y en-trenado para emergencias, sistemas de respaldo bien establecidos, siste-mas de comunicación rápida. Esto implicaría dar prioridad al trabajo
198 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
con el personal de cada establecimiento, de acuerdo a su ubicación geo-gráfica, los recursos del medio y los propios, incluyendo flujogramas paraemergencias.
! Estudiar cómo manejar los programas de planificación familiar con ma-yor respeto y preocupación por el deseo y el derecho de los usuarios,considerando también el valor de la privacidad.
! Respetar el derecho de las personas a elegir el establecimiento de saludque les parece más adecuado, fuera de la comunidad local y en los gran-des centros urbanos que tienen a su alcance.Al mismo tiempo, persistir en los esfuerzos por lograr la mayor eficienciaposible en el sistema. Realizar campañas de educación sobre los serviciosque ofrecen los establecimientos de diferente nivel.
Respecto a “lo ajeno” del sistema de salud
! Difundir ampliamente información sobre los establecimientos y su per-sonal: los niveles de calificación, el tipo de intervención a la que estánautorizados y capacitados de hacer, los “decálogos” de los derechos de losusuarios.
! Sensibilizar al personal sobre actitudes autoritarias de poder y controlfrente a la población. También respecto a la imposición de decisiones,en lugar de persuadir. No “reñir” ni gritar a los pacientes y familiares.
! Desarrollar un mecanismo formal de solicitud de atenciones gratuitas osubsidiadas (es decir, acceso a la categoría de “indigente”) que seaentendible y percibido como justo por la población.
Respecto al sistema comunitario de salud
! Recopilar información sobre poblados rurales cuyo número de especia-listas comunitarios en partos está disminuyendo.Considerar este dato al momento de decidir la distribución de personaldel MINSA que asume este papel: obstetrices, médicas-os (especialmen-te médicas mujeres) y eventualmente enfermeras.
! Insistir en los programas de capacitación a parteras (os) y en mecanis-mos por los cuales las postas y centros de salud estrechen vínculos conellas(os).
Mujeres de negro / 199
Respecto a las demoras para llevar auxilio
! En la consulta prenatal, hacer ensayos mentales junto con la gestante ysus familiares, sobre qué se va a hacer, cuáles van a ser los pasos precisosfrente a una eventual emergencia.Evitar situaciones en las que el personal de salud, que llega al final, des-hace decisiones, volviendo a levantar problemas ya zanjados con pérdi-da de tiempo y aumento de riesgos.No quedarse en lanzar la recomendación “tráiganla al establecimiento desalud” sino imaginar con la paciente y con sus familiares (especialmentesu “acompañante oficial”) todo lo que van a hacer frente a diversas even-tualidades.En cada control prenatal, repetir el ejercicio, refrescando la memoria detodos los involucrados (gestante, familiares y personal de salud).
! Tomar medidas para que se instalen teléfonos o radioteléfono en el ma-yor número de establecimientos y que se creen enlaces telefónicos coninstituciones locales y centros de teléfono comunitario.Para que estos sistemas cumplan sus fines, tiene que haber :(a) capacitación a personas responsables en las instituciones y centroscomunitarios y(b) normas establecidas en el sistema de salud que permitan una rápidaevaluación de la urgencia y el tipo de respuesta a dar.Lo más deseable sería conectar al sistema de teléfonos los domicilios delpersonal de los establecimientos. Analizar la alternativa de teléfonoscelulares.
! Al margen de emergencias, utilizar un sistema de teléfono o radioteléfo-no (y correo electrónico donde haya) para referencias y contrareferenciasde gestantes y puérparas, evitando la distracción de tiempo del personalde salud, así como su movilización en llevar y entregar informes y datos.
! Desarrollar políticas de utilización de los medios de transporte de losestablecimientos, priorizando el uso de ambulancias en evacuación degestantes y otras emergencias. Esto podría implicar un esfuerzo por dotara más establecimientos de otras movilidades que puedan usarse para ac-tividades de rutina.
! Estrechar e intensificar las relaciones de los establecimientos de saludcon las organizaciones comunitarias femeninas a fin de realizar acciones
200 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
educativas y detectar a gestantes, así como para tener una línea de de-fensa para situaciones en que mujeres puérparas queden aisladas y sinapoyo.Alentar a los clubes de madres en la creación de líneas de acción queinvolucren visitas a las puérparas, pequeños servicios, acompañamientoy apoyo concreto en fuerza de trabajo.
! En los poblados rurales llevar a cabo acciones educativas con los trans-portistas (taxis, microbús, combi, ómnibus, camioneros) a fin desensibilizarlos respecto al problema de evacuación de pacientes.Desarrollar planes de acción rápida y compromisos en los que los trans-portistas asuman equitativamente parte de la responsabilidad en la pre-vención de la muerte materna.
Respecto a los medios de comunicación
! Aprovechar las emisoras locales de radio para sensibilizar a la poblaciónsobre el apoyo que debe brindar la red social y las organizaciones e insti-tuciones de la comunidad a las gestantes y puérparas.
! Poner especial atención en educar sobre signos de alarma en el embara-zo, parto y puerperio. Utilizar los medios masivos, así como los locales(altoparlantes, periódicos).
Mujeres de negro / 201
Bibliografía
ALTOBELLI, Laura y Federico LEÓN. Cambio en las percepciones de la comu-nidad sobre los servicios de salud reproductiva y reducción de la necesidadinsatisfecha de estos servicios estos servicios en la sierra del Perú. Lima:INOPAL III / Consejo de Población, 1998.
ANDERSON, Jeanine. Desde niñas: género y postergación en el Perú. Lima:UNICEF/Consorcio Mujer, 1993.
BARRIG, Maruja. El aborto en debate. Lima: SUMBI/Population Council.1993.
BARRIG, Maruja, D. Li, V. RAMOS, Sandra VALLENAS. Aproximacionesal aborto. Lima: SUMBI/Population Council. 1993.
BLOCH, Maurice y Jonathan PARRY, ed. Death and the Regeneration of Life.Cambridge Univ. Press, 1982.
CERVANTES, R., T. WATANABE, J. DENEGRI. Muerte materna y muerteperinatal en los hospitales del Perú. Lima: Ministerio de Salud y SociedadPeruana de Ginecología y Obstetricia. 1988.
COSMINSKY. «Childbirth and change: a Guatemalan study». En:MacCormack, Carol P. (compiladora), Ethnography of Fertility and Birth.Academic Press, 1982.
DRADI, María Pía. La mujer chayahuita. ¿Un destino de marginación?. Lima:Fundación Friedrich Ebert, 1987.
202 / Ministerio de Salud/ Proyecto 2000
ENDES. Perú: Encuesta demográfica y de salud familiar, 1991-1992. Lima: INEI,Prisma, DHS/Macro. 1992.
EVANS-PRITCHARD, E.E. Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azade.Oxford Univ. Press, 1937.
FERNÁNDEZ, Eduardo, ed. Para que nuestra historia no se pierda. Lima: CIPA,1986.
HARRIS, Olivia. «The dead and the devils among the Bolivian Laymi». EnBloch y Parry, Death and the Regeneration of Life. Cambridge Univ. Press,1982.
«Health and social support networks: a case for improving interpersonalcommunication», Vol. 5, No. 1 (marzo 1983).
KITZINGER, S. «The social context of birth: some comparisons betweenchildbirth in Jamaica and Britain». En: MacCormack, Carol P. (compiladora),Ethnography of Fertility and Birth, Academic Press, 1982.
LEURSSEN, J. Susan. «Illness and household reproduction in a highlymonetized rural economy. A case from the Southern Peruvian Highlands»,Journal of Anthropological Research, Vol, 49, 1993.
MENDOZA CANALES, Gledy. El manejo de la salud en los sistemas médicostradicional y profesional en las provincias de Acobamba y Angaraes, departamen-to de Huancavelica. Médicos sin Fronteras, 1997
OCHOA RIVERO, Silvia y Ramiro OREGÓN TOVAR. Redes de soportefamiliar y comunal en apoyo a la crianza del niño en comunidades de Huancavelica.Lima: Ministerio de Educación del Perú, 1997.
POWERS, M.N. «Menstruation and reproduction: an Ogalala case». Signs:Journal of Women in Culture and Society, 6 (1980).
SCHEPER-HUGHES, Nancy. Death Without Weeping: The Violence ofEveryday Life in Brazil. Univ. of California Press, 1992.