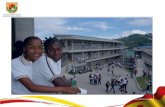Movimientos sociales, estado del arte + afro, doris lamus
-
Upload
doris-lamus -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of Movimientos sociales, estado del arte + afro, doris lamus
-
1
MOVIMIENTOS SOCIALES: ESTADO DEL DEBATE
Por Doris Lamus Canavatei
Los movimientos no son entidades que avancen con esa unidad de metas que le atribuyen
los idelogos. Son sistemas de accin, redes complejas entre los distintos niveles y
significados de la accin social. Su identidad no es un dato o una esencia, sino el resultado
de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores. Los procesos
de movilizacin, los tipos de organizacin, los modelos de liderazgo, las ideologas y las
formas de comunicacin, son todos ellos niveles significativos de anlisis para reconstruir
desde el interior el sistema de accin que constituye el actor colectivo. Pero tambin las
relaciones con el exterior, con los competidores, con los aliados o adversario y,
especialmente, la reaccin del sistema poltico y el aparato de control social, determinan un
campo de oportunidades y limitaciones dentro del cual el actor colectivo adopta formas, se
perpeta o cambia
Melucci (2000)
Introduccin
El debate acerca de los movimientos sociales est inscrito en las relaciones con el Estado
y el sistema poltico, siendo los movimientos sociales la contraparte de aqullos en esa
relacin cuyo lugar es definido como el de lo social o el de la sociedad civil;
generalmente, en estas coordenadas se inicia el debate. Unos se preguntan por su
novedad, en relacin con otros actores y movilizaciones1 del pasado y del presente, para
el caso de los pases latinoamericanos.
Sin embargo, la pregunta ms desafiante en los debates contemporneos para
quienes estudian estos procesos es acerca de la capacidad comprensiva y
comprehensiva de los distintos enfoques prevalecientes en las disciplinas sociales para
dar cuenta de un fenmeno que si bien es muy caracterstico de la actual etapa del
desarrollo capitalista y sus modos de vida, resulta complejo, diverso y distinto de
momentos histricos anteriores.
En la sociologa y en la teora poltica, principalmente, se ha desarrollado una lnea
de investigacin dedicada al estudio de los movimientos sociales histricos y recientes.
1 La movilizacin es mucho ms que las marchas, cortas o largas, y las protestas en la calle; junto
con ellas se movilizan ideas, proyectos, visiones de mundo, propuestas de transformacin, deseos, representaciones, y no empieza ni termina con el plantn o cualquiera otra forma de presencia en lo pblico. Se movilizan conciencias, compromisos, discursos, imgenes, smbolos y ella la movilizacin debe no slo hacer visible, sino cuestionar al adversario y cautivar nuevos simpatizantes y aliados/as.
-
2
Uno de los autores clsicos, Alain Tourain (2000)2 plantea que la nocin de movimiento
social slo es til si hace evidente la existencia de un tipo muy especfico de accin
colectiva. Un movimiento social dice es aquel por el cual una categora social, siempre
particular, pone en cuestin una forma de dominacin social, a la vez particular y general,
e invoca contra ella valores, orientaciones generales de la sociedad que comparte con su
adversario para privarlo de tal modo de legitimidad (p. 99). Un movimiento social pone en
cuestin el modo de utilizacin social de recursos y modelos culturales. No toda lucha
social lleva en s un movimiento social, pero siempre hay que buscar en ellas la
presencia de ste, es decir, de un proyecto cultural asociado a un conflicto social
(pp.100, 110).
Adicionalmente a la definicin precedente que en principio resulta clarificadora, es
necesario subrayar que movimiento social es tambin una categora analtica3 para
captar/interpretar la accin colectiva, las demandas, los desafos y las luchas por diversas
reivindicaciones, expresadas por categoras sociales particulares, ms o menos
organizadas, con alguna regularidad y permanencia en el tiempo, generalmente como
cuestionamiento frente a las instituciones del Estado y a la sociedad en su conjunto. Es
difcil precisar desde cundo se encuentra su uso en la literatura sociolgica y poltica,
pero es fcil dar cuenta de su uso en textos antiguos como el Manifiesto del Partido
Comunista de Marx y Engels, escrito en 1848.
Sin embargo, no todo movimiento social es en s mismo agente de
transformaciones, pueden tambin proponer la preservacin de un determinado orden de
cosas. Es en este sentido que Castells (1997), refirindose a las que denomina
identidades de resistencia, producidas por aquellos actores que se encuentran en
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lgica dominante. Este tipo de
construccin de identidad opera no slo contra la opresin y la exclusin de formas
"progresistas" o hegemnicas, sino tambin tradicionales, si nos plegamos a los
criterios de la modernidad. Segn Castells, "ninguna identidad puede ser una esencia y
2 Fue Alain Touraine quien tempranamente defini el estudio de los movimientos sociales como
objeto por excelencia de la sociologa del siglo XX. 3 Al tiempo que la accin social colectiva se manifiesta, los analistas construyen conceptos,
nociones, categoras, enfoques, paradigmas que pretenden explicar o interpretar o analizar ese cierto tipo de accin definido como movimiento social. Por ejemplo, Archila (2003. p. 67), habla de categora; Cohen y Arato (1992. p. 572), de paradigma; Tourain (2000. p. 99), habla de la nocin; Laraa (1999. p. 67), elabora la reconstruccin del concepto de movimiento social. Es decir, sobre el fenmeno social emprico se construyen y reconstruyen procesos cognoscitivos e interpretativos por parte de los analistas, que dan nombre y contribuyen a dotar de sentido las prcticas sociales.
-
3
ninguna identidad tiene, per se, un valor progresista o regresivo fuera de su contexto
histrico. Un asunto diferente y muy importante, son los beneficios de cada identidad para
la gente que pertenece a ella" (p.30).
Si como hemos sostenido en otro lugar (Lamus 2010) en la construccin del
movimiento como actor, as como en su comprensin conceptual, se produce un
importante componente discursivo que constituye, da forma, transforma y (re)orienta la
accin de eso que se nombra o autodefine como movimiento social, es importante
reconocer la existencia de incongruencias entre las prdicas y las prcticas de sus
voceros; como bien subraya Tourain, ...un movimiento social es un conjunto cambiante
de debates, tensiones y desgarramientos internos; est tironeado entre la expresin de la
base y los proyectos polticos de los dirigentes (2000. p.104), entre las aspiraciones e
intereses particulares de unos y otros y no faltarn problemas de controles autoritarios,
manipulaciones y de corrupcin. No es posible, por tanto, pensar en los movimientos
sociales y ms exactamente, en quienes integran las organizaciones que los constituyen,
como entidades prstinas. Son, por el contrario, de la misma naturaleza humana que el
resto de sus congneres. Pero del mismo modo no es polticamente correcto generalizar
sobre sus posturas, conductas y procederes.
En la construccin del movimiento tambin hay que considerar el discurso de
otros/otras, sobre ellos, particularmente el de sus analistas y el de sus adversarios. De
este modo los movimientos sociales actan en contextos en los que se confrontan
discursos, compiten frente a creencias y representaciones mayoritarias, se disputan por
acceso a recursos y capacidades de incidencia. Parte de su propsito es hacer visibles
sus discursos y modificar creencias y valores dominantes (Sabucedo, 1998. pp. 175-177).
Los movimientos sociales contemporneos orientan sus acciones en dos dimensiones
inseparables a juicio de Fraser (1997. p. 17-52): la redistribucin (el problema de la
igualdad) y el reconocimiento (el de la identidad). Sin embargo, se discute hoy esos
lmites tpicos de una visin liberal de los movimientos sociales y se plantea la pertinencia
de una visin que des-colonice y des-sujetivice las teoras de los movimientos sociales
(Flrez Flrez, 2010).
-
4
1. El estado del debate (o del Arte)
Distintos enfoques para el anlisis de los movimientos sociales se han formulado a
finales del siglo XX e inicios del XXI, particularmente desde la sociologa y la teora
poltica, enfoques concebidos y difundidos desde Europa y Norteamrica.
En Norteamrica, buena parte de las investigaciones realizadas durante la segunda
mitad de la dcada de los setenta y mediados de los ochenta se basaban en enfoques de
inspiracin racionalista que utilizaban la categora de movilizacin de recursos como
concepto fundamental. Para este enfoque, los movimientos sociales son grupos
racionalmente organizados que persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende
de los recursos organizativos de que disponen. sta perspectiva de anlisis se inscribe en
la Teora de la Eleccin Racional, la cual concibe al actor social individual o colectivo
como racional y orientado hacia la maximizacin de beneficios, calculados en trminos de
los costos y las ventajas de su participacin. Supone de este modo que: 1) las acciones
polticas son respuestas racionales que se adaptan a los costes y beneficios que supone
cada tipo de accin; 2) los conflictos de poder en el marco de las relaciones de poder
institucionalizadas determinarn los objetivos de los movimientos sociales; 3) los factores
relacionados con el descontento ocasionados por tales conflictos no son suficientes para
provocar la accin poltica; para que sta tenga lugar es preciso considerar el cambio en
los recursos, la organizacin y la estructura de oportunidades polticas; 4) las
organizaciones con estructura formal, tpicas de los modernos movimientos sociales, tiene
mayores posibilidades de movilizar los recursos necesarios para la accin que las
organizaciones informales; 5) los factores estratgicos y los procesos polticos en los que
participan los movimientos sociales determinarn el xito o el fracaso de los mismos
(Dioni, 1998. pp.252-256).
Ms recientemente, la investigacin de los movimientos sociales se ha visto
impulsada por el enfoque del proceso poltico que utiliza como categora central el
concepto de estructura de oportunidades polticas (Ibarra & Tejerina, 1998. pp. 11-
112). Si bien se han venido configurando diversos enfoques, en los desarrollos recientes
se observa una tendencia marcada a la integracin de elementos de esos enfoques, a
partir del reconocimiento por parte de los analistas de esta necesidad. Como bien sealan
varios autores (McAdam, et alt., 1999. p. 22), a la hora de analizar el surgimiento y
desarrollo de los movimientos sociales, es importante destacar tres grupos de factores: 1)
La estructura de oportunidades polticas y las constricciones que tiene que afrontar los
-
5
movimientos sociales. 2) Las formas de organizacin (tanto formales como informales) a
disposicin de los contestatarios. 3) Los procesos colectivos de interpretacin, atribucin
y construccin social que median entre la oportunidad y la accin. Lo relevante es que,
pese a sus orgenes en perspectivas incluso rivales o antagnicas, parece estar surgiendo
un interesante consenso acerca de su necesaria confluencia para el anlisis de procesos
complejos y diversos como aquellos de los cuales se ocupan. Sin embargo parece que es
ms fcil formular la necesidad que superar la atomizacin y especializacin de la
investigacin emprica (Ibarra & Tejerina, 1998).
Por el lado de las Teoras de los Movimientos Sociales, stas tuvieron mayor
difusin en Europa. Se destacan y mantienen vigencia en este enfoque, los trabajos de
Alain Touraine (1990; 1993) y Alberto Melucci (1996; 2000). Durante la dcada de los
ochenta del pasado siglo XX comenzaron a multiplicarse las investigaciones que tomaban
como categoras centrales la accin colectiva, las identidades colectivas y los nuevos
movimientos sociales, cada una de las cuales forman parte de un cuerpo terico ms
amplio (Ibarra & Tejerina 1998; McAdam, et alt., 1999). Diversos trabajos de investigacin
en Amrica Latina hacen uso de estas construcciones, especialmente las que se ocupan
de los nuevos movimientos sociales las cuales favorecen aproximaciones de tipo
constructivista y privilegian las dimensiones cultural, simblica y discursiva de los
movimientos.
Para el enfoque europeo de los nuevos movimientos sociales ha sido ms
importante indagar por los procesos de construccin de identidad colectiva que tienen
lugar en la formacin, organizacin y movilizacin de estos grupos, asuntos muy
relevantes cuando los conflictos ya no se basan exclusivamente en la clase social sino en
el gnero, la raza y otras formas de solidaridad, que ya no son consistentes con los
enfoques tradicionales de la accin colectiva. Frente a las antiguas identidades como las
de clase (proletariado, burguesa), las teoras de los (nuevos) movimientos sociales
sostienen que los actores sociales colectivos se constituyen en tanto tales en los procesos
y espacios en que exponen sus demandas y avanzan en sus luchas.
Alrededor del asunto de la novedad, se ha desarrollado un debate del que
algunos de sus protagonistas sealan la inutilidad de esta discusin, subrayando en su
lugar, la envergadura de los cambios que se han operado en la sociedad en la que estos
actores sociales colectivos orientan sus demandas. Melucci (1998), sostiene que de lo
que se trata es de revisar las viejas categoras con que pretendemos dar cuenta de
aspectos de la realidad que no pueden explicar del todo, aspectos de las formas
-
6
empricas de movilizacin social, de conflicto y de protesta que las herramientas de la
sociologa o la ciencia poltica son incapaces de explicar. (p. 367-368).
No obstante, otros autores han seguido trabajando la categora de nuevos
movimientos sociales, primero, con la conviccin de que hay alguna novedad en ellos y,
segundo, elaborando la categora a partir de la experiencia desde dentro de los
movimientos sociales (nuevos). Es el caso de Boaventura de Sousa Santos (1998),
adems en un enfoque desde el sur. El argumento del autor en favor de la novedad
seala el tipo de emancipacin por el que luchan los movimientos sociales, cuya
satisfaccin no se produce automticamente por los cambios legales/formales. Tal
emancipacin exige una reconversin de procesos de socializacin, culturales, y de los
modelos de desarrollo o, en algunos casos, acciones inmediatas (pp. 319, 442 447).
Personalmente creo que las dos lneas del debate no son excluyentes: es claro que las
herramientas tradicionales no son suficientes hoy como sostena Melucci y creo que
Santos est en esa bsqueda desde dentro de los movimientos sociales.
Por otro lado, la dinmica del movimiento social o la accin colectiva dan lugar a la
construccin de identidades colectivas. As mismo, quin construye la identidad colectiva,
y para qu, determina en buena medida su contenido simblico y su sentido para quienes
se identifican con ella o se colocan fuera de ella (Castells, 1997. p. 29). Castell define
unos tipos ideales: una identidad legitimadora introducida por las instituciones
dominantes de la sociedad para entender y racionalizar su dominacin frente a los actores
sociales; una identidad de resistencia, generada por aquellos actores que se encuentran
en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lgica de la dominacin,
por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basndose en principios
diferentes y opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad. El tercer tipo,
la identidad proyecto, hace referencia a los actores sociales, que basndose en los
materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su
posicin en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformacin de la estructura social.
Por su parte Tilly (1998) define las identidades como experiencias compartidas de
determinadas relaciones sociales y representaciones de estas relaciones sociales.
Pensando en identidades polticas, seala que stas son siempre relacionales y
colectivas, por tanto cambian segn cambien las redes, las oportunidades y las
estrategias polticas. Tambin dependen del rechazo o aceptacin de los otros. La
construccin de identidades otorga a los movimientos sociales un sentido de pertenencia
(p. 33).
-
7
Sin embargo, como sostiene Mouffe (1994), somos sujetos mltiples y
contradictorios, habitamos diversidad de comunidades, somos construidos por diversidad
de discursos y ligados precaria y temporalmente a esas posiciones de sujeto (p. 23). Las
distintas posiciones de sujeto implican identidades mviles y es el punto de partida para
comprender el surgimiento del antagonismo, siempre presente en todo proceso o relacin
social. As entendida, la construccin de una identidad implica el establecimiento de unas
jerarquas; en el campo de las identificaciones colectivas, la definicin de un "nosotros"
implica tambin, necesariamente, la definicin de un ellos, es decir, existe siempre la
posibilidad del antagonismo. De este modo, lo que se percibe como simple diferencia, se
convierte en la percepcin de amenaza, negacin o cuestionamiento de mi identidad y mi
existencia. En este sentido cualquier relacin religiosa, econmica, tnica, se hace poltica
(Mouffe, 2001. pp. 285-298).
Laraa (1999) plantea una propuesta integradora de presupuestos fundamentales
a partir de revisiones en la teora sociolgica tanto clsica como contempornea, y sigue
las huellas de una sociologa interaccionista, cognoscitiva y constructivista (define su
propia aproximacin como constructivista, histrica y comparada, al menos en el trabajo
que aqu sigo). Frente a los enfoques que explican los movimientos por factores externos
a ellos, como las estructuras de la sociedad en que surgen y la existencia de
oportunidades polticas o por la difusin de una conciencia de clases,
...las perspectivas constructivistas que surgen en Europa y Norteamrica rompen
con esa lnea de explicacin y sitan su foco analtico en lo que acontece en el
interior de los movimientos. Para interpretarlos correctamente se considera
necesario conocer los procesos simblicos y cognoscitivos que tienen lugar en las
organizaciones y redes de los movimientos, en las cuales se gestan los marcos de
significados y las identidades colectivas que configuran sentido a la participacin
en los movimientos sociales y nos permiten entender cmo y por qu surgen
(Laraa, 1999. p.23).
Lo que resulta del todo evidente es el esfuerzo de los distintos autores para
rastrear en la respectiva disciplina y su evolucin, lneas tericas, epistemolgicas, de
enfoque y conceptuales, tratando de superar las limitaciones en la formulacin de los
requerimientos analtico-interpretativos acordes con las transformaciones que vive la
sociedad y el planeta desde finales del siglo XX.
-
8
Se destacan en estas lneas las propuestas culturistas, simblicas-expresivas y
constructivistas, en oposicin a las tradiciones de corte estructuralista, sistmicas y
objetivistas. Frente a la relacin objeto-sujeto, tan cara a la sociologa y a las ciencias
sociales en general, se ha venido ganando un progresivo terreno para la relacin sujeto-
estructura, que sin ser ajena a las tradiciones sociolgicas haba sido desplazada por el
discurso dominante en estas disciplinas durante buena parte del siglo XX. Lo que
sostienen estos enfoques complementarios es que cuando el anlisis de los movimientos
sociales se hace a partir de la produccin de significados de sus discursos y prcticas, el
elemento eficacia (preocupacin de los enfoques de corte racionalista) no existe fuera,
independientemente de los discursos (Snow & Benford, 1988; Eyerman & Jamenson,
1991. Citado por Sabucedo, 1998. p. 171).
... los movimientos sociales se enfrentan al reto de imponer sus etiquetas
lingsticas y sus metforas, vinculadas con elementos significativos del sentido
comn... para describir e interpretar diversos aspectos de la realidad social. El
objetivo de todo ello es, al igual que el de cualquier otro agente de influencia,
conseguir la adhesin de los sujetos a sus posiciones. Si se asumen los
movimientos sociales como agentes de influencia, y cambio social, uno de los
objetivos fundamentales en el estudio de estas organizaciones es el anlisis de
cmo construyen sus discursos para la movilizacin social y logran su difusin
(Sabucedo 1998. p. 171).
Por otro lado, la accin social colectiva se desarrolla en un lugar, un espacio de la
sociedad que le distingue de otro tipo de accin. Este lugar es el de la sociedad civil,
diferencindose, dentro de ella, de otras expresiones colectivas constitutivas de esta
categora, como las agremiaciones econmicas, por ejemplo. A su vez, la sociedad civil
tiene como necesaria contraparte al Estado y al sistema poltico, frente a los cuales la
accin social colectiva formula generalmente sus crticas y demandas. Lo que se ha de
subrayar es la necesaria relacin entre estas dos dimensiones de la sociedad: Estado-
sociedad civil, sea cual sea la naturaleza de esta relacin, en una sociedad especfica -la
colombiana, por ejemplo, con una dinmica muy particular, derivada de la situacin de
violencia sociopoltica interna que vive el pas-. Es tambin necesario considerar los
movimientos sociales como actores sociales globales, tanto por su interaccin con otros
-
9
similares en el mundo, como por sus relaciones con organismos internacionales y de
cooperacin.
En este sentido Cohen y Arato (1992) critican el modelo de sociedad civil
concebida como independiente de la sociedad poltica pues rompe el vnculo entre una y
otra, y no da lugar a una poltica de influencia por actores colectivos de la sociedad civil
dirigida a los que se encuentran en la sociedad poltica, siendo este un elemento clave
para interpretar los movimientos sociales contemporneos4. El enfoque propuesto por
Cohen y Arato destaca dos dimensiones de la accin social contempornea: a) La poltica
de la influencia de la sociedad civil en la sociedad poltica. b) Las polticas de identidad5
por fuera de los sistemas de la organizacin poltica. De acuerdo con esta perspectiva, los
autores sostienen que la teora de los movimientos sociales debe asumir:
1. La sociedad civil como objeto y terreno de la accin colectiva.
2. Observar los procesos por los cuales los actores sociales crean identidades
y solidaridades que defienden.
3. Evaluar las relaciones entre los adversarios sociales y lo que est en juego
en sus conflictos.
4. Analizar la poltica de la influencia ejercida por los actores de la sociedad
civil sobre la sociedad poltica.
5. Analizar los desarrollos tanto estructurales como culturales que contribuyen
a una mayor autorreflexin de los actores.
Con respecto al tipo de anlisis empleado para interpretar los movimientos sociales
en general, durante los aos sesenta en Amrica Latina dominaron las concepciones
influenciadas por el marxismo y su proyecto de revolucin socialista, cuya vanguardia, el
proletariado, el cual, segn diversos autores, fue entendido como actor social
preconstituido y abstracto, con una misin que cumplir en la historia, frente a su
adversario, el Estado capitalista y su clase dominante, la burguesa. Como seala Archila
(2001. pp. 16-17) en Amrica Latina las primeras miradas funcionalistas fueron
reemplazadas por estudios marxistas y dependentistas. Luego se releg el anlisis
4 Adicionalmente, hay una indudable movilidad hoy da de actores o sujetos participantes en uno y
otro campo de accin y por consiguiente una intercambiabilidad en distintas coyunturas. De hecho, buena parte de los procesos de institucionalizacin de organizaciones (ong) y movimientos sociales se logran a partir de la conquista de ciertos espacios de los movimientos en el Estado. 5 Autonoma, identidad, democratizacin de las relaciones, de gnero por ejemplo, discursos,
normas sociales, significados culturales...
-
10
ortodoxo clasista para postular categoras ms comprensivas, pero menos explicativas,
como las de pueblo y movimiento popular, conforme a una influencia gramsciana, no muy
explcita en los textos.
Tales visiones limitaban la posibilidad de percibir las caractersticas particulares de
los agentes sociales colectivos en un doble sentido: desde el punto de vista del
predominio de unos enfoques objetivistas que a la vez que cuantificaban las formas de
protesta, diluan la diversidad de intereses, oposiciones, identidades, sueos y deseos de
estas colectividades, as como su propia produccin social y simblica (Calderon, 1995.
pp. 118-119), oculta tras las ideas de un actor colectivo homogneo y abstracto. Sin
embargo tambin arraig la investigacin accin participativa, promovida por Orlando Fals
Borda (1991) y sus discpulos, as como otras influencias del continente, como la de Paulo
Freire (1984) y la alfabetizacin como concientizacin, cuyos enfoques a la vez que
movilizaban la conciencia crtica, contribuan al desarrollo del sujeto poltico. Fue as
como bajo la sombrilla de las luchas obrera, campesina y estudiantil se agrupaban las
posturas contra el capitalismo, de tal manera que, como ocurri en Colombia, las
organizaciones campesinas procuraban asimilar e incorporar a la poblacin indgena
(Archila, 2001. p. 403) como campesinos, en tanto que las mujeres formaban parte de
aquellos movimientos, sin especficas reivindicaciones.
No obstante, hay que reconocer que en todos estos procesos ha habido una
significativa influencia de las teoras sociolgicas y polticas concebidas y difundidas
desde Europa y Norteamrica como qued descrito antes. Es pues, por la influencia de la
academia europea y norteamericana que se adopt el trmino movimientos sociales como
categora analtica para captar/interpretar la accin colectiva, las demandas, los desafos
y las luchas por diversas reivindicaciones, expresadas por colectivos particulares, ms o
menos organizados, con alguna regularidad y permanencia en el tiempo, generalmente
como cuestionamiento frente a las instituciones del Estado y a la sociedad en su conjunto.
Se observa, sin embargo, una interaccin entre movimiento propiamente tal y la
construccin de categoras analticas. Al tiempo que la accin social colectiva se
manifiesta, los analistas construyen conceptos, nociones, categoras, enfoques,
paradigmas que pretenden explicar o interpretar o analizar cierto tipo de accin definida
como movimiento social. Es decir, sobre el fenmeno social emprico se construyen y
reconstruyen procesos cognoscitivos e interpretativos por parte de los analistas, que dan
nombre y contribuyen a dotar de sentido las prcticas sociales.
-
11
Una discusin ms sobre el asunto de los movimientos remite a la afirmacin de que
la movilizacin (la marcha masiva, por ejemplo) no es igual a movimiento. Melucci (1998.
p. 379; 2002) sostiene que el movimiento est presente antes de que la movilizacin se
haga visible [] [sta] no se podra explicar si no dependiera de un discurso existente
previamente, de una orientacin de la accin y de redes de solidaridad; as entendido,
el movimiento es tal antes de que se produzca la movilizacin, ya que cada marcha, cada
actividad de incidencia, cada plantn, requiere preparacin y coordinacin interna y
externa.
El Movimiento Social Afro latinoamericano y los procesos organizativos en Colombia
De la misma manera que otros movimientos sociales como el feminismo, el pacifismo, los
ecologistas, los obreros o los campesino y los estudiantes tuvieron sus antecedentes en
pases del norte, sin querer decir con ello que los nuestros son sus mulos, ni que se
orientan en las mismas coordenadas epistmicas y polticas, existe como ha quedado
planteado con anterioridad, una conexin de contexto y metas, as como de aspiraciones
y reivindicaciones entre algunos de ellos, mxime en tiempos de globalizacin. Es el caso
de la larga historia de los procesos de liberacin, revoluciones, emancipacin y
descolonizacin de los pueblos descendientes de africanos. No existe, mucha produccin
al respecto, pero cabe mencionar el trabajo de investigacin que en este sentido viene
realizando Agustn Lao-Montes (2009), en el cual recoge por un lado una periodizacin o
ciclos, as:
El primero alcanz su punto lgido en la ola de revueltas de esclavizados en el
siglo XVIII, cuyo punto culminante fue la revolucin haitiana (1796-1804), lo que a su vez
marc el nacimiento de la poltica negra como dominio explcito de identidad y derechos, y
como proyecto de emancipacin (p. 215). El segundo periodo, aproximadamente de 1914
a 1945 (I y II guerras mundiales europeas), las revoluciones rusa y mexicana, y la gran
depresin de los aos treinta. Fue un momento de consolidacin de los movimientos
polticos, culturales e intelectuales negros en todo el Atlntico, que configur una suerte
de cosmopolitismo afro que sigue vigente en nuestra poca (Lao-Montes, 2009. p. 216).
El tercer periodo, de la posguerra de la II guerra mundial hasta la ola global de
movimientos anti-sistmicos de los aos sesenta y setenta. El primer momento,
aproximadamente de1945 a 1955, estuvo marcado por un ciclo sistmico de luchas por la
-
12
descolonizacin en frica, Asia y el Caribe, y por el surgimiento de movimientos contra el
rgimen de Jim Crow en el sur de los Estados Unidos (p. 217). El cuarto periodo
comienza a finales de los aos ochenta y a principios de los noventa hasta hoy. Es la
poca del surgimiento del nuevo imperialismo estadounidense (las invasiones de
Grenada y Panam en 1986 y 1988, y primera guerra con Irak en 1991). Marca tambin
el comienzo del fin de la fascinacin con las polticas de Estado neoliberales, presididas
por movilizaciones y movimientos emergentes contra sus efectos negativos de orden
econmico y poltico (pp. 218 -219). Destaca en este periodo tres referentes importantes
para los movimientos negros e indgenas en el continente americano:
el cambio constitucional sin precedentes que tuvo lugar en Colombia en 1991, que
declar el pas como pluritnico y multicultural, la campaa contra la celebracin
de los 500 aos del mal llamado descubrimiento de Amrica en el 1992, y el
proceso hacia la Conferencia Mundial Contra el Racismo del 2001 en Durban,
Sudfrica. En resumen, sta es la poca del surgimiento de una serie de
movimientos sociales contra los efectos negativos de la globalizacin neoliberal y
en particular de la aparicin de los movimientos negros e indgenas en
Latinoamrica (Lao-Montes, 2009. p. 219).
Luego de un detenido anlisis y una evaluacin de los procesos generales que estudia
como una poltica afrodescendiente, propone unos criterios para la caracterizacin y el
anlisis crtico del campo poltico afroamericano, de los cuales retomo aqu una serie de
preguntas que son absolutamente pertinentes para el asunto que aqu nos ocupa:
la necesidad de tener un sentido claro de proyecto poltico. A qu le estamos
apostando?, slo a ganar puestos y espacios dentro del Estado y a obtener
favores del Estado metropolitano norteamericano, o en contraste, buscamos crear
un orden poltico sustancialmente distinto? Por cul forma de democracia y
ciudadana estamos luchando?, por una mera extensin de la franquicia de la
democracia liberal, o buscamos una transformacin sustancial de las formaciones
polticas con el fin de obtener derechos colectivos (sociales, econmicos,
culturales, y polticos) en el contexto de una democracia radical y participativa
desde el nivel local hasta lo nacional y aun a escala mundial? (Lao-Montes, 2009.
p. 240)
-
13
As mismo se detiene en un punto que tiene que ver con un conjunto de preguntas
relativas a la subjetividad y al horizonte de sentido hacia el cual se piensa el movimiento
social afro en Latinoamrica:
Vamos a centrar las luchas en contra del poder patriarcal, es decir en contra del
machismo y el heterosexismo, en nuestras agendas y en nuestras prcticas de
movimiento? Cul es la importancia adscrita a los Afro-feminismos y a los
reclamos LGTB en nuestro registro de prioridades y en nuestro anlisis de la
opresin y la liberacin? (Lao-Montes, 2009. p. 240).
Por ltimo, se centra en las polticas culturales:
Cuando hablamos de la ancestralidad y de lo propio, desde qu ptica y a
favor de qu proyecto poltico-cultural lo estamos haciendo? Por ejemplo,
entendemos lo ancestral y lo propio dentro de marcos y patrones autoritarios y
conservadores, o por el contrario entendemos la tradicin y la cultura como procesos
cambiantes y espacios atravesados por luchas casa adentro lo cual implica
combinar la defensa de la ancestralidad con la construccin de culturas de
liberacin. (Lao-Montes, 2009. p. 240).
Estas reflexiones son un valioso instrumento tanto para el movimiento afrocolombiano
como para quienes pretendamos hacer algn tipo de diagnstico sobre estos logros en
pases latinoamericanos.
Por otro lado, como bien subraya Tourain, ...un movimiento social es un conjunto
cambiante de debates, tensiones y desgarramientos internos; est tironeado entre la
expresin de la base y los proyectos polticos de los dirigentes (2000. p.104), entre las
aspiraciones e intereses particulares de unos y otros y no faltarn problemas de controles
autoritarios, manipulaciones y de corrupcin. No es posible, por tanto, pensar en los
movimientos sociales y ms exactamente, en quienes integran las organizaciones que los
constituyen, como entidades prstinas. Son, por el contrario, de la misma naturaleza
humana que el resto de sus congneres. Pero del mismo modo no es polticamente
correcto generalizar sobre sus posturas, conductas y procederes. De all la pertinencia de
-
14
estudios sobre procesos y discursos que den cuenta de sus orientaciones de sentido, de
sus prdicas y sus contradicciones.
En Colombia, un reciente trabajo y tal vez el nico directamente dedicado al
Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero, es el que bajo ese ttulo
publicara la Universidad Nacional (agosto de 2012), cuya autora corresponde a los
profesores Maguemati Wabgou, Jaime Arocha, Aiden Jos Salgado Cassiani y Juan
Alberto Carabal Ospina. El trabajo inicia con un apartado conceptual, terico y
metodolgico que, bsicamente resea los enfoques tericos sobre los movimientos
sociales y precisa el abordaje de la investigacin. As mismo establece una periodizacin
que parte en primer lugar del cimarronismo a la dcada de los aos 90 del siglo XX, los
cuales se abordan por dcadas destacando los aspectos centrales, tambin en
localizaciones especficas de la geografa colombiana, hasta llegar al proceso previo y
subsiguiente de la Constitucin Poltica de 1991. Termina el captulo con las mujeres
afrocolombianas y su motivacin para crear organizaciones. La tercera y ltima parte se
detiene en el movimiento afrocolombiano en los albores del siglo XXI para platear sus
retos y alternativas. Se observa la incorporacin de poblaciones especficas ya no solo las
mujeres, sino los jvenes y las comunidades afectadas por el desplazamiento. El eplogo
se plantea como un puente maestro sobre las organizaciones rurales afrocolombianas.
No contiene referentes a poblaciones afro santandereanas.
Este es por supuesto una obra panormica, pero contiene una formidable sntesis
y documentacin muy importante no slo para la investigacin sino para la propia historia
del movimiento afro. Llama nuestra atencin el hecho de no citar no slo nuestro trabajo
que es adems anterior o cuando mucho simultneo, sino el de muchas acadmicas
afrocolombianas de reconocimiento.
Sea entonces el momento para mencionar nuestro propio aporte a la investigacin
de los procesos organizativos de la poblacin afrodescendiente en Colombia en general y
de las mujeres en particular (2012), la cual parti de la pregunta por el lugar de las
mujeres en los procesos organizativos del movimiento afrocolombiano en general, as
como por sus articulaciones con los movimientos feminista y de mujeres en el pas. Es
claro que no es el movimiento afro en s mismo el objeto de indagacin, pero no es
posible preguntar por el lugar en l de las mujeres sin reconstruir al menos los trazos
gruesos de los procesos recientes, incluso desde antes de la Constitucin de 1991
(Lamus, 2012, Introduccin).
-
15
Es, sin embargo, a partir de la dcada de los aos 90 cuando las mujeres
adquieren alguna visibilidad en el sentido organizativo y poltico y cuando empieza un
lento proceso de auto-constitucin como sujeto poltico, en muchos casos demandando
una autonoma, no slo como mujer, sino como mujer negra/afrocolombiana. Es preciso
subrayar, no obstante, que buena parte de las organizaciones de mujeres
afrocolombianas mantienen sus vnculos de hermandad y de defensa del proyecto tnico
con sus congneres varones.
Buena parte de nuestra tarea ha quedado recogida en una publicacin titulada El
color negro de la (sin) razn blanca: el lugar de las mujeres afrodescendientes en los
procesos organizativos en Colombia, publicado en (2012). La publicacin recoge dos
proyectos de investigacin, uno inicial que rastrea las organizaciones de mujeres afro en
el Pacfico y el segundo, que hace esta misma tarea en el Caribe, ms especficamente
en Cartagena, San Basilio de Palenque y Barranquilla. Los cuadros anteriores sintetizan
las organizaciones y redes identificadas en el proceso de investigacin. La mayora
coincide con las consultadas en el libro de Maguemati Wabgou, et alt. (2012).
PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL PACFICO Y
REDES DEPARTAMENTALES O NACIONALES
COBERTURA
1 Proceso de Comunidades Negras: La construccin social de la diferencia
Procesos nacionales, con nfasis regional en los aos 90
2 Mujer y desarrollo en los programas y proyectos para la regin
Regionales y locales
3 Fundacin Akina Saji Zauda, Conexin de Mujeres Negras contra el racismo, Cali (1996)
Local
4 Red Departamental de Mujeres Chocoanas (1992)
Departamental
5 El lugar de las mujeres en AFRODES, Asociacin de Afrocolombianos Desplazados (1999)
Nacional
6 La Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambir (2000)
Nacional
Aunque estos procesos de organizacin de mujeres es un logro reciente, encontramos
algunas que mantienen una permanencia en el tiempo y articulaciones con otros
-
16
movimientos sociales. Las afro-organizaciones de mujeres han construido y ganado un
lugar poltico, tanto en el interior del movimiento social afrocolombiano, como en el
movimiento amplio de mujeres y feministas de Colombia, pero mantienes su cuarto
propio, como organizaciones de mujerea afro. Una caracterstica de sus procesos es el
discurso de gnero el cual ha colonizado ampliamente las intervenciones, los programas
y las actividades de las organizaciones de poblacin afrocolombiana, sobre todo las de
mujeres, pero no exclusivamente.
De Cartagena y San Basilio de Palenque destacamos el trabajo de tres dcadas
por la lengua y la cultura, logrando as contrarrestar en alguna medida su inminente
desaparicin pronosticada en la dcada de los 70 del siglo XX. Este trabajo en Cartagena
y el departamento de Bolvar, se desarrolla generalmente en aquellas localidades donde
la pobreza y la exclusin social vulneran los derechos ms elementales de cualquier ser
humano. Adicionalmente, deben hacerlo con mnimos recursos y sin abandonar sus
compromisos familiares y laborales.
ORGANIZACIONES, REDES, ASOCIACIONES MUJERES AFRO/NEGRAS DEL CARIBE COLOMBIANO
Cobertura
1
Comit Local de la Red de Mujeres Afrocolombianas, Kambir, Cartagena.
Nacional
2 Asociacin Santa Rita para la Educacin y Promocin, Funsarep, Cartagena.
Local
3 Asociacin de Afrodescendientes desplazados, Afrodes, Cartagena.
Nacional
4 Corporacin Escuela de Mujeres de Cartagena de Indias, Cemci.
Local
5 Fundacin Palenque Libre, Cartagena.
Local
6 Centro de Cultura Afrocaribe, Cartagena.
Local
7 Asociacin de Mujeres Afrodescendientes y del Caribe Graciela cha Ins, Cartagena.
Regin Caribe
8 San Basilio de Palenque.
Local y regional
9 Organizacin de Comunidades Negras Angela Davis, Barranquilla (1986).
Local
10 La Red de Mujeres AfroCaribe, Rema (2010), Barranquilla.
Regin Caribe
-
17
A partir del trabajo en Cartagena y San Basilio de Palenque identificamos una
propuesta surgida de los procesos internos de las organizaciones afro de la regin,
pertenecientes al Proceso de Comunidades Negras (PCN), el cual pretende construir el
gnero desde lo afro, proceso en el cual hemos venido indagando (2011-2012)6. Este
ejercicio pregunta por la construccin de relaciones de gnero en el interior de las
comunidades, las organizaciones y la familia afro del Caribe colombiano. La idea parti
de una directiva nacional del PCN (en discusin); sin embargo, las encargadas de
implementar la directiva han ido mucho ms all de liderar una lnea de trabajo de gnero
y generacin, han creado una asociacin de mujeres (ONG), pero su propuesta incluye a
los hombres porque como bien anotan, sin ellos no tendra razn de ser el proyecto del
gnero desde lo afro... Una de las apuestas de las organizaciones es transformar la
comprensin de la valoracin que se tiene de las mujeres y construir nuevos
relacionamientos. (Simarra, 2011).
Bibliografa Archila, Mauricio (2001) Vida, pasin y de los movimientos sociales en Colombia, en Archila, Mauricio y Pardo, Mauricio (eds.), Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia, Bogot: Centro de Estudios Sociales / Universidad Nacional de Colombia / Instituto Colombiano de Antropologa e Historia. Austin, J. L. (1962) How to do Things with Words. Oxford: Oxford University Press. Boaventura de Sousa Santos (1998). De la mano de Alicia. Lo social y lo poltico en la posmodernidad. Bogot: Ediciones Uniandes. Caldern, Fernando (1995). Movimientos sociales y poltica. Mxico: Siglo XXI, CEIICH- UNAM. Castells, Manuel, La Era de la informacin. El poder de la identidad (Vol. 2), Madrid: Alianza Editorial, 1997. Cohen, Jean y Arato, Andrew(1992) Sociedad Civil y Teora Poltica. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Dioni, Mario (1998). Las redes de los movimientos: una perspectiva de anlisis. En Pedro Ibarra y Benjamn Tejerina (edits.), Los movimientos sociales: transformaciones polticas y cambio cultural. Madrid: Editorial Trotta. Florz-Florz, Juliana (2010) Lecturas emergentes decolonialidad y subjetividad en las teoras de movimientos sociales. Bogot: Pontificia Universidad Javeriana.
6 http://www.youtube.com/watch?v=hkSJ2juz6T8
-
18
Fraser, Nancy (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones crticas desde la posicin postsocialista. Bogot: Siglo del Hombre Ediciones Universidad de los Andes. Frieddeman, Nina S. de, y Carlos Roselli Patio.(1983). Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogot: Instituto Caro y Cuervo. Foucault, Michel. La arqueologa del saber. Mxico: Siglo XXI, 1984. Gutirrez de Pineda, Virginia (1988) Honor, familia y sociedad en la estructura patriarcal: el caso de Santander, Bogot: Universidad Nacional de Colombia. Grueso, Libia, Carlos Rosero, y Arturo Escobar. (2001). EL proceso de organizacin de comunidades negras en la regin surea de la costa Pacfica de Colombia. En Arturo Escobar, Poltica Cultural & Cultura politica: Una nueva mirada sobre los movimientos sociales Latinoamericanos, Bogot: Aguilar, Altea, Tauros, Alfaguarra, ICANH pp. 235-260. Lamus, Doris (2012). El color negro de la (sin)razn blanca: el lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia. Bucaramanga: Universidad Autnoma de Bucaramanga. En http://alainet.org/images/EL%20COLOR%20NEGRO.pdf __________ (2012). Construyendo gnero desde lo afro. Recuperado 28 de Noviembre de 2012. En http://www.youtube.com/watch?v=hkSJ2juz6T8&noredirect=1 Lao-Montes, Agustn (2009) Cartografa del campo poltico afrodescendiente en Amrica Lantina. Revista digital Universitas humansticas, Vol. 68, No 68. Universidad Javeriana. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2273/1579 Laraa, Enrique (1999). La construccin de los movimientos sociales, Madrid: Alianza Editorial. McAdam, Dough, McCarthy John D. y Zald, Mayer N., (1999). Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid: Istmo. Melucci, Alberto (2002) Accin colectiva, vida cotidiana y democracia, Mxico: Centro de Estudios Sociolgicos / El Colegio de Mxico. __________ (1998). La experiencia individual y los temas globales en una sociedad planetaria, en Pedro Ibarra y Benjamn Tejerina, Los movimientos sociales: transformaciones polticas y cambio cultural, Madrid: Trotta, pp. 361-381. Mouffe, Chantal (2001). "Por una poltica de la identidad nmada", en Lamas, Martha (compiladora), Ciudadana y Poltica, Mxico: Unifem, Debates Feministas, pp. 285-298 __________ (1994) La democracia radical, moderna o postmoderna?, en Revista Foro, No. 24, Bogot: pp. 13-32. Sabucedo, Jos Manuel (1998) Los movimientos sociales y la creacin de un sentido comn alternativo, en Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamn (edits.), Los movimientos sociales: transformaciones polticas y cambio cultural. Madrid: Editorial Trotta.
-
19
Simarra, Rutsely, entrevista de Doris Lamus. Grupos focales del proyecto Construir el gnero desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las organizaciones de mujeres del Caribe colombiano (12, 16 y 19 de Agosto de 2011). Rodrguez Garavito, Cesar; Alfonso Sierra, Tatiana y Cavelier Adarve, Isabel (2009). Raza y derechos humanos en Colombia. Informe sobre la discriminacin racial y derechos de la poblacin afrocolombiana.Bogota: CIJUS, ediciones Uniandes, Proceso de Comunidades Negras. http://www.slideshare.net/encuentrored/raza-y-derechos-humanos-en-colombia Tilly, Charles (1998). Conflicto poltico y cambio social. En Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamn (edits.), Los movimientos sociales: transformaciones polticas y cambio cultural. Madrid: Editorial Trotta. Touraine, Alain (1993).Crtica de la modernidad, Mxico: Fondo de Cultura Econmica. __________(1990). Movimientos sociales de hoy: actores y analistas, Barcelona: Hacer. Vifara, Carlos Augusto (2011), Aprendizajes sobre la incorporacin de la etnicidad y la raza en los censos: El caso de la poblacin afrocolombiana, pp. 11-19. En: Afrodescendientes en los censos del siglo XXI. Consultar en: http://convergenciacnoa.org/files/7939685.pdf Wabgou, Maguemati; Arocha, Jaime; Salgado, Aiden y Carabal, Juan (2012) Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero. El largo camino hacia la construccin de espacios comunes y alianzas estratgicas para la incidencia poltica en Colombia. Bogot: Unijus-Universidad Nacional. i Este escrito forma parte del dispositivo conceptual y metodolgico utilizado en el libro De la subversin a la
inclusin (2010) y del estado del arte del proyecto de investigacin en construccin en la VII Convocatoria interna de Investigacin UNAB, 2013. Prohibida su reproduccin para fines distintos a la docencia en la
Maestra de Ciencia Poltica del IEP-UNAB.