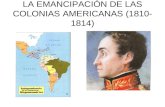MEXICO, OCTUBRE DE exICO'este"p~ralelo, un punto importante en que s~ dIstingue. la historia del...
Transcript of MEXICO, OCTUBRE DE exICO'este"p~ralelo, un punto importante en que s~ dIstingue. la historia del...

(Foto de Berenice Kolko)
DE' MEXICO
• •exICO'
social, la conquista lingüística no fué 'úbita, sino lenta y progre iva. Má auó,así como hay todavía en México grancantidad de grupos indígenas que no hanadoptado ino muy parcial y acce oriamente la cultura occidental europea, a í
AUTO aMA
v O L U M'E N X e N U M E R a 2
MEXICO, OCTUBRE DE 1955
E J E M P LAR $ 1.00
MEXICANOSAL
LOS
. ti qué 1/0 será en esas no¡.icias? ...
Por Antonio ALATORRE
mo tiempo que la penetración de la cultura, la religión y las institucione europeas en el mundo indígena. Lo mismo quela conquista espiritual o que la conquista
SUMARIO: La feria de los días e Caminos de Utopía, por Claudia Esteva Fabregat eVirginia en Acolman, un poema de Ernesto Mejía Sánchez e La rama, por Max Aub eDorotea O la historia de un amor imaginado, por Sergio Fernández e El escritor y sutiempo: Rafael F. Mmioz, por Mario Puga e El Muse!.> de Tlaquepaque, por RamónMendoza Montes e Aries Plásticas, por Jorge Juan Crfspo de la Serna e Lupe Serrano,por Manuel Michel e El compositor Guillermo Noriegl/;, por Raquel Tibol e El Cine,por ,J. M. García Ascot • Libros, por Carlos Villegas,; José de la Colina, Albertq Bonifaz y José Pascual Buxó • Pretextos, de Andres Hene~trosa e Ilustraciones de VicenteRojo, Miguel Prieto, Hnos. Mayo, José Verde y Berenice :Kolko.
UNIVERSIDADLA
PARTE*
PORPUBLICADA
EL IDIOM.A DEPRIMERA
* El presente artículo corresponde, con algunos retoques y dos o tres supresiones, a la primera de las conferencias que sobre este tema'pronunció en el mes de agosto, Antonio Alatorre, invitado por la direCéión de Difusión Cultural de la niversidad Nacional Autónoma deMéxico.
LA historia de la lengua españolaen México se inicia en el momento de la conquista y prosigue paralelamente a 'los largos año.,? de
la colonización y del mestizaje. Los dosprocesos están relacionados. La historiade Méxíco en el siglo XVI (comenzandocon los relatos de los conquistadores:Hernán Cortés y Bernal Díaz) es unahistoria de la penetración de la vieja España en la Nueva España, de la absorciónde México' por los europeos. Es una historia dramática: e! derrumbe súbito de lamonarquía de Moctezuma en Tenochtitlán, y de los señoríos indígenas, más omenos autónomos y más o menos bienconstituídos, de! resto del país, y la implantación del régimen politico y e! aparato adi'llinistrativo españoles.
Sin en~bargo, no todas las antiguas instituciones de los indios desaparecieron eneste choque; no todas las viejas formasde vida fueron arrasadas, ni hubiera sidoposible. Los indios conquistados siguieron conservando, sobre todo en la partecentral de México, incluso en la capital,al <Tunas de sus instituci011es de gobiernoy de sus bases económicas y sociales.
Son muchos los historiadores que hanestudiado los diversos aspectos de la conquista y la colonia: ~obert .~icard, en S;1
libro sobre la conquista esplfltual de Mexico, se ocupa de esa misma gradual y poderosa invasión española en el aspecto religioso: la sustitución ~e ~as viejas:cre~~1cías por la nueva fe cnstlana, sustltuClOnno perfecta, como ha hecho ver Julio, Jiménez Rueda, puesto que sabemos comoexiste un curioso mestizaje religioso, máso menos intenso según las regiones en elpueblo mexicano de hoy. Silvio Zavala seha fijado sobre todo en la transformación social del virreinato, y Franc;ois Chevalier, al estudiar en un libró reciente laformación de los latifundios mexicanos,examina la implantación de los sistemaseconómicos europeos en el México colonial, sobre todo en lo que se refiere a laexplotación agrícola.
Contamos en una palabra, con excelentes estudios acerca de la conquista dela Nueva España en' el sentido más estricto (la conquista material y política)y acerca de la conquista religio~a, económica social. Pero no tenemos aun un veLdade:'o estudio acerca de la conquista lingüística. Este estudio .que nos. falta ~ebería seguir más o menos las mismas 11l1easque los otros, porque la penetración dela nueva lengua se fué realizando al mis-

z
también esas mismas comunidades siguenhablando las lenguas prehispánicas, sinhaber tomado del castellano más que unascuantas voces, las más indispensables,para designar objetos nuevos a que sehan acostumbrado. Así, pues, la conquistalingüística no ha terminado aún. Inclusose discute si conviene llevarla a término.
**
*
UNIVERSIDAD DE MEXICO
huac se convirtió en Cuernavaca, Huifzilopochc~ en Chu~ubu.sco, y huitzináhuacy hua·zolotl en ?lZnaga y guajolote. Seguram~nte 1.0 mIsmo ocurrió, en la antig~a Hlspal11a, con una palabra como cu'/1.1culus: .sa~emos que es transcripción delnombre mdlgena del conejo, pero la forma cuniculus no es ciertamente ibéricasino latina. '
•Otras veces no se conservó la palabranahuatl. Los.aztecas llamaban pícietl altabaco y acalh a las canoas; sin embargopara esos objetos predominaron las pala~bras que los españoles traían ya de lastierras americanas -que primero habíancolonizado: tabaco y canoa son voces deorigen antillano. Por cierto que en ei siglo XVI todavía no triunfaba definitivamente la palabra tabaco; el simpático doctor Juan de Cárdenas, en sus Proble'masy secretos maravillosos publicados en México en 1591,10 llama de las dos maneras:tabaco, y piciete.
En .cuanto a la influencia del sustrato' indígena sobre la pronunciación y en=tonació~, del español que hablamos, no seha: preCIsado rigurosamente, pero es fádI señalarla. Pedro Henríquez Ureña serefiere a unos diez o doce Estados de laRepública cuando observa: "En el hablapopular del centro de México domina la
. entonación indígena: unas mismas sonlas. curvas melódicas con que se habla elespañol y el náhuatl, con su curiosa cadencia final. Estas curvas se modificana. medida que se asciende en la escala dela cultura de tipo europeo: al llegar a losgrupos de mayor cultura, la entonaciónes ya muy diversa de la popular; conserva, aun así, el aire mexicano." Los indiosde Xochimi1co dejaron de hablar náhuatlhace relativamente poco tiempo, y el castellano que hablan tiene una entonación,una música especial que todos están deacuerdo en atribuir a los hábitos de entonación de su antigua lengua, por ejemplo esa curiosa cadencia final observadapor Hlenríquez Ureña. Por cierto quedond.e más claramente se siente en la República la influencia de un su'strato prehispánico sobre la entonación y pronunciación del castellano es tal. vez Yucatán.Aquí, a diferencia de lo que ocurre en elcentro, la masa de la población habla corriell'tem,ente la lengua maya, llena deconsonantes fuertemente oclusivas y explosivas. Los yucatecos no dicen cabayo,sino kkabbayo, y en general el españolque hablan está muy mayizado.
Pero hay un aspecto en que no existeeste"p~ralelo, un punto importante en ques~ dIstingue. la historia del latín en Hispama, de la hIstoria del español, en Méxicoy en toda Hispanoamérica. Durante siglos, la Península ibérica quedó separadad~ I~~ demás provincias o antiguas provmclas romanas de habla latina' se vióabando~lada a sí misma, y por lo' tanto ellatín fué corroinpi~ndose y alterándosecon. basta¡;¡te raI;>idez, hasta que, tras unos
.cuantos centenares de años, la lengua quehablaba el pueblo estaba completamentealejada de la lengua que constaba en loslibros y que sólo conocía la gente muye?ucada, la clase de los clérigos. EstosSIglos fueron, pues, extraordinariamente
-decisivos para la formación del castella~o(Pasa a la pág, 11)
1.00
1.50
10.00
$Precio del ejemplar:
Número doble:
Suscripción anual:
PATROCINADORES
Universidad Naciona! Autónoma de México,Justo Sierra 16. México, D. F.
ABBOT LABORATORIES DE MÉXICO, S. A.
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
S. A.-CALlDRA, S. A.-COMPAÑÍA HULE~RA EUSKADI, S. A.-COMPAÑÍA MEXLCANA
DE AVIACIÓN, S. A.-ELECTROMOTOR, S.
A.-FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXI
co, S.' A.-FINANCIERA NACIONAL AZUCA
RERA, S. A.-INGENIEROS CIVILES ASOCIA
DOS, S. A. (lCA) .-INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL.-LOTERÍA NACIONAL
PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA.-NACIONAL
FINANCU:;1\A1 S. J\,-PE.TRÓLEOS MEXICANOS.
"REVISTA UNIVERSIDAD DE MEXICO"
Toda correspondencia debe dirigirse a:
Director artístico:
Miguel Prieto.
Secretario de redacción:
Emmanuel Carballo.
UNIVERSIDAD NACIONALDE MEXICO
Coordinador:
H enrique González Casanova.
dad que el castellano siguió siendo, básicamente, una lengua romance.
Creo que fué el romanista Max Leopold Wagner el primero que sugirió elparalelo entre la romanización y la hispanización, entre la conquista linguísticade España por los romanos y la conquista lingüística de América por los españoles. Esta. idea ha sido muy fecunda, porque gracIas a ella se han podido aplicarfácilmente, al estudio histórico del español en América, muchas de las técnicaselaboradas o perfeccionadas por los filólogos romanistas.. Volvamos a México. El paralelo, en sus
Imeas generales, es muy notable. Consideremos la zona más importante, la delantiguo Imperio azteca. Al entrar en contacto las dos lenguas, el náhuatl y el castellano, se produjo una serie de fenómenos de gran interés, y que conocemos con:elativa exactitud. Desde luego, los espanoles conservaron las designaciones indígenas p~ra gr.an número de objetos, plantas y al11males sobre todo, y mantuvierontambién, 'como los romanos después de laconquista de Hispania, los nombres delos lugares. Pero, al adoptar estas palabras del náhuatl, las acomodaron a sushábitos de pronunciación. Así, Cuauhná-
Director:
Jaime García Terrés.
REVISTA UNIVERSIDAD DE MEXICO
Secretarió General:
Doctor Efrén C. del Pozó
Rector:
Doctor N abar Carrillo Flores.
**
*La historia de la lengua en España
constituye un paralelo notable, además deser un precedente para el historiador dela lengua en los países hispanoamericanos. También en España hubo una conquista militar y una colonización permanente que impuso a la población primitivatoda una serie de instituciOI).es, de costumbres, de formas de vida. También en España hubo un mestizaje. También en España sufrió cambios importantes la lengua de los conquistadores, el latín, porinflujo de las primitivas lenguas de losconquistados. Unas cuantas décadas después de la conquista de Hispania, quienesvivían en Roma observaban ya ciertas características curiosas de pronunciación ode entonación en el latín hablado por loshispanos; éstos, además, mantuvieronmuchas palabras pre-romanas para designar objetos que no tenían un nombre apropiado en latín. Los italianos no conocíanel conejo; por eso, la palabra cuniculusno es más que la adaptación latina deuna palabra indígena de España. Las peculiaridades españolas de la flora y de lafauna, además de varios otros objetos,conservaron, pues, más o menos adaptado al latín, el nombre que tenían en laslenguas primitivas. Y fijémonos en lapronunciación. Todos sabemos a qué sedebe que en castellano se diga hijo, humo, hacer, hembra, con h al comienzo, yno con la f que esas palabras tenían en latín y tienen todavía en francés y en italiano, y hasta en catalán y gallego-portugués. Esa peculiaridad del castellano sedebe a que en la lengua ibero-vasca noexistía el sonido f, y los habitantes primitivos de esa parte de la Península, alaprender latín, lo sustituyeron por un sonido aproximado: la h aspirada; así,cuando intentaban decir filius, lo que enen realidad decían era hilius. Estos ejemplos corresponden a un fenómeno lingüístico muy general que se llama sustrato.Después de una conquista cultural y lingüística, la lengua de los sometidos queda un poco enterrada, subyacente, perono muerta; sigue ejerciendo, con mayoro menor fuerza, un influjo muy variadosobre la lengua dominadora.
El fenómeno inverso es el del su'perestrato. Esta palabra designa a una lengua que penetra invasoramente en otrodominio lingüístico, pero que en definitiva no triunfa sobre la lengua aborigen;la importancia del superestrato varía mucho según la firmeza de esa lengua aborigen. El superestrato está ejemplificadoen España por el árabe. Durante siglosconvivieron los rrloros y los cristianos, ysobre la sociedad cristiana ejerció un influjo enorme la brillante cultura de los·musulmanes. Este influjo cultural se manifestó, entre otras cosas, en una incontenible invasión de términos árabes queJueron injertándose progresivamente enla lengua de los españoles, aunque es Ver-
./

UNIVERSIDAD DE MEXICO
EL:;'I DIO M A DE LOS MEXICANOS
Aires y de La Habana, de Lima y de Mexico..
Sigamos con el paralelo entre la historia iipgüística de México y la de España. Me he referido al superestrato áraqeen el "habla de la Península. Rafael Lapesa, ~n sU Historia de la lengua espmíola, consagra un ameno opítulo al estudiode los"arabismos introducidos en el castel!ano. Los reinos árabes del Sur de laPenín'sula tuvieron una cultura refinaday briÜante; sus adelantos materiales, suingeniería, -sus ciencias, sus comodidades,no podían compararse con la situación enque s¿" hallaban los reinos cristianos delNorte~; Ji'desigualdad era enorme. Cuandolos e§papoles comenzaron a construi robras ~'de 'riego, cuando comenzaron a estudia(;~f~s. 'ciencias físicas y matemáticasy a ílH~¡onarse al lujo y a las comodidades, '~doptaron tina enorme cantidad depalabra;'- ·árabes. La cultura material de
los moros pasó a los cristianos, y con ellala terminología árabe.
De los países de habla española, es México uno de los que están en contacto másdirecto con los Estados Unidos. Tambiérren este caso és impresionante la desigual·dad entre los dos países por lo que erefiere a la cultura material: industria, comercio, ingeniería, productos de lujo, publicidad. La penetración de las nuevas técnicas y de los nuevos adelantos es incontenible. Y con ellos penetra también grannúmero de palabras inglesas, que los mexicanos adaptamos más o menos fielmente a los usos de la lengua española. E tainvasión lingüistica se va convi rtiendocada vez más en un problema de 'uperestrato. Los arabismo acabaron por serun elemento tan importante en el castellano, que es ése tino de los rasgos qLJemás 10 distinguen de otras lenguas roman_ces, el francés y el italiano por ejemplo.Podemos preauntarnos si la introducciónde los ang1ici~mos en México y en otrospaíses hispanoamericanos, no acabará por
*
... la influencia de un. sustrato pl'ehispánico ..
**
(Viene de la pág. 2)Y de las demás lenguas romances; cadaregión tomó su propio camino, e inclusodentro del territorio de cada antigua prQvincia llegó a haber diferencias notables.
Pues bien, nosotros no hemos conocidoesa separación. Nosotros estamos en contacto cOn el resto del mundo de habla española; por lo tanto, el núcleo fundamental de nuestro idioma, las característicasbásicas de nu.estra pronunciación, nuestroinstinto lingüístico, todo esto es y siguesiendo español. Cualesquiera que sean lasmodalidades más o. menos típicas de 'México que aquí he mencionado o que lJlcnciónaré en adelante, son modalidades secundarias, que no afectan a ese núcleo, aesa base principal. Hablar acerca del idioma .de los mexicanos exigiría, estríctamente, tratar del desarrollo de todo el españ~l, de todos sus aspectos, entre noscitros. -Pero si así lo hiciera, ofrecería uncuadro que es, quizá en un 90%, el mis1')10 en todo el mundo de habla española.Es preferible dejar a un lado los fenómenos generales, a condicióri de no perder de vista su existencia.
El hecho de la comunidad hispánica seve,. por ejemplo, en la identidad de losfenómenos lingüísticos de las hablas rura~es. La mayor parte de la población his_panoamericana vive en el campo. Su habla es conservadora y arcaizante, y llenade vulgarismos. Pero arcaísmos y vulga- ,rismos (deci r truje en vez de traje, mes¡nO-en vez de mismo, pacencia en vez depaciencia, !taiga en vez de haya), todasestas cosas y un número infinito de otrasmás existeil por igual en España, en laArgentina, en Bolivia o en Guatemala.Vocabulario, pronunciación, morfologíay sintaxis han evolucionado par~lelamen
te (me refiero a sus líneas generalés) entodas las zonas hispanohablantes. Así,pues, vaya dar por sobreentendidos esoshechos. En cuatro siglos y medio, digamos del año 300 al año 750 de nuestra era,se derrumbó la unidad del latín en el antiguo Imperio romano; pero en los últimos cuatro siglos y medio de nuestra historia no se ha arruinado la comunidad delidioma 'castellano en el antiguo Imperioespañol: sigue firme en sus bases principales.
Manuel Altolagüirre cuenta cómo laprimera frase que oyó en Veracruz, recién desembarcado, fúé 'ésta: "Aguzado,joven, le van a volar-él veliz", en la cual10 único' que entendió fué la palabra joven. Abundan las anétdotas y chistes semejantes, pero el hedho es que nos seguimcJsentendiendo .perfectamente español.es; argentinos y.i-néXicanos; La lenglla evoluciona, porqué.no hay nada capazqe impedirlo, pero ev()juciona, en muchoscasos! de manera pareja.. Aden-íás, hay_.enMéxico, C0l110 en los demás países de habla ~sIh.lñola, un sentido lingüístico espe(~al que nos indica.lo .que es _regional ylo que es general en IAuestra lengua. Cuando hablamos con un re~ién Ilég~do de Colombia o del U rUg<~áy, cuando escribimos'algo para el púb:Iito, evitáIños instintivarriente los giros regionales' y tratamosde: acercarnos al idéal del esiJañéiil general, .en el cual, como dijo Amado Alonso,coinciden las personas cultas de Buenos

Pero el probIema de los anglicismos esmucho más general, y merece que nosaeuvemos de él con mayor detenimiento.Es interesante compararlo con el problema de los galicismos, tan grave hace unasdécadas, y ahora casi inexistente. Va nose escriben libros para denunciar y vítupera'r los galicismos, pero hace unos trein_ta o. cuarenta años se contaban por docenas.' En nuestros días parece ya un asuntoconcluído ; la marea ha bajado. En México, e! triunfo de los galicismos correspomle a la época del Porfiriato. Pero no
UNIVER~mAD DE Mro(ICO
... ww- Inúsica especial ...
mán, y cuya lenguá, como es natur-al, ~s
hiPa mucho más saturada de aJ;abismosque la de León y Casti!la. Aquí y ahora,quienes desempeñan e! papel de los mozárabes son, por supuesto, los muchísimos mexicanos que viven en Los Angeles,en Texas y en todo el Sur de los Estados Unipos; casi siempre siguen hablandoespañol, pero, aislados a menudo en territorio de habla inglesa, rodeados de costumbres di ferentes, su lengua tiende aimp.regnarse de anglicismos.
** *
{'S un fenómeno exclusivo de México, nimucho menos. Los galicismos entraronpor :igual en todo el mundo de habla españ,)la. Y es posib!e que en España y enla Argentina hayan sido más abundantes..Se oyen aün, y se ven por escrito, construcciones que son calcos de la sintaxisfrancesa, por ejemplo tarea a ,realizar enjugar de "tarea que hay que realizar", ()bien fue entonces que lo descubrí, en vezde "entonces fué cuando lo descubrí", perocreo' que;esto es más frecuente en BuenosAires que en México. Sería interesantehacer una especie de balance final de losgalicismos en los países de habla española,estudiando lo que significaron, los aspectos de la vida en que fueron más abunqantes y los que subsisten en nuestrosdías, ya incorporados a la lengua general.
En 1938 escri~í~ Pedro Henríquez Ureña: "La inflQtnfi¡,¡:' del francés y del inglés en el leilgjͪdfCpopular de México esmuy eséasa: sáio2n.ueden atribuírsele unascuantás·'·palabr·as¡ muy pocas, qu~ ·'i~::'.han
filtradó' qesdé el 'lenguaje de las' ~IJse5cultaslhista el pueblo." Es decir, p~rá,,!el
~1 : -.
proceso lingüístico románico, sino un modo de pensar árabe. Un ejemplo que dadon América es la palabra fijo de algo O
hidalgo, designación de! hombre bien nacido y dueño de bienes de fortuna. N Ohay en las lenguas romances, fuera de 1:;¡Península, una palabra semejante: es queel español pensaba en la palabra árabecorrespondiente, ibn-a~-joms. Pues bien': 'no es una novedad decir que esto mismbcomienza a ocurrir en México. No sólopenetran las palabras inglesas junto coillos objetos a qué corresponden, sino cp:etambién hav un comienzo de "americanización" en ~l modo de ver y sentir la vida.
Luego me referiré a esto, Pero anteS,para acabar de exponer el paralelo d~historias lingüísticas que he venido esbozando, quiero recordar la existencia delos mozárabes en la Edad Media española.Mozárabes eran los cristianos de hablaromance que vivían en territorio musul-
f '..,.. _,....:1
,••. otro medio de difust'Ónde anglicismos ...
, .. en la' ¡er.ga de los deportes abundan los ejelll,plos . ..
12·
constItUIr también un rasgo de diferenciación entre nuestra lengua y la lenguade España. Y hasta podemos dar un nuevopaso y enfocar de manera más dramáticae! paralelo. América Castro, en su revolucionario y revelador libro España ensu historia, hace ver cómo la influenciadel árábe no se limita a las pa~abras como albéitar o alcaidé; simples adaptacio'nes de las voces árabes correspondientes,sino que se extiende a un modo de 'pensar, a un hábito psicológico. Según América Castro, la actitud general ante la vi.da, el modo de vivir o vividura, estabasaturada de arabismo, y muchas obras literarias de la Edad Media, como el Libro
'de buen amor, reflejan en gran parte unconcepto árabe de las cos,as, aunque esténescritas en castellano. A veces, los espalioles así arabizados formaban una pa'abra castellana tras la cual no había un
I '

UNIVERSIDAD DE MEXlCO
gran maestro de Hispanoamérjca, hacemenos de veinte años, la influencia delfrancés y la del inglés estaban en la misma situación: una y otra eran escasas;110 había en el espar:ol de México nad;)dio-no de natal' a ese respecto. Si vivieraHenríquez Ureña, e sorprendería sin duda al saber que ahora el pueblo dice cosascomo lavane la feis, o tener poncho Hay,pues, diferencias notables entre los galicismos y 'los anglicismos.
Primera diferencia: la época de su introducción. Los galicismos penetraron sobre todo antes de la primera gue/ra. Haya'gunos anglicismos del siglo XIX, llegados, por cierto, no de los Estados Unidos,sino más bien de Inglaterra, como líder.mitin, chtb, esnob, esnobis¡no, reporteroy 're portaje, stoch, trust, rosbif, etc. ; perola mayoría de ellos pertenecen :l épocamuy reciente, y se han tomado del inglésde los Estados Unidos.
Segunda diferencia: la extensión social. Muchos galicismos no trascendieronde las clases cultas y afrancesadas; losque pasaron a la lengua común, como cliché, pastiche o croqueta, penetraron p¡'imero en las clases cultas, a través de unconocimiento directo de la realidad francesa. o a través de la literatura. Los :lI1glicismas, en gran número de casos (nosiempre), están penetrando por 1.111 camino inverso: de abajo para arriba.
Tercera diferencia: los anglicismostienen que sufrir una transformación másradical. Las palabras francesas, despuésde todo, no son tan difíciles de pronunciar, y muchas de ellas (digamos, porejemplo, canapé o com·ité) pasaron casiintactas al español. Pero la s palabras inglesas tienen una fisonomía mucho másextraña, y no pueden persistir muchotiempo en su forma original. Cuando entraron en México los automóvi'es, pareció quizá un poco confuso seguir eml;ieando la palabra cochera, y se adoptó el :111glicismo gamge (palabra que el ingléshabía tomado del francés). Pero la segunda g de garage no es consonante española. . . . el calificativo "paclll!co" ...
13
Entonces comenzaron las vacilaciones.Algunos se decidieron simplemente porpronunciar la palabra tal como se escribey dijeron garaje; otros trataron de imitar la palabra tal como la oían, y e encuentran por lo menos estas tres soluciones: garásh, garach y garay; finalmente,otros, los más educados (o los más pedantes) dicen garage a la inglesa.
Hay que insistir en el hecho de que muchísimos de los anglicismo no son exclusivo de México, );Ji siquiera de los paísesde habla española, sino de todo el mundooccidental; la palabra cock-tail, por ejemp'O, se conoce no sólo en Méxic o en laArgentina, sino en Francia, en Italia, enAlemania, y no sé i hasta en Rusia. Sinembargo, son más abundantes en los países hispanoamericanos, a causa del influjocomercial, industrial y ele otras especiesque tienen en ellos lo E tados Unidos.Donde este influjo e más fuerte (Venezuela, Cuba y México, y ademá , por razones obvias, la isla de 1 uerto Rico), losanglicismos "on más frecuentes y variados.
.. y el "t-intanesco" ...
---
... no penetran a partir de las clases altas . ..
Hace unos cinco años apareció un Diccionario de anglicismos, por el abogadopanameño Ricardo J. Alfara. Es, hastaahora, la única obra más o menos completa que hay sobre el particular, pero distamucho ele ser perfecta, porque el enfoquedel autor es muy estrecho. Parece que hapartido sólo de dos observaciones: primera, las cosas horribles, mitad inglés ymitad español, que dicen los estibadores ycargadores panameños en la zona bilinGüe del Canal, y segunda, los errores quecometen ciertos traductores del inglés, escribiendo por ejemplo "la importanciaactual de una cosa" en lugar de "la importancia real" o "verdadera", o bien "Yaes hora de realizar esto o aquello" en vezele "Ya es hora ele que nos eJemos cuenta".Hace falta una obra escrita con criteriolingüístico, que clasifique los anglicismos,que anote la fecha ele su introducción,que señale exactamente su, di fusión geográfica. su grado de vitalidad. la clase olas clases sociales que fas emplean ..
En México, a causa de su posición geoo-ráfica, se presentan, a propósito de losb "anglicismos, problemas mas grave?,y masespeciales. Pensemos en la poblaclOn. mexicana que vive en los Estados Umdos,

14
esa población que ~ntes he comparadocon los núcleos mozarabes; pensemos enlos jóvenes mexicanos que estudian en loscolegios y universidades de lo~, Estad~sUnidos. Los centros de poblaClon mexIcana los estudiantes que se americanizan,ciert~s hombres de negocios, a veces lossimple visitantes que residen algún tiempo al otro lado del Bravo, etc., d,C., entran más o menos en la categona quellamamos, despectivamente, "pochismo".El "pocho", en su form.a más cruda, es elmexicano que se deja seducir por la American way of life y para quienes las cosasmexicanas son siempre despreciables y lasnorteamericanas siempre inigualables. Pero hay muchos grados. A algunos lesbastan ur.os cuantos meses de residenciaen los Estados Unidos para que, de vuelta en México, afecten haber olvidado elespañol; otros, en cambio, por muchosaños que lleven de vivir allá, siguen inmunes. Al grado de resistencia psicológica suele corresponder el grado de resistencia: lingüística. Entre los dos extremashay toda una esca'a de "apochamiento".
El caso más grave, porque lleva a verdaderas monstruosidades, es el de ciertosgrupos fronterizos que han creado unaespecie de dialecto o lengua criolla en quese funde-n elementos del inglés y del español. No sé en que lado de la fronterase 'desarrolló la siguiente escena. E12 realidad, lo mismo da que haya sido Laredoo uevo Laredo. Un individuo despiertaal vecindario dando gritos; va a bafiarse,y se encuentra con que alguien se llevó laleña del calentador; recuerda entonces queen la noche oyó cómo su perrita ladrabay corría de un lado a otro. Sus gritos sonmás o·menos éstos: ¿Juasu '71'wra con ladoga anoche'! Run pallá run pacá pa nasií:r Sámbari vino y se llevó la leña delboiler.
~ Este, como digo, es el caso extremo.Ahora bien, precisamente en el caso extre\TIO se colocan los "pachucos", quizá demanera voluntaria y consciente. El pachuco se ha creado una lengua a base delhabla pocha; éste es su punto de partida,pero él exagera sus características; paradecirlo brevemente, el pachuco es el esperpento del pocho. Lo que lo delata desde luego, antes de que se ponga a hablar,es su manera de vestir. El pachuco, enrealidad, el pachuco en toda su pureza,es ahora un tipo desaparecido; fué un fenómeno pasajero; lo exagerado mismo ylo virulento de sus características acabaron con él. Al sociólogo y al psicólogo lescorresponde explicar el fenómeno. Pero elhabla pachuca o "apachucada" sigue siendo un problema actual. El pachuco es elque dice, tal vez adl-ede, que va a CO;11
prar groserías en la marqueta, y que parahacerlo parquea en algún lucrar el carro
. b'Y que tlene un relativo que renta aparta-mentos fornidos. .
He di.cho antes que muchos anglicismos, a diferencia de ~os galicismos, no penetran a partir de las clases altas sino alrevés, ,de abajo a arriba; y no penetrana traves de la literatura, sino a través dela lengua viva. En el caso de los pachucos, ha habido en México lo que pudiéramos llamar un agente tran misar deextraordinaria importancia desde el punto de vista lingüístico: Tin Tan, uno delos cómicos predilectos del pueblo mexicano. En Jos comienzos de su carrera sobre todo, ~us ch¡stc~ e~taban hechos a
base de pachuquismos. Tin- Tan estuvo'-encierto contacto con los verdaderos pachucos y tuvo la feliz ocurrencia de explotarlas posibilidades cómicas del tipo en loque se refiere a la indumentaria, a la psicología y sobre todo al modo de hablar.Es significativo que ahora el calificativo"pachuco" esté cediendo su lugar al calificativo "tintanesco". Teatro, cine, radio,televisión: en todo ha estado Tin Tan. Enuna u otra forma, gran parte de la población de México ha tenido oportunidad dcescucharlo. Los niños y los jóvenes son,por supuesto, los más maleables y los másdispuestos a aceptar influencias. Primerodirán, por chiste, un "tintanismo"; luego10 dirán todos los muchachos de un barrio o de una escuela, y la palabrita, unavez desgastada la intención chistosa, quedará incorporada con toda naturalidad ala lengua ordinaria. Es todavía muy temprano para comprobar la verificación deestas o pareéidas etapas. Sin embargo, algo es posible ver ya ahora. En la sala declase, un muchacho le da un codazo aotro: "Cuidado, el maestro te está guachando", o dice que el "profe" lo ha cachado haciendo una travesura, o que nole ha dado cha'nce en el examen. Guachares todavía raro; chance se oye ya en todaspartes, y cacha,r más aún,' porque es palabra más arraigada, que entró antes deTin Tan. '
La tarea del lingüista, como puede verse, es muy .delicada. Hace falta muchaatención para fijar la fecha de introducción y el grado de generalización del anglicismo. La palabra troci" formada sobretruck, es de la misma especie que basqueta, formada sobre basket; sin embargo,basqueta sólo se oye en boca de algunosverdaderos pochos, y en cambio traca(camión de carga) es general desde haceveinticinco años por lo menos. En las{¡-ases de pochos que he citado están laspalabras rarro y boiler, que también sedicen en México desde hace mucho: sonanteriores a todo pochismo y a todo tintanismo. Como tantos otros términos dela" mecánica, se adoptaron quizá en el momento en que comenzaron a importarse losobjetos correspondientes.
En este caso están muchas palabras r p
lacionadas con el automovilismo, con lamaquinaria en general y con la maouinaria agrícola. la maquinaria y la técnicacinematográfica (cuyo léxico es totalmente inglés). etc. En 10 que se refiere al V0
cabulario del automóvil, se adaptó todo loposible del léxico de la mecánica que ~'a
existía en español, como muelles, pedal.cilindro. cigiieñal, pero lo que no, se dejóen inglés más o mcnos españolizado, como cloch, cárter, bushing, etc. Todo estoes fenómeno general, no exclusivo de México. Las soluciones suelen ser distintas:aquí Eamamos cOl1:l'ertible . .,doptando untérmino inglés. al automóvil que en España llaman desca/Jotable, adaptación deun término francés. Lo mismo hay quedecir de la importación de medicinas depatente, de artículos de tocador, de ropa,ctc.
Relacionado con lo anterior, he aquí(ltro medio de difusión de anglicismos.En un barniz de uñas se dice, entre otrast'<celencias del producto, que es muy fácil de remover. La propaganda está traduci.da del inglés, y el verbo remove,"quItar". se ha traducido sin más por remover. En este caso está también ciertainvitación que dice: "Llene usted la apli-
UNIVERSIDAD DE MEXICO
caci?n~~junta y envíela a tal y tal lugar."A phcacwn es, por supuesto, application"solicitud" o "petición". Los traductore~r~o suele~ ser muy escrupulosos. En unltbr~ reCIente, tra~ucido del inglés per unmexIcano ~ publtca?o n~da menos quepor la ReVista de Ftlologta, Espaiiola deMadrid, he encontrado, entre otras ~uchas perlas, las siguientes: asertar (toas,sert) , por "afirmar" o "declarar'" lis;fr una s~;ie de. ~e.chos (fo list),' por
enumerar ; el cnttC1Smo (the críticism)por "la crítica"; un paisaje disfrutabi~(enjoyable), por "grato" o "placentero'"el papel que iuega una cosa (the role jip,zays) , etc. Es lo que sucede, en mayorescala, con las noticias intemacionalesque las agencias de Jos Estados Unidosmandan en inglés, y que los periódicos deBuenos Aires, de Lima o de México hacen traducir rápidamente a unos infelicesmal pagados. Si hasta en libros traducidosdel inglés con más calma se deslizan insidiosamente los anglicismos, ¿ c¡ué :10 seráen esas noticias? Quienes velan celosamente (y a veces ridículamente por lapureza del idioma de Cervantes y buscan los atentados cometidos contra él notienen más que recorrer las página~ dela prensa diaria: la pesca es abundante ysegura.
La mejor señal para apreciar el arraigode un anglicismo es el hecho de que seponga .a procrear derivados. La palabraextranJera que se adopta es como unamatita que se trasplanta; en cuanto lamata echa retoños, el jardinero puede estar tranquilo. Es lo que sucede en Méxicopor ejemplo, con la palabra lunch. S~dice comúnmente lonch, pero muchos danun paso más en la hispanización Y. dicenlanche, porque el español, como otraslenguas romances, no admite ciertas consonantes en final de palabra (así, los brasileños dicen pique-nique en .vez de picnic, y los italianos llamaban Shemelingaal boxeador Schmeling). Pero lonch olanche produce hojas y ramas. Se crea unverbo, lonchar, que a veces es neutro,como en la frase "Ya es hora de lanchar",y a veces es activo, como cuando se pregunta: "¿ Qué cosa lanchaste hoy?" Ellugar donde se venden lanches es una lonchería., y la caja en que el obrero lleva sulonch a la fábrica es una lonchera.
En la jerga de los deportes abundanlos ejemplos. En el futbol de México sellama gol, adaptación de goal, no sólo alarco o meta, sino también al tanto que unpartido se anota a su favor; a veces sellama también gol al goal-keeper, aunquesu nombre más frecuente es "portero".Sobre gol, en el sentido de punto anotado, se han formado ya varias palabras: elverbo golear, como en esta frase: "ElAtlas goleó implacablemente al Zacatepec"; el aumentativo y el diminutivo: ungol logrado en condiciones difíciles y gloriosas es un golazo, y el anotado sin ningún esfuerzo es un triste golecito,. Horacio Cazarín es (o era) un gran goleador,y un equipo fuerte le pone a otro menosfuerte una tremenda goliza o una goleadade miedo.
. El vocabulario deportivo constituye unaJerga, un lenguaje profesional pero ennuestros calamitosos tiempos, e's una 'jerga sumamente divulgada. Como en el casode la jerga automovilística, ya comienzana usarse sus términos en otras esferas amanera de metáforas que pronto deja:án

UNIVERSIDAD bE MÉXICO
. .. que tiene sangre indígena -" mm habla en espaiío/.
Eres los Estados unidos,cres el futuro invasorele b América ingenua que tiene sangre
indígena,que aún reza a .resucristo y aun habla
cn español.
Pues bien, no falta quien crea que estaespecie de profecía poética ya se '~stá CUI11
pliendo cn México, 10 cual. evidentemente, es exageraclo. Pero ¿ qué pasará el díade n,aíiana? En algún luga l' dice Chest\"rton que nunca han faltado en la l1U 111an i··dad los profdas, los que dicen "va a suceder esto y aquello", y que la historia univ..:rs:¡] podría interpretarse como ',111 juego de ni';'jos, el juego' de "desmentir' alp;-ofetl". Es mis fácil ser profeta ver(':lCic-ro e:~ ¡;c~líti('a que ·en Lingüística, yya es c.l::ho decir. Amado Alonso sabía aqué ate;lerse cuando opínaba que el idealdel espñol g('I1('ral se mantendría firmemcnte dl!l'~nte lllucho tiempo. Pero todas las sorpresas son posibles. Dejcmos,mejor, quc el futuro se en('~)'_>lle de ciarla rCS!1l1es~:l.
los pochos; traducen el verbo fo park ydicen aparcar.
Hay, por supuesto, muchas fuerzas activas en México en contra de la americanización; poniéndonos en el terreno estrictamente lingüístico, cabe afirmar quela masa de la población, sobre todo la población rural y la clase media, es conservadora y se adhiere a stf pasado. Pero esimposible saber de qué manera funcionará el juego sutil de contrapesos lingüísticos. En resumidas cuentas, no sabemossi la carga de anglicismos hará que al finse inclinen peligrosamente !as balanzas.
En un artículo próximo, de '~nfoque
muy distinto, trataré de asomarme a ciertos aspectos del idioma de los mexicanos,aspectos mucho más vitales, en que el problema de los anglicismos no intervienepara nada. El problema existe, desde luego, pero no creo que tenga la magnitudque algunos le atribuyen. Todos recordamos aquellos versos del poema "A Roos('velt" de Rubén Daría:
... huit::;ináhuac: /Ji::;n.aga ...
... canoa, va::; antillana.
de serlo. En México, sobre todo entre )agente joven, se usa el giro i·y a ochenta,que viene del automovilismo; y en el calóse dice del que hace ciertas cosas anormale que cacha y picha, o bien que pichaco·n. la zurda. El estudio de las jergas deportivas está lleno de cosas interesantes,sobre todo para los lingüístas que al mismo tiempo practican algún deporte. (Recientemente, un filólogo norteamericanoha estudiado la terminología de! beisbolen México, y un filólogo suizo el vocabulario del futbol y del basquetbol en España.) Se pueden hacer campa racione.muy curiosas. ¿ Por qué unos países dicen baslutbol y otros traducen y dicenbaloncesto? ¿ Por qué en España dicenfútbol o fúrbol, y en México decimos futból, y casi en ninguna parte ha prosperadola traducción balO'l'npié? La fortuna de laspalabras es siempre imprevisible. He mencionado, entre las palabras pochas, el verbo pal'qufar. Para esta operación ;lOsotrosdecimos estacionar el automóvil yen cambio en España, en la tradicionalista España, para gran sorpresa y escándalo mío,me encontré con que hacen lo mismo que
... hua.t-ó/ot/: {Juaj%te.