METAFÍSICA - Ontología y Verdad - Inverso
description
Transcript of METAFÍSICA - Ontología y Verdad - Inverso

ONTOLOGÍA Y VERDAD: LA DIMENSIÓN ANTEPREDICATIVA Y EL PROBLEMA DE LOS SIMPLES
EN ANTÍSTENES, PLATÓN Y ARISTÓTELES
Hernán G. Inverso
Numerosas líneas contemporáneas confieren al pensamiento griego un sitial de privilegio que enfatiza su responsabilidad en el establecimiento de ejes persistentes que condicionaron, por sus logros o sus errores, la historia del pensamiento posterior. Entre ellas ha sido determinante la lectura de Heidegger, que en su reflexión sobre lo griego gestó la noción de una caída, cifrada en el destinar del ser como mostración y retirada que se plasma en el ocultamiento progresivo encarnado en la historia de Occidente cuya culminación es el Gestell, la época de la técnica. Esta “época que es época” sepulta poniendo en epoché la apertura al ser y universaliza la lógica de la calculabilidad y el mundo como suma de entes disponibles sujetos a dominio. Tras el giro heideggeriano en el que el acontecimiento, en tanto mutua copertenencia de hombre y ser ocupa el primer plano, la instancia de los orígenes conserva su vigencia en tanto el pensar meditativo, abierto por el centelleo del Ereignis en plena época de la técnica, implica la rememoración de la tradición y el comprender encontrándose de la historia del ser y su progresivo ocultamiento.
Este relato en el que el ser se abisma en el ocultamiento ( léthe) y la verdad es desocultamiento (alétheia), nos conduce directamente al problema de la relectura de la tradición y el modo en que Heidegger comprende la noción de verdad, en la que suele interpretarse una impugnación plena de la noción de verdad como correspondencia en favor de una noción de verdad ontológica o antepredicativa que apunta a la mostración del fenómeno, desocultamiento que abre la comprensión. En esa línea dice Heidegger que “la alétheia es la materia del pensamiento, lo que se debe pensar primero de todo, pero pensarlo liberado de la perspectiva de la representación metafísica de la verdad en el sentido de corrección”. Esta tensión, expresada claramente en el # 44 de Ser y tiempo, provocó múltiples reacciones atinentes a la plausibilidad de atribuir a Aristóteles una noción de verdad antepredicativa u ontológica. Las negativas tajantes conviven con líneas que aceptan la lectura heideggeriana y con interpretaciones que no ven entre ambas posiciones una ruptura radical. 1
En lo que sigue propondremos estudiar este problema reubicando el tratamiento sobre la verdad antepredicativa en el contexto de una discusión más amplia que apunta igualmente a pensar el problema de la verdad en sus orígenes griegos. En el momento de juzgar las razones que llevan a Aristóteles a pronunciarse sobre una verdad “en las cosas” emerge una polémica heredada del enfrentamiento entre Antístenes y Platón en torno de la estructura de los enunciados verdaderos y la posibilidad –o imposibilidad– de dar cuenta de la verdad de los simples. Intentaremos mostrar que sobre este horizonte que introduce la dimensión dialógica ínsita en la práctica filosófica griega se accede de modo menos problemático a establecer la noción de verdad que subyace a la posición aristotélica. De este modo, el examen del problema de los simples permitirá determinar qué objetivos perseguía Aristóteles en los pasajes que aluden a la verdad antepredicativa como punto de partida para evaluar con mayor claridad la plausibilidad de la lectura heideggeriana acerca de la posición del Estagirita.
Para ello, reconstruiremos la posición de Antístenes, responsable del planteo polémico del problema (punto 1), para avanzar luego en el análisis de la respuesta platónica a este desarrollo en el Teeteto (punto 2). Sobre esta base, estudiaremos los pasajes aristotélicos que trazan con estos desarrollos lazos intertextuales que apuntan a ofrecer una solución definitiva a los aspectos irresueltos acerca de la noción de verdad (punto 3), a los efectos de revisar el juicio heideggeriano acerca de la posición aristotélica sobre la verdad (punto 4). Este enfoque sirve, además, como base para mostrar la relevancia de avanzar en una recontrucción no parcelada de la antigüedad, en la cual las tesis de filosofías que la tradición volvió marginales operaron torsiones fundamentales en la constitución de nociones fundantes, como sucede con los socráticos y, en este punto, especialmente con Antístenes.
1. Antístenes y el problema de los simplesLa posición marginal de los socráticos contrasta con la importancia que recientes estudios les atribuyen en la conformación de los núcleos de discusión de la filosofía clásica. Por eso mismo resulta relevante partir de un dato relacionado con las fuentes. La preservación textual ha sido poco benigna con Antístenes, como sucedió
1 Un ejemplo de postura negativa es el de Pearson (2005). Entre las lecturas que continúan la posición heideggeriana puede ubicarse a Aubenque (1966), y en una posición intermedia, que sostiene que la objeción sobre la noción de verdad de correspondencia atañe sólo a los aspectos representacionistas, sin los cuales la verdad ontológica puede servirle de base, se encuentra Wrathrall (1999 y 2004). Volveremos sobre este aspecto en el punto 3.

en general con los demás discípulos de Sócrates, con obvia excepción de Platón. Los autores que conservan datos sobre la filosofía antisténica son variados, pero en estricta relación con su posición ontológica el peso de Aristóteles es fundamental. En el marco de la transmisión textual el Estagirita muestra especial interés por la posición de Antístenes y la considera, en consonancia con los juicios de la doxografía helenística, como una línea importante. Este aspecto sirve desde el inicio para marcar la interrelación de líneas en juego, revelada por la conformación intertextual de los testimonios de Aristóteles, que se conectan íntimamente con la posición de Antístenes como material básico de su propia postura. La tendencia usual de considerar menciones de este tipo como elemento marginal constituye un elemento de marcada distorsión historiográfica. Al contrario, la teoría de este socrático, proverbial por su carácter anti-intuitivo y a menudo acusada de sofística o erística, operó en la antigüedad como un dispositivo desafiante al que se debía responder si se pretendía no perecer ante sus impugnaciones.
Desde el punto de vista teórico, teniendo en cuenta que Antístenes es asociado por las fuentes con Gorgias,2 su posición resulta un ejercicio de variación de elementos gorgianos para adaptarlos a principios más cercanos a las convicciones socráticas. Para ello, Antístenes invirtió la relación entre los elementos de realidad, pensamiento y lenguaje tal como los planteaba Gorgias, sosteniendo que, lejos de existir interferencias que hagan imposible pensar que el lenguaje refleja el pensamiento y éste a lo real, esta conexión existe siempre. Esto convierte la posición de Antístenes en una declaración de verdad sistemática. Frente al nihilismo gorgiano expresado en las tres tesis del Tratado del no ser -nada es, si es no puede ser pensado, si es pensado no puede ser transmitido-, Antístenes se inclina por sostener la inexistencia del error y la contradicción afirmando:
“el que dice, dice algo, el que dice algo, dice lo que es y el que dice lo que es dice la verdad”. ( In Plat. Cratyl. 37; SSR, V.A.155; FS, 969)
Para comprender los alcances de este pasaje conviene tener el mente el testimonio de Aristóteles en Metafísica, V.29:
Por eso Antístenes creyó ingenuamente que nada puede ser dicho excepto por medio de un lógos propio, uno único para una única cosa (hèn eph’ henós), de donde resulta que no es posible contradecir ni, prácticamente, decir falsedad. ( Met., V.29.1024b30ss.; SSR, V.A.152; FS, 960)
La correlación automática entre lenguaje y realidad se apoya en la existencia de un oikeîos lógos, un “enunciado propio”, que se plasma en un constructo lingüístico que dispone de un nombre (ónoma) para cada cosa. Se ha sostenido con plausibilidad que el neutro hén, injustificable en el contexto de la frase aristotélica, se explica si se lo considera una frase textual antisténica que en su contexto originario remitía al neutro ónoma. Detrás de henós se infiere igualmente el neutro prágma, que alude a las cosas que reciben nominación, las entidades reales que Antístenes concebía en sentido corporeísta: sólo existen los cuerpos cualificados, como se desprende del testimonio de Simplicio, in Aristot. categ., 208.28-32 (= SSR, V.A.149; FS, 948). El planteo sostiene, entonces, que, si la verdad se da en el plano del nombre, todo conocimiento debe reconducir a esta relación originaria que, en última instancia, muestra lo real. Ahora bien, desde esta perspectiva, que el oikeîos lógos se identifique con un ónoma, como parece sugerir la fórmula hèn eph'henós, “un <nombre> para cada cosa”, vulnera toda posibilidad de que pueda haber definición de los conceptos básicos. Hacia ese punto se dirige el testimonio de Metafísica, VIII.3.1043b23 ss., que permite avanzar en el diagrama de un perfil general de la posición de Antístenes:
De modo que tuvo cierta razón de ser la dificultad que dejó perplejos a los epígonos de Antístenes y a otros tan incultos como ellos (hoi hoûtoi apaídeutoi). Pues pensaban que no es posible definir el qué es (ouk ésti tò ti estin horízasthai), pues la definición es un enunciado largo (lógos makrós), aunque es posible enseñar (didáxai) a otros cómo (poîon) es una cosa, por ejemplo la plata, no es posible decir qué es ( ti estin) sino que es como (hoîon) el estaño. [Met. VIII.3.1043b23 ss. (= SSR, V.A.150; FS, 956)]
El propósito de refutación es claro en el ánimo despectivo del principio del pasaje, compartido con el inicio de Met., V.29, donde los negadores de la posibilidad de definir reciben la misma acusación de apaideusía que los que en Met. IV.4.1006a5 no aceptan el principio de no contradicción. Partir de la correlación ónoma-prâgma, implica que al llamar a la definición makròs lógos (enunciado largo) se afirma que en su longitud y consecuente complejidad radica su inutilidad para dar cuenta de elementos primarios simples.
2 Véase Diógenes Laercio, VI.1 (= SSR, V.A.11; FS, 749).

Desde la perspectiva antisténica, a estos elementos primarios debemos aproximarnos con otra estrategia cognitiva que no es la definición, identificada con el tí esti, sino la mostración cualitativa que radica en la comparación con otros elementos igualmente primarios. El ejemplo de la plata, ofrecido por Aristóteles y respaldado por otros testimonios como los de Porfirio ( SSR, V.A.187-9; FS, 1011-1014), muestra claramente la orientación metodológica de Antístenes en que la actividad teórica se apoya en el análisis de los nombres (epískepsis onomáton), según la fórmula que transmite Epicteto en Dissert. I.17.102 (= SSR, V.A.160; FS, 979), a los efectos de diagramar el complejo de relaciones que los une, sin llegar nunca al plano de la definición que no puede aplicarse nunca a los elementos primarios y sus conceptos correlativos. 3 Por esta razón, según el ejemplo de la plata, se puede decir de ella que es como el estaño, es decir manifestar las relaciones de ese elemento simple con otros que forman parte de su entorno y pueden, por tanto, aclarar su significación, pero no es posible transgredir estos límites para llegar a una definición. El testimonio de Aristóteles conecta entonces la posición de Aristóteles con el problema de los simples y expone el problema de los límites de la estructura predicativa:
De modo que sólo puede haber definición y enunciado de una clase de sustancia, a saber, de la compuesta, sea sensible, sea inteligible; pero no de los componentes primarios de que se constituye esa sustancia, puesto que el enunciado que define significa que algo se predica de algo (ti katà tinòs semaínei ho lógos ho horistikós), y es menester que un miembro de la definición opere como materia y el otro como forma. [Met. VIII.3.1043b23 ss. (= SSR, V. A.150; FS, 956)]
La dimensión ontológica y su correlato lingüístico se ajusta a la estructura de composición ( symploké) que había inaugurado Platón en Sofista, 262 en el caso de los compuestos, lo cual se muestra en la ecuación entre partes de la entidad compuesta y partes de la estructura oracional: ambas se entrelazan como materia y forma. En la posición de Antístenes, por el contrario, el plano definicional está descartado y por ello, como veremos, será de utilidad para dar cuenta del plano de los simples. A pesar de la linealidad de este testimonio, A. Brancacci no descarta en la posición antisténica un plano definicional por medio del cual se alcanzaría la epistéme. Para ello debe suponer que la restricción de la definición afectaría sólo a los simples, lo cual hace difícil explicar por qué Aristóteles los desautoriza con el apelativo apaídeutoi, para conceder luego que efectivamente esta descripción se aplica a un grupo reducido de casos, tal como él mismo propondrá. La estrategia de Brancacci radica en interpretar el pasaje de Met., VIII.3 como señal de una disputa antiplatónica, sosteniendo que el ejemplo paradigmático de dichos simples que Antístenes estaría atacando serían las Formas.4 Sin embargo, esta interpretación pasa por alto que el testimonio ofrecido por Aristóteles no presenta un ejemplo en condiciones de aludir a la teoría platónica, sino que se refiere a la imposibilidad de definir y al método alternativo de expresar la cualidad respecto de ti, “algo”, “una cosa”, de un modo demasiado amplio como para indicar las Formas. Esto se complementa con un ejemplo igualmente inadecuado, como el de la plata, abiertamente alejado del plano eidético. Si, como con verosimilitud sugiere Cordero, la crítica de Antístenes hacia Platón residía en la asociación de Formas con propiedades, este ejemplo no apuntaría en ese sentido.5
La idea misma de que la meta de la teoría resida en algo más que la expresión del “cómo es” riñe con el hecho de que en el mismo pasaje se dice que esta modalidad permite enseñar (didáxai), un rasgo usualmente asociado con el conocimiento y presentado, como antes mencionamos, como una actividad directamente ligada con la epískepsis onomáton, “la investigación de los nombres”. De esto hay que inferir que la metodología nunca va más allá de este plano en busca de definiciones. Asumiendo la posición antisténica y reduciéndola a su propia terminología, afirma Aristóteles que sólo puede haber definición de la ousía compuesta, punto que descarta una polémica antieidética, ya que aclara que esto vale tanto para la ousía sensible como para la inteligible (eán te aisthetè eán te noeté) , lo cual sería inadecuado si se tratara de Formas. Por el contrario, los compuestos que en la teoría antisténica admitían un lógos no son las entidades, sino las entidades vistas desde la perspectiva de alguna de sus propiedades , a las cuales puede referirse una estructura predicativa, del tipo de 'la plata es gris', siguiendo el ejemplo aristotélico, mientras que de la simple entidad debe darse el 'cómo es'.
2. El intento platónico de refutaciónLos relatos antiguos sobre la mutua antipatía de Platón y Antístenes son numerosos y se plasman con claridad en los supuestos inconciliables de sus posiciones. El primero, partidario de un plano real inteligible al que se accede por el meticuloso y largo método de hipótesis, poco podía simpatizar con el sistema
3 Acerca del funcionamiento de este mecanismo, asociado con el establecimiento de campos semánticos, véase C. Mársico (2005).4 Véase A. Brancacci (2001:376-7). 5 Véase N. Cordero (2002:323-44).

antisténico comprometido con el naturalismo lingüístico aliado al corporeísmo. Sus nociones de conocimiento son también abiertamente divergentes y es en este punto que suele aceptarse en el Corpus platónico, reacio a la discusión directa con sus contemporáneos, una alusión reconocible de la teoría de Antístenes. Platón había sostenido acerca del conocimiento la noción de “opinión verdadera acompañada de explicación”, alethê dóxa con aitìas logismós, en Menón, 98a. Según la formulación de Teeteto, 201c-d que presenta la última definición de conocimiento que habrá de ser analizada en el diálogo epistéme es metá lógou alethê dóxa. La presentación que se lleva a cabo no explora los puntos de contacto con posiciones previas asumidas en la obra platónica ni sostenidas por otros autores, aunque esta opinión es sugerida por Teeteto en 201c-d en términos de algo que se oyó decir a alguien, lo cual habilita la pregunta por la identidad del portador de esta posición. La misma teoría es retomada por Sócrates en 201e bajo la denominación de un sueño y sometida a una crítica inmediata y demoledora.
En síntesis, la teoría presentada postula que puede haber explicación de los compuestos, pero no la hay de los elementos primarios, que sólo pueden ser referidos mediante su propio nombre ( oikeîos lógos), dado que si se agregara algo, aunque sea la indicación de su existencia o no existencia, se entra ría en el plano predicativo y por lo tanto en un plano definicional que contradice la simplicidad de los stoicheîa. Los puntos de contacto con la posición de Antístenes son numerosos y es válida la consideración de que Platón está en estos pasajes respondiendo a su posición. Esta respuesta le resulta imperativa, dado que la posición antisténica parece coincidir con la platónica en algunos puntos, aunque está animada por un espíritu totalmente contrario.
Si analizamos la doctrina del sueño, vemos, en primer lugar, que postula una noción de lógos como enumeración de elementos, y por tanto sólo disponible en el caso de los compuestos. En segundo lugar, si la explicación es entendida de esta manera, de modo que no se aplica de igual modo a elementos y compuestos, debería aceptarse lo que G. Fine llama una “asimetría en la cognoscibilidad” entre elementos y compuestos: el conocimiento entendido como metà lógou alethê dóxa implica una asimetría de aplicación de este requisito, dado que se restringe sólo a compuestos, los únicos en los que es posible enumerar elementos y por lo tanto explicar. En tercer lugar, si esto es así, el planteo de la teoría del sueño implicaría la ruptura del principio fundacionista de que el conocimiento debe basarse en conocimiento, ya que se pretendería apoyar el conocimiento de compuestos en elementos primarios que son incognoscibles. 6
Estos inconvenientes son analizados inmediatamente por Platón, que objeta que “sean incognoscibles los elementos mientras que es cognoscible el género de lo compuesto” (202d-e), a través del examen del ejemplo que el autor anónimo de la teoría habría utilizado como estrategia para la presentación de su posición. 7 Este ejemplo es el de la relación entre letras y sílabas, en tanto elementos y compuestos respectivamente. Es claro que entendiendo explicación como enumeración de elementos la sílaba es reductible a las letras, pero éstas no pueden serlo a ninguna otra cosa, de modo que no tendrían lógos. Fine nota que el pasaje de 203b en que se plantea este punto revela una clasificación de las letras en vocales y consonantes, incluyendo tipos de este último grupo, lo cual oficiaría de sugerencia de que lo que no es posible es la explicación en términos de enumeración de elementos, mientras que sí es posible llevarla a cabo en otro modelo alternativo, especialmente el relacional, que interpreta como la solución platónica a este problema. 8
Al argumentar por qué el modelo de la teoría del sueño debe ser rechazado se propone un dilema que reduce la relación entre elementos y compuestos, bajo el ejemplo de letras y sílabas, a dos posibilidades: que la sílaba sea lo mismo que sus letras o que constituya una entidad distinta. Ambos casos llevan a contradicción, ya que en el primero su identidad requeriría un tratamiento similar y por tanto igual cognoscibilidad (203d), mientras que en el segundo tanto letras como sílaba serían igualmente incognoscibles, dado que al ignorar sus partes constitutivas se comportaría como un elemento primario, y por tanto susceptible de la carencia de explicación propia de este tipo de entidades (205c-e). El rechazo de ambas posibilidades conlleva el rechazo de toda asimetría en la cognoscibilidad, y en su lugar vemos surgir la necesidad de postular la captación efectiva de los elementos primarios, si es que ha de alcanzarse el conocimiento de compuestos. El argumento en este caso presenta el caso de la gramática y la música entendidas como disciplinas que forman en la destreza para identificar, aun dentro de contextos complejos, los elementos simples, como se plantea en 206a-b. Esto es lo que lleva a plantear que “ los elementos en general dan un conocimiento que es mucho más claro que el conocimiento del compuesto, y más efectivo para una captación completa de lo que buscamos conocer ”, con lo cual se pone a salvo el requisito de que lo
6 Véase G. Fine (1979:369 ss.).7 Precisamente esta referencia afianza la posible referencia a Antístenes, ya que el tipo de estrategia que se elige en lo que sigue, y
que recurre al ejemplo de la relación entre letras y sílabas, es un procedimiento que se encuentra presente también en el Crátilo en ocasión de la discusión del naturalismo, donde se ha visto otra referencia a Antístenes.
8 Véase G. Fine (1979:380).

derivado se funde en conocimiento acreditado. El pasaje 206b, es claro en este sentido, y reduce a un simple juego cualquier pretensión tal como la expresada en la teoría del sueño.
La asociación de esta teoría con la posición antisténica ha sido señalada numerosas veces. A. Brancacci suma a las sugerencias tradicionales un análisis exhaustivo de las estrategias discursivas puestas en juego en la construcción del pasaje, que indican que podemos encontrarnos frente a una deliberada construcción platónica, similar, por ejemplo, a las que conocemos respecto de Pródico y Protágoras en el Protágoras. A los rasgos de estilo se suma a su vez el uso de hápax legómena, que son un probable indicio de la adopción de términos técnicos de una teoría ajena. 9 En cuanto a las similitudes de contenido, la interpretación de Brancacci se basa, obviamente, en el modo en que entiende la teoría de Antístenes, frente a la cual hemos esbozado ya algunos reparos. Los inconvenientes de su lectura, sin embargo, no obstaculizan la clara relación que reconoce entre esta teoría y el pasaje del Teeteto al que estamos refiriéndonos.
Nos limitaremos a indicar aquí dos puntos en donde nuestra interpretación hace más transparente esta conexión. En primer lugar, al comprender la meta de la teoría antisténica como lograr definiciones, la posición de Brancacci hace difícil establecer de qué manera un procedimiento como éste puede haber sido entendido por Platón como una enumeración de elementos. Si efectivamente conllevaba una metodología de diaíresis, como sugiere Brancacci, la propuesta de Antístenes debería haber estado mucho más cerca de la de Platón y este último estaría distorsionándola deliberadamente. 10 Es mucho más probable que nada de eso haya ocurrido, y que Platón estuviera entendiendo como una enumeración de elementos el procedimiento que constituye el fundamento del sistema de análisis semántico de Antístenes, que requiere remitirse a los nombres últimos, precisamente para aplicar a ellos el examen descriptivo.
En segundo lugar, este énfasis en el procedimiento definicional lleva a Brancacci a tener que forzar el paralelo entre la teoría del sueño y la posición de Antístenes, y llega a decir que la tesis de que los elementos no admiten lógos “se présente elle-même comme une application manifeste, dans le cadre d'un raisonnement par l'absurde, de la théorie d'Antisthène de l' oikeîos lógos” (2001:373). En efecto, al comprender como una referencia polémica a las Formas platónicas la mención del testimonio de Met., VIII.3 al que nos referimos en la primera parte del trabajo, la imposibilidad de definir queda sin función dentro de la estricta teoría de Antístenes y se haría necesario suponer que es Platón el que está proyectando en este pasaje algo que no estaba en la versión original, con lo cual el paralelismo perdería mucho de su fuerza. Por el contrario, debemos entender, tal como plantea la teoría del sueño, que Platón toma literalmente y sin ningún tipo de agregados, en consonancia con lo afirmado en Met., VIII.3, la tesis de Antístenes sobre la imposibilidad de definir los términos básicos. Estos sirven para fundar conocimiento solamente si se acepta el marco general de la doctrina antisténica, pero son inútiles para la posición platónica. Esta es precisamente la razón por la cual Platón se ve en la necesidad de atacar la tesis de Antístenes.
Con esta refutación se impugna la idea de que por conocimiento como “opinión verdadera acompañada de explicación” pueda suponerse nada parecido a la teoría del sueño y sus supuestos. Queda pendiente explicar qué se entiende, entonces, por explicación. Platón examina tres posibles maneras de entender la noción de lógos, encontrando en todas inconvenientes: en primer lugar, se contempla que pueda ser la mera expresión verbal de pensamiento (206d), fórmula rechazada porque vale igualmente para la opinión y no es, por tanto, un rasgo que permita identificar al conocimiento. En segundo lugar, se vuelve sobre la noción de explicación supuesta en la teoría del sueño, i.e. la enumeración exhaustiva de elementos, para dejar bien en claro que resulta insostenible. Respecto de ella se plantea un nuevo ejemplo de relación entre letras y sílabas, enfatizando esta vez que la destreza para enumerar elementos de un nombre -en ese caso Teeteto-, puede no manifestarse en el deletreo de otro, por ejemplo Teodoro, lo cual indicaría que hay casos en que existe la enumeración exhaustiva sin que sea generalizada. Esto implica que esta destreza puede darse en sujetos que sólo tienen opinión verdadera, como se acepta en 208b, y por tanto este proceder tampoco es indicio de conocimiento. Si damos por sentado que estamos ante la refutación de la teoría de Antístenes, podemos decir que Platón pretende remarcar con esto que el método de análisis semántico que caracteriza la posición de su rival, dada la compartimentación a la que sujeta a las nociones que conforman el conocimiento, no ofrece posibilidades de fundar las asociaciones que desprende de la captación de las nociones básicas.
Por último, se contempla la posibilidad de entender la explicación como establecimiento de una marca distintiva que permite identificar una entidad. Frente a este caso se presentará nuevamente un dilema, según el cual esta nueva noción no distingue la opinión del conocimiento, dado que la individualización que
9 La lista de hápax puede consultarse en A. Brancacci (2001:362-3).10 Brancacci (2001:372). El agregado de una teoría de la definición a la posición antisténica lleva a este autor a sugerir, contra toda
plausibilidad, que los desarrollos del Sofista dedicados al lógos están tomados, al menos en parte, de la posición antisténica, cuando numerosos rasgos de su tratamiento, y especialmente su conexión con Crátilo y con este pasaje del Teeteto, si es que se leen como proponemos, indican que se trata más bien de una respuesta crítica a la posición de Antístenes que éste no hubiera aceptado.

expresa los rasgos propios de algo vale también para la opinión, como se muestra en el ejemplo de aproximaciones descriptivas sucesivas a la figura de Teeteto en 209a-d. Por otra parte, esta manera de definir la explicación caería en circularidad, si se piensa que equivaldría a decir que el conocimiento es opinión verdadera con conocimiento de la diferencia, donde la noción de conocimiento compondría tanto el definiendum como el definiens.
Con estas objeciones el diálogo se cierra de manera aporética, al menos en la mayoría de las interpretaciones,11 que sugieren que el fracaso en arribar a una definición acabada de conocimiento es efecto directo de la ausencia del plano eidético en el planteo. 12 La idea de que este enfoque es completado por Platón en su producción posterior puede especificarse, a nuestro juicio, planteando que no sólo hará falta contemplar nuevamente las Formas, introduciendo modificaciones a las perspectivas del período de madurez, sino que la última parte del Teeteto debe ser entendida como el énfasis en que, para evitar desviaciones como la de la teoría del sueño, hace falta además una teoría sobre el lógos que ofrezca un tratamiento consistente sobre la definición y la predicación, algo de lo cual la teoría platónica carecía hasta el momento. Para ello habrá que remitirse al Sofista, obra en la cual precisamente estos puntos son de particular importancia y configuran una nueva perspectiva que vivifica y refunda la teoría platónica del conocimiento.
Las objeciones platónicas a la posición de Antístenes no bastaron para eliminar su presencia en las discusiones en torno del problema del conocimiento posteriores a su época. No en vano algunos de los más importantes testimonios sobre la teoría de Antístenes son aportados por el Estagirita. Inclusive, intentaremos sugerir que su relevancia va más allá de los loci en los que efectivamente se nombra a Antístenes, y que, por el contrario, algunos desarrollos arduamente discutidos en los que se manifiestan tratamientos altamente representativos de los núcleos de la posición aristotélica están influidos por sus desarrollos teóricos. Entre ellos se encuentra precisamente el del problema de los alcances del lógos en la expresión del conocimiento, esto es en el enunciado verdadero, donde la irrupción del problema de los elementos primarios mantiene toda la vigencia que se verifica en la oposición entre Platón y Antístenes.
3. Los simples en Aristóteles y la verdad antepredicativaEl pasaje de Met., IX.10 tiene para nuestro enfoque una doble relevancia. Por un lado, es habitualmente interpretado como indicio de una tensión en el seno de la noción de verdad dentro del Corpus entre lo que suele caracterizarse como verdad lógica o predicativa y verdad ontológica o antepredicativa, y, por otro, pone la perspectiva aristotélica frente al problema del tratamiento de los elementos primarios, caracterizados por Aristóteles como asýntheta, elementos no compuestos, haplá, simples o adiaíreta, indivisibles. Desde nuestro punto de vista, ambos aspectos del pasaje están conectados y pueden ser mejor explicados si se tiene en cuenta la perspectiva de las disputas previas en torno de este punto.
El planteo general del pasaje retoma parcialmente las distinciones adelantadas en Met., VI.2 en torno de los distintos sentidos de ser,13 que conduce en VI.4 al tratamiento específico del ser como ser verdadero (tò hos alethès ón), sentido que en ese contexto es descartado como objeto de análisis porque se plantea que “la falsedad y la verdad no se dan en las cosas (....) sino en el pensamiento”, y por tanto no pertenece directamente al ámbito de la ontología que en ese pasaje está en juego. Esta formulación, que declara una adhesión clara a un tipo de verdad lógica o predicativa, reaparece en otras instancias del Corpus, de un modo que hace pensar que constituye la posición aristotélica definitiva. 14 Sin embargo, cuando más adelante, en IX.10, se vuelve a este tema, numerosos intérpretes han visto una variación en cuanto a la perspectiva de análisis que daría lugar a una noción de verdad alternativa, de naturaleza ontológica o antepredicativa. A diferencia del planteo de VI.4, en IX.10 se afirma que uno de los sentidos en juego es tò kyriótata òn alethès è pseûdos, giro que puede ser traducido como “lo que es más fundamentalmente verdadero o falso”. En vistas de lo afirmado en VI.4 esta preeminencia de una “verdad en las cosas” ( epí tôn pragmáton), como se la caracteriza inmediatamente, crea efectivamente una tensión que ha llevado a algunos intérpretes a alterar
11 Frente a esta concepción común se encuentra la posición de Fine a la que hemos aludido, que sostiene que no necesariamente el Teeteto implica un final aporético, dado que la última definición podría no ser circular, sino que puede entenderse que al adoptar un modelo conocimiento por interrelación equivaldría a plantear que el conocimiento es opinión verdadera con habilidad para producir explicaciones que den cuenta de la interrelación entre objetos (1979:393 ss.).
12 Esto plantea, por ejemplo, F. Cornford (1991:154), seguido por numerosos autores, y C. Kahn (2007:33ss.), que enfatiza la conexión entre los diálogos Parménides, Teeteto y Sofista.
13 La continuidad llevaría a interpretar una lectura integral de los libros VI-IX, donde VI.2 presentaría las líneas programáticas a través del análisis de los sentidos de ser, de modo que VI.3-4 se extienden sobre los sentidos de ser como accidente y como verdadero para indicar que no ameritan una consideración directa y dejar paso al largo tratamiento del sentido prioritario, que abarca desde VII.1 a IX.9, que es el que se desenvuelve en las categorías. El punto que quedó por tratar en VI.4 respecto de los simples viene a cerrar el libro IX. Véase G. Pearson (2005).
14 La misma posición se sostiene en Met., XI.8.1065a22-26 y en De int, 1.

directamente el texto. Así, Ross propone en su edición del texto eliminar directamente la expresión kyriótata ón, subrayando las divergencias textuales que afectan al pasaje. 15 Sin embargo, aun omitiendo esta declaración de jerarquía, la apelación a una verdad epì tôn pragmáton sigue siendo problemática y es preciso explicar hacia qué apunta esta nueva puntualización que enfatiza, contrariamente a VI.4, la prioridad de lo que está unido o separado en las cosas como causa de la verdad o falsedad de lo que se piense acerca de ellas.
Es necesario notar que esta indicación de que son los estados de cosas los que determinan la verdad de los juicios, explícita en IX.10 como “porque tú eres blanco, nosotros decimos algo verdadero al afirmarlo” está ampliamente atestiguada en otros pasajes, como como Cat., 5.4b8-10, donde se dice que “es porque el objeto es o no es que se dice que la oración es verdadera o falsa”, o como De int., 9.19a33, donde se dice que “las oraciones son verdaderas en el mismo sentido que los objetos”, entendiendo por ello que su verdad depende del plano ontológico, de acuerdo con el esquema básico de la verdad como correspondencia. Si esto es así, esta prioridad del plano ontológico no llega a habilitar una postulación alternativa de una “verdad como develamiento”, tal como la que ha propuesto Heidegger y siguen en general autores como Aubenque. 16 Por el contrario, esta verdad “más fundamental” que se da en el plano ontológico constituye un modo de señalar la referencia a lo real que en última instancia funda toda versión de la verdad predicativa, como se dice en Ser y tiempo, # 44:
Aristóteles no defendió jamás la tesis de que el “lugar” originario de la verdad sea el juicio. Dice, más bien, que el λόγος es la forma de ser del Dasein que puede ser tanto descubridora como encubridora. (...) La tesis según la cual el “lugar” genuino de la verdad es el juicio, no sólo apela injustificadamente a Aristóteles, sino que, por su contenido, significa además un desconocimiento de la estructura de la verdad. El enunciado no sólo no es el “lugar” primario de la verdad, sino que, al revés, en cuanto modo de apropiación del estar al descubierto y en cuanto forma de estar en el mundo, el- - - enunciado se funda en el descubrir mismo o, lo que es igual, en la aperturidad del Dasein. La “verdad” más originaria es el “lugar” del enunciado y la condición ontológica de posibilidad para que los enunciados puedan ser verdaderos o falsos (descubridores o encubridores).
Por otra parte, en las antípodas de esta posición, se ha propuesto igualmente que todos los planteos aristótelicos acerca de la verdad son reductibles a la noción de verdad predicativa, tal como hace G. Pearson al sostener que no hay en Met. XI.10 nada que contradiga la tesis de VI.4, sino que la mención poco posterior en 1051b14 a propósito de la verdad respecto de las cosas que admiten ser de otro modo se remite a he autè dóxa kaì ho lógos ho autós, lo cual la ubica claramente en el plano de los enunciados y no en el de las cosas, en línea con VI.4 y no con la supuesta interpretación del principio de IX.10. 17 Sin embargo, además de que el tratamiento de este comienzo del pasaje es sesgado y se omiten precisamente las líneas iniciales del capítulo, parece exagerado afirmar que en ambos pasajes se expresa una posición idéntica.
Antes bien, aun aceptando que IX.10 no infringe el modelo general de VI.4 como para hacer necesario aceptar una noción de verdad alternativa con igual o mayor peso que la predicativa, es interesante notar que esta precisión adicional no es gratuita, sino que parece estar propiciada por la necesidad de aclarar un punto que había quedado pendiente en VI.4 y que tiene que ver con un aspecto que se ajusta mal al esquema general sobre la estructura de lo verdadero que había sido ya planteado por Platón, adoptado por Aristóteles y explicitado en el principio del De interpretatione, en relación con el requisito de que lo verdadero implique una estructura predicativa.18 Para que la combinación (symploké) que funda la predicación tenga sentido, aquello a lo que se refiere la unión tiene que ser una entidad compuesta, que sea susceptible ella misma de un análisis categorial en el que la ousía se distinga de otros rasgos predicados, tal como sucede en el ejemplo aducido de “tú eres blanco”. Desde esta perspectiva, el problema que pretende retomar Aristóteles apunta a casos donde tal unión es inexistente, tal como sucede en el caso de las cosas simples. Así visto, nos encontramos nuevamente con la necesidad de responder al problema planteado por Antístenes respecto de la imposibilidad de aplicar lógoi a las cosas simples, que hallamos aludido en el Teeteto.
Nuestra hipótesis, que por razones de espacio nos limitamos solamente a sugerir, propone que el tratamiento de IX.10 puede entenderse como la explicitación de la posición aristotélica frente a este problema. Desde esta perspectiva, el énfasis en un plano antepredicativo responde a la necesidad impuesta por el tratamiento específico del conocimiento de los indivisibles y no constituye indicio de una noción de verdad alternativa que dispute con la concepción de verdad predicativa. Por el contrario, un ámbito en el cual la predicación no es posible requiere enfatizar el papel del plano ontológico que fundaría toda expresión verdadera, simple o compuesta.
15 Véase D. Ross, (1948:II.274-5).16 Véase P. Aubenque (1966:158 ss.). 17 Véase G. Pearson (2005:8-9).18 Véase Aubenque (1966:104 ss.).

Ya en Met.,VI.4 se aclaraba que “tratándose de las cosas simples y del qué-es <la falsedad y la verdad no se dan> ni siquiera en el pensamiento”, precisamente porque, se aclara en XI.10.1051b22 ss., en estos casos la verdad y el ser no se dan del mismo modo que en los compuestos, de modo que “la verdad <consiste en> captar y enunciar (thigeîn kaì phánai) la cosa (..), mientras que ignorarla consiste en no captarla” . Inmediatamente se agrega que en estos casos “no existe el error acerca del qué-es, a no ser accidentalmente”. Se plantea, entonces, que el esquema general de la verdad predicativa no es aplicable, dado que no existe posibilidad de efectuar katapháseis y apopháseis que articulen y oficien de correlato de lo que está combinado o separado, sino sólo su forma básica, la de las pháseis, mera expresión que no predica nada sino que se limita a manifestar la captación de un concepto (nóema). Esta es la razón por la cual podríamos decir que se introduce una asimetría entre compuestos e incompuestos, dado que mientras en el primer caso opera la doble valencia verdad-falsedad, en el segundo sólo existe el equivalente de la verdad, entendida aquí como captación, cuyo opuesto no es la falsedad sino la ignorancia en tanto ausencia de captación. Por esta razón se afirma que en estos casos el error, que requeriría una unión indebida, no existe, precisamente porque no hay nada que esté siendo unido. Podría decirse que las precisiones de este capítulo son relevantes y sugieren un modo de completar el planteo semántico que abre De interpretatione, indicando el modo en que debe ser comprendida la verdad de los simples, que funcionan como base del plano predicativo, en el que en ese texto se funda la verdad.
4. ConclusiónEl problema instalado en la discusión griega en torno del conocimiento de las entidades simples está caracterizado por el planteo antisténico en términos de abierta contradicción con la posibilidad de predicación. A esta tesis respondió Platón en su momento de un modo que en cierto sentido hace lugar a la objeción antisténica, dado que ofrece la ocasión para revisar la perspectiva del conocimiento entendido como opinión verdadera con explicación, a través del tratamiento de la última parte del Teeteto. Allí se critican los aspectos considerados inviables de la posición rival, pero a la vez se lleva a cabo una problematización de la noción de lógos que modifica la posición platónica al agregar una teoría de la predicación de una complejidad no vista en estadios anteriores de la teoría.
Por otra parte, que la cuestión seguía estando presente se puede inferir del tratamiento de Aristóteles. Interpretamos que, aun siguiendo en términos generales la línea platónica en cuanto a la importancia de los aspectos predicativos en la noción de verdad, al enfocar el problema de las entidades simples, el Estagirita se ve obligado a realizar ajustes y prestar atención a aspectos que en la historiografía moderna han llevado a pensar en una noción de verdad alternativa, y para algunos superadora de la noción de verdad predicativa. Frente a ello, preferimos interpretar que no hay en el nuevo contexto un cambio radical, sino sólo una serie de precisiones necesarias para que la propuesta aristotélica como sistema pudiera dar cuenta del conocimiento de los simples, de un modo que muestra a la vez la vigencia de una temática y la conveniencia de analizar los planteos antiguos desde una perspectiva que revele sus interrelaciones. La teoría de Antístenes le servirá a Aristóteles para aludir al caso de los simples, elementos no reductibles a la predicación. Frente a la teoría sobre las relaciones entre ontología, gnoseología y lenguaje que abre De Interpretatione, donde lo real se refleja por semejanza (homoíoma) en el pensamiento y a partir de él en el lenguaje mediante la estructura de composición de nombre ( ónoma) y predicado (rhêma), en el caso de los simples la composición no está presente. Los casos que ilustran el De interpretatione, 'hombre', 'caballo', 'corre', 'duerme', no se encuentran integrados en un enunciado, de modo que constituyen instancias antepredicativas y, por tanto, no susceptibles de verdad o falsedad. En el plano antepredicativo, en la consideración de cosas –o su correlato noético, los conceptos– de manera aislada, Aristóteles adopta la solución antisténica. Lo que convierte a los partidarios de esta posición en en ingenuos e intratables es su pretensión de generalizar una situación marginal que está lejos de reflejar las relaciones entre lenguaje y realidad y aportar algo de valor a la consideración de la verdad, que de esta manera se convierte en un elemento automático, incapaz de arbitrar diferencias entre lo cierto y lo falso, y por ello vacío.
Probablemente el mismo tipo de estudio sugerido por M. Wrathall respecto de Heidegger, indicando que no hay en el planteo de Ser y tiempo un rechazo abierto de la verdad como correspondencia podría ser aplicado con provecho a la discusión sobre verdad predicativa o verdad antepredicativa en terreno aristotélico. En esta perspectiva Heidegger estaría preocupado por enfatizar la estructura relacional de la verdad del plano proposicional respecto de lo real, de modo que la objeción fundamental se orientaría al hecho de que en las teorías tradicionales la adecuación queda inexplicada, mientras que el desocultamiento resultaría no un mecanismo antagónico sino el efectivo fundamento de la verdad proposicional. 19 Del mismo
19 Véase M. Wrathal (1999) y (2004).

modo, Aristóteles parece haber reconocido un recodo en el que el modelo de composición proposicional no basta como sede de la verdad y propone en ese caso un criterio de captación directa, sin que ello implique redefinir la sede de la verdad. En última instancia, el fundamento que sostiene el programa es la búsqueda de una adaequatio lo más perfecta posible.
BibliografíaCordero, N. (2002), "L'interprétation antisthénienne de la notion platonicienne de 'forme?", en M. Fattal, La philosophie
de Platon, Paris, L’Harmattan, pp. 323-44.Aubenque, P. (1966) Le problème de l’être chez Aristote, Paris, Quadrige (trad. cast. Madrid, Taurus, 1974). Brancacci, A. (2001) “Antisthène, la troisième définition de la science et le songe du Théétète”, in G. Romeyer-Dherbey
(ed.), Socrate et les Socratiques, Vrin, Paris, pp. 351-380.Brentano, F. (1962) Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (trad. Cast. Madrid, Encuentro,
2007). Cordero, N. (2002), "L'interprétation antisthénienne de la notion platonicienne de 'forme?", en M. Fattal, La philosophie
de Platon, Paris, L’Harmattan, pp. 323-44.Cornford, F. M. (1991), La teoría platónica del conocimiento, Buenos Aires, Paidós.Fine, G. (1979) “Knowledge and Logos in the Theaetetus”, The Philosophical Review, 88.3, pp. 366-397.Heidegger, M. (1927) Zein und Zeit, 1927 (trad. cast. Ser y tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1944). Kahn, C. (2007) “Why Is the Sophist a Sequel to the Theaetetus?”, Phronesis, 52.1.Mársico, C. (2005) “Argumentar por caminos extremos. II. La necesidad de pensar lo real. Antístenes y la
fundamentación semántica de la verdad como adecuación”, en L. Castello-C. Mársico (eds.), El lenguaje como problema entre los griegos, Buenos Aires, Altamira, pp. 109-133.
Pearson, G. (2005) “Aristotle on Being-as-Truth”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 28, pp. 201-231. Ross, D. (1948), Aristotle's Metaphysics, Oxford, Clarendon Press.Tugendhat, E. (1998) Ser, verdad, acción. Ensayos Filosóficos, Barcelona, Gedisa, cap. VII, pp.165-175.Vigo, A. (1994) “Wahrheit, Logos und Praxis. Die Trasformation der aristotelischen Wahrheitskonzeption durch
Heidegger”, Internationale Zeitschrift für Philosophie 1, pp. 73-95.Wrathall, M. (1999) “Heidegger and truth as correspondence”, International Journal of Philosophical Studies 7, pp. 69-
88.Wrathall, M. (2004) “Heidegger on Plato, truth, and unconcealment. The 1931-32 Lecture on The Essence of Truth”,
Inquiry, 47, pp. 443-463.
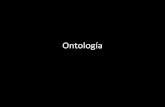











![Media» en Introducción a la Metafísica] Teo-ontología (T. de …eprints.ucm.es/24058/1/FILOSOFÍA_Y_METAFÍSICA_-_MASTER_DE_F… · Lecturas medievales de la Metafísica de Aristóteles:](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5f18bd7707f3550dfd2f720b/media-en-introduccin-a-la-metafsica-teo-ontologa-t-de-aymetafsica-masterdef.jpg)






