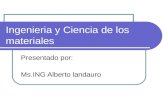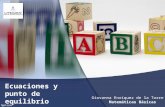Mat-21
-
Upload
lucas-diaz-lopez -
Category
Documents
-
view
234 -
download
0
Transcript of Mat-21
-
8/3/2019 Mat-21
1/69
Cuaderno de
F I L O S O F A Y C I E N C I A S H U M A N A S
N 21. Octubre 2004 - Enero 2005Qu Constitucin para qu Europa?
La Constitucin de la UE 3
Carlos Taibo
Una Constitucin europea? 4
Flix Ovejero de Lucas
Otra Europa es posible 6
Fernando lvarez-Ura
Reflexiones marginales sobre el significado econmico-poltico. De la Constitucin Europea actual, y de la futura 10
Diego Guerrero
Precariedad y deso de saber. Una resistencia a laconvergencia europea 19
Mercedes Martnez y M. Fernanda Rodrguez
Con ocasin del Ier centenario del nacimiento de B. F.Skinner: crtica de la relacin entre el anlisis funcionalde la conducta y la filosofa del conductismo radical 24
Juan Bautista Fuentes Ortega
Psicologa y locura. Un esbozo clasificatorio 48
Jos Luis Romero Cuadra
Semntica de los mundos posibles 59
Adolfo Vsquez Rocca
-
8/3/2019 Mat-21
2/69
2 Cuaderno deMATERIALES, n 21
EditorialEl da veintinueve de octubre de 2004 asistimos a un histrico evento: la firma deun Tratado por el que se establece una Constitucin para Europa, el advenimientode una U.E. unida en la diversidad, ampliada a 25 pases, que continan, con di-cho Tratado, en la senda del progreso y la civilizacin en pos de un destino comn.
Una Europa que brindar a los ciudadanos europeos las mejores posibilidades deproseguir, respetando los derechos de todos y conscientes de su responsabilidad pa-ra con las generaciones futuras, la gran aventura que hace de ella un espacioprivilegiado para la esperanza humana. Espaa ser el primer Estado en ratificarmediante referndum la Constitucin Europea. Europa nos mira. No escasean,ciertamente, textos apologticos de este timbre que buscan suscitar la acrtica acep-tacin, casi diramos, complicidad, de la poblacin, con procesos que tienen pocoque ver con los motivos que expresan los distintos actores de un guin que se es-cribe siempre en otro lugary mucho ms con los motores que animan un sistemaeconmico en su fuga hacia adelante. Esta sancin democrtica, esa hipertrofia delsupuesto sujeto de este curso (Europa, la ciudadana europea...), parecen ser los ne-cesarios correlatos legitimatorios, a modo de efecto de compensacin, de laexpansin de, en palabras de Alain Badiou, la automaticidad errante del capital.
La Unin, se nos dice, tiene los siguientes objetivos: promover la paz, susvalores y el bienestar de sus pueblos, ofreciendo un espacio de libertad, seguridad yjusticia, obrando en pro del desarrollo sostenible basado en un crecimiento econ-mico equilibrado, tendente al pleno empleo y al progreso social, protegiendo elmedio ambiente y combatiendo la exclusin social y la discriminacin, fomentandola justicia y la proteccin sociales y la solidaridad, respetando la diversidad culturaly lingstica y etctera, en una economa social de mercado altamente competitiva.Las cosas, en efecto, estn relacionadas unas con otras; pero no todas con todas nitodas del mismo modo. En las lneas que acabamos de citar se procede a la articu-lacin de distintos elementos por la simple yuxtaposicin, iterativamente, ndiceinequvoco de manipulacin ideolgica. Digmoslo con la brevedad que requiereun editorial: No es posible llegar a ser la regin ms competitiva del mundo, y al
mismo tiempo, bajo las condiciones de produccin capitalistas, conservar los lla-mados logros civilizatorios de occidente. Lejos de esta armona preestablecidanos las habemos, a nuestro parecer, con una articulacin de elementos y estructurasen convergencia en la que la estructura productiva capitalista tiene la dominante,haciendo imposibles algunos de los fines del Tratado, siendo su formulacin o bienun error o bien un acto de vileza. Estas palabras de un parlamentario ingls llamadoStapleton siguen manteniendo toda su validez: Si China se convierte en un granpas industrial, no creo que la poblacin obrera de Europa pueda competir con lsin descender al nivel de vida de sus competidores, Times, tres de septiembre de1873. Esta execracin habitual anacrnica cita nos pone, segn creemos, enuna mejor disposicin respecto a la fraseologa habitual para enfrentarnos a losapologistas de la que debera ser anacrnica, decimonnica estructura que nos uncea la espiralidad, valga la expresin, centrfuga, de la acumulacin capitalista, mo-
vimiento cclico y revolucionario por excelencia respecto al cual todo otromovimiento revolucionario se nos aparece como conservador; movimiento en elque toda forma cultural, toda esa carga de prejuicios antropolgicos, es disueltaen el aire por una pura cuestin cinemtica.
Dedicaremos la primera parte de la revista a dicho Tratado y sus implica-ciones, en un dossier que hemos titulado Qu Constitucin para qu Europa?.Por otro lado, Juan Bautista Fuentes nos ofrece un trabajo sobre B. F. Skinner; untrabajo, como es costumbre en l, de un enorme rigor crtico. Jos L. Romero Cua-dra ampla nuestro horizonte clasificatorio y nos acerca a esa proliferacin casidiramos, metstasis de escuelas de psicologa. Terminamos con un artculo so-bre la narratividad y lo real en el tiempo de la llamada postmodernidad, obra deAdolfo Vsquez Rocca.
Direccin y edicin: IsidroJimnez Gmez, Jorge Fe-lipe Garca Fernndez.
Consejo de redaccin: MJos Callejo Hernanz,Juan Bautista Fuentes,Virginia Lpez Domnguez,Antonio M. Lpez Molina,Antonio Bentez Lpez.
Publicacin de la Facultad deFilosofa de la UniversidadComplutense de Madrid.
Versin electrnica:
www.filosofia.net/materiales
Cuaderno deMATERIALESMadrid, octubre de 2004 -
enero de 2005.ISSN: 1139-4382Dep. Legal: M-15313-98
-
8/3/2019 Mat-21
3/69
Qu Constitucin para qu Europa? 3
La Constitucin de la UE
Carlos Taibo 1
1 Carlos Taibo es profesor de Ciencias Polticas en la U.A.M.
Al margen de la agria disputa sobre votos y vetos a la queasistimos en su momento, la Constitucin de la UE ha em- pezado a suscitar agudas polmicas entre los expertos.Mientras unos se preguntan si se trata de una genuina Cons-titucin, otros subrayan cmo parece llamada a nacer sin unpueblo, una nacin y un Estado. Mientras unos sugieren quenos hallamos ante un ejemplo de fra ingeniera legal, otrosdiscuten sobre el producto final: una confederacin, unafederacin, un Estado con vocacin unitaria, una suerte degobierno transnacional...?
Nuestra aproximacin a la Constitucin de la UE,mucho ms modesta, se contenta con identificar un puadode problemas que deben preocupar a la izquierda que resis-te. Esos problemas afectan al dficit democrtico heredado,a la fragilidad de los derechos sociales, a la estatalizacinde muchos esquemas y a una poltica exterior en la quellueve sobre mojado.
Nada invita a concluir, por lo pronto, que el dficitdemocrtico que arrastra la UE se apresta a diluirse, tantoms cuanto que la Constitucin muestra un vaco de legiti-macin que se colma con el concurso de medios los queproporcionan, en sustancia, el derecho y los expertos que
poca relacin guardan con la prctica vital de la democra-cia. El fortalecimiento del Consejo y de su presidenteacarrea, por lo dems, una ratificacin paralela de las capa-cidades de los gobiernos, que se deja ver tambin de lamano de la disputa sobre las mayoras en la toma de deci-siones en el propio Consejo. En esta instancia no se apreciael eco de la eleccin popular en el mbito de la UE: habrnde ser, antes bien, los gobiernos de los Estados los que de-tengan la totalidad de los votos correspondientes a estosltimos, algo que con certeza operar en detrimento de larepresentacin de las ideologas, y ello por mucho que lasdecisiones deban ser refrendadas por el Parlamento de laUE. En este magma, Joseph Weiler ha sealado, tan signifi-
cativa como exageradamente, que lo que los ciudadanoseuropeos precisan es ms poder, y no ms derechos.
En segundo trmino, la Constitucin reclama unaeconoma social de mercado altamente competitiva, en loque se antoja la cuadratura del crculo al amparo del desig-nio de postular al tiempo una economa de dimensin socialy un mercado en el que la competitividad dicta todas las re-glas. En el terreno de los derechos sociales despunta pordoquier una inflacin de buenas intenciones. En ausencia degarantas expresas para que esos derechos, convertidos enobligaciones, se hagan realidad, los compromisos tienenuna evidente carga retrica y a duras penas cabe esperar que
sobrevivan a la vorgine de la globalizacin capitalista. A
tono con anteriores pronunciamientos de la UE, que deja- ban los derechos sociales en manos de las legislacionesestatales, aqullos siguen teniendo un rango inferior que predispone a su incumplimiento, circunstancia tanto msinquietante cuanto que no se vislumbra ningn proyecto se-rio de convergencia social entre los Estados miembros.
En la Constitucin de la UE los pueblos desapare-cen como agentes subyacentes, en beneficio de losciudadanos, al tiempo que se formaliza un compromiso ex-preso con la integridad territorial de los Estados. Se enuncia
sin ms, por otra parte, el propsito de reducir las diferen-cias entre los niveles de desarrollo de las diversasregiones, en lo que Antonio Cantaro ha descrito como unasolidaridad desarmada. El Comit de las Regiones no pa-rece llamado a rebajar, en fin, las asperezas al respecto.
Por lo que a la poltica exterior se refiere, la sobre-carga retrica se impone desde el principio. Bastar conrecordar que pases como Espaa o el Reino Unido, que hansorteado recientemente la carta de la ONU en lo que a Iraqatae, se avienen a suscribir como objetivo de la diplomaciade la UE la estricta observancia y el desarrollo del Dere-cho Internacional, y en particular el respeto a los principiosde la Carta de las Naciones Unidas. La Constitucin postu-la misiones militares fuera de la Unin, vincula stasinopinadamente a la lucha contra el terrorismo, acata afalta de apuestas de otro cariz el proyecto de una Europafortaleza, propugna la creacin de una agencia de armamen-to, enuncia el compromiso de respetar las obligacionesderivadas del Tratado del Atlntico Norte y se refiere deforma expresa a la prevencin de conflictos, frmula tandelicada como equvoca habida cuenta del sentido que tr-minos parejos han asumido en la estrategia de EEUU. Enun terreno en el que es fcil barruntar la alarmante distanciaque media entre la prctica de los Estados miembros y losprincipios enunciados, la Constitucin revela, en fin, llama-tivas dudas en lo que respecta al desarrollo de una polticaexterior comn, en la medida en que se ve obligada a afir-mar que los Estados miembros apoyarn activamente y sinreservas tal poltica, con espritu de lealtad y solidaridadmutua.
Algo ms conviene, con todo, agregar: aunque pa-ra calibrar lo que la Constitucin de la UE est llamada aser habr que aguardar a su desarrollo concreto, lo cierto esque los antecedentes invitan, como poco, al recelo. Y esque, en palabras de Pietro Barcellona, cuando el poder esten manos de los potentes lobbies de los negocios y de lasfinanzas, de los crculos mediticos y de la manipulacin delas informaciones, los juristas se abandonan al cosmopoli-
-
8/3/2019 Mat-21
4/69
4 Cuaderno deMATERIALES, n 21
tismo humanitario y se apuntan al gran partido de las bue-nas intenciones y las buenas maneras.
Una Constitucin europea?
Flix Ovejero de Lucas 1
1
Flix Ovejero de Lucas es profesor de Economa, tica y Ciencias Sociales en la Universitat de Barcelona. Texto base para una confe-rencia organizada por el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratgicos y Fundacin Carlos de Amberes.Jornadas sobre la Construccin Europea. Tercera Jornada (20 de octubre de 2003): Una Constitucin europea?http://www.fcamberes.org/pag_pub.htm
Mi intencin es examinar tres modos diferentes de entenderla Constitucin europea y aquilatarlas a la luz de dos de losproblemas que creo son importantes, tal vez los ms impor-tantes, que tienen ante s las sociedades modernas y enparticular la Unin Europea. Cada una de esas tres perspec-tivas se corresponde con una inspiracin normativadiferente y cristalizara en un escenario constitucional dis-tinto. No se han formulado explcitamente, salvo en el casode las reflexiones procedentes de filsofos polticos, perocreo que estn en la trastienda de muchas discusiones acer-ca de la Convencin. Advierto en todo caso que esas perspectivas se refieren al producto final, a los principiosque deberan inspirar a la Constitucin, no a cmo se llega
a ella, a cmo elaborarla. En ese sentido, no me ocupar desi la Constitucin europea es resultado de un proceso deli- berativo o negociador, participativo o del benignodespotismo del que hablaba Delors. Adems, mi exposi-cin implcitamente asume que, en contra de lo que algunossostienen, no existe de facto una Constitucin europea asen-tada en los diversos tratados o en la jurisprudencia y asumetambin, claro es, que esa constitucin que no existe es de-seable. El problema que me ocupar es su inspiracin.
La primera estrategia que llamar del reglamentoy del inters comn entiende que hay una serie de retoscomunes (seguridad, Globalizacin, mercados, ambientalesy, en general, todos aquellos que tienen que ver con exter-nalidades econmicas y bienes pblicos) que se abordanmejor aunando esfuerzos y coordinndose que a travs derespuestas individuales. Del mismo modo que la constitu-cin de los mercados nacionales exiga acabar con lasbarreras feudales que impedan la movilidad de gentes y debienes o con la diversidad de sistemas de pesas y medidas,la coordinacin de una serie de actividades y la necesidadde evitar ciertos costos generales de acciones tomadas indi-vidualmente requerira un conjunto de reglas coordinadasque resuelva los problemas de inters comn y un sistema
de proteccin que evite las interferencias mutuas. En ese
sentido, la Unin tendra sentido siempre que salga a cuentaa cada uno de los Estados. En tal caso, la constitucin ven-dra a ser algo as como un cdigo de circulacin, como unreglamento de juego, neutral que a cada uno le permite sa-ber a qu atenerse.
La segunda estrategia es la de la identidad. Esten las antpodas de la anterior. Parte de la presuncin deque existe un conjunto de herencias histricas que permiti-ran reconocer una suerte de alma europea que debecristalizar en la constitucin. Por supuesto, no faltan lasdiscrepancias acerca de cul es el contenido de esa identi-dad: el cristianismo, la ciencia moderna, el derecho
romano, el cdigo napolenico, la democracia, el movi-miento obrero, los nacionalismos, las guerras de religin,los derechos sociales, etc? De esa larga lista cada uno esco-ge lo que quiere segn su particular afinidad. En este caso,la constitucin tendra que estar cargada de contenido, deunos supuestos valores europeos, que habra que cultivary que, adems, permitiran, por as decir, realizar el test deeuropeidad.
La tercera estrategia es la cvica. Como la primeradestaca la idea de inters compartido pero la entiende comointers general. Como la segunda subraya la importancia deciertos valores, pero no porque sean los que se llevan poraqu, sino porque los juzga fundamentales para el buenfuncionamiento de una sociedad democrtica. Los derechosno deben defenderse para evitar que nos molesten los otros,frente a los otros, como pensara la primera estrategia, niporque son una invencin europea, como dira la segunda,sino porque se consideran importantes para la propia auto-noma de los individuos, porque, entre otras cosas, permitena los ciudadanos criticar y revisar la propia historia a la luzde su propia convivencia con los dems. Puede reconocerque el Estado del bienestar es una herencia pero no lo de-fiende por eso, sino porque slo en una sociedad en donde
-
8/3/2019 Mat-21
5/69
Qu Constitucin para qu Europa? 5
no existen agudas disparidades los ciudadanos se reconocencomo miembros, estn dispuestos a participar y a defenderuna compartida comunidad de justicia y de decisin polti-ca. Por eso mismo, aun reconociendo que los nacionalismosson tambin parte de la historia europea, esta perspectivacreera que deben combatirse en tanto exigen la pertenencia
a la comunidad cultural para permitir el acceso a la condi-cin ciudadana, a la comunidad poltica.
Los retos con los que quiero enfrentar estas pers-pectivas son dos: el primero es el dficit democrtico quees algo ms que la falta de representatividad y de responsa- bilidad de las instituciones, que es tambin el de laparticipacin y el compromiso de los ciudadanos; el segun-do es el problema de la convivencia de gentes de culturasbien diferentes que, aunque la incluye, es algo ms que lainsercin ciudadana del fenmeno migratorio. Creo que lasdos estn imbricadas y se pueden formular en una presenta-cin compacta, en forma de pregunta: si es el caso, y parece
que as es, que la comunidad poltica europea ha de dar co-bijo a gentes de diversas culturas, cmo se puede asegurarque, con todo, esas mismas gentes se puedan reconocer enun marco poltico que sea algo ms que unas reglas de jue-go, con las que difcilmente se sentiran comprometidoscomo ciudadanos, pero que tampoco se configure desde unaparticular identidad que inevitablemente resulta excluyente,es[t]o es, [que] aleja a algunos ciudadanos de la participa-cin y del compromiso con la defensa de los derechos y delos principios de justicia? Con todo, por claridad expositiva,creo que es mejor tratarlos de un modo independiente.
Para la perspectiva del reglamento y los interesescomunes, en principio, no es un problema el compromisode los ciudadanos con las instituciones europeas. En buenamedida es la que ha escrito la mayor parte de la historia dela Unin europea: en un mercado no se presumen mayoreslealtades, slo, y circunstancialmente, intereses comunes,coaliciones. Desde esta perspectiva, el dficit democrti-co no es un problema sino un estado normal. Lo que senecesitan son gestores, rbitros, que coordinen y penalicena los infractores y en todo caso, de lo que se trata es [deque] dispongamos de un sistema que permita sustituirloscuando no son eficientes o neutrales. De todos modos,cuando las cosas se miran de cerca resultan ms complica-das. No voy a ocuparme de si en un sistema con baja participacin ciudadana la eficiencia y la neutralidad son posibles. Creo que hay slidas razones que muestran quesin participacin no hay instituciones eficientes y, adems,es ms propicia la corrupcin y, por ende, la arbitrariedad.En todo caso, creo que las dificultades son insalvables enuna Europa ampliada: entre dos es ms fcil coordinar in-tereses que entre muchos y, adems, las cosas son msgraves cuando los otros aparecen como rivales con interesesdistintos u opuestos, como sucede con esta perspectiva.Respecto al problema de la convivencia de culturas el puntode vista del reglamento, que asume que cada uno procurapor los suyos, se enfrenta al clsico problema de las dicta-duras de las mayoras y el nico modo de evitar que los
intereses de los ms se impongan es mediante complica-dos diseos institucionales, de sistemas de bloqueos, depesos y contrapesos, que en escenarios complejos y de in-
tereses contrapuestos acaban por paralizar elfuncionamiento de las instituciones.
La perspectiva de la identidad encalla de un mo-do muy natural en el segundo de los retos. Cualquier intentode fijar una cultura europea que destaque ciertas tradicio-
nes e intente dotarlas de cuaje constitucional acaba porexcluir a buena parte de los ciudadanos de la comunidad.No se trata slo de los que vienen de fuera, de los que noparticipan de supuesta cultura europea, sino tambin de losde dentro: no se puede ignorar que la historia de Europa esuna historia de conflictos y enfrentamiento y que va de su-yo que destacar una herencia supone negar otras. El primerreto, el de la participacin, en este caso, es casi una conse-cuencia del segundo: una Europa, si se me permite laexpresin, de valores densos a lo sumo asegurara la par-ticipacin de aquellos que se reconocen en ellos, perotambin se asegurara no ya la indiferencia, sino directa-mente la hostilidad de los excluidos. Estos no se
reconoceran en las instituciones, no las sentiran como su-yas, y ello hara imposible el compromiso, desde lospropios valores, con las decisiones adoptadas.
Creo que la perspectiva cvica est en mejorescondiciones de encarar los dos problemas. De hecho, losaborda a la vez, desde la unidad que se reflejaba en la for-mulacin compacta de los dos problemas que antes hehecho. Los valores cvicos y, en particular, la participacin
democrtica, la sensacin de que la propia voz cuenta sonlos que proporcionaran el fermento cohesionador, la iden-tidad europea, identidad elegida y en condiciones derevisarse. Dicho sea de paso, no podemos extraarnos delas reservas de los europeos hacia Europa cuando, a la vez,perciben que las medidas comunitarias alcanzan cada vez ams aspectos de sus vidas mientras que su capacidad decontrol y participacin es el mismo, esto es, bien poco. Porsupuesto, esos valores se corresponden con una herenciaeuropea, con una entre otras, pero no se justifican desde lahistoria, sino porque aseguran un modo justo de resolver losproblemas, un modo en donde todas las opiniones puedenexponerse y se calibran por las buenas razones que las ava-
lan, no por la fuerza de los intereses que los respaldan nipor formar parte de la historia, por haber llegado ayer o an-teayer. Es de ley reconocer que esta perspectiva no estexenta de otras dificultades de las que slo quiero mencio-nar dos. La primera: el proyecto cvico resulta difcil dematerializar en una sociedad que a las diferencias culturalesune agudas disparidades econmicas: la participacin y elcompromiso en la defensa de los intereses de todos son im-posibles si los ciudadanos no entienden que opera algo ascomo un principio de los unos por los otros. La segundadificultad es la de si los principios cvicos (tolerancia, deli- beracin, autonoma, igualdad, etc.) conforman un terrenosuficiente para proporcionar una identidad he de confe-
sar que no me gusta la palabra con la que los ciudadanosse reconozcan y comprometan al modo como lo hacen consus valores nacionales. No me resisto a decir para termi-nar que creo que las dos objeciones no son insalvables. La
-
8/3/2019 Mat-21
6/69
6 Cuaderno deMATERIALES, n 21
primera lo nico que nos indica es que la democracia resul-ta imposible sin algo parecido a una sociedad del bienestary, en ese sentido, es ms una solucin que un problema:hemos de incluir en el proyecto constitucional, por razonesdemocrticas, la herencia del Estado del bienestar y de losderechos sociales. La mejor prueba de que la segunda obje-
cin es superable son los propios nacionalismos: como hanargumentado importantes estudiosos del fenmeno, los na-cionalismos se inventan la nacin, crean una mitologa,una identidad que convierten en fuerza movilizadora, porlo general frente a otros, y que consiguen extender a pobla-
ciones que cierto da descubren que tenan una identidad;dicho de otro modo, y para lo que nos interesa, no pareceimposible crear identidades compartidas, esta vez sobrelos valores del respeto, la tolerancia y la igualdad, en estecaso sobre valores cvicos, y ello ser ms fcil cuando elpropio marco constitucional recoge la participacin no ex-
cluyente, la posibilidad de que la propia voz sea atendida, ylas condiciones mnimas de igualdad material.
Otra Europa es posible
Fernando lvarez-Ura 1
1 Fernando lvarez-Ura es profesor titular de Sociologa en la U.C.M.
Por una Repblica democrtica y social de ciudadanoslibres
La cada del muro de Berln que abri el camino a la uni-ficacin alemana, el derrumbe del bloque formado porlos pases del socialismo real y su reconversin al capita-lismo, as como la guerra en los Balcanes, han puesto final orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mun-dial como consecuencia de la derrota del nacional-
socialismo y del fascismo. Francis Fukuyama acu laexpresin demasiado grandilocuente de fin de la historia para designar el triunfo del capitalismo global. Pero lahistoria contina a pesar de que son muchos los que des-empolvan viejas frmulas ya gastadas para atemperar elvrtigo del cambio social acelerado que se sucede antenuestros ojos.
La gravedad de las tensiones internacionales quehan estallado en los ltimos decenios, el auge de los fun-damentalismos, junto con la deriva autoritaria ymilitarista de la poltica de la Administracin norteame-ricana, hacen cada vez mas necesaria y urgente unapoltica especficamente europea, generosa y progresista,
que sirva de contrapeso y evite que el mundo se convier-ta en un infierno. Cuando los tambores de guerra suenancon fuerza crece el paralizante imaginario del miedo,compaero inseparable de la sumisin, pues la bsquedade seguridad, la necesidad de proteccin, tiende a gene-rar a la vez parlisis y sentimientos de dependencia.Pacificar las tensiones, resolver endmicos conflictos in-ternacionales, hacer efectivos los valores de paz, libertad,justicia y solidaridad, significa para Europa situar la pol-tica democrtica en el puesto de mando al servicio delbienestar de toda la humanidad.
Frente a un mundo exasperado, jalonado peri-
dicamente por actos de barbarie, por guerras y atentados
sangrientos, frente a un mundo sin rumbo, articulado tansolo por voluntades encontradas basadas en el afn delucro y en el ansia de poder, las polticas de paz se hanvisto potenciadas entre otras medidas por la abolicin dela pena de muerte en todos los pases comunitarios, y porlas masivas manifestaciones de condena de la recienteguerra de Irak. La abolicin de la pena de muerte, aun-que coexiste con la violencia cotidiana, con el fanatismode organizaciones terroristas militarizadas, y con un
imaginario del miedo, responde al reconocimiento delvalor de los ciudadanos, a un derecho de humanidad quees en realidad una conquista histrica de la concienciacolectiva. Quienes violan los derechos humanos, quienesno respetan la integridad y la vida de sus semejantes,cometen crmenes intolerables que en un sistema demo-crtico deben ser castigados y erradicados.
La sacralizacin de la vida humana responde pa-radjicamente a un proceso de secularizacin, es decir, al proceso de emancipacin de los seres humanos de lospastores de almas y de los conductores de pueblos. Sinembargo la abolicin de la pena de muerte an no se ha
hecho efectiva a escala planetaria, y an no se ha vistoprolongada en un sentido positivo por la puesta en prc-tica a escala nacional e internacional de un derechouniversal de todos los seres humanos a un mnimo debienestar. Las polticas sociales y las polticas de paz sonpolticas de libertad. Estas polticas pueden y deben serreforzadas con polticas an mas decididas de mediacin,con prcticas de pacificacin y de desarme, y con lacreacin y potenciacin de organismos supranacionales,como por ejemplo el reconocimiento por los Estados delpapel de las Naciones Unidas en la resolucin de conflic-tos internacionales o la existencia de un orden jurdicorefrendado por un Tribunal Penal Internacional que juz-
-
8/3/2019 Mat-21
7/69
Qu Constitucin para qu Europa? 7
gue y condene, por encima de las fronteras, a los respon-sables de los crmenes contra la humanidad.
La Europa rica, que encubre y nos impide ver lageografa de la pobreza, cuenta en la actualidad con me-dios suficientes para erradicar la miseria interior y crear
servicios de cooperacin internacional que acaben defini-tivamente con las pandemias y con el hambre queperidicamente asolan a los pueblos mas olvidados de latierra. Las polticas de cooperacin al desarrollo no debe-ran ser actos discrecionales que brotan espontneamentede filantropa de los Estados ricos, sino ms bien un im-perativo moral y jurdico derivado del reconocimiento yla extensin de unos derechos de ciudadana para todoslos seres humanos. Si queremos que el mundo cambie derumbo y se humanice, si queremos convivir en socieda-des justas, es preciso que una Europa libre y democrticahaga or con fuerza su compromiso prctico con la soli-daridad.
En la pancarta que encabezaba la manifestacinorganizada por los movimientos antiglobalizacin enFlorencia figuraba la siguiente inscripcin: Otra Europaes posible. La propuesta, planteada espontneamente porjvenes que ven amenazado su presente y su futuro porel paro y la precarizacin laboral, puede parecer utpica,sin embargo responde a una demanda colectiva ms am- plia, pues millones de europeos estn convencidos deque la construccin europea no avanza siguiendo unrumbo acertado, y de que nuestra clase poltica, perpe-tuamente instalada en las cumbres, no est a la altura delas circunstancias a la hora de elaborar un proyecto pol-tico progresista para la Europa del siglo XXI.
La Constitucin que servir de base a la Europadel futuro ya ha sido aprobada en los despachos por lospolticos antes de escuchar en la calle la voz de los ciu-dadanos. Sin embargo cada ciudadano y cada pasmiembro de la Comunidad debera asumir que para queEuropa cuente con voz propia en el concierto de las na-ciones se precisa un compromiso poltico colectivo. Sinembargo el borrador oficial de la nueva Constitucin noprovoca entusiasmo ni incita al compromiso entre otrascosas porque es a la vez demasiado conservador y exce-sivamente neoliberal. Es conservador, entre otras cosasporque frente a un proyecto ambicioso de una nica so-
berana poltica europea se mantienen las soberanasnacionales de los veinticinco Estados miembros. Es emi-nentemente neoliberal pues la pretendida Europa delfuturo sigue estando vertebrada predominantemente porel mercado en el marco del capitalismo global, converti-do en la ideologa y la prctica insuperable de nuestrotiempo.
La independencia de Europa, la refundacin deEuropa, debera reposar a mi juicio sobre la base de unaConstitucin que legitimase la formacin de un Parla-mento europeo elegido en las urnas por cuatrocientosmillones de ciudadanos, un Parlamento que legisle, elija
un Presidente y un gobierno federal que gobierne, tengacompetencias arancelarias, desarrolle una Seguridad So-cial comunitaria, una poltica exterior de paz ysolidaridad, una poltica de defensa tendente a la desmili-
tarizacin y al desarme, as como una legislacin socialpara todos, lo que implica la puesta en marcha de polti-cas fiscales tendentes a la redistribucin de la riqueza sinconciertos ni cupos para colectivos privilegiados.Frentea la primaca de un mercado autorregulado es precisodisciplinar las fuerzas irracionales del mercado, es decir,
dotar de una posicin de centralidad a la solidaridad en elmarco del desarrollo del Estado social. El proceso consti-tuyente de esta Europa social requiere como condicinprevia el libre ejercicio de la ciudadana manifestado enun referndum vinculante que, como ocurri con laadopcin del euro, se debera haber desarrollado a la vezen todos los pases comunitarios. La aceptacin de unaConstitucin que refrende un proyecto europeo comndebera haber sido un acto constituyente basado en la ex- presin de la libre voluntad de todos los ciudadanoseuropeos. Frente a la Europa de los mercaderes, frente alimperio de los capitanes de la industria y de las finanzas,hace ya tiempo que sindicatos, partidos polticos progre-sistas y movimientos sociales reclaman con razn lanecesidad de potenciar una Europa democrtica y socie-taria que desarrolle la proteccin de los derechos de lostrabajadores y acabe definitivamente con desigualdades propias de las sociedades de castas. Para favorecer laequidad el socilogo Emile Durkheim, que no era preci-samente un revolucionario, propona desde sureformismo democrtico, hace ya ms de un siglo, laabolicin de los derechos hereditarios de transmisin debienes de padres a hijos en beneficio de la ampliacin dela propiedad social. A su juicio el impuesto sobre la he-rencia de las grandes fortunas era una medida necesariapara hacer efectivo el principio de igualdad de oportuni-dades entre las jvenes generaciones, un principio quean estamos lejos de haber hecho realidad.
A finales de noviembre del 2004 se celebr enMadrid una cumbre de los lderes del Partido SocialistaEuropeo para apoyar el s en el referndum del TratadoConstitucional que se celebrar en Espaa el 20 de febre-ro del 2005. Se trata de la primera consulta popular quetendr lugar en Europa, y el grueso de los partidos socia-listas apuestan por un apoyo masivo al Tratado. Sinembargo el objetivo de la cumbre era tambin promoverel apoyo de los socialistas franceses, divididos por valo-raciones divergentes del nuevo texto constitucional. A
tenor de los resultados los dirigentes socialistas han con-seguido el objetivo propuesto pues en la consultacelebrada en Francia el pasado da 2 de diciembre entrelos militantes socialistas los partidarios del s reunieronal 58% de los votantes frente al 42% de los militantespartidarios del no. M. Giscard dEstaing, que fue el pre-sidente de la Convencin europea que redact el Tratadoconstitucional, y que muy posiblemente fue tambin unode los principales responsables del fuerte sesgo neolibe-ral del texto aprobado en Roma por los gobiernos, saludla votacin de los socialistas franceses como un gran pa-so hacia delante, pero su presunto europesmo no fue losuficientemente fuerte como para ahorrarle un comenta-
rio chauvinista: Francia es el primer pas europeo queha dado una seal positiva a favor de la Constitucineuropea.
-
8/3/2019 Mat-21
8/69
8 Cuaderno deMATERIALES, n 21
Todo parece indicar que hay mltiples lecturasde un tratado constitucional caracterizado por la ambi-gedad calculada. La apuesta socialdemcrata quedabien reflejada en las palabras del primer ministro suecoGran Persson quien considera que el tratado es un pasode gigante que hace a la Unin Europea ms democrti-ca y transparente. Y aada:soy bastante optimista en lava hacia un socialismo moderno en Europa. Los socia-listas europestas defienden una Europa federal, unaEuropa basada en un espacio poltico comn, articuladaen torno a las seas de identidad del Estado social y do-tada de un parlamento vivo como el que hizo frente enEstrasburgo a la propuesta de investidura del comisarioreaccionario Rocco Buttiglione realizada por Jos Ma-nuel Duro Barroso, presidente de la Comisin1. En otro polo se encuentran las posiciones nacionalistas, las re-gionalistas y las neoliberales. Un titular de prensa,publicado apenas dos semanas ms tarde de la reunin delos lderes europeos en Madrid, puede muy bien servir deilustracin de esa otra Europa antieuropea. El titular de-ca as: Un tribunal decide que Berlusconi soborn a unjuez, pero le absuelve porque ya ha prescrito. La senten-cia admite que en 1991 Berlusconi transfiri 400.000dlares a la cuenta bancaria del juez Renato Squillantepara sobornarlo, pero, como han transcurrido desde en-tonces ms de siete aos y medio, que es el plazo de laimputabilidad de un delito para quienes no tienen ante-cedentes penales, el actual presidente del gobiernoitaliano debe ser absuelto2.
Por cul de las dos ideas de Europa debemosoptar, por la Europa social, socialdemcrata, solidaria,comprometida con la paz, o por la Europa neoliberal, co-rrupta, manipulada por los medios de comunicacin ymovida por la voracidad del espritu del capitalismo? ElTratado se decanta por la Europa neoliberal pese a queno rompe abiertamente los lazos con la Europa social;abre el camino a una Europa federal, pero consagra elprincipio de la doble soberana al admitir la soberana de
los Estados. Se avanza por tanto hacia una Europa fede-ral pero se desperdicia la oportunidad de abrirabiertamente un proceso constituyente que derive en lainstitucionalizacin de una nica nacin europea.
Mas all de los eurfobos, de los euroescpticosy de los eurcratas convertidos en los nuevos aristcratasde nuestro tiempo, en la nueva expresin de la sociedad
1 Vanse las declaraciones del primer ministro sueco en El Pa-s, 27-XI-2004, p. 5. En esas mismas pginas el primerministro seala que los pases con impuestos ms altos,como ocurre en los Estados escandinavos, son los que tie-nen un mayor crecimiento econmico y una mayorcompetitividad.
2 Retomamos el titular deEl Pas, 11-XII-2004, p. 1.
cortesana, con sus redes y prcticas caciquiles, ms allde la Europa de los banqueros y de las elites del poder,en la actualidad despuntan dos ideas antagnicas de Eu-ropa. De un lado el ideal republicano, basado en elcosmopolitismo cvico, en la ciudadana universal, en lafraternidad, la cooperacin y la asociacin, propias de
una humanidad compartida, es decir, una Europa de ciu-dadanos libres hermanados por una voluntad comn decrear una sociedad justa. Saint-Simon y los socialistasfueron en el siglo XIX los principales promotores de estaEuropa democrtica erigida sobre las casas reales, losejrcitos, las fronteras y las banderas, susceptible de sus-tituir el poder de parsitos y especuladores por unaRepblica vertebrada en torno al trabajo, y enriquecidapor la polifona cultural. En el otro polo se encuentra laEuropa de las naciones y de las regiones, la Europa tra-dicional de las divisiones y de las fronteras, la Europa delos Estados, de los himnos, los crucifijos y las banderas,la Europa rancia de los trajes regionales y el folklore quehace las delicias de los polticos clientelistas. La Europaque queremos es incompatible con esta otra Europa mer-cantilizada y mercantilizadora, gobernada por quieneshacen de su lengua, de su religin, de sus peculiaridadestnicas o culturales, y de sus singularidades histricas,rasgos excluyentes de una presunta identidad superior.Entre una Europa y otra es preciso elegir pues la Europaque se decante por trabajar en favor de la humanidad yde la ciudadana universal, no compatible con la Europade campanarios y de santuarios, la Europa de las identi-dades nacionales cerradas, es decir la Europa de losnacionalismos con y sin Estado que, como mximo, seintegraran en una Comunidad soberana sin renunciar asu propia soberana. Entre estos dos modelos, el modelorepublicano de una Europa unida, capaz de hacer una po-ltica generosa por un mundo mejor, y el modelo de laEuropa de los Estados o de la doble soberana, que redu-ce el mundo a los intereses de los nuestros, es precisooptar. De un lado tendramos la Repblica europea, unEstado social y democrtico de derecho que hara de to-dos los Estados miembros de la Comunidad una nicanacin articulada en torno a los principios de libertad,igualdad y fraternidad. Del otro una Europa de las nacio-nes y las nacionalidades que pugnan por la hegemona enmercados protegidos, y que obsesionadas por su identi-dad renuncian a plantear una alternativa al modeloneoliberal capitaneado por los Estados Unidos de Amri-ca.
Otra Europa es posible, una Europa de ciudada-nos instruidos y bien informados convertida enRepblica libre y soberana, en una nacin democrtica
-
8/3/2019 Mat-21
9/69
Qu Constitucin para qu Europa? 9
surgida a partir de un proceso constituyente en el queparticipen en pie de igualdad Estados que renuncien a susoberana, a sus fronteras y a sus ejrcitos, y que asumansu disolucin en favor de una nica soberana europeagarantizada por una Constitucin radicalmente democr-tica. Uno de los innegables atractivos de este modelo
alternativo de una nacin europea es que en la casa co-mn, que sera preciso construir, se tratara de encontrar,al fin, mediante la profundizacin en la democracia deli-berativa y participativa, y en nombre de la justicia y laigualdad, el desarrollo de un Nuevo Estado Social dotadode instituciones pblicas, de servicios pblicos capacesde garantizar la proteccin social de todos los ciudadanosque vivan en suelo europeo.
Tras la Revolucin francesa y la Revolucin in-dustrial la invencin del Estado Social ha sido la grancontribucin europea para resolver la cuestin social, lapeculiar sea de identidad sobre la que ser preciso edi-
ficar el futuro. Cuando una Europa laica, republicana,amiga de la paz, desenmascare de un plumazo, a travsdel propio proceso constituyente, lo que Nietzsche de-nomin la comedia de Europa es decir, la divisin enpequeos Estados con sus veleidades dinsticas, enton-ces surgir un horizonte muy distinto para los europeos y para toda la humanidad3. Otra Europa es posible, perono basta con desearla, es preciso, perfilarla, trabajar porella con continuidad, es decir, antes y despus de la cele-bracin del referndum sobre el Tratado constitucional,es preciso, entre todos, reclamarla, exigirla, contribuir,en fin, con voluntad y esfuerzo, a hacer de ese procesode gestacin que ya est en marcha una slida realidad
poltica. Seamos realistas, pidamos lo posible!
3 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Ms all del bien y del mal,
Alianza, Madrid, 1978, p.150. En este mismo texto Nietzs-che hace gala de su elitismo antidemocrtico, pero tambinarremete contra el nacionalismo que identifica con los at-vicos accesos de patriotera y de apegamiento al terruo.
-
8/3/2019 Mat-21
10/69
10 Cuaderno deMATERIALES, n 21
Reflexiones marginales sobre el significado econmico-poltico
de la Constitucin Europea actual, y de la futura
Diego Guerrero 1
1 Diego Guerrero es profesor en la Facultad de Econmicas de la U.C.M.
1. Introduccin
Aunque este breve artculo poltico-econmico tieneque ver con la Constitucin Europea (CE), en l no sevan a comentar las declaraciones y prescripciones que lamisma contiene, ni siquiera aquellos de sus artculos que
recogen las normas de mayor contenido econmico. Enrealidad, este artculo podra haberse escrito sin haberledo siquiera esta Ley de leyes que estn a punto deaprobar los ciudadanos de la Unin Europea (UE). Lonico que se pretende hacer aqu es calibrar el alcancehistrico de este importante paso en la construccin pol-tico-econmica mundialdesde un punto de vista muchoms general y sistmico, sobre todo en relacin con loque dicho paso supone y supondr en la debatible mar-cha del capitalismo en direccin hacia el comunismo.
No har falta por consiguiente entrar en el detalle de losderechos y deberes de contenido econmico que queda-rn garantizados o meramente recogidos en la CE, ni enel recuento de los rganos e instituciones que se encarga-rn de poner en prctica las diferentes actuaciones depoltica econmica, ni en el tipo de relaciones que existi-rn entre ellos, etctera, porque partiremos del supuestode que, aunque muy novedosa por el mbito de vigenciade esta nueva Norma fundamental, desde el punto de vis-ta de su contenido esta Constitucin no puede sinoofrecer un carcter fundamentalmente continuista, comocorresponde a todas las normas supremas de que se hanido dotando los pases capitalistas en los dos ltimos si-glos o, con mayor exactitud, desde la instauracin yconsolidacin en ellos del rgimen capitalista.
Adems, no entraremos en el detalle tcnico de estasnormas y disposiciones porque otros muchos autores loshan analizado ya o los analizarn en los prximos mesesy aos. Pero lo que muy probablemente se dejar de ladoen estos anlisis es precisamente el tipo de consideracio-nes que desarrollaremos a continuacin. Por esta raznse habla en el ttulo de este artculo de reflexiones mar-ginales: no desde luego porque consideremos que laimportancia de los temas que abordaremos en seguida esmarginal o secundaria, sino porque nuestros pensamien-tos se situarn sin duda fuera de la corriente principal delos argumentos habituales a favor o en contra de la apro-bacin de esta CE.
Ya sean ms o menos crticos con el sesgo poltico actualde la CE, los argumentos al uso se hacen casi siempredesde dentro del presente sistema poltico e ideolgico,sin poner en entredicho la adecuacin de este rgimencon la totalidad de las necesidades reales de la poblacin,que son independientes de si las mismas se pueden ex- presar o no a travs de una capacidad de compraefectiva, que es lo que constituye la llamada Demandade mercado que se toma exclusivamente en considera-cin dentro de este sistema. Por contra, las reflexionesque haremos aqu parten de la base de que los regmenessociales son perfectamente finitos y modificables por lasociedad en la que rigen, por lo que nadie podr negar laconveniencia aunque desde su propio punto de vista seamarginal de pensar sobre los lmites y formas de ca-ducidad del sistema que domina nuestro presente,mxime cuando el mismo parece haber quedado muy re-forzado por la impresionante evolucin que a lo largo delas ltimas dcadas ha conducido a la coyuntura que daorigen a estas reflexiones: la previsible aprobacin de laCE.
2. La CE, entre la poltica y la economa, y la lucha com-petitiva mundial
Imaginamos que el lector se preguntar inmediatamente:y si no se va a comentar en este artculo la CE, de quse va a tratar en l? Ya se ha dado una primera pista alrespecto en la introduccin, pero a continuacin acumu-laremos algunos ejemplos de las anunciadas reflexiones,que no pretenden ser puramente abstractas y sistmicas
sino referirse tambin a algunos de los rasgos fundamen-tales de las realidades concretas de las sociedades quecomponen hoy la Unin Europea (UE) y de sus miem- bros de carne y hueso, aunque en estas realidades elmbito europeo aparezca slo como un momento parcialde un anlisis a la vez ms amplio, referido a la sociedadmundial al completo.
Comencemos por el reciente folleto titulado Una Cons-titucin para Europa. Roma, 29-10-2004, que la UE (enconcreto, la Oficina de Publicaciones Oficiales de lasComunidades Europeas, con sede en Luxemburgo) hatenido la gentileza de enviarnos por correo a tantos de los
sufridos ciudadanos de sus Estados miembros. En el
-
8/3/2019 Mat-21
11/69
Qu Constitucin para qu Europa? 11
margen derecho de la portada figuran las letras ES, quedebe de querer decir editado en espaol, porque sinduda se trata de un folleto enviado tambin a muchos mi-llones de ciudadanos del resto de los pases miembros dela UE, y por supuesto lo habr sido en cada caso en elidioma correspondiente.
Pero en la contraportada de dicho folleto figura un datoque nos puede interesar mucho ms en estas reflexiones.El dato consiste en que el folleto en cuestin est Prin-ted in Germany, es decir, impreso en Alemania. Porqu?
La mayora de quienes se hayan apercibido de ese dato,ya espontneamente, ya inducidos por otra persona, ten-der a responder a la pregunta anterior con un actoreflejo casi instantneo. Sin duda dir: es que Alemaniaes el pas dominante de la UE y, claro est, se reserva laparte del len en muchos de los contratos y concesionesque la propia UE se ve obligada a repartir entre (las em- presas de) los pases miembros. No es que Alemaniapretenda acapararlo todo, dirn; si fuera as, sera impo-sible desarrollar ms all una autntica Unin de estospases. Pero quienes se hagan estas reflexiones tendernprobablemente a combinar consideraciones bondadosas ymaliciosas. Pensarn, por una parte, que tambin hay al-go de altruismo y generosidad en el comportamiento deAlemania (denominacin que quizs convenga ms quela de Repblica Federal Alemana), pero al mismo tiemposospecharn, o estarn convencidos, de que la efectivadesigualdad de poder entre los pases miembros facilitaque el pas ms poderoso, Alemania, est en condicionesde imponer las grandes decisiones estratgicas de la UE.Se diga o no que la de Alemania es una nueva forma omanifestacin del imperialismo, sin duda una mayora dela poblacin de los dems pases europeos estar pensan-do algo parecido.
No se va a negar aqu que el imperialismo alemn, o sise quiere europeo, es un hecho. Es incluso importante in-sistir en afirmaciones de este tipo, para contrarrestar elpunto de vista de quienes, a nuestro juicio, se equivocancuando pretenden reducir el comportamiento imperialistaa los comportamientos de superpotencia nica y univer-sal de los Estados Unidos (donde en realidad esto slosignifica posterior a la poca de la Guerra fra entre las
dos superpotencias). Pero antes de cualquier otra cosaconviene decir algo sobre el estatuto real de las relacio-nes que existen entre poltica y economa en el marco delas sociedades burguesas contemporneas.
Incluso cuando, como ya se ha dicho, nos moveremosentre la reflexin sobre el sistema nico en su conjunto yotra, ms cercana, en torno a la realidad plural de unmundo formado pormultitudde pases y sociedades, ca- be comenzar haciendo la siguiente reflexinmetodolgica. Al igual que, al analizar el capital, con-viene imitar el ejemplo de Marx y estudiar primero elcapital en general para pasar ms tarde al anlisis de
los mltiples capitales es decir, primero la relacinvertical entre capital y trabajo, y luego la relacin ho-rizontal que se expresa en las leyes de la competencia,as tambin conviene proceder en dos pasos al acercarnos
a un tema como el que nos ocupa, pues no cabe duda deque una cosa es el capital mundial en cuanto tal, y otralos diferentes capitales (en este caso, pases capitalistas).
En realidad, y en el fondo, poltica y economa son unamisma cosa, y esto se acepta desde muchos ms puntos
de vista ideolgicos diversos de los que se cree (si nodesde todos los puntos de vista). Ahora bien, como en ellenguaje ordinario el concepto de capitalismo suena msa econmico que a poltico, podemos aprovechar estehecho para emplear la convencin de que en el marcomundial actual lo que une a los distintos pases es el fe-nmeno econmico del capitalismo compartido, y lo quelos separa son las diversas formaspolticas que se mani-fiestan en cada uno de los pases, que no dejan de serformas distintas de un mismo capitalismo. Por supuesto,lo anterior no significa que deban dejarse de lado otro ti- po de apreciaciones, como que tambin son posiblesdiversas formas de colaboracin poltica internacional y
por tanto de unin, o que en el plano econmico no slocuenta aquello que une a los capitalistas sino asimismotodo lo que los separa, no slo de sus asalariados, porejemplo, sino tambin lo que hace que los capitales na-cionales se repelan mutuamente debido a la competencia.
Pero desde este doble punto de vista anterior, convieneanteponer las realidades econmicas a las realidades po-lticas. Y eso no porque as lo diga el marxismo dehecho, esta idea, antes que deberse a Marx, tiene una g-nesis bien burguesa, sino porque es la realidad fctica laque nos conduce a pensar que tienen ms fuerza las leyeseconmicas que las leyes positivas aprobadas por losParlamentos, que representan polticamente la composi-cin interna de esas mismas sociedades que se venreguladas primariamente por las primeras. Sin embargo,en el contexto del idealismo poltico imperante, esto nose acepta sin ms fcilmente, y lo mismo ocurre en elmarco de la izquierda o incluso del marxismo. De hecho,la discusin al respecto en el mbito del pensamiento so-cialista se remonta al menos a la clebre discusin entreDhring y Engels (vase Engels, 1877). Mientras el pri-mero defenda la tesis de que Robinsn Crusoe someti(poltica o militarmente) a Viernes porque era el pri-mero quien tena el cuchillo en su poder, Engels sealque en ltimo trmino quien somete poltica o militar-mente a otro es quien tiene normalmente la capacidadeconmica para fabricar los cuchillos (y el resto de lasarmas) que se emplean en la confrontacin poltico-militar.
Pues bien, una vez aclarado lo anterior, podemos volverahora a nuestro inquietante dato del Printed in Germa-ny. Acaso lo que explica que el folleto en cuestin sehaya impreso en Alemania es la mayor dimensin y du-reza (polticas) del cuchillo que tiene Alemania en supoder, o es ms bien la superioridad (econmica) de susfbricas de cuchillos? O, para que no se malinterpretenuestra posicin y se crea que se trata de un problemaespecficamente europeo: acaso los Estados Unidos
dominan polticamente el mundo porque son ms impe-rialistas que nadie, o son ms imperialistas que los demsporque continan teniendo la mayor (en trminos relati-
-
8/3/2019 Mat-21
12/69
12 Cuaderno deMATERIALES, n 21
vos, aunque no absolutos) y mejor parte de las fuerzasproductivas globales?
Sin duda, nos parece ms sensata la segunda posicinque la primera1, por lo que interpretamos la cuestin dela impresin del folleto de marras ms como una cues-
tin de competividad2
empresarial internacional que deimperialismo poltico. Pero esto nos exige aclarar prime-ro esta idea econmica de la competividad, sobre laque existen muchos malentendidos cuando no puro des-conocimiento.
La competividad es, por una parte, la realidad y la nece-sidad (en un determinado contexto: el capitalista) de lacompetencia y, por otra parte, la ventaja o superioridadadquirida en esa batalla competitiva. En el contexto capi-talista, todos deben ser competitivos (en el primersentido) porque todos se ven obligados a competir conlos dems: empresas, trabajadores, parados, administra-ciones pblicas..., y no slo en el interior de cada gruposino tambin cada uno en relacin con los dems grupos.Ahora bien, slo algunos, unos pocos, logran (y puedenlograr) ser competitivos en el segundo sentido. Lo quecaracteriza al capitalismo como sistema es, entre otrascosas, que nadie tiene la obligacin de ayudar a quienesse retrasan o se detienen en esta cruel y permanente ca-rrera por la competividad. Los valores de los que sehabla en la actual CE consisten en gran medida en quenadie tiene la obligacin de ayudar a los dems mientrasse est compitiendo con ellos, y esto es lo que excluyeprecisamente la posibilidad de una cooperacin sistem-tica en el contexto capitalista, cooperacin quecaracterizar en cambio a la sociedad que sustituir3 alcapitalismo.
1 Pero tngase en cuenta que una cosa es basar la fortaleza pol-tica en la subyacente fortaleza econmica (idea que tambin seaplica a las relaciones entre pases), y otra muy distinta ofreceruna interpretacin economicista del fenmeno poltico del im-
perialismo, como hizo Lenin (1917). No tenemos espacio eneste artculo para desarrollar una crtica de la posicin de Leninal respecto por lo que remitimos al lector interesado en este
punto a Guerrero (1997) y (2004), pero pinsese slo en queimperialismo ha existido siempre, prcticamente desde el co-
mienzo de la historia, y desde luego mucho antes de quesurgieran las primeras formas de capitalismo en el mundo.
2 Nos hemos convencido de que son correctos los argumentosdados por Aurelio Arteta sobre la necesidad de sustituir trmi-nos corrientes por lo que parecen neologismos, pero que son enrealidad formas ms lgicas y razonables de expresarse en es-
paol. Este es el caso del trmino competitividad, quedebera sustituirse por el neologismo de competividad: el
primero procede de la substantivacin (que no substantiviza-cin) del adjetivo competitivo, mientras que el segundo
procedera directamente del verbo competir. Y esto lo afirmaun autor que public aos atrs un libro que lleva en su ttulo eltrmino que ahora consideramos errneo (vase Guerrero,1995).
3 No decimos inevitablemente, pero nos parecen muy con-vincentes las razones que ofrece Adam Schaff (1997) a favorde la tesis que expresa ese adverbio.
Pero por qu son las empresas alemanas ms competiti-vas, en general, que las de los dems pases de la UE, eincluso que las de la mayora de los pases del mundo?La razn es sencilla: porque puedenproducirmuchos ar-tculos, de determinadas caractersticas y una calidaddada, a un coste inferior que el coste de producir esos
mismos artculos por parte de las empresas de otros pa-ses. Desde el punto de vista de la teora laboral del valor,los costes y precios monetarios son slo la expresinde los costes y precios en trabajo, porque expresan estosltimos en relacin con el coste y el valor de produciruna unidad monetaria. Por tanto, quien tiene ventaja decostes y precios es que tiene ventaja en trminos de pro-ductividad del trabajo, y esto es as aunque las razonesconcretas para que un determinado pas goce de una ven-taja de productividad respecto a los dems puedan ser dela ms diversa ndole4 y tengamos que rastrearlas pormedio de un detallado estudio histrico comparativo queponga en relacin las mltiples circunstancias y relacio-nes de cada pas con los dems pases.
Sin embargo, desde un punto de vista terico, es decir,sistmico o general, es posible afirmar varias sencillastesis en relacin con los niveles y evolucin de los costesy la productividad de las empresas (tanto a escala nacio-nal como internacional):
1. Los salarios influyen en los costes y los precios, peromenos de lo que se cree y, sobre todo, en forma distintade como se piensa. De hecho, la realidad es que son lospases con salarios ms altos los que tienen ms compe-tividad que los dems en muchas de las ramas y sectoresde la economa, y esto se ve con tanta ms claridad cuan-to mayor es el nivel de complejidad del proceso o procesos de produccin considerados. La razn estribaen que no es lo mismo el coste por unidad de factorque el coste por unidad de producto. Es decir, el costepor unidad de factor bien puede ser mayor en A que enB; pero si la productividad de A en trminos de B es aunmayor en trminos relativos es decir, si la relacin entreproductos y factores es aun mayor en A (en comparacincon B) de lo que es, relativamente en ambos pases, elcoste o precio por unidad del factor considerado, enton-ces el coste por unidad de producto ser menor en el pasA.
Tambin esto es fcil de comprobar. Llamemos CTa loscostes totales, cuf al coste por unidad de factor, cup al
4 Por ejemplo, hemos sabido recientemente, por la prensa, quelas empresas espaolas de desalacin del agua del mar son muycompetitivas a escala mundial, y por ello capaces de instalar es-te tipo de fbricas en muchos otros pases. Las razones de queesto sea as no las conocemos exactamente aunque muy pro-
bablemente tengan que ver con el hecho de que, hace unasdcadas, las necesidades de agua dulce en ciertas regiones es-
paolas, en relacin con el acceso a las disponibilidades de eserecurso por otras vas alternativas, fueran en ciertos casos muysuperiores a las de otros pases, pero veremos ms adelante
que estas razones especficas siempre se expresan por una de-terminada razn general, o relacin tcnica, que sirve dendice nico y general a la diversidad histrico-concreta de to-dos estos casos.
-
8/3/2019 Mat-21
13/69
Qu Constitucin para qu Europa? 13
coste por unidad de producto, Fa la cantidad de factorempleada, Q a la cantidad de producto obtenida, y a laproductividad (es decir, el cociente Q/F). Lo que hemosdicho antes se expresa entonces inequvocamente as:
cup = CT/Q = (CT/F) / (Q/F) = cuf / (1)
Por consiguiente, es fcil comprender que el cup puedeser inferior en A aunque el cufsea superior en A que enB. Si A yB son pases por ejemplo, A es Alemania yBes Brasil, el coste de una mercanca fabricada en Ale-mania puede ser menor que el de la misma mercancafabricada en Brasil de hecho esto es lo que explica lasexportaciones alemanas a ese pas americano, superioresa las que circulan en sentido contrario si, pongamos porejemplo, el salario alemn es 5 veces el brasileo, pero laproductividad alemana es 7 veces la de Brasil. En ese ca-so, el coste salarial por unidad de mercanca ser enAlemania 5/7 del brasileo (es decir, un 29% inferior).
Pero lo que hemos dicho del cuf, quepuede referirse a unfactor o factores cualesquiera, se aplica tambin al factortrabajo. Por otra parte, lo normal es que si la productivi-dad es superior en un pas (empresa), lo sea en relacincon todos los factores que intervienen en la produccin.En cambio, el precio unitario de la mayora de los facto-res productivos suele ser el mismo en muchos pases, pues as lo impone la existencia de un nico mercadomundial para muchas mercancas. Slo el salario escapaclaramente a esa norma, pues viene determinado nacio-
nalmente, debido a la diversidad de situacioneshistricas y presentes a las que nos hemos referido ya.Pero es fcil ver que tambin en este caso el coste sala-rial por unidad de producto puede ser inferior si laproductividad relativa supera al salario relativo; slo hayque aplicar al salario las expresiones para obtener las (2):
csp = CS/Q = (CS/L) / (Q/L) = csf / (2),
donde ahora csf significa coste salarial por hora; csp,coste salarial por unidad de producto; L, la cantidad de
factor (trabajo) empleada; Q, como antes,la cantidad deproducto obtenida; y , la productividad (es decir, el co-ciente Q/L).
Lo que probablemente explica, por tanto, que el folletoantes citado se haya impreso en Alemania es que, a esca-la de la UE, el coste de produccin y distribucin de cadafolleto es menor en Alemania (al menos en la empresaelegida) que en cualquier otro pas miembro, razn por lacual la propia UE, de quien no cabe suponer seriamenteque prevarique de forma sistemtica en sus decisionesadministrativas, se decidi a encargarlo a la empresa ogrupo correspondiente radicados en ese pas (este dato no
figura en el propio folleto).Podemos sospechar que este problema de competividadinternacional no se plantea desde luego igual en el inter-
ior de la UE que en el contexto de la competencia mun-dial en su conjunto, donde las disparidades nacionales deproductividad, por mltiples razones histricas, son mu-cho mayores que en Europa.
2. El nivel general de productividad del trabajo y laproductividad de los dems factores productivos5 est n-timamente correlacionada con la productividad deltrabajo depende del nivel de la ventaja tcnica (absolu-ta) de la que disfrutan unos pases (empresas) sobreotros. Y el grado de desarrollo de lasfuerzas productivas que es a lo que en definitiva se reduce dicha ventajatcnica de cada pas depende de toda la historia del pasen relacin con la historia mundial en su conjunto. Esmuy difcil dar una explicacin histrica especfica delnivel medio de competividad de cada pas en concreto,pero es mucho ms sencillo observar determinadas pau-tas generales que son de inters aqu.
As, por ejemplo, no es difcil comprender que durante laEdad moderna, en los pases europeos, en los cuales seproducan avances cientficos y tcnicos (e intelectualesen general: por ejemplo, en el grado de alfabetizacin dela poblacin) con mayor rapidez que en el resto del mun-do, se produjera el salto cualitativo fundamental queimpuls la productividad y competividad europeas muy por encima de las de los dems pases del mundo. Te-niendo en cuenta que al mismo tiempo se estabainstaurando el dominio del capital en las relaciones deproduccin y propiedad mundiales, no puede sorprenderque las diferencias y distancias iniciales se hayan visto
progresivamente ampliadas, dado que la bsqueda del in-ters privado y el beneficio mximo particular no generaningn tipo de convergencia sino una divergencia cre-ciente a nivel de bloques (vase Guerrero, 2002).
3. El poder constituyente europeo
Los juristas suelen distinguir entre la Constitucin for-mal de un pas y su Constitucin material, y no haymotivo para no extender esta distincin desde el mbitonacional al terreno supranacional. De lo que se trata aques de descubrir cules son las autnticas circunstancias y
fuerzas histricas (econmicas) que sirven de teln defondo a la obra que representan en primer plano los acto-res polticos (los legisladores del momento, porejemplo).
Si se analiza desde esta perspectiva, es claro que la fuer-za fundamental que lleva medio siglo impulsando elproceso de integracin europea que ha generado el actualproceso constitucional ha sido el creciente poder econ-
5 No podemos detenernos tampoco en este punto, pero recor-demos que desde el punto de vista de la teora laboral del valoruna cosa son los factores productivos de riqueza (que son mu-
chos), y otra el (nico) factor productivo de valor (que es eltrabajo). Esta idea, presente ya en Petty (1963) y Ricardo(1817, cap. 20), fue desarrollada sobre todo por Marx (vase alrespecto Guerrero, 2005a).
-
8/3/2019 Mat-21
14/69
14 Cuaderno deMATERIALES, n 21
mico y poltico de la burguesa y del capitalismo euro-peos, en trminos absolutos y tambin en relacin con elpoder detentado por otras instancias mundiales (en espe-cial, por los Estados Unidos). Observado el proceso enun contexto secular por ejemplo, el de la secuencia quedesde el siglo XVII ha visto cmo se sustitua la prima-
ca holandesa por la inglesa, y sta por la estadounidense(vase Maddison, 1991, 1995, 2001) y sin olvidar laayuda inicial fundamental que ofreci Estados Unidos alproceso de unin europea (producto a su vez de las cir-cunstancias especficas de la primera Guerra fra), estambin claro que el proceso de fortalecimiento relativoeuropeo tiene mucho que ver con la evolucin de lacompetividad relativa de los distintos bloques mundiales(que a su vez tuvo mucho que ver con la relativamentereciente cada del bloque este-europeo).
De la misma forma que no se pueden entender los avata-res de las monedas nacionales de los distintos pases
(como en general cualquier problema de mercado) sinbuscar sus fundamentos en el terreno de laproduccin,as tambin ocurre con la competencia poltica entre los bloques polticos de mbito mundial. Tras la SegundaGuerra Mundial, Estados Unidos, que llevaba casi un si-glo ganndole terreno a la primera potencia de entonces(Gran Bretaa), comenz un declive relativo, en el quean contina, no slo en relacin con Europa sino tam- bin con respecto a otros nuevos bloques como fueronprimero Japn y ms tarde otros pases asiticos (los dra-gones del sureste, China e India). Los problemas actualesdel dficit pblico estadounidense y de su divisa nacionalno son sino un reflejo de esa realidad de fondo que es el
deterioro relativo de su tejido industrial y productivo enrelacin con el mayor dinamismo mostrado por sus com-petidores en todo el mundo.
Las rivalidades de los tres bloques clsicos (EstadosUnidos, Europa y Japn: vase por ejemplo Thurow,1992) que se enfrentaban en un primer momento al blo-que sovitico y que poco despus sobrevivieron a ste,con la nica sombra del sorprendente crecimiento chinode las dos ltimas dcadas, no pueden dejarse de lado eneste artculo. No es que vayamos a penetrar en un terre-no, el geoestratgico, para el que no estamos en absolutopreparados. Pero es bastante claro que de los tres princi-pales pases europeos Gran Bretaa ofreca una especiede puente entre el bloque americano y el resto de Europa,mientras que Alemania y Francia, con el apoyo de lospequeos pases satlites que se encuentran en las fronte-ras de ambos pases, podan especializarse en unaestrategia compartida (aunque bajo el dominio alemn)de expansin econmica y de influencia poltica crecien-tes.
La cada del bloque sovitico no slo acrecent directa-mente el poder de Alemania con la incorporacin de laantigua Alemania del Este, sino que abri a este pas to-do el campo de influencia del que haba gozadotradicionalmente en la Europa central y oriental, como
consecuencia de especiales circunstancias histricas quetampoco podemos desarrollar aqu.
Es por tanto la asimtrica burguesa germano-francesa(en realidad, europea) la que disputa actualmente el po-der mundial, econmico-poltico, de los Estados Unidos,con el Reino Unido haciendo de mediador o bisagra, ycon Japn y China ms volcados en el terreno econmicoque en el poltico. Es difcil prever cul ser el futuro
preciso de Japn y China en las prximas dcadas, perono hay que olvidar que, al igual que ocurri con los pa-ses menos desarrollados del interior de la UE (losmediterrneos), el crecimiento es generalmente ms altocuando se parte de un nivel inferior o se est al mismotiempo dentro de un bloque protector y relativamenteprivilegiado, pero que ms tarde eso suele dar paso a unestancamiento relativo a medida que se van alcanzandolos niveles, ms elevados, de quienes van a la cabeza.
La conclusin de todo lo anterior es bastante clara. Aligual que el movimiento constitucional nacional de lossiglos XIX y XX es un movimiento burgus de carcter
nacional, el proceso constitucional europeo puede ser elcomienzo de un movimiento burgus internacional queha cuajado primero en Europa pero que presenta visos deser imitado en otras partes del mundo. Acuerdos econ-micos internacionales fuera de la UE, como los delAcuerdo de Libre Comercio en Amrica del Norte (elNAFTA), otros en Amrica del Sur y, ms recientementeel que impulsan China y Japn en el Sureste asitico, pueden estar en el origen de futuros procesos constitu-cionales supranacionales que entrarn en competenciacon el actual proceso europeo.
En consecuencia, repitamos la idea fundamental: puestoque el poder constituyente europeo es el poder burgusdel capitalismo europeo y esto es lo que queremos re-saltar en este artculo, no tiene mucho sentido entrar adebatir ahora, por ejemplo, sobre si el Banco Central Eu-ropeo debe tener ms o menos competencias oautonoma respecto a otras instituciones ms puramentepolticas de la UE (como seran los Parlamentos nacio-nales, y como si el dinero no fuera en realidad la mspoltica de todas las instituciones). Y dado que las insti-tuciones de la UE ofrecen un ejemplo tan claro de lo quees un gobierno de coalicin entre la derecha, la izquierday el centro polticos, aunque lo sea a escala supranacio-nal (no hay que olvidar, sin embargo, que el concepto deEstado, y de Estado capitalista en particular, no se limitaa la instancia nacional, sino que abarca todos los niveles,descendiendo hasta el nivel local y al mismo tiempo as-cendiendo hasta el regional o de bloques y al mundial),tampoco tiene mucho sentido discutir si se puede haceruna poltica ms o menos de izquierda dentro del marcocapitalista (vase, sobre este punto, Guerrero, 2000).
En cualquier caso, debe quedar claro que preferimos unaSeguridad social pblica que una privada o privatizada;que estamos a favor del mes completo de vacaciones pa-gadas antes que por una sola semana; que nos parecemejor trabajar 1500 horas al ao que 2000, as como dis-frutar de otras ventajas en las condiciones de vida y de
trabajo que puedan existir en la UE en relacin con losEstados Unidos o Japn. Pero tambin es indudable quelo que hay actualmente en la UE no es ningn modelo.En todo caso, lo sera para quienes no estn en Europa y
-
8/3/2019 Mat-21
15/69
Qu Constitucin para qu Europa? 15
quieren equipararse a la situacin de esta regin. Perohablar del modelo europeo desde dentro de la propiaUE parece tan necio como hablar, dentro de cualquierpas, del modelo del siglo XXI en comparacin con lossiglos XVIII o XIX de ese mismo pas. Y ms necio aunsi lo queremos es ir ms all de la (en el fondo) misera-
ble situacin actual.
Otra dimensin de la idea del modelo europeo la ofre-ce el enfoque que se da a esta expresin en los pasesms recientemente incorporados a la UE (los ltimosdiez miembros ahora, pero tambin Espaa antes, o Por-tugal y Grecia, etc.). Desde este punto de vista, elmodelo consiste simplemente en la ventaja de hechode gozar de un mayor nivel de desarrollo, de productivi-dad, de rentas, de salarios, etc. De modo que, para estos pases, tambin constituyen un modelo la situacin deJapn o de Estados Unidos, que ellos estn muy lejos depoder imitar en la actualidad.
4. La Constitucin Europea: mercado o democracia?
Los procesos de integracin en Europa y en otras regio-nes del mundo slo pueden proseguir y desarrollarse, almenos en el largo plazo. No slo se irn reforzandomientras dure el capitalismo, sino que lo harn aun msdeprisa cuando el capitalismo haya sido sustituido, por-que se trata de un proceso que hunde sus races en eldesarrollo de las fuerzas productivas, fenmeno que tieneuna dimensin cada da ms mundial. Adems, debemosfelicitarnos por el hecho de que tambin en el capitalis-mo el proceso se desarrolle con el tiempo. Aunque elmismo suponga indudablemente un progreso desde elpunto de vista burgus, eso no significa que sea un retro-ceso para la causa de los trabajadores6.
Dicho de otra manera, esta CE, como cualquier otro pro-ducto o rasgo caractersticos de la UE, pertenece a laEuropa del capital y no a la Europa de los pueblos.Pero eso es una obviedad y por eso hay que desarrollarcada da ms en qu consiste eso de los pueblos. Tam- bin es una obviedad el lema de que otro mundo esposible, o incluso el mismo lema, matizado, que usan enCuba: Otro mundo mejores posible. Nada se gana re-pitiendo una y otra vez estos eslganes abstractos si no
se concretan, es decir, si no se observa y se piensa almismo tiempo hacia dnde se dirige nuestro mundo ac-tual, cul es ese otro mundo, que sin duda ser mejor enalgn momento (aunque no necesariamente maana), ha-cia el que nos movemos.
Uno de los obstculos intelectuales que se oponen conms fuerza a la comprensin de que dicho futuro serprobablemente el comunismo consiste en que se conside-ra errneamente que ste tiene algo que ver con los
6 De la misma forma, por ejemplo, en que Marx (1847, 1848)
defenda el librecambio como superior y ms progresista que elproteccionismo, aunque era consciente de que el libre comerciobeneficiaba ms los intereses de la burguesa mundial que el re-forzamiento de las barreras comerciales.
cados regmenes del Este de Europa, en vez de ser loque es: la implantacin revolucionaria, voluntaria yconsciente de la democracia. Pero esa falsa creencia quesustituye lo segundo por lo primero tiene mucho que vercon el predominio aplastante de las ideas polticas y eco-nmicas liberales, la primera y ms importante de las
cuales consiste en la falsa identificacin entre libertad yliberalismo.
Los liberales han defendido siempre la libertad, las liber-tades, pero slo de forma retrica y vaca (Guerrero2005b). Por eso defienden las libertades del capitalismo:todas esas libertades que consagran las constituciones burguesas, tanto nacionales como supranacionales. Loque los liberales defienden en realidad es slo el capita-lismo y el mercado y el dinero, que son la misma cosa, ya eso lo llaman libre mercado, libertad del capital, librecirculacin del dinero, libre comercio, etc. Ya Marx nosense que en el fondo lo que desean los capitalistas, y
sus representantes tericos, los liberales, es la libertad deexplotar y la libertad de la minora propietaria7 para go-zar con tranquilidad y sin sobresaltos de los privilegiosque niegan a los dems.
Pero para desenmascarar al liberalismo y no se olvideque cuando se critica rigurosamente al liberalismo, comocuando se hace lo propio con el capitalismo, no se estcriticando a los liberales como personas, al igual quetampoco se critica a los capitalistas como individuos lo primero que hay que mostrar, incansablemente, es porqu razn el capitalismo es absolutamente incompatiblecon la democracia. Y para hacer esto hay que comenzaranalizando el funcionamiento de las dos instituciones ca- pitalistas bsicas: laproduccin en el interior de susempresas y los intercambios en el seno de sus mercados.
Comencemos con la produccin. Basta leer la prensa pa-ra convencerse de que la respuesta, dentro de cadaempresa capitalista, al triple problema de qu, cmo y para quin se produce eso que a menudo se llama el problema fundamentalde la economano es una deci-sin que corresponda a la mayora de los miembros desta, sino slo a una pequea minora de propietarios, losms importantes de los cuales se sientan en el selectoconsejo de administracin. Para decidir la marcha de laempresa, no slo no se considera la voluntad de la mayo-
ra (los trabajadores, que tambin son ciudadanos), sinoque cuando hay una oposicin entre sta y la voluntad dela minora formada por los capitalistas (ciudadanos tam- bin), es esta ltima la que prevalece debido a que entodo el mundo empresarial capitalista el principio de vo-
7 La aplicacin prctica del derecho del hombre a la libertades el derecho del hombre a lapropiedad privada (...) Esta liber-tad individual, as como su puesta en prctica, constituyen la
base de la sociedad civil (...) La seguridad es ms bien la segu-ridadde su egosmo. As, cada uno de los supuestos derechosdel hombre no se extiende ms all del hombre egosta, ms
all del hombre como miembro de la sociedad civil, a saber, unindividuo replegado sobre s mismo, sobre su inters privado ysu capricho privado, el individuo separado de la comunidad(Marx, 1843, pp. 72-3).
-
8/3/2019 Mat-21
16/69
16 Cuaderno deMATERIALES, n 21
to y decisin no es el principio democrtico (un hom- bre, un voto), sino un principio muy diferente ycompletamente incompatible con aqul: el principio plu-tocrtico, de un euro, un voto.
Las razones que se dan para justificar esta total falta real
de democracia son tan peregrinas y quedarn muy pron-to tan desfasadas histricamente como las razones quese dieron durante tanto tiempo para negar el voto feme-nino o el sufragio universal. Hoy nadie negara que elsufragio censitario masculino no era democrtico porquetodos consideran que el sufragio universal de ambossexos es ms democrtico que aquella otra situacin, hoypericlitada. Sin embargo, los polticos burgueses y libe-rales del siglo XIX se encargaron de repetir una y otravez que lo que haba entonces en sus pases era una au-tntica democracia. En la Figura 1 puede comprobarse ladistancia que hay entre la retrica liberal de la democra-cia y su realidad histrica (incluso si se reduce al mero
mbito electoral y se limita al pas ms democrtico enaquel entonces). Y en la Figura 2 se puede observar cunreducido es an el nmero de pases en los que puedehablarse hoy de democracia simplemente electoral.
Figura 1
Figura 2
Por la misma razn, en el futuro se impondr elprincipio democrtico en las empresas y los antiguos pri-vilegiados perdern necesariamente sus privilegios. Enrealidad, cuando se comprende que todos los que de ver-dad trabajan en una empresa, desde el ltimo pen alprimer directivo, sern necesarios en el futuro (aunque su
diferente posicin en el conjunto no ser incompatiblecon la misma dignidad compartida), como asimismo losern los medios de produccin que todos ellos emplea-rn en su proceso laboral mientras que no ocurrir lomismo con los propietarios absentistas sobre quienes re-cae transitoriamente la propiedad de dichos medios, seentiende mejor que la democracia econmica de la quehablamos pronto formar parte de la democracia polticaa la que aspiramos.
Pero la ausencia de democracia en la produccin se com-plementa a la perfeccin con la ausencia de democraciaen los mercados. La produccin slo responde a la de-
manda monetaria realmente existente: si sta vara,aqulla tambin lo har. Pero este hecho, que se interpre-ta por los liberales como resultado del funcionamiento dela Mano invisible que conduce a los empresarios egos-tas, movidos slo por su propio inters, a satisfacer,paradjicamente, las necesidades de la poblacin, es enrealidad algo muy diferente. Lo que satisfacen las em-presas capitalistas no son las necesidades sociales: sloson las necesidadessolventes, y stas son tambin nece-sidades plutocrticas pero nada democrticas, es decir,slo representan una pequea parte de todas las necesi-dades de la poblacin, y la representan de forma(histrica y socialmente especfica) distorsionada.
En el mercado, cualquier demanda de 1 billn cuentaigual que cualquier otra demanda de 1 billn. Da absolu-tamente igual que la primera la realice un solo individuoy la segunda un milln de individuos a razn de un mi-lln por barba. Expliquen como quieran por qu alguienque slo representa una millonsima parte del total de lapoblacin (del demos) puede disponer del 50% de la ca- pacidad colectiva de decisin, tanto dentro como fuerade la empresa. Esa pretendida explicacin ser una ex- plicacin sin duda liberal, pero tendr la vida contadaporque en el futuro la democracia tendr que imponerse,y para ello habr de acabar con la regla de mercado.
5. La Constitucin Europea del futuro
La Constitucin formal de una sociedad comunista tam- bin responder al tipo de Constitucin material quedomine en ella. Como se ha afirmado ms arriba, sernlos trabajadores, cada vez ms identificados con los asa-lariados actuales, y convertidos en ciudadanos de plenoderecho en un marco ahora democrtico, los que sernlos autores de esa Constitucin del futuro. Pero esto seras no slo en Europa, sino en todo el mundo, o no ser;aunque realmente no parece necesario que esta revolu-cin democrtica se produzca al mismo tiempo en todos
sitios, ni siquiera que tenga lugar de hecho en todo elmundo. Para ello bastar con que se haga esta revolucinen los pases o regiones del mundo que concentren lamayor parte de las fuerzas productivas mundiales.
Electorado de Gran Bretaa, 1831-1931
4.47.1 9
16.4 18
28.5 30
74
97
0
20
40
60
80
100
120
1831 1832 1864 1868 1883 1886 1914 1921 1932
En % de la Poblacin mayor de 20 aos
Pases democrticos en el mundo, 1850-1995
1 2 3 4 68
1522 19
2536 40 37
65
37 39 41 4243 48
5164 65
7587
119 121
192
0
50
100
150
200
250
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Total pases Pases democrticos
-
8/3/2019 Mat-21
17/69
Qu Constitucin para qu Europa? 17
Ahora bien, en qu consistir esta democracia polticaplena, que incluir tambin la democracia en la empresay en el proceso de asignacin de los bienes producidospor la sociedad? No podemos pretender intentar siquieraun detalle de los elementos que compondrn esta nuevarealidad, pero quizs merezca la pena llamar la atencin
sobre la importancia que tiene que se comience ya, en elinterior de nuestra sociedad capitalista actual, a pensarcon profundidad y detenimiento sobre algunos de losrasgos bsicos que caracterizarn esa democracia.
Los mercados, el dinero, el capital y el beneficio dejarnde existir porque han demostrado ser incompatibles conla democracia. No debe confundirse el mercado con loque es un sistema de decisin descentralizado sobre lascuestiones econmicas (como tampoco debe confundirselo que son los medios de produccin en general con suforma social especfica de capital). Es verdad que his-tricamente el segundo naci a la par que el primero,
pero el mercado slo es un ejemplar especfico, y ya ca-duco, de un gnero ms amplio que se concretar en elfuturo en una forma ms avanzada, no mercantil, de des-centralizacin. Lo fundamental es la consideracin de losindividuos como ciudadanos de pleno derecho de unademocracia plena, y por tanto eso presupone su conver-sin en ciudadanos tambin capaces de acceder a losbienes en condiciones de igualdad.
La igualdad no exigir finalmente que cada individuotenga acceso exactamente a la misma cantidad de bienes.Esa igualdad total ser simplemente un principio regula-dor inicial, un primer paso hacia una distribucinperfeccionada en la que se tendr en cuenta la disparidadde las necesidades realmente sentidas por los diferentesindividuos. Por ejemplo, no sern las mismas las necesi-dades de los enfermos o discapacitados que las de losactivos en plenas facultades, las de los nios o viejos quelas de los adultos, etc. Adems, por supuesto, esta igual-dad subyacente no implicar la igualdad en el reparto decada tipo de bien, sino una igualdad media en el accesoal conjunto de bienes por unidad de tiempo (semana,mes, ao...). Las cantidades de tiempo de trabajo necesa-rias para reproducir los distintos bienes, una vezreducidos los trabajos concretos a trabajo abstracto eigual, servirn de indicador para valorar los distintos bienes y cestas de bienes, y las decisiones polticas(adoptadas por medios no econmicos) servirn para co-rregir y a la vez facilitar el reparto descentralizado.
Es decir, se tratar de una sociedad donde tanto las deci-siones descentralizadas como las centralizadas setomarn de acuerdo con el principio de un hombre, unvoto. Lo mismo que en el Parlamento estarn repre-sentados los ciudadanos democrticamente (podra sermediante sorteo pero tambin por otros medios, ahora nomediatizados por la desigualdad econmica que existaen el capitalismo: por ejemplo, no existirn partidos quecentralicen los recursos econmicos ni capitalistas quefinancien unas opciones sobre las dems), tambin en el
acceso descentralizado a los bienes cada individuo serigual que los dems.
Esta igualdad poltica y econmica, ahora real, y no ret-rica como en el capitalismo, ser por supuesto una nuevafuerza productiva fundamental, hasta ahora desconocida,y al mismo tiempo un poderossimo incentivo para quecada individuo identifique su suerte personal con la de lasociedad en su conjunto. Se habr removido as una parte
importante de los conflictos que existan antes entre losintereses privados y los pblicos. Este incentivo, muydistinto del incentivo monetario que conciben exclusi-vamente quienes creen imposible la sociedad comunista,quizs necesite ser suplementado en un primer momento por incentivos adicionales, como podran ser las des-igualdades en las horas de trabajo pedidas a cada uno, ouna prima en el acceso a los bienes que podra beneficiara algunos pero sin hacer posible un enriquecimientoque permitira contratar a otros para trabajar al serviciode esos privilegiados.
Habra sin duda casos de individuos asociales que, a
pesar de la igualdad de condicin de todos y de la supe-racin de la explotacin y la dominacin de unos porotros, se negaran por ejemplo a trabajar la parte que lescorresponde. Pero el resto de la sociedad podra encon-trar formas para reducir su nmero y para mantenerlosmientras tanto con una penalizacin en su acceso a losbienes. La consideracin social inferior en que se tendraa estos individuos asociales tambin contribuira a reme-diar el problema.
Por otra parte, la igualdad econmica y poltica de todoslos ciudadanos ser la condicin de la desigualdad subje-tiva y personal que todos deseamos y que no se puede nise debe eliminar. Cuando cada cual vea asegurado elfuncionamiento de un mecanismo social igualitario yperciba individualmente los efectos de dicho sistema so- bre su entorno inmediato, podr dedicar su actividadfundamental a desarrollar sus desiguales gustos persona-les, sus preferencias verdaderamente individuales, susvas especficas de realizacin propia, etctera.
Por supuesto, esa desigualdad se manifestar tambin enuna desigual demanda individual de bienes (la compo-sicin de la cesta deseada por cada uno ser distinta), y lamodificacin que supondr la nueva demanda respecto ala demanda existente en el capitalismo originar enormesturbulencias iniciales en la composicin de la produc-
cin. Como las empresas sern necesarias, aunque hayandejado de ser empresas capitalistas, la produccin de ca-da una tendr que ser reorientada a la satisfaccin de lasnuevas demandas. De ciertos tipos de bienes ser necesa-rio producir ms, pero de otros muchos se necesitar unacantidad inferior. Esto significar una reordenacin, en-tre otras cosas sectorial y geogrfica, de la produccin y, por consiguiente, del empleo. Ciertos trabajadores nopodrn seguir empleados en sus antiguos puestos de tra- bajo y otros debern cambiar de lugar. Pero como eldesempleo es ahora inconcebible, intolerable, la solucinde esta reordenacin habr de encontrarse de forma co-lectiva y democrtica. Adems, no siempre ser
necesaria una reordenacin tan costosa en trminos so-ciales ya que, por ejemplo, si se dejan de fabricarviviendas o vehculos de lujo, pueden ser los mismostrabajadores, las mismas empresas y los mismos lugares
-
8/3/2019 Mat-21
18/69
18 Cuaderno deMATERIALES, n 21
de produccin los que pasen ahora a fabricar las vivien-das y vehculos corrientes que sustituiran a los primeros.
Debe tenerse en cuenta, adems, que no toda la produc-cin se repartir de forma descentralizada. Los colectivos polticos, ahora tambin democrticos, podrn determi-
nar qu porcentaje de la produccin social se reserva encada momento para una distribucin centralizada y pre-via que cubra la demanda social de esos bienes yservicios con independencia de su demanda individuali-zada. Esto es otra va de superar la igualdad estricta (noajustada a las necesidades), ya que se podr acceder alconsumo de estos bienes pblicos en condiciones de des-igualdad. Por ejemplo, quien consuma ms servicios desalud ser porque su salud lo exija, o ms servicios edu-cativos, etc., lo cual no quita para que uno de losobjetivos de la intervencin social sea precisamente in-tentar reducir las desigualdades originales en salud,educacin, etc., que estn en la base de esas diferencias
de consumo. Si una persona quiere estudiar ms tiempoque otra, la sociedad debe asegurarse de que eso no serdebido a una desigualdad de condiciones, sino de prefe-rencias, y deber realizar todo el esfuerzo necesario paraasegurar la igualdad de condiciones. O si en determina-das zonas, profesiones o edades las condiciones de saludson inferiores a la media, la sociedad deber perseguir laigualdad de dichas condiciones.
Podemos detener aqu estas reflexiones marginales, pueses seguro que ms de un lector querr completarlas consus propias reflexiones. No hay nada mejor, ni ms de-mocrtico, que el que dichas reflexiones se hagancolectivas y populares. Esta manera de actuar es sin dudaun