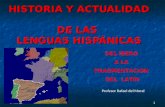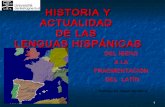MANUEL A. GARCIA AREVALO INFLUENCIAS HISPÁNICAS EN LA...
Transcript of MANUEL A. GARCIA AREVALO INFLUENCIAS HISPÁNICAS EN LA...
MANUEL A. GARCIA AREVALO
INFLUENCIAS HISPÁNICAS EN LA ALFARERÍA TAINA
La interacción cultural que se verificó en la isla de Santo Domingo durante el período indohispano (1492-1550 D.C.), produjo alteraciones significativas en los diseños tradicionales de la alfarería taina, evidenciando un intenso proceso de transculturación y sincretismo religioso.
Los grupos tainos que habitaban gran parte de las Antillas Mayores en la época del Descubrimiento eran el resultado de una larga evolución cultural indígena en el medio insular, cuyos orígenes se relacionan con el tronco étnico y lingüístico de los arahuacos sudamericanos (Rouse and Cruxent 1963).
Los tainos habían desarrollado una vasta producción alfarera, en la que se aprecia una modalidad estilística bien definida, de expresiva decoración simbólica. La alfarería taina se distingue por sus vasijas de elaboradas representaciones figurativas que hacen las veces de asas aplicadas, junto a diversos motivos geométricos incisos y punteados formando diseños abstractos o esquematizados, a manera de bandas, que generalmente circundan la parte superior del recipiente, muy cerca del borde (Rouse 1939, 1941; Veloz 1972: 127-150; García Arévalo 1977).
La alfarería taina se desarrolló entre los siglos XIII al XV y se conoce como estilo chicoide en el ámbito de la arqueología del Caribe, según la nomenclatura establecida por Irving Rouse (1964), quien la llamó así en alusión al importante asentamiento taino localizado en la playa de Andrés, Boca Chica, cercana a la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana.
La conquista española estimuló cambios en la forma, decoración y condiciones de uso de la alfarería taina, para analizar las variaciones del estilo alfarero aborigen sería conveniente revisar el modelo propuesto por George Foster (1960) para explicar el proceso de interacción indohispano en México. Ese modelo fue posteriormente empleado por Kathleen Deagan (1983:65-67) al estudiar la sociedad criolla en la colonia española de San Agustín, en la Florida, Estado Unidos de América.
En su estudio, Foster, al referirse al encuentro entre los pueblos procendentes del viejo y del Nuevo Mundo, califica a los contingentes españoles como los portadores de la "cultura donadora", mientras que al los indios de México le correspondió ser la cultura receptora".
La "cultura donadora", en el proceso de interacción indohispano, puede tener dos fases: una de "conquista", cuando se ejerce alguna forma de control político y militar sobre el pueblo receptor, y otra que califica de "contacto", cuando el control es menos restrictivo y tiene una naturaleza informal. La etapa de "conquista" implica la utilización del control para alcanzar cambios planificados en la manera de vida del grupo receptor, mientras que en la de "contacto", los cambios ocurren sin sanciones formales de carácter político o militar (Deagan 1983:66; Smith 1986: 3).
En este sentido, las mutaciones estilísticas de la alfarería tradicional taina, posteriores al descubrimiento, hay que analizarles dentro de estas dos fases o procesos culturales.
363
FASE DE CONTACTO
En esta primera etapa del período indohispanoo de la Isla Española o Santo Domingo es patente la influencia de los estilos o las formas de la cerámica española en algunos ejemplos de la alfarería taina.
Por los cronistas sabemos que la mayólica o loza traída por los españoles a tierras americanas tuvo una gran acogida entre los aborígenes. Esta nueva cerámica de brillantes colores, que la diferencia de la alfarería taina poseía relucientes esmaltes vidriados, llamó poderosamente la atención de los indios, al extremo que los tiestos cerámicos fueron de los artículos más empleados por los españoles en su relaciones comerciales o trueques con los indígenas del Caribe.
A este respecto, Cristóbal Colón, el 13 de octubre, escribe en su Diario de navegación: "que hasta los pedazos de las escudillas y de los trozos de vidrio rotos rescataban, ..." 1968:29). Más adelante, el 22 de octubre, el Almirante agrega: "Traían azagayas y algunos ovillos de algodón a rescatar, el cual trocaban aquí con algunos pedazos de oro colgado al nariz, el cual de buena gana daban por un cascabel de estos pie de gavilano y por cuentecillas de vidrio, mas que es tan poco que no es nada. Que es verdad que cualquier poca cosa que se les dé: ellos también tenían a gran maravilla nuestra avenida, y creían que éramos venidos del cielo" (1968: 129).
De igual modo, Fray Bartolomé de las Casas en su Historia de Indias (lib. 1, cap. XLI), prefiere: "la estimación que tenían (los indios) de los cristianos, creyendo por cierto que habían descendido del cielo, y por esto cualquiera cosa que podían haber de ellos, aunque fuese un pedazo de una escudilla o plato, la tenían por reliquias y daban por ello cuanto tenían" (1965, 1:206).
No era errada la apreciación de Colón y las Casas al decir que los indios les atribuyeron, en principio, un carácter divino a los objetos españoles, tal y como lo demuestran las excavaciones arqueológicas realizadas en asentamientos tainos que establecieron contacto con los conquistadores europeos, donde se han localizado tiestos de mayólica asociados a varios enterramientos tainos a modo de ofrenda funeraria (García Arévalo, Morbán 1971: Cassá 1975: 273). La adopción de este tipo de menaje funerario revela la importancia que los indios le conferían a la cerámica hispánica y a otros materiales europeos empleados como ofrendas, si pensamos que los tainos creían en una vida sobrenatural después de la muerte, razón por la cual enterraban los cadáveres junto a su más preciados objetos de uso personal (Oviedo 1959, 1:119).
De tal modo, podemos considerar que desde los primeros años del contacto indo-hispano, los artículos europeos que llegaban a manos de los indios a travez de los mecanismos de intercambio o "rescates", empleados durante la primera etapa de la dominación española, se constituyeron en objetos denotadores de rango, sustituyendo el uso de algunos de los artículos tradicionales, como fue el caso de los cascabeles de metal y de las cuentas de vidrio, en lugar de las "cibas" o cuentas de piedras, usadas por los tainos (García Arévalo 1978a: 84-87; Deagan 1987: 162-171: Quintanilla 1987: 132).
Por todo lado, las piezas de mayólica introducidas por los conquistadores también influyeron en las formas de las vasijas aborígenes. En varios asentamientos indígenas de la fase de contacto han aparecido ejemplos de alfarería taina que se apartan de sus diseños tradicionales, para adoptar los nuevos modelos de los
364
recipientes españoles (García Arévalo 1978a). En Cuba - al igual que en la isla de Santo Domingo -, en el yacimiento
arqueológico de El Yayal, en Holguín, así como en Baní y otros sitios indígenas, también han aparecido objetos de alfarería realizados con materiales y técnicas autóctonos que imitan formas de jarros, platos y otros modelos típicamente españoles, lo cual evidencia una tendencia estilística aborigen de amplia dispersión geográfica en las Antillas, como parte del proceso de transculturación entre los aborígenes que entraron en contacto con los españoles (García Castañeda 1938, 1949; Rouse 1942; Morales, Pérez 1946; Domínguez 1978).
Es posible que esta nueva modalidad de alfarería taina, producida durante la fase de contacto del período indohispano, evidencie rasgos de sincretismo religioso, ya que los tainos, al tratar de imitar los modelos cerámicos españoles, reprodujeron en ellos sus motivos simbólicos trivales, para apropiarse así de los supuestos atributos "divinos" o "celestiales" que los indios les conferían a los conquistadores.
FASE DE CONQUISTA
La otra modalidad cultural de este proceso de interacción indohispana es la fase de conquista. En ella, los conquistadores españoles, así como los esclavos africanos traídos para auxiliar a los indios en los trabajos agrícolas y mineros, asimilaron muchas de las técnicas, costumbres y vocables de los aborígenes tainos, como parte de las medidas de convinencia y adaptcación a un nuevo medio ecológico que les era completamente desconocido.
Esto así porque las comunidades aborígenes, al momento del Descubrimiento habían desarrollado unos modos de vida autóctonos que fueron adoptados por los españoles y los africanos, como respuestas adecuadas al desafío que les planteaba su arribo al nuevo escenario americano.
Entre los aportes tainos que se integraron a la cultura colonial es importante señalar algunos de los hábitos alimenticios, como la fabricación del casabe de yuca (Manihot esculenta), conocido como el "pan de la conquista", y el de los otros cultivos fundamentales de su dieta, como el maíz (Zea mays) y la batata (ipomea batata), junto al conocimiento de las propiedades nutricionales y curativas de numerosas plantas autóctonas.
De igual modo, se continuaron ampliando métodos aborígenes de caza y pesca, como el uso de corrales y barbascos en los ríos. La construcción de bohíos y barbacoas techadas de pencas de cana (Sabal sp.), modelos de viviendas que sirvieron para albergar en la actualidad se continúa usando ese tipo de edificación primitiva en campos y ciudades de la isla de Santo Domingo.
Otras prácticas artesanales indígenas incorporadas en el período de la conquista fueron la navegación en canoas y cayucos, el uso de las hamacas o camas colgantes, la utilización de los frutos del higüero (Crescentía cujete) para confeccionar recipientes y sonajas, la fabricación de bateas o artesas de madera, el empleo de la yagua (Roystonea hispaniolana) como cobertizo de viviendas y para la confeccción de petacas o recipientes, además de la asimilación de la técnicas de siembra en los conucos y la realización de varios tipos de cesteria, hilado y cordelería mediante el empleo de fibras extraíadas de plantas endémicas como el algodón (Gossypium sp), el guano (Cocothrinax argéntea), la cabuya (Frucraea hexapetala) y el henequén (Agave sisalana), e incluso el hábito de fumar tabaco
365
(Nicotina tabacum), tan asociado a los ritos ceremoniales indígenas. Estas fueron, entre otras muchas, las principales técnicas y habilidades nativas adoptadas por españoles y africanos durante el proceso de convivencia y transculturación ocurrido en los primeros tiempos del período indo-hispano.
El humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña, en su ensayo Historia de la cultura en la América hispánoca, pone de relieve de importancia de este legado aborigen cuando afirma: "Treinta años atrás se habría creído innecesario al tratar de la civilización en la América Hispánica, referirse a las culturas indígenas. Ahora con el avance y la difusión de los estudios sociológicos e históricos en general, y de los etnográficos y arqueológicos en particular, se piensa de modo distinto: si bien la estructura de nuestra civilización y sus orientaciones esenciales proceden de Europa, no pocos de los materiales con que se le ha construido son autóctonos" (1974: 10). Ya antes, Pedro Henríquez Ureña, en su Nota al libro de Mariano Picón-Salas, De la conquista a la idenpendencia, habla de las supervivencias nativas en América, diciendo: "La fusión no abarca sólo las artes: es ubicua. En lo importante y ostensible se impuso el modelo de Europa; en lo doméstico y cotidiano se conservaron muchas tradiciones autóctonas" (1944: 10).
De manera más específica, al analizar en su justa dimensión el aporte indígena a la cultura dominicana, Bernardo Vega enfatiza que: "Lo indígena no debe exagerarse en nuestra cultura, factores genéticos de por sí solo, explican el mayor peso de la cultura europea y africana en el surgimiento de la nuestra. Lo que si es justo apuntalar, sin embargo, es los sorprendente de la persistencia de ciertas herencias culturales indígenas, a pesar de lo breve del período de contacto" (1981: 12).
Por otra parte, el mestizaje racial, fenómeno social aún muy poco estudiado en las Antillas, jugó un papel fundamental en las incipientes sociedades coloniales y en especial en las dispersas zonas campesinas. Testimonios aislados de la época, pero reveladores, indican la magnitud de las uniones entre españoles e indias, de las cuales saldrían los primeros mestizos americanos.
Sobre estos abundantes cruzamientos indohispanos ocurridos en La Española, Fray Bartolomé de Las Casas relata: "Yo cognosci e vide, algunos años después que a esta isla venimos, una villa, en el mismo asiento que el rey Behechio tuvo su casa real, de sesenta o setenta españoles vecinos, casados todos con de aquellas señoras o mujeres de los señores, o hijas, que eran tan hermosas cuanto podían ser las más hermosas damas que hobiese en nuestra castilla..."(1967, 11:310). Las Casas también informa sobre las uniones que se sucedieron en otras partes de la isla, señalando que: "En la Vega cognosci mujeres casadas con españoles, y algunos caballeros, señoreas de pueblos, y otras en la villa de Santiago, también casadas con ellos, que era mirable su hermosura y cuasi blancas como mujeres de castilla ..." (1967, 1:178).
Se produjo desde entonces una amalgama racial cuyos resultados son enjuiciados por el Capitán de Barrionuevo en 1533, a su regreso de la sierra de Bahoruco, tras concertar el tratado de paz con el cacique Enriquillo, cuando le comunicó desde Santo Domingo al monarca español: "Aquí hay muchos mestizos hijos de Españoles e Indias, que generalmente nacen en estancias despobladas que fuera. Desta Ciudad todo se puede decir despoblado" (Muñoz 1981: 368).
El mestizaje fue uno de los rasgos más característicos de la conquista española y portuguesa. El número de mujeres españolas que pasaron a las Indias durante los primeros tiempos de la Colonia fue mínimo, e incluso tal como asevera
366
Rosenblat" "La mujer española escaseó en toda la historia colonial. Aún en la época mas estable de la colonización, siempre venían a Indias más hombres que mujeres, fonómeno general de toda emigración" (1954: 18).
Desde un principio las autoridades estimularon por razones estratégicas, el matrimonio entre los españoles y las cacicas, tal y como podemos apreciar en 1516 por las instrucciones dadas por el Cardenal Cisneros, regente de Castilla, a los tres frailes Jerónimos encargados del gobierno civil de las Indias, porque de esta manera, tal y como subraya una de las instrucciones: "muy presto podrán ser todos los caciques españoles y se excusaran muchos gastos" (Mörner 1969: 46). A tal efecto, se permitieron por real cédula de 14 de enero de 1514 los matrimonios mixtos. Estableciendo en la misma que: "Es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como con naturales de estos reinos e españoles nacidos en las Indias, y que en estos no se les ponga impedimiento. Y mandamos que ninguna orden nuestra que se hubiese dado o nos fuere dada pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisieren, y nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla" (Pérez de Barradas: 1948:64).
Por el listado que aparece en el repartimiento de indios realizado por Rodrigo de Alburquerque, sabemos que en 1514 habían en La Española sesenta y tantos eccomenderos casados con casicas (Rosenblat 1954, II: 19: Rodríguez Demoriz: 1971: 16). Pero lo más típico fueron las uniones que se produjeron fuera del matrimonio, además de que muchas de las criadas o sirvientas indígenas conocidas como naborías eran obligadas a sostener relaciones con sus amos, engrosando así el mestizaje a niveles de importancia numérica para la época.
También fue frecuente el trato sexual entre negros e indias, tanto entre negros esclavos que convivieron con indios en los trabajos de las plantaciones y las zonas mineras, como en el caso de los esclavos fugitivos o "cimarrones" que con frecuencia saltaban las aldeas y se robaban las mujeres indias para retenerlas en sus refugios o manieles (Cassá 1974; Deive 1980: 429-63).
Según un informe del arzobispo Alonso de Fuenmayor sobre el estado económico, iglesiástico y político de la Isla Española hacia 1545, refiere que en 29 ingenios pertenecientes a los más importantes personajes de la colonia, había 5,778 indios1 laborando junto a 3,300 negros, lo cual demuestra lo intensa que fue la convivencia interracial en Santo Domingo durante las primeras décadas del siglo XVI (Peguero 1975; Mañón 1978).
Es cierto que el mestizaje no alcanzó en el territorio insular la magnitud obtenida en otras latitudes hispanoamericanas, dada la rápida desintegración de la sociedad aborigen en La Española. No obstante, autores como Hugo Tolentino, que han estudiado las relaciones raciales en que se fundamenta la sociedad dominicana, no vacilan en admitir que: "Y muy a pesar de que el mestizo no asomó un persistente presencia en Santo domingo, no puede negarse que contribuyó a la conformación racial y hasta étnica de los dominicanos" (1974: 101-102).
Con el paso de los años, el factor indígena se fue diluyendo en la dinámica del mestizaje y en las estructuras sociales de la época colonial, dando paso a la hegemonía de los componentes de origen africano y español. Sin embargo, todavía es posible rastrear, en zonas montañosas y aisladas del territorio de la República Dominicana, la presencia biológica de la raza indígena en la sociedad dominicana de hoy (Alvarez 1973)2.
367
Por otro lado, las lenguas indígenas, americanas y particularmente la taina, enriquecieron el idioma castellano y otros idiomas europeos con numerosas palabras que aún hoy día se usan comúnmente para denominar a personas, animales, plantas y objetos, así como innumerables lugares y accidentes geográficos propios del Nuevo Mundo (Henríques Ureña 1947; Tejera 1977). Bastaría citar las palabras huracán, canoa, hamaca, macana, sabana, barbacoa, cacique, para ver la enorme difusón que han alcanzado los nombres tainos a nivel universal.
Puede afirmarse que, a pesar del tiempo transcurrido, la toponimia dominicana y en general la de las islas antillanas, conservan en gran medida una marcada presencia de nombres autóctonos. Este significativo conjunto de topónimos, el de tantos vocablos de origen indígena esparcidos en todas la latitudes regionales del país, demuestra lo intensa que debió ser esta asimilación lexicográfica por parte de los españoles y africanos, lo cual, unido a la pervivencia de ciertas creencias y tradiciones de inconfundible filiación aborigen, que sin ser escritas se han mantenido, gracias a la tradición oral en nuestros campos, induce a aceptar la vigencia de un sustrato indígena en nuestro medio. Esta concepción corrobora el planteamiento de José Juan Arrom, quien en su libro Mitología y artes prehispánicas de las Antillas, afirma: "En el caso del pueblo taino, lo que este pueblo creó y creyó ha influido en la actual cultura de las Antillas más de lo que se sospecha. Existe amplia experiencia para demostrar que los indígenas fueron diesmados pero no exterminados, de modo que en el inicial proceso de convivencia y transculturación, junto con lo material y visible de sus modos de hacer, también han transmitido algo de lo recóndito e inapreciable de sus modos de sentir. Enterarnos de como percibían el mundo y representaban las fuerzas de la naturaleza habrá de ayudamos a descubrir soterradas raíces míticas en ciertas creencies religiosas y en determinads creaciones artísticas de los antillanos de hoy" (1975: 18).
En este sentido, podemos asegurar que el indio en la isla de Santo Domingo contribuyó de manera singular a formar los patrones culturales y sociales criollos que se cristalizaron durante el proceso de conquista. Estos aportes indígenas, que desde un principio se incorporaron a los modos de vida coloniales y que se conservaron a través del tiempo como una tradición, que hemos heredado de generación en generación, constituyen en la actualidad una parte importante del lenguaje, del quehacer artesanal y del folclore nacional, especialmente en las zonas rurales del país.
LA ALFARERÍA CRIOLLA
Al tratar la fase de contacto indohispano, vimos el efecto que había causado en las comunidades tainas, tanto en Santo Domingo como en Cuba, la introducción de la mayólica o loza traída por los europeos. Ahora analizaremos, brevemente, cuales fueron los cambios que se registraron en la aflarería taina durante la fase de sometimiento o conquista.
Los recipientes de barro confeccionados por los tainos fueron valorados por el propio Cristóbal Colón (1968: 121), cuando en su Diario del primer viaje señala que: "Y nos traían agua en calabazas y en cántaros de barro de la hechura de los de Castilla". Esta apreciación sobre la alfarería taina es avalada por Las Casas
368
(Historia de Las Indias, Lib. I, cap. LVIII), diciendo que los indios le ofrecían al Almirante "agua en cantarillos de barro, muy bien hechos y por fuera pintados como de almagra" (1965, I: 273).
Las excavaciones arqueológicas realizadas en los primeros asentamientos hispánicos en la isla de Santo Domingo, han evidenciado que al iniciarse el período de conquista los españoles utilizaron objetos de alfarería taina en sus menesteres culinarios.
Ahora bien, entre 1515, 1530 D.C., se nota una pérdida gradual de los elementos decorativos que caracterizaban a la alfarería aborigen. Dentro de los esquemas de dominación impuestos por los españoles durante la fase de conquista, a la producción alfarería taina se le asignó un carácter exclusivamente utilitario y, por tanto, se suprimió todo tipo de decoración o rasgo simbólico, por considerar que estas representaciones artísticas estaban asociadas al culto de los cemíes u otras creencias mitológicas contrarias al interés evangelizador de los conquistadores (García Arévalo 1978b; Smith 1986: 13; Cusick 1989: 5).
Asimismo, la dieta introducida por los españoles y el modo de cocer por más tiempo los alimentos al fuego, también, fue otro factor de cambio para la alfarería taina durante el periodo indohispano, ya que obligó a la adopción de nuevos diseños convencionales a la usanza española y a un ensanchamiento en el grosor de las paredes de las vasijas para hacerlas más resistentes al calor {García Arévalo 1978b; Smith 1986; Cusick 1989). Del mismo modo, se observa una tendencia a confeccionar objetos más sencillos, que exigían menos especialización en la elaboración de la cerámica (Deagan 1987: 725).
En consecuencia, la alfarería taina evidencia, a nivel tecnológico, cambios drásticos durante la fase de conquista, suprimiéndose el aspecto artístico y enfatizándose el carácter utilitario, ya que se notan variaciones en el acabado y en la forma de los recipientes, junto a la ausencia de decoraciones plásticas, dando origen a un nuevo estilo, que hemos denominado alfarería criolla3.
De tal forma, a lo largo de los tres siglos que duró el período colonial español en la Isla de Santo Domingo, la alfarería criolla continuó usando el modo de manufactura manual aborigen en la producción de los recipientes de barro destinados a satisfacer muchas de las necesidades domésticas de la población. Esta técnica de producción alfarera qe caracteriza a la alfarería criolla, y que tiene su origen en el proceso de transculturación indohispano, ha sobrevivido hasta el presente en varías zonas rurales del país y es uno de los exponentes más representativos del acervo artesanal dominicano.
CONCLUSIONES
La penetración y el dominio español en la isla Española o de Santo Domingo, alteró profundamente los modos de vida de las comunidades indígenas insulares y de manera específica a la sociedad taina, que era el grupo étnico aborigen más extendido y numeroso en las grandes Antillas al momento del Descubrimiento de América.
En tal sentido, la alfarería que constituyó un componente importante en la cultura taina, acusa los cambios ideológicos, sociales, técnicos y dietéticos que se verificaron, tanto en la etapa de contacto como en la de conquista, evidenciando la convivencia y la interacción que caracterizó al período indohispano en las Antillas.
269
a) En la fase de contacto los indígenas le concedieron una gran estimación a los objetos europeos, atribuyéndole a estos materiales cualidades divinas o celestiales, motivo por el cual se emplearon como ofrendas, en los enterramientos tainos, a modo de sincretismo religioso, cuando aún las prácticas funerarias aborígenes conservan su ceremonial tradicional.
Durante la etapa indohispano, las evidencias arqueológicas revelan que las piezas de cerámica española - tales como jarras, platos y escudillas -, influyeron en los modelos de la alfarería taina. Esto asi, porque en algunos asentamientos aborígenes, tanto en Cuba como en Santo Domingo, las alfareros primitivos trataron de imitar los nuevos diseños introducidos por los españoles, creando tipos aberrantes que se apartan de los modelos autóctonos.
Este proceso inicial de transculturación, motivado por el influjo de los objetos hispánicos introducidos en las comunidades tainas durante la fase de contacto, por medio de las relaciones comerciales o "rescates", dio origen a nuevos tipos dentro de la alfarería local, que fueron rápidamente interrumpidos por los efectos de la conquista, con el consiguiente sometimiento de los contigentes indígenas y la imposición de un contexto socio-económico y cultural diferente, donde los tainos no pudieron manifestarse libremente.
b) Durante la fase de conquista la alfarería de factura aborigen, localizada en los establecimientos hispánicos de principios del siglo XVI, cambió drásticamente.
Se aprecia en los objetos de barro tainos un marcado empobrecimiento artístico, por la desaparición de los rasgos simbólicos e inconográficos que caracterizaban a la alfarería en las Antillas. Esta pérdida decorativa se explica por la ostilidad de los españoles hacia imagenes inspiradas en las creencias mágico-religiosas de la mitología taina, que obedecía al interés de evangelizar a los indios.
De igual manera, los hábitos dietéticos y otras necesidades y preferencias en el uso de la cerámica por parte de los españoles, producen alteraciones en las formas y en el acabado de la alfarería con carácter exclusivamente utilitario.
Por otro lado, la desaparición de las sociedades cacicales y la eliminación de los alfareros y otros artesanos especializados que anteriormente estaban al servicio de producir el ajuar de los caciques, también contribuyó a la desaparición de los diseños tradicionales de las vasijas tainas. Dado que la habilidad de muchos de los diestros artesanos indígenas fue desaprovechada por los conquistadores, porque en la mayoría de los casos sólo se deseaba obtener de los indios la fuerza bruta o laboral en los trabajos intensivos para la producción de riquezas.
No obstante estos factores adversos, el modo de manufactura alfarería taina, al igual que otras tantas producciones autóctonas, no desapareció completamente durante la dominación española, sino que evolucionó, adoptando formas y usos diferentes para dar paso a un nuevo estilo, denominado criollo.
El estilo criollo de alfarería es un exponente de la transculturación indohispana en la isla de Santo Domingo, y forma parte del legado aborigen asimilado por los españoles, y posteriormente por los negros africanos, constituyendo uno de los elementos culturales que conformaron la sociedad colonial y que ha sobrevivido hasta nuestros días.
370
BIBLIOGRAFÍA
Arrom, José Juan 1975 Mitologías y artes prehispánicas de las Antillas. México. Siglo XIX Editores y Fundación García Arévalo.
Casas, Fray Bartolomé de las 1965 Historia de las Indias. 3 Tomos. Edición de Agustín Millares Cario y Prólogo de Lewis Hanke. México. Fondo de Cultura Económica.
1967 Apologética Historia Sumaria. 2 Tomos. Edición, notas y prólogo de Edmundo O'Gorman. México. U.N.A.M.
Cassá, Roberto 1974 Los Tainos de la Española. Santo Domingo, U.A.S.D.
Colón, Cristobal 1968 Diario. Prólogo de Gregorio Marañón, Madrid. Instistuto de Cultura Hispánica.
Cordero Michel, Emilio 1971 Economía pre-coloniaí de la isla Española. Santo Domingo. El pequeño Universo de la facultad de Humanidades, U.A.S.D.
Cusick, James G. 1989 Change in pottery as a reflection of social change: A study of Taino pottery before and after contact at the site of En Bas Saline, Haiti. Florida. Thesis presented is the graduate school of the University of Florida.
Deagan, Kathleen 1983 Spanish St Augustine. The archaeology of colonial creóle community. New York Academics Press.
1987a Artifacts of the Spanish colonies of Florida and the Carribbean, 1500-1800. Vol. I.: Ceramics, Glassware and Beads. Washington. Smithsonian Institution Press.
1987b El impacto de la presencia europea en la navidad (La Española). Publicado en "Revista de Indias". Vol. XLVII, núm. 181. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Daive, Carlos Esteban 1980 La esclavitud de Santo Domingo (1492-1844). Santo Domingo. Museo del Hombre Dominicano.
Domínguez, Lourdes 1978 La transculturación en Cuba (S. XVI-XVII). Santiago de Cuba. Cuba Arqueológica, págs. 33-50.
371
1984 Arqueología colonial cubana: dos estudios. La Habana Editorial de Ciencias Sociales.
Foster, George M. 1960 Culture and conquist: america's Spanish iteritage. New York. Viking Fund Publications in Anthropology, #27.
García Arévalo, Manuel A. 1977 El arte taino de la República Dominicana. Barcelona. Museo del Hombre Dominicano.
1978a La arqueología indohispana en Santo Domingo. Publicado en "Unidad y variedades, ensayo en homenaje a J.M. Cruxent". Caracas. Centro de Estudios Avanzados. IVIC. Págs. 77-127.
1978b Influencia de la dieta indohispánica en la cerámica taina. Séptimo Congreso Internacional para el estudio de las culturas pre-colombinas de las Antillas Menores. Centre de Recherches Caraïbes de la Universidad de Montreal. Págs. 263-277.
1988 Indigenismo, arqueología e identidad nacional. Santo Domingo. Fundación García Arévalo.
García Arévalo, Manuel A.; Morbán Laucer, Fernando 1971 Describen hallazgos objetos indígenas. Santo Domingo Llstím Diario, 21 de Enero.
García Castañeda, José A. 1938 Asiento Yayal. La Habana, Revista de Arqueología. Año I, Núm. I, págs. 44-58.
1949 La transculturación indo-española en Holquin. La Habana. Revista de Arqueología y Etnología.
Goggin, J.M. 1968 Spanish Majolica in the New World. Types of the Sixteenth to Eighteen Centuries. New Haven. Yale University Publications in Anthropology. No. 72.
Henríquez Ureña, Pedro 1947 Historia de la cultura en la América hispánica. México. Fondo de Cultura Económica.
Mañón Arredondo, Dr. Manuel 1978 Importancia arqueológica de los ingenios indo-hipánicos de las Antillas. Santo Domingo. Boletín del Museo del Hombre Dominicano Núm. 10. Págs. 139-172.
37?
Mörner Magnus 1969 La mezcla de Razas en la Historia de América Latina. Editorial Paidos, Buenos Aires.
Morales Patino, Oswaldo; Pérez de Acevedo, Roberto 1946 El período de transculturación indo-hispánico. La Habana. Revista de Arqueología y Etnología. Año I, Época II, Núm. 1, págs. 5-135.
Muños, Juan Bautista 1981 Santo Domingo en los manuscritos de Juan Bautista Muñoz. Transcripción y glosas de Roberto Marte. Barcelona. Fundación García Arévalo.
Ortega, Elpidio y Fondeur, Carmen 1978 Estudio de la cerámica del período indo-hispano de la Antiqua Concepción de la Vega. Santo Domingo. Fundación Ortega Alvarez.
Ortiz, Fernando 1973 El contrapuntero cubano del tabaco y el azúcar. Barcelona. Ediciones Ariel.
Oviedo, Gonzalo Fernández de 1959 Historia general y natural de las Indias. 5 Tomos. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos.
Peguero, Luis Joseph 1975 Historia de la conquista española de Santo Domingo. Transumptada el año de 1762. Tomo Primero. Santo Domongo. Edición, Estudio Preliminar y Notas de Pedro J. Santiago. Publicaciones del Museo de las Casas Reales.
Pérez de Barradas, José 1948 Los Mestizos de América. Madrid. Editora Cultura Clásica y Moderna.
Picón-Salas, Mariano 1947 De la conquista a la independencia. México. Fondo de la Cultural Económica.
Quintanilla Jiménez, Ifigenia 1986 Paso Real: un sitio indo-hispánico en el valle del Diquis. Costa Rica. "Vínculos". Revista de antrolología del Museo Nacional de Costa Rica. Vol. 12, Núm. 1-2. Págs. 121-134.
Rosenblat, Angel 1954 La población indígena y el Mestizaje en América II. El mestizaje y las castas coloniales. Buenos Aires. Editorial Nova.
Rouse, Irving 1939 Prehistory in Haiti, a Study in Methods. New Haven, Conn, Yale University Publications in Anthropology, No. 21.
373
1941 Culture of the Ft. Liberté Región, Haiti. New Haven, Conn. Yale University Publications in Anthropology, no. 24.
1942 Archaeology of the Maniabon Hills, Cuba New Haven. Yale University Publications in Anthropology, No. 26.
1948 The West Indies: the Arawak. the Carib. Washington. Bureau of american Ethnology Bulletin 143. Handbook of South American Indians. Vol. 4. The Circum-Caribbean Tribes.
1964 Prehistory in the West Indies. Science. Vol. 144. Num. 3618. Ps. 499-513
Rouse, Irving, y Cruxent J.M. 1963 Arqueología venezolanna. Caracas. Instituto venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
Smith, Greg Charles 1986 Non-European pottery at the sixteenth century Spanish site of Puerto Real, Haiti. Florida. Thesis presented at the graduate school of the University of Florida.
Tavares, Julia 1978 Otras etnológicas sobre el cazabe. Santo Domingo. Boletín del Museo del Hombre Dominicano. Núm. 11. Págs. 147-176.
Tejera, Emilio 1977 Indigenismos. 2 Tomos Barcelona. Sociedad Dominicana de Bibliófilos.
Tolentino, Hugo 1974 Raza e Historia en Santo Domingo, Santo Domingo. U.A.S.D.
Vega, Bernardo 1973 Un cinturón tejido y una careta de madera de Santo Domingo, del periodo de transculturación Taíno-Español. Santo Domingo Boletín del Museo del Hombre Dominicano. Núm 3.
1981 La Herencia Indígena en la Cultura Dominicana de hoy. Ensayos sobre la cultura dominicana. Santo Domingo, Museo del Hombre Dominicano, págs 11-59.
Veloz Maggiolo, Marcio 1974 la Arqueología Prehistórica de Santo Domingo. Singapure: McGraw-Hill Far Eastern Publisher(s). Ltd.
1974 Remanentes culturales indígenas y africanos en Santo Domingo. Santo Domingo. Rev. Dom. de Anthropología e Historia. Núm. 7-8.
Willis, Raymond F. 1984 Empire and Architecture at 16th-century Puerto Real, Hispaniola: an archeological perspective. Gainesville. Ph. D. diss. Department of Antrhopology, University of Florida.
374
NOTAS
1. Es conveniente aclarar que los jndios que aparecen en estas cifras no serían, en su mayoría, de origen taino, sino indios esclavos traídos de otras islas y tierras continentales, pero aún asi este dato resulta importante para evaluar la presencia indígena en la composición social en La Española durante la primera mitad del siglo XVI.
2. Acerca de la supervivencia de una comunidad descendiente de los aborígenes en Cuba, veáse a Manuel Rivera de la Calle, en Antropología física de los tainos, publicado en "Las Culturas de América en la Época del Descubrimiento. Seminario sobre la situación de la investigación de la cultura taina. Biblioteca del V Centenario, Marid, 1983. Págs. 159-167.
3. Manuel A. García arévalo y Francis Pou han realizado una extensa monografía sobre la alfarería criolla que se incluye en la obra El Higüerito, una comunidad alfarera dominicana, la cual se encuentra en vías de publicación.
Foto. 1. Jarras de barro, confeccionadas con materiales y técnicas aborígenes, que imitan las formas españolas. El recipiente de mayor tamaño presenta motivos incisos tainos (Estilo chicoide). La jarra mas pequeña periodo su asa natural por fractura.
376
2. Platos facturados manualmente, imitando los modelos españoles de la época que eran confeccionados en torno. Estos recipientes revelan un grado de transculturación en la cual la mano de obra indígena trató de imitar con sus técnicas tradicionales los tipos cerámicos introducidos por los conquistadores.
377
Foto. 3. - Jarras confeccionados por los aborígenes tainos reproduciendo los modelos hispanos, localizadas en el yacimiento de Juandolio, en la costa sureste de Santo Domingo.
378
Foto. 4. Jarras españolas (estilo Isabela Polícroma, según Goggin 1968), encontradas en el yacimiento indígena de La Cucama, costa sureste de la República Dominicana.
379
&: > < ^ \
#
Foto. 5. - Fragmentos de mayólica española de diferentes estilos decorativos, usados por los conquistadores a principios del siglo XVI para el intercambio o trueque con los tainos.
380
Foto. 6. Vasija semiglobular, de boca ancha y corto cuello, con dos asas laterales pequeñas. Este recipiente confeccionado por los aborígenes asemeja las formas características de los pucheros u ollas hispánicas.
381
• W p * •,''"•• WSmm ¡E^j ; ' ^'^3$3fvfö&: •"*
ft' i' ' -"« «¿ P ? ü ^ ^ & ^ * 1 S::' H B H I ^ B ^ E ? * ^ < w * ... '~Ï- JSS
*:, ̂ P ^ l ç ^ l ¿v'l »*•"'. ' V"'" s SJSNS^ I
•ryr< ^¡¿/' . ;&£
^^¿JÈÈf Wi&'aÈÊÈËm JSüÊÊ
•^H
S^SIIIM^^M .-.: ~í¿¿á¡¿jtei»Plj^B
"î Jfy î*
;y'-f.
3^
Foto. 7. Enterramiento indígena del periodo de contacto indo-hispano, que presenta junto a otras ofrendas funerarias un fragmento de escudilla española. Juandolio, R.D.
382