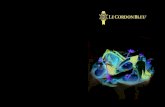La Casa. Heces La mesa El grifo La sarten El plato, los utensilos La cocina.
Los Caballeros de La Mesa de La Cocina
-
Upload
rodrigo-cortes-perez -
Category
Documents
-
view
2.127 -
download
339
description
Transcript of Los Caballeros de La Mesa de La Cocina
2
LOS
CABALLEROS
DE LA MESA
DE
LA COCINA
Traducción de María Mercedes Correa
Ilustraciones de Lañe Smith
Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas,
Guatemala, Lima, México, Miami Panamá, Quito,
San José, San Juan, San Salvador, Santiago de Chile.
3
CAPÍTULO UNO
—Deteneos, viles granujas. Preparaos para
morir.
—¿Estará hablando con nosotros? —
preguntó Pacho.
Eché una ojeada por todo el claro del
bosque. Un camino polvoriento iba de un lado a
otro del claro. Pacho, Sergio y yo estábamos en
un extremo. En el otro se encontraba un tipo
inmenso, montado en un caballo. Estaba vestido
de pies a cabeza con una armadura negra, como
las que se ven en los libros de caballeros y
castillos.
—Pues no se ven más viles granujas por
aquí—dije yo.
Sergio se limpió los lentes con la camiseta y
volvió a mirar al otro extremo del camino.
—Sí. Allí hay un caballero negro.
Con la luz del sol brilló una espada, muy
real y bastante afilada, que sacó el caballero.
—Y, además, parece como si estuviera
pensando hacernos daño —añadió Sergio.
—Oye, eso no es culpa mía —dije yo—. Le
dije a Pacho que no lo abriera.
—No es cierto —dijo Pacho
—Sí es cierto.
—No es cierto.
—Perdonen la interrupción, muchachos —
dijo Sergio—: ¿podemos continuar la discusión
más tarde? Me parece que ese furioso gigantón
de negro se está preparando para matarnos:
El Caballero Negro bajó su lanza y se cubrió
con el escudo.
—Este... Buenas, don señor caballero—dije
con voz fuerte para que se oyera al otro lado del
claro—. Me llamo Beto. Creo que mis amigos y
yo nos perdimos al ir hacia mi fiesta de
cumpleaños. Si usted fuera tan amable de
conducirnos hacia el teléfono más cercano...
4
—Nadie pasa de aquí—dijo con voz áspera
el Caballero Negro.
—Si tan sólo nos indicara la dirección hacia
Nueva York nosotros seguiríamos nuestro
camino y...
—¡Nadie pasa de aquí!
—Creo que ya había oído eso antes —dijo
Sergio.
—Vuestro lenguaje y vestiduras me son
ajenos. Pienso que vuestras mercedes no sois de
por estos lares.
—¿Qué dijo? —preguntó Pacho.
—Dijo que nos vemos raros y que tal vez no
somos de por aquí —dije yo—. Y tiene razón,
señor caballero —grité (e hice especial énfasis en
lo de "señor", pues así hablan siempre en los
libros de caballeros)—. No somos de por aquí. Y
nos gustaría irnos cuanto antes. Así es que si
usted quisiera apartar esa cosa afilada...
—Silencio, infieles, o acaso encantadores,
de extrañas vestimentas y botas.
Los tres nos miramos. Estábamos vestidos
de pantalones de dril, camiseta y zapatos de lona.
Miramos al Caballero Negro. Tenía puestos
unos zapatos puntudos de metal, pantalones de
armadura, un abrigo de armadura con bisagras en
los hombros y en los codos, y un enorme casco
de metal que parecía una campana negra,
adornado encima con una suave pluma negra. El
caballo tenía un aspecto similar, cubierto con un
faldón negro, una silla negra tan grande como un
sofá y, para hacer juego, un casco negro con una
suave pluma negra.
—¿Vestimenta y botas extrañas? —dijo
Sergio—. Mira quién habla: el hombre enlatado
con plumas. Hasta el caballo lo viste de esa
manera.
—Basta ya de vuestros conjuros y
sonsonetes, malvados encantadores. Preparaos
para morir.
—Creo que me gustaba más el asunto ese de
"nadie pasa de aquí" que el de "preparaos para
morir" —dijo Sergio.
5
El Caballero Negro bajó la visera de su
casco.
—Haz algo —dijo Pacho.
—¿Algo como qué? —pregunté.
—Pues... pues... ¡di algunas palabras
mágicas!
El Caballero Negro espoleó a su caballo, que
empezó a galopar.
—¿Por favor? ¿Gracias?
—No hablaba de esas palabras mágicas,
tonto. Verdaderas palabras mágicas. Como las
que usa tu tío Beto.
—¿Abracadabra?
El caballo aumentó la velocidad.
—Hocus-focus —grité—. Tin marín de do
pingué.
El Caballero Negro se precipitaba hacia
nosotros, apuntándonos con su lanza.
Estábamos a punto de morir, más de
doscientos años antes de haber nacido.
CAPÍTULO DOS
Antes de que llegue el caballero, creo que
debo explicar cómo resultaron tres tipos
normales frente a frente con la muerte enlatada.
Todo comenzó con mi fiesta de cumpleaños.
Mis dos mejores amigos, Pacho y Sergio, se
encontraban en mi casa. Estábamos sentados en
la mesa de la cocina, haciendo las cosas que se
hacen en los cumpleaños: comer golosinas, tomar
refrescos y mirar la bola de béisbol que me
regaló mi hermana.
6
Mi mamá empezó a recoger todo el papel de
envolver para botarlo. En ese momento Sergio
encontró otro regalo.
—Mira, Beto, éste no lo habías visto.
Sergio tenía en la mano un pequeño regalo
rectangular. Estaba envuelto en un papel negro y
dorado.
—¿De quién es el regalo?
Mi mamá leyó la tarjeta e hizo cara de
desagrado.
—De tu tío Beto.
—¡Bravo!
Tío Beto era el mejor tío que cualquiera
pudiera tener. Era mago en un circo viajero. Sus
regalos siempre eran los mejores. El nombre
artístico de mi tío era "Beto el Magnífico". A mí
me decían Beto por él. "Antes de que empezara
con esas cosas", añadía siempre mamá.
La tarjeta dice: "Feliz cumpleaños, aprendiz
de mago. Ten cuidado con lo que deseas. Quizás
lo obtengas".
—Qué papel más extraño —dijo Sergio,
moviendo el regalo hacia adelante y hacia atrás.
—Apuesto que es una de esas cajas de
trucos para hacer desaparecer monedas —dijo
Pacho. Yo tomé el regalo.
—A lo mejor es una capa que hace que las
cosas desaparezcan.
—Eso habría servido mucho el año pasado.
La hubieras podido usar para desaparecer todos
esos conejos —dijo mamá, todavía con cara de
desagrado.
—Pues la verdad es que no fue culpa del tío
Beto —dije—. Yo di una orden equivocada.
—Bueno, ya, ábrelo —dijo Pacho.
Enseguida quité el papel negro y dorado.
—Es un... es un...
—Ay, es sólo un libro —dijo Pacho,
haciendo rodar mi bola de béisbol por la mesa.
En efecto era un libro. Pero no era como
ningún libro que yo hubiera visto antes. Era de
un azul tan profundo que casi parecía negro,
como el cielo en la noche. Tenía lunas y estrellas
doradas en el lomo y diseños serpenteantes
plateados por el frente y por detrás que parecían
7
una escritura de
tiempos muy antiguos.
Me acerqué para ver un
poco más y leí el título.
El Libro.
—Gran nombre
para un libro —dijo
Sergio.
Mamá se sintió un
poco más aliviada.
—Oye, déjame ver
—dijo Pacho, que dejó
la bola en la mesa de la
cocina y me quitó el libro de las manos.
—Espera un minuto, Pacho. Ten cuidado.
Pacho abrió El Libro.
Había una ilustración de un hombre a
caballo, parado en un camino, al extremo de un
claro en el bosque. Estaba vestido de pies a
cabeza con una armadura negra, como las que se
ven en los libros de caballeros y castillos. No
tenía mucha cara de felicidad.
—¡Ufff! ¿No les parecería fantástico ver
caballeros y todas esas cosas en la vida real?
Espirales de un humo verde pálido
empezaron a rodear las sillas de la cocina.
—¡José Humberto! Cierra inmediatamente
ese libro y no hagas que salga más humo.
Yo tomé el libro enseguida y lo cerré
rápidamente.
El humo aumentó y cubrió la mesa, la
cocina y el refrigerador.
Mamá y la cocina desaparecieron.
Durante un breve segundo tuve esa
sensación que se tiene cuando uno sueña que va
cayendo. Luego la sensación y el humo
desaparecieron. Pacho, Sergio y yo estábamos
parados en el claro. Nos encontrábamos al final
de un camino. Del otro lado de éste estaba el
Caballero Negro.
8
CAPÍTULO TRES
El Caballero Negro se precipitaba hacia
nosotros, apuntándonos con su lanza.
—Esperen. Ya sé qué hacer —dijo Pacho.
Nos tomó a ambos de los brazos y nos acercamos
los tres—, Ustedes permanezcan cerca. Cuando
cuente tres, Beto y tú, Sergio, saltan a la
izquierda. Yo voy a saltar a la derecha. A la
una...
El Caballero Negro estaba tan .cerca que yo
podía ver las correas de su armadura.
—A las dos...
Podía ver las hebillas de las correas.
—¡A las tres!
Todos saltamos. El Caballero Negro pasó
por el medio como una locomotora.
—Fallaste. Uno a cero.
Pacho volvió a pararse en el camino. Se
puso los pulgares en los oídos y movió todos los
demás dedos diciendo:
—Buu, buu, fallaste. Buu, buu, buu.
—Pacho, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo?
—grité—. Vámonos de aquí antes de que se
voltee con ese caballo.
—Precisamente eso es lo que queremos —
dijo Pacho—. Él es muy lento y pesado para
golpearnos. Vamos a cansarlo.
—Veamos, gigantón enlatado —continuó
Pacho—. Vuelve al ataque.
Sergio y yo permanecíamos quietos en el
camino.
9
—Excelente idea, Pacho —dijo Sergio—.
Como no pudo matarnos la primera vez, le
daremos otra oportunidad. Me pregunto si su
madre le enseñó alguna vez que es de mala
educación apuntarle a la gente con objetos
punzantes.
—Portaos como hombres, desventurados
granujas —rugió el Caballero Negro, que se veía
de peor genio que antes.
—Sí, sí —gritaba Pacho—. Derrótanos,
hombre enlatado.
—Preparaos para morir, brujos deformes.
—Yo sé que ustedes dos son deformes, pero,
¿y yo qué? —dijo Sergio.
—Vuelve y juega a las tres —dijo Pacho—.
A la una...
El Caballero Negro galopaba hacia nosotros.
—A las dos...
Podíamos escuchar la silla de montar
chirriando y al caballo bufando y resoplando.
—¡A las tres!
La lanza pasó silbando por en medio de
todos.
—Fallaste. Dos a cero.
—Una más y habremos acabado —dijo
Pacho levantando del suelo un palo pesado.
Luego gritó—: Tu madre era una lata de sardinas.
26
El Caballero Negro se volteó y levantó su
visera. Ya no parecía furioso. ¡Ahora se veía
realmente enloquecido!
—Encantadores del demonio. Asquerosos
brujos. No desvanezcáis en las brumas. Luchad y
morid.
—Me encantaría que dejara de decir esa
palabrita que empieza por eme —dijo Sergio.
El Caballero Negro espoleó su caballo.
—A la una-Una vez más dirigió su lanza
contra nosotros.
—A las dos...
El caballo tropezaba y resollaba. :
—¡A las tres!
Los tres saltamos. El caballo galopó
lentamente por entre nosotros y el Caballero
Negro pasó débilmente su lanza por encima de
nuestras cabezas. Pacho dio un brinco, y con su
palo golpeó con todas sus fuerzas la parte de
atrás del casco del Caballero negro.
¡¡Booonnngg!!
10
El casco sonó como cientos de campanas de
iglesia.
El caballero se puso en pie, tambaleó y
finalmente cayó al suelo con un estruendo de
armadura. El caballo se detuvo y bajó la cabeza.
El pobre sudaba abundantemente y hacía
esfuerzos para respirar, pero se veía bastante
aliviado de no tener que cargar más a su pesado
pasajero.
—Muy bien. Éste ya quedó fuera de
combate —dijo Sergio—. Ahora lo mejor es que
nos vayamos de aquí, antes que a don gracioso le
dé por empezar otra vez con su cuento de
"preparaos para morir".
—No tenemos ninguna prisa —dije—. Con
esa armadura no podrá pararse sólito cuando
llegue el momento.
Pacho le dio al Caballero Negro otro golpe
con el palo y le puso un pie en el pecho.
—¡Salud, caballero Pacho! —dije.
—¡Salud, caballero... Aayei! —dijo Sergio.
—¿Caballero Ayei?
Sergio señaló hacia el extremo del claro.
Tres caballeros en sus monturas, empuñando
espadas, se dirigían hacia nosotros galopando por
el camino.
CAPÍTULO CUATRO
Los tres caballeros aceleraron la marcha. El
caballero que iba a la cabeza llevaba un escudo
blanco con una gran cruz roja. En la mano
llevaba una espada enorme que levantó sobre su
cabeza y... y... dijo:
—¡Salud, caballero Pacho!
—¡Salud, caballero Pacho! —dijeron los dos
caballeros que iban detrás.
—Uuuf —dijo Sergio.
—¿Uuuf? —preguntó el caballero alto con
la cruz roja en el escudo.
—Lo que quiere decir es uuf y saludos,
señores caballeros —dije yo—. Nos alegra
mucho verlos.
—Plazca al cielo, pero vuestras mercedes
habláis más extraño de lo que os vestís. Debéis
tener una magia poderosa para haber vencido al
Caballero Negro con un simple palo de roble.
El montoncito de armadura movió una
pierna y gimió.
11
—Pues he de deciros que él ha vencido a
muchos de nuestros caballeros de la Mesa
Redonda.
—¿En serio? ¿La Mesa Redonda? —
exclamé.
—Así es, ¿Tenéis conocimiento de nuestra
hermandad?
—¿Qué fue lo que dijo? —preguntó Pacho.
—Que si sabemos quiénes son —le susurré.
Luego le contesté al caballero—: Pues claro. ¿El
rey Arturo y todo ese jaleo? De sobra.
—¿Jaleo? ¿De sobra? ¿Qué ha dicho? —
preguntó el amigo del caballero de la cruz roja.
—Según mi parecer, tiene conocimiento de
nosotros —respondió el alto. —Seguro —dije—.
He leído mucho sobre ustedes, muchachos. La
espada en la piedra, Lanzarote, Ginebra, el mago
Merlín.
—¿Leído? ¿Podéis leer la palabra escrita, tal
como lo hace el mago Merlín? —Bueno, yo leo
sobre todo Supermán, Batman y el Hombre
Araña.
—¿El hombre araña? —preguntó el amigo
del caballero blanco.
—Libros de encantamientos o de ese género,
sin duda —dijo el caballero blanco—. A fe mía,
debe ser una señal. Vosotros tres, oh
encantadores, habéis sido enviados para
liberarnos de nuestros problemas. Yo soy el
caballero Lanzarote. Ellos son mis compañeros,
el caballero Parsifal y el caballero Gawain.
—¿Caballero Lanzarote? —pregunté
asombrado. Este tipo era el mejor caballero que
hubo jamás, exceptuando quizás a su hijo,
Galahad, y allí estaba frente a mí, pidiéndome
ayuda.
—Bueno, yo soy Beto... bueno, el señor
Beto el Magnífico —dije, adoptando el nombre
artístico de mi tío—. Ellos son mis compañeros:
el señor Pacho el Impresionante y el señor Sergio
el— eee... el Extraño.
Sergio me miró de una manera poco
agradable.
—Bienvenidos, encantadores. No tenemos
un momento que perder —dijo Lanzarote—.
Camelot está sitiado al Este por el dragón Smaug
y al Oeste por el gigante Bleob. Montad a la
grupa. Cabalgaremos inmediatamente.
—¿Eh? —exclamó Pacho, todavía con su
pose de héroe encima del pecho del Caballero
Negro.
—Dice que montemos con ellos y que
vayamos al castillo del rey Arturo para luchar
contra el dragón y el gigante.
—Fabuloso —dijo Sergio—. Nos invitas a
tu fiesta de cumpleaños, casi nos haces perecer a
manos de un caballero y ahora nos vas a meter a
pelear contra un gigante y un dragón. Acuérdame
de no volver a ninguna de tus fiestas de
cumpleaños, señor Beto el Magnífico.
Los tres nos subimos a la grupa con
Lanzarote, Parsifal y Gawain, respectivamente.
12
—Pero si los dragones y los gigantes y esas
cosas no existen en la vida real —dijo Pacho.
—Pues yo tampoco creía que los caballeros
de la Mesa Redonda existieran de verdad —
dije—. Pero sí no lo son, entonces ¿con quién
estamos montando a caballo? ¿Y para dónde
vamos?
CAPÍTULO CINCO
Pacho, Sergio y yo estábamos en medio del
salón principal del castillo de Camelot. Las
antorchas chisporroteaban en los muros de piedra
que subían y se perdían en la oscuridad. Nos
rodeaban caballeros con sus damas, vestidos con
trajes y capas de todos los colores. Los perros y
los niños correteaban por entre la multitud.
—Bienvenidos, encantadores —dijo un
hombre alto y de apariencia seria. Tenía que ser
el rey Arturo. ¿Quién más podría llevar esa
corona y estar sentado en un trono en el centro de
Camelot?
—El caballero Lanzarote me ha dicho que
nos habéis liberado de esa plaga, el Caballero
Negro. ¿De qué manera puedo mostraros nuestro
agradecimiento?
—Le agradezco, su señoría, vuestra
majestad, señor —dije en el mejor español
13
antiguo que podía hablar—. Principalmente fue
trabajo de Pacho.
Pacho levantó el palo e hizo una venia. La
gente decía ¡Ohh! y ¡Ahh!
—Tal vez usted pueda ayudarnos, rey, eh,
señor, majestad —dije yo—. Es que estábamos
en plena fiesta de cumpleaños en mi casa y nos
gustaría regresar antes de que se derrita el helado.
¿Sabe cómo se llega a Nueva York?
El rey Arturo empujó un poco hacia atrás su
corona y se rascó la cabeza.
—York, sí. ¿Pero Nueva York, Nueva
York...?
—Eso, Nueva York —dijo Sergio.
—Mmm... El nombre nada me evoca.
¿Merlín, conocéis el lugar?
Un hombre viejo con un traje azul oscuro y
un sombrero largo en forma de cono pasó al
frente. Nos miró detenidamente con unos ojos
verdes brillantes que me hicieron sentir un
ascensor en el estómago.
—No conozco Nueva York. Pero según mi
parecer estos tres son unos pobres encantadores
que no saben cómo encontrar su camino a casa.
La gente que estaba alrededor comenzó a
murmurar.
—Qué viejito más desagradable —susurró
Pacho—. ¿Quién le pidió que moliera las
narices? Creo que debería darle un buen palazo
para que no nos dé mar problemas.
—Otra genial idea del cerebro del señor
Pacho —susurró Sergio—. Golpear al mago del
rey. Seguro que no le va a importar. De pronto
hasta nos premie dándonos un sitio para quedar
nos toda la vida, como un calabozo, por ejemplo:
Me di cuenta de que empezábamos a perder
adeptos; Tenía que hacer algo, y rápido.
—Miren, nosotros sí somos magos de
verdad —dije—. Yo soy Beto el Magnífico:
La gente dijo ¡Ahh! De nuevo estaban con
nosotros.
—¿Quisierais mostrarnos algunos conjuros
para que nos divirtamos, señor Beto el
Magnífico? —pidió Merlín. Luego se quedó de
pie, dándonos una de esas miradas típicas de los
profesores cuando hacen una pregunta y saben
14
que uno no podrá contestarla ni en un millón de
años.
—Sí, por favor; enséñanos un conjuro —
dijo la dama que estaba al lado del rey Arturo. La
reina Ginebra. ¿Cómo iba yo a decepcionar a la
reina?
—¿Conjuro, dijo? —las palmas de mis
manos sudaban mientras yo quemaba tiempo,
tratando de pensar—. Sí, un conjurito.
—¿Conjuros? Sí, claro, seguro —dijo
Sergio—. El señor Beto el Magnífico es un mago
excepcional.
Yo pensé en el tío Beto.
—¿Magia? Por supuesto. Tráiganme cartas.
El bufón de la corte trajo una baraja de
cartas con alocadas figuras. No tenían palos ni
números que yo pudiera adivinar, únicamente un
montón de figuras extrañas.
Barajé las cartas y me puse la baraja contra
la frente, como haría el auténtico Beto el
Magnífico en sus presentaciones.
—Sí. Estoy sintiendo el poder de las cartas
en este momento. ¿Alguien del público quisiera
ser mi voluntario?
La reina avanzó hacia el frente. Se detuvo
justo a mi lado y yo pensé que me iba a desmayar
al ver su gran belleza. Con razón Lanzare te
estaba loco por ella.
Barajé las cartas nuevamente y traté de
concentrarme en el truco.
—Es simplemente una baraja. No tengo
nada metido en la manga. Nada por aquí, nada
por acá.
Hice un abanico con las cartas volteadas
hacia abajo.
—Escoja una carta, cualquier caria.
Sergio refunfuñaba mientras Ginebra
escogía una carta.
—Muéstrele la carta a todo el mundo, por
favor.
Mientras todo el mundo .miraba la carta de
la reina, yo le eché una rápida ojeada a la carta
que iba poner justo antes de la carta de ella. Era
un tipo colgando de los pies.
—Ahora póngala de nuevo en la baraja.
Haré que las cartas me hablen y me digan cuál
fue la que usted escogió.
Barajé cuidadosamente de nuevo para que el
colgado siguiera al lado de la carta de la reina
Ginebra. Luego murmuré todas las palabras
mágicas que se me vinieron a la cabeza.
—Hocus-focus, abracadabra, ábrete sésamo.
Las cartas van a hablar.
Les di golpecitos a las cartas e hice gran
alboroto con eso de escuchar a cada una, tal
como lo hada el tío Beto. Todo el mundo estaba
en silencio. Le di un golpecito al colgado, luego
le di un golpecito a la siguiente carta, para
demorarme un segundito más, y la saqué.
—Su carta, majestad.
15
—La carta del mago. Es verdad —dijo
Ginebra. La multitud nos aclamó. Ginebra me
besó y yo casi me derrito.
—Bien, señor. Un simple truquito —dijo el
aguafiestas de Merlín—. Pero, ¿podríais hacer un
encantamiento de verdad? ¿Un conjuro que
convierta a un hombre en sapo, o hacer que
desaparezca?
El reto flotaba por ahí
como un mal olor en una
cabina de teléfono. La gente
se quedó en silencio,
esperando nuestra respuesta.
De repente, un mensajero
entró apresuradamente por las
puertas del Gran Salón.
—¡Vuestra majestad,
vuestra majestad! El gigante
Bleob se encuentra muy cerca
de las puertas del castillo. Pide
que le den inmediatamente
tres doncellas para
comérselas.
El rey Arturo se veía preocupado. Las
doncellas que había entre la multitud se veían
peor aún.
Un nuevo mensajero se precipitó en el salón,
casi atropellando al primero.
—Han visto venir el dragón Smaug volando
desde el Este. Estará ante los muros del castillo
en pocos minutos.
—Aja—dijo de nuevo Merlín, con su
malvada voz de profesor y una sonrisa—. Esta es
una prueba perfecta para nuestros encantadores.
—Ve y golpéalo con tu palo. Al menos
estaremos a salvo del gigante y del dragón en el
calabozo.
Pacho levantó el palo.
—¡No, no! No podemos hacer eso —dije yo.
—¿Qué propones que hagamos, señor
Magnífico? —preguntó Sergio.
Miré a Merlín y después a la reina Ginebra.
—Creo que debemos ir y mirar si los
dragones y los gigantes son de verdad.
16
CAPÍTULO SEIS
Probablemente ustedes han leído algo sobre
los gigantes en los cuentos de hadas, y quizás han
visto gigantes en dibujos animados y en libros de
historietas. Pero la experiencia verdadera sólo se
tiene cuando uno se encuentra de cerca con uno
de ellos. Después de que a uno le sucede eso,
créanme, uno puede sentirse perfectamente feliz
de no volver a encontrárselos.
Yo sabía que los gigantes eran grandes.
Lo que no sabía es que fueran tan
repugnantes.
Estábamos al otro lado del foso del castillo,
con el rey Arturo, Merlín y los caballeros de la
Mesa Redonda. Bleob estaba del otro lado. Su
sola vista era terrible. Pero más terrible era su
olor.
Medía por lo menos seis metros y no llevaba
ropa, excepto dos pieles de buey amarradas en la
cintura. Su cara, la más grande y horrible que yo
haya visto jamás, se escondía detrás de una mata
de pelo enredado y negro. Pedazos podridos de
carne y de huesos, babas gigantes y estiércol de
vaca atraían a una nube de moscas hacia su
barba. Si la sola imagen de Bleob no era
suficiente para hacerlo a uno llorar, con
seguridad el olor sí lo era.
Por primera vez en mi vida estaba sin habla,
y un poco mareado.
—Daos prisa con la magia —dijo Merlín—.
El aire viciado embota un poco los sentidos.
17
Sergio me dio un codazo y me alcanzó un
palito que había separado por la mitad. Él y
Pacho ya se habían tapado la nariz con el gancho
casero de Sergio. Yo hice lo mismo,
rápidamente.
—Hola, señor gigante —dije hablando con
la nariz tapada—. ¿En qué te podemos ayudar?
¿Y saben qué contestó? Claro que no lo
saben, porque no estaban allá. Pues bien, les diré
la verdad. El gigante eructó. Fue un largo,
ruidoso, húmedo y totalmente repugnante eructo.
Parsifal y los tres caballeros que se
encontraban junto a él levantaron sus escudos,
pero ya era demasiado tarde y fueron arrollados
por la fuerza del horrible eructo. Los cuatro
quedaron desmayados.
—Dar a Bleob tres bellas damiselas ahora, o
Bleob aplastar castillo —dijo ustedes ya saben
quién.
Créanme que me produce un poco de asco
contarles lo que hizo después.
Digamos simplemente que cuando dio un
resoplido tumbó a otros dos caballeros. Y no usó
pañuelo.
Merlín nos miró con cara de dense prisa.
Yo pensé que ya no había forma de detener
al monstruo y estaba a punto de gritar “¡sálvese
quien pueda!” y salir corriendo cuando Sergio
dio un paso al frente.
—Oye, espera un momento, señor gigante
—dijo Sergio, subiéndose los lentes—. Tú no
puedes ir por ahí tratando de esa manera a los
caballeros de la Mesa Redonda.
Sergio señalaba con el dedo a los caballeros
que estaban tendidos y cubiertos con una gran
babaza verde.
—Somos tres magos poderosísimos y
podemos barrer el suelo contigo, si queremos.
Pero hoy estamos de buen genio. Por eso hemos
decidido darte la oportunidad de que tus sueños
de hagan realidad. ¿De acuerdo, amigos magos?
Pacho y yo miramos a Sergio, nos miramos
los dos y volvimos a mirar a Sergio otra vez. No
teníamos ni la menor idea de qué estaba diciendo.
Bleob se veía tan confundido como
nosotros.
—De acuerdo —dijimos.
—Como ustedes los gigantes de los cuentos
de hadas siempre están preguntándole
adivinanzas a la gente, hemos decidido darte una
oportunidad de salvar tu miserable pellejo si
contestas nuestra adivinanza. Si adivinas podrás
comerte a las tres bellas damiselas. Si no
adivinas, te vas y no vuelves nunca más, ¿de
acuerdo?
Bleob contestó de una manera demasiado
grosera para ser descrita. Nosotros nos apretamos
los ganchos y nos agachamos. Diez valientes
caballeros se cayeron como pines de bolos,
víctimas de un ataque de gas.
—Voy a tomarlo como un sí —dijo
Sergio—. A ver, dime: ¿por qué el gigante tenía
tirantes rojos?
18
—¿Por qué gigante tenía tirante rojos? —
repetía Bleob lentamente para sí mismo. Levantó
un brazo para rascarse la cabeza y desató una
tormenta de moscas y produjo un asqueroso
remolino de olor de axila que rumbó a otros
cinco caballeros.
—Porque... porque... era color favorito de
gigante.
—Incorrecto —dijo Sergio—. Se ponía
tirantes rojos para sostenerse los pantalones.
Perdiste. Adiós.
Bleob sacudió la cabeza y se la rascó de
nuevo. Dos cabezas de pescado y un corazón de
manzana podrido cayeron de ella. Todo el mundo
tuvo que contener la respiración. Bleob se volteó
para irse.
Pacho y yo le dimos a Sergio una palmadita
en la espalda. Estábamos a punto de ir a tomarle
el pelo a Merlín cuando escuchamos un sonido
espantoso. Era otro de esos ruidos que hacían
temblar los huesos y castañetear los dientes:
otro... eructo.
—Oeer... Oigan. Esperan un momento.
Ustedes engañar Bleob. Gigantes no poner
tirantes.
El gigante enfurecido se volteó y se dirigió
hacia nosotros. Hasta los árboles temblaban.
—A Bleob no gustan personas que burlarse
de él. Bleob aplasta personas por burlarse de él.
Bleob pasó por el foso como si fuera un
estanque. Levantó un pie (que no voy a describir,
para no dañarles el apetito de toda una semana)
para aplastarnos a todos.
19
CAPITULO SIETE
Todos salimos corriendo hacia el castillo.
Todos menos Sergio.
El señor Sergio el Extraño permaneció allí
con los brazos cruzados, frente al pecho, sin
moverse ni un solo centímetro.
—Quítate de ahí, Sergio —gritó Pacho.
El enorme pie sucio comenzó, a descender.
—Creo que ahora sí se volvió loco —dije—.
Todas esas adivinanzas y chistes malos le
secaron el cerebro.
Sergio se miró las uñas y dijo:
—Bueno, supongo que el dragón tenía la
razón. Debí haber creído lo que me dijo sobre los
gigantes.
El pie del gigante se detuvo en el aire, con
un dedo embarrado y mugriento a sólo unos
centímetros de la cabeza de Sergio. —¿Qué decir
dragón sobre gigantes?
—La verdad, no era algo muy agradable. No
creo que deba repetirlo.
Bleob dio un paso hacia atrás y se apoyó en
las manos y las rodillas.
—Decir a Bleob qué piensa dragón sobre
gigantes;
Sergio se inclinó hacia adelante y dijo el
siguiente secreto en voz alta:
—No le vayas a decir que yo te dije, pero
dijo que los gigantes son unos debiluchos
grandores.
—¡No!
—Sí. Y dijo que los gigantes son unas
gallinas que sólo pueden aplastar cositas
chiquitas como la gente.
—¡No!
—Lo digo en serio. Dijo que si alguna vez
pelearas con alguien de tu tamaño, como un
dragón, te dejarían fuera de combate.
—¡No! —rugió Bleob una vez más. Luego
levantó dos piedras del suelo con las manos.
—Gigantes más fuertes que nada. Aplastar
también dragones así.
20
Sergio nos guiñó el ojo y volteó
bruscamente la cabeza hacia el otro lado del
castillo.
—¿Qué está haciendo? —preguntó Pacho.
—Mostrar un dragón a Bleob. Bleob mostrar
a ti como pelea un gigante.
—¿Quieres que te muestre un dragón ? —
dijo Sergio volteando bruscamente la cabeza otra
vez.
En ese momento entendí lo que Sergio
quería que hiciéramos.
—¡El dragón, señor Sergio! —grité—. El
dragón se acerca desde el Oeste.
Bleob se paró, se rascó la cabeza y eructó.
Parecía como si no supiera qué hacer.
—Pues, muy bien, amigo —dijo Sergio—.
Parece que hoy es tu día de suerte. Precisamente
hay un dragón al otro lado del castillo. Ésta es tu
oportunidad de mostrarle a un dragón lo que
puede hacer un gigante.
La idea de Sergio caló lentamente en la
cabeza del gigante.
—Ésa ser buena idea, hombrecito. Bleob
mostrar a dragón lo que hace gigante —dijo el
gigante, y se fue a darle la vuelta al castillo,
tumbando tres árboles y aplastando dos cabañas.
El suelo temblaba a cinco kilómetros a la
redonda.
Toda la gente que aún seguía en pie siguió a
Bleob (no muy de cerca) alrededor del castillo,
apenas a tiempo para ver al dragón Smaug
planear antes del aterrizaje. Tenía un aspecto
verdaderamente terrible: era grande, tenía una
horrorosa cabeza que despedía remolinos de
humo, tenía escamas de metal brillante, enormes
alas de cuero, un enroscado cuerpo de serpiente y
garras de hierro.
—Son de verdad —dijo Pacho con voz
entrecortada.
En cuanto Smaug tocó el suelo, Bleob se
abalanzó sobre él.
—¿Gallina? —dijo con un eructo, y luego
clavó sus dientes amarillos en el hocico del
dragón.
Smaug hundió sus garras de hierro en la
pierna de Bleob y agitó su cola llena de púas. Los
dos se enredaron en tal nube de árboles, polvo y
tierra que no se podía ver nada.
Pero sí podíamos oír lo que estaba
sucediendo.
21
Bleob eructó. Smaug lanzó una llamarada.
Cuando el gas del gigante se encontró con la
llama del dragón se produjo una explosión que
parecía una bomba atómica. La explosión nos
levantó del suelo e hizo temblar al reino entero.
—¡Pardiez! —gritaron el rey Arturo y los
caballeros, que estaban sentados.
—¿Qué dijo? —preguntó Sergio con una
sonrisa.
—Eso significa ¡bravo!, señor Sergio.
Hermosa palabra. Todos nos escondimos
debajo de un arco del castillo para esquivar los
pedazos de gigante frito y de carne de dragón que
llovían de todas partes.
—Habéis salvado a Camelot y al honor de
los caballeros de la Mesa Redonda —dijo el rey
Arturo—. Pedid cualquier cosa al alcance de mi
poder y será vuestra.
Una uña gigante del pie de Bleob cayó cerca
de nosotros.
—¿Qué le parece mandarnos de nuevo a
casa? —dijo Sergio. Los últimos pedacitos
cayeron en una lluvia fina.
Pacho y yo asentimos con la cabeza,
preguntándonos si alguna vez volveríamos al
hogar, dulce, normal, pacífico hogar.
CAPÍTULO OCHO
—No le quites los ojos a la bola —gritó
Pacho—. Junta un poco los pies. Sigue la bola.
No trates de matarla, sólo busca la bola. ¿Listo?
El escudero se veía totalmente confundido,
pero asintió con la cabeza y tomó el palo de roble
de Pacho, haciendo una imitación bastante buena
de la postura de bateador.
Pacho se encontraba parado en un montículo
junto a una torre alta y oscura del castillo.
—Bueno, voy a lanzar.
Pacho lanzó suavemente la bola hacia el
home del bateador. El escudero bateó con todas
sus fuerzas... y falló el golpe como por un
kilómetro.
Yo atrapé la bola y Sergio gritó:
—Tercer strike. Eso es un out.
Todos los muchachos saltaron de felicidad y
corrieron gritando por las bases.
—Un jonrón.
—Babe Ruth.
—Los tigres de Detroit.
Pacho se bajó del montículo y se dirigió
hacia el home, donde estábamos nosotros.
—¿Crees que les expliqué lo suficiente?
22
—Me parece que les habéis explicado
demasiado, señor Pacho —dijo Sergio.
Los muchachos seguían corriendo en círculo
por todas las bases, saltando y gritando cuando
pasaban por el home.
—¡Carrera!
—¡Ponchado!
—¡Hombre en primera!
—¡Ay, no! Qué horror—dijo Pacho—. Esto
no va a funcionar nunca. Tenemos que irnos de
aquí. Esto es como la Edad de Piedra. Esos tipos
del banquete de anoche ni siquiera habían oído
hablar de la televisión.
—No, qué sorpresa —dije—, teniendo en
cuenta que la televisión no será inventada sino
hasta dentro de doscientos años o algo así.
—¿Doscientos años? Yo no voy a poder
vivir doscientos años sin televisión —dijo Pacho.
—¿Y qué tal el olorcito de la gente de
anoche? —añadió Sergio—. Creo que tampoco
se han inventado la ducha todavía.
—No sé —dije—. A lo mejor el olor
provenía de la comida.
Los escuderos dejaron de correr y se
sentaron en el césped, alrededor de nosotros.
—¿Noveno inning?
—¿Cuarta bola?
—¿Saque al umpire?
—Muy bien, muchachos. Se acabó el juego
—dijo Pacho.
Sergio miró los muros del castillo.
—No hay televisión, no hay hamburguesas.
Somos tres tipos del siglo XX atrapados en la
Edad Media. Puntaje: escuderos de la Mesa
Redonda, 28; trío de los atrapados, 0.
—Oye, ese nombre está bueno. Acuérdame
del nombre si salimos vivos de ésta.
—A propósito, ¿cómo vamos a salir de ésta?
Yo lanzaba nuestra bola de béisbol hacia
arriba.
—Si al menos alguien me hubiera dejado
leer mi libro mágico, yo quizás lo sabría.
—Sí, ya. Dichoso libro mágico —dijo
Pacho—. Yo apenas toqué tu ridículo libro. Y no
me digas que vamos a salir de aquí con magia.
Eso sólo sucede en los libros tontos.
Sergio volvió a mirar alrededor. Los
escuderos también miraron a su alrededor.
—Pues si entramos aquí con magia... ¿por
qué no habríamos de salir de la misma manera?
23
—Exactamente —dije—. Todo lo que
tenemos que hacer es encontrar a alguien que
sepa de magia.
Echamos una ojeada a los muchachos que
estaban sentados alrededor de nosotros. Ninguno
tenía un aspecto especialmente mágico.
—Olvídense ya de esa palabrería mágica. El
rey Arturo nos dijo que nos haría caballeros de la
Mesa Redonda esta noche. Hagamos algo útil
mientras sea de día. Beto, tú lanzas, yo bateo.
Mañana les explicamos cómo funciona el
televisor,
Sergio cerró los ojos.
Yo me fui caminando hacia el montículo.
Los pájaros cantaban y el sol brillaba tibiamente.
Era agradable estar en Camelot, pero Pacho tenía
razón. Teníamos que salir de la Edad Media antes
de que nos empezáramos a chiflar.
Sergio se acurrucó detrás del heme.
—Dale, Beto.
Yo tomé impulso y disparé mi mejor bola
rápida. Pacho movió el bate de roble y le dio a la
bola con todas sus fuerzas. La bola de cuero se
elevó por los aires...
—Sube... sube...
Luego desapareció por una de las ventanitas
de la torre oscura. Oímos el estruendo de vidrios
rotos. Tres rápidas explosiones encendieron la
torre. Llamaradas rojas, azules y amarillas
salían de las ventanas. Las llamaradas rodearon
la torre y formaron una nube. De ella llovieron
serpientes púrpura, estrellas blancas, dragones
rojos y cientos de
extrañas y
resplandecientes siluetas
que se disolvían en
cuanto tocaban el suelo.
—Magia —balbució
Sergio.
—¿Quién ha osado
perturbar mi trabajo? —
estalló una voz que llenó
el aire.
—Merlín —dijeron
un poco asustados los
escuderos. Todos
abandonaron el lugar.
-—Omnia uber sub
ubi —estalló de nuevo la
voz—. Dejaos ver,
demonios destructores, y
sentid la ira de Merlín.
La extraña nube
empezó a desaparecer.
Pacho, Sergio y yo
nos miramos.Supimos
inmediatamente lo que
debíamos hacer.
Corrimos.
24
CAPÍTULO NUEVE
Pacho, Sergio y yo nos arrodillamos ante el
rey Arturo en el gran salón. Él no podía
devolvernos a casa, así que pensó que lo menos
que podía hacer era nombrarnos caballeros de la
Mesa Redonda.
El rey Arturo nos golpeó ligeramente en el
hombro a cada uno con su espada, Excalibur. La
reina Ginebra y los caballeros observaban.
—Yo, por mi poder, os nombro caballeros
de la Mesa Redonda. Levantaos, caballero Pacho
el Impresionante. Levantaos, caballero Sergio el
Extraño. Levantaos, caballero Beto el Magnífico.
Los caballeros reunidos levantaron sus
espadas y dieron un grito de júbilo.
—Traed las armaduras para nuestros nuevos
caballeros.
Tres escuderos pasaron al frente llevando un
cargamento de espadas, escudos, armaduras y
una cota de malla para cada uno de nosotros.
A Pacho le brillaron los ojos.
—¡Espadas! ¡Armaduras! Después de todo,
estas cosas de la Edad Media son buenas.
En ese momento apareció el mago Merlín.
Llevaba su traje y susurraba algo en la oreja del
rey Arturo, sosteniendo nuestra bola de béisbol
en la mano.
—Estamos perdidos —dijo Sergio.
—Esto es pan comido —dijo Pacho—. Sí
llega a acercársenos lo desbarato con mi nueva
espada.
—No digas nada —dije yo—. Haz de cuenta
que nunca has oído hablar de béisbol.
El rey Arturo asintió con la cabeza. Merlín
levantó la cabeza y nos miró de nuevo con esos
penetrantes ojos verdes.
—Desde el momento en que llegasteis,
encantadores —dijo—, no he podido dejar de
pensar que veníais de un-lugar ty un tiempo que
yo no había visto jamás.
—No. Nosotros' tampoco habíamos oído
jamás hablar de béisbol.
Sergio gruñó.
—Cabeza de chorlito. ¿Por qué no nos
arrojas tú mismo al calabozo?
—Cállense un minuto, muchachos. Dejen
que hable el señor Merlín. El era... mejor dicho,
él es uno de los mejores magos que han existido
jamás.
Merlín m« hizo una venia de agradecimiento
y continuó.
25
—Cuando esta esfera de cuero llegó
mágicamente a mí esta tarde, lo recordé. Esta
esfera aparece en un libro muy antiguo y muy
extraño. Yo mismo no sé de dónde provino ese
libro. Quizás vosotros sabéis algo de este secreto.
Con estas palabras Merlín sacó de su traje
un libro delgado. Era de un azul tan profundo que
casi parecía negro, como el cielo en la noche.
Tenía lunas y estrellas doradas en el lomo, y
diseños serpenteantes plateados por el frente y
por detrás que parecían una escritura de tiempos
muy antiguos.
Antes de que ninguno de nosotros pudiera
decir una palabra, Merlín abrió el libro en un
lugar donde había un dibujo de unos muchachos
sentados alrededor de una mesa de la cocina,
observando una bola de béisbol.
Espirales de un humo verde pálido familiar
comenzaron a rodear los pies de Merlín, del rey
Arturo y de la reina Ginebra.
Todo el mundo decía ¡Ohh! y ¡Ahh!,
pensando que se trataba de otro truco de magia.
Merlín sonreía.
El humo aumentó y lo cubrió todo.
26
CAPÍTULO DIEZ
—Mira, José Humberto, vete afuera con esa
bomba de humo y asfíxiate solo con esos
ridículos trucos mágicos, porque ya me tienes
harta. ¿Me entendiste? El humo empezó a
desaparecer lentamente. Estábamos de nuevo
sentados en la mesa de la cocina como si nunca
nos hubiéramos ido.
Mamá recogió un montón de papel de
envolver y salió rápidamente murmurando:
—Beto el Magnífico, cómo no. Beto el
Tonto le iría mejor. Beto el Totalmente
Irresponsable. Una máquina de hacer humo
disfrazada de libro. Es el colmo. ¿Qué clase de
regalo es ése para un muchacho?
Ni Pacho, ni Sergio ni yo movimos un
músculo. Ninguno hizo un solo movimiento hasta
que yo dije:
—¿Merlín?
—Caballero Negro —respondió Pacho.
—Bleob y Smaug —dijo Sergio.
Los tres nos miramos. Miramos el libro que
estaba en mis manos, la bola de béisbol que
estaba en la mesa y luego nos miramos de nuevo.
Pacho sacudió la cabeza.
—Imposible. Esa cosa no puede ser de
verdad.
—No estoy tan seguro —dijo Sergio,
limpiando los restos de humedad que quedaban
en sus lentes.
Yo tampoco estaba muy seguro.
Luego me metí una mano al bolsillo.
Sentí que había algo y lo saqué. Era una
carta, una carta de esa antigua baraja que tenía
toda clase de dibujos extraños.
Se la mostré a ellos.
—Es la carta del mago que sacó la reina
Ginebra —dijo Sergio.
—Beto, prométenos que nunca vas a volver
a desear nada —dijo Pacho.
27
Miré detenidamente los diseños serpentantes
plateados y los dibujos de las estrellas y lunas
doradas del libro azul como la noche. Por un
brevísimo segundo me pareció que podía leer lo
que decía.
—No lo haré —prometí—. Bueno, por lo
menos no hasta que haya leído El Libro.
FIN
contraportada
Los caballeros de la mesa de la cocina
Por medio de un libro mágico, y' sin siquiera
sospechorla, Pacho, Beto y Sergio se ven
envueltos en una cortina de humo y transportados
a la corte del rey Anuro, en plena Edad Media.
Deben enfrentarse a sucios gigantes, a feos
dragones y a la ira del mago Merlín. Conocen a
la bella reina Ginebra y al valiente caballero
Lanzarote. Plena de humor, esta narración
mantiene al lector pendiente de cada loca
aventura de los tres chicos quienes, finalmente,
pueden volver a su tiempo y a su casa.
Jon Scieszka
Jon Scíeszka Es profesor en una escuela de
Manhattan, Nueva York. Vive en Brooklyn con
su esposa y sus dos hijos y es autor de otros
libros sobre el trío de Pacho. Beto y Sergio.
El ilustrador, Lane Smith. colabora con
periódicos y revistas. Ha sido premiado por la
sociedad de Ilustradores de Nueva York. .