Lopez Baeza Antonio Un Dios Locamente Enamorado de Ti
-
Upload
albeiro-quintero -
Category
Documents
-
view
494 -
download
5
Transcript of Lopez Baeza Antonio Un Dios Locamente Enamorado de Ti
Colección «EL POZO DE SIQUEM» 118
Antonio López Baeza
Un Dios locamente enamorado de ti
Fragmentos de oración y vida interior
(2.a edición)
Editorial SAL TERRAE Santander
© 2000 by Editorial Sal Terrae Polígono de Raos, Parcela 14-1
39600 Maliaño (Cantabria) Fax: 942 369 201
E-mail: [email protected] http://www.salterrae.es
Con las debidas licencias Impreso en España. Printed in Spain
ISBN: 84-293-1374-5 Dep. Legal: B1-2468-01
Fotocomposición: Sal Terrae - Santander
Impresión y encuademación: Grato, S.A. - Bilbao
A la Memoria de Pepe Sánchez Ramos, hermano querido, compañero en los caminos y el ministerio de la Contemplación.
Y para Angelina González Hurtado, CD, en cuya amistad y comunicación es más verdad que «todo es Gracia».
índice
Relación de epígrafes 11
0. Este libro... (Confesión preliminar) 15 1. La oración, invento divino 19 2. El Dios a quien yo rezo 25 3. En el Espíritu Santo 29 4. El espejo de la oración 35 5. El milagro de la oración 42 6. El misterio de la oración 47 7. El motor de la oración 52 8. La oración de todas las cosas 57 9. La oración de la obra bien hecha 67
10. La oración en el seguimiento de Jesús. . . . 74 11. Mirar a Jesús 80 12. En la espera del Señor 88 13. Donde se refleja el universo 93 14. Donde no hay silencio no hay oración . . . 98 15. Para ti es mi música 104 16. Poética del alma enamorada 111 17. Raíces de la vida interior 125 18. La oración como fidelidad a sí mismo . . . 135 19. Un Dios locamente enamorado de ti . . . . 142 20. Cómo estás, Señor, en mí 148 21. El hombre iluminado 153 22. El hombre espiritual 159 23. El hombre unificado 165 24. El llanto feliz 172 25. Rapsodas de la Nueva Creación 178
Fuentes 193
«Todo conocimiento y amor nos abren a nuevas áreas de experiencia por las que vivimos en los demás y quedamos afectados por sus alegrías y sufrimientos.
Esto se aplica de modo particular al conocimiento y amor místicos. Éste va más allá de las imágenes y conceptos, hacia un nivel más profundo de conciencia donde somos una misma cosa con la persona amada.
Así, el místico, que ama a todos los seres humanos con amor universal y que vive en todos ellos, se alegra con todos los que se alegran y llora con todos los que lloran.
Y el místico cristiano, que conoce y ama al Cristo Cósmico, toma sobre sí mismo la alegría y el sufrimiento del Cosmos. El Cristo con el que el místico se encuentra tan comprometido es el Cristo Total que padece en las guerras, en la peste y en las injusticias sociales que afligen a la humanidad.
Su amor cura como una madre cura a su hijo, como el amante cura a su amado. De la misma manera, el amor del místico ayuda a curar al Cosmos y al Hombre/Mujer, en quien el Cosmos llega a su plena floración»
(WILLIAM JOHNSTON, La Música Callada)
Relación de epígrafes
0. En la oración aprende el creyente a superar toda dicotomía entre Fe y Vida. El día en que hemos alcanzado tal superación, nuestro ser se expande por el universo, en ondas de armonía y comunión.
1. La oración no es un invento del hombre, sino necesidad de un Dios/Amor.
2. Dios mío, Dios mío, te rezo a ti, que estás siempre escondido; y no sé bien a quién rezo, pero tengo la certeza de ser siempre escuchado.
3. La oración es siempre en el Espíritu Santo. Sin el don del Espíritu no hay noticia amorosa de Dios ni gozo de la perfecta unión.
4. La oración es el acto central de la fe. Porque, si nuestro Dios es un Dios Personal, la fe no puede consistir en otra cosa que en una relación. Y si nuestro Dios es un Dios/Amor, la relación de fe no puede ser otra que la de la mutua entrega. La oración es, pues, una relación de amor mediada por la fe.
5. El Dios a Quien yo rezo es a la vez el Dios en Quién yo creo: el Dios que me hace ser a su imagen y semejanza.
6. El misterio de la oración -una oración que es vida del alma enamorada- consiste en que, siendo siempre igual, resulta, sin embargo, siempre distinta.
7. El deseo de ti, Dios mío, es el motor de mi oración; un deseo que Tú mismo has puesto en mí y que quieres que nunca se vea saciado.
12 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
8. En el corazón de todas las cosas aguarda una inmensa riqueza de vida para todos aquellos que saben acercarse a ellas y tratarlas con amor.
9. El fin de todo obrar, para el creyente, no es la obra en sí misma, sino Tú, Señor, tu Persona, tu Gloria, y la comunión con tu Ser divino que aguarda en toda obra bien hecha.
10. Es en la amistad con Jesús donde recibimos el gozo de la salvación y la fuerza para ser sus testigos en el mundo.
11. Orar es mirar fijamente a Jesús hasta dejarnos transformar en El; hasta que su Imagen quede grabada en nuestros corazones.
12. Orar es vivir en la permanente espera del Señor, que vino, que viene, que vendrá.
13. Cuando oro, el Espíritu reposa en mí, y mi alma es un lago tranquilo donde se refleja el Universo.
14. La oración es el silencio de un corazón enamorado: donde no hay silencio, no hay oración.
15. La oración es la música del alma: el alma que no ora desconoce su propia armonía interior y la belleza de su destino eterno.
16. Oración y Poesía saben caminar juntas, necesitándose mutuamente y respetándose en el misterio singular de cada una, que mira hacia el Misterio Único.
17. Las raíces de la Vida Interior están en el amor con que Dios me ama (y fuera de las raíces no hay vida ni frutos).
18. La más alta forma de oración que yo conozco —la que más directamente nos arroja en los brazos de Dios- es la de la fidelidad del hombre a sí mismo.
19. Dios mío, Dios mío, mi fe me dice que estás enamorado de mí, que buscas mi amor como si de él dependiera tu felicidad eterna, y que tu Gloria más alta consiste en servirme a mí, tu criatura.
20. ¿Cómo estás, Señor, en mí? ¿Y cómo puedo saber, sin engaño, que eres Tú el que dentro de mí mora?
RELACIÓN DE EPÍGRAFES 13
21. Orar es venir a la luz, a fin de ser transparencia de Dios para los hombres.
22. La vida espiritual es vida en el amor: amor que abarca el ser total de la persona y la abre al Infinito.
23. Aquello que unifica mi vida y la hace fuerte para el amor es saber que Dios me ama.
24. El Dios que nos escucha en la oración ama todo sufrimiento humano, porque no puede dejar de amar al hombre o mujer que lo padece.
25. El creyente que vive su fe de manera firme y sencilla, alimentándose cada día en la oración con la Palabra, se hace él mismo luz, revelación y profecía para muchos, y toda su existencia se convierte en canto de alabanza al Creador.
Amén
o Este libro...
{Confesión preliminar)
En la oración aprende el creyente a superar toda dicotomía entre Fe y Vida.
El día en que hemos alcanzado tal superación, nuestro ser se expande por el universo,
en ondas de armonía y comunión.
Si alguien me preguntase cuál creo que ha sido, en el conjunto de mi vida, el fruto más maduro y sabroso de la experiencia orante, no dudaría en contestar de inmediato, que ha sido -y es- la conciencia de ser amado de Dios.
Todos los otros frutos -los muchos frutos- que sin duda debo a la gracia de la contemplación en mi existencia, tales como
- la capacidad gozosa y fecunda de concentración en cada presente;
- el modo de admiración y entusiasmo que se despierta en mi interior ante las maravillas derramadas de Dios en la Creación,
- y sobre todo, muy sobre todo, el asombro balbuciente ante el admirable misterio de nuestra salvación en Cristo...
confluyen como a su fuente propia en el hecho incomparable de vivirme a mí mismo como objeto de los deseos divinos.
Este libro ha nacido, pues, de la necesidad -¡y el deber!-de gritar con todas las fuerzas del ser:
16 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
¡Dios me ama desde su Eternidad! ¡Mi humana existencia es el resultado de un deseo de mí que Dios concibió en su seno augusto! ¿Cómo no gritar y aun cantar, en todos los tonos posibles, que mi ser creatural es el resultado de su Amor Infinito?
Y ésta es la única verdad necesaria que la práctica -y sobre todo la actitud- orante ha ido desgranando, día a día, al oído de mi corazón silenciado.
Lo que Dios es para el Hombre, lo que el Hombre significa y vale para Dios, sólo podemos saberlo de forma aproxi-mativa (aunque ascendente) en el clima propio de la oración, es decir, en la contemplación rendida y amante.
Es ahí donde llegamos a saber, con sabiduría que no depende de argumentos ni aprobaciones extrañas, que aquello mismo que hace a Dios tan Humano -su deseo de mí- es también lo que a mí, criatura a su imagen y semejanza, me hace tan divino -mi deseo de Él.
El humano que no busca a Dios dentro de sus propios límites de criatura, tampoco se encuentra a sí mismo realizado en la anchura inabarcable del Creador.
La salvación de Dios en Cristo se nos regala a todos como una relación de amor, es decir, como comunión de existencias, en la que la existencia absoluta de Dios se me revela -y ofrece- como deseo eterno de mí, que, a su vez, abre en mí el deseo del Dios vivo, sin el cual nunca jamás podría alcanzar a ser yo mismo.
Es a partir de esa verdad que me hace eterno -pues eternamente existo en el deseo de Dios- como mi temporalidad -los límites todos de mi existencia peregrina- señala indefectiblemente al Amor más grande que me sostiene y contiene. Aquello que Dios me da al desearme a mí, criatura concreta y contingente, no es algo exigido por mi condición humana, sino su presupuesto básico y fundamento inalienable. Mi ser en la tierra se define como hambre de Dios, porque Dios me deseó primero.
ESTE LIBRO... 17
Un Dios locamente enamorado de ti resulta, en su conjunto, el canto irreprimible de acción de gracias al misterio de la oración en mi vida. Con frecuencia me hago preguntas de este calibre:
- ¿Qué habría sido de mi vida sin la oración? - ¿No le debo a la oración muchas -tal vez todas- de las
mejores realidades de mi existencia, entre las que no puedo dejar de contar la sensibilidad hacia lo bello, la fidelidad a la amistad, el interés renovado por la comunicación plural...?
- Pero ¿es posible una existencia auténticamente humana sin esa comunicación con Dios que la oración representa y cultiva?
- Más aún: ¿se puede ser cristiano -seguidor de Jesús de Nazaret- sin esa experiencia íntima e intransferible del Dios vivo como Padre/Madre de todos los valores que llenan de sentido mi conciencia de estar vivo?
¡Qué inagotable fuente de libertad interior -lo mismo ante los deberes a cumplir que ante los fracasos que pudieran salir-nos al paso- la de aquel corazón que, en el espacio cotidiano de la plegaria, muere cada día a sí mismo, poniéndose cada día, como Jesús y con Jesús, en las manos del Único que nos salva!
Todo aquel que se deje acrisolar por el fuego de la oración gustará en su espacio interior, más allá de frustraciones y dependencias -inevitables en la aventura de llegar a ser hombre-, más allá también de todas sus posibilidades de autoper-feccionamiento, aquellos valores -aquellos sabores- que de manera especial dignifican y ennoblecen su manera de ser hombre entre los hombres.
Murcia, Junio del año 2000
1
La oración, invento divino
La oración no es un invento humano, sino necesidad de un Dios/Amor.
I
Que la oración es la expresión más pura y completa de la experiencia religiosa, parece ser un hecho fuera de toda duda. Religión sin oración es tan impensable como una relación amorosa que excluyera toda manifestación de afecto entre los amantes, todo afán de tiempo compartido.
Al reflexionar sobre la experiencia religiosa, tal como se da y se ha dado en cualquier lugar y tiempo, constatamos de inmediato que lo básico y fundante del hecho religioso se concreta, para el humano que lo vive, en la actitud de escucha ante una Palabra dada, revelada. Sin revelación no hay religión, es decir, re-ligación del hombre con el Absoluto (conciencia de pertenencia a un Ser Trascendente).
En efecto, Dios habla para darse a conocer, para compartir su Ser divino con el ser humano, destinatario de su revelación. Dios eleva, mediante su comunicación, la capacidad receptiva del hombre que lo escucha, a fin de que éste pueda responderle, dándose así origen al diálogo de la salvación.
La revelación, el hecho en sí de que Dios hable al hombre, es lo más opuesto a un monólogo, ya que para que se dé efectivamente Historia de Salvación se precisa la respuesta personal, libre, de la criatura que recibe la interpelación de su Dios.
¿Podemos pensar en un Dios hablador, comunicante, que quedara indiferente ante la fría acogida por parte del humano.
2 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
destinatario de su comunicación? Dicha imagen acabaría con el concepto mismo de Dios, tal como lo hemos recibido de la tradición judeocristiana. El Dios de la Biblia, que es Don de Sí, se manifiesta, a lo largo y ancho de las Escrituras Sagradas, como el que se dice a sí mismo en todo cuanto hace. La Creación, la Vocación, el Éxodo..., nos acercan un Dios que en todo deja su impronta más personal, su huella más profunda.
Nuestro Dios no es, pues, un solitario, aislado y satisfecho en su propia identidad eterna e inmutable. Es más bien Amor que busca amantes. Entrega amorosa que rotura espacios de comunión. Palabra que encierra semilla de Vida en quien la recibe como tierra bien dispuesta. La pasión comunicativa que define al Yahvé de la revelación bíblica, y que alcanzará su climax de autodonación en el misterio de la Palabra hecha Carne, busca incesantemente caminos de intercambio con su criatura, a fin de que no se frustre su afán divino de entrega amorosa.
En esta línea, será el profeta Oseas quien, tal vez como en ningún otro lugar de las Escrituras, nos muestre la ternura/fortaleza de un Dios/Esposo empeñado en recuperar el afecto de su pueblo/esposa, alejada de Él por su infidelidad:
«Por eso yo la voy a seducir: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón...
Y sucederá aquel día -oráculo de Yahvé- que ella me llamará "Marido mío"...
Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y equidad, en amor y compasión; te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé».
(Oseas 2,16.18.21-22)
«Con expresión atrevida -comenta el teólogo- dice el profeta que Dios va a seducir a Israel, doblegando su rebeldía con el poder de su afecto» (M. Díaz Mateos). Y es que Dios, cuando quiere vencer el mal de nuestra infidelidad, redobla la fuerza y la eficacia de su ternura inquebrantable.
LA ORACIÓN, INVENTO DIVINO 21
II
Dios se da a conocer, pues, como Bondad Suprema, a fin de que, dejándonos amar por Él, tengamos en nosotros la gracia (la posibilidad y la fuerza) de amarlo cada vez más y mejor. Parece ser que la verdad divina comunicada en la revelación es imposible de entender al margen del Divino Amor. Lo más alto y sublime (también lo más verdadero) que podemos alcanzar del Misterio de Dios es que Dios es Amor. Santo Tomás de Aquino acertó a expresarlo así:
«Aunque esencialmente la vida contemplativa consiste en el entendimiento (es un acto de conocer), tiene su principio, sin embargo, en la voluntad, en cuanto que el Amor de Dios impulsa a la contemplación. El deleite que produce la visión de un objeto amado excita más su amor. Por eso dice san Gregorio que, cuando se ha visto a Quien se ama, se enciende más este amor. Y ésta es la perfección última de la vida contemplativa; no sólo la visión de la Verdad divina, sino también de su Amor»
(De Vita Contemplativa, 7).
Según esto, conocer a Dios significa entrar en una relación amorosa con Él. Dios no sólo habla, sino que también escucha, entablándose así el diálogo de amor en el hombre que recibe con un corazón sediento la Palabra revelada. De donde se desprende que el acto mismo de la revelación, que para el creyente se concreta en la actitud de escucha atenta, reverente, es, por iniciativa del Dios que revela -que Se revela-, marco/raíz de toda posible oración/contemplación, en cuanto que intercambio amoroso del Creador con su criatura.
Llegamos así a una de las conclusiones más hermosas, capital sin duda en la comprensión del misterio orante: que la oración no es un invento del ser humano, ni ha podido nacer de ninguna mente creada, sino del designio divino de darse a conocer y de establecer una relación amorosa con cada uno de sus hijos e hijas. Y entonces, cuando respondemos al designio divino con nuestra libre acogida, haciendo el sosiego y el vacío interior para que sólo Él nos llene con su Palabra, se rea-
92 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
liza el prodigio de los prodigios, síntesis de todas las maravillas que puede saborear el alma humana, el milagro de la oración: Dios y el hombre cara a cara, para decirse interminablemente que se aman y que no pueden ser ya el uno sin el otro.
No tengamos miedo en insistir: la oración, como ejercicio y actitud de acogida, por parte del ser creado, de un Dios que se entrega, no ha brotado de ninguna necesidad humana (aunque responda a muchas de las más profundas), así como tampoco es el resultado de ningún método, técnica o escuela de capacitación orante, sino puro don del Espíritu Eterno, gracia que actúa en el conjunto de mi existencia capacitándome para entrar con mi misterio temporal en el Misterio del Absoluto y Trascendente.
Y ese Amor de iniciativa divina es también un Amor ini-ciático, en el sentido que este término posee en todas las tradiciones místicas: entrada y participación en un proceso en el que tengo que dejarme conducir, superando etapas, atravesando noches y desiertos, desarrollando nuevas capacidades espirituales y recibiendo nuevas luces que me hacen vivirme en todo momento y circunstancia como criatura muy amada, salvada ya por el Amor.
En suma, Dios me ama para que pueda conocerlo como Amor. Para que ya nunca busque con Él otra relación que la del amado con el Amante. Todo su Poder queda encerrado en el Amor que me da. «La revelación de Dios en Jesucristo -dice J. Martín Ve lasco- hace presente un Dios diferente. Dios se define no por el poder y el dominio, sino por la generosidad, la donación, la entrega; o, mejor, puede ser llamado el Poderoso en un sentido enteramente nuevo: porque manifiesta v hace posible (con la donación de su Amor gratuito) lo que era imposible para el hombre centrado en la autoafirma-ción como única forma de realización».
I I I
Entre las grandes riquezas de que resulta portadora la oración, no es ciertamente de las menos valiosas ésta de tener el poder
LA ORACIÓN, INVENTO DIVINO 23
de introducirnos (hacernos entrar en comunión con) el Misterio de Dios.
Tratar de la oración, a la manera como lo vamos a hacer a lo largo de todo este libro, supone aceptar de entrada que estamos moviéndonos en el terreno del Misterio de Dios (o, si se prefiere, de Dios como Misterio). Dios, que, sin dejar de estar más allá de todo lo cognoscible y demostrable, se hace en nosotros, por medio de su Espíritu, Presencia y Compañía, Comunicación e Intercambio.
La respuesta, que es lo que a nosotros corresponde, sólo podemos darla en la justa medida en que reconocemos que es Él, únicamente Él, quien con su autodonación nos capacita para abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón. «Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo» (Ap 3,20). El misterio se hace patente en el hecho mismo de que todo un Dios toque humildemente, respetuosamente, a la puerta de mi corazón, pidiéndome entrar en él para ser su huésped. Es el asombro de un Dios que tiene sed de su criatura, que no quiere ser Dios si no es siéndolo con su criatura y para su criatura.
Y cuando escuchamos su llamada y le abrimos el sagrario de nuestra recóndita intimidad (en la que, por otro lado, sólo Él puede penetrar sin hacer violencia ni estragos, porque es su habitante número uno); cuando nos dejamos iluminar por la presencia de su Misterio, lo primero que percibe el orante concentrado en tal presencia es su ser mismo como misterio abocado al Abismo del divino Amor. La oración se define así como acogida del Misterio más grande de Dios en mi misterio de criatura. Misterio de Luz que traspasa mi misterio de sombras.
Es así como el creyente, iluminado por el Misterio del Amor más grande, va tomando conciencia cada vez más aguda y firme de que ninguna bondad de este mundo puede saciar el hambre de infinito que mora en sus entrañas. Y es que Dios se nos comunica para que jamás podamos conformarnos con nada ni con nadie que no sea el mismo Dios, Dios
24 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
en Persona. Así lo supo y nos lo hace saber la segura guía del místico de Fontiveros:
«Por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no se qué que se alcanza por ventura. Que estando la voluntad de Divinidad tocada, no puede quedar pagada sino con Divinidad».
Sólo quien se ha dejado tocar por la Divinidad, quien ha dado cabida en su corazón a esta sed de infinito, comprende el valor y el puesto principalísimos de la oración en el contexto de la vida cristiana. La máxima sensibilidad orante consiste en hacer de la nostalgia de Dios la razón de nuestro caminar en este mundo.
Y en dicha nostalgia radica también mi libertad y autenticidad de ser. Ello es así porque la relación con Dios que patentiza la oración no es una relación fundada en palabras o ideas, ni siquiera en la bondad de las propias acciones, sino en la realidad profunda del propio ser. Es ahora Marcel Légaut quien nos ayuda a comprender que «Dios no oye en el plano de lo que se dice ni en el plano de lo que se hace. Percibe y recibe en el orden del ser. Todos los comportamientos -palabras y gestos- que expresan la plegaria no tienden a que Dios esté informado, sino a que, más bien, el hombre, gracias a ellos, camine hacia más ser, que es, propiamente, ponerse en relación con Dios».
No oro por lo que digo ni por lo que hago. Oro por lo que soy, en esa fidelidad a mí mismo que no admite componendas con ninguna mentira existencial. El orante sabe que su auténtica talla de hombre libre la adquiere en el proceso de la oración, recibiéndose a sí mismo como criatura que está saliendo en cada instante de las manos del Creador.
2
El Dios a quien yo rezo
Dios mío, Dios mío, te rezo a ti, que estás siempre escondido;
y no sé bien a quién rezo, pero tengo la certeza de ser siempre escuchado.
I
Dios mío... Mío, porque mi fe me dice que me amas. No te puedo manipular, no puedo tenerte a mi antojo, no me tratas con privilegio respecto a las demás criaturas; pero eres mío porque me amas. Mi fe me dice que me amas, ¡Y esto es lo más grande que me puede dar la fe! Yo me lo he creído, y tú me has hecho saber que tu Amor es siempre fiel.
Yo te rezo a ti: te alabo, te bendigo, te doy gracias, te suplico, te adoro... En tu presencia soy más yo mismo que en ningún otro lugar. Te rezo porque soy pobre y necesito tu ayuda para todo. Te rezo porque eres Amor, ¡y necesito tanto amar y ser amado...!
Tú me enseñas a amar dándome tu Amor, comunicándome la abundancia de tu Ternura. Tú no cesas de amarme en la profundidad de mi vida y en las bondades de los seres que me rodean y me sirven. Mi camino hacia ti está entretejido del amor de muchos seres que me recuerdan que Tú eres Bueno y la Bondad misma.
El Dios al que yo rezo no es un Dios de muertos, sino de vivos; por eso lo encuentro en mi propia vida y en la de mis hermanos. El Dios al que yo rezo no es un Dios de ira y de venganza, sino de Misericordia y de Paz; por eso lo encuentro
2 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
siempre en la reconciliación y el abrazo. El Dios a quien yo rezo es un Dios Amigo que me enseña a ser amigo, un Dios Humano que me hace más humano, un Dios Divino que me hace ser a mí también divino. El Dios al que yo rezo es el Dios del presente y del futuro, un Dios que tiende el puente por el que su Eternidad visita mi Tiempo.
Te rezo en la alegría del camino, y Tú me haces saber que hay otras alegrías aún mayores. Te rezo en las penas que me asedian, y veo cómo Tú me acompañas para poder llevarlas airosamente. Te rezo en la soledad de mi cuarto, en el bullicio de la calle. Te rezo en la quietud de la Meditación, en el estrés de las ocupaciones diarias. Te rezo en la belleza contemplada que conmueve las fibras más sensibles de mi ser. Te rezo en el sufrimiento humillante de tantas criaturas tuyas afeadas por la enorme injusticia.
Te rezo, porque es como entrar en un silencio que todo lo aclara. Porque es como poner esperanza para elevar lo bajo y mezquino de esta vida. Te rezo, sí, porque cuando rezo es cuando menos solo me encuentro en la existencia. ¿No es la oración encontrarle a la soledad su dimensión de abrazo más universal, más íntimo y gozoso?
II
Pero Tú siempre estás escondido. A lo sumo, dejas ver unos chispazos de tu Presencia y desapareces de nuevo tras la densidad del Misterio. Nunca te puedo agarrar para que ya no te vayas y tenerte siempre conmigo... ¡y tenerme siempre contigo! Siempre me sigues llamando desde más allá. Ese más allá que es el modo y el lugar del abandono en ti. Ese más allá que es tu estilo de llamarnos para que nunca dejemos de buscarte, de desearte a ti, que eres el Todo de todo más allá.
¿Qué tengo si no te tengo...? Mas ¿cómo puedo tenerte, si todo me habla de ti y en todo Tú te me pierdes...?
EL DIOS A QUIEN YO REZO 27
¡Qué fuerte gritan tu Nombre de amor sin tacha los seres...! Voy a abrazarte y... ¡tan sólo abrazo huellas recientes! Todo es cuerpo de tu Gracia; todo me promete verte; y en todo más yo te busco, ¡y en todo más te me pierdes! ¡Qué sed del todo insaciable que no te tenga por fuente! ¡Qué triste sudar sudores de amores que son de muerte! ¿Qué tengo si no te tengo...? Mas ¿cómo puedo tenerte, si en todo dejas tu huella para que te busque siempre?
Y yo siempre con el misino deseo: perderme del todo en ti y no desear ya nada ni nunca fuera de ti, Dios Escondido. Escondido, no porque te hayas ido lejos, no porque seas inaccesible a nuestro deseo, sino porque te has metido tan dentro de la realidad, que es preciso cavar hondo para encontrarte a ti. Si vivo en la superficialidad, si no soy fiel a mí mismo, ¡tampoco alcanzaré a saber Quién eres Tú para mí y cuanto me amas!
Ciertamente, Señor, no sé a quién rezo cuando rezo. Mi Dios no tiene nombre. Mi Dios no tiene rostro. Es el Dios de los mil rostros y de los mil nombres que nunca hace definitivamente suyos. Te muestras en cada momento y a cada humano como sólo Tú sabes que es preciso mostrarte. Y nunca repites un rostro. Y jamás das el mismo nombre. Eres la suma riqueza del Ser en la perfecta unidad. Eres el Don total inagotable en su largueza. Te das por entero a todos, y cada uno te recibe a su manera y metí ida. Por eso nunca sé a quién rezo cuando rezo. Nunca conozco de antemano el nuevo nombre y el rostro imprevisible que me vas a revelar. Si me dirijo a ti llamándote Padre/Madre, ese día te necesito como Esposo/
28 UN DfOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Esposa, Si te digo: «Tú eres mi Sabiduría», me corriges al punto diciéndome: «No, Yo soy tu Humildad». Si voy a ti buscando Descanso, no te encuentro hasta que no me he puesto a servir.
III
Pero siempre, siempre, tengo la certeza de ser escuchado. Más que escuchado: comprendido, acogido, transformado... Y no es que sepa que me escuchas porque me das siempre lo que te pido, ¡qué va! Me escuchas porque siembras dentro, muy dentro de la carne de mi súplica, el Espíritu de tu Amor como respuesta. El Don del Espíritu por el que todo lo llevas a plenitud. Y es así como siempre me das más de lo que me atrevo a pedirte.
Siempre me escuchas. Siempre me respondes (y, a veces, también me preguntas). Aunque sea con el silencio. También con el silencio te llego yo a decir las mejores cosas, las que más al desnudo me colocan ante ei sol de tu Verdad. ¿Qué sería de mi fe en ti sin el Silencio? Sin el silencio no habría llegado a saber que Tú me amas. ¡Ah sí...!, toda respuesta de amor excede a las palabras, no las necesita, las desborda. Por eso Tú te dices tan bien, tan elocuentemente, por medio del Silencio: porque te dices entregándote de puro Amor.
Siempre me escuchas. Eres el Espejo en que me veo reflejado tal como soy y me reconozco criatura de tu inefable Bondad. Eres lo que más soy yo y menos alcanzo a saber de mí lejos de ti. Eres, Dios mío, Dios de mis entrañas hambrientas, el Bocado sabroso que me hace gustar, ya en la tierra, que contigo nada me falta, pero sin ti todo me sobra. Eres mi yo perdido entre los ruidos y convencionalismos de esta vida, y encontrado para la Eternidad en la paz de tu regazo.
Dios mío, Dios mío, te rezo a ti, Profundidad Insondable de mi ser; y no sé bien a quién rezo, pero tengo la certeza de que Tú siempre me buscas. Amén.
3
En el Espíritu Santo
La oración es siempre en el Espíritu Santo. Sin el don del Espíritu
no hay noticia amorosa de Dios ni gozo de la perfecta unión.
I
«Nadie puede decir "Jesús es Señor", si no es en el Espíritu Santo».
Dador de todo bien, el bien por excelencia que nos da es el de identificarnos con Cristo Jesús.
En el Espíritu podemos decir, sin autoengaño: Jesús y yo somos una misma cosa. Como Jesús se identifica con el Padre en el Espíritu, así el creyente con Jesús, en el Espíritu.
Si el Espíritu no toca mi corazón con su llama de amor-viva, mi corazón carece de alas para el vuelo del amor divino.
Y sin amor no hay identificación. Es el amor el que hace iguales a aquellos que no lo eran antes del mutuo conocimiento.
Es el Espíritu el que nos permite conocer a Dios en un Tú a tú de amor, sin intermediarios.
Es el Espíritu el que nos hace saber que la Fe es la puerta abierta para los desposorios. ¡Y qué triste una Fe que se enreda en ritos, preceptos y definiciones, olvidando su meta de amorosa fusión...!
La oración es imposible sin el Espíritu Santo, porque el lenguaje de la oración es el de los enamorados, que apenas si aciertan a balbucir un «¡Tú!» en el que se encierra todo su horizonte.
3 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
El Espíritu que sondea por igual las profundidades de Dios y las profundidades del hombre es el único que puede unir con su Amor ambos extremos.
«Un abismo grita a otro abismo con voz de cascadas: tus torrentes y tus olas me han arrollado». Así, mi misterio humano se hace grito ante el Misterio Divino. Así, la noticia de tu Ser Absoluto se abre paso por mi carne herida de asombro.
En el Espíritu sé que Tú eres mi Padre. Sabiduría de consuelo y abandono.
Padre que no sabe serlo sin verse proyectado en su Hijo. Padre que no permite que se vea frustrado su Amor, cuyo destino es la plenitud de vida para su hijo.
¡El Espíritu me hace hijo en el Hijo! Y, como el Hijo, en el Espíritu puedo decir: «Por eso se
alegra mi corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción».
Mi carne reposa serena en la seguridad de su Amor Eterno. ¡El Amor eterno de Dios se ha amasado con mi carne histórica! Mi tiempo de hombre está transido de una luz de eternidad que me habita y dinamiza más allá de toda medida.
Soy yo mismo y ¡más que yo mismo! Y cuando doy mi amor, ¡doy mucho más que el afecto de
que es capaz mi corazón! Y cuando espero Vida o Felicidad, ¡es siempre tu Amor lo
que espero! ¡Y es siempre tu Amor -Amor del Padre único-el que traza ante mis pasos la Felicidad que no admite ser comparada.
II
En el Espíritu sé también que eres mi Hermano. El Dios creador de la Fraternidad universal, al hacerse Él mismo Hermano de todos los hombres.
Pero es en la oración donde el Espíritu forja mi corazón fraterno.
EN EL ESPÍRITU SANTO 31
En la oración conozco que, cuando Dios quiso manifestarnos su gloria mayor -la gloria de su Amor sin Límites-, tomó la forma de esclavo y se hizo hermano, servidor de todos. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve.
Y me inculca: a nadie llaméis padre, ni maestro, ni señor..., porque todos vosotros sois hermanos.
La noticia amorosa de Dios que el Espíritu graba en mi corazón es ésta: ¡Dios es tu Hermano!
No debe haber nada más grande para conocer a Dios que la experiencia de fraternidad. Dios se hace Hermano para que lo conozcamos en el amor a cada hermano.
Y orar, que es conocer a Dios en el Espíritu, se hace para cada uno gozo de la fraternidad, derribado todo muro de enemistad y todo trono de poder.
En el Espíritu; porque sólo en el Espíritu del Dios Hermano se puede llegar a amar la fraternidad más que los éxitos personales y más aún que la propia vida.
Orar para conocer al Dios Fraterno. Orar para ser hermano. Orar para que el Espíritu del Dios Hermano modele nuestro corazón en sencillez y transparencia.
No hay alabanza que llegue tanto al cielo como la amorosa unión de los hermanos.
Y el gozo de la perfecta unión. La unión mística. Unión que hace de mi entero ser -en el Espíritu- miembro de tu Único Ser. Su Vida es ya mi vida. Mi felicidad es ya su Felicidad en todas las cosas.
Y serán los dos una sola carne, se dice del amor del varón y de la hembra. Y serán los dos en un mismo Espíritu, debe decirse del Amor de Dios con el hombre.
Unido a Aquel a quien todos los seres están unidos. Amando al que es el Amor de todas las cosas. Venciendo toda soledad negativa en ese abrazo de inmen
sidad con el Solo. ¡Qué enorme es el misterio de la oración, misterio de
desposorios! Renunciar a este misterio es decirle «no» al Espíritu
Santo.
32 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
La noticia amorosa de un Dios Padre/Madre y de un Dios Hermano/a se completa, en los designios divinos, con la de un Dios Esposo/a. Un Dios que desata con su Ternura acercada nuestra más hambrienta sensibilidad. Un Dios de fresca boca y de ardientes brazos. Un Dios de dulces requiebros y de los más expresivos silencios.
Dios que quiere fundir los latidos de su Corazón Divino con los de mi corazón de carne. Su pulso de eternidad con mi vacilante caminar en el tiempo.
El Dios Esposo/a, el Espíritu que en los orígenes del mundo se cernía sobre los abismos de la nada, engendrando el momento preciso de su Abrazo con cada criatura. Abrazo para el que fuimos creados y por el que gemimos y lloramos en todas nuestras noches y soledades.
Haré una Alianza Nueva. Alianza no basada en la Ley, sino en los Desposorios. Mi único mandato será el de aceptar mi Amor (aceptarme como Amante) y permitir que mi Amor os enseñe a amar. «Y nadie tendrá que adoctrinar a su hermano diciendo: "conoce al Señor", pues todos me conocerán en su propio corazón».
La oración es siempre en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo la noticia amorosa y la perfecta unión. En el Espíritu Santo el gozo y la fecundidad de una vida que no ha puesto trabas al deseo que Dios tiene de ella, siente por ella.
III
Cuando el Espíritu ora en mí, mi oración sale empapada de las entrañas de la vida. Mi ser queda expuesto ante Dios como corola al beso de la luz que la abre. Y en el lenguaje del más puro silencio, me digo a mí mismo, cual misterio donde el Dios vivo escribe su Presencia. ¡Cuando el Espíritu ora en mí, mi oración nace desde más allá de mí mismo!
EN EL ESPÍRITU SANTO 33
El Espíritu que me ora es Espíritu de Comunicación total. Gracias a su Palabra, que se dice dentro de mí, yo conecto con las raíces de todo lo vivo y puedo admirar en mi propio yo la obra de un Artista que ha dejado la impronta de su Personalidad grabada en cada rasgo de su criatura. ¡El Espíritu que ora en mí me hace saber que yo soy una obra admirable!
Todo cuanto el Espíritu obra en mí tiene la forma de la obediencia de Cristo. Es, pues, un Espíritu que me cerciora de que, al decir «hágase su Voluntad», entro con toda mi realidad humana en el gozo del beneplácito divino. El Espíritu me enseña a decir Abba como quien bebe hasta la saciedad en la fuente del consuelo divino. ¡Todo cuanto el Espíritu despierta en mí tiene sabor de Resurrección anticipada!
El Espíritu que me sondea con su Aliento es Espíritu de omnímoda Libertad. Me libera de miedos y ansiedades. Su Libertad es la del Amor que no calcula riesgos ni ventajas a la hora de entregarse. ¡El Espíritu que me trabaja con su Aliento es Espíritu que llama a los muertos a Nueva Vida!
La Palabra que me da el Espíritu quema en mis entrañas y en mi garganta siempre que tengo que gritarla. Pronunciarla es permitirle a Dios que se diga a través de mí; callarla sería traicionar el sentido radical de mi existencia. Es una sola Palabra que contiene en sí todas las palabras necesarias.
3 4 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Es una forma de saber que sobrepasa todo conocimiento. ¡La Palabra que me siembra el Espíritu reduce a ceniza toda palabra aprendida!
Ora, pues, en mí, Espíritu de los gemidos inefables; ora, pues, en mí, a fin de que mi vida entera sea oración: que mis sentimientos todos te sientan a ti; mis palabras todas te nombren a ti; todas mis acciones sean tu acción realizada por mí, explicación única y convincente de mi vida. Tú, poniéndome siempre bajo el Padre. Tú, identificándome más y más con el Hijo. Tú, vigor y ternura de mi ser total de hombre. Intuición y Sabiduría de cuanto me descansa. Abrazo único que plenifíca todos mis abrazos. Amén.
4
El espejo de la oración
La oración es el acto central de la fe. Porque, si nuestro Dios es un Dios Personal,
la fe no puede consistir en otra cosa que en una relación. Y si nuestro Dios es un Dios/Amor, la relación de fe no puede ser otra
que la de la mutua entrega. La oración es, pues,
una comunicación de amor mediada por la fe.
I
En cuanto que comunicación, y comunicación profunda (que es la única que merece el nombre de relación interpersonal), la oración es un medio privilegiado para conocerse a sí mismo.
En el afán de llegar a decirme, de hacerme conocer por el otro de ia comunicación, de compartir con él lo que tengo de más mío, es como me voy aclarando hasta saber quién soy yo y cómo estoy en este preciso instante. Esta regla de oro de toda comunicación auténtica es totalmente válida para la comunicación orante.
En el silencio de la oración (pues toda oración se autentifica por su carga de silencio), el Otro es el Espejo de mi más viva realidad.
Y así, cuando oro, tengo que despojarme de toda careta, de toda carga de autoiniagen, de todo afán de aparentar ser algo que no soy, y llegar desnudo (sin desnudez no hay relación de amor] a la Presencia de Quien me recibe también en
3 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
la desnudez de su Misterio. «(...) desnudo y sin ninguna contemporización -dice Paul Evdokimov-. La visión de sí mismo puede llegar a ser terrible: en ese momento es cuando hay que contemplar a Cristo», entrar en relación de amor con Él.
Ser yo mismo es la primera gracia y la primera exigencia de la oración.
Es gracia de la oración, porque en ella la fe en el Creador me hace aceptarme criatura saliendo cada instante de sus manos. Es gracia porque, al reconocer su voluntad de Bien para conmigo, descubro, a veces muy poco a poco, todo lo que todavía me estorba para encontrar en Él toda mi felicidad y mi libertad mejor. Es gracia porque son sus manos las que van poniendo mi ser a punto con su destino de vida en plenitud.
No puedo ser yo mismo si en realidad no sé quién soy: la oración me lo va diciendo. Mi ser original y mi misión temporal (así como mi destino eterno) es algo que recibo en el día a día de la relación de fe con el Creador. «Dios espera de nuestra fe un acto viril -dice el mismo Evdokimov-: la plena y consciente aceptación de nuestro destino; y nos pide que lo aceptemos libremente. Es tal vez el acto más difícil: aceptarse tal como uno es en los pliegues más secretos de nuestras almas. El que se ve tal cual es, es mayor que el que resucita a los muertos».
Y para que no me conforme con menos (con menos de lo que ya soy en su voluntad de amor para conmigo), la oración es también exigencia de fidelidad.
Me exige amarme a mí mismo hasta llegar a descubrir lo muy importante que soy ante sus ojos. Para que nunca olvide que Él quiere mantener conmigo relaciones de total intimidad, de gozosa unión esponsorial. En esa cámara secreta de la comunicación orante (mi Amado es para mí, y yo soy para mi amado), voy amándome en Él y voy amándolo en mí. Y ya no puedo separar el amarlo y el amarme. Amándolo, me amo. Amándolo, me olvido de mí en Él, porque ya no soy ni puedo ser sin Él, fuera de Él. Él es mi yo real, sin el cual yo sería nada.
EL ESPEJO DE LA ORACIÓN 37
En estos momentos de abandono total, la pobreza personal es patente. Pobreza que es a la vez capacidad de todo bien. Pobreza que es el vacío de mi ser abierto a su Ser. Pobreza que es la conciencia latente de que es Él quien me enseña a ser en fidelidad a mí mismo y en respuesta a mi misión. Pobreza que es alegría de no poder ser por mí mismo y de necesitarlo a Él para ser en todo.
II
Y comienza una vida nueva. Vida en el amor. Todo es relación de amor para el orante. Relación de amor consigo, con los demás, con la entera creación. Ama despierto y ama dormido. Ama deseando amar más y mejor. Ama contagiando amor en cuanto dice y hace (aunque no haga nada). Y en el fondo de toda relación, como la raíz que la sustenta y vitaliza, el amor de Dios, el Amor que es Dios.
El que ha vivido desde su pobreza, asumida y entregada, una comunicación profunda con el Creador, no puede ya mantener con las cosas creadas relación alguna que no sea también de profundidad en el amor. Ellas me aman de parte del Creador. Yo las amo saboreando y agradeciendo el néctar de sus bondades. Yo las amo porque Él las ama y me mueve a encontrarlo a Él en ellas. ¡Él, que se dice amando, y amando se calla, se hace silencio en el corazón de todos los seres y acontecimientos!
Relación de amor es relación de admiración y alabanza. Y cuanto mayor es el asombro de lo admirado, más grande es el silencio de la alabanza. Cuando el asombro nos sobrecoge, el corazón enmudece al punto, quedando suspendido. No tener nada que decir, nada que hacer, nada que pedir o desear, porque Él es el fondo último, el todo revelado en las bondades contempladas.
¡Oh, milagro de la oración: amar es volar junto con las criaturas amadas al encuentro con el Creador! Mejor aún: amar es secundar el acto primero de Amor que Él está realizando en cada criatura. Cuando la oración me ha desnudado
3 8 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
de afanes posesivos y/o dominadores; cuando orar es ponerse ante el Sol de Amor para que me temple con sus rayos poderosos; cuando ya sólo deseo agradecer y compartir el amor que de Él recibo..., ¡oh, entonces ya no se puede mantener con las criaturas relaciones de dependencia, ya no se puede ins-trumentalizar al otro, ya no es posible abrazar todas las cosas si no se hace desde la castidad de un corazón crucificado!
Porque éste es el amor de la relación orante: amor de castidad, amor de crucifixión. El amor, que es el mayor gozo posible para el corazón humano, es también, y por ello mismo, el absoluto de todos los sentimientos. No permite que ningún otro atributo de la sensibilidad humana lo sustituya ni lo enturbie. Hay que amar por el amor mismo y no por ningún otro motivo.
Quiero decir, como experiencia íntima jamás desentrañada, jamás suficientemente conocida, que el amor que se cultiva y potencia en la actitud orante es un amor humilde y apasionado. Tan apasionado como humilde, tan humilde como apasionado. Ambos a una, sin posible anulación de ambas polaridades.
Tan humilde que siempre sabremos no ser merecimiento propio. Tan humilde que huye de toda ostentación y se marchita si se exhibe. Tan humilde que sólo tiene al silencio como escudo protector.
Pero apasionado. Ardiente (todos los ríos no lo pueden apagar). Insaciable (bésame con besos mil de tu boca). Incapaz de renunciar a sus metas de comunión con todas las bondades. Deseoso, ante todo, de que el Amor sea amado y de desaparecer sin dejar rastro en el acto mismo de amar. Tan apasionado como humilde.
Quien no se ha sentido abrasado por esta pasión de amor nada sabe todavía de una oración que es relación de mutua entrega, sin retorno posible.
EL ESPEJO DE LA ORACIÓN 39
III
Y todo ello sin olvidar que esta comunicación está mediada, para el hombre viandante, por la fe.
La fe, que consiste, ante todo, en permitirle a Dios que me ame, en dejarle las manos libres para que haga su obra en mí. La fe, que me dice, como dogma central y principal, que Dios me ha creado para entregarme (y pedirme) todo su amor. Y me lo va mostrando poco a poco, en la medida en que voy comprendiendo que ese Amor se me comunica principalmente en las cosas pequeñas.
¡Qué importantes son las cosas pequeñas para la vida de un creyente! Éste es otro dogma de nuestra fe: no hay nada realmente insignificante ni nada absolutamente pernicioso para quien cree en el Amor de Dios.
Veamos. Se trata de leer la propia historia en clave de fe. Porque la fe es un don que Dios nos hace para que podamos entender algo del misterio de nuestra existencia.
La fe es un don que, por venir de Dios, no podemos manejar a nuestro antojo. Pero sin duda que la fe, como don de Dios, es una luz que no le falta a nadie -mujer u hombre- que viene a este mundo. La fe ilumina toda vida desde dentro. Enciende los sentidos interiores y, desde el ojo del corazón, nos enseña a mirarlo todo, especialmente lo pequeño y ordinario, con la atención escrupulosa del científico en sus investigaciones. La fe hace de cada uno de los creyentes un experto en la vida cotidiana. Alguien que sabe ver lo sobrenatural entretejido y amasado (como perdido) en lo natural.
¡Qué pena que el adjetivo ordinario/a haya venido a significar lo trivial, lo rutinario! ¡Pero si no es así! Lo ordinario es lo común. Lo ordinario es lo sencillo. Y en lo común y en lo sencillo se encierra la fuerza de todo cuanto tiene futuro en el universo: la célula, el embrión, el átomo, la semilla, el cosmos en su origen y en su meta... Aunque también lo ordinario es aquello sin relieve que tenemos que hacer cada día (o padecer cada día). Aquello que. repetido hasta la saciedad, ha deja-
4 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
do de tener interés en su realización y misterio para nuestra percepción.
Pues bien, ahí, en lo pequeño, en lo sin relieve, en lo fastidioso del deber de cada día, en lo desapercibido para los demás y en lo oscuro para mí mismo, ahí, precisamente ahí, lee el creyente el paso liberador de Dios por su vida. El creyente se siente ya salvado en lo ordinario y no anhela lo extraordinario para vivir la salvación de Dios. Lo ordinario vivido desde la fe lleva ya consigo la salvación.
En la oración, la mirada de fe se hace más perspicaz para ver al Dios que acompaña en lo escondido. Pondría miles de ejemplos, pero bástennos por ahora estos dos:
El descanso que repara las fuerzas tras el trabajo es amor de Dios, y como tal puedo saborearlo. No es sólo una necesidad biológica, sino a la vez una ocasión para experimentar desde la fe que todas mis debilidades (¿y no lo es la necesidad de descansar?) tienen en El amplia acogida. El descanso es la oración de mi debilidad asumida con entero gozo, el gozo de reposar como un niño en brazos de la madre.
¿Y qué decir del problema que irrumpe y me impide seguir en mi tarea tan dulcemente querida? Esa enfermedad que cae como un rayo. Ese cambio de destino que trastorna todos los planes. Se me impide hacer lo que me gusta y me veo obligado a hacer lo que no me gusta. Pero la oración te susurra al oído del corazón: «No es cuestión de gustos, sino de amor. Haz con amor aquello que te toca hacer, y terminará gustándote». «En el momento de la pesada soledad -nos sigue acompañando el teólogo ruso Evdokimov-, de la impotencia radical de lo humano natural, la humilde aceptación de sí mismo inclina al hombre a poner todo su ser al pie de la Cruz».
Si no me siento amado de Dios en estas limitaciones de la vida ordinaria, no entenderé aquello de que en la debilidad se manifiesta su fuerza. Mis impotencias e inutilidades me conducen a ser (a aceptar que lo soy) pequeño y desvalido, humilde y confiado. El Amor de Dios es más eficaz cuanto más le entrego mi ineficacia.
EL ESPEJO DE LA ORACIÓN 41
La fe, mediadora del amor orante, nos recuerda sin cesar: si te sientes salvado por Dios en el corazón de la realidad que te envuelve, en el discurrir del acontecer diario, Dios no será para ti un ente abstracto ni lejano, sino que podrás encontrarlo cada vez que entres en ti. Dentro de ti está el sentido y la paz de todo cuanto te ocurre. Entrando en ti, sin evasiones, sin autoengaños, podrás saber que Dios te habita y te invita a un silencio enamorado. El silencio que todo lo contiene.
5
El milagro de la oración
El Dios a Quien yo rezo es a la vez el Dios en Quien yo creo.
Es el Dios que me hace a su imagen y semejanza.
I
En la oración, poco a poco, voy conociendo más y mejor a Dios. Voy sabiendo qué digo cuando digo «creo».
¡Qué difícil creer cuando no se ora! Una fe sin oración es como un campo invadido por piedras y malezas, donde no puede fructificar la semilla del Espíritu. Una fe sin oración es una ideología en pugna con otras ideologías, una lucha por el poder enfrentado a otros poderes de este mundo. Una fe sin oración es un refugio erigido por el miedo y la angustia frente a los fuertes vientos de una existencia auténtica.
Creer y no rezar es tan contradictorio -o más- como amar a alguien y no desear estar a su lado, gozar de su compañía.
La fe exige la oración. La oración acrisola la fe. En el Espíritu del Señor Jesús, quien no ora no vive.
Porque orar es conocer a Dios y, en El, a sí mismo. «Esta es la vida eterna: que te conozca a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús, el Cristo» (Jn 17,3). Orar es dejarse iluminar por un conocimiento que es amor. No un conocimiento que satisfaga niveles intelectuales, sino niveles cordiales, niveles profundos que afectan al sentido de ¡a vida. Un orante se distingue, antes o después, del que no lo es. Se distingue, no porque hace cosas distintas, sino porque las hace de distinta manera.
EL MILAGRO DE LA ORACIÓN 43
Lo que la oración ilumina, en primer lugar, es la conciencia del yo. Y en ella, la necesidad de Dios. Antropológicamente, la oración es sensibilidad ante el misterio y pobreza personal asumida. Esto es todo en oración: yo soy hambre de salvación, hambre de infinito; y tú el único Pan de vida, la única Fuente de Aguas Vivas que puede saciar mis más vivos anhelos. Yo quiero tener hambre para que Tú puedas alimentarme.
En consecuencia, orar es hacer poco a poco más grande el hambre que me devora, la sed que me abrasa, porque es conocerte a ti, que despiertas y satisfaces a tu manera y medida todas mis apetencias de bien.
Nadie que se haya conocido a sí mismo en la oración se verá víctima de los espejismos del falso yo, del yo superficial. En la oración larga y perseverante, en el silencio enamorado que la propicia, el humano aprende que su yo verdadero no se afirma en los afanes del poder, de las riquezas, del prestigio..., sino en la veracidad de un amor que le hace libre, disponible para el servicio desinteresado.
El «yo» que va tomando cuerpo en la oración es un yo avisado de los graves peligros de todo convencionalismo, modas, rutinas existenciales; es también un yo fortalecido frente a los envites de todo miedo, angustia, ansiedad.
En la oración me reconozco a mí mismo como hechura de un Amor que sólo amando se realiza. Por eso, el que ora hace suya la sabiduría del místico: «...ya no guardo ganado, I ni tengo ya otro oficio, I que ya sólo en amar es nú ejercicio». Sólo si amo, soy «yo». Sólo cuando amo, vivo. Sólo en el amor me autentifico, porque soy a imagen y semejanza de un Dios que es Amor y que sólo obra por amor. ¡Qué alegría ésta de no poderse reconocer uno a sí mismo fuera del amor!
En la oración, en el aquí y ahora de su Universal Presencia, voy saboreando interiormente que Él me ama y no puede dejar de amarme, pase lo que pase, haga lo que yo haga, ya que me ama al margen de mis méritos o deméritos. Y voy sabiendo, paralelamente, que sólo soy yo cuando respondo a su Amor con mi amor.
4 4 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
II
Por eso estoy convencido de que la oración no es algo que yo hago, ¡es algo que yo soy! Si no vivo la oración, ¡jamás conectaré con el Dios de la Vida, el Dios que es Abrazo y Comunicación!
Sí; la oración es algo que yo vivo, como se vive un paseo por el campo, una conversación entre amigos, una respiración sosegada y profunda; como se vive el gozo de un amor que plenifica; como se vive el vacío que todo lo contiene...
Vivir la oración es vivirse uno a sí mismo como amado del Padre; como saliendo en cada momento de las manos del Creador. ¡Es aprender a mirar el futuro con esperanza, y el presente con acción de gracias!
La oración es algo que yo vivo cuando sé estar a gusto conmigo mismo, cuando escucho las voces inspiradas del silencio, cuando mi pobreza sentida no me abruma, ¡y el universo entero cabe dentro de mi enamorado corazón!
¡Qué grande eres, Dios mío, que me invitas a orar así, que me invitas a encontrarte a ti en el acto único de ser fiel a mí mismo! ¿Qué sabrá de sí el humano que no haya escuchado su nombre pronunciado por el silencio?
Vivir la oración -orar la vida- no es nada distinto de ese poner el corazón a la escucha de una Palabra que me dice cada día -soplo del Espíritu-quién soy yo y qué esperan mis hermanos hoy de mí.
EL MILAGRO DE LA ORACIÓN 45
III
Criatura a su imagen y semejanza, ésta se hace más luminosa en mí en la medida en que me pongo en total quietud ante Él, en gozosa obediencia.
Pero la imagen y semejanza divinas que cada uno portamos, resplandeció de modo preeminente en Jesús de Nazaret, el Amado, el Predilecto del Padre. Por eso, orar es mirarlo a Él, al Hijo, hasta dejarnos transformar en su Perfecta Humanidad. El que ora mirando a Jesús sabe, más bien pronto que tarde, que Dios lo ama y lo necesita. El que ora mirando a Jesús sabe que lo único que tiene que hacer es dejarse amar. El que ora mirando a Jesús no se desprecia a sí mismo, aunque se vea afeado por sus muchos pecados, aunque se vea acorralado por altísimas limitaciones personales. Su Amor es siempre lo más fuerte que hay en mí. Su Amor me hace no temer ni siquiera mis propias contradicciones.
Si algún milagro hay que pedirle a la oración, es éste: no poder encontrar explicación a la propia vida fuera de Jesús. No saber ya nada de ti mismo si Él no te lo va diciendo paso a paso. Es el milagro de saberse hijo en el Hijo y gustar en la propia carne el Amor incondicional del Padre. El fruto más maduro del Espíritu es amarse uno a sí mismo como miembro vivo de Cristo, como miembro doliente del Crucificado, que diría Georges Bernanos.
El milagro de la oración consiste, pues, en que cuanto más soy yo mismo, más me voy pareciendo a Jesucristo. Que no tengo que renunciar a ser yo para ser Él. Y que es imposible parecerse a Jesucristo, crecer según el modelo de Humanidad que en Él se nos ofrece, cuando quiero parecerme a otro, imitar en algo el modo de ser o de hacer de otro.
La oración es escuela de autenticidad, desafío para el cultivo permanente de la propia originalidad. Cuanto más me parezco a mí mismo, más me parezco a Jesucristo, más me identifico con Él, más me transformo en Él. El orante en Cristo es un peligroso trastornador de los planes de masificación y
46 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
despersonalización maquinados por los poderes fácticos de todo tipo.
Se comprende, pues, que un cristiano sin oración no está en condiciones de dar razón de su fe. Pues sólo la oración hace de la fe sabiduría; de la religión, abrazo; del conocimiento de Dios, defensa de la vida.
Voy a poner punto final a esta reflexión parafraseando un dicho famoso: «Ora y haz lo que quieras»; porque si tu oración es sincera, el Espíritu te irá haciendo ser cada vez más otro Cristo, y tu entera existencia se revelará a los ojos de los hombres como fuerza de su Amor, como Verdad que destierra tinieblas de escepticismo, de aburrimiento, de desesperanza.
El conocimiento amoroso de Dios es la raíz de una existencia fecunda.
6
El misterio de la oración
El misterio de la oración -una oración que es vida del alma enamorada-
consiste en que, siendo siempre igual, resulta, sin embargo, siempre distinta.
I
Hablamos del misterio de la oración. Misterio a la fuerza. Tratándose de una realidad de fe, tratándose del trato con Dios, misterio a la fuerza.
Imposible encerrar la oración en una fórmula de valor universal. Imposible codificarla en un método de eficacia garantizada. La oración siempre será otra cosa, distinta de la definición que la conceptúa y del método o escuela que la ofrece.
La oración participa, por su misma naturaleza, de la luz de Dios, que significa para nosotros entrar en la nube del no saber. Dios es la luz cegadora, porque es más viva y refulgente que toda nuestra capacidad de recibir iluminación. Dios es la luz que, al cerrar los ojos de fuera (sentidos, razón), nos enciende los del corazón, dejándonos absortos en medio de una claridad envolvente y penetrante.
La fe es, por tanto, la ceguera de quien, dejándose llevar por Otro, encuentra fácil y amable la oscuridad. «Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía», reza la experiencia del místico.
Entrar en oración supone no tener miedo a la oscuridad, es decir, al misterio. Porque a lo desconocido todos tenemos nuestro algo de temor. Y el misterio se nos presenta como un
4 8 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
ámbito que no podemos dominar a nuestro placer, con nuestra personal programación o perspicacia.
Está claro que entrar en oración supone renunciar uno a ser el piloto de la propia vida. Supone ir más allá de toda auto-valoración, de todo autoconocimiento, de todo autocontrol. «Éntreme donde no supe, i y quédeme no sabiendo, I toda ciencia trascendiendo». Es decir, entrar en oración es aprender a convivir con el misterio, como el suelo de nuestro habitual pisar y el aire de nuestro necesario respirar.
La oración es un proceso; un, más o menos largo, itinerario, del que tú nunca tienes las claves últimas, ni siquiera el mapa detallado de su andadura. Sólo se te ilumina el paso presente, sin que puedas preparar por anticipado los momentos sucesivos del trayecto. Sabes, sí, adonde vas. Sabes, en cada paso, de la paz que ensancha tu corazón, fruto de ese haberte fiado. Pero nunca sabrás por adelantado de las mieles y hieles que te aguardan, del paso por noches y desiertos que normalmente atraviesa todo proceso de vida interior.
No temas. Basta con que te sientas llamado a entrar por este camino. Basta con que creas que nunca estarás solo en los momentos más oscuros. Basta con que el deseo de Dios (lámpara ardiente en tu corazón) permanezca vivo en ti.
Y entonces, inmerso en el misterio de la oración, Dios te va trabajando, purificando, poniéndote a punto para que seas capaz de vivir de su Amor, de vivir para el amor, hasta poder decir con toda propiedad: «que ya sólo en amar es mi ejercicio».
II
Porque el misterio de la oración es misterio de amor. ¿Acaso el amor no es siempre y en todas sus manifestaciones una especie de misterio, de densa oscuridad que se resiste a ser desentrañada? Todos los amantes verdaderos saben del desgarramiento de un amor que no se somete a medidas.
El alma enamorada se sumerge en un universo de luces y señales, de entusiasmos y desazones, que nacen de una pleni-
EL MISTERIO DE LA ORACIÓN 49
tud sentida y nunca poseída del todo. El que ama siempre desea amar más y mejor. El que ama no es feliz hasta lograr la fusión, la unidad del ser con el amado. Es la densa oscuridad del abrazo, que da paso en sus entrañas al gozo de la perfecta unión.
«Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste Amado con amada, amada en el Amado trasformada».
Cuando la fe (que es noche) no se acompaña y se dice por la oración (que es amor), el creyente pierde el rumbo hacia las metas (esperanza) de saber, por iluminación, de quién se ha fiado y quién le acompaña con presencia incitadora, ofreciéndole su apoyo al caminar. El alma enamorada camina de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sión, es decir, hasta unirse a su Dios en el monte de la promesa realizada. Porque el Dios que promete es también el Dios que se promete a sí mismo como objeto cumplido de su firme alianza.
La oración, vida del alma enamorada, es ya en todas sus manifestaciones anhelo del Esposo que la hirió con un gesto de ternura, a fin de que nunca deje de ser Él la meta de todos sus afanes. «Por toda la hermosura I nunca yo me perderé, I sino por un no sé qué I que se alcanza por ventura». La voz lírica del poeta místico patentiza la verdad más sublime de nuestra fe: Dios nos abre sus brazos de Amante en la profundidad no desdeñada de nuestro mundo y de nuestras vidas. Esa profundidad a la que sólo alcanzan las luces de un amor apasionado, único. El alma enamorada es omnímodamente libre, porque sólo es esclava de su amor. No existe hermosura creada que me pueda interesar (y menos aún subyugar) si, en la comunión de su misterio, no me encuentro con el abrazo creador. La oración me enseña a abrazar castamente todas las cosas. A abrazar a Cristo, en quien y por quien fueron creadas todas las cosas.
5 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
III
Dios no es sólo misterio en sí mismo, sino la fuente del misterio en todos los seres.
El alma enamorada, cuanto más se entrega al misterio de Dios en la oración, tanto más descubre que el Dios de su pasión es novedad inagotable en la entraña de toda criatura, lo mismo que de cualquier situación histórica. Un Dios que se da en todo y del todo, aunque nosotros sólo podamos recibirlo en reducidas proporciones, adaptadas a nuestra condición de seres en camino. Pero siempre recibiendo más de lo que necesitamos por el momento.
El misterio de la oración radica en que Dios siempre es más de cuanto de Él podamos recibir y gustar. Por eso mismo, seguimos esperando una nueva donación que, en algún modo y medida, supera y completa sus anteriores gracias. Es un avanzar por una selva de bellezas y bondades sin término, incalculables, donde cada paso hace olvidar, en su asombro, los deleites de los pasos anteriores.
La oración, en cuanto que acto de amor, no puede confundirse jamás con la repetición mecánica de un gesto estereotipado, aprendido y asimilado con constancia. Orar siempre será ponerse en la presencia del misterio, como si fuera la primera vez, para recibir de él una nueva iluminación. Orar es vivenciar mi pobreza más radical en el mismo acto y momento en que Él me enriquece y me llena sin medida con su Amor Gratuito.
Cuando oro, yo soy en la conciencia de mi ser siempre el mismo. Uso con frecuencia los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas músicas, los mismos símbolos... En este sentido, la oración es siempre igual: repetición de actitudes, sentimientos y deseos, mediante los cuales tomo conciencia de que me pongo en la presencia del Señor. Nada artificial, empero, cabe en la oración. Porque si la oración -la necesidad de ponerse en su presencia- no brota de mi entraña conmovida, tocada por la mano del Invisible, se quedará en mera fór-
EL MISTERIO DE LA ORACIÓN 51
muía externa, carente de novedad y del poder de un encuentro transformador.
La oración, como acto de amor, hace imposible toda sensación de cansancio y aburrimiento, de rutina y ritualismo, que terminarían por relegarla al trastero de las cosas inútiles. Pero para los enamorados no es inútil ningún gesto, por ridículo que parezca, si sirve para decirse que se aman
Mis defectos, mis límites, mis contradicciones... siguen siendo míos. Pero la certeza de que Él me ama en cada uno de ellos y los convierte en ocasión de amarme más y mejor, hace de mi vivir un descansar, mirándolo más a Él y encontrándome más a gusto conmigo mismo. Quien no ha probado esta oración no sabe nada del verdadero descanso en el Espíritu.
Y, puesto que la oración es algo que Él hace en mí, no soy yo quien tiene que andar preocupado por su novedad, que Él garantiza mediante el amoroso manar de su presencia en mí, fuente inagotable de experiencia.
Siempre igual y siempre distinta, la oración es el misterio de mi vida amasada, ya en el tiempo, con la vida divina. La eterna novedad de la oración vengo a ser yo mismo, buena noticia del Amor de Dios actuando en mi existencia; palabra encarnada en mis circunstancias de hombre y para los hombres; palabra pascual que, viniendo del Padre, hace de mi morar en este mundo un tránsito, en tanto me va identificando más y más con Cristo/Camino.
El misterio de la oración, como experiencia siempre nueva, queda una vez más recogido magistralmente (demos gracias a Dios) en la metáfora del poeta místico:
«Tras de un amoroso lance, Y no de esperanza falto Volé tan alto, tan alto, Que le di a la caza alcance».
(¿No es así como quiere Dios darnos alcance a cada uno de nosotros?).
7
El motor de la oración
El deseo de ti, Dios mío, es el motor de mi oración; un deseo que Tú mismo has puesto en mí y que quieres que nunca se vea saciado.
I
Si algún día desapareciera en mí el deseo de ti, mi vida quedaría reducida a juguete de las circunstancias, presa del azar y sus adversidades.
Eres Tú quien ha puesto en mí ese hambre de ti, que nada ni nadie puede saciar fuera de ti mismo.
Yo he sabido, en el espacio luminoso de la plegaria, que ser hombre es tener hambre. Y que pretender saciar ese hambre radical, constitucional, con los solos alimentos temporales, conduce únicamente a sofocar lo mejor que hay en cada uno de nosotros: el deseo de ti, el ansia de tu verdad pacificadora.
Tú nos mandaste que te buscáramos siempre. Porque siempre quieres ser más para cada uno de nosotros. Y si Tú quieres ser más para mí, ¿por qué habría de conformarme yo con lo que es menos? Eres la Vida inagotable para el que no se conforma con migajas de vida. Eres el Amor que siempre deja abocado a más amor. Eres el vino que embriaga a quien no se conforma con los vinos aguados de amores versátiles.
Es peligroso acercarse a ti, creer en ti, ya que Tú no dejas a tus amigos acomodarse a ninguna mediocridad. ¡Qué empujón más irresistible el tuyo, para que busquemos y busquemos, más allá de todo hallazgo, Dios de mis entrañas sedientas,
EL MOTOR DE LA ORACIÓN 53
Dios del Mañana que invade todo presente, Dios del horizonte que más se aleja cuanto más lo penetramos!
Tú me dices de mil maneras -siempre en el silencio de la oración-: «tú eres mi vacío, tan grande, que sólo Yo lo puedo llenar». ¿Por qué, pues, tantas veces busco llenarme de lo que no eres Tú? Yo, Señor, no soporto estar vacío, ser ese vacío que me devora, ese abismo de dimensiones mayores que toda mi conciencia, que todo mi psiquismo, que mi entero ser... ¡Mi vacío es el vértigo de quien se ha asomado a las simas de tu eternidad!
Ahora ya sé que ningún amor es mi amor definitivo; que ningún placer es mi placer suficiente; que ninguna alegría temporal es capaz de llenar las medidas de esa inmensidad que eres Tú ya dentro de mí (¡la medida de todas mis alegrías eres Tú, el sin medida!).
Otros podrán encerrase en sus bienes materiales, en el goce de sus sentidos, en la aureola de su poder...; ¡yo, no! Yo sólo puedo encerrarme en el deseo de ti, trasfondo de todo mi desear, insatisfacción creciente que me hace crecer. Cuando dejo de desearte, dejo de ser dueño de mí. Cuando busco para mi hambre otros alimentos, enfermo de ansiedad y de desdicha.
Tú me enseñas a encauzar mis deseos mostrándote como su meta inalcanzable. Tú me realizas en mi ser más libre, al señalarme el poder alienador de todos los deseos que no te tienen a ti como inspiración y como meta.
II
Con frecuencia acudo a la oración para descansar en ti. Y, ciertamente, la oración es un descanso. Pero, paradójicamente, ¡cómo me azuzas e inquietas en el encuentro orante, con el espíritu incansable de la insatisfacción...! ¿Quién ha hablado de quietismo en relación con la oración cristiana? ¡Pero si orar es entrar en comunión con la imperiosa necesidad de darse, de decirse, que autentifica todo amor...! Jamás he podido llegar
5 4 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
al encuentro amoroso contigo. Dios de toda comunicación en la verdad, sin que Tú no me hayas enviado de inmediato al servicio de los hermanos, a la convivencia que acoge, respeta, estimula, acompaña.
El deseo de ti y el encuentro con la verdad de tu Amor avivan siempre en mí la capacidad de valorar lo bueno de todos y de compartir sus necesidades y carencias.
Cierto. Ciertísimo. El deseo que Dios sostiene y purifica en la oración es un deseo que, teniendo a Dios mismo como meta y razón de toda búsqueda, abarca en su proceso a todos los seres, tanto en sus perfecciones, que incitan a la alabanza, como en sus carencias, que mueven al dolor solidario y a la intercesión oblativa.
¿Será por esto. Dios del abrazo cósmico, por lo que muchos tienen miedo y huyen de la plegaria, de ese estar a solas, templándose con el abismo de tu deseo divino, de tu voluntad de Amor universal? Tú eres, en el clima de la oración, el Amor que remite a todos los amores; el Deseado que hace puros todos los deseos de nuestro corazón.
Sí; lo sabemos. Tú no eres el amor que sacie de una vez para siempre, sino el Amor que nos revela que ninguna experiencia de amor es suficiente. ¿Ni siquiera el tuyo? Mientras no te veamos cara a cara, ni siquiera el tuyo. Quien busque un amor que le dispense de seguir buscando, que no se acerque a ti, el Amante de todos los amores, el que siembra la insatisfacción en todos los corazones que se le entregan.
A solas con el Solo, en el espacio sereno y perturbador de la contemplación amante, Tú ensanchas indefinidamente mi capacidad de desear, para que mi hambre y sed de vida, de felicidad, de belleza y ternura, campee siempre por encima de todo bien conseguido. En suma, para que siga buscándote a ti, el Dios que se oculta al darse, el Dios que se promete en todo y está más allá de todo lo prometido.
EL MOTOR DE LA ORACIÓN 55
III
La oración es también un encuentro del hombre consigo mismo.
Un encuentro en el que me descubro y me acepto como deseo siempre en camino, como vacío siempre por llenar (con frecuencia me gusta repetir como una síntesis que siempre me hace bien: «Ser hombre es tener hambre»). Si no fuera así, no tendería a ti, el único que lo llenas todo. Si no me reconociera a mí mismo como hambre insaciable, Tú dejarías de ser para mí el Pan que da la Vida.
Si la oración no me ayudase a tomar conciencia serena de mis propios límites, tampoco me ayudaría a abandonarme en ti; a ponerme incondicionalmente en tus manos, sabiendo que Tú me amas en mi entera realidad. Mi pequenez e indigencia dejan de ser para mí motivo de frustración y abatimiento, desde el momento mismo en que las acepto como viva necesidad de ti y de mis hermanos.
El deseo de ti acrisola todos mis otros deseos. Dicho de otra manera: aprendo a desear deseándote. Y cuando sustraigo mis deseos al crisol de tu Amor purificador, cuando dejo adueñarse de mi corazón un deseo que no es de ti, ya no sé lo que es desear, y me enredo y me pierdo entre objetos que son trampas para mi libertad de hombre en camino.
Es la oración -una y otra vez, la oración- la que purifica mi mirada para poder descubrir aquello que me hace daño, porque me separa de la verdad de tu Amor (mi verdad de vacío siempre por llenar).
Cuando Tú dejas de ser el Pan de mis más vivos sabores, la hermosura que entonces me atrae ya no es resplandor de tu eterna gloria; las bondades que entonces me seducen ya no son comunión con tu Ternura inefable; el amor que entonces calienta mi corazón acaba paralizándolo, porque ha dejado de ser pasión por la verdad del amor, el Amor Único que contiene todos los amores.
¡Qué libertad la del hombre que te busca a ti, Dios de nuestra imagen más alta!
5 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
La oración es el motor de esa libertad, porque jamás me deja acomodarme en ninguna apetencia menor o distinta a la de la imagen que Tú tienes de mí y que me vas comunicando (labrando en lo profundo de mi ser) como obra de tus manos de excelso Creador. «Por la oración -dice Agustín- se acrecienta nuestra capacidad de desear, para que así nos hagamos receptivos a los dones, siempre mayores, que Él nos prepara».
No quiero otra libertad, Dios mío, que la de ser esclavo del deseo de ti, ¡que tanto me deseas!
Tener, como el salmista, ansia de ti y no encontrar jamás descanso que no sea en la inquietud por tu amor. Descansar únicamente en el movimiento que me lleva a ti, que tira de mí hacia ti -como la cierva busca corrientes de aguas vivas-, único que me permite ser tuyo. He aquí la más tremenda de las paradojas: encontrar el descanso en esa búsqueda que con nada se sacia.
¡Ah, sí, Dios mío!: el deseo de ti es el corazón de mi existencia, el núcleo que me dinamiza en mi más humana realidad. Si Tú no fueras la forma viva de mi deseo, mis deseos todos serían de muerte.
Mi ser profundo -mi yo verdadero- es el deseo que Tú tienes de mí, raíz e impulso de mi más limpio desear en el mundo. Porque sé que me deseas con deseo eterno, sé que soy para una eternidad de amor. Tu deseo no puede no ser eficaz: ¡tu deseo me ha encontrado!
Desde este momento, Dios deseante y deseado, tu Boca y mi boca, se funden en un único beso a toda la creación.
8
La oración de todas las cosas
En el corazón de todas las cosas aguarda una inmensa riqueza de vida
para todos aquellos que saben acercarse a ellas y tratarlas con amor.
I
Las cosas, los objetos, existen sólo porque las necesidades de la vida les han hecho existir. No tienen vida propia. No poseen en sí su razón de ser. Su significado, su valor, lo reciben de quienes los fabrican y utilizan. Sirven en tanto en cuanto nos ayudan a vivir, y a vivir lo más cómoda, placentera o bellamente posible. Dejan de ser relevantes cuando dejan de responder a una necesidad real de la existencia humana.
¡Grandeza y miseria de los objetos! Nos hemos hecho a no vivir sin ellos y, no pocas veces, vivimos para ellos. Para producirlos, mejorarlos, adquirirlos, aprender a manejarlos, mantenerlos, transmitirlos...; en suma, que la vida humana es impensable (¿imposible?) sin objetos. Desde que el humano aprendiera a usar sus manos, no ha cesado de inventar y modelar objetos, utensilios, artefactos, enseres, efectos..., transformando con su habilidad e ingenio la piedra, el barro, la madera, el metal, la energía eléctrica...
En su fabricación se ha empleado no sólo tiempo y materias primas, sino, lo que parece más importante, imaginación, creatividad, estética, audacia, riesgo..., espíritu, en definitiva. Y ello hasta tal punto que no parece exagerado afirmar que
58 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
el hombre hace los objetos, y los objetos hacen al hombre. El modelador es modelado.
Es el uso o no uso de determinados inventos y productos el que configura en el humano una manera específica de vivir, de ser en el tiempo. Estaremos de acuerdo en que hay una notable diferencia entre el hombre de la caverna y el de la cibernética. No piensa igual el que circula a gran velocidad en su vehículo de motor que el que utilizaba para sus desplazamientos la tracción animal. No son idénticos en sus criterios, reacciones y sensibilidad el usuario de la televisión y del ordenador que aquellos que sólo disponían de papiros o pergaminos para almacenar y transmitir sus conocimientos.
La utilización habitual de los objetos que el avance técnico y científico va poniendo a nuestra disposición modifica nuestro ritmo vital (a niveles fisiológicos, inclusive) y nuestro modo de pensar y de sentir la vida. De todos es bien sabido que los grandes cambios colectivos en la humanidad histórica han venido unidos, como propiciados, por inventos de gran repercusión cultural que han puesto al alcance de muchos nuevos enseres, medios cada vez más refinados (¿sofisticados?), para facilitar la existencia, la convivencia, el recreo, etc. de los mortales.
Con los objetos de última producción a nuestro alcance, nos sentirnos más seguros y poderosos. Y carecer hoy de los avances principales del progreso científico-técnico es sinónimo de subdesarrollo e incompetencia; como dice el argot popular, es no estar preparados para la vida moderna.
Nunca la persona ha dispuesto de tantos objetos de utilidad pública y privada como las mujeres y hombres de esta era técnico-industrial. Tal abundancia de medios ¿significa también un crecimiento proporcional, o al menos aproximativo, en valores humanos? El poder servirnos de tantas cosas que desconocieron nuestros antepasados, tales como la energía nuclear, los desplazamientos ultrarrápidos sobre el planeta, los vuelos espaciales, la cirugía de trasplantes, etc., ¿nos ayuda realmente a ser mejores, es decir, más felices y libres.
LA ORACIÓN DE TODAS LAS COSAS 59
más auténticos y solidarios? ¡Ay, dolor!; muchos de los mejores análisis sociológicos aseguran que no es así; que el humano más rico en medios no es precisamente más rico en humanidad.
Yo no quiero ser pesimista. Creo en el hombre y en su capacidad de rehacerse reconociendo sus errores y reconstruyendo el presente con los mejores materiales del pasado, siempre en pos de un futuro mejor para todos. Pero retengamos esta verdad incuestionable: las cosas, los objetos, los produce el hombre para hacer crecer la vida, una vida de mayor calidad para todos. Por tanto, valen si sirven a esta finalidad; y dejan de valer, por muy alta y costosa que sea su técnica de producción, cuando dividen o enfrentan a los humanos entre sí o cuando se utilizan para el dominio y la explotación de unos por otros.
El ser humano es el valor máximo a defender y acrecentar con todos los medios a nuestro alcance. El homo faber debe saber que, si su producto no le hace más solidario, contemplativo, fiel a sí mismo y mejor servidor de los demás, de todos cuantos lo necesiten, se habrán invertido los planos y, en lugar de ser el señor de su obra, habrá venido a ser el esclavo y la víctima de la misma (muchos relatos de ciencia ficción se han empeñado en hacérnoslo comprender así).
II
Hay una manera religiosa, contemplativa, de tratar los objetos. «Tratar», he dicho intencionadamente. No meramente usarlos, servirse de ellos, sino mantener con ellos una relación cargada de cordialidad y gratitud. Porque las cosas tienen un corazón, y lo entregan a quienes se acercan a ellas con corazón. ¡Qué menos, si ellas están diariamente a mi servicio; si me ayudan a vivir y a trabajar, a amar y a descasar...! ¡Cuántas cosas que nunca podría hacer sin la ayuda de los objetos...! ¿No será cierto, pues, que si los miro con respeto y cariño, si los sirvo en sus necesidades, ellos me servirán mejor a mí?
60 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Las cosas, todas, nos acercan algo del misterio del universo. Porque el mundo contiene un misterio. El cosmos no es, por mucho que lo exploren las técnicas más avanzadas, una caja de dimensiones controladas y etiquetados contenidos. El universo es, a la vez, material y espiritual, objeto de la ciencia y de la poesía. El día en que las ciencias -hoy, gracias a Dios, no- pudiesen certificar que en el cosmos no existe nada más que fuerzas y leyes físicas, reductibles a fórmulas matemáticas..., ese día el humano habría dejado de ser el rey de la creación; y, despojado de su capacidad de soñar, vendría a ser la más indefensa de las criaturas, frente a un mundo poblado de amenazas.
Un Mundo que habría dejado de ser el paisaje luminoso del alma humana.
Un Kosmos que en nada se parecería a la cosa hermosa que los dioses regalaran a los mortales.
Un Universo que ya no sabría orientarse hacia el centro propiciador de sentido (origen, meta, armonía, trascendencia), según el espíritu helénico, tan cercano en su visión teofánica al milagro de la Creación bíblica. «La trama del Universo -en palabras de Teilhard de Chardin en «El Medio Divino»-posee una cara interna; coextensivo a su Exterior, existe un Interior de las cosas».
Es por ello que, si recordando a Leibniz todavía podemos decir que «hay una razón en la existencia de cada cosa» y que, por tanto, nada existe por mero azar; o con Paul Davies nos atrevemos a afirmar: «estoy convencido de que hay más en el mundo de lo que se muestra a nuestros ojos», es decir, que lo Invisible ocupa un lugar importante junto a (o dentro de) todo lo Visible, estaremos en condiciones, sin que ello suponga enfrentamiento alguno con la autonomía de las ciencias y la autoridad de sus conclusiones, de afirmar que el ser humano está colocado en el cosmos, no sólo para estudiarlo y someterlo, sino a la vez para reconocer su misterio y vivirlo en adoración.
LA ORACIÓN DE TODAS LAS COSAS 61
A favor de esta posición, apostilla el físico Niels Bohr: «Quien no se siente abrumado por la teoría cuántica es que no la ha entendido». Nos abruma lo que nos supera, lo que no podemos desentrañar con los medios a nuestro alcance, lo que nos deja abocados a la admiración y al asombro («extrañarse, asombrarse -decía el maestro Ortega- es comenzar a comprender»). ¿Acaso resulta ser que el mundo, nuestro universo, es más grande, más complejo y poderoso que la inteligencia del hombre histórico, aplicado, generación tras generación, a su desentrañamiento, a fin de ponerlo al servicio de la existencia humana? Sea lo que fuere de esta cuestión, lo cierto es que el creyente de hoy posee más razones que nunca para vislumbrar una presencia trascendente y para dialogar con ella en el entramado del universo físico.
Acerca de las dimensiones religiosas, que permite entrever el pensamiento científico más puntero de nuestro tiempo, dice también el ya mencionado Paul Davies: «Se reconoce cada vez más que la teoría cuántica contiene algunas asombrosas ideas sobre la naturaleza de la mente y la realidad del mundo exterior, y que debe tenerse muy en cuenta si queremos comprender a Dios y la existencia. Algunos autores contemporáneos buscan paralelismos entre los conceptos de la teoría cuántica y los de las filosofías místicas orientales, como el Zen. El factor cuántico no puede ser ignorado, sean cuales sean las creencias religiosas».
La Fe teologal, don gratuito, no necesita ciertamente de la mecánica cuántica ni de la teoría de la relatividad para abrirse a Dios y experimentar la verdad y la fuerza de su Amor en nuestras vidas. Pero, leída desde la Fe, la nueva ciencia aporta no pocos datos y razones para considerar el mundo como una realidad maravillosa, poblada de llamadas de lo desconocido, abierta a mil posibilidades y sorpresas.
Pero el universo, tan grande, tan desmesurado, se concreta para mí en el objeto que ahora mismo tengo entre mis manos (teclado del ordenador, volante del automóvil, utensilio doméstico...). Del universo ha salido, y con él mantiene lazos
6 2 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
de causalidad y dependencia. No puedo manejar con mis manos el universo; pero, si uso bien este objeto, respetando su naturaleza y manteniéndolo en sus fines humanos, ya estoy favoreciendo el buen funcionamiento del cosmos. Cada objeto que viene a mis manos es un universo en pequeño que se me ofrece, a fin de enseñarme a vivir en comunión y alabanza con el conjunto de la Creación. Por ello, hacer bien la cosa que me corresponde, tratar con armonía y equilibrio el objeto que utilizo, son ya formas claras de vivir contemplativamente en medio del mundo.
Tratar de manera contemplativa los objetos que utilizo es acercarme a ellos con preguntas tales como; ¿qué me está diciendo Dios a través de ti?; ¿qué me da y me pide el Creador en el servicio que me prestas?; ¿cómo y por qué tú, una cosa material, producto de manos humanas, me puedes llevar a Dios? La oración de todas las cosas son las cosas mismas recibidas y entregadas en el amor.
Es así como el universo, amado y contemplado en el objeto que me ayuda a vivir y servir a mis hermanos, me revela que el Creador no hizo un mundo inhóspito, poblado de fuerzas adversas, sino habitable, capaz de ser comulgado, hecho herramienta, vehículo, alimento para el crecimiento personal no menos que para el bien común. Como enseñara san Pablo, «todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios». Cuando buscamos a Dios en el corazón del quehacer cotidiano, inmersos (o tal vez perdidos) entre las mil llamadas de los objetos/productos/cosas que reclaman nuestra atención, que solicitan nuestros cuidados, es más fácil sentirnos dueños y a la vez beneficiarios de la Creación en marcha.
Nuestras manos se encuentran por doquier con las manos del Creador. Y aprendemos a usar bien de todo, sin convertirnos en tiranos y depredadores de las riquezas que nos ofrecen el mundo y la historia. ¿Sería mucho concluir que el hombre es más humano, más dueño de sí y más sensible cuando busca en los objetos que maneja, por encima de todo, a Dios?
LA ORACIÓN DE TODAS LAS COSAS 63
III
¿Y qué decir de los objetos en mi vida, los que más me han ayudado a ser, a sentirme vivo y útil? ¿En qué ha consistido tal ayuda? ¿Qué tengo que agradecer a los principales objetos de mi experiencia de sentirme vivo en este mundo?
Confieso que para mí un objeto bello es siempre más útil que otro solamente útil. Esto parece que lo entendieron mejor los hombres y mujeres de civilizaciones pretéritas. Hoy, el sentido práctico se ha impuesto sobre la dimensión estética; ¡como si ambos pudieran estar reñidos! La estética en general, e incluso la estética en la producción de cosas fungibles, permanecerá siendo siempre peldaño y resplandor de la ética y la mística.
En mi predilección por los objetos sobresale el amor que siempre me ha inclinado hacia los utensilios de barro. Un vaso de barro apaga mejor mi sed que los cristales más ricamente tallados. En el medio rural de mi infancia, los enseres de barro (tinajas, orzas, cántaros, lebrillos, ollas, pucheros, fuentes, botijos, jarros, platos, cazuelas, juguetes -¡mis primeros juguetes fueron de arcilla: muñecos, caballitos, soldados...!-) me rodeaban por todas partes, como queriendo contener en su frágil textura la no menos frágil arcilla de mi carne.
El barro modeló en mi tacto una ternura acariciadora que, años después, aún perdura en el temblor emocionado de los dedos de mis manos al acercarse a las hermosas formas. El barro, tan humilde y sanfranciscano, aportaba a aquellas maneras de vida ya perdidas una sencillez y naturalidad, una especie de comunión con los orígenes de la vida, que hoy no nos pueden facilitar los objetos fabricados con tan insípidos materiales sintéticos.
Y mis gafas. Objeto, creo, que hasta define algo esencial de mi personalidad. Siempre, desde los seis años, delante de mis ojos; mis pobres ojos, que sin ellas poco habrían alcanzado de matices y detalles de la hermosura incontable de este mundo. ¡Existe una tan estrecha relación entre el mundo interior del hombre y su capacidad de captar y valorar la riqueza
64 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
de líneas, de luz y de color que la materia derrocha en nuestro entorno...!
Los paisajes interiores del alma son, con frecuencia casi idéntica, deudores de la geografía en que se despliegan para nosotros parajes de encantos seductores. Sí; quiero decir que los espacios más íntimos y recónditos de la persona humana se ensanchan y hermosean en la misma proporción en que sabemos contemplar -mirar con amor- la naturaleza envolvente. Mucho aprende sobre sí mismo quien no mira con ligereza los mil detalles, por insignificantes que le parezcan, de la pródiga naturaleza. ¡Cómo puede llegar a ser para muchos una excelente maestra en oración, cuando la miramos y la vivimos como mensajera, comunicadora de valores eternos!
Mis gafas, mis amadas gafas, no son, pues, dos cristales redondos sostenidos por una montura de concha. Mis gafas son el cauce por el que mi amor a la vida sale al encuentro de la vida misma. Saben mucho mis gafas de los saltos de entusiasmo de mi corazón y de los asombros luminosos de mi pensamiento, siempre sediento de verdades últimas. Entre el nervio óptico y los ejes de las lentes de mis gafas existe una comunión de complicidad y de gracia que los funde en un beso común a la vida. Cuando se cierren para siempre mis ojos sobre la tierra, mis gafas dormirán dentro de ellos el sueño de la Resurrección.
Aún quiero hablar aquí de otro tipo de objetos que, sin duda, han aportado mucho a lo mejor de mi sentido de la vida: los libros. La palabra «libro» evoca dentro de mí lugares y momentos fuertemente marcados por experiencias gratificantes. Hablar de todos esos momentos equivaldría a hacer la memoria de mis más jugosas lecturas a lo largo de tantos años de lector ferviente. Pero no es ése el cometido de este trabajo. No obstante, quiero compartir que la lectura llegó a convertir en amables muchas situaciones de suyo penosas, cuando no amargas. Porque leer vino a ser pronto para mí una forma de interrogar al mundo, buscando arrancarle sus más augustos secretos.
LA ORACIÓN DE TODAS LAS COSAS 65
Jamás he podido leer un libro, ni una página siquiera, si la lucecita de un interrogante no me empujaba a zambullirme en sus aguas profundas. Indagué, siguiendo mis intuiciones o pidiendo el parecer de personas experimentadas, sobre aquellos libros que en cada circunstancia, ante cada problema o necesidad -también por puro placer-, mejor me podían ayudar a desenvolver mi vida en fidelidad a sí misma y en respuesta a mi vocación. El gozo del hallazgo de un libro nuevo, bien escrito, con aportaciones sabias, con intuiciones originales, ha sido para mí, no pocas veces, motivo de exultación, cual si del mejor amor entre amigos disfrutase.
Amé, sí, los libros desde la misma infancia. Amontonaba en mi dormitorio los pocos que había en mi casa y en las de los familiares más próximos. Cuando, en mi adolescencia, mi padre -a quien también gustaba leer- me veía emplear en libros todo el dinero que caía en mis manos, solía decir, no sin su pizca de ironía: «En esta casa comeremos libros». Y ya en mis años mozos, estudiante en mi seminario diocesano, más de una vez tuve que escuchar la admonición del educador, que me decía con amable complicidad: «Te vas a morir agarrado a un libro...».
Ahora, cuando para mí el saber es más recordar que aprender cosas nuevas, saborear lo ya sabido antes que ir en pos de lo desconocido, el placer de las relecturas admite pocas comparaciones. Y algunos de aquellos antiguos libros que fueron deleite de mi juventud constituyen hoy, a mis sesenta años, monumentos de admiración inacabable. Pero, antes y ahora, los libros me ha acompañado en la vida enseñándome a vivir, es decir, a amar, a avanzar en la penumbra del misterio de la existencia, contando con rayos de esclarecedora luminosidad que me han permitido constatar que vale la pena ser hombre, entregarse a la búsqueda de la verdad que nos hace libres.
La gran virtud de los libros no está para mí en lo que muestran, sino en lo que sugieren; no en lo que directamente dicen, sino en lo que te hacen pensar y descubrir por ti mismo,
66 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
a partir, claro está, de su texto escrito. Más allá de todo texto, los libros son un pretexto para soñar la vida, y el mejor contexto para vivirla con sentido.
Sí; el Amor de Dios llega constantemente a nosotros amasado, como fundido con las cosas sencillas, nuestros objetos de cada día. En ellos, con ellos, podemos mantener una relación afectuosa, tierna, cordial... que supere la mera instru-mentalidad.
Los objetos no tienen vida propia, no poseen en sí su razón de ser; es verdad. Pero igualmente lo es que nosotros, los humanos, seríamos muy poca cosa sin ellos.
9
La oración de la obra bien hecha
El fin de todo obrar, para el creyente, no es la obra en sí misma, sino Tú, Señor,
tu Persona, tu Gloria, y la comunión con tu Ser Divino que aguarda en toda obra bien hecha.
I
Señor, Tú sabes que es verdad: nada quiero que Tú no quieras, ni nada deseo hacer si Tú no lo haces conmigo.
Cuando obro sin ti, obro frecuentemente contra mí. No es obrar verdadero el que en ti no echa raíces. Tú eres la buena tierra en la que mi vida da cosecha de frutos apetecibles. Tu voluntad de amor acoge mi entrega en el trabajo de cada día, para hacerla vida compartida, alabanza de tu Nombre, alegría del bien común. Es así como la liturgia de tu Iglesia me ha enseñado a rezar: «Señor, que tu Gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin».
No te extrañe, pues, Señor, que con insistencia te suplique: «Que tu Gracia inspire mis obras». Lo que significa, en primer lugar, pedirte que nunca haga yo nada contrario a tu voluntad. Pero, ¡ay, Señor!, ¿no es ésta una súplica demasiado atrevida? ¿Le resulta siempre posible al hombre peregrino actuar de acuerdo con tu voluntad eterna? Me inclino a pensar que no. El humano es demasiado frágil, demasiado incompleto, para que sus obras alcancen a ser perfectas. ¿No es éste el testimonio de tu apóstol cuando reconocía de sí mismo que el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero sí lo hago!
6 8 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
¿Acaso, Señor, tu Poder no es más grande que nuestra flaqueza? ¿Por qué, pues, me dejas hacer el mal que no quiero? ¿No queda afeado mi testimonio sobre tu Amor y tu Gracia cuando los demás constatan lo defectuoso y dañino de mi obrar en el mundo?
¿Tal vez, Señor, lo que importa no es que, aun constatando mi pecado (y cuanto más lo constate, mejor), siga deseando con todo mi corazón realizar lo mejor posible tu voluntad de bien? ¡Ah, sí, Señor: Tú me pides más la pureza de intención que la perfección en mi obrar! Y bien parece, Señor, que la obra más perfecta a tus ojos no es la del orgullo de haber actuado bien, sino la de confiar en tu infinita misericordia, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada justo y recto.
Con todo, Señor, te seguiré pidiendo: «Inspira Tú todas mis acciones». Que no las inspire el orgullo de la razón ni la ambición de la carne. Inspira Tú mis acciones de cada día para que, partiendo siempre de ti, pueda yo descubrir mejor lo que en ellas se opone a tu plan de salvación, y permanezcan así dentro de tu eficacia liberadora.
Tu inspiración -la presencia animadora de tu Espíritu- es ya, de entrada, una fuerza positiva en todo mi hacer, aunque con frecuencia se vea trabada por otras fuerzas negativas que también operan en mí, propias de mi existencia peregrina, todavía no plenamente identificada con tu Amor. ¡Que nunca me falte tu inspiración, ya que sé muy bien que, mientras camine en este mundo, tampoco me ha de faltar el peso de mis torpezas!
Estoy convencido, Señor, convencidísimo, de que, si tu Gracia me inspira, yo pasaré por el mundo haciendo el bien sin darme cuenta de que lo hago. Por lo demás, nunca es más auténtico el bien que aquel que permanece oculto, enterrado en los surcos de la historia, incluso para el mismo que lo realiza. Seré así instrumento tuyo, cauce de tu Bondad para que venga tu Reino a nosotros.
Sólo si tu Gracia sostiene mi obrar, seré testigo de la Esperanza. ¡Es tan fácil desalentarse ante los propios fallos y los de los demás...! ¡Resulta tan difícil ese estar siempre volvien-
LA ORACIÓN DE LA OBRA BIEN HECHA 69
do a empezar, reconstruyendo ruinas, aceptando derrotas sin derrotismos...!
Pero, como tantas veces nos has permitido constatar, y nunca podremos agradecerte suficientemente, tu inspiración
los dones de tu Espíritu- acude en nuestro auxilio, nos for-lalece e ilumina, especialmente cuando la tarea encomendada, c uando los valores evangélicos a defender, se nos hacen cues-la arriba, y tenemos que permanecer en la brecha, contra corriente de los valores y criterios de este mundo que pasa. Tu inspiración es entonces la firmeza en nuestro caminar vacilante.
La verdad es ésta: tu Gracia nos inspira, nos sostiene y acompaña siempre que reconocemos nuestra pobreza y la ponemos gozosamente a tus pies. Y así, Señor, nuestras obras son tus Obras; no porque sean acabadas, perfectas, deslumbrantes, convincentes para todo el mundo..., no, ¡qué va!; sino porque Tú has querido tener necesidad de mi debilidad, hasta hacerla portadora de tu ternura inquebrantable.
Tu Gracia -que no ha sido estéril en mí- me ayuda a saberme y presentarme débil entre los débiles, consciente de que sólo Tú haces maravillas con la pequenez de tus siervos.
II
Tú eres la fuente de todo buen hacer. La ciencia, el arte, la política, la educación, la vida doméstica... sólo sirven al bien común cuando, consciente o inconscientemente, se nutren de tu voluntad de salvación universal. De ti manan las energías de la verdad, la bondad, la belleza, la unidad...: formas éstas de tu Gracia en camino hacia la plenitud de la vida humana.
Tú eres la fuente de todo buen hacer. Quienes no se nutren de esa fuente producen monstruos de crueldad y sombras de aniquilación. Los genocidios, las vejaciones no infrecuentes a la humanidad y a la naturaleza, los atropellos a la dignidad sagrada de la persona, representan el vómito de cuantos despreciaron las fuentes de aguas vivas para cavar en su lugar cisternas de aguas corrompidas.
70 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Tú eres la fuente de todo buen hacer. El que bebe de ella, él mismo se hace fuente para los sedientos de vida que puedan acudir a él. Es el testigo de tu salvación siempre operante, que alcanza a dar a otros de sí mismo, de sus propias entrañas habitadas por la alegría de tu Amor imperecedero. Y no puede limitarse a dar consejos o buenas palabras, porque en él salta para muchos la fuente que mana hasta la vida eterna.
Es la persona transformada en ángel de luz, que ayuda a otros muchos a encontrar su senda iluminada. Es el trabajador en la vida ordinaria que sabe que la obra realizada desde el corazón es en sí misma bendición e iluminación para cuantos de ella se benefician. Es, en suma, el jornalero de la viña, que se siente bien pagado, sin cifrar la importancia en la cantidad del salario recibido, sólo por el hecho de haber hecho bien lo que tenía que hacer, poniendo alma y vida en cada minuto de la tarea encomendada por el Señor de la vida.
Repitámoslo sin cansancio: ¡Tú eres la fuente de todo buen hacer! El que ha bebido de esas aguas caudalosas, límpidas, renovadoras, tiene la mirada transparente para descubrir los destellos de tu Amor también en la obra bien hecha por otros, incluso por otros que no son de los suyos (tal vez, que no son de los tuyos). El que ha bebido de la Fuente de Todo Bien, donde manan las corrientes de la inmarchitable hermosura, alcanza a ver tu presencia desnuda en el conjunto de la entera actividad humana, sin detenerse en ideologías ni creencias. ¡Tu Resurrección hermosea desde dentro toda obra que hunde sus raíces en un corazón enamorado de su propio hacer en comunión con el Hacedor único!
¡En ti está la fuente de todo buen hacer! El hacer nuestro de cada día, que nos hace y nos rehace, que nos crea y nos recrea, cuando no le faltan sus dimensiones de gratuidad y de trascendencia. El que obra con estas cualidades -gratuidad y trascendencia- crece él mismo en el desarrollo de su actividad. Y al cuidar los detalles mínimos de su quehacer escondido, está poblando el mundo de belleza multiforme, en armonía con la belleza del universo.
LA ORACIÓN DE LA OBRA BIEN HECHA 71
Una obra bien hecha es, a su vez, semilla de otras muchas obras bien hechas. En cambio, la tarea realizada para salir del paso, hija de convencionalismos y rutinas, o llevada a cabo con intereses de venideras recompensas, deviene trampa y atolladero para el humano que no supo desaparecer en su propia acción.
En realidad, somos lo que hacemos. Somos según hacemos. Conviene, pues, y no poco, que nuestro ser se alimente en las fuentes de un hacer sereno y generoso, humilde y constante, audaz y creativo, pero, sobre todo, muy sobre todo, atento y contemplativo al paso del Señor por el tejido de nuestros días y nuestras tareas.
Se trata de conectar con el hacer mismo de Dios en su constante Creación. El buen hacer del Padre, que Él quiere sea también el buen hacer de sus hijos, llamados a completar su obra en el mundo.
III
La finalidad de nuestro obrar en el mundo no es la obra en sí misma, sino Tú, Señor: tu Persona, tu Gloria, tu Irradiación, tu Diafanía -que diría Teilhard de Chardin- en el Universo. La meta última de toda tarea humana es llegar a la comunión con el Ser divino, que alienta en todo para todo trascenderlo.
Cuando mi obrar no me pone en comunión directa contigo, algo que depende de mi voluntad falla, Señor. Y es que no puedo encontrarte a ti en lo que hago, si mi intención busca otra cosa distinta de ti: éxito, prestigio, riqueza, seguridades...
Yo amo al que me ama, y el que me busca me encuentra (Prov 8,17), reza tu revelación. Y es que, con mi actividad, Señor (siendo como es tan importante para un hombre el motor y el norte de su entrega), es como mejor podré manifestar mi forma de buscarte y si es a ti a Quien deseo sobre todas las cosas. Dime lo que por encima de todo anhelas como fruto de tu trabajo diario, y te diré quién eres. De modo que no basta con desearte interiormente; ¡he de desearte también
7 2 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
en mi forma y talante de moverme en el mundo! Preciso es que todas mis acciones revelen mi libertad interior que siempre tiende a ti.
Permíteme decírtelo (aunque sólo sea un deseo -¡pero mi deseo más ardiente!-): Tú eres el fin de todo cuanto hago, porque no puedes dejar de ser el fin de todo cuanto soy. Cuando te busco con mi acción, bajo a las raíces de mi ser más auténtico y toco las claves del universo. Cuando eres Tú la forma y perfección de mi tarea, yo sé que en el acto mismo de mi entrega ¡ya lo tengo todo! ¡Todo! Te tengo a ti. Me tengo a mí. Tu amor allí presente convierte en universal y eterno el instante más pequeño. La eternidad se da en el tiempo exacto de la obra bien hecha.
Así es como mi actuar entre los hombres no se pierde lejos de su belleza y utilidad, en sí mismo y para los otros. Mi trabajo me pone en contacto vivificador con las raíces de mi existencia. Mí vocación en el Mundo y en la Iglesia, no me las doy yo a mí mismo, aunque sí redescubro en mi entrega de amor a lo inmediato pequeño las razones que la sustentan.
Para que mi trabajo sea oración es imprescindible poner todo mi ser en la obra que realizo. Porque, aunque Dios está presente en todas las cosas, yo no me encuentro con Él cuando actúo de forma trivial y rutinaria, ya que, al obrar de esa manera, estoy asfixiando la imagen del Creador, que pugna por resplandecer en mí a través de mi dedicación consciente y amorosa. {¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho mediante la gracia de la concentración en el aquí y ahora?).
Orar es entrar en comunión con la obra de Dios, que no cesa de hacer nuevas todas las cosas y de ensanchar constantemente las dimensiones del universo (y las mías propias). De modo que la monotonía, el desaliento y otras formas de decadencia o desinterés no pueden tener nunca cabida en una actividad realizada contemplativamente.
Cuando el amor contemplativo mueve mi entrega, podré conocer el cansancio -que es humano-, pero nunca el sinsen-tido que pretende corroer el valor de la propia entrega -que es
LA ORACIÓN DE LA OBRA BIEN HECHA 7 3
diabólico-. Muy al contrario, el mismo cansancio reconforta. La entrega total es en sí misma un descanso.
¡Qué gozo saber, Señor, que mi obra bien hecha -con todos los límites que acompañan siempre a lo humano- lleva algo de ti a mis hermanos! Pero mi alegría mayor es saber que mi obra bien hecha es toda ella una alabanza a tu Nombre, una rendida adoración del misterio de tu Presencia escondida en el corazón de todos los seres, acontecimientos, acciones. Sólo necesito hacer contemplativamente lo que en cada momento me demanda la vida, para saber que este mundo está bañado por la luz de tu Misericordia.
Cuando mi actividad es alabanza, adoración, comunión, contemplación de amor..., te siento tan dentro de mí, Señor, que sólo tengo que silenciar todos mis pensamientos y sentimientos para escuchar la canción de mi corazón y saber que Tú eres su Inspirador.
10
La oración en el seguimiento de Jesús
Es en la amistad con Jesús donde recibimos el gozo de la salvación
y la fuerza para ser sus testigos en el mundo.
I
Ser cristiano es, en su más estricta formulación, vivir en el seguimiento de Jesús (que también podría concretarse como creer en el Dios de Jesús). Pero ¿en qué consiste dicho seguimiento? ¿Cuáles son los rasgos inconfundibles que lo dibujan? ¿En qué se distingue -o debe distinguirse- una vida que cree en el Dios de Jesús, de otras formas de existencia humana?
El seguimiento de Jesús no tiene nada que ver, ni remotamente, con ninguna actitud moralista basada en la voluntad de autoperfección o en la ascética como tarea primordial en la vida del creyente. El Evangelio nos enseña que, si buscamos el Reino de Dios y su Justicia, todo lo demás se nos dará por añadidura (Mt 6,32). Y ese todo incluye (¡cómo no!) la santidad misma o belleza espiritual de la vida cristiana. Toda actitud voluntarista que tiende a la perfección mediante el esfuerzo metódico de la propia voluntad niega en sí la salvación polla Gracia, tan cara a la más genuina espiritualidad emanada del Evangelio. Lo que me salva, en definitiva, es que Dios me ama y yo me dejo amar por Él. La fe que nos justifica ante Dios (que nos hace justos, santos según su voluntad) consiste en la aceptación de mi propia pequenez entregada gozosamente en sus manos. No pretender ser grande ante mis propios ojos ni ante los de los demás por mis propios méritos, sino por
LA ORACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS 7 5
el Amor que Dios me tiene y que da a mi vida sus verdaderas dimensiones de perfección humana. Otra perfección distinta deja de ser apetecible.
El seguimiento de Jesús -aquella manera de ser discípulo suyo que mejor y más directamente nos pone ante la cegadora luz de la Misericordia de Dios, Padre y Madre- se centra y se concentra, para el humano que escucha la llamada, en la pronta y gozosa aceptación del Amor Gratuito de Dios, como fuente de toda libertad y fecundidad en el interior de su existencia de criatura.
Porque Dios me ama, sé de dónde vengo y a dónde voy. Porque me dejo amar por Dios, los obstáculos del camino no resultan más poderosos que la Gracia de su llamada, que nunca me abandona. Sentirme amado de Dios y responder a dicho amor con la más total confianza y el más completo abandono, resume, en la experiencia más íntima, todo el sentido de la fe en Cristo, el Hijo Amado del Padre.
Por eso es preciso tener siempre presente: Dios me ama, no por mis méritos personales acumulados, sino muy al contrario, sin necesidad alguna de que yo haga méritos ante Él. Más aún: Dios me ama, porque si Él no me hubiera amado primero, ¡jamás podría yo pensar siquiera en amarlo a El!
Será el don del Espíritu Santo, prometido por Jesús como gracia de su Resurrección, el que abrirá en el corazón de cada creyente la Fuente Gratuita del Amor del Padre (Jn 7,37-39). Sólo en Jesús y por el Espíritu, el creyente puede participar en el Amor del Padre, recibirlo en su existencia concreta y real y compartirlo con otros muchos hermanos.
II
Resumiendo: ser cristiano es llevar en el propio corazón la Fuente viva del Amor Eterno. Algunos momentos del evangelio de san Juan, sobre los que vamos a reflexionar brevemente, nos ayudan a trazar el itinerario de esta experiencia única, «del Amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo» (Rm 5,5).
7 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Nos encontramos, en primer lugar, con esta rotunda afirmación de Jesús, convertida por la tradición en axioma fundamental de la vida cristiana: «Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos: en que también vosotros os amáis así» (Jn 13,34-35). Lo nuevo de este mandato del Señor no radica tanto en el deber de amarnos mutuamente cuanto en la facilidad de hacerlo como Jesús (al estilo de Jesús, con la fuerza de Jesús, con la eficacia misma del propio Jesús, entregado por nosotros -¡tremendo desafío-). De modo que quien no ama como Jesús no alcanza a ser cristiano. El «como yo os he amado» encierra desde ahora todo el talante del amor cristiano; por eso nos interesa tanto comprenderlo bien.
Pero para poder amar como Jesús es imprescindible hacerlo desde Jesús, es decir, compartiendo con Él la experiencia de saberse íntimamente, indefectiblemente, amado del Padre: «Como el Padre me amó, así os he amado yo a vosotros; permaneced en mi amor» (Jn 14,9). El como del amor de Jesús hacia nosotros se basa en el como del amor del Padre a Jesús. Al amarnos Jesús desde el Padre, comparte con nosotros la divina calidad del amor. Es decir, con la misma verdad (ternura y pasión del más inmejorable de los padres) con que el Padre ama a Jesús, así somos nosotros amados por Jesús. Jesús no nos puede dar otro Amor que el que él ha recibido del Padre. No hay diferencia ni distancia alguna entre el Amor con que el Padre ama a su Hijo y el Amor con que Jesús nos ama a nosotros. Dejarme, pues, amar por Jesús equivale a llenar mi vida de las ternuras más reconfortantes del divino Amor.
Ahora ya no puede el Padre amar a su Hijo Único sin amarnos a nosotros en el mismo acto de amor. Cada vez que el Padre dice: «éste es mi Hijo Amado» (y no deja de decirlo por toda la eternidad), lo está diciendo de cada uno de nosotros. Ahora ya no puede Jesús gozar del Amor de su Padre sin compartirlo en toda su plenitud de gozo y de sentido con nosotros, sus hermanos. Sólo si el Padre se pudiera olvidar de su Hijo Unigénito podría olvidarse de mí. Nos ha encerrado
LA ORACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS 7 7
en el mismo movimiento de amor. Un Amor que tiene la fidelidad de Dios por testigo, su eternidad por destino. ¿No produce vértigo sólo pensarlo? ¡Pues probarlo es el verdadero éxtasis!
«Amaos unos a otros como yo os he amado. Como el Padre me amó (desde la eternidad), así os he amado yo (para la eternidad)». Dos como inseparables, que no son condiciones ni normas impuestas desde fuera, sino la esencia misma del Amor de Dios -de como Dios ama- regalada a cada uno de nosotros en el seguimiento de Jesús. Al entrar en el círculo apretado del amor que Jesús nos tiene, tenemos en nosotros mismos la calidad del Amor divino, es decir, podemos amar como Dios mismo ama. ¿Nos atrevemos a sacar las consecuencias de tan increíble conclusión? El Corazón de Dios da a mi débil corazón de criatura la dimensión inconmensurable de sus latidos vivificadores, portadores siempre de vida renovada.
La calidad de mi amor es divina; por eso puedo decir, muy cerca de la experiencia de Pablo: «¡Amo, pero no yo: es Cristo quien ama en mí!» Y también: «¡Todo lo amo en Aquel que me da su Amor! ¿Cabe decir algo más grande del Amor? Si Dios me ha comunicado la verdad de su Amor en Cristo, ¿podré buscar ya fuera de Él la fuerza y la verdad de mi Amor humano?».
III
La experiencia, por tanto, del Amor divino, saboreado en el corazón de los acontecimientos y relaciones de la vida cotidiana, es lo que me constituye en auténtico seguidor -discípulo- de Jesús. Digámoslo con el mayor énfasis posible: en tanto el Amor Vivo de Dios no haya calentado mi corazón de carne, sólo tendré noticias vagas sobre Dios, ideas estereotipadas de Dios, pero no la experiencia de la profunda Verdad de Dios, de la comunión con su Misterio de Amor y Amante.
Sólo el Amor puede decirnos algo del Misterio Eterno de Dios. Y es en el Hijo, Palabra hecha carne, donde se nos ha
78 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
revelado un Amor que sobrepasa todo amor (Jn 1,1-18). Que el seguimiento de Jesús es cuestión de amor, y que ese Amor que nos hace hijos en el Hijo lo recibimos en la escucha de la Palabra, queda esplendorosamente relatado en esta última cita del Evangelio de Juan: «El que me ama guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él» (Jn 14,23).
Lo que aquí nos enseña san Juan es que no basta con una fe intelectual que se limitara a confesar las verdades reveladas en su formulación dogmática correcta, cual si se pudiera reducir el seguimiento de Jesús a una ideología de este mundo. Se precisa, por el contrario, de una fe cordial que sea, al mismo tiempo que aceptación comprensiva de las verdades reveladas, entrega del creyente al Dios Personal que revela. Dios, al decir, se dice, se da. Su revelación coincide plenamente con su entrega de amor. Por eso sólo puedo recibir la revelación de Dios abriéndole en toda su anchura y profundidad mi corazón o, lo que es igual, recibiendo su entrega en mi entrega, su don en mi don.
Cuando el Vaticano u define la contemplación como «unión a Dios de mente y corazón» (PC, 5), no hace sino recoger en feliz fórmula aquello en que consiste la oración en el seguimiento de Jesús. Si la oración, en el hecho religioso, se comprende como un estar a la escucha de una Palabra revelada, ahora, para el discípulo de Cristo, sigue siendo la misma escucha, el mismo diálogo amoroso con el Dios que se auto-comunica, pero teniendo como mediador de esa alianza de amor al Verbo Encarnado, Palabra que es a la vez Promesa y Cumplimiento en la presencia permanente del Espíritu que se nos ha dado.
Se advierte, pues, con toda claridad en el texto que guía nuestra reflexión («el que me ama hará caso de mi palabra») que es en la amistad con Jesús donde recibimos el gozo de la salvación y la fuerza para ser sus testigos en el mundo. La Palabra eterna, consustancial al Padre, se encarna en la vida del creyente que la escucha con amor. Y se hace en cada orante fuente de renovada iluminación interior, para conocer mejor
LA ORACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS 79
el sentido de su propia vida (quién soy yo para Dios, Quién es Dios para mí, y qué esperan de mí, a mi paso por este mundo, Dios y mis hermanos). En el trato asiduo con Jesús, vivido en el interior de la Palabra, aprendemos de forma intuitiva y práctica que en este mundo no hay salvación fuera del amor. El amor resulta así la única hermenéutica autorizada para la justa interpretación de las Escrituras.
El texto joánico nos promete la presencia permanente de la Trinidad Santa en nuestros corazones abiertos a la Palabra («el Padre lo amará, y vendremos a él y moraremos en él»). El creyente en el Dios de Jesús, que ha sabido encerrar su vida en el misterio de la oración (escucha amorosa de la Palabra), ya no puede sentirse vivo si no es descubriéndose permanentemente habitado, llevando en sí a todas partes y para todas las circunstancias la invitación al diálogo amoroso con el Dios Trinitario que ha puesto en él su morada. «Así dice el Señor: los cielos son mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa, pues, vais a edificarme, o qué lugar para mi reposo, si todo lo hizo mi mano, y mío es cuanto existe? ¿En quién voy afijarme?: en ése pondré mis ojos, en el humilde y contrito que tiembla ante mis palabras» (Is 66,1-2).
En la escucha de la Palabra, el creyente encuentra su máxima identificación con Cristo. Su oración se hace entonces un ponerse incondicionalmente en las manos del Padre. Y aprende con sabiduría incontestable que el conocimiento del Dios Vivo y la entera vida cristiana es cuestión de amor. Un amor que está más allá de cálculos y reflexiones. Un amor que sólo se experimenta en la locura de entregar la propia vida. Como Dios, que al darnos a su Hijo no se ha reservado nada, ni siquiera su propia divinidad («se despojó de su rango»).
La oración en el seguimiento de Jesús, es crisol permanente de gratuidad y anonadamiento en el servicio a los hermanos. ¿Quién podrá, pues, negar que la oración ejerce una función catalizadora de autenticidad evangélica? Haciéndonos testigos de la salvación por el Amor, que vive en mí, es como podemos hacer que el Evangelio siga siendo Buena Noticia para el hombre de hoy.
11
Mirar a Jesús
Orar es mirar fijamente a Jesús hasta dejarnos transformar en Él;
hasta que su Imagen quede grabada en nuestros corazones.
I
Mirarte es el simple ejercicio de abrir los ojos a la claridad de tu presencia, hasta permitir que mi retina quede empapada de tu luz («Yo soy la luz del mundo; el que me mire no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida»: cf. Jn 8,13). Mirarte es, pues, oh Jesús, el acto puro de dejarse poseer por ti. Hay una unción del corazón que se recibe a través de la simple mirada. Hay una manera de mirar que es gracia de comunión por la sentida presencia.
Mirándote así, amado Jesús, he aprendido a ir más allá de cuanto puede ser captado por nuestros más agudos sentidos, tanto exteriores como interiores. Mirándote a ti, he alcanzado a verme como yo soy visto. Mirándote sólo a ti, entro con todo mi ser en todo tu Ser, hasta encontrar en tu mirada el descanso que más me reconforta.
Por ello, al mirarte, he sabido que hay en mí infinitamente más bien de cuanto puede ser captado por mí mismo y por mis semejantes. Al mirarte he descubierto que tu Verdad es mi verdad, tu Vida mi vida, tu Amor mi único destino. ¡Qué poco sabe de sí quien no se reconoce en el espejo de tu divina mirada...!
Cuando te miro (y me miras), toco las raíces últimas de mi ser, y retorno a mis hermanos con los ojos chorreantes de ter-
MIRAR A JESÚS 81
nura. Cuando me miras (y te miro), danza en el cruce de nuestras miradas la armonía de la Creación, la belleza de todas las criaturas y la gloria misma del Creador. Hay un mirar sagrado que brota del hecho inagotable de dejarse mirar por ti. Mírame, pues, hasta que desaparezca mi yo mezquino, y todos los que me miren puedan verte sólo a ti.
Jamás podré decir con mis labios la hoguera de comunión en que me abraso cuando Tú me miras. El astro rey deja de ser el centro de nuestro sistema, para serlo mi corazón llameante por tu presencia. Todo gira en torno a mí, porque el fondo último de mi ser es tu Ser que me ha mirado.
Permíteme, pues, seguir mirándote hasta que mis ojos carnales queden transfigurados en mirada bienaventurada, cuando me hayas conducido a verte a ti en todas las cosas y todas las cosas en ti. Cuando la cámara oscura de mi ojo interior dé a luz esa Imagen tuya que será la más mía para siempre.
Tu Belleza es mi luz, Jesús. Mi pensamiento se cegó con una sola Imagen: ¡Tú! No quiero más verdad que tu Belleza. No quiero otro camino para llegar a mí: ¡Tú! Mi corazón ardió en la pura llama de tu presencia. ¡Jamás podrá hermosura alguna alzarse donde te alzaste Tú! Me deslumhraste con tu inmensa luz. Y no eres sólo ya mi Origen y mi Meta: ¡Mi Belleza eres Tú!
8 2 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
II
Mi oración más viva y frecuente ha consistido en mirar a Jesús. Desde mi adolescencia, la figura de Jesús cautivó mi mirada, hasta conmover las fibras más sensibles de mi corazón, sediento de ternura y belleza. ¡Qué cosas no ocurrieron dentro de mí mirando en soledad la imagen de Jesús, frecuentemente en escenas de su Pasión! Nada en mi vida creo haya llegado más hondo en la conmoción total de mi ser humano.
Jesús fue pronto para mí, sobre todo contemplado en las páginas de los Evangelios, mucho más que el más grande de los maestros del espíritu, para llegar a ser el amigo del alma, aquél sin cuya presencia y trato continuo se nublaba para mí la alegría de vivir y la fuerza de amar.
Jesús me conducía, sin darme apenas cuenta, a ser yo mismo, fiel a mí con los demás y para los demás. Jesús, visto, oído, palpado, en la oración de la simple mirada, me cercioraba, como raíz sustentadora de mi ser hombre, de que sólo en el amor podemos encontrar el sentido de esta vida; y que Él era, en toda circunstancia, el Amor que nos enseña a amar. Dejarme amar por Él vino a ser pronto el contenido único de mi oración.
Fue en aquellos años, tan importantes en la orientación global de mi vida, años de búsqueda en la oscuridad y el dolor, pero años también en la intuición y el gozo de puntuales hallazgos, cuando, al decirle a Jesús en la soledad del Sagrario: «Jesús, te amo», escuchaba con frecuencia dentro de mí: «No, Antonio, soy yo Quien te ama a ti». Desde entonces, mi oración más frecuente (y relajante) ha consistido en decir: «Jesús, Tú me amas».
¡Ha sido siempre tan humano Jesús conmigo! ¿Quién me ha comprendido mejor, me ha acompañado con mayor paciencia, me ha aceptado con todos mis defectos sin condenarme jamás, sino Jesús, siempre Jesús? Con su paciencia me enseñó a ser paciente conmigo mismo. Con su perdón, ¡tan necesario!, me reveló que el misterio del perdón radica en
MIRAR A JESÚS 83
saber perdonarse uno a sí mismo y en saber pedir perdón a los hermanos, antes y sin esperar a que ellos te lo pidan a ti. Pues el perdón es la sanación más radical en el Espíritu y la flor más bella y olorosa del jardín del amor. El que ama mucho goza mucho con el perdón.
La mirada frecuente a Jesús, vivo y cercano en los Evangelios, me condujo a vivirme contemporáneo suyo (aquellos Ejercicios Ignacianos, con la puntual aplicación de sentidos a los pasajes evangélicos, cuando contaba yo veintidós años, ¿podré medir en la tierra el bien que me pudieron hacer?), caminando a su lado, escuchando su palabra sentado a sus pies, recostándome en la mesa sobre su pecho y siendo testigo de su incomparable bondad, que curaba y resucitaba a cuantos se ponían bajo su sombra.
Mirando y remirando a Jesús -sus obras, sus dichos, su vida y su muerte-, he gustado en lo más recóndito de mi ser, donde no llega ningún sistema de pensamiento, porque sus razonamientos están hechos de ideas fragmentadas y manejables, que Dios nos ha salvado ya con salvación definitiva en la persona y el misterio de su Hijo Amado. Sí, Jesús es mi Salvador. Me ha salvado al mostrarme que el Padre no me pide nada ni espera otra cosa de mi pobreza sino que acepte su Amor hasta llegar a ser transformado por él. Ese Amor tan grande e incomprensible que sólo pudo expresarse adecuadamente en la locura de la cruz.
Amarte y no serte igual yo no lo puedo sufrir: graba tus llagas en mí y hazme tu dolor gozar. Jesús, mi amor sin rival, Jesús, mi abrazo sin fin, atráeme del todo a ti para siempre en ti quedar. Lacera mi corazón, mis sienes, mis pies y manos con los dardos de tu Amor.
84 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Halle yo en tu cruz descanso, Jesús, que me amaste tanto, dolor por mí de mi Dios.
La oración, que es mirar a Jesús, tiene como meta irre-nunciable llegar a ser uno con El. Mirando a Jesús crucificado y el misterio de un Dios que salva por encarnación, no puede uno menos que desear subir con Cristo a la cruz del amor y quedar para siempre en abrazo con Él. Desde la cruz, Jesús me mira para decirme: «Toma mi cruz, acepta mi amor. Mi cruz es el signo más elocuente de que el Padre os lo da todo y no puede negar nada a los amigos de su Hijo».
Ninguna cruz es demasiado pesada cuando en ella nos encontramos con Jesús.
III
De la meditación sobre la Humanidad de Dios, acercada a la mirada creyente por las páginas del Nuevo Testamento, a la contemplación de la Belleza de Dios, sugerida por el misterio de los iconos sagrados (Suma Teológica de las Iglesias de Oriente), hay un solo paso natural, ofrecido a todo el que tiene hambre y sed de la verdad divina. Permitiendo que mi sensibilidad humana quedase impactada por el resplandor que emerge de una de esas imágenes del Salvador, reflejo fiel de la transfiguración obrada en el iconógrafo del siglo xv que lo pintara, escribí un día:
El que pintó ese icono, ¡cómo debía amarte, oh Jesús! ...Puso en tus labios el cielo de los más ardorosos besos; en tus ojos, esa chispa de tristeza irrestañable que acompaña a todo amor, en tanto no es fusión eterna, sin fisura, de los amantes...
MIRAR A JESÚS 85
Tu cabellera, abundante y compacta, boca de gruta que invita a perderse el uno en el otro, ajenos a todo cuidado. Y esa serenidad de tu rostro. gloria eterna dándose, aquí y ahora, a todo el que te mira olvidándose en su mirada... ¡Oh, Jesús, cómo debía amarte aquél que nos enseñó a asomarnos por ti a lo más divino que hay en cada uno de nosotros! ¡Y qué imposible no desearte, después de haber leído en tu mirada lo mucho que Tú nos deseas!
A la luz del impacto -a mi modo de ver creciente- que la oración con iconos viene ejerciendo entre los cristianos de Occidente, no resultará ocioso que nos preguntemos: ¿por qué nos atrae tanto la representación iconográfica del misterio de Cristo y de la Iglesia (los Santos) realizada por la espiritualidad Ortodoxa? ¿Qué valores teológicos y espirituales se nos ofrecen en la oración con iconos? A este respecto, podemos escuchar a uno de sus mayores representantes en nuestra época, Paul Evdokimov, que dice así: «La cultura iconográfica enseña que la Palabra de Dios, el Nombre de Dios, son epifánicos: se acompañan con su Presencia real e inmediata».
La Teología Ortodoxa suele decir que el icono sagrado tiene como función hacernos sensible el misterio de la Eucaristía. No es que sustituya al Sacramento del Altar, sino que lo que celebramos, adoramos y comulgamos bajo las especies sagradas se nos representa dinámicamente bajo los signos de una figura abierta (rostro, boca, ojos, manos, pies, ropa, entorno histórico, cultural, natural, etc.), capaz de conducirnos en sí misma al más allá de todo lo visible. El icono resulta ser misterio de apertura e identidad. Fruto de una fe que ha sabi-
8 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
do retener en su mirada corporal las señales luminosas de la eternidad que nos visita.
Ante nuestra consideración, el icono es una ventana abierta que nos invita y aun transporta a la comunión con el misterio de nuestra salvación; misterio que, en su sensibilización representativa, se adueña de nuestros sentidos al par que nos mueve a vivirlo con el corazón. Aquí la imagen es, mucho más que representación plástica (aunque a partir de ella), estímulo para la contemplación e imitación del misterio que expone. Memorial de nuestra salvación, actualizada por la fe que recuerda, el icono facilita un intercambio de presencias y miradas reconfortantes. Es, en suma, una forma de oración en que la figura de Cristo (de María o de los Santos) se hace, por su simbolismo y belleza, lugar de conocimiento salvífico. «El Icono -dice Paul Evdokimov- es una teología visual de los Símbolos que levanta la mirada hacia una Presencia sin forma ni figura; de lo invisible en lo visible, conduce a lo Invisible Puro».
El icono ha hecho del simbolismo de la belleza su signo más eficaz de comunión con el Eterno. Belleza que enciende la mirada creyente y la transforma en mirada amante. Mirada de amor que unifica todo mi ser en la entrega a Quien tan bien (con tan buenos ojos) me mira. En la contemplación del icono, siempre se siente uno bien mirado, es decir, bien amado.
La sabiduría de Oriente y el acercamiento admirativo de Occidente al misterio de los sagrados iconos vienen dando abundante fruto en la vida espiritual cristiana. Ayudados por profundas y metódicas reflexiones (de Paul Evdokimov y Urs von Balthasar, entre otros), comprendemos mejor que la Humanidad de Cristo, tema central y fontal de la iconografía sagrada, es el lugar privilegiado para el encuentro del hombre con Dios.
En Jesús no hay nada divino que no deba ser comunicado. Lo más divino de Jesús, precisamente, es su-ser-Dios-para-el-hombre, su no poder ser Dios sin el Hombre. Y a través de esa Humanidad, unida hipostáticamente (irrompiblemente) a la Divinidad, esta última se hace presencia accesible,
MIRAR A JESÚS 87
llamada a unir a Él, verdadero Dios y verdadero Hombre, todo lo más humano que hay en cada uno de nosotros: afectos, sentidos, deseos, necesidades... Para eso se ha hecho Hombre, para que podamos unir con lazos de amor eterno nuestra humanidad a la Suya. Y todo lo divino de Jesús se nos comunica divinizándonos.
Tal vez se encierre aquí la teología del icono sagrado: Jesús es transparencia del Padre, que se dice totalmente en Él («el que me ve a mí ha visto al Padre») por su renuncia a disponer de sí mismo. Jesús quiso ser siempre en su Humanidad histórica, y quiere seguir siéndolo en el misterio de Cristo, transparencia del Padre para todos los hombres. Se anonadó como Dios para que apareciera su gran Humanidad (la del que da la vida por sus amigos) y así hizo patente la gloria única del Padre.
En la contemplación de los iconos, esa Humanidad de Cristo que se entrega hasta desaparecer en su don es la gran epifanía de un Dios cercano que nos ama en todo lo nuestro, en todo lo irrenunciablemente humano. Es así como la belleza del Amor divino eclipsa toda otra belleza, incapaz de ejercer en el ser humano la misma gracia de transformación. «Nosotros vemos la forma (belleza) -dice von Balthasar-, pero cuando la vemos realmente, es decir, cuando no sólo contemplamos la forma separada, sino en la profundidad que en ella se manifiesta, la vemos como esplendor, como gloria del ser. Al contemplar esta profundidad somos cautivados, arrebatados por ella».
Sí; en la contemplación de los iconos la Belleza y la Gloria de Jesús de Nazaret, sus treinta y pico años de vida terrena, expresión última y definitiva del Amor del Padre, nos penetra con su inmarcesible luz, que nos cerciora del acompañamiento de Dios a lo largo de nuestra peregrinación en el tiempo.
12
En la espera del Señor
Orar es vivir en la permanente espera del Señor, que vino, que viene, que vendrá.
I
El tiempo orante no se mide a ritmo de sucesión, sino a ráfagas de eternidad. No padece el tiempo orante la tiranía de lo que se sucede, destruyendo todo permanecer en su mismo sucederse. El tiempo orante es tiempo porque es vivido como experiencia del ser en camino. Pero es un tiempo dando a luz la eternidad desde sus entrañas preñadas de adoración al infinito.
El que ora sabe de esos instantes eternos que nada tienen que ver con lo que pasa y desaparece. El que ora sabe que no lo aplasta el peso de un ayer perdido, ni lo perturba la amenaza de un mañana incierto. Sólo el presente, instante de su apertura al Absoluto, lo deja traspasado de una luz que no declina. El tiempo orante es ese adviento permanente, en el que nos abrimos, como a la realidad que mejor nos define, a la espera del Señor, que vino, que viene, que vendrá.
No hay oración allí donde el Señor no esté llevando a cabo la gracia de su visita. Lo buscamos porque Él nos buscó primero. Creemos en Él porque Él creyó primero en nosotros. Lo amamos -sí, sobre todo, lo amamos- porque Él nos dio primero su Amor. Esta primeridad del Señor en todo ahonda para nosotros los cimientos de la auténtica oración.
Si Él no me hubiera visitado, yo no sabría de esa insacia-bilidad que define mis entrañas. Él vino a mi existencia mar-
EN LA ESPERA DEL SEÑOR 89
candóla con su señal de plenitud de vida, de felicidad; desde entonces, yo no sé hacer nada que no sea buscar su Amor oculto en el fondo de todas las cosas. Él es quien ha dado a mis tristezas esa dimensión de nostalgia, que me recuerda que Él vino a mí para que tomara conciencia de ser suyo, y nunca ya, nunca, dejara de buscarlo. Desde esa nostalgia de Dios, que extiende su capilaridad por todo el subsuelo de mi alma, yo destilo la savia -inquietud, fuerza- que tiende, como a su mejor fruto, al abrazo definitivo y total. El abrazo con Él, en quien me encuentro ya plenamente realizado aun cuando todavía continúe buscándome en el tiempo.
Él vino a mí para que yo comenzara a ser; y desde esa su primera venida, el río de mi existencia no ha cesado de manar desde su augusto misterio. Soy en su misma venida a mí, sin la cual yo tampoco podría correr al encuentro de mí mismo y de mis hermanos.
Desde su eternidad me pensó. Desde su eternidad me amó. Y desde ese pensamiento suyo eterno que es amor, yo he traspasado la noche de todos los tiempos, hasta llegar a esta luz, débil pero inagotable, de mi conciencia personal, cegada por el resplandor de su presencia.
II
Y Él, que no puede dejar de venir a mí desde que, en su libertad creadora, por primera vez me visitara, viene, sigue viniendo, de otras muchas maneras, dejando siempre la impronta de su Verdad, que me sostiene y pacifica; que me hace saber que yo soy verdadero porque Él es mi Verdad suprema. ¡Cuántas inesperadas e impensables visitas...! Visitas renovadoras llamándome a conversión, para que no quede atrapado en las redes de mis propias mentiras.
Por eso sé que me amas. Porque me buscas cada vez que intento ocultarme de ti. Vienes de nuevo a mí (de nuevo, no porque te hubieras ido, sino por que yo me había distraído de tu presencia) en momentos de demencia orgullosa o de enaje-
9 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
nación narcisista; vienes con tu suave y firme llamada, que estimula al mismo tiempo que respeta; con tu pertinaz requisitoria de ternura, y me dices en el corazón: «No huyas de mí, criatura de mi amor -¡te amo tanto...!-, si no quieres huir de ti mismo. Descubre que la veracidad y la alegría de tu ser no están lejos de aceptarte, en tu entera realidad, como hechura de mi Sabiduría. Y, mira, si me aceptas como interlocutor principal en la búsqueda del sentido de tu vida, mis labios irán modelando con sus besos el contorno más bello de tu ser; mis manos irán acariciando, hasta sanar, las llagas y heridas de tu caminar errabundo, entre amarguras y asperezas. No huyas, no pretendas ocultarte a mi mirada, a fin de que tu vida no se convierta en terreno desértico y malyerbado, azotado por toda clase de vientos de angustia, desesperanza, depresión... No huyas de mí, criatura de mis delicias, y sabrás lo mucho que tú eres -que tú vales- para mí».
Mas, con ser tan impresionante tu constante venida a nosotros, llamándonos una y otra vez a conversión, pidiéndonos que te hagamos un hueco caliente en nuestro tembloroso corazón, conozco otra venida tuya que supera hasta lo indecible todas tus formas de venir a nosotros. Es la venida del Verbo, el hijo Eterno, en nuestra carne mortal, El que apareció en la historia terrena de Jesús de Nazaret y nos mostró el rostro de un Dios capaz de morir para darnos vida. (Locura del amor divino: morir para mostrarnos lo mucho que nos ama; y que ya no puede amarse a sí mismo sin amarnos a nosotros en el mismo movimiento de su Amor; y que amar es imposible sin entregar la propia vida, sin reservas, al amado. ¡Locura del amor divino!).
En Jesús, el Cristo, ha venido Dios a nosotros como debilidad. Desde entonces, la gracia de Dios se manifiesta en su tener necesidad de nosotros, los hombres. Y si yo acepto, recibo en mí, esa debilidad de Dios, manifestada para todos en el recién nacido de Belén, El nace ahora en mí con todo su nacimiento eterno, El, nacido cabe el Padre desde el principio. Y me asocia a su obra y me introduce en su descanso, reservado para los mansos y humildes de corazón (Mt 11,29-30).
EN LA ESPERA DEL SEÑOR 91
En el Verbo Encarnado vino Dios a enseñamos a ser pequeños, a fin de que el Padre pueda hacer su obra en nosotros, engrandeciéndonos hasta la plenitud de vida en Cristo Jesús (Ef 4,13). Ser grandes al estilo de Cristo es muy distinto de ser poderoso al estilo del mundo. Cristo es la debilidad que vence al poder. Cristo es la fuerza del amor que rehusa toda otra fuerza. Él viene humano, pequeño, indefenso, para que podamos amarlo humanamente, es decir, con nuestras capacidades limitadas y heridas, con nuestra básica necesidad -que Él comparte con nosotros- de amar y ser amados.
El viene para enseñarnos a amar, dándonos su amor y necesitando el nuestro. Para enseñarnos a amar: aprendizaje nunca concluido y con el que nos vamos haciendo a la vez humanos y divinos. Cuanto más maduros para el amor humano, tanto más capaces de conocerlo a Él, de recibirlo a Él, que vino, que viene y que vendrá en toda auténtica llamada de amor que nos oferta la vida; en toda auténtica experiencia de amor que nos lleva más allá de nosotros mismos.
III
Y vendrá. La gran promesa. La gran esperanza. No puede dejar de venir, sin traicionarse a sí mismo,
Aquel que es, por esencia, don inagotable de sí. Se nos había enseñado que lo humano, lo propio del hom
bre y de la mujer, es el devenir, ser en camino, existir en riesgo de perderse. Y ahora hemos sabido que lo divino es visitar con su eternidad el tiempo del hombre, adaptándose, para poder elevarla desde dentro, a su condición peregrina. Dios corre el riesgo de frustrarse, de no llegar a ser, en cada uno de nuestros procesos existenciales. Dios, que nos visita y acompaña sin forzar la orientación ni el ritmo de nuestro buscarnos a nosotros mismos. ¿Sería irreverente decir que Dios se ha hecho también devenir en el corazón de cada uno de nuestros procesos de llegar a ser? Por otro lado, ¿no es Dios el que siempre está por venir, por mucho que ya haya venido?
92 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Por eso mismo, porque Dios es siempre por venir en la historia de los hombres, el anhelo más vivo de la humanidad histórica se encierra en este grito: ¡Maraña Tha! (¡Ven, Señor Jesús!). Los hombres nos nacemos verdaderos cuando nos abrimos a las constantes venidas del Señor. Nunca podría yo ir al encuentro del Señor, que viene, si Él no hubiera encendido con su constante visita la lámpara de mi espera. ¡Ven, Señor Jesús!
Y vendrá. Como el peregrino de la noche. Como el deseado de las naciones. Como el Esposo del alma. Por eso, siempre hay que desearlo. Y en este ardiente deseo, la muerte se alza ante mis ojos como el grande y definitivo abrazo. La muerte -mi muerte-, que es la desnudez de todo lo que no es Él, para que al fin pueda serlo todo en mí. ¡Sólo al fin!. Es por lo que digo y repito muchas veces con Teresa de Jesús:
«Ven, muerte, tan escondida, que no te sienta venir; porque el placer de morir, no me torne a dar la vida».
Cuando sé que vendrás a mí con mi muerte, que vendrás con una fuerza y claridad mayores que en todas tus anteriores venidas juntas, me hago consciente de la suprema gracia de mi tener que morir, y prorrumpo en un grito de esperanza:
Si has de llevarme hasta el mejor Amigo, amiga muerte, ven, ¡yo te bendigo!
Y al decirte, Señor, «gracias por mi muerte», sé que te estoy dando las gracias por todo lo bueno que has ido poniendo en mi vida a lo largo y ancho de tus sucesivas visitas.
Yo, que te he deseado hasta encontrar en el deseo de ti la razón de todos mis deseos, no puedo menos que recibir la muerte como un salirte al encuentro con los brazos abiertos. Lléname Tú, con mi muerte, de lo mejor que hay en mí y que con frecuencia ha permanecido oculto, desconocido y aun despreciado bajo el enredo de tantas prisas, temores y ansiedades que hacían imposible la vida, tu Vida, en mí. Amén.
13
Donde se refleja el universo
Cuando oro, el Espíritu reposa en mí, y mi alma es un lago tranquilo
donde se refleja el Universo.
I
La paz de la oración es una paz dada, no conquistada. Es una paz que en nada se parece a la de la satisfacción de los instintos ni a la de los logros del genio creador. Por ejemplo: entre la exultación de un poema bellamente acabado y la expansión del alma en alas de una plegaria extática, hay un abismo, pese a que ambos -el goce estético y la unión mística- dejen al alma prendida en redes de dulce quietud.
La paz de la oración, más que una meta alcanzada, es una experiencia de plenitud en el ser, que anuncia otra plenitud en camino. El que ora avanza siempre a merced de la gracia, es decir, de lo nuevo; es decir, de lo indomesticable. Lo mucho recibido en la oración, no impide vislumbrar y desear lo mucho más que todavía queda por recibir. Pues lo poco de Dios siempre es mucho para el hombre, hambriento de sí y conducido por la esperanza.
La paz de la oración consiste en sentirse lleno de Dios, plenificado por Dios en el propio ser y, al mismo tiempo, completamente vacío de sí mismo, a fin de que Él sea Todo en todas las cosas, Todo en mi nada.
En la oración, todos somos como María Virgen: vacío interior abierto a la Acción del Espíritu. Sin el vacío interior (sin la pobreza radical) no hay oración, pero tampoco la hay
9 4 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
sin la Acción del Espíritu Santo. Porque orar es tomar conciencia de mi nada ante Quien lo es todo. Porque orar es disponerme a que El rae llene, me fecunde, me penetre, hasta ser una sola cosa con Él. Como María Virgen: alumbradora de Dios en su propia carne, pues para Dios nada hay imposible.
Vacío es pobreza. Pero pobreza asumida y ofrecida en la alegría. Nadie más alegre ante los hombres que el que se siente pobre ante Dios. Cuanto menos sea yo desde mí mismo, desde mi voluntad de poder, tanto más seré yo mismo desde Él y para los demás.
Donde no hay pobreza no hay oración, porque el humano (hombre o mujer) que quiere hacerse a sí mismo no deja lugar dentro de sí, de su existencia, de su psiquismo, a la acción creadora y recreadora del Espíritu.
No existe drama mayor para el humano que el de su empeño en humanizarse con sus solas fuerzas. La psicología, la sociología, la medicina, las terapias todas... son palabras vacías cuando no las llena la conciencia de Dios, la necesidad de su Amor que nos enseña a amar y, en ello, a utilizar a favor de la vida los medios todos de la cultura a nuestro alcance. Lo más humano (y humanizador) que yo tengo es el amor con que Dios me ama. Dios me enseña a ser humano al amarme. Dios me hace humano al enseñarme a amar todo lo humano al modo divino. Amando incluso, y tal vez en primer lugar, mis propias debilidades. El que no ama sus límites se verá obligado a soportarlos cada vez como un fardo mayor.
Orar es dejarle a Dios decirme que me ama tal como soy. Orar es permitirle a Dios hacerse hombre en mi propia -pequeña- humanidad. El que ora bien sabe decir en arranque de profunda humildad:
Señor, no sé quién soy, pero Tú sí lo sabes. Señor, no quiero ser nadie distinto de quien Tú sabes que soy. Si llego a ser el que Tú sabes que soy, seré el que yo mismo necesito y los demás esperan de mí.
DONDE SE REFLEJA EL UNIVERSO 95
Mi mayor obstáculo para llegar a ti, Señor, no son mis pecados, sino el empeñarme en ser alguien distinto de aquel que soy en tu mirada eterna; porque entonces, cuando Tú me miras -¡ay, dolor!-, no me reconozco en tu mirada. ¡Líbrame, Señor, del que pretendo ser, y que no es el que soy en la verdad de tu Amor! Amén.
II
Cuando oro, el Espíritu reposa en mí, como al principio sobre el caos para crear el orden. No pocas veces mi estado de ánimo es caótico, desasosegado, incierto. No pocas veces, cuando voy a la oración, no soy yo mismo, porque no me poseo ni estoy en condiciones de decirme. Pero la oración hace el milagro. Respiro. Comienzo por darme cuenta del hecho de mi respirar. Voy entrando poco a poco en mí, con el ritmo de mi propia respiración. Como quien crece hacia dentro. Como quien se hunde en paisajes de armonía interior. Y es entonces cuando voy sabiendo que el ser verdadero es el ser concentrado, receptivo, en comunión. El ser verdadero...
Respiro. Respirar no es una simple función biológica, cuando deviene ruptura con la mentira de un hacer que me desangra. Con frecuencia, mi actividad es ajetreo febril y nervioso, hijo de la ambición, del miedo y de la búsqueda de seguridades. La respiración sosegada y profunda me devuelve a un hacer interior, desde las raíces más remotas del ser.
Respiro. El Espíritu se posa en mí, porque el Espíritu busca siempre una tierra blanda donde depositar su semilla. Porque el Espíritu sólo puede reposar donde el alma (femenina) es gozo de sentirse fecundada desde lo alto. Como María Virgen: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y la nueva vida que nacerá en ti será la de un hijo de Dios. La de un elegido. La de un bienamado.
9 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Cuando el gozo de una respiración plena, pausada, rítmica, se ha adueñado de mí, me encuentro tan a gusto conmigo mismo que descubro manar en mi interior la fuente de cuanto necesito. La felicidad, la libertad, la creatividad, el amor... ¡ya están en mí, y son yo mismo, con tal de que sepa beber en mi propio pozo!
Vivir en la propia respiración: esto es todo. Ésta es la primera fecundidad del Espíritu: saber que no tengo que buscar fuera de mí lo que ya soy por gracia de su visita, por presencia de su poder vivificador, por la huella divina que dejó en mí el Creador.
Respiro. Descubro la grandeza de lo elemental y sencillo. Saboreo las riquezas de lo pequeño y escondido. ¡Todo es mensajero de una voluntad de bien! Mediante esa respiración sosegada, imperceptible, me dejo acunar por el vuelo del Ruah. Fluyo en su fuerza y en su pureza. Recibo mi propia forma de ser hijo, acariciada desde la eternidad por la mano de mi único Padre. Orar es llegar a ser en el tiempo el que cada uno es en la mente de Dios desde el principio.
III
Y mi alma es un lago tranquilo donde se refleja el universo. Otra de las inestimables gracias de la oración: el alma ya
no es sólo la conciencia individual, la psique dinamizadora, la profundidad de una existencia...; es el nexo de unión de todo lo noble, verdadero y bello de la vida. Ningún bien me es ajeno desde mi abismo abocado al Abismo de Dios. Y se me hace patente -¡oh maravilla!- que, si es verdad que todo cuanto más necesito lo tengo ya dentro de mí, no podré, sin embargo, disfrutarlo como propio en tanto no lo viva en comunión con la realidad y la necesidad de todas las criaturas.
Todo cuanto necesito, es cierto, lo tengo ya dentro de mí; pero sólo lo hago mío cuando lo comparto con los demás. Como María Virgen: su Hijo ¿no es el Hijo del Hombre, el Hombre para el hombre, el Hombre en todos los hombres?
DONDE SE REFLEJA EL UNIVERSO 97
Como María Virgen, que es Madre de toda la humanidad por haber sido fielmente la Madre del Hijo único de Dios, el Primogénito de toda criatura. Su virginidad más preclara -como la tuya y la mía- es la de un amor que nada se reserva, que lo entrega todo, al entregar a su propio Hijo, para el bien de la humanidad histórica.
El Espíritu que me cubre y me fecunda en la oración es un Espíritu de armonía universal. Es un Espíritu que hace crecer en mí un Amor más grande que yo mismo. Y así, el alma recreada en oración se revela con facilidad trovador de todas las hermosuras, visibles e invisibles, que pueblan el cosmos. El orante es canción de amor en todas sus miradas, en todos sus sentires. La armonía que define a su ser íntimo se muestra con facilidad al entrar en comunión con lo amable y gozoso que habita en la entraña de todas las cosas, de todos los sucesos. Mi felicidad será compartir la chispa de felicidad que enciende a cada criatura. Mi energía se ejercerá en volar en unión con otras energías al encuentro del infinito. Mi amor se rendirá en alabanza y adoración ante el Amor que de todo me hiere.
El orante, en la profunda quietud de su alma, refleja un mundo con sentido, un mundo ya salvado, un mundo iluminado desde dentro. Este mundo -el nuestro- deja de ser la fórmula de un absurdo irremediable, porque no es el fruto combinado del azar y la necesidad, sino la aventura de un Amor que busca ser en todos. Por eso, en sus obras y palabras, el orante, fecundado por el aleteo del Espíritu, se muestra constructivo y pacificador; del fondo cristalino de su corazón suben reflejos de gratuidad y de trascendencia, de armonía y de bien universal.
El orante que ha hecho el vacío de sí, hasta encontrarse consigo mismo en Dios, conecta, en su propia respiración, con la respiración de las más remotas galaxias, y fluye desde sí mismo hacia todo, con la violencia y la ternura del universo en expansión.
14 Donde no hay silencio no hay oración
La oración es el silencio de un corazón enamorado: donde no hay silencio, no hay oración.
I
Sólo el amor sabe escuchar la verdad última de todos los seres. Sólo el silencio es vehículo de intercambio amoroso en la profundidad de todo lo vivo. Callar es hacer pequeño mi yo, a fin de que Tú lo llenes todo. Callar es dar la importancia a una Presencia que todo lo penetra y plenifica. Callar es tener hambre de lo que Tú eres.
En tanto mi propio yo llena el espacio de mi conciencia pensante, le quito lugar a tu Presencia silenciosa que quiere decirse dentro de mí. Tú sobrepasas con tu gracia mi hambre de felicidad y de ternura. Te das tanto que no hay en mí espacio suficiente para recibirte. Por eso me hago ante ti silencio, vacío, apertura. Por eso acallo y modero mis deseos, a fin de que mi único deseo llegues a ser Tú. Este es el silencio de un corazón enamorado: olvido de sí en el gozo de tu Presencia.
Para orar en espíritu y en verdad, hay que hacerse primero consciente de tu llamada de amor. Y abrirse a ella como tierra reseca, agostada, sin agua. Porque Tú estás siempre presente, pero yo vivo distraído de tu Presencia, y muchas veces, muchas, lo que hago para hablar contigo me distrae aún más. Toda fórmula que no conduce al silencio estorba para la oración. No son las palabras que yo te digo, sino las que Tú pones en mis labios, las que tienen poder para llegar a ti. Mas en los labios amantes sólo cabe el estallido del beso que sella la unión íntima de los enamorados. El Dios de mi oración es
DONDE NO HAY SILENCIO NO HAY ORACIÓN 9 9
celoso de su Imagen en mí y, al amarme, se ama a sí mismo y me capacita para amarlo a Él. Es el silencio de quien lo ha encontrado todo en sí y no necesita perderse buscando por tortuosos caminos.
De esta experiencia (la de sentirse amado y habitado por el Amor mismo) brota el silencio de las entrañas agradecidas. Todo queda dicho en el acto tuyo de darte. Es el asombro que se hace mudez del alma. Dios es la alegría de existir para quienes lo han tocado en el abismo de su propio ser.
Para alabar tu hermosura desbordante, que ha querido venir a mí y se me manifiesta también en todas tus criaturas, el gesto más adecuado es el recogimiento en las recámaras del alma. Concentrado, entro en comunión con las leyes que rigen el cosmos y el destino de todo lo creado.
Para celebrarte como a mi único Salvador, no conozco mejor rito que el de caer rendido ante la fuente desbordante de tu misericordia, abierta en mí. Todas tus gracias me remiten al silencio de la adoración. Cuando el silencio reina en mi alma, es cuando mejor llego a saber que todo es gracia.
II
Pero el silencio no lo hago yo; también se me regala. Yo me predispongo a recibirlo, acallando mis sentidos y potencias, aceptando mis límites y carencias con alma de pobre.
Que yo mismo soy silencio, lo intuyo cuando acepto el misterio del ser, que es misterio de comunión. «Nadie puede saber quién es si no se lo dice el silencio» (Romano Guar-dini). Lo esencial, que es invisible a los ojos, es también inaccesible a nuestro oído. El silencio es el espejo del ser, donde cada uno se descubre a sí mismo como vocación de abrazo.
Éste es el paradigma de toda existencia auténtica, de toda humanidad fiel a sí misma: sopesarse en el silencio para darse en comunión. Hacerse palabra convincente bruñida en las aguas puras del silencio interior. «Nadie habla con mayor autoridad que quien está habituado a callar», enseña el Kempis. Es la autoridad del que no dice cosas, sino que se dice a sí
1 0 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
mismo, dice su experiencia en el ser. Ignacio de Antioquía nos amonestaba en el mismo sentido: «Es mejor callarse y ser que hablando no ser. Es bueno enseñar si el que enseña actúa. Hay, pues, un solo Maestro que habló, haciéndose todo lo que dijo; pero las cosas que El hizo callando son dignas del Padre. El que posee la palabra de Jesús puede escuchar también su silencio, para que sea perfecto, para que actúe a través de las cosas que dice y sea conocido por medio de las cosas que calla». Ninguna vida hay verdadera que no esté sellada por el silencio.
Y ésta es también la verdad de toda auténtica comunión: que no hay palabra esencial que no nazca del silencio. «Cuando el iluminado permanece en silencio y piensa lo justo, su pensamiento se escucha a mil millas de distancia» (proverbio budista). La fuerza de la palabra está en proporción directa con el silencio en que ha sido engendrada. Desde la fe que hinca sus raíces en la experiencia judeocristiana, somos criaturas de una Palabra eterna, de un Verbo divino cuyo poder creador resuena desde el principio en el silencio insondable de Dios.
Con esto hemos tocado los fundamentos metafísicos del silencio. Estamos amasados con gotas del silencio divino, el silencio de la comunión intratrinitaria. Y estas gotas del silencio eterno dan a nuestro barro una textura muy especial: nos rompemos cuando no sabemos guardar el silencio interior. Echamos a perder nuestra mejor obra, nuestro testimonio, cuando no lo dejamos dormir en el silencio.
Silencio que ha de coexistir con los mil ruidos exteriores -inevitables tantas veces- y con la palabra que pronunciamos, vehículo de comunicación y testimonio de la propia fe. Porque todo el que cree en el Verbo se hace palabra.
Fundados en nuestro silencio interior, el silencio que somos y se nos regala, podemos llevar a cabo todas las acciones y pronunciar todas las palabras sin destruir su esencia de comunión. El que vive y actúa desde su silencio, obra en lo universal e imperecedero. Obra en comunión con el Verbo que todo lo crea y mantiene en el ser.
DONDE NO HAY SILENCIO NO HAY ORACIÓN 101
La sabiduría mística (¿existe otra sabiduría que merezca tal nombre?) puntualiza así la eficacia de una existencia silenciosa: «Traiga sosiego espiritual en advertencia de Dios amorosa; y cuando fuere necesario hablar, sea con el mismo sosiego y paz» (San Juan de la Cruz, Dichos de Luz y Amor, 81).
Por ello, valorando y cultivando el silencio que hay en mí, como presencia del Verbo que me recrea, me siento constantemente invitado a dominar todo afán de parloteo {«...se os pedirá cuentas de las palabras innecesarias»), a callar prudentemente ante acusaciones contra mi persona que juzgo injustas, a limitar mis intervenciones habladas en una cuestión debatida, convencido de que la verdad y el amor llegan más lejos que las palabras, nacidas sólo o principalmente de la astucia humana o de la inteligencia dialéctica. Es una ascesis de la palabra que sólo cabe cuando el que la practica está embriagado del silencio interior.
Y así, el que ha saboreado el silencio de Dios en su propio corazón, no como lejanía o desinterés, sino como abrazo a nuestra entera realidad humana, silencio de Dios que tiene su máximo exponente en la Cruz de Cristo, no vive ya colgado del éxito temporal, de la imagen social, de su poder sobre otros, cosas todas que llenan de ruidos y destruyen el templo interior del hombre. Damos la palabra a San Juan de la Cruz, que una vez más nos alerta: «La sabiduría entra por el amor, silencio y mortificación. Gran sabiduría es saber callar y no mirar dichos ni hechos ni vidas ajenas» {Ib., 107). Cuando el silencio me ha dicho que Dios me ama, ninguna palabra contraria me puede quitar la paz.
III
En el campo eclesial hay actualmente un exceso de palabras, como lo hay de actividades que no son siempre el fruto madurado al calor de la contemplación, el desbordar de una experiencia mística. ¿Podrá una Iglesia así ofrecer el marco adecuado para que los hombres de hoy puedan tener la experien-
102 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
cia de Dios? Me temo que no. Y me duele tener que hacer esta constatación, porque el mundo de hoy está enfermo de ruidos y necesita urgentemente una cura de silencio, de sosiego, de retorno a los umbrales del ser. ¿Y quién mejor que la Esposa del Verbo Encarnado para enseñar a la humanidad actual los caminos de la recuperación del yo profundo?
Cualquiera que conozca, siquiera mínimamente, la orientación actual de las iglesias, podrá convenir conmigo en que sobra tecnicismo pastoral, discurso homilético y catequético; y falta el fuego de la palabra (lenguas de fuego de Pentecostés) que irradia y abrasa por donde se mueve. Palabra que sólo puede ser la de una experiencia compartida. Palabra que se amasa y cuece en el largo silencio de la contemplación. El silencio es garantía de eficacia evangelizadora. El siglo venidero pedirá cuentas a unas iglesias que no acertaron a dar la primacía pastoral al cultivo del silencio interior, preámbulo y requisito de todo encuentro vivo con el Señor.
Antes y más que los imperativos de un dogma, una moral, un culto, una disciplina, una acción social, debe hoy la Iglesia educar en la vida interior, en el camino orante, en el seguimiento del carisma contemplativo de Jesús de Nazaret..., como la auténtica obediencia (estar a la escucha) de la fe, para llegar así a ser instrumento válido del Reino.
Nunca han faltado en la Iglesia -ni faltan hoy- las voces que, proféticamente (es decir, en nombre del Dios vivo), invitan a todos los creyentes a perderse en la aventura del silencio del corazón. Si, según la expresión de D. Bonhoeffer, «la palabra no llega al que alborota, sino al que calla», tenemos que ayudar con todos los medios a nuestro alcance al hombre de hoy (que alborota demasiado) a que aprenda a callar, a escuchar en profundidad, a fin de que pueda ser alcanzado por la Palabra, que quiere engendrar en él vida divina. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, nos ofrece esta aguda observación, que más tarde Juan de Yepes introduciría en sus Dichos de Luz y Amor, 98: «Una palabra pronuncie) el Padre, y fue su hijo; esa Palabra habla siempre en el eterno silencio, y en el silencio tiene que ser escuchada por el alma».
DONDE NO HAY SILENCIO NO HAY ORACIÓN 103
La Palabra cuyo lenguaje es el Silencio no puede nunca ser oída ni asimilada fuera de la actitud reverencial que se manifiesta en el acallamiento del propio ser, como sacrificio de la palabra humana. ¿Puede tener algo que decir el hombre cuando Dios habla? Sí; el silencio de dimensiones teológicas, impreso en nuestra alma por la presencia del Espíritu, no es un silencio mutilador de la palabra humana, sino potenciador de la misma. Es un silencio no sacrilego, sino religioso, que hace sagrada la palabra de quienes en él se sumergen.
La palabra de Dios es, pues, Silencio antes de ser comunicación. Mejor aún, es silencio en su misma comunicación. Cuando nos llega, nos enmudece con la potencia cegadora de su luz. La siguiente cita puede ilustrar lo que venimos diciendo: «El Silencio constituye el paisaje de la Biblia. Pero quizá se podría llevar más allá la paradoja diciendo que la Biblia es el libro del Silencio de Dios. La Escritura expresa el silencio original, que es la primera expresión del Amor del Padre, que se hace luego Palabra obediencial del Hijo y Espíritu de Amor, como nuevo Silencio que llega más allá del Verbo y que encierra en sí el misterio Trinitario. De este silencio nace la revelación, que se hace luego palabra histórica y profética, y finalmente palabra definitiva en la encarnación del hijo, pero que desemboca en un nuevo silencio como contemplación y respuesta de fe» (R. FisiCHELLA, «Silencio»: Diccionario de Teología fundamental, Madrid 1992, p. 1.371).
La Palabra llega a nosotros en la contemplación para conducirnos a la respuesta de fe. Desconfiemos, pues, de toda palabra que no se recorte nítida en el silencio interior de quien la pronuncia. Desconfiemos, igualmente, de todo silencio que no sea marco de una palabra encendida. La oración es, alternativamente, Silencio y Palabra, Palabra y Silencio. Silencio que patentiza la humildad y el asombro de quien la recibe (o la proclama). Palabra que se desnuda en el silencio contemplativo, mostrando todo el encanto de la salvación por el Amor.
El Silencio es la disciplina del Amor. La Palabra, su Encarnación.
15
Para ti es mi música
A la memoria de Narciso Yepes, que supo hacer de la música oración, de la oración música.
La oración es la música del alma; el alma que no ora desconoce su propia armonía interior
y la belleza de su destino eterno.
I
La esencia del alma humana es la armonía. Ajustamiento de sí a su origen divino. Unión y combinación de sentimientos diferentes, pero acordes, formando la gracia de un ser en paz consigo mismo y, en sí, con el universo. El alma bien concertada con su íntima realidad y con el medio en que se mueve es un alma melodiosa que emite la nota justa de la alegría de vivir. La vida es para ella gratísima variedad de sonidos, luces y sombras, carencias y abundancias, que se resuelven siempre en justa proporción con sus necesidades más inalienables.
El alma que no niega su armonía básica conoce la amistad como sentido y meta de su existencia. Se sobrepone al lenguaje prosaico de los miedos, las dependencias, las prisas, los desencantos... En su manera de comportarse, domina casi siempre el tono poético, es decir, la visión sosegada de todas las cosas y el ánimo tenso hacia las verdaderas metas de su ser. Un alma sin armonía es un espejo roto donde se distorsiona la imagen del mundo.
PARA TI ES MI MÚSICA 105
Allí donde yo soy más yo, resuena constantemente la melodía de mis profundidades, en busca del oído amante. Porque la música exige ser siempre -como el vino, como el beso- dulzura compartida, imperiosidad de ser con otro, en otro. La música de mi alma me asegura que yo he nacido para perderme en un amor. ¿Y quién puede ser el destinatario de ese amor único, total, que entona la melodía de mi corazón, sino Tú, el Músico mismo que mejor pulsa las cuerdas de este mi ser sediento de armonía?
Mi corazón late a ritmo de sonoridades que lo embriagan. Las contradicciones de mi vida, así como las disonancias del camino que recorro, puedo convertirlas, gracias a la batuta de tu Amor, en acordes para el himno triunfal del universo.
La imagen y semejanza de Dios en mí se expresa como capacidad de gozo en el silencio, donde se engendra toda música. El silencio es la clave del amor hecho canción. ¿Cuánto no saben los enamorados de la riqueza insondable de su silencio absorto? En clave de amor me está creando y recreando Dios, excelso virtuoso de la melodía de mis entrañas.
No estamos hechos, no, para el estruendo que aturde, sino para el silencio en que resuena la voz de la ternura. La música nació en este mundo el día en que un primer humano escuchó a Dios en su espacio interior. El fondo del alma humana es un enorme vacío; vacío que me define como cantor de la vida, siempre que permanezca a la escucha de la voz del Amado:
«Déjame escuchar tu voz, Amado mío porque es muy dulce tu voz. Oíd que llega mi Amado saltando sobre los montes, brincando por los collados. Habla mi Amado y me dice: "Levántate, amada mía, hermosa mía, ¡ven a mí!" »
(Cantar de los Cantares).
106 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
II
En la creación, todos los seres son portadores de una original e inconfundible melodía. Y así, el comienzo de cada vida humana, coincide con los primeros acordes en el tiempo de una gloriosa cantata que resuena desde la eternidad en los oídos del Creador. Las estaciones del año se suceden a ritmo de acentos no tañidos, cual ráfagas del Espíritu que alienta hacia hermosuras cambiantes. Las flores de cada primavera se cuajan y deshojan emitiendo notas del himno a la belleza imperecedera. Los astros del augusto firmamento arden en su milenario esplendor, emitiendo ecos de júbilo y entusiasmo ante el orden maravilloso que los rige.
¿Quién, mirando sosegadamente el mar en un largo atardecer de verano, no ha sentido en su propio pecho el estallido sonoro de una gigante orquesta? ¿Quién, boquiabierto bajo un cielo estrellado, no ha presentido en la profundidad de la noche raptos de aquella sinfonía que mejor conduce al éxtasis? ¿Quién, por senderos de alta montaña, detenido el paso junto al arroyo cristalino, no ha escuchado su propio nombre pronunciado armoniosamente por el misterio de la linfa que fluye? ¿Quién, sí, al contemplar la limpia desnudez del cuerpo bien amado, no ha sabido, de una vez para siempre, que las formas bellas que nos seducen y nos ciegan son notas en el espacio y el tiempo de una partitura divina?
La mirada amante coincide con el oído musical. Todo cuanto miro con amor, con embeleso, con gratitud... se torna melodía por mi sangre. Para saber que el inundo, a una, es escritura musical, basta con aplicar a cada realidad presente una mirada contemplativa. Basta con preservar en el aposento del corazón ese tálamo donde pueda resonar la voz del Amado.
«Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado, pastor de azucenas».
Sólo escuchamos en verdad una melodía cuando nos dejamos llevar por ella, transformar en ella. Escuchar música es
PARA TI ES MI MÚSICA 107
hacerse música en la música escuchada. Pero sólo nos llega desde el exterior aquella melodía que siempre ha resonado, aunque no acertáramos a escucharla, en nuestra recóndita mismidad. El corazón del hombre/mujer es clave, ritmo, cadencia, tempus..., bajo la sabia batuta del Creador, Amante y Amado.
Tan pronto como creí que existía Dios, comprendí que no podía escucharlo más que en el silencio enamorado del alma recogida. Mi afición a la música data del instante mismo en que entreoí por primera vez la voz del Amado llamándome con requiebros a la fiesta de su intimidad. Desde entonces he sabido también que mi ser de comunión se abre al ser melodioso de todos los seres, en una alabanza que no conoce el agotamiento ni el declive.
«Mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a tu alabanza. Despierta, alma mía; despertad, cítara y arpa; despertaré a la aurora. Te alabaré con himnos, Señor, en el concierto de pueblos y naciones»
(Salmo 57).
La fe es canción de amor a dúo. Y sólo adquiere calidad de creyente aquel que acierta a unirse al coro universal de la alabanza. El diapasón de la misericordia divina ha despertado en mí la nota justa del amor a todas las criaturas, de la admiración de todos sus encantos y bondades. Todos los seres oran en mí y conmigo cuando el núcleo más vivo de mi ser se rinde en adoración al Invisible. La fe es canción de amor a dúo. Tú cantas en mí tu belleza de criatura, yo canto en ti la Belleza del Creador.
Todas las músicas del mundo quieren decir lo mismo: «te amo»; pero no aciertan a decirlo sino cuando se dirigen a Dios, Amor que enciende todos los amores. Todas las músicas del mundo encierran una declaración de amor. Por eso, amor que no canta tendrá que morir. El Señor ha puesto en mí la
108 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
nota de su inquebrantable fidelidad, a fin de que yo ya no pueda cantar en otra tesitura.
«Error funesto -decía Manuel De Falla- es decir que hay que comprender la música para gozar de ella. La música no se hace ni debe jamás hacerse para ser comprendida, sino para ser sentida». Y para ser amada, apostillo yo. Sólo la música puede comunicar lo indecible de una pasión de amor.
III
La Biblia es un libro musical, como pocos en la cultura universal. Cítaras y arpas, timbales y trompas, platillos sonoros... resuenan por doquier a lo largo y ancho de sus páginas, no pocas veces ilustradas con signatura musical propiamente dicha en algunos de sus vetustos códices. Pero, además, no faltan en la Biblia ejemplos luminosos de una sabia utilización de la música, tales como cuando el joven David, músico él y poeta, calmaba al rey Saúl de sus malos espíritus tocando para él el arpa bien templada. O cuando se le pide al profeta Elíseo una palabra en nombre de Yahvé, Él solicita la presencia de un músico, y «tan pronto el músico rasgueó las cuerdas, vino sobre Elíseo el Espíritu del Señor» (1 Samuel 16,14-23; 2 Reyes 3,15).
El sentimiento musical ¿no es el gozo de tocar y ser tocado por lo inasible? ¿Qué es eso que hay en la música que se resiste a ser identificado con la materialidad de sus sonidos? ¿Qué queda en el que escucha cuando ha concluido la ejecución de una partitura? ¿Para qué mantenerse en quietud y en silencio mientras unos músicos -solistas, director, voces, instrumentistas...- dan alas sonoras al misterio cifrado de unos pentagramas?
Recuerdo con inmenso agradecimiento aquellas tardes musicales en el seminario. El salón debidamente ambientado y en penumbra, mientras escuchábamos, algunas veces en vivo, un trío de cuerda, y otras dejando que el tocadiscos desgranara el vigor genial de un Beethoven o la paradisíaca alegría de un Mozart... Tampoco puedo olvidar instantes privile-
PARA TI ES MI MÚSICA 109
giados tales como el de aquella tarde en Ávila, cuando, al entrar en la iglesia del convento de la Encarnación, las monjas cantaban las vísperas de domingo. La paz sobrecogedora hablaba de una presencia desbordante. O aquel órgano ardiendo en una coral de J.S. Bach, en la nave ojival de la catedral desierta, atravesada por los ángeles de luz de sus vidrieras multicolores, declarando la gran mentira de todos los ruidos y urgencias del exterior. Sí, momentos inolvidables, grabados en mi psiquismo con fuego de indeleble misterio, en que la música venía a ser llanto y sosiego, hallazgo e impulso, sobresalto y aniquilación...; constatación, en suma, de que la eternidad no debía de estar muy lejos de aquellos instantes...
Siempre la música: revelación más alta que todas las sabidurías y filosofías de los hombres. Siempre la música: mediadora (reconciliadora) entre el espíritu y la materia, el ser y la nada, lo sagrado y lo profano. Siempre la música: síntesis acabada del pensamiento y la emoción. Donde enmudece la capacidad comunicativa del lenguaje hablado, comienza a decir la música. ¡Siempre la música: aroma de todas las artes, poesía de toda la poesía, el infinito indefinible, la vida despertando en el corazón de la vida!
Lo que Giovanni Papini afirmara de los poetas y de la poesía puede aplicarse con idéntica verdad a los músicos y su creación:
«En vosotros se repite, aunque sea de otra manera y en diverso sentido, el milagro de Pentecostés. También vosotros tenéis vuestra consolación, que es el conocimiento de los secretos de las almas, la ciencia de las lenguas y de su embrujo. En los momentos de más feliz inspiración, cuando la humildad abre paso hacia lo sublime, estáis como bañados por la gracia, escucháis lo que Dios mismo os dicta y que vosotros, mártires en éxtasis, intentáis expresar con toda la fuerza de vuestros sones articulados. No obstante la pobreza de medios y la disparidad de la condición humana con respecto a la revelación divina, conseguís retener en vuestros cantos, a menudo sin daros
110 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
cuenta de ello, algún fragmento y eco de la verdad absoluta. Sois, a vuestra manera, taumaturgos, puesto que colaboráis en el milagro de trocar en espíritu la materia, en alegría el dolor, en canto de resurrección el duelo de la naturaleza y de su rey».
En suma, cuando me dejo mecer en la armonía de mi yo profundo, escucho siempre la voz del Amado, la música que enciende todas las músicas de la vida. En cambio, cuando rompo o dificulto la relación con la verdad de mi ser, el mundo entero se me hace escollo y desconcierto. Nadie va solo en la vida si acierta a escuchar su música interior. La soledad, más bien, se convierte en tierra del abrazo más fecundo. Quién ha escuchado, siquiera una vez, la voz que resuena en sus entrañas habitadas, no podrá ya dejarse asaltar ni confundir por músicas bastardas, ritmos deshilacliados que entenebrecen la luz del sentido y entorpecen el vuelo más libre del corazón.
Tú comenzaste mi vida como una canción y me urges a que yo aprenda de tus labios a seguir entonándola. En realidad yo no soy, no puedo ser, si no es dejándome anegar por el torrente de tu voluntad:
«Se oye en los barrancos profundos el eco atronador de tus cascadas; los torrentes de agua que Tú mandas han pasado sobre mí»
(Salmo 42).
Es el abismo de mi ser que invoca a tu Abismo. Ambos, tu Abismo y el mío, discurren ya enlazados, buscando el mismo descanso, cantando la misma canción.
«Yo soy de mi Amado: Él me busca con pasión».
¿Podré ya nunca escuchar otra música distinta del deseo de ti, cantar otra canción diferente de la que me inspira el saber que Tú me deseas?
16
Poética del alma enamorada
Oración y Poesía saben caminar juntas, necesitándose mutuamente
y respetándose en el misterio singular de cada una, que mira hacia el Misterio Único.
I
Lo que debo como persona y como creyente al mundo de la poesía, pienso que sólo podré valorarlo en el más allá, cuando, al contemplar el revés de la trama de mi existencia, pueda apreciar los hilos más sutiles y precisos que la tejieron. Haciendo mías las palabras de Holderlin, también yo puedo decir: «Crecí junto a la canción de la arboleda susurrante y aprendí a amar entre las flores». Desde niño, apenas supe deletrear palabras, busqué, como quien se siente arrastrado por una fuerza incoercible, los versos esparcidos en mis primeros libros escolares. Participaba en las fiestas familiares y colegiales recitando poemas que aprendía de memoria. Y hacia los diez años compuse los primeros, balbucientes versos, que habrían de ser, ¿cómo no?, dedicados a la Virgen María, a san Luis Gonzaga, o sobre el paisaje de mi tierra natal.
Yo no elegí ser poeta; en algún sentido, la poesía me eligió a mí. Más tarde comprendí que poeta no es el que compone versos, sino el que penetra con toda su alma en esa síntesis divina de intuición, imaginación y sentimiento que cifra el lenguaje de la verdadera poesía. Ser poeta es una manera de estar en la vida. Y este talante específico tiñe con sus colores
112 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
propios la totalidad de opciones y situaciones que dibujan el firmamento de una existencia poética merecedora de tal nombre. Porque, o se vive poéticamente, o resulta del todo imposible ser poeta.
El misterio de la poesía me poseyó, hasta ser una misma cosa con el misterio de mi alma. Mi ser más auténtico necesitaba de la poesía como de su propia sustancia. La poesía buscaba encarnación y andadura humana en el cuerpo de mi existencia temporal. Llegué a comprender que sólo viviendo poéticamente se puede ser receptor del hálito creador. Que la poesía es una reina que no admite rivales en su corte. Entonces, ser poeta ¿equivale a ser esclavo de la poesía? ¿Su realeza es una forma de vasallaje que priva de libertad? En los comienzos temí que así pudiera ser. Mi vocación al ministerio presbiteral me obligaba a tomar mis prevenciones y distancias. Mas no necesité mucho tiempo ni especiales ayudas para comprender que la poesía era, antes que nada, un camino hacia la libertad y el mejor aliado que podía hallar para el ministerio de la Palabra.
La poesía, como talante personal irrenunciable, se hizo dentro de mí conciencia crítica ante toda mentira existencial, a la vez que llamada constante a la búsqueda, superación de toda rutina y convencionalismo, que arruinan la pureza en el ser. ¡Nada menos convencional que una manera poética de vivir! Vivir poéticamente devenía en mi experiencia cotidiana un compromiso con la hondura de toda realidad presente. Significaba también llegar a la comunión con todo lo vivo y verdadero, por la desnudez personal de toda ambición o complicidad con los poderes de la mentira y la violencia.
La poesía arroja una luz tan potente sobre los procesos humanos que sólo los que no temen el vértigo de sus flagrantes contradicciones íntimas podrán subir a su barca y navegar hacia playas remotas de armonía interior. En este sentido podemos afirmar que la poesía es eminentemente humaniza-dora, liberadora; que la poesía tiene el poder de desnudar de falsos ropajes al alma que se le confía. ¡Ah!, si los humanos escucháramos más y mejor el mensaje de los poetas, los tota-
POETICA DEL ALMA ENAMORADA 113
litarismos de este mundo encontrarían una oposición más firme y demoledora.
La poesía siempre será como el aura de lo santo, pero nunca podrá ser confundida con la misma santidad, igual que el perfume no puede ser confundido con la rosa, sin la cual no existiría. La poesía es irradiación que requiere un espíritu preparado para captarla. La poesía sólo se da cuando el aura interior del hombre se une al aura emanada de un suceso, un objeto, un sueño, un ser presente. La poesía resulta entonces comunión de auras en la mutua atracción del misterio. La poesía es la verdad, la bondad y la belleza de cuanto existe, captada por la necesidad y el vacío del alma enamorada, con tal de que no niegue sus hambres más profundas.
Todo el mundo es poeta cuando sabe valorar y admirar lo otro que se da en todo y en sí mismo. Sólo mata la poesía la satisfacción que embota y el miedo que corre afanoso y torpe tras seguridades. La poesía nos arroja en Dios porque nos deja abocados al misterio del ser. Poesía: ese Tú omnipresente del único Poeta.
Vivir poéticamente es vivir para lo esencial que nos edifica y dinamiza en el ser. Es reconstruir la vida sobre cimientos de autenticidad y de hermosura, que es tanto como decir de universalidad en el amor. Todo lo que llama a humanidad tiene en la poesía un poderoso defensor. Por haber olvidado esta verdad elemental, nuestra civilización occidental gime víctima de un tecnicismo devorador, así como de un pragmatismo insolidario. El dios molok de la eficacia engulle muchos de los valores humanos que más necesitamos para vivir con dignidad, con creatividad, con afán de crecimiento interior. El ídolo de la eficacia no deja ya a los humanos decir su propia gracia en libertad. Sólo cuenta la productividad, la competencia, la seguridad, sin dar lugar apenas al silencio, la contemplación, el asombro...
Hace ya cerca de treinta años que se me regaló comprenderlo así, mediante estos versos que ahora recuerdo:
Me acercaré al silencio y él me dirá mi nombre venidero.
114 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Me acercaré a tus ojos y ellos dirán la luz con que yo veo. Me acercaré a la tierra y ella dirá la sed de que yo muero. ¡Y ellos dirán mi abrazo sin reserva a todo cuanto es vivo y verdadero!
Vivir poéticamente supone aceptar el reto que hoy nos lanza la creación a respetar los cánones de la naturaleza y a confiar más en los valores del espíritu, a fin de que el peso de la ternura llegue a doblegar nuestro corazón hasta hacerle besar la tierra, nuestra tierra madre.
El misterio de la poesía me poseyó hasta llegar a ser uno mismo con el misterio de mi alma. El misterio de la poesía, su poder de engrandecer el corazón que la alberga («Sí, sí, una nota de una caña, de un pájaro, de un niño, de un poeta, lo llena todo y más que el trueno. El estrépito encoje, el canto agranda»: Juan Ramón Jiménez), se adueñó del misterio de mi alma: hambre y sed de ternura, de belleza, de eternidad, de la verdad última de todas las cosas. Antonio Machado, uno de los primeros y principales poetas que vinieron a alegrar mis años de mocedad, me hizo comprender, con gozo y gratitud, que
«El alma del poeta se orienta hacia el misterio. Sólo el poeta puede mirar lo que está lejos dentro del alma, en turbio y mago sol envuelto».
Mi alma y la poesía gimen a una por un mundo en abrazo, en el que Dios sea todo en todas las cosas, y todas las cosas una en Dios.
Hasta aquí, el intento de acercarnos al misterio de la poesía tal como yo lo entiendo. Pasemos ahora a reflexionar sobre la relación Poesía-Fe.
POÉTICA DEL ALMA ENAMORADA 115
II
El misterio de la poesía, como tantos han sabido resaltar, remite en sí mismo a la profecía religiosa y a la utopía de los sueños más sublimes de la humanidad. Poeta es el que fecunda la realidad presente con semillas de un mañana mejor. En toda auténtica poesía se escucha, más o menos directamente, el oráculo divino que anuncia el triunfo definitivo del amor sobre todas las formas de mentira y de muerte. El misterio de la poesía, comunicar lo incomunicable («No tengo nada que decir y lo digo: eso es poesía»: Ihon Cage), ponernos en comunión con el logos de todas las cosas. Lo que señala el poeta con su verbo está más allá (¿o más acá?) de todo sentido inmediato, de cualquier presencia domesticable. No hay poesía allí donde un reverbero de lo invisible no irrumpe trastornando la evidencia de las palabras empleadas.
Pues bien, para el creyente en Cristo ese logos que enciende el sentimiento interior de lo nombrado es el Logos Eterno, consustancial al Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, por Quien fueron creadas todas las cosas. Resulta así la poesía, en su esencia más irrefutable, comunión creadora con el Dios Creador, allí donde Él mismo está dando el ser en cada momento a todas las cosas (¿cabe definición más alta para la poesía?). Leer y comprender un poema puede muy bien ser entendido como un acercarse a la vida desde el misterio de Dios. El poeta mismo no es consciente muchas veces de esa mediación que ejerce su palabra encendida. Pero todo poeta auténtico sabe que su creación es un rapto del Espíritu por encima de toda tarea de su conciencia personal. Juan Ramón Jiménez, tan sabio en estas cuestiones, lo precisaba así: «Cuando escribo, desaparezco por completo; no me siento siquiera, soy todo idea (chispa), todo sentimiento (fuego), todo palabra, nombre (misterio de las cosas nombradas)».
En el logos de la expresión poética nos hace señas el Logos Eterno, Palabra Encarnada en toda realidad viva. La poesía apunta certeramente a esa Presencia que todo lo enciende (y trasciende) desde dentro («En Él estaba la Vida,
1 1 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
v la Vida era la Luz de los hombres. Esa Luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá sofocarla»: Jn 1,4-5). Poeta es el que, habituado a mirar en las tinieblas, sabe detectar mejor el punto de luz escondida. Es luz metida a fondo en las entrañas de la vida, y exige la audacia de los buceadores de profundidades insondables para hacerla emerger.
Palabra Encarnada («una composición poética nace como encarnación de muchos gestos vivos», nos trasmite la sabiduría taoísta, Lu-Chi, 261-303 d.C), hay que detectarla en la carne, esto es, en los procesos de llegar a ser, en el lirismo y la tragedia que acompañan, en mayor o menor grado, a todo ser que se busca a sí mismo en su verdad más inalienable y en su quehacer entre los hombres. Parafraseando (con leves retoques) un texto de Eugenio D'Ors, podemos precisar:
«Pero yo te digo que cualquier actividad se vuelve filosofía, se vuelve arte, poesía, invención, cuando el que la realiza entrega a ella su vida, cuando no permite que ésta se parta en dos mitades: por un lado, la fe en Dios, la práctica de la oración; por otro, el menester cotidiano. Sino que convierte cotidiano menester y oración en una misma cosa, que es a la vez obligación y libertad, rutina estricta e inspiración constantemente renovada».
Cuando fe y vida se funden en oración constante (entrega con alma a la realidad presente), la vida entera de quien así actúa se convierte en poesía.
Quien sabe ver la Presencia del Creador en sus criaturas aprende a nombrar el misterio íntimo de cada ser respetando su verdad divina y única. Entre la fe religiosa y la poesía se ha dado siempre un casto connubio, una alianza de gozo y fecundidad. Si bien la fe se expresa mejor mediante el lenguaje poético, no por ello se puede decir que dependa de la poesía. La fe será siempre don gratuito de lo alto, no resultado de ningún esfuerzo o cualidad humana.
Escuchando ahora a Thomas Merton, nos disponemos a entender mejor la relación entre fe y poesía:
POÉTICA DEL ALMA ENAMORADA 117
«Una experiencia genuinamente poética es algo que trasciende no sólo el orden sensible (en el cual ha empezado), sino también el de la razón. Es una intuición suprarracio-nal de la perfección latente de las cosas. La experiencia más alta del artista penetra no sólo más allá de la superficie sensible de las cosas en su realidad más íntima, sino incluso más allá, en Dios mismo».
La intuición del artista pone en movimiento el mismo proceso psicológico que acompaña a la contemplación infusa.
En línea con este pensamiento mertoniano, pero más audaz en su desarrollo, e! recientemente desaparecido Julien Green, hablando de Francisco de Asís, llega a afirmar la identidad entre santidad y poesía:
«San Francisco fue, sin duda, uno de los más grandes poetas, hasta tal punto que uno se pregunta si la santidad no es la poesía en su forma absoluta, y si la poesía humana, incluso cuando anda a rastras por el suelo, no es el reflejo de un esplendor espiritual que somos incapaces de imaginarnos».
De donde me parece lícito concluir: si la presentación de la fe cristiana supiera echar mano adecuadamente del leguaje poético, no cabe la menor duda de que muchas de las prédicas y documentos eclesiales serían menos aburridos y más convincentes para hombres y mujeres de hoy. La misma demanda de un cristianismo experiencial y de un camino iniciático para el desarrollo de la vida cristiana llevan implícita la demanda del sentido poético.
¿Quiere esto decir que la poesía es el lenguaje más adecuado para acercarnos al misterio de Dios? La poesía, como creación humana, es tan inadecuada como todos los lenguajes para acertar a decir algo que resulte definitivo o suficiente acerca de Dios. Pero la poesía, en cuanto comunión con lo telúrico y numínico de las cosas, crea sin duda uno de los estados de alma más abiertos a lo religante, a lo trascendente.
118 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
El poeta, el que siente y vive la poesía, está en medio de los hombres como si viera al Invisible.
Cuando el misterio se hace presente, sobran todas las palabras. Cuando el misterio irrumpe en nuestra vida, una nueva palabra se insinúa siempre en nuestra mente y, sobre todo, en nuestro corazón. Palabra con su ritmo propio, que se resiste a ser encadenada a otro ritmo distinto. Palabra, en suma, del silencio, que es el sol madurador de todas las palabras con novedad, con espíritu y vida.
Hablamos de una nueva palabra, y eso es la poesía. Palabra que nace de un asombro y se graba para la eternidad en el espíritu que la intuye. Los grandes poetas han sido siempre dueños de una sola palabra, tan nueva, tan personal que, cuando nos acercamos a ella, se nos escapa, dejándonos en un cara a cara con el abismo que la engendrara. Esa novedad intangible de la poesía constituye su fuerza y su debilidad, su dificultad y su encanto. No se revela a todos ni de cualquier manera. Exige una mente desposeída de sí misma y dispuesta a recibir lo incomprensible dentro de sí. A la poesía hay que acercarse como a la oración, en profundo recogimiento. Recíprocamente, al adentrarnos por los caminos de la oración, la poesía nos enriquecerá con su ámbito de gratuidad y apertura a lo desconocido.
La poesía es novedad que nos renueva, profundidad que nos hace profundos, porque mana constantemente del manantial indómito del Ser. Leyendo a mis mejores poetas he sabido que lo infinito pide posada en nuestra finitud, y que no debo ambicionar bienes más altos en esta vida que el de experimentar el gozo de mis propios límites. Es en ellos -mis propios límites- donde recibo la visita de lo eterno. Gracias a la poesía, gracias a ese chispazo que se enciende en mí al ser tocado por una palabra única, he sabido que yo también soy único y divino, llamado a la unión más total y definitiva con el Dios que alumbra toda fe. Así lo gritaba, en su éxtasis lírico, el ilustre moguereño:
«¡Ésta es mi vida, la de arriba, la de la pura brisa,
POÉTICA DEL ALMA ENAMORADA 119
la del pájaro último, la de las cimas de oro de lo oscuro! ¡Esta es mi libertad, oler la rosa, cortar el agua fría con mi mano loca, desnudar la arboleda, cojerle al sol su luz eterna!»
Poeta es el que capta el impulso de la energía superior que en todo pugna por liberarse. Y la poesía es la sonrisa de la naturaleza, palabra melodiosa que nos remite de continuo al sentido último de la vida, a la alegría de vivir. Soñar está más ligado a la experiencia poética que reflexionar. «¡Oh, sí -exclama Hólderlin-, el hombre es divino cuando sueña, y mendigo cuando reflexiona». Y yo me digo: mientras no pierda la capacidad de soñar, estaré en condiciones de recibir la visita de Dios. Ese Dios de la fe cristiana que es Palabra Única que quiere decirse a través de cada uno de nosotros. Darse en amor por cada una de sus criaturas y a todas sus criaturas.
Misterio de comunión es la poesía. Dicho misterio, debidamente deslindado, nos ha permitido profundizar en su relación con la fe. Desde aquí, estamos en inmejorables condiciones para vislumbrar el puesto de la poesía en la oración.
III
Que poesía y oración se dan la mano, respetándose mutuamente y sabiendo caminar juntas ante el misterio de Dios, ha venido a ser una gracia inestimable en mi experiencia de hombre y de creyente. La oración, comunicación amorosa con Dios mediada por la oscuridad de la fe, y la poesía, mirada a la profundidad de las cosas dominada por la empatia, más allá de todo interés y pragmatismo, se articulan en el alma sensible, dando origen a una manera de mirar que porta en sí el signo de la gratuidad o desprendimiento. Se trata todavía de «un desprendimiento natural, innato a la estructura del sentido de la conciencia, que se revela al punto por una manera, en cierto modo virginal, de ver, oír o pensar» (Henri
120 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Bergson). Mirar, pues, hasta entrar en comunión con lo mirado, hasta hacer desaparecer toda distancia. Mirar como quien se deja mirar a una por lo desconocido y eterno. Juan Ramón interpreta así, con lirismo contenido, la gracia de esta simple mirada:
«¡Dejad correr la gracia del agradecimiento a lo invisible, larga, toda, sin miedo de que se lleve el día de trabajo! Ella, como una rosa magnífica y completa, no ocupará más cielo, cada día, que el justo, que es el suyo. (...) ¡Sí, dejad, dejad al alma internarse hasta el fondo celestial de su deleite estático! (Cual la rosa, también llegará a un punto melodioso, armonioso, insuperable, en que su aroma se termine en un fin suficiente de infinito)».
La empatia, tan propia de la mirada poética, pronto llegaría a ser para mí una feliz introducción a la actitud contemplativa (incluso en la contemplación de los misterios de Cristo). Al ejercer la potencia de la simple mirada, mirar resultaba una y otra vez una especie de iluminación interior que incitaba al descanso. Descansa el que ya ha encontrado (mejor, el que se ha dejado encontrar por la luz interior de las cosas). Y al captar la esencia de lo mirado, su rostro se ve bañado en la serenidad del espíritu, por el gozo de la comunión en lo esencial. Se trata en estos momentos del «convencimiento casi místico -G.K. Chesterton- del milagro en todo lo que existe y del éxtasis esencialmente inherente a toda experiencia» de comunión en el ser.
En medio del descanso, propiciado por un mirar sereno y profundo, «se escucha una llamada silenciosa a otro descanso infinitamente aún más profundo, incomprensible, eterno»
POÉTICA DEL ALMA ENAMORADA 121
(Josef Pieper). Es ya el descanso en Dios de la contemplación religiosa. Es el fruto más sabroso de la alianza entre poesía y oración. De nuevo Juan Ramón:
«¡Qué mejor oración, qué mayor ansia que sonreír a las rosas de la mañana; ponernos su alma bella en nuestra alma; desearlo todo con su fragancia!».
La comunión última con todas las cosas no se adquiere por el esfuerzo de la razón, sino por el abandono en el amor, un amor que sabe mirar («sonreír a las rosas de la mañana»), entrar en comunión con su verdad («ponernos su alma bella en nuestra alma») y, sobre todo, muy sobre todo, descansar profundamente en el misterio de lo contemplado («desearlo todo con su fragancia»). Lo que hemos llamado potencia de la simple mirada equivale a esa mirada encendida de amor que brota en nosotros al sentirnos amados de Dios en la verdad, bondad y belleza de las criaturas contempladas.
Toda mirada encendida de amor es en sí misma oración o, al menos, invitación a la plegaria. Rezar bien es sinónimo de amar bien, como supo concretar el viejo navegante (Coleridge) en la cumbre de su experiencia sobre el bien y el mal:
«Reza bien quien bien ama al hombre, al pájaro, a la bestia. Reza mejor quien ama mejor todas las cosas, grandes o chicas; pues el buen Dios que nos ama nos creó por amor y para el amor».
De aquí a la adoración y a la alabanza hay menos de un paso (poesía y oración tienen alto lugar de cita en la alabanza). El alma enamorada, ensimismada en la contemplación de
1 2 2 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
las bondades creadas, canta en ellas la gloria del Creador y adora la majestad infinita de Quien todo lo hizo bueno pensando en los humanos, para bien de los humanos.
Imposible en este momento, en que oración y poesía se abrazan en el climax de la alabanza, no hacer mención agradecida del libro bíblico de los Salmos, que tanta influencia ejerciera desde mis años de formación en mi espíritu orante. (La anchurosa terraza de aquel Seminario de San Fulgencio, en pleno corazón de la ciudad, fue testigo de aquellos ardientes amaneceres en oración, con el texto sálmico en el corazón y en los labios). Por ello, como expresión de reconocimiento a su acendrada calidad lírica y a su indiscutible sentimiento religioso, que nadie podrá negarle al libro de los Salmos, me dispongo a concluir este breve ensayo sobre Poesía y Oración dejando que la palabra sálmica continúe inspirando nuestra alabanza divina.
Alaba al Señor todo el que se deja amar por su Amor, que nos viene a través de todas las bondades creadas:
«El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos: el día al día le pasa su mensaje, la noche a la noche se lo susurra»
(Salmo 19,2-3).
«Entonad la acción de gracias al Señor, tocad las cítaras para nuestro Dios: que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra»
(Salmo 147,7-8).
Alaba al Señor todo el que reconoce sus maravillas en el conjunto de su propia existencia humana:
«Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno: te doy gracias porque me has escogido portentosamente»
(Salmo 139,13-14).
POÉTICA DEL ALMA ENAMORADA 123
Alaba al Señor todo el que sabe admirarse y enmudecer ante el abismo de su ternura y su misericordia infinitas:
«El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades»
(Salmo 100, 5).
Alaba al Señor todo el que reconoce en Él al Dueño único, salvador y libertador de los pobres de la tierra:
«Alaba, alma mía, al Señor (...): que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos del ciego»
(Salmo 146,7-8).
Alaba al Señor el que proclama su verdad y su justicia, origen y meta de la historia:
«Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares: al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas»
(Salmo 126,5-6).
Alaba al Señor todo el que pone su corazón en la fraternidad, lugar privilegiado para la experiencia de Dios Padre:
«Ved qué dulzura, qué delicia que los hermanos vivan unidos (...). Porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre»
(Salmo 133,1.3).
El misterio íntimo de la poesía, la amistosa relación entre fe y poesía, así como la mutua iluminación entre poesía y ora-
124 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
ción, nos han permitido tocar una de las raíces fundamentales del árbol universal de la religiosidad, es decir, de la actitud creyente en la historia humana. Dios no sólo es el Poeta Único en su Verbo Creador, sino el que quiere ser en cada uno de nosotros Inspiración de lo sublime. Nada nuevo, es cierto; pero cuando uno hace tal descubrimiento por sí mismo, su espíritu creyente se ve afianzado, su fe se hace más luminosa, y su oración se vive empapada (como facilitada) por esas numerosas llamadas a la trascendencia que resuenan en toda buena poesía y, desde ella, bañan con nueva luz las mil y una realidades de la vida cotidiana.
La oración, ciertamente, podrá darse sin la poesía. Pero la poesía (la actitud poética ante la vida), añadirá sin duda un gozo mayor a la comunicación amorosa con Dios (la hará más clara y profunda) que define toda auténtica plegaria. Al humanizarme la poesía con sus múltiples luces de sensibilidad, de admiración, de entusiasmo..., me deja más abocado al misterio, más abierto a lo inasible; materia más dúctil en las manos del Creador.
17 Raíces de la vida interior
Las raíces de la vida interior están en el Amor con que Dios nos ama
(y fuera de las raíces no hay vida ni frutos).
I
Hablamos de vida interior por contraposición a esa otra vida dispersa, llena de ruidos y ansiedades, dominada por temores y dependencias, sin metas altas y sin un proyecto personal que la oriente y dignifique en su caminar hacia sí misma.
Hablamos de vida interior como de una experiencia fundante, un punto de partida en nuestra existencia que nos hace saber, poco a poco con mayor claridad, cuál es el sentido más inalienable y puro de nuestro ser en este mundo; y nos impide, en consecuencia, perdernos por vericuetos de absurdo y frustración.
Hablamos de vida interior, sobre todo, como de una gracia de amor que sabemos se nos ha concedido, de la que no somos poseedores, sino deudores, y que constituye el núcleo (sagrario, cámara íntima) de nuestra experiencia de fe. «La vida interior -dice B. Baur, OSB- es una disposición de Amor a Dios que se asienta en lo más profundo del alma». Pero tal disposición de amor ha de entenderse como un segundo momento en la respuesta a Aquel que nos amó primero (1 Jn 4,10). En lo profundo del alma tiene lugar la unión de Dios con el ser de la criatura, más allá de cualquier límite brotado de la propia humanidad, más allá también de cualquier distancia marcada por lo infinito de Dios.
126 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Dios sigue siendo el Absolutamente Otro; pero con su Amor sin límites logra derribar todas las barreras infranqueables para el humano esfuerzo, hasta hacer del corazón creyente sede preferencial de su descanso (cf. Is 66,1-2). (La vida interior, ¿aprender a descansar en Dios, que descansa en mí?). Cuando me encuentro con Dios dentro de mi corazón, me experimento a mí mismo eterno e infinito. Es el milagro de la cámara nupcial: Tú has venido a mí, me has penetrado con la ternura de tu entrega, y yo he sentido mi vida fecundada por la inmensa e incomparable alegría de ser tuyo, por la luminosidad de tu Ser Eterno, que ya es mío. ¡Mío para siempre!, con tal de que no renuncie a tu Don de Amor.
Se trata de aquella misma belleza y fecundidad de la amada del Cantar de los Cantares, que hace de su vida, gracias a la entrega y generosidad del Esposo,
«(...) huerto cerrado, fuente sellada. Tus brotes, paraíso de granados, lleno de frutos exquisitos: nardo y azafrán, la caña olorosa y el cinamono, todos los árboles de incienso, la mirra y el áloe, con los más finos aromas. Fuente de los jardines, pozo de aguas vivas que fluyen del Líbano»
(4,12-14).
Hablamos de vida interior, pues, como de un encuentro en los niveles más recónditos del propio ser, un encuentro en que por gracia de comunión, nuestra existencia se hace puro don y nuestra mirada traspasa la opacidad de seres y acontecimientos, hasta ver a Dios en todos y cada uno de ellos.
Toda persona hermosa que se cruza a mi paso, me pareces Tú.
RAICES DE LA VIDA INTERIOR 127
Todo alegre paisaje que eleva mis sentidos, me pareces Tú. Toda música amable que enardece mis ansias, me pareces Tú. Todo cuanto me es vida, cuanto en amor me inflama, ¡eres para mí Tú!
Quien ignore esta verdad y esta necesidad de la vida interior (ver a Dios en todas las cosas, y a todas las cosas en Dios) sólo conseguirá hacer de su cristianismo un pasatiempo sin alcance de transformación personal ni de irradiación en el mundo. Mucho nos jugamos los cristianos en el entendimiento y asimilación de lo que significa y nos aporta la gracia de la vida interior. Sólo en ella y desde ella, orar y celebrar conducirá al creyente a un encuentro sincero consigo mismo, sin caer en fáciles evasiones de la dura realidad (como si lo religioso tuviera por función ocultarnos las dificultades y asperezas del estar vivo), ni expectativas mágicas de solución a los problemas que nos llaman, en su crudeza y agresividad, a afrontarlos para seguir creciendo. La experiencia interior del Amor de Dios nos permite saborear el misterio y el don de lo inasible en el corazón mismo de nuestras responsabilidades temporales bien asumidas, integradas, vividas en la contemplación de amor.
Hablamos, por tanto, de vida interior como de una manera de ser hombre entre los hombres, sin negar nada de cuanto la existencia humana conlleva de búsqueda, tensión, riesgo, oscuridades... Pero todo ello en la certeza inconmovible de que Alguien camina a nuestro lado y nos ayuda a sacar bien de cualquier mal. En la visión profunda de la vida hay muchas cosas positivas que a una mirada superficial parecen duramente incomprensibles e incluso altamente dañinas.
128 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
II
La vida interior resulta así ser Vida dentro de toda vida, garantía de comunión con Dios en el conjunto de nuestras actividades temporales. Es -acudiendo ahora, de la mano de Juan Ramón Jiménez, a la imagen poética1- el centro indudable, espacio de experiencia de lo infinito que mora dentro de cada uno de nosotros. Tremenda sacudida que atraviesa el ser global de quien la recibe, como una profunda vibración que trasciende todo tipo de conocimiento intelectual, dejando al alma abocada al conocimiento amoroso de Dios por vía de unidad. Lo divino penetra en lo más íntimo del alma humana, enriqueciendo la personalidad en sus modos de pensar, de sentir y de actuar.
«Rompió mi alma con oro. Y como májica palmera reclinada en su luz,
1. Rindo con este apartado homenaje al poeta incomparable de la profundidad humana (verdadero místico de los caminos interiores) que, en lengua castellana, es Juan Ramón Jiménez. Buceador tras una huella a la que él no puso nombre (¿no pudo, no supo, no quiso...?), pero jamás renunció a rastrear. Su sed de infinito le hizo testigo del Absoluto, cegado por tanto resplandor de belleza, verdad, bondad y unidad que encontraba a su paso en las criaturas; hasta el punto de que el conjunto de su obra resulta un himno de alabanza al Creador, una rendida adoración al misterio de cuanto nos sobrepasa. Mi personal devoción por este poeta quedó plasmada en este sencillo poema que le dedicara hace más de veinte años:
«Sólo supo escuchar su música interior, ni el pájaro ni el árbol, ni el río ni la mar le dieron su canción. Él se la daba a todos, sobradamente a todos, divinamente a todos, de su fuente interior. Y manaba tan alto y tan profundo que, al decir: yo, todos oíamos: Dios».
RAÍCES DE LA VIDA INTERIOR 129
me acarició, mirándome desde dentro, los ojos. Me dijo con sus iris: "seré la plenitud de tus horas medianas. Subiré con hervor tu hastío, daré a tu duda espuma". Desde entonces ¡qué paz! no tiendo ya hacia fuera mis manos. Lo infinito está dentro. Yo soy el horizonte recogido. Ella, Contemplación, Amor, el centro
Es desde la contemplación de amor, que nos concentra en lo esencial de todas las cosas, nos pone en comunión silenciosa con el ser íntimo de todas las cosas y nos hace intuir (saborear, gozar, descansar) la Presencia de Dios en todas las cosas, como el creyente que ha cultivado adecuadamente su interioridad alcanza para sí un sentido de la vida basado en el amor («que ya sólo en amar es mi ejercicio»). El amor como camino único de integración personal, en el don de sí y en la paz inalterable del corazón.
Nos habla aquí el poeta de la iluminación interior {«Rompió mi alma en oro»): desde lo más profundo del hombre se abre esa «mágica palmera de luz» que acaricia la totalidad de su ser y enciende sus ojos con un nuevo mirar desde dentro. Es una plenitud que no deja fuera del alcance de su irradiación ninguna de nuestras horas, por medianas que nos parezcan, y
Pido perdón al poeta de La Estación Total por haber cambiado, en el penúltimo verso de esta composición, el término Poesía por el de Contemplación. Licencia que, me parece, no contradice esencialmente el sentido del texto poético, por resultar sinónimas ambas palabras dentro de él; a la vez que nos ayuda a comulgar mejor con la intencionalidad del poeta, tal como yo logro captarla y pretendo exponer en mi breve comentario.
1 3 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
nos permite superar en entusiasmo cualquier experiencia de hastío, y en fe ardiente cualquier forma de duda.
«Desde entonces ¡quépaz!»: hay un antes y un después de la iluminación. Ahora todo lo encuentra el contemplativo dentro de sí {«Yo soy el horizonte recogido»). Lo más distante y distinto lo puedo hallar en mi corazón («lo infinito está dentro»), sólo a condición de que respete el vacío insondable que lo habita, sin pretender llenarlo de otros deseos ni otras satisfacciones que no sean la Contemplación y el Amor. La Contemplación de Amor -actitud permanente del hombre interior- hace de su vida el centro -lugar de comunión- de todo lo visible e invisible. «El Centro Indudable», es decir, la gracia segura de que Su Amor (que me mira desde dentro) es el único que me realiza en la verdad de mi ser hombre.
Desde dentro (título del poema), sólo desde dentro, puedo decir hacia fuera quién soy yo y servir lo más mío a mis hermanos. Desde dentro, sólo desde mi interioridad habitada y jugosa, desde mi ser iluminado, puedo alabar a Dios, adorar a Dios, unirme a El, que hace, una y otra vez, romper mi alma en oro, con la Fuente de su Luz abierta graciosamente -como una palmera- en el arenal de mi existencia.
III
Mas preciso es recordar que la vida interior no se reduce a la experiencia impulsora de un momento de gracia especial (El Hecho Extraordinario, como lo llamaría García Morente) ni se deja atrapar por fenómenos sensibles dentro del campo de lo religioso o numínico. Es más bien un proceso constante de crecimiento escondido en el que la mujer o el hombre, imagen de Dios, se sienten llamados a crecer hasta la talla de Dios mismo, hasta la perfección infinita del Padre Creador («Sed del todo perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto»: Mt 5,48). Y, en consecuencia, nunca debemos olvidar que el humano ha renunciado a la vida interior en el momento mismo en que desconfía y deja de esperar para sí la misma perfección divina.
RAICES DE LA VIDA INTERIOR 131
Mas, por otro lado, ¡qué gran consuelo y descanso saber que la vida interior, vida de perfección, se identifica con el amor! Aquello sin lo cual no podemos vivir los mortales, sin lo cual esta vida no es vida que merezca la pena ser vivida, nos es propuesto y ofrecido como don y tarea de nuestra entera existencia. Desde ahora, la perfección cristiana consiste en no renunciar al amor.
La misma perfección divina, tal como nos ha sido revelada en Cristo, radica en el Amor; Amor del tremendo misterio Trinitario que se nos ha comunicado y que no cesa de derramarse en la Creación, en la Iglesia, así como en lo profundo de nuestros corazones. La vida interior, pues, de quien ha escuchado la llamada de Jesús a ser perfectos como el Padre Celestial significa una especial sensibilidad que le hace capaz de gozar mucho con todas las bondades creadas, dejándolo especialmente vulnerable a todas las saetas que implacablemente descuartizan el cuerpo del amante verdadero.
Goza con todo lo gozable, porque no puede dejar de amar a Dios que se le da en todas las bondades creadas; pero en comunión inalienable con el dolor de las criaturas todas, que, en su condición de inacabadas, gimen con los espasmos del alumbramiento (cf. Rm 8,22-25) de esa vida en plenitud a la que no pueden renunciar.
El proceso de la vida interior -vida que tiende a la perfección misma de Dios- lo identifica el Evangelio con el hecho del seguimiento de Jesús, abrazados a su cruz. «Si uno quiere ser de los míos y no me prefiere a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y se viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío» (Le 14,26-27).
Para entender bien esta llamada a seguir a Jesús, abrazados cada día a su cruz, el punto de arranque -irrenunciable por demás e insustituible- es el amor a la persona misma de Jesús por encima de todos los posibles amores de este mundo. Un enamoramiento tal de Cristo que podamos decir, haciéndonos eco de San Pablo (Gal 2,19-21): con Él nada me falta, sin Él
132 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
todo me sobra. «¡Todo lo considero basura comparado con el Amor de mi Señor Jesús!» (cf. Flp 3,7-16). Efectivamente, sólo amándolo a Él más que a mi padre y a mi madre, más que a mi hermano y a mi hermana e incluso más que a mí mismo, es como llegaré a amar a todos -incluso a mí mismo- como cada uno necesita que yo le ame. Sólo se ama adecuadamente a sí mismo aquel que se ama en Cristo, es decir, compartiendo el Amor mismo con que Cristo lo ama, compartiendo el sufrimiento mismo que Cristo soporta por mí.
Tú, Jesús, me enseñas a amarme a mí mismo y a los demás; por eso no puedo dejar de seguirte. Ésta es la cruz, la única cruz que Jesús quiere que tomemos en su seguimiento: la del amor que no renuncia a amar, pese a las duras condiciones con que tantas veces se reviste la experiencia de amar y ser amado.
Es tan ardua -y tan importante para cada uno de nosotros-esta empresa de la vida interior, es decir, de la perfección en el amor que sólo podemos alcanzar en el seguimiento de Jesús, que el propio Jesús, siempre atento a lo mejor para los suyos, nos advierte que no debemos actuar a la ligera: «Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? (...) ¿O qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y delibera si con diez mil hombres puede salir al paso del que viene con veinte mil? (...)» (Le 14,28-32).
Edificar la torre de nuestra vida interior, lo mismo que combatir a los enemigos de nuestra realización en Cristo, es algo que exige pensamiento, deliberación, proyecto, discernimiento. Son muchas las veces que deberemos detenernos a la orilla del camino para revisar si seguimos la buena ruta y si los materiales que venimos usando son los más adecuados para el desarrollo de nuestra vida en Cristo Jesús. Porque hay materiales espurios que no nos permitirán mantener en pie el edificio de la perfección cristiana, el proyecto de la vida interior; y son todos aquellos que de alguna manera niegan en nuestro proceder la pobreza, la humildad, la limpieza de corazón. Cuando Jesús se nos propone como modelo, no lo hace a par-
RAÍCES DE LA VIDA INTERIOR 133
tir de su poder taumatúrgico ni de su don de gentes ni de su enseñar con autoridad, sino de su ser manso y humilde de corazón, camino único para el descanso verdadero y la eficacia en el amor (cf. Mt 11,28-30).
En cambio, ¡cómo nos hace subir en nuestra identificación con el Hijo la confianza y el abandono en el Padre, así como la sed de Dios, la sed que alumbra el camino hacia la fuente de aguas vivas! (cf. Jn 4,14; 7,38). ¡Ay de quienes no se pertrechen de tales armas para la lucha y de tales materiales de construcción, los únicos que pueden derrotar a los enemigos más pertinaces de nuestra vida interior, tales como el miedo, la prisa, la rutina, el activismo protagonista, los voluntarismos prometeicos...!
Jesús quiere ser nuestro Todo, y por eso nos pide que renunciemos a todo lo que no es Él: «Así, entre vosotros, el que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo» (Le 14,33). Ésta es la piedra clave de la vida interior. En esa renuncia consiste nuestra riqueza espiritual, que genera paz y armonía en el conjunto de nuestra vida. Sí, Jesús quiere ser nuestro Todo, porque sólo Él nos comunica, en el don del Espíritu, la experiencia de sentirnos amados del Padre, predilectos de Dios, hijos con todos los derechos del Hijo Único en el Amor del Único Padre. La vida interior consiste, pues, en dejarnos amar por Dios hasta que tamaño Amor empape todas las fibras de nuestro ser y se derrame abundantemente más allá de nosotros mismos. Las raíces de la vida interior están en ese Amor con que Dios nos ama; y fuera de las raíces no puede haber vida ni frutos apetecibles.
Abundemos en esto último. Identificados con Cristo, por el Espíritu, en la experiencia gozosa del Amor del Padre, síntesis de toda auténtica vida interior, los creyentes logramos ser luz del mundo y sal de la tierra (Le 14,34; Mt 5,13-16). Somos el fruto sabroso del árbol fecundo de raíces sanas, que los humanos buscan para saciar sus hambres más ancestrales e irrenunciables.
La vida interior así entendida, vida en la experiencia de un Amor que dimensiona lo más auténtico de la persona humana
134 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
y se constituye en raíz de nuestro ser y hacer entre los hombres, al servicio de la humanidad histórica, es el gran desafío con que nos enfrentamos hoy los creyentes en el Dios de Jesús. El hastío de muchos hermanos nuestros en las latitudes de la sociedad del bienestar, así como la duda, el desencanto y la desesperanza que atenazan a otros muchos en medio de sus prácticas religiosas, bloqueando todas las salidas hacia algo nuevo, algo mejor por más humano y convincente, reclama imperiosamente el atento cultivo de la vida interior.
En la misma medida en que las iglesias cristianas esgriman en el mundo la bandera de la vida interior como su tarea más importante y su misión más evangélica, conoceremos una nueva primavera de la Iglesia, una manera de ser cristiano que atraerá por la misma fuerza de su belleza interior. (¿Existen en la historia humana personas más atractivas, más encantadora-mente cercanas, que las personas de los místicos, los que se han dejado iluminar por la verdad del Amor divino?).
El ideal de todo creyente en Cristo ha de consistir en poder decir, con el poeta, desde su personal experiencia de iluminación:
«(...) Me dijo con sus iris: "Seré la plenitud de tus horas medianas. Subiré con hervor tu hastío, daré a tu duda espuma". Desde entonces ¡qué paz! no tiendo ya hacia fuera mis manos. Lo Infinito está dentro.
18
La oración como fidelidad a sí mismo
La más alta forma de oración que yo conozco -la que más directamente nos arroja
en los brazos de Dioses la de la fidelidad del hombre a sí mismo.
I
Lo más divino que hay en mí he de encontrarlo en mi propia humanidad, No es ésta una afirmación gratuita (no pretendo identificar sin más lo humano y lo divino), ya que hunde sus raíces en la triple afirmación revelada de que soy a imagen y semejanza con el Creador, regenerado en el misterio pascual de Cristo y habitado por la fuerza santificadora del Espíritu. Sellado, en definitiva, en la hondura de mi ser por la imagen trinitaria de la divinidad.
De modo que, sin salirme de mi realidad humana, sin necesidad de buscar nada extraordinario para mi existencia, poseo ya en mí las bases más firmes para poder encontrarme con Dios y, en Dios, conmigo mismo. Mi propia humanidad es un proceso de divinización puesto en marchar por el Creador al crearme (al pensarme en su Mente insondable). Mi ser en este mundo es un conjunto de preguntas y necesidades que sólo en Dios tienen cabal respuesta, feliz cumplimiento.
Yo soy más yo en la justa medida en que Dios va siendo más el Tú de todas mis relaciones esenciales. Mi estructura personal es más humana cuanto más consciente se hace de su ser en Dios, para Dios. Todo humano descubre mejor su verdadero yo cuando se abre al Tú de la llamada divina.
1 36 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Digámoslo de otra manera: el ser humano es el mismo misterio de Dios revelado en el proceso de llegar a ser hombre. Dios es mi Prójimo más próximo («más cercano a mí que yo mismo», diría san Agustín). Por eso la experiencia mística más universal no se cansa de repetir que nada sabremos de Dios mientras no lo aprendamos en nosotros mismos, es decir, en ese saber estar presente cada uno a sí mismo, como no cesa de advertirnos Marcel Légaut: «Esta presencia a sí mismo es para el hombre cada vez más fundamental, a medida que va tras ella concentrándose en una interioridad más profunda y manteniéndose en una autenticidad más exacta; es la actividad por excelencia, crece con él y en él y le ayuda a convertirse en hombre; le sirve para alcanzar en sí mismo al ser que se encuentra plenamente en él, pero oculto en espera y esperanza».
Partiendo de lo hasta aquí dicho, nos es lícito afirmar que la realidad, el acontecer de nuestro entorno, debidamente interiorizado, es escuela permanente de la verdad que nos hace libres, que es tanto como decir divinos. Nuestra existencia temporal no sólo se nos revela como don de Dios, sino al mismo tiempo como participación en su Misterio Eterno. Yo soy en el tiempo para poder ver a Dios cara a cara en la eternidad y, a la vez, para que Él se diga cada vez más y mejor a través de mi ser en este mundo. El gran fracaso de mi vida sólo puede ser el de no haber llegado a transparentar a Dios en el conjunto de mis días, el de no haber sido palabra viva de Dios entre los hombres.
Que Dios haya querido decirse en mí es algo que nunca podré comprender ni agradecer suficientemente. Y Dios se dice en mí en la medida en que yo me acepto criatura de su Amor, destinatario de su vigorosa ternura. No son mis habilidades, sino su Gracia en mí, lo que me hace buena noticia de su Amor entre los hombres. Yo soy yo y el Amor de Dios que me define. Amor que no desprecia ni minusvalora nada de lo auténticamente humano que hay en mí, antes al contrario, lo lleva a su plenitud de expresión y de gozo al asumirlo en la verdad de su Misterio. Amor que me enseña a decir yo sin
LA ORACIÓN COMO FIDELIDAD A SÍ MISMO 137
añadir ni quitar nada a la grandeza y miseria de la condición humana. Dios es la clave de mi destino de superación en el amor, de crecimiento en la fidelidad a mí mismo.
De igual modo, centrado en el movimiento de su Amor por mí, Dios me conduce a amarme a mí mismo en el acto puro de amarlo a Él, de responder con mi amor de criatura a su Amor de Creador. El amor a la vida, esta vida de la que tengo noticia por mi estar vivo, se convierte, por la aceptación gustosa de su Amor, en un acto de adoración y de culto, de alabanza y de comunión con el Viviente, principio y fin de toda vida. «Entender a Dios partiendo de nuestra propia vida -decía Romano Guardini- es condición indispensable para una auténtica vida de fe: la existencia cristiana debería significar que no estuviéramos sustentados por la convicción teórica, sino por la conciencia viva de que El orienta nuestras vidas. Entonces todo acontecimiento se convertiría en una automanifestación de Dios, conteniendo igualmente un reconocimiento de nosotros mismos». ¡La existencia humana como Teofanía! Ver a Dios en el hombre y al hombre en Dios.
II
Dirigirse a Dios parece, pues, imposible al margen de la vida, negando la realidad que somos y que nos envuelve («En El vivimos, nos movemos y existimos»: Hch 17,28). Dios se ha metido tan hondo, se ha ocultado tanto en el ser de nuestro mundo que para encontrarlo hay que hacerse muy mundano, que es tanto como decir muy despierto y dispuesto a lo que sucede dentro y fuera de cada uno de nosotros. Cada historia humana es un relato de Dios-con-nosotros; y toda aventura de llegar a ser uno mismo, una experiencia del Amor encarnado de Dios. Un Dios cuyo estilo salvador es la encarnación en la miseria humana.
En la profundidad de todo lo vivo, Dios espera que yo lo toque y me deje tocar por Él. «El hombre va más allá del hombre -es ahora Henri de Lubac quien nos ilustra-. Si quiere
138 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
encontrarse a sí mismo, debe el hombre apuntar más alto y más lejos que a sí mismo. Es necesario al hombre un más allá del hombre que nunca sea olvidado; le es necesario un más allá que permanezca siempre más allá. Porque no puede encontrarse sin perderse. En todos los momentos, la solución última del problema humano no está sino en la adoración. No se halla sino en el éxtasis».
El posible miedo a quién soy yo me aleja de mí mismo y, por tanto, de la salvación en Dios. No aceptarme en mi desnuda realidad de criatura, sin pretender negar mis fealdades e impurezas, equivale a un inútil pretender ocultarme de los ojos de Dios. Como Adán y Eva en el paraíso: temerosos de que Dios los pudiera ver tal como ellos mismos se veían.
Pero la mirada de Dios desvela lo que no alcanza a ver la mirada humana herida por el pecado. Nuestros límites, los que ante mi propio juicio representan mi miseria, iluminados por la mirada de Dios, revelan que somos un ser concreto al que Dios ama en su limpia desnudez. Límite significa concreción. Límite significa también subjetividad abierta y receptiva. Si yo no fuera limitado, no tendría necesidad de nada ni de nadie; ni de Dios ni de mí mismo. Límite es sinónimo de vacío, carencia, hambre y sed de todo cuanto me pueda realizar como persona (imágenes todas ellas de una conciencia que se deja iluminar por el amor). Dios me desvela, al mirarme con amor, que mis límites contienen la condición de mi mayor grandeza. Su Trascendencia que me hace vivir mi propia trascendencia. Es dentro de mis límites donde soy el que soy, destinatario de la comunicación y el abrazo divinos.
No es más perfecto el que niega sus límites, sino el que acoge entre ellos el Amor de Dios. Igual que no es más fuerte el que oculta sus debilidades, sino el que las reconoce y entrega en un acto libre y gozoso de confianza en el otro. Mi desnudez ante Dios expresa la necesidad total que tengo de que El me cubra con su Amor. Con palabra poética, podríamos decirlo así:
Desnudo vine a este mundo, desnudo quiero irme de él;
LA ORACIÓN COMO FIDELIDAD A SÍ MISMO 139
y que me encuentre desnudo quien creó mi desnudez. Desnudo ante la verdad, y desnudo ante el amor, y desnudo ante la muerte, y, al fin, desnudo ante Dios. Que quien jamás se desnuda por temor a la verdad, nada sabrá del amor sediento de claridad.
Desnudo ante Dios y ante los hombres, es como mejor se transparenta lo divino que hay en mí. Mis carencias de cualquier tipo no son menos divinas, en cuanto que permiten se vea el Amor de Dios que las cura llenándolas de sentido. No fingir, no ocultar, no pretender aparentar... Simplemente, ser. No ser nada, sino sólo ser. Ser en el movimiento del Amor que me hace verdadero. El santo temor de Dios no es miedo al posible castigo merecido por mis culpas, sino el sobrecogimiento que se apodera de mí ante la magnitud de su ternura, de su misericordia, de su perdón, de su capacidad renovadora de mi ser profundo. Tanto perdón es mucho más de lo que merecen mis pecados. Tanto amor, mucho más del que cabe en mi corazón.
¿Se comprende, pues, por qué dirigirse a Dios, tener trato íntimo con El, es imposible al margen o en contra de la fidelidad del hombre a sí mismo? El humano fiel a sí mismo es el hombre o la mujer de la pureza en sí y de la transparencia con los demás.
III
Orar es entrar con Dios en la apasionante aventura de la fidelidad del hombre a sí mismo. La oración exige pureza y transparencia en el ser del orante. Todo cuanto en mí no soy yo, me estorba para el abrazo con Dios. Nadie es puro sin haber recorrido antes un largo camino de desnudamiento.
140 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Desnúdame de todo cuanto al paso fui tomando y no es mío; que el abrazo final pueda encontrarme ágil, sonoro, limpio.
Que mi oración sea, Señor, un exponerme siempre a los rayos de tu Pureza, a fin de que acrisolen mi mirada y hagan radiante mi corazón. Hoy siento la alegría de ser todavía impuro (¿hasta cuando, Señor?), a fin de que tu Amor me purifique.
En la contemplación de amor desaparecen poco a poco las barreras entre lo puro y lo impuro: para los ojos del amor, todo es puro bajo el sol. «Todo es puro para los puros de corazón; en cambio, para los que no se dejan iluminar por los rayos de la misericordia divina todo parece manchado y corrompido ante sus ojos» (cf. Mt 5,8; 6,22-23; Tito 1,15).
Pero, además, nada hay en este mundo más puro que aquella impureza que nos salpica en el amor a los impuros. Sólo la pureza ama. Sólo el amor es puro. Dios es Pureza absoluta porque todo lo ha encerrado en el Amor. La desnudez total de Cristo en la Cruz manifiesta la Pureza incomparable del Amor divino. Es el Amante que ha pisado con pasión el lagar de amor y muestra en todos sus miembros la sangre del abrazo redentor.
Mirando a Jesús Crucificado aprendemos que no existe mayor pureza en este mundo que la de un corazón apasionado. Un corazón que marcha siempre en la misma dirección. Si tu amor no es más grande que tú, nunca serás puro. Si no amas con todas tus fuerzas y más allá de tus fuerzas, hasta perderte a ti mismo en tu acto de amar, jamás serás puro ni sabrás lo que es la pureza divina. ¡Jamás se abrirán en tu costado las alas de la resurrección!
La pureza de corazón no se conquista de una vez para siempre: es el rayo de Dios que nos sacude por instantes. Soy puro, mi Dios, cuando al mirarte me dejo iluminar por ti y acepto de ti el único bien que me hace bueno. No existe pure-
LA ORACIÓN COMO FIDELIDAD A SÍ MISMO 141
za en el ser que no sea recibida: mi pureza eres Tú, Dios mío, que me sigues amando en todas mis impurezas.
A Dios nadie lo ha visto jamás, pero la pureza de corazón lo transparenta. La pureza es siempre algo interior que se asoma por los sentidos externos. Y cuando la pureza está en mi corazón, sé distinguir sin autoengaño entre lo puro y lo impuro. Con la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos ha enseñado a amar la ambigüedad en que se inscribe toda pureza humana. Transparencia en el ser: que a través de lo que somos se vea, sin disimulos, lo que todavía no somos. ¡Oh, noble pureza de mis contradicciones asumidas! Con todo, quien conscientemente hiere la pureza hace daño a las raíces del ser.
El hombre o la mujer fiel a sí mismo/a lo es desde su interioridad no negada, desde su desnudez ofrecida, desde su pureza recibida. Es la persona cuya oración es su ser mismo en diálogo con la vida, en acción de gracias ante Dios. Fiel a sí misma para poder ser fiel a Dios, sabe que puede entregarse a Dios porque Él se le entregó primero.
19
Un Dios locamente enamorado de ti
Dios mío, Dios mío, mi fe me dice que estás enamorado de mí, que buscas mi amor
como si de él dependiera tu felicidad eterna, y que tu gloria más alta
consiste en servirme a mí, tu criatura.
I
No termino de creérmelo. Mi corazón se rebela contra tal posibilidad: ¡un Dios enamorado de mí! Pero mi fe insiste en susurrarme al oído del corazón: Dios te ama con la pasión del más firme amante.
¿Cómo es posible que estés enamorado de mí, si estar enamorado significa, en el lenguaje humano, estar enajenado? ¿Cómo es posible que estés enamorado de mí, si yo soy sólo una criatura tuya, alguien que podía muy bien no haber existido, frente a ti, el Absoluto, el que existe por sí mismo y la fuente de todo ser? ¡Si yo estoy lleno de defectos y limitaciones frente a ti, la Suma Perfección y la Belleza Inmarchitable!
Y al sumergirme en el asombro de mi perplejidad, escucho dibujarse en la hondura de mi ser una respuesta que sólo de ti puede proceder: «Por eso... Precisamente por eso: porque soy la Suma Perfección, y nada más perfecto que el amor que en nada repara a la hora de entregarse. Porque eres mi criatura, y yo te he hecho para poder vivir contigo una historia de amor única e irrepetible. Porque soy la Belleza Inagotable que quiere ser amada por todos, compartida con todos, para enriquecer a todos con su luz inmarcesible. Escucha, mi pequeña
UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI 143
criatura: mi Santidad se expresa como pasión de amor, como locura de amante».
No acabo de creérmelo... ¡Una historia de amor entre Tú y yo! Una aventura en la que Tú llevas siempre las de perder, y yo, pase lo que pase, sólo puedo salir siempre enriquecido... ¿Qué puedo darte a ti que no me hayas dado Tú primero? ¿Qué garantía tienes de que mi volubilidad e ignorancia no me conduzcan a encerrarme en otros amores, despreciando tu Amor, siempre tan respetuoso?
¡No termino de creérmelo! Tú llevas siempre la iniciativa (¿podría ser de otra ma
nera?). Tú me llamas primero y, si respondo sí, me llevas por un camino que sólo Tú conoces y adonde sólo Tú sabes. ¡Tenemos que fiarnos de ti: «¡Aquí estoy, Señor, porque me has llamado!». Y si te respondo sí, si te abro las puertas de mi chiquito corazón, comienza esa aventura que nos conduce a la desnudez de tus amantes brazos.
No es nada fácil, Señor, no es nada fácil dejarse amar por ti, el Amante Enamorado (me gusta darte este título, que reúne en sí la acción y la pasión de tu locura de amor). Tu Amor desmesurado asusta a nuestro débil corazón de criatura. A tan ardiente requisitoria sólo puede responder de nuestra parte la más firme y sencilla confianza. Se trata de rendir mi voluntad a la tuya. Se trata de decirse uno a sí mismo muchas, pero que muchas veces: Tú sabes mejor que yo lo que me conviene, puesto que conoces, como ni yo ni nadie puede conocerlo jamás, el camino y la meta de mi ser en el mundo. Y si falta esta confianza total y simple, gozosa y renovada, se hace imposible avanzar en la noche, hacia donde Tú sabes, tu Mano en mi mano, mi oído fijo en los latidos de tu corazón.
Y ese camino, que yo no me he trazado de antemano, áspero y difícil en no pocos de sus tramos, cuyos vericuetos desconozco hasta parecerme muchas veces que ando perdido en densa oscuridad poblada de amenazas..., ese camino es precisamente el que Tú has elegido para mí, a fin de que me fíe de Ti y me deje guiar por Ti, que me amas.
144 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Y es entonces, cuando me creo perdido, teniendo que avanzar por un precipicio de vértigo sin posible retorno, con una existencia entre mis manos herida de fracasos y absurdos..., es entonces, al hacerme las preguntas más punzantes sobre el valor de mi existencia..., cuando Tú aprietas mi mano en medio de la más cerrada tiniebla y me vuelves a recordar una y otra vez: Fíate de mí. Soy Yo quien te ha llamado. Te conduzco a la meta del más vivo amor. Desde la eternidad pensé en ti con ternura inquebrantable. ¡Tú eres un latido de mi Amor hecho historia!
II
Y así es como avanza nuestra aventura de amor, Dios, Dios de mis honduras habitadas. Cuanto más me fío de ti, tanto mejor voy sabiendo que me amas y que tienes más interés que yo (¡infinitamente más!) en que mi vida sea hermosa, y mi paso por este mundo dé frutos de bien compartido.
Por eso sé que me amas: porque no permites que mi paso por este mundo sea una pasión inútil.
Mas, si mi vida acabara siendo una pasión inútil, si la frustración sin exégesis llegara a instalarse en el sagrario de mi conciencia..., ahora ya sé que Tú me seguirías amando de la misma manera, que continuarías tan enamorado de mí, hasta devolverle a mi vida su belleza por medio de tu Amor, en la seguridad, más consistente que todas las frustraciones, de que Tú sabes sacar bien de todo mal; ¡de que Tú mismo eres el Bien en el corazón de cualquier mal que nos aflige!
Esto me has mostrado: que el Amante Enamorado se sitúa siempre más allá de toda razón de éxito y de fracaso. Que el Amante Enamorado, el que sólo vive de la locura de amor, no cede a las lógicas explicaciones del bien y del mal, de lo conveniente e inconveniente, porque su eficacia no es la del poder que margina, sino la de la debilidad entregada.
¿No puede haber, pues, enamoramiento sin demencia? Si es así, ¡pobres de los verdaderos amantes en este mundo! Todo amor sincero conlleva un grado mayor o menor de ena-
UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI 145
jenación mental. Y el Amor de Dios, el Amor que no puede ser pensado sin la más excepcional sinceridad, resulta así esa locura tal que, por tener las desproporciones divinas, rompe todos los límites del discurrir humano. A este respecto, señala Paul Evdokimov, rebosante de espiritualidad oriental: «Si algo hay que salvar en el mundo, es ante todo el Amor que Dios se ha adelantado a profesar al hombre, ese amor que nos sobrepasa y nos consterna». Sí, pero ¿cómo podremos salvarlo si no es recibiéndolo en un corazón igualmente loco de amor?
El Dios en quien yo creo, el Dios que me ama, no es un Dios razonable, porque se ha encerrado, para mejor darse a conocer, en una locura de amor, un enamoramiento que lo hace esclavo de su criatura.
Y sé que eres mi Amante Enamorado, el loco de amor por mí, porque te veo rendidamente a mis pies pidiéndome que te ame, que acepte tu Amor que quiere servirme lo que en cada momento más necesito.
Ahora ya sé (y no quiero otra sabiduría) que el sentido de mi vida consiste en dejarme amar por ti, en no poner trabas a la locura de tu Amor, que me busca de forma tan apasionada. «Me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me agarraste y me venciste» (Jeremías). Me has amado a la manera divina. Y yo he comprendido que todo amor humano está llamado a abrasarse (hacerse auténtico) en la hoguera de un amor divino.
Me pides reiteradamente (tantas veces cuantas yo vuelva a olvidarlo) que no busque otra perfección en el amor que la de dejarme amar por ti. La santidad es vivir en la experiencia de tu Amor, que nos hace libres para todos los amores.
Tú eres feliz porque eres Amor. Y nos muestras que no encontraremos felicidad alguna duradera fuera del acto de dejarnos amar por ti y compartir con todos tu mismo Amor. Sólo tu locura de amor nos contagia tu felicidad eterna.
1 4 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
III
No termino de creérmelo. ¡Una historia de amor apasionado y único entre Tú y yo, que es a la vez una pasión de amor por todas tus criaturas...! No termino de creérmelo. Tú no dejas de inquietarme para que me fije en ti. Se multiplican en torno a mí los signos de tu Bondad y de tu Belleza, para que nunca olvide que me amas en todo y en todo me pides que te ame.
Eres el Amante Enamorado que, respetando al máximo mi libertad, me muestras que tienes necesidad de mí, porque el amante no puede ser nada sin el amado. Ya no son bien ni felicidad para ti los que no alcanzan a serlo para tus criaturas.
¡Asombro! La felicidad de Dios, la gloria de Dios, tiene mucho que ver con que yo acepte su Amor y le responda con mi amor. La gloria de Dios no se puede parecer en nada a la de un monarca satisfecho en su aislada grandeza. La gloria de Dios está en la cercanía, el servicio, la identificación con que mejor nos revela que es Amor.
¡Creo, pues, en un Dios/Amor que se ha encarnado en la tan humana y universal necesidad de amar y ser amado!
Él nos amó primero para poder reclamarnos en nuestro lenguaje carnal que lo amásemos también. Para tener necesidad de nuestro afecto y ternura.
Creo en un Dios que es deseo de mí, necesidad de mí, porque comparte mi debilidad y mi destino. Me inquieta mediante los problemas diarios, haciéndome caer en la cuenta de que todas las privaciones, límites y carencias son los vacíos de mi existencia que quiere llenarlos Él, ¡que sólo Él puede llenar con su Amor!
Me inquieta también con las bondades de las criaturas, hasta hacerme gustar que sólo son bondades porque lo señalan a Él, nos remiten a su suprema Bondad.
La carta en la que me comunicas que estás enamorado de mí, locamente prendado de mí, me la escribes día a día, minuto a minuto, en la profundidad y el silencio de mi corazón. Y si penetro en ese sagrario, donde Tú eres conmigo y yo soy
UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI 147
contigo, percibo el dulce coloquio que ninguna actividad ni ruido exterior pueden interrumpir.
El Amante Enamorado vive siempre en el corazón de su amado. Es la ley que gobierna cielo y tierra: en el amor se superan todas las barreras de espacio y de tiempo. ¡En el amor se puede anticipar la eternidad!
Tú, el Dios eterno, estás rendidamente enamorado de mí, y por eso vives en mí, criatura temporal, a fin de que también yo viva en ti (no hay distancias infranqueables para los enamorados). Tú en mí y yo en ti («Mi Amado es para mí, y yo soy para mi Amado»): la fórmula que mejor expresa que tu Amor es la explicación de mi existencia. Lo demás, ¡siempre de menos!
Es en la fe de tu Amor donde yo despierto a la alegría de vivir. Porque Tú eres quien, con tu deseo de mí, me conduce a desearte a ti, ¡cumplimiento de todos mis deseos!
Si mi fe no me hubiera dicho que Tú estás rendidamente enamorado de mí, nunca habría llegado a saber lo divino de toda locura de amor en la tierra. Y que no merece el nombre de AMOR aquel que no nos conduce a vivir teniendo nuestro centro fuera de nosotros, en el Otro, el Amado.
20
Cómo estás, Señor, en mí
¿Cómo estás, Señor, en mí? ¿Y cómo puedo saber, sin engaño,
que eres Tú el que dentro de mí mora?
I
Me he hecho a pensar -¡tremendo pensamiento!- que Tú estás dentro de mí, que Tú has elegido como templo de tu divinidad mi humanidad pecadora. ¿Tú dentro de mí...? ¿Y el pensar así no es empequeñecer tu trascendencia y hacerme a mí más grande de lo que en realidad soy? ¿No eres Tú el que todo lo abarca y todo lo contiene, sin que puedas ser abarcado y contenido en nada ni por nadie? ¿Cómo puedes estar, pues, Señor, en mí? ¿Cómo puede mi ser limitado albergarte sin estallar roto en añicos?
Pero yo soy vida, y la vida también es más grande que yo. Yo soy necesidad de amar y ser amado, y el amor es mucho más grande que yo. Yo soy hambre de felicidad infinita (siendo, como soy, criatura limitada): ¿cómo puede ser el hambre más grande que el hambriento, el objeto de mi deseo más grande que mi capacidad de desear? ¿Quién me ha hecho, Señor, capaz de ¡o que me supera? ¿Quién me ha dado esta conciencia de ser habitado por una Presencia incontenible?
Se me ha dicho que Tú estás en mí como mi propio misterio. Como el misterio de mi ser abocado al Misterio de tu Ser. (¿Acaso no soy yo un misterio para mí mismo y para los demás? ¿Y eres Tú la explicación de ese misterio que yo soy? Pero ¿puede un misterio arrojar luz sobre otro misterio?).
COMO ESTAS, SEÑOR, EN MI 149
¡Oh, Dios, qué complicado resulta el pensamiento sobre mi ser humano, que no puedo desligar del pensamiento sobre tu Ser Divino!
Porque yo soy, porque tengo conciencia de mi ser en camino, puedo pensar que Tú eres el Ser en quien nos movemos y hacia el que caminamos. No me muevo por mí mismo, ni puedo tener en mí la meta y cumplimiento de todos mis afanes. Y cuanto más me percato de que yo soy, tanto mayor es la clarividencia de que no soy por mí mismo, ni desde mí mismo, ni para mí mismo. Soy porque Tú eres y has querido ser en mí. Soy una luz que languidece si no se enciende en tu Misterio. Soy la llamada a ser más, a crecer indefinidamente, que resuena imperiosamente en toda experiencia de mis límites. Esa llamada a ser más, que no permite que me acomode en ninguna forma de ser menos: como mi destino más alto, que me empuja a caminar desde dentro de mí mismo.
Tú, origen y meta de todo ser, eres la promesa de mí mismo, que no cesa de resonar en mis entrañas. Eres, sí, el Prometido que me desea (y me trabaja) maduro para el abrazo de los desposorios. Eres el que te amas en mí y me amas en ti, para que nunca pueda encontrarme sin encontrarte.
¿Cómo estás, Señor, en mí? Pero... ¿podrías estar de otra manera que no fuese la de tu llamada, que me pone de continuo en camino hacia la verdad de mi ser; de otra manera que la de tu compromiso con la vida, mi vida, que hace de mi existencia campo de siembra de tu paciencia y ternura? (¡Cuan hermosa no será la cosecha de tan laborioso y divino empeño!).
Sí: Tú estás en mí como el único que sabe quién soy yo; como quien más desea que llegue a ser yo mismo.
II
Tú -el Tú por el que sólo puedo decir con sentido yo- estás en mí como mi propio nombre, aquel que Tú me enseñas a pronunciar con justeza y respeto sagrados. Y sé que estás en mí porque te he escuchado cuando me llamas en el silencio,
150 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
cuando pronuncias mi nombre ungiendo de ternura cada una de sus sílabas y letras. ¡Tu silencio dentro de mí! ¡Cuan poco llega a saber de ti el que no te escucha en el silencio! ¡Cuan poco de sí mismo aquel que nunca ha leído su nombre en la sonrisa de tus labios!
El silencio no es algo que yo hago: está en mí como mi vocación de encuentro. Como el espacio de alteridad que Tú has abierto con tu Presencia amante. Estás en mí como ese silencio enamorado que se sitúa más allá de todo pronunciamiento. Nada más espacioso en este mundo que un silencio enamorado. En él está el hallazgo de todo lo buscado y el reencuentro con todo lo perdido. En él hay iluminación y alegría de ser. En él hacemos nuestra la superación de todo dualismo, y ya no somos nunca más Tú y yo por separado. Ni la muerte puede separarme de mí mismo, porque tampoco me separa de ti.
¿Hay algo en esta vida más intenso y extenso que un silencio enamorado? Es el silencio del Creador, tras haber hecho buenas todas las cosas. Es el silencio del Verbo, «anonadado hasta la muerte, y muerte de cruz». Es el silencio del Espíritu, «dulce huésped del alma, donde secretamente solo mora, con toque blando y mano delicada». Es el silencio que crea el clima para la admiración y la entrega mutua; para el conocimiento del Amado y el rebosar del corazón amante. (Muchos ignoran que tienen corazón, porque rehuyen constantemente entrar en el silencio). Tú estás en mí, Señor, Amante, Esposo, como mi silencio irrenunciable, como mi propio corazón.
Nada, por tanto, más apetecible, desde la hondura de mi ser abierto al Misterio de tu Ser, que el don de ese silencio enamorado: en él hay fortaleza y descanso, sabiduría y paz, conocimiento del Otro y dicha del ser compartido.
«Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el Amado; cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado»
(San Juan de la Cruz).
COMO ESTAS, SEÑOR, EN MI 151
Desde mi pequenez no rehusada, tu Presencia que pronuncia mi nombre dentro de mí, y me invita a la intimidad contigo, es la gracia que me dispensa de toda tensión estéril; es la vida que destierra de mí toda sombra de muerte.
¡Qué poco sabe de sí el que no te descubre en su silencio!
III
Las palabras pueden engañar, pero el silencio no engaña a nadie.
El Silencio es la Palabra que resuena eternamente en el Seno de la Trinidad.
Y yo he sabido sin engaño posible que Tú hablas en mí, porque no te dejas atrapar por ningún argumento de la razón que no sea el de dejarme amar por ti. Esta es mi razón suficiente, mi razón pura y mi razón práctica: que Tú me Amas y me llamas, morador de la más secreta e irrenunciable dimensión de mi ser.
En este sentido, estás y no estás en mí. Estás, porque me amas, y tu Amor eres Tú mismo. Pero no estás, para que siempre te busque y quede así manifiesto mi amor a ti como respuesta válida.
El misterio de mi ser es el de no poder renunciar a ti sin renunciar por ello a mí mismo. Si no te busco, me pierdo. Si no te amo, a nadie amo en absoluto en esta vida.
Sin autoengaño: porque no cabe el engaño donde el Amor tiene la primera y la última palabra.
Tú eres mi Silencio y eres mi Palabra: ¡eres mi Corazón! ¿No son la misma cosa Silencio, Corazón y Palabra? ¿Qué puedo decir al mundo que no sea tu Amor que me descifra?
No puedo conocerme sin conocerte, porque yo soy un misterio que brota de la hondura de tu Comunicación de Amor.
¿Cómo estás. Señor, en mí; de qué manera tan increíble, que me resulta imposible descubrirte, si no es como razón de
152 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
todos mis absurdos, sanación de todas mis heridas, firmeza en todas mis contradicciones, eternidad en la vivencia de todo lo que resulta fugaz entre mis manos?
¿Y cómo podré agradecerte el que Tú estés en mí, si cuando voy a darte gracias, descubro con inmenso asombro que eres Tú mismo mi Acción de Gracias, la que hace de mi paso por este mundo un himno de alabanza al Creador?
Me he hecho a pensar que Tú estás dentro de mí (que mi adentro eres Tú). Y mi pensamiento se dilata como un espacio de abrazos sin tiempo y sin medida.
21
El hombre iluminado
Orar es venir a la luz, a fin de ser transparencia de Dios para los hombres.
I
Todo el que no acoge la iluminación interior desconoce su destino más alto.
Dios sólo es Dios para el hombre iluminado. El resto, los hombres y mujeres que no reciben su iluminación interior, sólo conocen ídolos, aun cuando con frecuencia les den el nombre de «mi Dios». (Entre el ídolo y Dios discurre un pasadizo secreto por el que también circula la misericordia divina).
Los ídolos no iluminan, no liberan, porque no son luz en sí mismos. Pero también los ídolos reciben reflejos de la luz divina; por eso engañan a los humanos.
Un Dios que no libera es un ídolo de muerte. ¡Cuidado con aquello a lo que damos el nombre de Dios: «No tomarás el nombre de Dios en vano»\
Creer en Dios es recibir en el propio ser la alegría de una salvación que nada ni nadie me puede quitar. Creer en Dios es vivir en el regalo de su Amor, que enciende, con un sentido plenamente humano, todas las peripecias del mi caminar. ¡Todo es para bien de los que se dejan iluminar por Dios! Su Amor es la única explicación adecuada, correcta, a cuanto acontece en mi vida.
«¡Dios me ama!» es el grito de guerra del alma iluminada. Nunca podré mirar mi vida como una desgracia, como una maldición, desde que sé que en todo acontecimiento Dios me repite: «te amo».
154 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Dios no puede iluminarme de otra manera, porque el Amor es la verdad de su Ser, su Ser de Luz, la razón divina de su querer ser para nosotros.
Te tienes que dejar iluminar por Dios. Orar es exponerse a los rayos de Dios a fin de recibir todo su efluvio de gracia. La luz de Dios no penetra en ti ni te enciende, en tanto tú no desees ser iluminado. Has de tomar conciencia de tus propias tinieblas y de su poder deshumanizador sobre ti. Toda mentira que echa raíces en el ser humano lo empequeñece y aparta de sus metas de vida.
Recuerda: Dios sólo es Dios para el hombre iluminado. Y es que, mientras no sepamos quién es Dios, cómo es Dios, en la propia naturaleza humana, purificada y pacificada por el resplandor de su hoguera divina, no llegaremos a saber la suprema verdad de que Dios es en función del hombre. Ésta es la iluminación interior que nos hace libres: el hombre no puede nada sin Dios; Dios no quiere nada sin el hombre.
II
La oración es el crisol donde la fe se purifica y se convierte en luz del mundo.
Gracias a la oración voy sabiendo, de menos a más, a qué realidades no podré nunca dar el nombre del Dios vivo. Dios no es el poder. Dios no es la ley. Dios no es la eficacia. Dios no es la tradición. Dios no es... Hasta el punto de que Dios sólo es el que Es. El absolutamente otro. El Innombrable. Dios es el que nos acoge en su misterio de amor. ¿Misterio de acogida es, acaso, el nombre de Dios?
«A Dios le repugna trabajar entre toda clase de imágenes», dice el maestro Eckhart; y san Juan de la Cruz: «a Dios se llega antes no entendiendo que entendiendo». Ésta es la eficacia de la oración: cuando nada sé acerca de Dios, Dios mismo comienza a decirse dentro de mí. En tanto creo saber algo de Dios, es un ídolo lo que nombran mis labios.
En cambio, cuando sé de Dios con el corazón, mi mente enmudece.
EL HOMBRE ILUMINADO 155
Pero esta sabiduría del corazón es a menudo el resultado de un camino doloroso. Es el camino de la noche, en el que voy siendo purificado, despojado de conceptos e imágenes mediante los cuales pretendía disponer de Dios a mi antojo y manera. Me decía: «Dios es Padre», y proyectaba en él la imagen idealizada del mejor de los padres de este mundo. Me decía: «Dios es Amor», y asimilaba, aun cuando más allá de toda medida pensable, el amor de Dios a las formas y sentimientos de la afectividad entre humanos.
Durante años me apoyé en esas imágenes -Omnipotencia, Justicia, Providencia, Paternidad, Amor...-, que dejaron de serme útiles cuando Dios mismo me sumergió en la nube de su simple presencia. El don de la fe, para ser luminoso y encendido, precisa de las noches ardientes del amor divino. Porque sólo Dios puede hablar adecuadamente de Dios. Porque Dios no es el resultado de ningún esfuerzo por parte del hombre, sino de un encuentro en la desnuda gratuidad. Dios se dice, en la cámara secreta del don de sí mismo, como Verdad Absoluta que no requiere ninguna demostración.
Dios nos espera siempre en la estrechez y profundidad de un abrazo que anula todo horizonte de conquista.
De modo que conocer a Dios es dejarse conocer por Él, dejarse desnudar por Él de todo ropaje cultural, voluntarista, ritualista... con que en algún momento he pretendido tener a un Dios a mi medida, según mis ansias de seguridad. Dios me va curando de cualquier expresión de narcisismo, de todo afán de eficacia e imagen, en tanto va iluminando mis potencias y sentidos con la certidumbre de que mi debilidad es su fuerza.
El hombre iluminado es aquel que se acepta plenamente en cada momento de su existencia y plenamente entrega lo que es él al amor de cada día. No necesita buscarse ansiosamente, porque de antemano sabe que se va a recibir, cada vez más verdadero, más realizado, en lo profundo de la realidad no negada, en el amor de Dios que en todo acontecer se esconde. El hombre iluminado es el que no puede separar a Dios de lo real y concreto.
156 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
III
El orante está llamado a ser transparencia de Dios para los hombres.
Cuando Jesús de Nazaret nos asevera que nosotros somos la luz del mundo (Mt 5,14), nos está recordando la imperiosa necesidad de entrar en el proceso iluminador de la oración, a fin de no malograr nuestra existencia cristiana. Cuando nos hace ver que, si nuestro ojo está sano, todo nuestro ser estará iluminado (Mt 6,22-23), nos introduce en la certeza de que sólo si Dios nos purifica estaremos en condiciones de gustar la bondad y hermosura de todo lo creado. Y cuando, en el cénit de las bienaventuranzas, nos revela la suprema dicha de un corazón puro, capaz de ver a Dios en todas las cosas (Mt 5,8), resume con simplicidad sobrecogedora la gracia de la vida contemplativa.
El don de la contemplación y la pureza de corazón son, pues, dos expresiones de una única realidad. Porque contemplar es llevar a todas partes en la propia mirada la mirada de Dios; y tener un corazón puro es estar en condiciones de reflejar, como en bruñido espejo, la cegadora claridad del Sol Divino.
Los limpios de corazón no sólo ven a Dios; dejan que Dios sea visto. Veamos cómo.
La primera certeza de los limpios de corazón es la de que yo no soy la luz. Sólo el Verbo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre (Jn 1,8-9). Y cuanto más recibo su iluminación en mí, tanto más constato que, sin ella, todo yo soy tinieblas. Es así como el orante iluminado se hace luz para los demás sin él darse cuenta. De su vivir fluyen rayos de paz, de armonía, de veracidad, de ternura... que él no percibe como nada propio. Por el contrario, tal es su capacidad de descubrir y extasiarse ante la luz del Creador que cada criatura porta que, más bien, se ve a sí mismo como receptor atónito de la multiforme gracia divina.
EL HOMBRE ILUMINADO 157
Pronto, muy pronto, el orante que se deja iluminar adquiere la clarividencia de que él no es salvador de nada ni de nadie, porque sólo Dios salva.
Contemplando la acción/presencia de Dios en cada criatura, se torna respetuoso y comedido a la hora de intervenir en los procesos de la vida interior de otras personas. Se cuida mucho de no estorbar la obra del Espíritu. Y sabe que siendo testigo silencioso de tal obra es como mejor podrá ayudar al hermano/a a alcanzar sus propias metas.
Eso sí: testigo cualificado del amor de Dios que trabaja interiormente toda vida, mostrará la luz que lo traspasa de lo alto, por su capacidad y disponibilidad para ver y celebrar lo bueno que se da en cada criatura y en todo acontecimiento humano. El orante iluminado posee una mirada positiva que se nutre en la contemplación de la salvación que Dios opera en cada aquí y ahora. Puede decir a boca llena: «¡Todo es Gracia!», porque, mirando más allá de la corteza espaciotem-poral, descubre esa presencia encarnada y sustentadora de un Dios que a todos enriquece con su propio don.
¡Cómo sabe alabar el hombre de puro corazón las maravillas actuales de Dios en sus criaturas! Su alabanza continua es su transparencia más pura para con los demás.
Su capacidad de ver lo bueno de todo y de todos ilumina a los que lo ven a él. Sabe que el mal presente, innegable, no es más poderoso que el bien, también presente. Sabe, desde su ver iluminado por la gloria del Resucitado, que la resurrección es ya la luz inapagable en el corazón de todo ser y acontecer humano. Y esta sabiduría, convertida en alabanza, es su luz iluminadora, es su sensibilidad más a flor de piel. Sabe muy profundamente que «el único pecado -dice Paul Evdokimov-es ser insensible a la Resurrección», que pugna por manifestarse, ofreciéndose a todos, en toda realidad temporal.
En suma, el orante, llamado a ser transparencia de Dios para los hombres, lo es por su estilo o talante de vida, firmemente arraigado en la gratuidad. Se sabe salvado por Dios, no por méritos propios. Se siente amado del Padre allí donde
158 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
menos digno se considera de dicho amor. Pero en el gozo de tanta gracia que lo inunda, y acuciado por el deseo de compartirla con el universo entero, el orante iluminado hace del servicio que nada pide a cambio el gran chorro de luz para un mundo tan necesitado de gestos gratuitos, de obras que no se venden.
El contemplativo pone en las heridas de nuestro mundo el bálsamo de la Gratuidad, que él sabe haber recibido de sólo Dios.
Sólo el que se descubre amado en su ser real y concreto, más allá de méritos y deméritos, está en condiciones de iluminar el mundo con una palabra de libertad. La autenticidad de la vida cristiana no anda nada lejos de este ideal de Luz recibida y compartida.
22
El hombre espiritual
La vida espiritual es vida en el amor: un amor que abarca el ser total de la persona
y lo abre al Infinito.
I
Hay una manera espiritual de vivir, lo mismo que hay una manera sensual, una manera estética o una manera filosófica. Vivir espiritualmente tiene sus contenidos y exigencias, que se proyectan en la totalidad de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones. Vivir espiritualmente es darse cuenta del poder vivificante y rectificador que el Espíritu posee sobre nuestra existencia real y concreta («•... doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero»). Vivir espiritualmente, en suma, es tener el Espíritu dentro de sí como inspiración y fuerza vital, como atmósfera y espacio de acción que nos permite movernos con libertad y talante positivo.
El hombre del Espíritu es, ante todo, un ser que se recibe de todas las cosas y se da en todas las cosas. Es, pues, en su relación con el cosmos donde se patentiza su hondura espiritual. No sabe ser sin darse; y aun cuando se reciba a sí mismo de todos los seres y acontecimientos de su entorno vital, en el mismo acto de recibirse se entrega como gratitud, alabanza, servicio. El hombre del Espíritu es el hombre de la comunión.
Consciente de esta realidad, el hombre del Espíritu se repite a sí mismo con inamovible convicción: todo lo he recibido gratis; gratis, pues, he de darme, hasta perderme en mi propio don; hasta llegar a no ser nada, sino sólo don. Quien no
160 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
sabe darse en olvido de sí tampoco se posee en veracidad y libertad. Ésta es la sabiduría del hombre espiritual: si quiero llegar a ser yo mismo, me tengo que descubrir y poseer en el acto incondicional de mi entrega a la vida, al bien, a la verdad.
Nadie conoce la verdad de su vida si no es en el amor. Ama y sabrás quién eres ante Dios y para los hombres.
Ama y sabrás que ninguna vida es inútil. El amor que da la vida por sus amigos (Jn 15,13) hace brotar lo mejor que cada uno encierra como imagen del Creador.
Dar la vida por amor es la única manera de no echarla a perder en este mundo.
Si es verdad que mi alegría sois vosotros -amigos, hermanos, los pobres, criaturas todas que me acompañáis o salís al paso en el camino de la vida-, mi más cabal realización será la de vuestro crecimiento en todo cuanto es vivo y verdadero para vosotros. Ésta es la vida del hombre/mujer espiritual: «en todo amar y servir» (según el dicho de aquel sabio peregrino enajenado por el Espíritu del Señor Jesús). La espiritualidad de Cristo jamás podrá consistir en ninguna manera de ser al margen de los demás, de sus necesidades, llamadas, relaciones.
Mi libertad es estar disponible para la siembra de mí en respuesta a las demandas de los otros, llorando con el que llora, riendo con el que ríe. Mi libertad en-el Espíritu es la de no tener (ni querer) otro dueño para mi vida que el amor, rostro del Dios vivo, aliento de su Ser eterno en nuestro ser temporal.
El hombre espiritual, en colaboración con la gracia, ha hecho carne de su carne y espíritu de su espíritu el mandato primero y mayor (Mt 22, 37) de «amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia» (Dt 6,5). Porque amar a Dios de semejante manera es verlo a Él y entregarse a Él en el amor a todas sus criaturas, las que Él tanto ama.
EL HOMBRE ESPIRITUAL 161
II
Cuando amo así -unificados en el acto de amar cuerpo y alma, potencias y sentidos- mi pasado, mi presente y mi futuro, mi temporalidad y mi eternidad, mi vida es una flecha disparada hacia la meta de su auténtica paz. Paz para mi hambre de belleza y de ternura. Paz para mi sed insaciable de vida y de felicidad. Paz en esa comezón incesante de buscar y buscar, que ya no deviene en desencanto y amargura por hallazgo de la frustración. Paz, sí, en el corazón mismo de las dificultades, de la soledad, del sufrimiento.
Sólo cuando el amor ha disparado la flecha de mi vida a la diana del servicio gratuito, conozco la paz profunda, la armonía interior; esa paz que no pueden arrebatar los accidentes de un vivir contingente; la paz de saberme en el camino de mi más cabal humanidad.
Soy en la medida en que el amor es mi fuerza, mi origen, mi meta, mi inspiración, mi descanso. El que así ama siempre sabe de dónde viene y a dónde va, aunque camine en noche obscura.
Pero el amor que nuclea es también el amor que disuelve. Es por ello que soy en la medida en que aprendo a reconocerme en un nosotros cada vez más universal (telúrico, divino tal vez). Ser más yo mismo cuanto más lo soy fundido, confundido en el bien común, en el común hacer. Ser en la medida en que Dios se me revela como el Tú que crea -hace posible-el nosotros, y que es inaccesible sin el nosotros.
Desde la perspectiva espiritual, el yo es al nosotros lo que la gota de agua al océano: tiene su entidad propia, pero no puede subsistir sino en la masa y el movimiento del segundo. Lo mismo, el hombre espiritual es el que vive en la completa hermandad con la brizna de hierba, con el astro remoto, con el que obra bien y con el que obra mal. El hombre espiritual sabe que no hay ningún mal que no sea ocasión de bien; y que el que hace el mal necesita ser aún más amado, a fin de que la presencia del amor sea en él más poderosa que la fuerza presente del mal.
162 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
El hombre espiritual robustece su paz y su armonía amando el mal que encuentra a su paso por el mundo. Y ello por amor de este mismo mundo, por amor del mismo amor. A fin de que el amor siempre sea más grande que todas las formas de mal. Ama el mal porque él ya vive esa experiencia de plenitud que es el amor libre y verdadero; el amor que nada desprecia; el amor que todo lo hace suyo. Al escribir estas líneas, no puedo menos que pensar en Aliohsa Karamázov, redimiendo con su amor el crimen de sus hermanos, con su larga secuela de desgracias, porque supo hacer suya la debilidad de los corazones pecadores, supo amar el pecado para mejor comprender y amar así al pecador.
¿No es éste el amor mismo de Dios, manifestado ampliamente en la cruz de Cristo; amor que nos hace hijos y hermanos del Padre único? «Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo amor. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos» (Hb 2,9-11).
Gracias a la fuerza nucleadora que nos proporciona el sabernos hijos muy amados de Dios, podemos disolvernos en el amor a todos los hermanos, especialmente a los más pequeños y pecadores; y ello sin perdernos a nosotros mismos, es decir, sin confundir el amor con ninguna forma de poder o de dominio, de esclavitud o de dependencia.
El hombre espiritual es hermano de todos, más allá de cualquier diferencia marcada por las leyes, los códigos morales, los conceptos del bien y del mal. El amor hace saltar por el aire todas las ideologías que dividen y enfrentan a los humanos. En tanto que algo nos hace enemigos unos de otros, podemos asegurar que no somos conducidos por el Espíritu del Señor Jesús.
EL HOMBRE ESPIRITUAL 163
III
Y así, abrazado a la Cruz del Redentor, mi amor me va haciendo, poco a poco, más puro, más humano, más universal. La Cruz es el símbolo del amor de Dios disparado en todas las direcciones y dimensiones del espacio y el tiempo humanos. La Cruz es el sufrimiento del corazón de Dios puesto como germen de vida infinita en las entrañas de todo lo caduco y perecedero de este mundo. Desde la Cruz, adonde me ha llevado no mi propio impulso, sino el Espíritu del Señor Jesús, me siento amado en la totalidad de mi ser, especialmente en mis debilidades e impotencias, y me voy poniendo a punto para amar a todos los seres con un amor verdaderamente divino, con el mismo amor con el que yo soy amado.
Desde la Cruz, mi amor es un abrazo que no conoce límites de ningún tipo. Desde la Cruz, abrazar no es poseer, ni el abrazo conoce forma alguna de vergüenza o desencanto.
El hombre espiritual ha integrado en su existencia la Cruz como escuela del amor más vivo y vivificador, el único que lleva en sí el infinito. Mas sabe muy bien el hombre espiritual que la fuerza del amor que lo unifica y dinamiza, que lo pacifica y expande, no tiene en él mismo su fuente generadora. Él vive en el asombro de sentirse amado en su pequenez, más allá de méritos y deméritos, más allá de razonamientos o intereses de cualquier tipo. Es un amor que siempre nos sorprende, desmesurado, desproporcionado en su relación con nuestra capacidad de dar y de recibir. Un amor que sobrepasa la misma expansión del universo. Por eso el hombre del Espíritu se caracteriza por vivir rendido ante el misterio del amor que todo lo sostiene. Su oración es esa mudez, incapaz de palabras y gestos adecuados para poder decir «¡gracias!».
Alguien me ha amado hasta hacerme rebosar de su amor. Alguien me ha amado hasta dejar mi ser en disposición de
dar amor por todos sus poros. Yo ya no puedo relacionarme con nadie, con nada, si no es
para compartir amor.
164 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Yo ya no sé admirar bondad o belleza alguna en criatura que no me sea ocasión para amar al que nos amó primero.
Cada uno de nosotros es lo que es su espíritu. Si tu espíritu es la sabiduría, tus palabras y obras, tus deseos y sentimientos, saldrán todos impregnados e impregnantes del conocimiento amoroso de Dios. Porque el espíritu de sabiduría, «sutil e inteligente, penetrante y puro» (Sab 7,22-1,8), es el único capaz de ver a Dios en todas las cosas.
Dichoso el hombre que, en el deseo y en la oración, se abrió al don de la sabiduría, que lo capacitó para amar como Dios ama.
He ahí la verdad plena del hombre espiritual: situado en todas las encrucijadas de la historia, asaeteado por flechas múltiples de angustia y de esperanza, de afirmación de la vida y de sufrimiento por todo cuanto la amenaza o hiere, él permanece en pie, como si viera al Invisible, afirmando con todo su ser que el amor es el destino de todo lo creado.
Como el amor mismo, su presencia es discreta, callada, humilde. Como el Amor Divino, conoce la embriaguez, la locura, la pasión, en relación con sus objetos amorosos. Su oración, síntesis acabada, espejo bruñido de su alma, no es otra cosa que ser y estar a merced del viento del amor. Cuando ora, el universo entero está dentro de él; y él, por entero, en cada criatura del universo.
23
El hombre unificado
Aquello que unifica mi vida y la hace fuerte para el amor
es saber que Dios me ama.
I
El hombre unificado es un ser de raíces sanas, profundamente hundidas en la tierra de la existencia. Resiste así los embates de la vida y siempre sale robustecido. Tiene cuanto tiene que tener, y da de sí cuanto los demás necesitan de él. A nadie envidia. Con nadie se compara. «No ambiciona grandezas que superan su capacidad» (Salmo 131), como tampoco desconfía de sus fuerzas en orden a la consecución de sus metas irrenunciables.
La fe en sí mismo lo mantiene abierto al infinito, desde la sana comprensión de sus límites. La felicidad en el ser le hace generoso con todos los seres. Vive con las manos abiertas, lo mismo para dar que para recibir. Sabe esperar su momento para aportar lo mejor de sí, al calor de la paciencia y la perseverancia. Y ello, sin adelantar acontecimientos ni acobardarse ante los rigores de etapas menos propicias, cuando no decididamente adversas. Nadie le puede quitar nada, porque su vida está «escondida con Cristo en Dios» (Col 3,3).
La práctica asidua de la concentración -imprescindible para toda auténtica nucleación en el ser- le conduce a vivir en lo esencial de cada momento. Entrando -con palabras de Juan Ramón Jiménez- en el centro último de su persona, llega a
1 6 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
saborear en cada circunstancia de su vida una nueva manera de comunión con el todo:
«¡Concentrarme, concentrarme, hasta oírme el centro último, el centro que va a mi yo más lejano, el que me sume en el todo!».
Vive de acuerdo consigo mismo, y por eso está en paz con el universo. La muerte ha dejado de ser esa nada absoluta que se abre pavorosamente ante sus pasos, para venir a ser la plenitud lograda de todos sus anhelos más profundos. Cada instante de su existencia vivido contemplativamente lo deja abocado a la eternidad. Se alimenta de toda realidad presente (¡huye afanosamente de cualquier forma de autoengaño!). Sabe que la desnuda realidad es sacramento de lo invisible. Sabe que sólo el humano nutrido de realismo puede crecer en Cristo.
El hombre unificado resulta ser aquel que jamás renuncia de forma consciente a la plena integración de sus dimensiones intelectual y emocional. Su pensar jamás se sitúa en contra de su sentir, ni sus sentimientos se atreven a negar la luz guiadora de la razón. En su síntesis más vital, pensar y amar han llegado a ser un mismo movimiento, revelador de su ser profundo. La lógica del amor (que no es la más comúnmente aceptada) se sobrepone en su corazón a toda otra lógica, tales como la del poder, la eficacia, el número, las ideologías, el prestigio, la seguridad... La lógica del amor le hace saber que la auténtica verdad humana es inalcanzable sin alguna forma de sacrificio.
Por eso la lógica del amor lo conduce a buscar su único bien posible en el bien más universal y compartido. «Quien busca la verdad -dice Arturo Paoli- tiene un fondo de vulnerabilidad constante, porque ha descubierto la angustia de la mentira, es decir, del no ser. El infierno es un amor que no desciende hasta las raíces del ser, hasta ese nivel donde el don de sí mismo sólo puede ser total e irrenunciable». El ser
EL HOMBRE UNIFICADO 167
que se da todo en cada entrega, hace crecer fuera de sí la unidad desde su propia unificación interior. En cambio, los seres interiormente rotos ni pueden darse ni logran hacer crecer con su actividad la unidad que ellos no poseen. La espiritualidad del hombre unificado es la comunión: vivir para que todos sean uno (cf. Jn 17).
Se comprende, pues, que la lógica del amor haga del amante un ser débil (aunque no inconsistente). Un ser traspasado por la ternura, sensible y atento a todo valor humano que haya que defender, pero vigoroso en su determinación de no traicionar nunca ni por nada la suprema jerarquía del amor. Vigor y ternura expresan en su conjunto la más poderosa síntesis de su ser libre y entregado. Ternura y vigor, al unísono, son su peculiar manera de vivir crucificado con Cristo, a fin de poder llegar a abrazar, con Él y como Él, el horizonte entero de lo auténticamente humano. Ni sólo tierno ni sólo vigoroso, porque el que ama sabe dar la vida por aquello que ama. El amor nunca es indiferente a lo que hace sufrir al amado.
II
Mas el hombre unificado no es un ser angelical, sobrevolando las miserias de la condición humana, ajeno a dudas y contradicciones, pertrechado en su baluarte de seguridad y buena conciencia. ¡Qué va! Reconoce con dolorosa lucidez sus grietas existenciales y sabe que sin la asunción consciente de las mismas jamás llegará a ser una persona equilibrada, dueña de sí. Confiesa ante sí y los demás que «no hace el bien que quisiera, y sí, en cambio, el mal que aborrece» (cf. Rm 7,14-25). Lo que le mantiene uno no es precisamente lo compacto de su obrar en el mundo, sino el darse cuenta de cuáles son sus fallos más habituales y sus inclinaciones más dañinas, tanto para sí como para los demás. Sus no negadas contradicciones en cualquier campo -psicológico, moral, profesional, etc.- le permiten crecer en la humildad esencial: la de reconocerse pobre y necesitado de salvación.
168 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Incompleto, pero sabiéndose en camino hacia su plenitud, no desespera jamás, por muchos o muy graves que parezcan los retrocesos en su marcha. La opción fundamental por el amor permanece siempre ante él como meta irrenunciable.
Porque cree en el amor, posee dentro de sí la raíz de todo auténtico crecimiento. Porque cree en el amor, su vida vuelve una y otra vez al cauce adecuado por el que se expande en calidad de comunión y de servicio. Sólo el amor nos avisa cuando somos o dejamos de ser fieles a nuestra misión en la tierra. Sólo el amor nos enseña a sacar provecho de nuestros propios fallos (¡tan humanos, por otro lado!).
Para el hombre unificado se va acortando cada vez más la distancia entre el ser y el hacer. Su actividad manifiesta y comparte lo que hay en él de más original e inalienable. Se dice en cuanto realiza. Y se va realizando más y mejor a través de su hacer y decir entre los hombres. Su presencia resulta siempre, al margen de su intencionalidad, un poner en comunión con otros algo de lo más jugoso de su ser profundo. Y esto es así porque cuanto hace o dice es una donación de sí mismo, una entrega en el amor. Le resulta imposible actuar allí donde se le impide hacerse comunión.
Convencido como está de que sólo el amor tiene futuro, el hombre unificado ama su propia debilidad, sin pretender aparentar una seguridad que lo traicionaría. Ama su propia debilidad, por el amor mismo. Para él no existe mayor fortaleza que la de seguir amando en medio de todas las contrariedades, ni más trágica debilidad que la de empeñarse en ser fuerte utilizando para ello armas contrarias al amor. Consciente de que, en este mundo, amor es sinónimo de debilidad (en cuanto rechazo expreso de todo aquello que obstaculiza el encuentro en la desnudez del ser), no ambiciona el éxito ni teme el fracaso, sabedor de que es el amor el que nos mantiene útiles, incluso en medio de los más clamorosos fracasos.
Por todo ello, la mujer o el hombre nucleado en el amor desprende calor de vida a todo el que se acerca a él. Es luminoso, esclarecedor, pero, más que nada, incendiario; su chispa siempre encuentra combustible en que prender. Los pode-
EL HOMBRE UNIFICADO 169
rosos de este mundo, ¡temed al hombre unificado!, porque jamás se avendrá a otra razón que no sea la del amor; el amor que se opone de manera irreconciliable a todo convencionalismo dictado por cualquier forma de poder. El hombre unificado cree que siempre es posible el amor; que el amor tiene la última palabra. El amor, que resucita una y mil veces entre las ruinas de toda mentira y violencia.
III
Tal nucleación por el amor que caracteriza al hombre unificado es el fruto más maduro de aquel otro Amor que sostiene su vida por la fe. Nos referimos a la fe teologal: fuerza de Dios que actúa en todo creyente, lo conduce a una afirmación radical del valor absoluto de la vida y lo introduce por pura Gracia en la comunión con el Eterno Viviente.
Cuando Dios viene a mí, lo hace, en primer lugar, para enseñarme a amar la vida y a buscarlo a Él en la profundidad de todo lo vivo. El que no ama la vida que vive no puede amar a Dios, su Origen y Meta {«en quien todos vivimos, nos movemos y existimos»: cf. Hch 17,22-29). El creyente puede muy bien sintetizar su experiencia religiosa de esta manera: es Dios -que me ama- quien me hace vivir por su Amor.
Pero Dios es uno y hace uno a quien a Él se acoge. Al dejarnos amar por Él, nos atrae hacia sí hasta sumirnos en su Unidad Viviente {«¿No sabéis que el que se une al Señor se hace un espíritu con El?»: 1 Cor 6,17). Hecho ya uno con el Uno, se dinamiza mi capacidad afectiva hasta lo infinito. Todo lo amo en Aquel que ha encerrado mi vida en su Amor. Sí, todo lo amo con el Amor con que soy amado. Amo todas las bondades creadas y me amo a mí mismo en el acto único de ser amado por Él. Mi fe, entonces, se traduce de esta manera: si Él no me amara, yo no sabría amar.
Mi vida afectiva se ve así purificada y enriquecida extraordinariamente, más allá de todas mis posibilidades naturales. Porque amo a las criaturas desde el corazón mismo del
170 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Creador, me uno con el Creador cuando entro con mi amor en el corazón de las criaturas. Es el deseo ardiente de Dios el que purifica todos mis deseos, el que consuma todos mis amores en un acto único de adoración al Absoluto. La docta y experimentada palabra de Karl Rahner puso en forma de oración su vivencia de unificación personal por el Espíritu:
«Amándote, encuentro todo lo que estaba perdido, todo se convierte en un canto de alabanza y de acción de gracias a tu Infinita Majestad. Lo que estaba dividido, tu Amor lo hace uno; lo que estaba disperso, lo atrae hacia ti; lo que era puramente exterior, tu Amor lo hace entrar en lo profundo de sí. Tu Amor es quien me hace aceptar la vida cotidiana tal y como ella se presenta, y quien transforma, por tanto, cada una de las jornadas humanas en un día de Gracia. Tú, único y último fundamento de todo ser, Tú, que eres Amor, dame parte de tu Amor, para que todos mis días estén orientados al Día único de tu Vida Eterna».
La persona que se deja amar por Dios reconoce que la armonía en el ser, su entrega real al amor de cada día, sin frustraciones ni dependencias y con una auténtica capacidad de fruición de todas las bondades ofrecidas, sólo es posible bajo la fuerza unificadora del Amor de Dios («Lo que estaba dividido, tu Amor lo hace uno»). De modo que lo que unifica fundamentalmente mi ser es saber que Dios me ama. Un saber en modo alguno teórico, por ser el único saber absoluto capaz de armonizar mente y corazón, exterioridad e interioridad, acción y contemplación. Aquello que más poderosamente unifica mi vida es la experiencia del Dios Uno, habida en la profundidad de mi propio ser («Tú, único y último fundamento de todo ser»), de mi no poder ser sin Él.
EL HOMBRE UNIFICADO 171
La sabiduría creyente de Marcel Légaut sintetiza con fuerza:
«Padre, que tu Ser se cumpla y que, inconsistentes como somos, existamos en nosotros mismos como Tú eres Uno, pues entonces seremos uno en ti».
Sólo si Dios nos unifica, seremos uno.
La fidelidad, pues, a Dios lleva consigo la fidelidad a la propia humanidad («que existamos en nosotros mismos como Tú eres Uno»), Existir en nosotros mismos -existir en nuestra propia humanidad- equivale a haber encontrado la verdad de nuestro ser personal en la verdad del Padre que, como tal, se cumple en nosotros (Dios es Padre en sus hijos y por sus hijos).
Sí, Padre, que los que somos a imagen de tu Unidad indivisible, encontremos la paz y la fecundidad de nuestras vidas en asemejarnos cada vez más a Ti, único Uno, el Uno que todo lo unifica. Amén.
__24
El llanto feliz
El Dios que nos escucha en la oración ama todo dolor humano, porque no puede
dejar de amar al hombre que lo padece.
I
Llorar es tan humano que del que no llora ante las desgracias, sobre todo ajenas, decimos que no tiene corazón. Se llora con lágrimas, se llora con lamentos, se llora con el silencio de un corazón hecho añicos.
Si se pudiera recoger en un solo lugar las lágrimas de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, ¿qué extensión no tendría el nuevo océano?
Las lágrimas de los hombres no se evaporan, se reabsorben para dar a la carne humana mayor terneza, sensible calidad, fresca hermosura.
Las lágrimas son saladas: ellas sazonan las experiencias humanas con sus más ricos sabores. Las lágrimas son saladas: ellas constituyen la sal más común de la tierra. ¿Quiso Jesús enseñarnos a llorar cuando dijo: «vosotros sois la sal de la tierra»!
Por el océano de las lágrimas todos navegamos, con mayor o menor destreza, hacia los puertos de nuestras dichas más acariciadas. ¿Ha arribado alguna vez alguien a las playas del gozo profundo, del placer reconfortante, sin haber tenido antes que luchar denodadamente contra el oleaje del mar de sus amarguras?
EL LLANTO FELIZ 173
Llorar es tan humano que mujeres y hombres lloramos al nacer y al morir. El llanto no es escollo temible a evitar en nuestra travesía de la vida, sino condición a integrar en el camino hacia sí mismo, hacia cualquier valor que consideremos humano. Pues el propio yo, el que podríamos denominar yo profundo, no se revela ni se da a quienes de antemano no lo han reconocido y aceptado como yo llorante.
Lloramos bajo la dentellada de las propias miserias físicas (enfermedad, pérdida de fuerzas, desmoronamiento de nuestra juventud...).
Lloramos cuando los límites morales (defectos incorregibles, maneras de ser que hacen daño a sí o a otros...) nos imponen una imagen (¿real?) de nosotros mismos que en ningún modo está de acuerdo con el superhombre que todos hemos creído ser en algún momento.
Lloramos por el rechazo, por la incomprensión, por el fracaso, por la soledad que nos vienen de las dificultades en hacernos entender por los demás, apreciar en lo que creemos ser y valer por los demás, y que, por supuesto, afirmamos no merecer en absoluto.
Lloramos esa pérdida irreparable del ser tan querido (y tal vez tan necesario); de aquella situación de bienestar desaparecida de improviso; de aquella amarga decepción que jamás nos pasara por la mente y con su llegada convirtió en miserable nuestra existencia.
Lloramos (¡y ojalá lloráramos más!) porque somos sensibles al dolor de los hermanos, de todos los otros, y nos dejamos impactar por sus miserias y nos acercamos lo más posible a ellos para aliviar sus penas, para tomarlas sobre nosotros.
Lloramos... ¿No es cierto que lloramos? ¿Quién puede vivir sin llorar?
174 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
II
Juguemos por un momento a hacer etimologías. «Felices los que lloran, porque ellos serán consolados»
(Mt 5,4). Consolar: Llenar de sol otras vidas, inundar vidas tristes
con la alegría de una potente y cálida luz solar. Porque el hermano que ama hasta abajarse a nuestro dolor es un sol en el corazón mismo de nuestras tinieblas.
Consolar: Lo contrario (o algo así) de desolar (dejar solo al triste, o provocar uno mismo situaciones de sequedad y esterilidad en una/s vida/s). Consolar será ayudar a salir de la desolación, poner a alguien que lo necesita en el buen camino del sentido de la vida, de la alegría de vivir.
Consolar: Compartir el mismo suelo, la misma tierra donde echamos raíces (que en el subsuelo se abrazan), para ayudarnos unos a otros a fructificar en la vida, hasta que pueda dar cada uno lo mejor de sí mismo.
¡Cuántas cosas (¡y qué buenas!) puede ser eso del consolad. ¡Qué hermoso eso de poder consolar y ser consolado! Llevar a alguien el sol que le falta, el suelo donde echar raíces, ser liberado de la desolación. Aliviar la pena o aflicción de alguien. Sentir que mis penas son también de otro...
Recibir consuelo es imposible si no se comienza por aceptar la pérdida, la desgracia, como algo propio de la naturaleza humana, del ser inacabado que es el hombre, ser que se busca a sí mismo en tanto peregrina en este mundo.
El dolor que me aflige no es en ningún caso castigo de Dios (y menos aún maldición del diablo). ¡Pero si Dios nos quiere felices, a imagen y semejanza de su felicidad eterna! ¿Cómo podría ser Dios el causante de nuestro mal?
Si bien, Dios no es ajeno (indiferente) al mal que nos aflige. En el fondo de todo mal está Dios para ayudarnos a sacar un bien mayor. Dichoso el que se acepta limitado, pues él tocará en sus límites el infinito de Dios, Dios que encierra todo su Poder en su Amor.
EL LLANTO FELIZ 175
La presencia de Dios en los bordes mismos de nuestro ser finito nos hace saber que todo mal tiene principio y fin, en tanto que su Amor, abocado totalmente sobre nuestra miseria, es ilimitado en su fuerza y en su gracia. En el recinto cerrado de mis propios límites, Dios desata lo ilimitado de su Misericordia.
El sufrimiento, además, agudiza la sensibilidad del que sufre sin desesperar, siendo en ello mismo ya un consuelo. A mayor sensibilidad, mayor calidad humana, mayor capacidad de gozar de la parte buena que se da en toda situación. A mayor sensibilidad, también, mayor dimensión solidaria, mejor disposición para la amistad, empatia más a flor de encuentro.
Desde la fe en Cristo (el sol más poderoso que se enciende sobre nuestras miserias, consolándonos en todas nuestras desolaciones), tanto el sufrimiento propio como el llanto por el dolor del mundo (la consternación ante el daño que afecta a miles y millones de hermanos) se ven iluminados, encendidos desde dentro, por el misterio de su Encarnación: Dios que sufre con los hombres y por los hombres, y que no puede ser feliz si no es compartiendo a fondo nuestras miserias.
¡Jamás me encontraré solo con mis sufrimientos: Cristo es Dios que sufre conmigo para enseñarme a sufrir, para llenar de sentido (valor y destino) todo sufrimiento! Cuando por la gracia de la fe, en el grito ardiente de la plegaria que brota del dolor, contemplo el sufrimiento de Dios, llego a saber que es El quien más sufre, porque soporta todas las miserias, individuales y colectivas, de la humanidad histórica.
¿Por qué habrá querido Dios sufrir, siendo Él el dueño de la felicidad eterna?
III
Tremenda paradoja: llegar a ser feliz sin renunciar al llanto. Rechazar con todo mi ser el dolor y, en el mismo rechazo, afirmar la vocación inalienable a la felicidad de que es portadora toda existencia humana.
176 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Dejar que las lágrimas abran los surcos más profundos en mi espíritu, donde habrá de florecer la cosecha de mis más felices realizaciones, de mis más definitivos gozos, de mis más audaces sueños.
Ser feliz, no por las causas del llanto (lo que me falta), sino por sus consecuencias (lo que me aporta de más mío, los horizontes que descorre ante mis ojos).
Llorar como humano, hasta que las lágrimas bañen mi corazón dejándolo limpio de sus muchas impurezas, y así me pongan al descubierto lo mucho divino que hay en él escondido.
Ser semejante a Cristo, que sufre mucho porque ama mucho, y no puede separar sus lágrimas de su amor (su Resurrección de su Cruz).
Bienaventurados los que así lloran, amando el sufrimiento humano por amor a la propia humanidad; no negándose al amor que se les pide u ofrece, por más que éste hiera y desgarre el alma que lo alberga.
Nadie puede vivir humanamente sin amar (¿y quién puede amar humanamente sin sufrir?). Por eso mis lágrimas me hacen más vivo, más delicado, más tierno, ¡más amante!
El que ama sin temor al llanto, es porque ha puesto ya la segur en las raíces de su egoísmo, fuente de amarga y frustrante infelicidad.
Se da también -justo es recordarlo- un llanto amargo, sin bienaventuranza: el de aquellos que temen al amor por los sufrimientos que conlleva; el de aquellos que se volvieron de espaldas al sufrimiento solidario con los pequeños y maltratados de la historia y se refugiaron en sus torres de aislamiento y falsas seguridades. ¡Ay, qué amargo es el llanto de cuantos lloran encerrados en sí mismos! Les faltará el sol del consuelo y el suelo de la fecundidad.
Con todo, ningún dolor humano, ni siquiera el que brota del ciego egoísmo, está cerrado, excluido de la visita de Dios. Dios ama todo dolor, porque no puede dejar de amar al hombre que lo padece, sea justo o injusto (¿no es acaso el Dios que
EL LLANTO FELIZ 177
hace salir el sol sobre buenos y malos, porque su perfección consiste en amar más al que más lo necesita?).
Dios, que nos ha dicho: «felices los que lloran, porque ellos serán consolados», nos está diciendo también: felices los que no se dejan enredar en el propio dolor, a fin de poder ir al encuentro del dolor de los otros, porque ellos ya saben que ningún dolor es más grande que mi amor que los busca.
Bienaventurados los que lloran por los demás más que por sí mismos, porque sus lágrimas lucirán como eternas luminarias en el reino de la felicidad total y definitiva.
25
Rapsodas de la Nueva Creación
El creyente que vive su fe de manera firme y sencilla, alimentándose cada día en la oración con la Palabra,
se hace él mismo luz, revelación y profecía para muchos, y toda su existencia se convierte en canto de alabanza al Creador.
I
Tocamos al fin de este libro, y me gustaría que el presente capítulo fuese como un resumen de lo más significativo de todo él. Cuando, hace aproximadamente cinco años, comencé a escribirlo, no sabía muy bien qué era lo que me impulsaba ni qué objetivos principales me planteaba al ponerme a tratar sobre oración y vida interior (tema, por otro lado, sobre el que tanto y tan bueno se viene escribiendo en los últimos tiempos). Ahora, al final del camino recorrido, como en otras ocasiones sintiéndome yo el primer beneficiado, veo claro que el impulso inicial -venido, sin duda, de lo alto- no fue otro que el de sumar mi voz a otras muchas que en el mundo entero claman hoy por restituir a la tarea pastoral de todas las Iglesias la dimensión mística y contemplativa, que constituye el sustrato de toda fe religiosa viva y operante en el mundo.
El ministerio de la contemplación -reconozcámoslo con sencillez- no goza hoy de paridad, en cuanto a dedicación e importancia, con los de liturgia, catequesis, servicio social, que nunca dejarán de ser importantísimos, pero que sin el de la contemplación jamás alcanzarán a ser testimonio convincente y contagioso del Dios vivo en el mundo actual.
RAPSODAS DE LA NUEVA CREACIÓN 179
La voz autorizada de la Iglesia naciente vuelve a recordarnos que para ser eficaces, tanto en la predicación de la Palabra como en el servicio a las mesas de los pobres, es imprescindible el fundamento eclesial de una auténtica vida de oración (cf. Hch 6,1-7). Toda forma de apostolado está más allá de la contemplación, en el mismo sentido en que los frutos están más allá de las raíces.
La gran y genuina aportación de todas las religiones a los grandes cambios y desafíos de la nueva civilización ha de ser forzosamente la de una nueva revalorización a gran escala de la experiencia mística ofrecida a todos. «Al no sentir a-Dios más en lo hondo de nosotros que nosotros mismos -ha dicho Christian Duquoc-, ha perdido su interés para el mundo de hoy». Y, sin embargo, cuando las religiones oficiales, al menos en Occidente, dejan de ser significativas para el hombre postmoderno, surge al margen de las Iglesias una creciente demanda de contemplación y vida interior que no cesa de atraer a espíritus inquietos y buscadores. ¿Acertarán a darse cuenta las religiones, y muy en concreto el cristianismo, de que su tarea principal en el mundo es crear el clima, abrir el espacio donde todos los que lo deseen puedan acceder a la experiencia viva de Dios?
Muchos espíritus avisados de nuestra época nos han recordado -como ahora hace para nosotros Paul Evdokimov- que
«el reloj de la historia marca la hora en la que no se trata sólo de hablar de Cristo, sino de convertirse en Cristo, en el lugar de su presencia y de su palabra».
Esto es, el Evangelio no puede seguir siendo única ni principalmente un código de verdades a creer y de normas éticas a cumplir, sino, ante todo, una invitación al encuentro personal con el Dios de Jesús, encuentro marcado fuertemente por la dimensión amorosa que el mismo Dios ofrece a todos en su Palabra hecha Carne. Dicho encuentro es lo único que puede transformar nuestras vidas y nuestro mundo. El re-cien-temente desaparecido Dom Hélder Cámara nos lo recordaba con el vigor que siempre lo caracterizó:
1 80 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
«El moralismo y el juridicismo han hecho mucho daño a la Iglesia de Cristo. Son gravemente responsables de la partida de muchos, de la indiferencia de un número más importante aún, y de la falta de interés en aquellos que podrían mirar a la Iglesia con simpatía, pero que se han asqueado de nuestro fariseísmo».
El Vaticano n pareció intuirlo así cuando -hace ya de ello casi cuarenta años—, en su Constitución sobre la Palabra de Dios, acertó a decir cosas tan extraordinariamente bellas y sugestivas como las que siguen:
«La Iglesia, Esposa de la Palabra hecha Carne, instruida por el Espíritu Santo, procura comprender cada vez más profundamente las Escrituras, para alimentar constantemente a sus hijos con la Palabra de Dios; (...) de modo que se multipliquen los ministros de la Palabra capaces de ofrecer al Pueblo de Dios el alimento de la Escritura, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad (y) encienda el corazón en Amor de Dios» (Dei Verbum, 23).
Entendamos bien. La Iglesia ha ofrecido siempre, con mejor o peor preparación de sus ministros, con mayor o menor conciencia de su importancia, la Palabra de Dios a sus fieles. Siempre. Pero de lo que ahora se trata, lo que el Concilio quiere subrayar (como algo que necesita especialmente ser tenido en cuenta para nuestro tiempo), es el modo de recibirla y de transmitirla: como la esposa las noticias de su Esposo, enardecidos ambos por el mutuo deseo, con la pasión y el gozo desbordantes de la más tierna y sabrosa comunicación entre amantes. «Hay que leer la Biblia -decía Kierkegaard-como un joven lee la carta de su novia: ¡está escrita pensando en mí, ¡sólo para mí!».
Porque así ha de ser presentada y ofrecida la Palabra de Dios a los hombres: como una declaración de Amor que Dios dirige a lo más hondo de cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo, si no, podrá encender la llama del Amor divino -como pretende la enseñanza conciliar-, si dicha Palabra continúa resonando todavía en los oídos del hombre contemporá-
RAPSODAS DE LA NUEVA CREACIÓN 181
neo como un conjunto de frías y lejanas verdades abstractas, cuando no como un código de preceptos negativos portadores de represiones y de temores sin cuento, tan alejados de la experiencia que nos puede realizar en el amor?
«El Santo Sínodo -dejémonos instruir por su doctrina-recomienda insistentemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo (Flp 3,8), pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo (San Jerónimo). Acudan de buena gana al texto mismo: en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura espiritual (...). Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras (San Ambrosio)».
Según el texto conciliar recién citado (Dei Verbum 25), no existe otro medio más apto para ayudar a los humanos a ponerse en contacto con la Verdad y el Amor de Dios que la lectura contemplativa de la Palabra. Imposible una vida de oración que pueda llamarse cristiana, sin ese diálogo con Dios que el texto sagrado significa y propicia, incluso provoca, bajo la acción del Espíritu Santo. Quiero recordar que Teresa de Lisieux decía algo semejante a esto: «Ningún libro me ha ayudado tanto para el conocimiento y la unión amorosa con mi Padre Dios como las Sagradas Escrituras». Y Jean Laplace, jesuita francés, tan experimentado en los caminos de la oración, nos asevera: «Otros libros piadosos podrán ayudar; pero la Biblia resulta imprescindible e insustituible para un auténtico desarrollo de la experiencia de Dios».
El dominico Jean-Claude Sagne, mostrándose seriamente preocupado por la urgente necesidad del incremento de la experiencia contemplativa a todos sus niveles, puntualiza así:
«Es por su relación con la Escritura como la mística tiende a instituirse y a integrarse en la vida de la Iglesia. Es por su relación con la Escritura como la Iglesia vuelve a
182 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
la fuente de su vida y puede conocer una renovación. La experiencia mística hace surgir a la luz del día la vida que está encerrada y oculta en la Escritura, mientras que la Iglesia tiene la función de ayudar a recibir la Escritura en la plenitud de su sentido. (...). La Iglesia es la comunión de los que reciben la Palabra de Dios en la obediencia de la fe».
Todo lo cual nos obliga a advertir: las generaciones futuras pedirán muy estrecha cuenta a los pastores de la Iglesia de las décadas siguientes al Concilio Vaticano n por no haber promovido de forma audaz, enérgica y valerosa, un mayor acercamiento -un acercamiento sin miedo- al acerbo espiritual que las Escrituras representan, como lugar privilegiado para el encuentro del hombre con Dios. Pues
«(...) en los Libros Sagrados el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Escritura de modo especial aquellas palabras: La Palabra de Dios es viva y eficaz (Hb 4,12), puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados (Hch 20,32; cf 1 Tes 2,13)».
Lenguaje este (Dei Verbum 21) más propio de un manual de teología espiritual que de las preocupaciones dogmáticas y pastorales de una aula conciliar, pero que arroja sobre nuestra sensibilidad, como una lluvia de lenguas de fuego, el aviso, a la vez vigoroso y tierno, del Espíritu a los pastores y responsables de todas las Iglesias a «seguir tratando, como siempre lo ha hecho la Iglesia, a la Sagrada Escritura, con la misma veneración dedicada al Cuerpo y la Sangre del Señor» (ib). ¡Con la misma veneración!: Palabra y Eucaristía constituyen, en conjunto, la inestimable riqueza de una presencia real del Hijo, que nos comunica/comparte todo el Amor del Padre.
RAPSODAS DE LA NUEVA CREACIÓN 183
Lo que el viejo Walt Whitman afirmara del conjunto de su obra poética -«El que pasa las páginas de este libro, toca a un hombre»- puede decirse, con mayor énfasis y realismo, de la Biblia: el que se sumerge en las corrientes profundas y cristalinas de sus aguas bebe directamente de la Palabra Eterna, Luz que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,1-18); ve, escucha y palpa el Verbo de la Vida (cf. 1 Jn 1,1-4). Sí, la Voz del Amado (cf. Cant 2,8; 5,2) posee requiebros de especial ternura para cada creyente que se pone a la escucha de la Palabra desde el corazón.
De nuevo J.-C. Sagne nos presta oportunamente su clara visión:
«La experiencia mística es un encuentro con Dios que hace real en una vida concreta una palabra de la Escritura. (...). La Iglesia sólo puede verse renovada por la experiencia mística cuando ésta llega a su simplicidad esencial, que es el desarrollo de la vida bautismal de unión con las tres Personas Divinas sobre un fondo de atención (escucha) y de entrega confiada (amor). (...). Pues bien, el camino de la simplicidad es la obediencia a la Palabra de Dios recibida en la Escritura como Libro de Vida».
¿No significa todo esto que el lenguaje de la predicación, lo mismo que el talante general de las organizaciones pastorales, debe cuidar con exquisito primor el encuentro amoroso del hombre con Dios a partir de la Palabra? ¿No nos aguarda ahí la eficacia de toda auténtica nueva evangelización?
II
El creyente que vive su fe de manera firme y sencilla, alimentada día a día en la mesa de la Palabra, llega a ser con su entera existencia (parafraseando a Paul Evdokimov) luz, revelación y profecía: «Para el creyente que purifica su mirada y sus hechos en la meditación asidua de las Sagradas Escrituras,
1 84 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
todo cuanto toca lo convierte bajo sus dedos en nuevo y luminoso; y la Gracia florece para muchos sobre las huellas de su caminar». (¡Qué hermoso e irrenunciable ideal, éste de ser capaz de renovarlo todo en la vida desde esa fuente de renovación integral que el Espíritu abre en el interior de cada creyente enamorado de la Palabra!). El encuentro amoroso, dialogante, de cada fiel con la Palabra revelada es el fundamento más seguro de esa fe firme y sencilla, fe irradiante, contagiosa, que tanto necesitamos hoy.
Hablamos de una Fe Firme y Sencilla. Pero ¿qué es esa fe firme, qué rasgos la definen y en qué consiste su clara sencillez?
Firme (la firmeza hay que buscarla siempre en las raíces sanas y profundas, que dan consistencia a la vez que fecundidad) es todo aquello que posee en sí fortaleza suficiente para no dejarse tambalear por los vientos adversos, por poderosa que fuere su embestida. ¿Y quién duda de que la embestida de lo que hoy llamamos «Cultura de la Increencia» está haciendo tambalear los cimientos mismos de las viejas cristiandades? No es nada nuevo hablar de este tema. Ni por ya viejo puede dejar de ser preocupación y desafío.
Una fe firme equivale a una experiencia totalizadora (ho-lística, diríamos hoy), capaz de facilitar al humano que la vive, en su interioridad y en su exterioridad, en su ser individual y colectivo (sin poder hacer ya muchas distinciones entre ambos polos), una razón suficiente para vivir y para morir, una fuerza de ser y de amar que ilumina su presente con resplandores de un mañana eterno, siempre viniendo a él. Es, por tanto, una verdadera experiencia mística, donde lo estético y lo erótico, lo festivo, lo ecológico y lo universal se encuentran plenamente integrados en la relación del humano con Dios, como expresiones puras de la más acendrada adoración al Invisible.
El humano de la experiencia mística sabe que todo cuanto le hace más humano le une más con Dios. Sabe que «el que nos crea v nos salva no está celoso de nuestra grandeza. Que no es el tirano perverso que nos obliga a mutilar nuestra
RAPSODAS DE LA NUEVA CREACIÓN 185
humanidad sin dejarnos otro recurso, en nuestro secreto resentimiento, que el de autoinculparnos. Que no está en el mismo plano que las realidades de este mundo y no pide ser "preferido" a los seres o cosas, sino ser el único objeto de una fe incondicional y absolutamente amorosa» (¡Gracias, Jean-Pierre Jossua, por tanta claridad!).
La experiencia mística nos asevera que ni el hombre mismo está tan a favor del hombre como lo está Dios. Ahora bien, dicha experiencia «no tiene más contenido cognoscitivo -según J.-C. Sagne- que la Escritura, sin añadirle nada. Se trata, sin embargo, de una experiencia perfectamente actual, ya que es Dios mismo el que vuelve a dar al creyente esta Palabra de la Escritura en un contacto de persona a persona».
Esta extrema sencillez del camino místico -de persona a persona: Dios y el Hombre sin intermediarios- permitirá al creyente sincero, dentro de la comunión eclesial, saborear y hacer suya la fuerza de la salvación que se ofrece a todos en el Espíritu del Señor Jesús («Y ya no tendrán más que adoctrinar el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: "conoce al Señor", pues todos ellos me conocerán en su propio corazón»: Jer 31,34; cf. Ez 36,25-28). En la reflexión del teólogo ortodoxo seglar Paul Evdokimov, que tan sabrosamente nos viene acompañando, se precisa así: «La Teología Mística ha venido a ser una rama confiada a los especialistas y ya no es la fuente de vida, de adoración y de doxología. La relación personal entre Dios y el Hombre ha sido falseada por la intervención demasiado avasalladora de la institución eclesiástica, o se ha encerrado en un individualismo que pierde la noción de la Sobornost» (algo así como la Catolicidad, el Ecumenismo y el Sensus Fidei, todo en una).
La mujer y el hombre que se adentran confiadamente por el camino de la experiencia mística (experiencia totalizadora, propia de una fe firme y sencilla) proyectan en su mirada sobre todas las realidades temporales (mejor sería decir que lo descubren en todas ellas) algo de esa Gloria exclusiva del Creador, vocación y destino de todas las cosas creadas. Se
1 8 6 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
trata aquí de aquellos limpios de corazón (Mt 5,8) que en todo ven al Señor.
No existe belleza más alta en este mundo que la de los limpios de corazón.
Un corazón limpio es la perla preciosa que refleja en sí todas las luces del Universo.
Un corazón limpio es la lámpara encendida que alumbra a todos los moradores de la casa.
Un corazón limpio lo es porque se ha dejado mirar -iluminar- por la Gloria de Dios.
(¡Sólo Él, que me ama, transforma en belleza, con el fuego de su mirada, todas mis fealdades!).
En tanto quede un solo limpio de corazón sobre la tierra, ¡no prevalecerán las tinieblas y sombras de muerte!
Los limpios de corazón van desnudos por la vida, pues el resplandor de su belleza es su túnica sagrada.
¡Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos nos señalan en todo tiempo y lugar las huellas inequívocas del paso de Dios entre los hombres!
La experiencia mística coincide con la pureza de corazón. Y es esta misma pureza la que conduce al místico a sufrir en la carne de su alma, sensible y solidaria, el martirio íntimo de no poder dejar de morir con todas y cada una de las víctimas de la insensatez (¿tal vez crueldad?) de esta historia nuestra. La experiencia mística no puede resultar una inflexión (¡todo lo contrario!) en la toma de conciencia y en la lucha solidaria contra tantas situaciones que hacen sufrir injustamente a muchos de nuestros hermanos más débiles. Pero sí debe ser, en el corazón mismo de la lucha y de todos los sufrimientos compartidos, en comunión con el misterio y abrazados a la cruz de Cristo, clara intuición del Reino de Dios, que no cesa de florecer en los surcos del dolor solidario y de la esperanza combativa.
El creyente firme y sencillo, hombre de Dios y de los hombres, vive otra forma de crucifixión con Cristo en el dolor de tantos hermanos y hermanas que dejan transcurrir sus existencias en el olvido de Dios, como si Él no existiera o nada
RAPSODAS DE LA NUEVA CREACIÓN 187
significara para la mejor realización de sus vidas en hermosura y autenticidad. Sintiendo agudizado este sufrimiento por el poco cuidado que las Iglesias ponen en hacer asequible a la nueva conciencia, emergida de la secularidad y de la postmodernidad, la incomparable belleza y radicalidad humanas que aporta una fe firme y sencilla en el seguimiento de Jesús.
La fe firme y sencilla resulta esa conciencia encarnada de que el Amor de Dios sostiene este mundo nuestro; y de que sólo por el Amor de Dios, manifestado en Cristo, puede este mundo alcanzar la salida de tantos horrores que afean su rostro, pretendiendo ocultar la diafanía divina que lo traspasa.
Éste canto a la fe firme y sencilla quiere ser sólo una ayuda para confiar en la validez de los gestos cotidianos y las palabras humildes de cuantos creemos en la eficacia del amor. No se trata, pues, de realizar grandes empresas; se trata de saber que el Amor compartido de Dios en la experiencia creyente de cada día tiene poder para hacer nuevas todas las cosas, arrancándolas de su vulgaridad y liberándolas de las estériles repeticiones, abriendo así el círculo de lo cotidiano a la presencia del Reino oculto (J.-C. Sagne).
III
Porque para el creyente firme y sencillo el mundo, nuestro mundo, por graves que sean los males que lo aflijan, nunca dejará de ser grande y hermoso, habitable, lleno de posibilidades de vida y necesitado, a la vez, de múltiples cuidados amorosos.
Su experiencia del Amor de Dios, fundamento inamovible del universo, le agudiza la mirada interior hasta alcanzar a ver la Nueva Creación que viene y no puede dejar de venir desde Cristo Resucitado, Vencedor de todas las formas de muerte.
El humano que tiene sed de Dios («Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti madrugo, I mi alma está sedienta de ti»: Sal 63,2) y que, guiado por esa sed, ha llegado a beber de la abundancia del Amor divino, sabe con claridad íntima e incontestable,
188 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
que «tu Gracia vale más que la Vida» (Sal 63,4), es decir: tu Gracia es la que da su verdadero valor a nuestra vida; es tu Gracia y nada más que tu Gracia -tu amoroso permanecer con nosotros- la que nos restituye una y otra vez la esperanza gozosa de un mundo liberado de toda mentira y violencia.
«El don de sí misma que nos otorga la Divinidad -ese don que se hace consciente y se proyecta en la mirada de todo auténtico contemplativo- se llega a encarnar en los humanos como el anhelo de la plenitud en el ser. (...) La Divinidad nos sale al encuentro como un reto cada vez que sufre amenazas la integridad de la tierra o es atropellada la humanidad. (...) Allí donde se da una acción humanizadora -creativa, subversiva o celebrativa-, allí está actuando una utopía (...) como un horizonte infinito de esperanza y promesa». Es el jesuita indio Sebastián Kappen quien así nos habla. La conciencia creyente sabe ver la promesa de Dios y la esperanza humana actuando de consuno en el corazón de todos los conflictos y luchas de la humanidad histórica. Y esta capacidad de vivir abierto a lo nuevo y a lo sorprendente, a lo que nos sobrepasa, es lo que hace del creyente firme y sencillo un rapsoda de la Nueva Creación.
El realismo del creyente firme y sencillo es el de las Bienaventuranzas evangélicas. (Pero... ¿es que las Bienaventuranzas pueden presentarse como algo real y convincente para una mente no trastornada?) Es el realismo propio del santo, es decir, de aquel que cree en el Amor por encima de todo. Y por eso mismo no puede rendir culto a los ídolos del poder, de la astucia, de la violencia, del desarrollo a costa de lo que sea, del lucro y de la competencia sin barreras. (¿Puede alguien convencerme de que el Amor y el poder no son indefectiblemente irreconciliables?). Jamás creeremos en el Dios de Jesús en tanto aceptemos que el poder -cualquier forma de poder temporal- tiene posibilidad alguna de realizar el bien con sentido humano («Sabéis que los poderosos de este mundo oprimen...; no sea así entre vosotros»: Mt 20,25-26). ¡Y no hace Jesús distinción alguna entre unas formas de poder menos nocivas que otras!
RAPSODAS DE LA NUEVA CREACIÓN 189
Con el orante del salmo catorce, podemos nosotros ahora cantar así:
¿Quién puede, Señor, entrar en el gozo de tu Amistad y alimentar sus días en la pura contemplación de amor?
El que renuncia a considerar las riquezas como bien supremo y se hace solidario de los últimos y desheredados de este mundo.
El que acepta en paz sus propios límites y permanece disponible a las llamadas de sus hermanos.
El que mira el futuro sin temor alguno y se entrega por entero al momento presente.
El que no busca para sí honores ni dignidades y es feliz con la gloria que aureola a los otros.
El que renueva día a día su seguimiento de Jesús y se abandona confiadamente en la misericordia del Padre.
El que busca por encima de todo el Reino de Dios y su Justicia
y no se impacienta por la lentitud de toda empresa evangelizadora.
¡El que así obra todo lo encontrará dentro de sí!
Porque Francisco de Asís creyó en el poder del Amor, y nunca arrodilló su corazón ante los poderes de este mundo, permanece ante nuestro espíritu como uno de los más insignes rapsodas de la Nueva Creación de todos los tiempos.
Se desnudó de todos sus ropajes: y el sol, el aire, el agua lo ciñeron de gracia y ligereza. Se desnudó de toda ambición: y el gusto por las cosas sencillas, colgó de sus hombros la túnica de la perfecta alegría.
1 9 0 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
Se desnudó de todo afán de seguridades: y el camino en abrazo y en canción lo enjoyó con la savia más pura de la fraternidad universal. Se desnudó de sí mismo: y en la hondura de su vacío interior lo inundó como un torrente el asombro encendido de Dios.
Como el Poverello, tampoco el creyente firme y sencillo es un superhombre con poderes taumatúrgicos y respuestas claras y convincentes a las dudas y problemas que le asedian. Pero sí es, sin aparentar fortaleza ni ocultar debilidades, un ser rebelde ante todo lo que niega el Amor, dispuesto a escandalizar si necesario fuere, en su pertinaz non serviam (no serviré) a tantas formas de astucia, mentira y violencia enmascaradas no pocas veces bajo careta humanitaria.
Es el milagro de la fe, acrisolada día a día en la contemplación, el que mantiene a este creyente alerta para abrir la puerta al bien y rechazar las fuerzas del mal que pretenden instalarse en nuestra casa. Creo que, si aumentaran en nuestras Iglesias los santos escandalizadores, el cristianismo gozaría de mayor credibilidad en nuestro mundo de hoy, desencantado, pragmático y carente, en amplios sectores, de fe en la posibilidad de un mañana mejor, de un hombre más humano.
Por eso, el creyente firme y sencillo, de mirada pura y corazón traspasado, resulta en su entera existencia un celebrante que pondera la vida en su verdadera dimensión de signo del Amor Creador, y sabe hacer fiesta para agradecer y testimoniar el milagro de estar vivo, de tener hermanos y de caminar en la noche teniendo ante sus ojos la certidumbre del más radiante amanecer. «Celebrar -ha dicho Claude Duchesneau- es dar tiempo libre y gratuito a aquello que funda la existencia». Y así el creyente firme y sencillo, místico y celebrante, acierta a detenerse en su caminar, no pocas veces fatigoso, para hacer fiesta al Amor que lo sostiene y
RAPSODAS DE LA NUEVA CREACIÓN 191
seguir vislumbrando el paso de la salvación en la historia real y concreta que vivimos. «En efecto -insiste Duchesneau-, la celebración será siempre diferente de la vida cotidiana (...), en ruptura con lo cotidiano», ya que nos obliga y educa para desatarnos de las prisas y ruidos, de las programaciones y ritmos de forzosa productividad, introduciéndonos en el tiempo de Dios, que viene a acompañar y llenar de eternidad nuestro desgarrado tiempo de hombres.
Rapsoda de la Nueva Creación, el creyente firme y sencillo vive de la alabanza a su Señor. Se afianza en su vocación y misión de testigo del Invisible. Canta a la Belleza, que es Comunión en el Misterio del Ser que traspasa a todos los seres. Canta al Amor, que es Fraternidad con Dios hecho Hombre en cada hombre. Su canción -su música- tiene siempre el mismo único destinatario: el Amor. Y no se cansa de repetirlo con estas o semejantes palabras (cf. Sal 101):
Para ti es mi música, que escuchas en tu Eternidad la melodía de mis entrañas hambrientas.
Las fibras todas de mi ser pronuncian, en su constante morir y renacer, tu Nombre.
Tu Belleza desborda las notas de mi canción, ungiéndola con la melodía de su destino eterno.
Tú pulsas las cuerdas más agudas de mi sensibilidad hasta hacerlas estallar en sollozos de incontenible alegría.
Y el conjunto de mis días terrenales me hermana con el ritmo incesante del Universo en expansión.
Para ti es mi música, Señor, que has abierto en mi corazón aquel silencio enamorado
en el que aprendo a decirme a mí mismo como objeto de tus divinas complacencias.
Para ti, glorioso tañedor de mi alma, que has puesto tus delicias en estar con los hijos de los hombres,
y has hecho de cada uno de nosotros meta y cumplimiento de tu inagotable Abismo de Amor. Amén.
Fuentes
ARMINJON, SJ, Blaise, La Cantata del Amor, Bilbao 1997. CABALLERO, Nicolás, Cerebro, personalización y meditación.
Valencia 1984. CARDENAL, Ernesto, Vida en el Amor, Buenos Aires 1970. TEILHARD DE CHARDIN, SJ, Pierre, El Medio Divino, Madrid
1966. — Himno al Universo, Madrid 1964. DOSTOIEVSKI, Fiodor, M., Los hermanos Karamazov, Madrid
1992. EVDOKIMOV, Paul, El Amor Loco de Dios, Madrid 1990. EVELY, Louis, Enséñanos a orar, Barcelona 1967. GOFFI, Tullo, SECONDIN, Bruno y otros, Problemas y perspec
tivas de espiritualidad, Salamanca 1986. GUARDINI, Romano, Meditaciones Teológicas, Madrid 1965. — La aceptación de sí mismo - Las edades de la vida, Madrid
1977. — La esencia del Cristianismo, Madrid 1977. JOHNSTON, SJ, William, La música callada, Madrid 1980. — El ojo interior del Amor, Madrid 1987. — El ciervo vulnerado, Madrid 1986.
Entiendo aquí por Fuentes no sólo las obras que han estado presentes en la redacción de este libro, sino todos aquellos autores que de alguna manera han aportado algo significativo a mi vida de oración. Mi agradecimiento infinito también a los que en estos momentos no he podido recordar.
194 UN DIOS LOCAMENTE ENAMORADO DE TI
JIMÉNEZ, Juan Ramón, Poesía última reunida, Madrid 1982. JUAN XXUI, Diario del alma, Madrid 1964. LAPLACE, SJ, Jean, La oración, búsqueda y encuentro, Madrid
1978. LÉGAUT, Marcel, El Hombre en busca de su Humanidad,
Valencia 1991. — Reflexiones sobre el pasado y porvenir del Cristianismo,
Madrid 1999. — Meditaciones de un cristiano del siglo xx, Salamanca
1989. — Oraciones de un creyente, Estella (Navarra) 1975. — Llegar a ser uno mismo, Valencia 1993. — Trabajo de la fe, Valencia 1996. LUBAC, SJ, Henri de, Por los caminos de Dios, Buenos Aires
1962. MACHADO, Antonio, Poesías completas, Madrid 1988. MARCEL, Gabriel, El Misterio del Ser, Buenos Aires 1964. MARTÍN VELASCO, Juan de Dios, La experiencia cristiana de
Dios, Madrid 1995. — El encuentro con Dios, Madrid 1976. MELLO, SJ, Anthony de, Testigo de la Luz, Madrid 1993. — Una llamada al Amor, Santander 1991. — ¿Quién puede hacer que amanezca?, Santander 1985. MERTON, Thomas, Nuevas semillas de contemplación, Buenos
Aires 1963. — Los hombres no son islas, Buenos Aires 1962. — La senda de la contemplación, Madrid 1958. — La montaña de los siete círculos, Barcelona 1967. PANIKKAR, Raimon, La Trinidad y la experiencia religiosa,
Barcelona 1989. — La experiencia de Dios, Madrid 1994. PAOLI, Arturo, Diálogo de la Liberación, Buenos Aires 1970.
FUENTES 195
RACIONERO, Luis, Textos de estética Taoísta, Barcelona 1975. RAHNER, SJ, Karl, Palabras al silencio. Estella (Navarra)
1984. — Curso fundamental sobre la fe, Barcelona 1979. — Oyente de la Palabra, Barcelona 1976. THILS, Gustave, Existencia y santidad en Jesucristo,
Salamanca 1987. VOILLAUME, Rene, En el corazón de las masas, Madrid 1961. — Por los caminos del mundo, Madrid 1962. — Cartas a los hermanos, Madrid 1973. — Al servicio de los hombres, Madrid 1973. WATTS, Alan, El futuro del éxtasis, Barcelona 1978. ZAMBRANO, María, Claros del bosque, Barcelona 1986. — Hacia un saber sobre el alma, Madrid 1987.
Clásicos:
SAN AGUSTÍN (Las Confesiones). SAN FRANCISCO DE ASÍS (Floréenlas y Escritos Poéticos). La Imitación de Cristo. La nube del no saber (Anónimo inglés del siglo XIV) SAN IGNACIO DE LOYOLA (Ejercicios Espirituales) SANTA TERESA DE JESÚS.
SAN JUAN DE LA CRUZ.
SANTA TERESA DE LISIEUX.
CHARLES DE FOUCAULD.
PASCAL.
ECKHART.
TAULERO.
La Eilocalia. El Peregrino Ruso. Tao Te-king.






































































































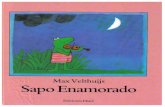








![Locamente tuya_Un año en Truly [ Rachel Gibson]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/577cde3d1a28ab9e78aeb3e8/locamente-tuyaun-ano-en-truly-rachel-gibson.jpg)





