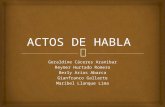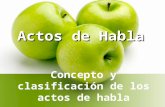Literatura y Actos de Habla
-
Upload
natalia-villa -
Category
Documents
-
view
2.572 -
download
6
Transcript of Literatura y Actos de Habla

Literatura y actos de habla: contar historias con doble enunciación
Francisco Javier Ávila
Universidad Complutense de Madrid
I am not I, pitie the tale of me. (Philip Sidney)
1. Los textos literarios como producto de actos de habla reales del autor
Un rasgo esencial de la literatura es el moverse en unos márgenes que no son fácilmente
delimitables, el practicar un complejo juego de diferencias y semejanzas respecto a los discur-
sos y los textos no literarios. Novelas, poemas o dramas se han movido siempre entre el
prestigio de la literatura por su lenguaje artístico y por sus atractivas invenciones, y el presti-
gio de los textos no literarios por la veracidad o "autenticidad" de éstos. No pocos problemas
teóricos surgen de aspirar a separaciones claras cuando el discurso literario busca deliberada-
mente —necesita, diríamos— la mezcla o la ambigüedad entre lo literario-ficcional y lo
histórico-real, tanto en el mensaje producido como en la situación comunicativa donde se
enmarca. Este rasgo básico posibilita que mientras unas corrientes críticas (formalismo,
teorías del desvío, estructuralismos, etc.) han destacado las diferencias que separan la
literatura de los usos no literarios del lenguaje, otras atienden a lo que comparten (M. L. Pratt,
1977; Van Dijk 1977, 1985). Los estudios de Pragmática han ahondado en estas relaciones
con resultados diversos. Ohmann (1971) sostiene que las obras literarias no tienen fuerza
ilocutiva propia, sino mimética, puesto que sólo imitan actos de habla; esta propuesta tiene su
base en la visión de Austin (1962) de la literatura como un uso "parásito" o "no serio" del
lenguaje. En la misma línea se sitúa Searle, quien, centrándose en el discurso ficcional,
establece que "el autor de una obra de ficción finge llevar a cabo una serie de actos
ilocutivos" (1979: 65). Las propuestas de Ohmann y Searle han suscitado reticencias o

2
matizaciones desde distintos ángulos (Levin, 1976; Genette, 1991); José Jesús de Bustos
Tovar (1992) plantea objeciones a la visión de Ohmann desde el estudio de la literatura de
transmisión oral; Félix Martínez Bonati, que parte de la "identificación de literatura (en
sentido estricto) y ficción" (1992: 30), considera el discurso ficcional, "no un hablar fingido"
como establece Searle, "sino un hablar pleno y auténtico, pero ficticio [...] de una fuente de
lenguaje [...] que no es el autor, [...] fuente [...] también ficticia o meramente imaginaria"
(1992: 66). No obstante, Searle (1979: 63-64) y Martínez Bonati, como en parte Genette
(1991: 38) —"...en el texto de En busca del tiempo perdido [...] no hay [...] ningún acto de
habla de Marcel Proust" (los subrayados en esta cita y las siguientes se deben a los autores)
— coinciden en que el discurso literario-ficcional no es un acto de habla real del autor, bien
porque éste finge realizar actos de habla, bien por ser un "hablar ficticio" de un "otro" ficticio
y no del escritor, quien, según M. Bonati (1992: 66), "tampoco escribe, si entendemos por
escribir, comunicar o efectuar sus actos de habla por escrito". Sin embargo, al lector ingenuo
no le parece que la literatura tenga fuerza ilocutiva sólo mimética cuando la lectura de una
novela es capaz de absorberlo hasta olvidarse de su mundo real, ni le parece que Emily
Dickinson, Chéjov, Kafka o Lorca finjan realizar actos de habla en sus obras o que éstas sean
sólo un "hablar ficticio", aunque éste de hecho se produzca. Nuestro objetivo en estas páginas
es profundizar en una línea (García Berrio, 1994: 94; López Eire, 1997: 98) que contempla
los textos literarios como productos de actos de habla reales, aunque peculiares, del escritor.
Searle (1979: 74-75) anotó con acierto (Genette, 1991: 40) que el interés de la ficción
está en que el autor transmite actos de habla serios a través de textos ficcionales. Picasso lo
expresó a su manera: "El arte es una mentira que nos hace comprender la verdad" (Ashton,
1972: 21). Van Dijk (1977:186) señala que en la comunicación literaria el autor "no desea,
necesariamente, que el oyente crea que p es verdadera", pero sí que "p implica q y que q es

3
verdadera". Éste es exactamente el mecanismo en los actos de habla irónicos y metafóricos;
en el caso de los indirectos p es verdadera ("Ah, tú tienes la sal; no la veía"), pero implica q
("Pásame la sal, por favor"), o p pudiera no ser verdadera e igualmente implicaría q (la res-
puesta del interpelado sería: "No, ésta es la pimienta, la sal está aquí, toma"). La literatura se
conecta por tanto con un "modo indirecto de la actividad verbal" (Ohmann, 1972: 41), o con
actos ilocutivos complejos e indirectos "en sentido amplio" (Genette, 1991: 47). La cuestión
es que en los actos de habla literarios el escritor no tiene ningún medio de transmitir exacta-
mente q (que no tiene por qué ser un simple "mensaje" o "moraleja", sino a veces toda una
visión o un mundo distante y cercano al autor al mismo tiempo) si no es a través de p. La
teoría en su complejidad a veces olvida el hecho simple de que la comunicación habitual
estándar y la literaria se atienen a un esquema básico muy similar:
Un emisor -- [quiere, necesita] decir, contar, expresar -- algo -- a un receptor
En este esquema se encierra el factor fundamental del querer, o mejor del necesitar escribir
algo, expresar algo que sólo puede expresarse a través de la ficción P y la forma F. Para
escribir gran literatura no basta esta necesidad, pero si el escritor no la siente de manera impe-
riosa, acaso no valga la pena intentarlo. Lázaro Carreter (1980: 158) señala que "El escritor
[...] rompe el silencio tal vez con la misma necesidad comunicativa con que un viajero lo hace
en el departamento de un tren, pero de un modo bien extraño". Si por un lado este extraño
modo implica un alejarse de los textos no literarios, la necesidad de que surge una y otra
comunicación iguala a ambas por su base, y supone en ambos casos actos de habla reales que
responden a dicha necesidad.
Si en la base de la comunicación literaria hay una necesidad de expresión como en la no
literaria, si el discurso ficcional transmite indirectamente "actos de habla serios", no parece

4
existir el "abismo que separa habla de poesía", según Martínez Bonati (1983: 151-152), ni la
división radical por él postulada entre "hablar en serio" ("comunicar lingüísticamente") y
"hablar en juego" ("comunicar lenguaje"), porque "hablar en juego" es una de las formas
posibles de hablar en serio, y más aún, porque una de las posibilidades del "hablar en juego"
es hacer dudar al receptor si se habla en juego o en serio, si en una historia hay o no hay
ficción, o hasta qué punto la hay. Wittgenstein (1958) acuñó el concepto de "juegos de
lenguaje" (Sprachspiele), y Lotman (1970: 84) se refiere al juego como "exigencia seria" de la
psique humana; se utilizan juegos verbales para hablar en serio, para expresar con más
contundencia, más sutileza o más ambigüedad lo que podía haberse expresado de forma más
anodina; se comunica en serio mediante una metáfora el político que en el parlamento espeta
a su rival: "Señor X, es usted un hipopótamo con zapatos". Cuando el crítico X escribe "El
crítico Z es la gran inteligencia del siglo XXI", alguien podrá dudar, en función de factores
que no están presentes en esa oración —por ejemplo que X pudiera estar enemistado con Z—,
si lo dice "lingüísticamente" o "comunica lenguaje"; Searle (1979: 60) pone como ejemplo de
oración seria y literal "Estoy escribiendo un artículo sobre el concepto de ficción", y considera
literal pero "no seria" una historia que comience "Había una vez en un lejano reino un sabio
rey que tenía una hija preciosa....". Si ahora escribimos "Estoy escribiendo un artículo sobre
el concepto de ficción. Qué oscura la noche. No sé qué ruido raro es ése del jardín", ¿es serio
y literal nuestro mensaje, o es ficcional? ¿Estaremos siempre tan seguros de que es literal la
historia del rey?; ensayemos una continuación: "Había una vez en un lejano reino un sabio
rey que tenía una hija preciosa. Del reino callaremos el nombre; el rey se llamaba Pedro y
leía muchos libros; la hija se llamaba Marta y murió una noche de verano en un accidente de
automóvil... ". Para Searle seguiría siendo "no seria" porque es ficción, pero ¿cómo saber que
no estamos contando una historia "real", es decir, "seria", o con una parte fundamental de

5
"verdad"? Searle señala (1979: 59) que sólo sabemos que algo es ficción porque el autor así
lo afirma. El problema reside en que el discurso literario permite que el autor delegue esta
decisión en el lector, y muchas veces quien escribe buscará que quien lee dude sobre hasta
qué punto lo que se cuenta es ficción. La razón es evidente: esa incertidumbre aumenta
automáticamente el interés de los lectores. Apenas ha escrito Cervantes una página del primer
capítulo del Quijote cuando ya juega con esa duda: "Pero esto importa poco a nuestro cuento;
basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad". Cervantes es irónico, puede
pensarse; pero quizás la ironía encierra alguna verdad, y lo que en efecto importa es no salirse
de ciertas verdades que con la historia quieren transmitirse.
A la relación de los actos de habla literarios con los indirectos se añade la que mantienen
con ciertos actos escritos, considerados como actos de habla junto a los orales (Searle, 1979:
58), pero menos analizados por los estudios pragmáticos. Los actos escritos, con emisor
ausente, favorecen las posibilidades del lenguaje, dentro y fuera de la literatura, "para hacer
entender más, menos o algo distinto de lo que dice" (Genette, 1991: 51), de manera que,
admitiendo un "hablar ficticio", puede existir "al mismo tiempo otra cosa" (Genette, 1991:
40), y esto no sólo en el "relato impersonal", como afirma Genette, sino en todo tipo de
literatura. Que ésta no cumpla las reglas de las aserciones (Ohmann, 1971: 24-25; Genette,
1991: 39) sólo indica que nace de actos de habla del autor que no son el de "afirmar". Por
otra parte, esas reglas tampoco las cumplen otros actos de habla no literarios sin perder su
fuerza ilocutiva y sus efectos perlocutivos: la alabanza no necesita que quien alaba "tenga
realmente esos pensamientos y sentimientos" (Ohmann, 1971: 25), de hecho para que
funcione como tal se suelen exagerar las virtudes y ocultar los defectos. Muchos actos de
habla escritos mantienen su fuerza ilocutiva sin que sepamos si la persona que los formula es
la apropiada para hacerlo, otra de las reglas apuntadas por Ohmann: si en la sala donde se

6
celebra un congreso aparece un cartel donde se lee con grandes letras "EN ESTA SALA HAY
UNA BOMBA", no se sabrá si el autor de este acto de habla indirecto que se formula como
aserción o información pero funciona como advertencia o amenaza es la persona adecuada
para hacerla, y de entrada no se puede garantizar que sea cierta; no obstante, ese acto de habla
tiene fuerza ilocutiva y puede conseguir el efecto perlocutivo de alarmar al público. Como
información o advertencia se puede entender lo siguiente: "Bien lo sabéis. Vendrán / por ti,
por ti, por mí, por todos. / Y también / por ti. / (Aquí / no se salva ni dios. Lo asesinaron.)"
(Blas de Otero), o "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" (Pavese). Cuando en El alcalde de
Zalamea Álvaro de Ataide dice a su sargento "...en un día nace un hombre / y muere" (II.83-
84), o cuando Macbeth exclama ante Seyton "Life´s but a walking shadow, a poor player /
That struts and frets his hour upon the stage [...] It is a tale told by an idiot" (V.5.24-27),
Calderón y Shakespeare nos están diciendo por vía indirecta —necesitan decirnos— también
algunas cosas. En todos los casos el efecto perlocutivo buscado no es sólo, como entiende
Genette (1991: 49), "de índole estética", aunque lo estético es fundamental. El valor literario
de todos estos versos reside en su forma o entidad artística, y además en su capacidad para ser
hoy mismo una advertencia —intensa gracias a esa forma—, para funcionar de manera
muy semejante a un texto no literario, porque son actos de habla reales escritos por personas
reales que, tras su muerte, nos avisan con su escrito de algo en este mismo instante, de
manera similar a si en la entrada de una gruta un explorador que murió en una trampa tuvo
tiempo de escribir "Cuidado", pensando en otro explorador desconocido que años más tarde
recibe su advertencia. Nos interesa tanto la literatura precisamente porque sabemos que esos
versos no son un "fingir" que alguien advierte, porque son un discurso ficticio y algo más, un
acto de habla real emitido, de forma peculiar, eso sí, por alguien real para receptores reales.

7
2. La doble enunciación
Uno de los "modos indirectos" de la literatura consiste en jugar con "personajes emiso-
res", con fuentes de discurso ficcionales que, como ha mostrado bien Martínez Bonati, no
sólo operan en textos narrativos o dramáticos, sino también en los líricos. No es posible aquí
debatir a fondo la gran cuestión del emisor en los textos literarios —cf. una visión de
conjunto en Garrido Domínguez (1996: 111-118, y 2000) —, pero sí apuntar que en todos los
casos estas fuentes ficcionales de discurso mantienen relaciones más o menos distantes
(Lázaro Carreter, 1990: 37) o más o menos ambiguas con el yo del autor empírico, que jamás
deja de estar "al fondo", en el origen del proceso comunicativo. Así lo reconoce el propio M.
Bonati cuando se refiere a un "expresarse" del autor, con comillas —por ser "de un modo
diverso del lingüístico" (1983: 156)—, innecesarias si se considera, como vimos, que "hablar
en juego" puede ser una forma (a veces la única forma) de "hablar en serio"; Ohmann (1972:
49) apunta que a través de la literatura accedemos a los mundos imaginarios del escritor
"oculto", a sus temores y deseos, y en efecto es obvio que para saber algo del autor real
podemos acudir a biografías o hemerotecas, pero también leer alguna de sus novelas, y
aunque trate de un país irreconocible en el siglo XXV averiguaremos mucho de él, tal vez no
tanto de su yo "externo", sino de otro yo más hondo que se expresa en esas páginas, en un
acto de habla que indudablemente es suyo, aunque no sea sólo suyo, pues su voz se combina
o se funde con otras ficticias. En la comunicación literaria hay aspectos que no son lo que
aparentan (el lector ingenuo cree "escuchar" directamente al autor, cuando hay uno o varios
personajes ficticios intermedios), y otros sí son exactamente lo que parecen: esta mediación
no suprime la peculiar "presencia" del autor empírico como emisor en última instancia. Los
textos literarios son resultado de actos de habla reales del autor, que sólo puede expresar lo

8
que quiere a través de la creación de mundos o personajes, o que, en el serio juego literario de
contradicciones y paradojas, no tiene más remedio que jugar a ser otros para ser él mismo.
Ambiguamente, junto o bajo las voces de los personajes está de una u otra forma presente la
del autor; hay pues una doble (o múltiple, o compleja) fuente de discurso. Es esta peculiaridad
del discurso literario la que puede llamarse doble enunciación, enunciación compleja o
múltiple. La intuición del lector ingenuo no se equivoca cuando, conmovido por la obra de
un autor desconocido, traza a pequeña y modesta escala —"¿Quién escribe esto, y por
qué?"— el gran objetivo hermenéutico tal como lo formula Ricoeur (1983: 118):
...incumbe a la hermenéutica reconstruir el conjunto de las operaciones por las que
una obra se levanta sobre el fondo opaco del vivir, del obrar y del sufrir, para ser
dada por el autor a un lector que la recibe y así cambia su obrar.
La distancia entre el yo histórico y el yo o los "yos" textuales puede variar mucho de unos a
otros textos —sobra decir que el uso de la primera o la tercera persona poco indica, cuando
tan fácil resulta intercambiarlas—, pero la dualidad existe siempre, incluso cuando en la lírica
o el ensayo literario parece oírse directamente la voz del autor histórico. La entrada de un
emisor en el ámbito de la literatura produce siempre un desplazamiento de mayor o menor
entidad, consciente o inconsciente, de este yo que se expresa, aun sin la creación explícita de
un personaje-emisor, a través de la exigencia artística, del esfuerzo para encontrar la mejor
forma, la más eficaz o la más atrayente, de expresar aquello que se quiere expresar, y que no
existe hasta que no encuentra la forma precisa. Este fenómeno en sus manifestaciones más
elementales no es exclusivo de la literatura, sino que puede asociarse a los textos escritos, lo
que da hondo sentido al vínculo etimológico literatura-letra —al margen de la fecunda rela-
ción de lo literario con lo oral (G. Berrio, 1994: 92) —, y contribuye a crear los ambiguos
puentes que comunican la literatura con lo no literario. C. Guillén (1998: 177 y ss.) ha estu-

9
diado este "desdoblamiento" de quien escribe cartas, sean o no literarias. El emisor literario
puede ser "arrastrado" por el arte que previamente existe hacia un punto desde el que produce
su discurso, y que no es el lugar donde se sitúa su "yo externo". Este yo mantiene un diálogo
o una lucha con las palabras y con las tradiciones literarias —cf. los "sistemas de
modelización secundaria" de Lotman (1970)—, donde unas y otras a veces ayudan y a veces
entorpecen, pero en todo caso producen el mencionado desplazamiento, que podríamos
llamar interno en los géneros líricos —una profundización que va más allá (o más adentro)
del yo convencional del autor, y produce un "nuevo" o un "distinto" yo—, y externo en
muchos textos narrativos y dramáticos donde el yo empírico se empeña en marcar las
distancias o incluso construye sus "yos" antagonistas; también es posible, sin embargo, el
desplazamiento externo en la lírica o el interno en la narración o el teatro. El emisor de un
texto literario "es y no es" el autor empírico, y a este complejo fenómeno —"Borges y yo";
"Madame Bovary, c´est moi"—, a este misterio, cabría decir, intentamos referirnos con el
concepto de "doble enunciación". Martínez Bonati ha estudiado magníficamente el "no es",
pero la literatura no funciona en plenitud si olvidamos el "es", si olvidamos que el texto
literario es un acto de habla real de un ser real que ha entrado a formar parte de ese complejo
nudo donde nace la literatura.
El fenómeno de la doble enunciación es una de las fuentes fundamentales de la ambigüe-
dad, la riqueza y la potencia significativa de los textos literario-ficcionales, porque al mismo
tiempo que un personaje de ficción llamado Ismael escribe "Call me Ishmael", sabemos que
por debajo un ser histórico llamado Herman Melville escribe "Call me Ishmael", y esto nos
lleva a preguntarnos qué quiere decir Ismael y qué quiere decir Melville en realidad. El meca-
nismo de la doble enunciación responde a la lógica literaria expuesta arriba: el juego entre
realidad y ficción, que no sólo afecta a la historia contada, sino también a quien la cuenta.

10
Edgar Allan Poe construye en "The Black Cat" un personaje-narrador que se expresa en pri-
mera persona y desde luego no es Poe; no obstante, cualquier lector de su época que tuviese
alguna noticia sobre él, o cualquier lector de hoy algo informado, encuentra enseguida dos
datos que ha leído en las biografías del escritor: problemas con el alcohol y el dinero. No se
trata de hacer biografismo, sino de ver de qué forma algunos datos biográficos se integran en
las estrategias de construcción coherente de un texto; el resultado de esa estrategia que hace
patente la doble enunciación es que el lector se pregunta qué hay del verdadero Poe —¿quién
es el "verdadero Poe"?— en aquel relato del gato amado/odiado que acaba destruyendo a su
dueño. Desde esta doble fuente de discurso, protagonista-narrador y autor real al fondo, el
mundo ficcional también se desdobla, y el gato negro del relato es un animal y algunas otras
cosas. Cervantes, de nuevo con su ironía genial, tal vez escribe más de lo que parece en el
Quijote, cuando aún sin terminar el cap. I, donde como hemos visto habla de no salirse "un
punto de la verdad", se refiere, con ese plural, a "los autores desta tan verdadera historia".
3. Contar historias con doble enunciación
La inmensa variedad de textos literarios no hace fácil la adscripción de todos ellos a una
sola categoría de actos de habla. Se puede alabar —"Thy love is better than high birth to me"
(Shakespeare)—, insultar —"Con razón Vega por lo siempre llana" (Góngora)—, pedir,
advertir, amenazar o relatar dentro y fuera de la literatura. No obstante, un acto de habla
genérico que esté en la base de las distintas modalidades, e incluya el mayor número posible
de textos literarios en su enorme diversidad (Garrido Gallardo, 2000: 12), podría ser el de
"contar historias con doble enunciación"; se sitúa entre los indirectos, no necesita los actos de
habla subyacentes propuestos por Levin (1976: 70) o Genette (1991: 42), y sí posee marcas
textuales (Levin, 1976: 74; Bustos, 1992: 571) o paratextuales (Genette, 1991: 48) que lo

11
identifican ante los receptores. Las reglas pragmáticas de este acto de habla, y su fuerza
ilocutiva, se derivan de la esencial ambigüedad con que se mueve entre el mundo histórico-
real y el ficcional-literario, ambigüedad que se proyecta en una cuádruple dualidad que se
corresponde con cuatro elementos básicos de la comunicación literaria:
(1) Un emisor con doble enunciación (2) cuenta (3) historias (4) a un receptor
Ya hemos visto la dualidad entre yo histórico/ yo(s) textual(es); como en éste, en los tres
planos restantes se produce una distancia variable, ambigua muchas veces, entre dos polos, el
primero asociado al ámbito histórico-real y el segundo al ficcional-literario:
Discurso literario ficcional Ámbito histórico-real Ámbito lit.-ficcional
(1) un emisor con doble enunciación ÷ Yo histórico /Yo textual
(2) cuenta ÷ lenguaje común / lenguaje literario
(3) historias ÷ realidad / ficción
(4) a un receptor ÷ receptor histórico / receptor ficcional
En el plano 3 de las "historias" se produce la dualidad realidad/ficción, con distancia
variable entre ellas, desde la máxima cercanía de novelas que reivindican la "no ficción"
hasta el más disparatado relato de ciencia-ficción que inevitablemente mantendrá nexos con
la realidad. No utilizamos el término historia en su acepción narratológica, sino en la
coloquial, que encierra una esencial ambigüedad —también histoire, storia o story— respecto
a si lo que se cuenta es todo histórico, todo ficcional o una mezcla de ambas esferas
imbricadas. De nuevo en este plano el lector ingenuo se equivoca y acierta; se equivoca
cuando hace depender de factores extratextuales un mundo ficcional que aspira a ser
autónomo, pero acierta cuando percibe que esos mundos ficcionales autónomos se sirven de
su poder referencial, de su capacidad para hacer alusión de una u otra forma, por contraste o
semejanza, a personajes, hechos o lugares reales (Harshaw, 1984: 147; Genette, 1991: 50; G.

12
Berrio, 1994: 440). Sin este poder referencial no tendría sentido la sátira en la ficción, o que
Flaubert y Clarín tuviesen problemas "sociales" o judiciales con Madame Bovary o La
Regenta. En el poema de Blake citado por Levin (1976: 77) las referencias a Londres se
integran en la esfera imaginaria del texto, pero irremediablemente se asocian a los datos que
el lector posee de un Londres real, como en Le père Goriot de Balzac hay un París entre la
ficción y la historia. No se trata tanto de jugar a creerlo todo por parte del lector, sino de
jugar a dilucidar qué creer y cómo creerlo, o volviendo a Van Dijk, buscar dónde está la o las
q que se muestran o se esconden tras la o las p. La ficción nos importa precisamente por sus
relaciones múltiples con la realidad, por la manera en que se disuelven las fronteras que
separan ambos territorios, como planteó Cortázar con brillantez en "Continuidad de los
parques"; una continuidad anhelada o temida, sin límites claros, entre realidad y ficción,
porque no terminamos de saber en qué poema trágico o en qué relato con final feliz estamos
leyendo nuestro futuro.
Son estos juegos de distancias variables y vínculos más o menos ambiguos de quien
cuenta y lo contado con lo histórico-real y lo ficcional-literario el fundamento de la
imprescindible inclusión de los géneros ensayísticos, los pretendidamente no ficcionales, en
el sistema literario. Desde la ambigüedad esencial de lo literario entre lo ficcional y lo
histórico, la tríada clásica de las grandes modalidades genéricas exige una cuarta casilla
literario-ensayística donde, como inversión del pacto de ficción "impura" de los otros tres
archigéneros, funciona un pacto de no ficción (Lejeune, 1986), también impuro o
desbordable, como ha mostrado C. Guillén (1998) al estudiar la literatura epistolar. Esta
cuarta casilla permite que ciertos aspectos de los géneros narrativos, líricos o dramáticos se
entiendan desde la óptica no ficcional de lo ensayístico, y que no esté lejos la introspección
poético-lírica de Shakespeare en los sonetos, o lírico-narrativa de Virginia Woolf en sus

13
novelas, del ensayo autobiográfico de Montaigne; o el análisis sociológico de Dickens en
Hard Times de la reflexión de Ortega en La rebelión de las masas: en todos hay doble
enunciación, con grados diversos.
En el plano 2 del "contar", en lo que respecta a la formulación verbal del discurso, es tal
vez donde más se ha insistido en la separación, el "desvío" de la literatura respecto a los dis-
cursos no literarios. Sin duda esos desvíos son marcas lingüísticas que advierten al lector que
se encuentra ante un tipo peculiar de acto de habla. Sin embargo, cuando la tradición impone
estas separaciones del lenguaje común, su ausencia en determinados momentos está cargada
de sentido (Lázaro Carreter, 1990: 25), y se plantea el mismo juego dual de distancia variable
entre lenguaje estándar y lenguaje literario, desde la separación máxima en un poema
vanguardista completamente hermético hasta la mínima en ciertos textos narrativos o
ensayísticos que buscan la cercanía al lenguaje coloquial como estrategia de acercamiento a la
apariencia de no ficcionalidad. Incluso en los textos líricos, donde más evidente parece la
separación frente al lenguaje común, existe toda una tradición retórica que propugna un
trabajo formal cuyo objetivo es precisamente que no se aprecie tal elaboración en aras de la
eficacia poética. Desde la retórica lo planteó Cicerón, y Horacio se refirió en el Arte poética a
un estilo difícil que parece fácil; la tradición renacentista habló de sprezzatura, ocasional o
aparente desprecio de las reglas del arte como máxima expresión del dominio que de ellas se
tiene (Ávila, 1994). Ya en el surgir del Romanticismo, W. Wordsworth afirma en la
"Advertencia" a las Lyrical Ballads que muchos de esos poemas fueron escritos "with a view
to ascertain how far the language of conversation in the middle and lower classes is adapted
to the purposes of poetic pleasure". Del siglo XX podrían citarse no pocos ejemplos para
mostrar hasta qué punto puede elevarse el coloquialismo al nivel de alta poesía. Se apela en
suma al prestigio de la forma aparentemente no literaria, no retórica, por cuanto se acerca a lo

14
"verdadero"; lo expresó Bartolomé Leonardo de Argensola en aquellos famosos versos:
"Cómo creerá que sientes lo que dices / oyendo cuán bien dices lo que sientes".
Finalmente, también en el plano 4, que corresponde a la recepción, el discurso literario
se mueve con ambigüedad entre la comunicación común y la artística. La crítica ha hablado
de lector histórico, lector implícito y narratario (Garrido Domínguez, 1996: 118-119).
Garcilaso escribe a Boscán una epístola que en su día pudo ser documento circunstancial y
magistral pieza literaria, y habla con doble enunciación de "donde están del fuego las cenizas"
al Boscán real, al Boscán personaje encerrado en la epístola, y a nosotros, lectores del siglo
XXI. Nos impresiona del soneto 91 de Shakespeare parcialmente citado arriba tanto su
brillantez retórica como la posibilidad de estar asistiendo a una especie de declaración de un
yo real a un tú real, detrás de las máscaras poéticamente construidas en el poema; no sabemos
a qué espectador real dijo Shakespeare a través de un actor las palabras citadas de Macbeth.
Por otra parte, el acto de habla literario se acerca a aquellos actos de habla escritos en los que
la indeterminación del receptor es un factor que potencia las posibilidades significativas de
ese acto; si en un muro aparece una pintada como "Te vamos a matar, españolazo", el acto de
habla de amenazar se potencia en la medida en que el receptor de ese mensaje no esté
claramente identificado; no otra cosa ocurre con los versos de Blas de Otero o Pavese antes
transcritos: buena parte de su fuerza, de su valor poético, reside en su capacidad para
interpelar directamente a quien los lee.
4. Contar historias con doble enunciación en los géneros poético-líricos y ensayísticos
Este "contar historias" parece más aplicable a textos narrativos y dramáticos que a mu-
chos textos poético-líricos y ensayístico-literarios. En los dos primeros son frecuentes las
"historias" convencionales, con personajes, acción, determinadas coordenadas espacio-tempo-

15
rales, etc. No obstante, dentro de los géneros poético-líricos existen textos que podrían enca-
jar en la noción de "contar historias" sin problema alguno, por incluir un claro componente
narrativo (tantos romances o ballads, "Le vin de l´assassin" de Baudelaire, la "Sonatina" de
Rubén Darío); en lírica son comunes las "historias del corazón", para decirlo con Aleixandre,
que aparecen también en las llamadas novelas líricas. Muchos poemas ofrecen una reducción
en diverso grado de lo que pudo ser un relato convencional, como un destello o un minuto de
una larga película que invita a imaginarla completa. La eficacia artística de estos textos
breves radica en su capacidad para evocar una historia sólo esbozada. Un ejemplo extremo
son los jaikus; véanse (Cabezas, 1983: 127 y 136) éstos de Shiki (1867-1902):
Me despidieron, Los otros cuartos
me aparté y estoy solo: apagaron la luz:
tinieblas bajo un árbol. frío nocturno.
En el primero una historia sintetizada, en el segundo una imagen que representa un ins-
tante de una trayectoria vital. El mecanismo no es muy distinto del que se produce con un
cuadro o una fotografía; pensemos en la conocida foto del miliciano de Cerro Muriano de
Robert Capa: se nos ofrece un instante de una historia, y la imagen es una invitación a imagi-
nar los hechos que preceden y siguen a ese momento crucial.
Más lejos aún del acto de habla de "contar historias con doble enunciación" parecen
estar los textos estrictamente descriptivos, o textos ensayístico-literarios donde domina la
exposición o la argumentación. Sin embargo, el valor literario de la descripción dependerá
muy estrechamente de la "personalidad" de esa mirada (Guillén, 1998: 98), de su manera de
mirar, de organizar lo descrito, de imaginar cuando contempla. El texto será literatura en la
medida en que a través de lo descrito veamos, sintamos como lectores a quien describe, que
no será jamás del todo invisible. Y no otra cosa ocurrirá en textos ensayísticos donde bajo la

16
exposición o la argumentación aparece en algún momento el yo que argumenta,
explícitamente o a través de su personal manera de expresarse, de disponer sus pensamientos
o plasmar su sentir sobre esto o lo otro. Muchos textos ensayísticos ocupan una posición
problemática en los difusos límites entre lo literario y lo no literario; y en esa neblinosa
frontera, cuando el ensayista es capaz de transmitir con arte —en diálogo con la tradición
literaria—, junto o por debajo de sus argumentos o sus exposiciones, ese latido que llega al
lector, entonces está internándose en el territorio de la literatura. Como en el caso de las
descripciones, son esos alientos de vida y por tanto esos fragmentos artísticos de historias
insinuadas o entrevistas mientras se describe o se reflexiona los que conceden el estatuto
literario a textos donde aparentemente no hay "historias". Se nos ofrece un instante más o
menos extenso, más o menos marcado, de la historia, del sentir o el pensar "vivido", de
quienes reflexionan o describen.
5. Conclusión
La gran literatura necesita al mismo tiempo parecerse a los textos no literarios y diferen-
ciarse de ellos, y así es capaz de embarcarnos en un estupendo juego y de sumergirnos en la
lectura como si leyésemos la carta más importante de nuestra vida. El Quijote es una gran
novela y una larga carta que nos escribe Cervantes, o nos escriben "los autores desta tan
verdadera historia". Es un acto de habla real escrito por un hombre real y no sólo por él: una
historia contada con doble enunciación. "Contar historias" como "contar, expresar vida",
entendiendo ésta en su acepción más amplia: hechos y sentimientos experimentados o
imaginados, pensamientos vividos (a diferencia del discurso puramente técnico o científico),
vivencias del arte, deseos, esperanzas, temores o sueños, contar vida con doble (compleja,
múltiple) enunciación. Detrás de ésta se halla, como se ha visto, la tradición artístico-

17
literaria, el arte, que acaso no sea sino transformar la vida en forma viva e inmortal, una tarea
que parece realizar el arte mismo "con la ayuda" de algunos humanos que necesitan
expresarse o expresarlo, y sólo pueden hacerlo en diálogo o en lucha con el arte que los
precede.
En suma, los textos literarios como producto de actos de habla de contar historias con
doble enunciación, desde el mínimo fragmento de una trayectoria vivida o inventada que
invita a su reconstrucción hasta una novela con mil páginas y muchas voces; desde la sombra
cálida de quien describe o reflexiona, insinuada sobre lo pensado o lo descrito, hasta el
conflicto desplegado sobre las tablas de un teatro en el hacer y decir de personajes-actores con
un autor al fondo. Contar historias extensamente, o condensarlas en unos pocos versos, o
dejarlas aparecer y sumergirse para surgir de nuevo en textos descriptivos o ensayísticos,
donde también se van mostrando sutil e indirectamente en el acento personal de quien
escribe.
Nos apasiona la literatura porque no sólo se expresa el ser ficcional Lázaro de Tormes
en el Lazarillo, ni un hombre llamado Ismael en Moby Dick; porque no sabemos del todo
quién dice los versos "Compadre, quiero morir / decentemente en mi cama", o si alguien nos
ha quitado, a nosotros lectores tan reales, esas palabras de la boca; nos interesa porque cuando
alguien escribe "That is no country for old men" no terminamos de saber qué distancia o qué
cercanía nos separa de ese país del poema, y porque tememos que la catástrofe ficcional de
una novela deje de ser ficción cualquier mañana. En este juego serio de yos múltiples que se
expresan, de ficciones y realidades entremezcladas, de lenguajes coloquiales y artísticos, de
receptores muy concretos o ficticios y receptores deliciosa o peligrosamente indeterminados
consiste la literatura. Pocos actos de habla son tan turbadoramente reales.

18
BIBLIOGRAFÍA
Para no alargar esta lista omitimos la referencia a los textos literarios citados —en
versos o pasajes fácilmente localizables—, salvo aquellos para los que utilizamos
traducciones.
- Ashton, D., ed. (1972). Picasso on Art: A Selection of Views. New York: Da Capo, 1988.
- Austin, J. (1962). Cómo hacer cosas con palabras. 31 reimpr. Barcelona: Paidós. 1990.
- Ávila, F. J. (1994). El texto de Garcilaso: contexto literario, métrica y poética. Tesis doc-
toral, City University of New York, 1992. Ann Arbor: UMI.
- Bustos Tovar, J. J. de (1992). "Algunos aspectos de las formas de enunciación en textos
medievales", en Ariza, M. et al., Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Len-
gua Española. Madrid: Pabellón de España. Vol. II, pp. 569-577.
- Cabezas, A., ed. (1983). Jaikus inmortales. 30 ed. Madrid: Hiperión, 1994.
- Dijk, T. A. Van (1977). "La pragmática de la comunicación literaria", en Mayoral (1987),
pp. 171-194.
- Dijk, T. A. Van, ed. (1985). Discurso y literatura. Madrid: Visor, 1999.
- García Berrio, A. (1994). Teoría de la literatura. 20 ed. rev. y ampl. Madrid: Cátedra.
- Garrido Domínguez, A. (2000). "El discurso literario", en Garrido Gallardo (2000), pp. 41-
175.
- Garrido Domínguez, A. (1996). El texto narrativo. Madrid: Síntesis.
- Garrido Gallardo, M. Á. (2000). Nueva introducción a la Teoría de la Literatura. Con la
colaboración de A. Garrido y Á. García Galiano. Madrid: Síntesis.
- Genette. G. (1991). Ficción y dicción. Barcelona: Lumen, 1993.
- Guillén, C. (1998). Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada. Barcelona: Tus-
quets.

19
- Harshaw, B. (1984). "Ficcionalidad y campos de referencia", en Garrido Domínguez, A.,
ed., Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco, 1997, pp. 123-157.
- Lázaro Carreter, F. (1980). "La literatura como fenómeno comunicativo", en Mayoral
(1987), pp. 151-170.
- Lázaro Carreter, F. (1990). De poética y poéticas. Madrid: Cátedra.
- Lejeune, Ph. (1986). El pacto autobiográfico y otros estudios. Madrid: Megazul-Endymión,
1994.
- Levin, S. R. (1976). "Consideraciones sobre qué tipo de acto de habla es un poema", en
Mayoral (1987), pp. 59-82.
- López Eire, A. (1997). Retórica clásica y teoría literaria moderna. Madrid: Arco Libros.
- Lotman, Y. (1970). Estructura del texto artístico. Madrid: Istmo,1988.
- Martínez Bonati, F. (1983). La estructura de la obra literaria. 30 ed. rev. Barcelona: Ariel.
- Martínez Bonati, F. (1992). La ficción narrativa (Su lógica y ontología). Murcia: Universi-
dad de Murcia.
- Mayoral, J. A., comp., (1987). Pragmática de la comunicación literaria. Madrid: Arco L.
- Ohmann, R. (1971). "Los actos de habla y la definición de literatura", en Mayoral (1987),
pp. 11-34.
- Ohmann, R. (1972). "El habla, la literatura, y el espacio que media entre ellas", en Mayoral
(1987), pp. 35-57.
- Pratt, M. L. (1977). Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse. Bloomington:
Indiana U. P.
- Ricoeur, P. (1983). Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico.
Madrid: Ediciones Cristiandad, 1987.
- Searle, J.(1979). Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge,

20
New York: Cambridge U. P.
- Wittgenstein, L. (1958). Investigaciones filosóficas. Barcelona: Crítica, 1988.