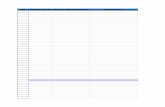Léucade 30.pdf
-
Upload
natalia-diaz-osorio -
Category
Documents
-
view
32 -
download
2
description
Transcript of Léucade 30.pdf

Léucade Gaceta de Estética. Año 2, Número 30. Del 12 al 25 de Agosto de 2013. Distribución Gratuita.
LA MIRADA PUESTA EN
TODOS LOS SENTIDOS
Si el cerebro es el órgano de la visión y el
ojo ha convertido las vibraciones
electromagnéticas de la luz en impulsos
nerviosos especializados para que ese fenómeno
tenga lugar, entonces la premisa de esa
definición es el tacto. Pero que un sentido resulte
finalmente descrito a partir de otro implica, de
igual manera, que la conceptuación emprendida
por la biología extienda ese intento más allá del
campo fisiológico, hasta llegar al cultural. Es
verdad que las escuelas funcionalistas tentaron
transversalmente a las ciencias naturales y
sociales y que afirmaciones tales como que el
olfato es más importante en los felinos que en los
humanos reciben un aplauso que parece
situarlas en el nivel axiomático. Sin embargo, ese
discurso se hace insostenible justo en el momento
en que preestablece un rol para cada porción de
la anatomía, pues la óptica con que el ojo es visto
deja caer el peso de su carácter histórico
precisamente sobre el cuerpo, de suerte que eso
que llamamos, por ejemplo, conciencia, va
también, desde hace miles de años, haciendo lo
suyo en los tejidos.
¿Qué frecuencia de onda podría captar el
globo ocular sin exhibir él mismo las facultades
táctiles? Es en ese punto que la tradicional
mirada sobre el iris debe desorbitarse y admitir
lo obvio: que el ojo toca y que, quizá, un
consuetudinario enfoque causal ha impedido
priorizar indagaciones que dirijan la atención
sobre aquella escena de la retina en la que unas
células que pasan por el bautismo como
fotorreceptoras acogen, asimismo, ese oleaje
cuya intensidad interpreta la mente como
experiencia audible. Agreguemos, en esa línea, el
gusto y el olfato y tendremos la mirada puesta en
todos los sentidos. Si el miedo, en tanto
manifestación de la cultura, desencadena la
dilatación de las pupilas, ampliando los espacios
de la visión periférica, es análogamente válido
señalar que la opinión que cada sociedad elabora
respecto de la vista excede, como en la economía,
el plano de especialización operativa que se
asigna al ojo. En efecto, una cosa es decir que ese
órgano permite ver y, otra, declarar que sólo
permite ver. Bajo ese prisma, la reflexión
diacrónica con la que Donald Lowe propuso
historiar la percepción humana, distinguiendo el
estadio oral del quirográfico, podría dar paso a
un panorama sincrónico desde el cual, incluso
prescindiendo del proceso sinestésico, ensayar un
balance, ya no de los sentidos, sino de la forma
en que los juicios de valor sobre los mismos
transforman los atributos de los órganos con los
cuales una convención ha ido asociándolos. En
qué medida la cultura, eventualmente, constriñe
al ojo, es algo a tener en vista, si se hace con
tacto.
LA ARMONÍA COMO
LECCIÓN DE LIBERTAD
“Las canciones y danzas bellas y libres
crean un alma semejante a éstas (…). Hasta en las
melodías más simples hay imitación del carácter,
ya que las escalas musicales difieren
esencialmente unas de otras y los que las oyen se
ven afectados por ellas de distintos modos”. Tal es
el principio de Damón que comparten Platón y
Aristóteles para considerar la disciplina musical
como parte fundamental de la educación. Pero
como es necesario tomar de ésta sólo lo
adaptable a la polis ideal, en la República,
Sócrates pide a Glaucón aludir a una escala con
que “imitar adecuadamente los tonos y
modulaciones de la voz de un varón valiente que
(…) experimente alguna otra clase de desgracia,
pero que (...) afronte el infortunio de forma firme
y valiente”. Y ya su interlocutor lo había
asociado al modo dorio que, en palabras del
filósofo de Estagira, es el único capaz de
producir un “estado intermedio, recogido” y
“todos reconocen que es el modo más grave y es el
que mejor expresa un carácter viril”.
Estando ambos filósofos de acuerdo en el
provecho que puede obtenerse de este arte y en
desechar el resto de sus expresiones, asumen
también un poder del cual cuidarse. “El sonajero
es adecuado a los niños pequeños para que lo
manejen y no rompan nada de la casa, pues el
niño no puede estar quieto, y la educación es un
sonajero para los muchachos mayores”. Tal
instrumento puede, por medio de la técnica,
transformar el êthos del sonido en función del
mensaje, como hace Benjamin Britten en la
ópera Billy Budd. En ella, el
eje central es la tríada de
John Claggart, personaje
que encarna la maldad; Billy
Budd, como lo bueno y lo
bello, y el capitán Vere, como
la humanidad en la que recae
la decisión entre la ley y la
justicia. Dicha tríada es
representada, a la vez, por
un simbolismo tonal basado
en el acorde de fa, cuyas
notas, es decir fa, la y do,
encarnan a los personajes en
el orden mencionado. Billy
personifica la bondad que
Platón espera de la música
educativa y se sitúa también
en el punto medio entre dos
vicios, es decir, la virtud para Aristóteles. Así, un
mismo sistema musical puede responder a
simétricos pero contrarios propósitos, de modo
que si el arte puede tener un fin moralizante por
medio de la tragedia, también lo tendrá si busca
precisamente lo contrario, el cuestionamiento del
orden. Y las palabras del Estagirita podrían
adquirir un nuevo sentido: “hay cierta educación
que debe darse a los hijos no porque sea útil ni
necesaria, sino porque es liberal y noble”.
PUÑO Y LETRA:
EDWARD WESTON
“No es fácil ver a través de la lente de
enfoque la impresión terminada, retener
mentalmente esa imagen a través de los varios
procesos de acabado hasta llegar a un resultado
final, y tener cierta seguridad de que el resultado
será exactamente lo que uno vio o sintió
originalmente (…). La fotografía así considerada
se vuelve un medio que requiere de la mayor
exactitud y del juicio más certero. El pintor puede,
si lo desea, cambiar su concepción original a
medida que trabaja, al menos no todo detalle es
concebido de antemano, en cambio el fotógrafo
debe ver los más mínimos detalles que no podrán
ser cambiados. A menudo, un instante, un
segundo o una fracción de segundo deben ser
capturados sin dudar (…). Tomen conciencia de
las limitaciones, pero también de las posibilidades
de la fotografía. El artista que no esté constreñido
por una forma, dentro de la cual debe confinar su
emoción original, no puede crear (La Fotografía
No Pictórica).
LAS MUSAS O NADA
Léucade es dirigida por David Hevia y publicada por Raisa
Johnson, Sol Parra, Javiera Astudillo, Pilar Zamora, Genesis Toro
y Natalia Díaz. Sus artículos no reclaman propiedad intelectual,
sino la articulación del intelecto contra la propiedad.
A la izquierda: Retrato de mi Hermano Muerto, de Salvador Dalí
La musa: Camila Rojas
Escúchanos los jueves a las 14:00 en el programa Barco de Papel,
de Radio Nuevomundo (930 AM o en www.radionuevomundo.cl)
Búscanos en Facebook: Léucade Gaceta
Envía tus ideas, artículos y fotografías a [email protected]