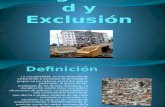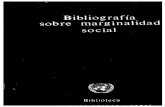LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
-
Upload
albertico-limonta -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
1/18
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33608304
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica
Hebe GazzottiLa marginalidad de la vejez. Un recorte de la marginalidad urbana contemporánea
Gaceta Laboral, vol. 8, núm. 3, septiembre-diciembre, 2002, pp. 373-389,
Universidad del Zulia
Venezuela
¿Cómo citar? Fascículo completo Más información del artículo Página de la revista
Gaceta Laboral,
ISSN (Versión impresa): 1315-8597
Universidad del Zulia
Venezuela
www.redalyc.orgProyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33608304http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33608304http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=336&numero=6186http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33608304http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336http://www.redalyc.org/http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33608304http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33608304http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=336&numero=6186http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33608304http://www.redalyc.org/
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
2/18
La marginalidad de la vejez
Un reco rte de la marginalidadurbana conte m poránea
Hebe Gazzo t t i
P rofesora de Historia en el Instituto Na -ciona l S uperior d el P rofesorado J oaq uínV. González y como Socióloga en la Un i-versidad d e Buenos Aires. Directora delInst i tu to de Segur idad Internacional yDefensa (SID). Alsina 1779. Ca pital F e-dera l. (1088)Argen tin a . Telf.: 4375-4639/(15) 4084-5958. E-ma il: h ebega [email protected]
Resumen
Mar gina lidad de la vejez es un tra -bajo cua lita tivo que se presenta comoun recorte de la problemática de lamarginal idad urbana , par t iendo delsupuest o que indica que hoy, en la Ar-gentina y especialmente en el ám bitourba no, el ser ancian o es un factor re-levant e al inda ga r el cita do fenómeno.
Se efectúa u n recorrido teórico y a l-guna s referencias esta dísticas que a s-piran a fundamentar la pert inenciade la inclusión de dos historia s de vidaal universo problemát ico como as ítambién la conveniencia del uso de
una técnica de carác ter cual i t a t ivo
para a r r iba r a l ob je t iv o p lan t eadopara el trabajo.El análisis de los relatos, además
de mos t ra r su r iqueza na r ra t iv a yaportar a lgunos e lementos a la re-constr ucción de la historia oral de laArgentin a del siglo XX, perm ite suge-rir la existencia de una estr echa r ela-ción directa entre vejez y marginali-da d y su modalida d asumida en el ám-bito de la Argentina urbana contem-poránea.
Palabras clave: Tercera edad, sociología de la vejez, seguridad social.
373
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
Recib ido: 09-05-02 . Acepta do: 23-08-02
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
3/18
The Marginality of Old Age. A Profile of Marginality in Contemporary
Urbanity
Abstract
Mar gina lity in old age is a qua lita -tive study tha t is presented as part ofthe problem of urban ma rgina lity, be-ginning with the premise that sus-ta ins that t oday in Argentina, an spe-cially in th e urba n a rea s, to be old is areleva nt fa ctor in this phenomenon. Areview of literat ure and certa in stat is-t ical data ar e presented as pert inentto the study of tw o life histories wit hin
the universe of cases, as well as theconvenience of qualitative techniquesto ar rive a t the proposed object ive.The a na lysis of these life histories il-lus t ra tes narra t ive weal th and sug-gests the existence of a direct rela-tionship between mar gina lity and oldage a nd its modalit ies in contempo-rar y urban Argentina.
Key words: The thir d ag e, sociology of old ag e, social security .
Introducción
Aquí te a cecha el insonda ble espejoQue soñará y olvidará el reflejoDe tus postrimerías y a gonías,
Ya t e cerca lo últ imo. Es la ca saDonde tu lenta y breve tarde pasa
Y la calle que ves todos los día s.A quien ya no es joven (fra gment o)
J orge L ui s Borges
Borges lo supo decir a sí y de mu-chas mara villosas ma neras más. Peroeste tra bajo no pretende ser una obra
de ar te. Ta n solo preten de ser una pe-queñ a invest iga ción sociológica que síse toca con la crea tivid a d, con la emo-ción y con la s ensibilida d de la cua l elcientífico social no puede y no debe
desprenderse. Lo q ue sucede, entrelas tantas “megadiferencias” que se-para n este tra bajo de este gigantescofra gmento borgiano, es que los creati-vos son los personajes que a quí se in-da ga n. Ellos son los prota gonistas delsu pas a do y nosotros sus deudores delpresente.
El objetivo del presente t ra bajo seinserta en la a mplia problemát ica delfenómeno de marginal idad urbana .Aquí se ha hecho un recorte, partien-do del supuesto que indica que hoy, enla Argentina y, especialmente en elámbito urban o, el ser anciano es unfactor relevante al indagar el citadofenómeno. Sin entra r a hora en preci-siones teóricas y apelan do por el mo-
374
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
4/18
mento al sentido común, parece salta ra la vista q ue los ancian os, en esta so-ciedad, qu eda n incluidos en este fenó-meno por la sola condición de caerdentro de una determinada categoríaetar ia .
Por e l lo , es que se ha p lanteadocomo objetivo específico inda ga r expe-riencia s, a ctitudes, sentimientos, con-
diciones de vida y expectativas de losa ncianos, tra ta ndo de concluir si exis-te en ellos una a utopercepción de esamarginalidad y, de ser posible, cómose ha constru ido esa a utopercepción atra vés de su historia.
P or sentido común ta mbién, se lle-ga rá pidament e a observa r que esa in-clusión del a nciano en la ma rginali-da d, -o, dicho de otro modo-, esa exclu-sión del ancia no, deviene de una socie-da d que rechaza su pasa do, que not ie-ne a la memoria como valor jerar qui-
za do, pero que tam poco mira ha cia elma ña na como lugar de realiza ción deobjetivos presentes, sino como m eratra nsferencia d e la supervivencia delpresente. Una sociedad q ue profundi-za su visón de un mañ ana donde lasnuevas generaciones vivirán aún peorque las presentes.
Sin planteos a futuro, esta crisisque pa decemos en est e principio de si-glo, no deja lugar a muchos. El tanmenta do individua lismo de la globali-za ción, el corte de la s redes solida ria sque nos constituyeron como nación a
principios del siglo XX, el fin de lasutopías que ha n s ido reemplazadaspor un escepticismo creciente, la com-petencia por un m ercado de tra bajocada vez más reducido y desregulado(en el real sent ido del término: sin re-gla s), la creciente brecha ent re un nú-
mero cad a vez má s reducido de gran-des poseedores de riq ueza y un n úme-ro cad a vez má s creciente de desposeí-dos, no deja lugar para la superviven-cia digna d e quienes han pa sad o cier-ta edad y carecen de “competencias”para “competir” en el mercado.
La mira da ha cia el an cia no es ma r-ginal. Es un obstáculo viviente. No
tiene un espacio propio donde desa-rrollar lo específico de su etapa devida, esto es, la t ra nsmisión de la ex-periencia, el desca nso fecund o y crea-tivo y el disfrute de lo ga na do al tiem-po. A diferencia de la s an tigu a s civili-za ciones donde el anciano era la per-sonificación de la sa biduría, n uestros“viejos” son la personificación de ladecadencia, del final, del ocaso. Conuna sociedad que los excluye, que noles permit e desa rrolla r sus potenciali-da des, que los ubica , -y permíta seme
la metá fora -, en la pla ya de esta ciona -miento del cementerio, la propia per-cepción se corresponde.
En efecto, el a ncia no se ve a sí mis-mo en el final. La Tercera Edad es laúltima y es la de la involución. No ha yaquí lugar para el desarrollo, para lapercepción del avance, la mejoría, laambición, el deseo, la esperanza. Elanciano se percibe solo, terminandosin cerra r, frustra do, dejando a cuen-ta. Cada día es uno menos. Cada vezestá más cerca el f inal, q ue terminapor ser la única meta. La tristeza, la
queja, la soledad, la melancolía, la in-felicida d, son la respuesta a est a exclu-sión que los deja libra dos a lo que meatr evo llamar, una “mendicidad es-tructural”.
P orque en una sociedad donde sepone en juicio la validez de los dere-
375
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
5/18
chos humanos como inherentes a lhombre (la vida, la educación, el tra -ba jo, la salud , la vivienda) y los deja li-bra dos a la “libre” competencia, a l an-ciano, solo le queda mendigar su su-pervivencia. Y esta mendicidad es es-tructural, porque incluye todos losámbitos y si bien reconoce algunasgradaciones de nivel, podría decirse
que, generaliza ndo, el anciano mendi-ga más allá de sus condiciones econó-micas objetiva s.
Esas gradaciones de nivel puedenmostra rnos a un viejo má s “cuidado”,mejor vestido, mejor a tend ido por per-sonas contr a ta da s a ta l fin, mejor ali-mentado pero que, de todas ma nerasmendiga un lugar, alguien que lo es-cuche, que le de un va lor en el futuro,que pueda ser a lgo má s que una sumade rela tos que a nadie le importan ,que pueda , en suma tr a nsferir una ex-
per iencia que pueda se r v a loradacomo ta l y no sometida al juicio con-temporáneo de la desvalorización dela solidaridad, del humanismo, de lacomprensión del otro. En síntesis, unbuen nivel económico, no ga ra nt iza lainclusión del a nciano en la vida fam i-liar, social, cultura l, etc.
Advertido esto, diremos q ue, en elotro lado está n los má s: los que tienenmenos. Los que car ecen casi de todo.Sin familia, sin jubilaciones o con ju-bilaciones ta n magra s que nada signi-fican. Sin viviendas. Sin alimentos.
Los que deben vivir al amparo de unEst a do que desampa ra . Los excluidostotales cuyo dest ino final es la cam ade un hospi ta l s in regreso. Es aquídonde se ubican Fenia y Ernesto, las
dos historias de vida que fueron lafuente del presente tra bajo.
I. Marco Teórico-Met odológic o
1. En torno al concepto
de m arginalidad
En la intr oducción deslicé, muy so-meramente, que el término “margina-
lidad ” par ecet ener un sentid o unívoco,dado por el propio sentido común. Sia sí fuera , con sólo decir q ue se entien-de por margina l a todo individuo no in-tegra do a un a forma de vida y de va lo-res compartida por la totalidad social,habríamos resuelto la cuestión.
Sin emba rgo, a poco de mirar estadefinición nos damos cuenta q ue esta-mos frente a un problema t eórico mu-cho má s complejo. A esta d efinición ca-bría pregunt a rle cuá les son las forma sde vida y valores compa rt idos por la to-ta lidad social, si es que existe esa t ota-
lida d socia l y si es que existen esa s for-ma s y va lores compart idos. Y, aún siesto fuera a sí, que no par ece ser el casode la socieda d a rgent ina de 2001, estadefinición no da cuenta de si la ma rgi-na lidad es tal en cuant o a la a utoper-cepción del ma rgina l o si el fenómenose construye desde una sociedad q uema rgina o, si quizás se tra ta de un fe-nómeno relacional donde am bas per-cepciones se retroalimentan y entream bos construyen la frontera.
Recorriendo la bibliogra fía, he en-contrado definiciones tales como laque dice que : “...cuan do habl amos de grupos mar gi na l es pensam os en con-
jun tos de i nd i vi duos si tuad os de tal manera en el sistema, que ven r estr i n- gid a su par ti cipa ción en di versas esfe-
376
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
6/18
r as de la vi da económ ica y socia l, com - par ados con otr os gru pos mayori ta - r i os con los que están vi ncu l ad os. L os gru pos mar gin al es suelen estar locali - zad os en l os lím i tes social es y ecológi - cos del sistema...” (Margulis, 1970).Mucho más completa que la primeradefin ición , a pr imera v ista , podríadarnos un marco que nos permitiera
colocar adentro y afuera del sistema,con sólo (ta rea no sencilla) definir cuáles ese límite social y ecológico al queha ce referencia.
Sin embar go, no puede obviarse lafecha en que esta definición fue gesta-da por Mar gulis: la décad a del ‘70. “E lsistema” parecía ser en ese entoncesalgo muchomá s acaba do que permit íavisualizar cuáles eran los lazos econó-micos y sociales q ue, aunq ue fueranser iamen t e cuest ionados , o qu izásjustam ente por eso, no se prestaba a
confusiones sobre su existencia r eal.Dicho de otro modo, a l menos ha stamedia dos de esa décad a , no podría ne-garse que exist ía un sistema de pro-ducción y de participación social ma-yorita ria , que al menos en part e, ten-día a la inclusión. Todos aquellos queperma necían fuera de él, en uno u otrosentidoo en ambos, eran ma rginales.
La circunstancias no son igualestra s treinta a ños de historia . Hoy el lí-mite se ha vuelto extrema da mente di-fuso. La pa rticipación en las distinta ses fe ras económicas y soc ia les , t a l
como a parecen en la definición, si esque t ienen existencia real, a l menospueden cuest ionarse seriamente ensu condición de ser mayorita ria s. Lasnuevas formas de empleo o de ocupa-ción, para usa r un término má s apro-
piado a las nuevas condiciones delmercado labora l, convierten la moda-lidad del cuentapropismo, del tra bajotemporario, de la inesta bilidad, en elrasgo ma yorita rio del “sistema”. P orotra par te, la modalida d más extendi-da es la de nulida d de la pa rt icipaciónsocia l, convirt iéndose el sist ema polí-t ico en una democrac ia delegat iva
como la llama Guillermo O’Donnell(1993).
Gino Germa ni (1980) decía quepese a que en América lat ina el fenó-meno de la ma rgina lidad era muy es-tudia do no existían propuestas t eóri-cas sat isfactorias y esto lo atribuía ac ier tos obstáculos que explicabanesas limita ciones. En primer luga r si-tua ba la “vari edad de consid er aciones cuya acum ul ación am ena za con acre - cent ar la confusión termi nológica y conceptual y a oscur ecer más que a es -
clar ecer el campo estud i ado. En se - gund o lu gar, cualqu iera sea la ori en - ta ción metodológica, (...) la conn ota - ción ideológi ca que cara cter i za a mu - chas de l as cont r ibu ciones sobr e el tema, no siempr e cont r ibu yen a facil i - tar una mayor clari dad, ni mucho me - nos a una mayor efi cacia teór i ca (...) En tercer l ugar (...) el pr oblema de l a mar ginal i dad no es aislable( .. .) desu - puestos rela ti vos a l os di stin tos y, a menu do cont r atan tes, modelos de de - sarrollo...” . Es por ello que en su t ra -ba jo propone un enfoqu e que se a leja
de la definición pa ra dedica rse a des-cribir, contextualizar y crear una t i-pología . No obsta nt e, lo mism o que enel caso citad o arr iba, la s nociones decentr o - periferia, desar rollo - subde-sarrollo y sus interdependencias, no
377
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
7/18
parecer ada pta rse a la complejida d delas relaciones económicas y socialesde nuestr o tiempo.
Aníbal Quija no (1998)presen ta conpropiedad esta cuest ión que intentoabordar, af irmando que, “mar ginal i - dad fu e, desde la par ti da, una catego - ría cont r over sial (que) en cua l qui er a de sus encuad r es teór i cos, fu e i ni cial -
ment e el abor ada en r eferencia al po - der”. Recorre la producción bibliográ -fica de los ‘60 y advier te que la inst a la-ción del concepto de mar gina lidad re-mite al de modernización. “...Por eso - dice-desde esta per specti va l os secto - r es soci al es si n emp l eo establ e ni sufi - cientes ingr esos, no sol am ent e son po - bres y hay que ayud ar los a sobrevi vi r .Su si tu aci ón estáasociada al hecho de que ell os no part icipan pl enam ente en l a soci edad , es deci r , están al mar - gen...”. Continúa el autor señalando
que esta concepción debe contextu a li-za rse en el ma rco teórico, muy difun-dido en la época, de camb io social, vis-to éste como la modernización de loexistent e, definido a su vez como “tr a-dicional”. Es decir, loqu e se plant eabaera un a socieda d dicotómica en la cualel margina l era un excluido que, sa-liendo del lengua je del aut or, podría-mos llama rlo como un excluido tempo-ral. Temporal, por que el E sta do debienestar sería el encarga do de reali-zar ese proceso integrador-moderni-zador. Caracterizando con más preci-
sión a los “ma rgin a les” de ese tiempo,Quijan o ubica en esa cat egoría a a que-llos sectores sociales sin empleo esta -ble y sin ingr esos suficientes.
Resulta evidente que no es una ca-tegoría válida para el fenómeno quehoy intentamos investigar. Desapare-
cido uno de los térm inos, el Es ta do deB ienestar , la idea dicotómica de mar-gina lidad/integra ción, deja de t enersentido y, siguiendo al aut or, se puededecir que a sistimos hoy a un enormecrecimiento del desempleo y del t ra -ba jo precar io en todo el universo capi-talista pero que, en áreas con escasodesarrollo, la situación se potencia
por el retiro brusco del Esta do. El ca-pítulo al que he hecho referencia pa samás a delant e a considera r las venta-jas de la utilización del término “in-formalida d”, para describir el fenóme-no del tra bajo en este tiempo y ya ex-cede los objetivos de este tr a ba jo.
Aun con escasa información paraser categórica, puede verse una ten-dencia de los franceses a definir lama rgina lidad acercándose má s a pos-tura s individuales. Reproduzco a quídos definiciones que considero útiles
como indicador. La primera provienede un tr a ba jo sobre exclusión efectu a-do por el gobierno de Fra ncia en 1999que considera “mar ginal es a los in di - vi du os exclui dos de un gr upo, por n o r espeta r sus norm as o que present an un a actit ud de r etr acción socia l”. Lasegund a dice que “l a marginal i dad es l a di ferencia. Al menos desde un l en - guaj e común. Disti ngui mos dos ti pos de marg ina l idad . La marg ina l idad in volun tar ia (la del deli ncuent e, del inadaptado patológico, del excluido social ) o la semi -in volun tar ia (la del
art ista, del poeta) y la margi nal id ad buscada, deliberada, expresión de un a d ecisión consciente...”. S in pre-tender hacer ninguna generalizaciónpor es tas dos def in ic iones , podríaplant earse como pregunta si el abor-daje al término no remite más a una
378
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
8/18
cuest ión cultural, de normativa o depauta s ét icas que a las considera cio-nes estructura les que pueden visuali-za rse a tr a vés del recorrido por la s de-finiciones latinoamericanas.
Aún en el caso de Loïc Wacquant(2001), que a tiend e con gra n serieda del fenómeno de la ma rgina lidad ur ba-na, no logra const ituir un concepto
a caba do y dice: “Cual qui er a sea la eti - queta ut i l i zada para des ignar ( la mar g ina l id ad) , - in f r aclase [und er - class], en E stados U ni dos e I ngl ate - r r a, ‘nu eva pobreza’ en H oland a, Ale - mani a y el N orte de I tal ia , ‘exclusión’ en Fr an cia, Bélgi ca y l os países nórd i - cos, los sign os r evelad ores de l a nu eva marg ina l idad son inmed ia tamente r econocibl es incl uso para el obser va - dor casual de l as metr ópoli s occid en - tales…” y pasa de inmediato a dar unaserie de cara cterísticas comunes a la s
grandes ciudades de occidente peroque, en definit iva, no va mucho mása llá de ese sent ido común a l que recu-rriéra mos a l comienzo.
Sin forza r dema sia do el térm ino, yen el ma rco de un mundo identificad omayoritariamente por el neolibera-lismo, ta mbién podría mos pensa r enmargina l idad a par t ir de una deter-minada ub icac ión con respect o a lmerca do. Est o ofrece la venta ja de po-der remit irn os a los clás icos y toma r aWeber para decir que “...una plu ral i - da d d e hombr es cuyo desti no no esté
determi nad o por las pr obabil id ades de val ori zar en el mer cado sus bienes o su tr abaj o -como ocur r e por ejempl o con los escla vos- no const i tuye, en el sen t i do técni co una ‘clase’ sino un es - tamento’....” (Weber , 1992). No in t en-to aqu í ent ra r en la discusión respec-
to del concepto de cla se en Weber, n imucho menos su confrontación conMar x. Ha ciendo esa salvedad, recurroa est e pa sa je de la obra d e Weber, por-que me perece relevante pa ra pensarque, al menos parte de nuestros mar-ginales, lo son en la medida en quehan quedado margina dos del merca-do. Los ca sos present a dos en este tr a-
bajo, se adecuan a esta caracteriza -ción teórica, con las salvedades delcaso . Ent iendo que no resuelve lacuestión de la definición que buscopero, sí constituye una líneas má s deaná lisis a considerar .
Esta breve aproximación a la con-ceptua lización de la ma rgina lidad, nome ha posibilita do resolver con preci-sión una d efinición unívoca. Ta l pare-ce que quizá s hay q ue dejar a bierto elconcepto. Es probable que estamosfrente a un concepto ta n dinámico que
cualquier definición tendría un esca-so margen de vigencia histórica. Esprobable, que en esta coyuntura nopueda reconocerse el “margen” por-que tampoco puede reconocerse uncentr o o porque el centr o es numérica-mente tan reducido que casi todos,permanecemos al margen.
Con mucha precaución se podríapensar en la existencia de grada cio-nes de ma rgina lidad que, a modos decírculos concéntr icos a lejan o acerca na in dividuos o grupos de individuos, aese reducido cent ro. De est e modo, la
ma rgina lidad se esta blecería en “rela-ción con”. Má s cerca o m á s lejos delcentro, pero siempre mar ginal “res-pecto de ese centro”. Siem pre sin acce-so a a lgo, siempre por fuera de algo,siempre dependiendo de las paut as fi-jada s por ese centr o, en un movimien-
379
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
9/18
to conti nu o de inclusi ón/exclusión encada círculo.
Y, a unque no responda est r icta -mente a l tema y objetivo del presentetra bajo, podría pensars e que, en tiem-pos de “globalización”, la ma rginali-da d podría tener una correspondenciauniversal. P odría verse el mundo en-tero como círculos concéntr icos, má s o
menos marginales . De pensare as í ,deberíamos ubicar a América Latina ya nuest ro país . Quizás , de maneramás compleja, podríamos pensar endis t in tos sec tores , universa lmentehomogéneos, y ver el fenómeno de lamarg ina l idad en l a l l amada “ a ldeagloba l” porque, precisam ente, la ma r-ginalidad también se ha globalizadoy, adaptando la terminología de Ho-llowa y (Hollow a y J hon, 1995) a nues-tro tema de tra bajo, el fenómeno se es-par ce por el mun do sin reconocer fron-
teras, insta lando en cada país millo-nes de seres cuyo común denomina dores estar “fuera ” del centro.
2. La m arginalidad de la ve jez
En este punto pretendo just if icarporqué los casos que ha n sido la fuen-te fundamenta l del presente tra bajo,han sido incluidos como marginales.Ambos son an cianos, ese es uno de susdenominadores comunes. Ello me lle-va a indaga r, aunque sea somera men-te, sobre la vejez en la Argentina .
El 9.7% de la población total del
país t iene más de 64 a ños. Las proyec-ciones da n un 9.9%par a el 2005 y un10.2%pa ra el 2010. La s cifra s má s im-porta nt es corr esponden a la ciudad deB uenos Aires, con un 16,8%, segu idopor la provincia de Santa Fe, con un11.2% y B uenos Aires con u n 10.3%.
El rest o del país se ma ntiene por de-ba jo del porcenta je na ciona l en el año2000. La s proyecciones pa ra el 2005 yel 2010se ma ntienen semejan tes a la sna ciona les (INDE C-CE LADE, 1996).
P or otra par te, digamos que “al n a - cer, u n ar gent in o medi o ti ene por de - la nt e un a esper anza d e vi da d e 72,9 años. Este da to sign i fi ca la p r esencia
de un a br echa d e sei s años en r el aci ón a los 78,9 añosque cor r esponde al pr o - medi o de l os países que asegur an m a - yor longevid ad a su pobl ación pr ome - di o, cuyos ext r emos va rían ent r e 80,0 pa r a el caso de Japón y 78,1 pa r a el caso de Gr ecia”, según consign a el In-forme Argentino sobre Desa rrolloH u-mano (Honorable Senado de la Na -ción. 1995-1999), siend o ést e, el resul-ta do má s desfa vora ble para la Argen-tina . A esto es bueno agrega r que, enuna población tota l de poco má s de 32
millones y medio, además de ser losmayores de 64 años, un porcentajena da desdeña ble de la población tota ldel país, la proyección acompaña elcrecimiento poblaciona l a rgentino.
Sin embargo, hay otras cifras quedeben ser leída s con esta s. El 84%delos a ncianos del área metropolitanade Buen os Aires, son pobres (Dia rio laNa ción 15/11/00). E n el tot a l del pa ís,son 24.000 los qu e viven en esta do deindigen cia y 200.000 los pobres (Ba n-co Mundial, 2000). D e los que gozande l bene f icio de l a jub i lac ión , e l
36,19%de los jubilados y pensionadosdel país n o superan los 200$ de ha bermensua l (ANSS ES ). De aq uí se puedeconcluir, sin posibilidades de error,que existe una muy fuerte relaciónentre vejez y pobreza y , de a cuerdo aloa bordado en el punto 1, ta mpocopa-
380
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
10/18
rece erróneo afirm ar que la pobreza ymarginalidad mantienen una impor-tante relación positiva.
Wadderburn in tenta una defin i-ción de ancianidad cuando dice que“...la ancia ni dad de asocia muy en par ti cular con el r eti r o o aband ono de los roles de tra bajo, per o la an ciani - dad t am bién se asoci a con cambi os en
otr os papel es, sobr e todo en r el ación con la fami l i a ...” (Wa dd erbu rn , 1975).
Si tomamos la pr imera par te deesta caracterización, coincidimos, enque ese ret iro o a bandono del rol det ra bajador ya provoca cier to gra domarginación. Nuestra cultura efecti-vam ente, le otorga un lugar centra l altra bajo. U n rol que se torna esencialen la vida del hombre, ta nto, que sedefine por lo que ha ce y qu e se dignifi-ca a tr avés de su tra bajo. Mar ía J ulie-ta Oddone nos dice que “ di ver sos tra -
ba jos han señal ad o que cuan to más próxim o al r eti ro se hal la un i ndi vi - duo, más fáci l es que se r esi sta a j ubi - larse (...). L o que aparece como una constante in di cadora d epr oblemas, es el aspecto económi co...” (Oddone, M a-ría J ulieta, 1991) . E s m uy probableque esto se haya potenciado, desde1991 en que fue publica do el referidoart ículo, hasta hoy. Y para ponerlomás a tono con la época, no podemosdejar de recorda r que hoy, la sit ua ciónde retiro del ma rca do la bora l por jubi-lación es apenas una de las formas
que asume la pérdida del trabajo. Enlo que a n uestr o objetivo refiere, efec-tiva mente, el anciano se ve expulsadode su quehacer , de aquel lo que haacompaña do su vida, de a quello paralo cual ha a dq uirido experiencia , de loque, al cabo de los años, “sabía h a cer”
y debe buscar alterna t ivas que digni-fiquen un nuevo lugar, alternat ivasque, por otr a pa rt e, si se ha n reducidopara la generalidad de los habita ntesurbanos, mucho más se a cota n par aquienes tienen muy pocas posibilida -des de readap t a rse y en t ra r en e lmundo alt a mente tecnificado del quefueron ajenos dura nte t odos los años
de su vida .La segunda parte de la definición
de Wa dderb urn ofrece una problemá-tica específica. Siguiendoel tra bajo deOddone, las redes de rec iprocidada fectiva con los a ncian os está n fuerte-mente establecidas en nuestra socie-dad, sin embargo, me permito con-front a r esta visión con la que presentaKnopoff quien recorre t oda una seriede mit os, estereotipos y prejuicios so-ciales, sexua les y médicos respecto delos a ncianos. Los prejuicios sociales
má s comunes, según el aut or, son “El viejo no puede aport ar nada úti l. Para quéescuchar lo. Par a quéin clui r lo.Por quéconsu l ta r l o. Vi ve en su mun - do. Par a quécontar l e cosas. Par a qué in terr ogarl o. El viejo no puede decidir por él . Vamos qu i tánd ole la posib i l i - dad de decidir t rabaj ar o no tr abajar ,de hacer o no hacer d eterm in ada acti - vi dad, o paseo, o de man eja r o no su dinero...” (Kn opoff, 1991) De lo qu e setra ta entonces es que, aun que los da-tos aporta dos por Oddone haya n sidocorrectos en su momento y no hubie-
ran sufrido ninguna transformaciónimportante al cabo de casi diez años,cosa poco probab le, aún a sí, los a ncia-nos no está n exentos de una ma rgina -lidad generalizada, que deviene delsólo hecho de ser a nciano. Las gr a da-ciones dentro de es ta s i tuac ión de
381
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
11/18
marginalidad, sí pueden establecersea partir de condiciones objetivas devida. Sin embargo, me atrevo a decirque su posición dent ro de la sociedad,es en sí misma ma rginal.
Pa ra v a l ida r es t a ú l t ima a f i rma -ción me parece pertinente cotejarlacon los int entos de d efinición efectua-dos en el pun to 1. Toma nd o la d e Mar-
gulis, vemos que los ancianos sí sonun grupo de individuos que ven res-tringida su participación en diversasesferas de la vida económica y social.Aún en buena s circunsta ncias objeti-vas, a un viviendo con su fa milia o reci-biendo apoyocotidiano de ella; aún a síel prejuicio y el mito margina n a l an-ciano, dejá ndolo fuera de la s decisio-nes comunes e incapacita do para to-ma r sus propias decisiones.
Aunque pueda parecer forzada, siabordamos los conceptos de Quijano
vert idos en el presente tra ba jo, y colo-cam os a los an cianos en referencia conel poder, se evidencia que en n uestracultura no existe una asociación entreel poder y la ancianidad. P ar a buscaresa relación posit ivamente debería-mos remontarnos en la historia o enotra s cultura s y ver que, efectiva men-te, los a ños eran un a d e las condicio-nes que otorgaban poder. Y si toma-mos la segunda par te de esta defini-ción, sin d ificulta d podemos incluir enella a los ancianos por no tener em-pleo, por no tener suficient es ingr esos
(y au nque los tenga n, porque queda nfuera de las decisiones sobre esos in-gresos)y no part icipan plenam ente dela sociedad. En definitiva, no hay unrol específico para el anciano.
También es cierto que existe unconflicto entr e la norma tiva vigente ylos ancianos, an aliza ndo ah ora la de-finición da da en el tra bajo efectua dopor el gobierno francés, especialmen-te si se ent iend e la norma no como le-gisla ción sino como “...paut as o id eas comun es que dir i gen l as respuesta s de los de los in di vid uos...” (Duncan
Mitchell, 1986). Resulta evidente queexisten seria s dif icultades ent re losan cia nos para a da ptar se a la norma -tiva . La velocida d de los cambios que,en este sentido, que se han producidoen los últimos añ os, han dejado pocoespacio para la ada ptac ión de quie-nes han vivido dura nte mucho t iem-po en un mun do con va lores y norma sque hoy parecen ser par te de una his-toria a jena . Tal pa rece que hay unasociedad a la que los viejos no tienena cceso, no la compren den, no pueden
internal izar sus normas . Se quedan“afuera” , es tán margina dos , son “di-ferentes”, como dice la definición ci-t a d a .
Fina lmente, ha sta a Weber, le cos-taría hoy incluir en algún lugar a losa ncianos. Ha n queda do fuera del mer-cado, si tomamos como ta l la “va lori-zación del individuo sobre sus bieneso tra bajo”. Y, au nque puedan tener al-gún grado de participación en él, estapart icipación no esta ría liga da a la li-berta d weberiana sino que devendríade un mecanismo básico de supervi-
vencia que, lejos de correspondersecon la libertad, se puede identificarcon la obligación de proporcionarse,sin regula ciones, las necesida des bá-sicas para sobrevivir.
382
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
12/18
3 . Aspectos Metodo lógicos
De a cuerdo con el objetivo pla nt ea -do para el presente traba jo, se ha deci-dido la utilización de técnicas cualita-tiva s. En toda la gra n discusión teóri-ca existente entre los métodos cuali ycuantitativo, he elegido a Cook y Ri-chardt (1996)para funda menta r la co-
rrespondencia entre el objetivo pro-puesto y la elección de la t écnicas ut i-lizada. Tomando a Kuhn, los autoresefectúan una compara ción entre loque ellos llam an el par ad igma cuant i-ta tivo y el para digma cualita tivo. Ela-boran a l l í una t abla que confrontaa mbos para digma s, ubicando entr e locuan ti su ca rá cter objetivo, frent e a lasubje t iv idad de lo cua l i t a t iv o . Laperspectiva ‘desde afuera’ del para-digma cuan ti opuesta a la proximidadde los datos y la perspectiva ‘desde adentro’ de lo cualita tivo. La orienta -
ción puesta en el resultado, en el pri-mer caso y en el proceso en el segund o.Los da tos cuant ita tivos como sólidos,fia bles y repetibles diferencián dose delos datos “reales, ri cos y profu nd os ”del otro paradigma . Ubican la cara c-terística de “generalizable ” en el pri-mer caso frente a la imposibilidad degeneraliza ción del estudio con técni-cas cualita tiva s. Los aut ores explica nque esta s diferencias provienen de dospostura s epistem ológicas: el positivis-mo lógico que preten de “buscar l os he -
chos o cau sas de los fenómenos socia - les” y por lo ta nt o, los estud ios cuan ti-ta tivos tend rá n como objetivo la com-probación y la confirmación inferen-cial e hipotético-deductiva, en tantoque la fenomenología sería la base delos estudios cualita t ivos que buscan
“comprender la conducta humana desde el pr opio mar co de refer encia de qui en actúa” orientando el estudioha -cia lo exploratorio, descriptivo e in-ductivo.
Como lo expresar a en la int roduc-ción, me he propuesto en este trabajoindagar experiencias, actitudes, sen-timientos, condiciones de vida y ex-
pecta tiva s de los an cianos, de esos dosancianos que he ent revis tado y queme ha n permitido construir da tos so-bre ellos mismos, da tos qu e no son ge-nera lizables, que no pretenden cuan-tificarse, que no pretenden corrobora rhipótesis oconfirma r teoría s, sino queapuntan a la comprensión de un fenó-meno más amplio : la marginal idadurba na . He dicho ta mbién que preten-do concluir si existe en ellos una a uto-percepción de esa ma rgina lidad y , deser posible, cómo se ha const ruid o esa
autopercepción a través de su histo-ria , es decir, el present e tra ba jo se en-marca en esa subjetividad propia dela ut ilización de la t écnica cualita tivaque pretende adentrarse en el otro,entenderlo desde su propia visión.
Es por eso que considero que escoherente con el objetivo, elegir la“historia de vida” como técnica, fun-dament ándome en lo que expresaBertaux : “...r econocer en los ser es un val or soci ológi co (...) tr at ar al hombr e ord i na r i o no como un objeto de obser - vaci ón, de medi ción, sin o como un i n -
form ant e y, por d efi ni ción, como un in forman temejor in formad o queel so - ciólogo...” (B ert a ux, 1988).
La elección de los entr evista dos notuvo ma s a priori que el hecho de quefueran ancianos y que uno fuera unvarón y la ot ra una mujer para am-
383
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
13/18
pliar las experiencias a las cuestionesde género. Sin emba rgo, debo a dvert irque la posibilidad de conta ctar los, enun medio que creí propicio y de man te-ner continuidad par a las entrevista s,me llevó a u n Cent ro de J ubila dos quefunciona en una U nidad B ásica1 , delbar rio de Once.
Las entrevistas sólo fueron pauta -
da s en algun os as pectos a indaga r: lasituación a ctual de vida, la infancia,la fa milia, el traba jo, las creencias, la sexpecta tiva s. No pretendí ordenar dedeterminada manera e l re la to s inoque, en genera l, dejé que el entrevis-ta do se expresara lo más librementeposible.
No sería justo y, desde mi óptica,comet ería un err or metodológico si fi-nal izara este punto s in agra decer aFenia y a Ernesto, los prota gonistasde este tra bajo y, con ellos a P alm ira ,
Tomás, Ada, y a todos los otros quedeambulan por la ciudad
II. Ernest o y Fenita
Don Ernesto y Fenita son viejos. Yson conscientes de sus lim ita ciones fí-sicas. P ero además son pobres. Y noentienden por qué. Su pasado no secondice con su present e. El t iempo in-vertido en tra bajo, en prepara ción, enexperiencias no se pueden tra nsferir asu vida de ancian os. No ha cen lo quesiempre hicieron. Ernesto cant a, encondiciones deplorables para su con-
dición y sólo lo hace a gusto entr e su
grupo de viejos. Fenita ca nta , recita osimplemente hace chistes, entre suspar es. Ambos son pobres.
La preocupa ción por la su perviven-cia recorre los dos rela tos. Don Er nes-to no puede sepa ra r su vida del esca somonto de su pensión a la vejez. Debesobrevivir y acude a todas la s forma sposibles, a pesar de su edad. Fenita,
tiene cierto respald o, su sobrino, peroeso sólo le asegu ra un t echo vetust o ydeteriorado que le da “vergüenza ”.
Ambos ha n conocido una Argenti-na diferente. Ambos se definen comobohemios. Quizás, en ellos, la ma rgi-nalidad fue una condición algo busca-da . Quizás ellos, en su juventud bus-car on diferencia rse. Noh icieron “la detodo el mun do”. Fenit a se define comorebelde. Don E rnesto dice que no po-día ser bancar io y que el hermano,que se ma nt uvo cumpliend o todos los
deseos que la sociedad ponía en él,“murió de cáncer”. Aparentemente,para ambos, la Argentina les ofrecíaun lugar para la expansión de esa“ma rgina lidad” que, en cierto sentido,fue su opción pero que ello no impli ca-ba, de ninguna manera , aventurar unfuturo miserable . No ahorraron ni“aportaron” para la jubilación (aun-que Fenia tuviera a lgunos a ños de fe-rroviar ia y Ernesto un muy escasotiempo en un cana l de televisión). Enel futuro, la Argentina les devolveríaalgo. Aún rebeldes, aún con cierta di-
ferenciación del común, jamás pare-
384
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
1 Un a Unida d Bá sica es un centro polít ico del part ido J usticialista que, en este caso,a demá s de la s ta reas propias de discusión, debat e, y proyectos par tida rios (por cier-to muy escasos en estos tiempos de merma pa rticipa tiva ), sostiene un centr o de jubi-lados, un comedor comunitario y se dictan cursos de capa citación informát ica.
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
14/18
cen ha ber pensa do en un tiempo sin laprotección mínima que existía en eseEst a do en que vivieron.
Ninguno de los dos tuvo hijos. Yesto parece ser un punt o de importa n-cia en a mbos. Ta l parece que la sole-dad estuviera asociada con ello. Nohay hijos, no hay fa milia. H ay sobri-nos, pero... no parece ser lo mismo. E l
hijo es idealizado en Fenia que, a suvez, muestra una carga de incumpli-miento a su “ma nda to” de género.
Ambos tienen historias familiaresmuy carga das de frustraciones. Qui-zás es allí donde comienza esa “dife-rencia” q ue se convierte luego en op-ción. Don Er nest o, “na ce con ma la es-trella ”, la ma dre muere en el par to. Lafam ilia nuclear se quiebra. La herma -na ocupa el rol de protectora . Cua ndola herma na muere, no quedan lazos.
De modo similar, F enita vive la d i-
ferencia de ser “sin padre” toda suvida. Vive la “vergüenza” de la publi-cidad de su vida en el pueblo. “Acá na-die te conoce” . El anonimato de lagran ciudad la protege. También acáson la s herma na s las que ocupa n el rolprotector. Cua ndo J a nina muere, Fe-nita queda nuevamente huérfana .
La s pérdida s crecen proporciona l-ment e con los a ños de eda d. Se pierdela fa milia, se pierde la capacidad a d-quisitiva , se pierden las ga na s: Fenitarepite como muletilla “no tengo volun-tad” , Don Ernesto no quiere ha blar ,
no tiene ga na s, es “de pocas pa labr as”.Y ellos son cla ra m uestr a de la inexa c-tit ud del estereotipo que se menciona-ra en la primera par te de este tra bajo,a t ra vés de la obra de Kn opoff. No es-tán seniles, no están viejos para tra-bajar, son responsables, les interesa
los que los rodea, tienen necesida despersona les, en suma , está n vivos y su-fren la soleda d.
La relación con sus pares, en elCentr o a l que asisten es va ria ble en elrelato. Don Ernesto habla de “ellos”,se pone a fuera, no pertenece. Fenitahace otro tanto cuando se diferenciade quienes hablan todo el tiempo de
enfermedades, aunque ella tambiénlo hace. Ha bla d e los viejos cachuzos,a unque ella ta mbién se considera vie-ja y “cachuza ”. Sin embrago, son ta m-bién sus am igos. Ta mbién son un “no-sotros“ que les pone cierto sentido asus días ad emás de darles el aliment oen el comedor, sin el cual, su exist en-cia sería imposible.
Fenita tiene un buen humor a todaprueba . Se ríe de ella, se ríe de sus pa-res. Se ríe de su historia. En parte,solo en part e. La mela ncolía y la tris-
teza a soma n por doquier a lo la rgo delrelat o. Los hombres le ha n jugado unama la pasa da en su vida: el padr e “des-graciado”, César (su primer ma rido)que la aba ndonó y el bueno de Pepe(su par eja) que se murió. El recorte degénero, de la fa lta de protección de unhombre es una de las deudas de suvida: “era una ca sa sin hombres” la desu infancia, fue una casa sin hombresla de la ca l le Sal t a . Es una casa s inhombres donde vive hoy.
Don E rnesto no se casó. No quiso.La normativa de su tiempo no le im-
portó. Quería ser un hombre total-ment e libre. La liberta d pa recía ser suprior idad. Él no guardaba para des-pués. Tenía una concepción del pre-sente que no ofrecía flancos débiles.“En ese momento no era importa ntequedarse sin trabajo”. No hay en el
385
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
15/18
Don Ernesto joven conciencia del fu-turo.
En la Fenit a joven es má s par a dojalsu conciencia de la proyección. Es unaar t is t a , una pintora que rompe suscuadros , una escr i tora que no sabedónde puso sus poesías. Sin embargo,le gust a most ra r sus fotos y leer y ca n-ta r sus ca nciones y le gust a qu e quede,
quiso que su canción q uedara regis-tra da en este tra bajo.
De pertenecer a una clase media,con los beneficios de la cla se media , enp leno Es t ado de B ienes t a r , con e lagregado, en Fenita, de una historiade alcurnia en decadencia, han pasa-do a la indigen cia. Ta nt o uno como elotro están casi totalmente fuera delmerca do. En tér minos sociológicos po-dría mos decir que D on Ern esto cobrauna pensión a la vejez, pag a su a lqui-ler, vende su fuerza d e tra ba jo y com-
pra d e cua ndo en cuan do un helado de0.50$. Fenita cobra jubilación. Sinemba rgo, creo que los térm inos socio-lógicos alcanza n para da r cuenta de larea l condición de indigencia en la qu eviven. La imposibilidad de opción, dela pérdida de liberta d de estos “bohe-mios” qu e hoy deben comer lo que lesdan, que deben vest irse con la ropaque les dan, q ue no tienen, ni quierentener, a cceso a l cuida do de su salud yque son conscientes qu e, en un fut urocercano, los espera la ca ma d e un hos-pital, probablemente, en condiciones
indignas.Por eso es que no hay en ellos ex-
pectat iva alguna de futuro. Don Er-nest o lo dice muy clar o “yo quiero queme de a lguna i lus ión” . Feni ta dice“cuando me in terne será para i r a l
hoyo”. Sus vida s son sobrevida s. Es loque les queda del pasa do. No ha y fu-turo y pensar en él es pensar en esta rmás cerca de la muerte.
III. Conclusione s
De acuerdo con el marco teóricopresentad o y el objetivo del presentetra bajo se extra en las siguientes con-
clusiones: La s condiciones de vida de los
protagonistas los incluyen den-tro de las definiciones que sehan t omado para abordar l amar ginalidad urbana y que es-tá n citada s en la primera pa rtede este tra bajo. Efectivament e,Fenita y Don Ernesto “son indi-viduos que está n situa dos en elsistema , de ma nera ta l que venrestringida su part icipación endiversas esferas d e la vida eco-
nómica y social , compara doscon otros grupos mayoritarioscon los que están vinculados”.Deben recurr ir a lo que se con-cibe como estra tegia s de super-vivencia: el comedor de la U ni-dad Bá sica , e l repart ir volan-tes, cantar por la noche, pro-veerse de ropa , que a lguiencambie grat is las bombitas dela casa , que un sobrino, ausen-te, pague el a lquiler, etc.
• P a r a Q ui ja n o (ver p un to 1) ta mbién serían mar ginales: no
tiene empleo estable ni sufi-cientes ingresos, son pobres ysu supervivencia d epende de laayuda que se les de. No está nintegrados en un sistema quelos contenga . Está n al margen.En los hechos, dependen d e la
386
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
16/18
caridad para a limenta rse, paravestirse, para relaciona rse conotros en su misma condición.No es ni la liberta d ni la justicialo que los am para . No son mar -gina les tempora les. Por el con-tra rio, la condición de Don E r-nest o y de Fenia es poco proba-ble que var íe hasta el día de su
muerte.• Ambos ha n sido irrespetuosos
de las normas en su juventud.En t érmin os de hoy, les podría -mos aplicar el calif icat ivo detra nsgresores. Quizás, alguien,desde el hoy, podría ver en ellouna de las causas de su margi-nalidad. S in embargo, me atre-vo a d ecir que ello no puede le-erse má s qu e como un condicio-nant e, pero de ninguna ma neraun determinante de su s i tua-
ción. No ha sido su historia per-sonal, solamente, la q ue los haconvert idoen margina les. Pa raello bast a n las cifras que mues-tran la estrecha relación entrepobreza y anc ianidad, que seha n indicado en la primera par -te del trabajo como la propiacondición de ancianidad que atr a vés de mitos, prejuicios y es-tereotipos que expulsan al an-ciano de las decisiones comu-nes y propias.
• Desd e Weber, podría mos decir
que el dest ino de Fenia y Er -nesto no está determina do porlas posibilidades de valorizaren el mercado sus bienes y tra -bajo. Cierta semejanza con laesclavitud puede encontrarseen la imposibilidad de la toma
de decisiones personales quevaya más allá de sobrevivir oabandonarse. Probablemente,su asistencia al Centro de J ubi-la dos sea el único resa bio de loque fuera su liberta d.
• Finalmente, y de acuerdo conel objetivo fijado, el trabajo hapretendido indagar sobre expe-
riencias, actitudes, sentimien-tos, condiciones de vida y ex-pecta t ivas de es tos ancianospara concluir que sí existe unaa utopercepción de la ma rgina -lidad y que, si bien reconoceciertos antecedentes y que, dea lguna m an era, esto sido cons-truido dura nte lo que la socie-dad ma l llama “vida út il”, que-darse con esta interpretaciónsería forzar al extremo la sim-plificación del fenómeno.
La normat iv a v igen t e no puedeser por ellos comprendida. Don Er-nest o no puede en t ender que , susma gros “a portes jubi la tor ios” no lea lcancen para una digna pensión ala vejez . Fenita t ra bajó y a portó a l-gunos añ os, y no recibe má s que unajubilación mín ima . Los servicios desa lud no ofrecen la s gara ntía s de sustiem pos. Los an cian os de hoy no sonprotegid os y cuida dos ni por el Es ta -do ni por la fa milia como sí lo fue lama dre de Fenita .
La norma tiva vigente, de un aporte
jubilat orio, a un sistema privado de“capita lización”, cuyas consecuenciasaunque se puedan inferir no puedena ún ser evalua da s en la realida d, sonde un t iempo que ellos no vivieron. Sesient en “merecedores” de má s, porq uela rea lidad de su ancia nida d no se co-
387
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
17/18
rresponde con la visión de la vejez queellos viv ieron en los ’30, ’40 ó ’50.
La Argentina urba na de su juven-tu d, fue la de los hijos o nietos de in-migran t es que se desa r ro ll a ron enun pa ís de rá pido ascenso social , dea van za do crecimiento de la clase me-d ia que , r áp idament e o t o rgaba unlaxo lazo de pertenencia que podía
ag lu t ina r t an t o a l bohemio Ernes t ocomo a la ex pintora de i lusoria a l-curnia , que se conviert e en emplea-da admin is t r a t iv a de una Obra So-cial floreciente.
• P or todo lo dicho y ut ilizandopalabras de Wacquant, podría -mos considerarlos “parias ur-banos” y , probablemente , t a lcara cterización se correspon-dería con su autopercepción. Alser viejos se convirt ieron en po-bres, y quedaron “afuera”, “al
ma rgen”. Ellos lo sienten así yen eso coinciden con una socie-dad que no se reconoce en supasado y que día a día pierdeexpecta tiva s de futuro.
Bibliografía
ANSS ES en cifras. En: http://ww w.ansses . Gov.ar .
BANCO MUNDIAL. Informe So-breGestión del Riesgo Social enArgentina, elaborado por el Grupode Protección Socia l de l Depar ta -mento de Desa rrollo Hum an o. Ofici-
na Regiona l par a América La tina y elCa ribe. En ero de 2000.
BE RTAUX, D an iel. “El enfoque bio-gráfico: su validez metodológica, suspotencialidades”. En : Historia orale historias devida. Cuadernos de
ciencias socia les . FLACSO, nº15.Costa Rica, Septiembre de 1988.
DU NCAN Mitchell, D. Diccionariode sociología. Ba rcelona. G rijalbo.1986.
GERMANI, Gino. El concepto demarginalidad. Significado. Raí -ces históricas, con particular re-ferencia a la marginalidad urba-
na. B uenos Aires. Nueva Visión. 1980.
H O L L O WAY , J o h n . U n C a p i t a l ,Muchos Esta dos. En: RevistaApor-tes. Nº3 Bs. As. 1995.
H O N O R AB L E S E N AD O D E L ANACIÓN. Informe Argentino So-bre Desarrollo Humano. 1995-1999.
INDEC-CELADE. Serie AnálisisDemográfico No. 7. 1996.
MARGINALITÈ. En : ht t p ://w ww .ush erb.ca /progra m/ exclusion/ma r-ginal .h tm
MARGULIS, Mar io . Migración yMarginalidad en la sociedad ar-gentina. B ue nos Air e s . P a idós .1970.
KNOPOFF, René A. “Prejuicios, mi-tos y estereotipos”. En: Dimensio-nes dela vejez en la sociedad ar-gentina. B uenos Aires. CE AL. 1991.
ODDON E, Mar ía J ulieta. “Los ancia-nos en la sociedad.” E n: Dimensio-nes dela vejez en la sociedad ar-gentina.B uenos Aires. CE AL. 1991.
O’DONNEL, Guillermo. “Acerca delEstado, la democrat ización y a lgu-nos problemas conceptuales . ” En:Revista Desarrollo EconómicoNº 130. B s. As. 1993. htt p://w ww :vifs.citeweb.net/vifs6/ma rgina l.htm .(Qu’ est ce que la ma rginalité?)
388
La m ar ginalida d de la vejez /H ebe Ga zzott i ________________________________________
-
8/18/2019 LECTURA 16 TODO Marginalidad de La Vejez
18/18
QUIJ ANO, Aníbal. “Ma rginalida d eInormalida d en debate.” En: laEco-nomía Popular y suscaminosenAmérica Latina. M o s c a A z u l .Lima . 1998.
REI CH ARDT, Cha rles -COOK, Tho-mas. “Hacia una superación del en -frentam iento entre los métodos cua -litat ivos y los cuantit at ivos.” En: Mé-
todos cuantitativos y cualitati-vos en investigación evaluativa.Reichardt . 1996 cap. 1. Material decátedra Sautú, Metodología III . Fa -cultad de C iencias S ociales, Univer-sida d de B uenos Aires. 1996.
WACQU ANT, Loïc. Parias Urba-nos.Marginalidaden laciudadacomienzos del milenio. B ue nosAires. Man ant ial. 2001.
WADDE RB UR N, D. “Los ancian os yla sociedad .” En: ManualdeGeria-tría yGerontología.B uenos Aires,Panamericana. 1975.
WEB ER, Max. Economía y Socie-
dad. Buenos Aires. Fondo de Cultu-ra Económica. 1992.
389
______________________________________ Rev is t a G a cet a La bor a l, Vol. 8, No . 3. 2002