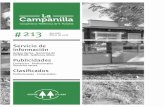LAS FIGURITAS DE BARRO DE LA CULTURA SALADOIDE DE...
Transcript of LAS FIGURITAS DE BARRO DE LA CULTURA SALADOIDE DE...
LAS FIGURITAS DE BARRO DE LA CULTURA SALADOIDE DE PUERTO RICO
Mela Pons Alegría
La cultura Ignerí o Saladoide gozo durante un extenso período de tiempo, a partir del segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo octavo de nuestra era, de una fuerte identidad cultural a lo largo de una vasta región que comprendió progresivamente la zona central y nordeste de Venezuela, las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y hacia el final, la costa oriental de la Española. Bullen al referirse a esta situación dice:
Parecería que una fuerte fuerza unificadora debió de haber existido para mantener esta identidad cultural relativamente pura por tan largo tiempo. (Bullen and Bullen 1975).
La homogeneidad de la cerámica Saladoide, indudable expresión de una fuerte fuerza unificadora citada por los Bullen y aceptada por los estudiosos de las culturas precolombinas de la region, ha sido fundamental para establecer la identidad cultural.
Lo mejor de la producción alfarera saladoide, fechada desde el principio de nuestra era a el siglo IV en las Antillas, se ha venido a denominar Hacienda Grande por el yacimiento en Loiza, Puerto Rico donde fue definitivamente identificado. Consiste en diversas sinuosas vasijas generalmente menudas, delicadas y bien porporcionadas eleboradas de selectas y duras pastas y decoradas a menudo con diseños geométricos y figurativos blanco sobre rojo. Lo mejor de esta producción alfarera -la llamada cerámica ceremonial - manifiesta no sólo una fina expresión artística sino una excelente técnica. La decoración por medio de incisiones, finas y poco profundas, generalmente entrecruzadas o rellenas de pasta blanca o roja y los discretos elementos modelados, han venido a representar los rasgos diagnósticos del estilo de Hacienda Grande. El material asociado; finas y pulidas hachas de piedra, rectangulares y plano-convexas; lustrosas cuentecitas de piedras semipreciosas, cornelina, amatista, cuarzo;delicadas cucharas y elegantes copas de caracoles; reflejan el mismo sentido de proporción de elegancia y delicadeza.
La adaptación de los saladoides a sus respectivos ambientes insulares es citado por los estudiosos de estas culturas como la causa de los cambios estilísticos que se perciben en su cerámica a partir del siglo IV y hasta el VII del presente. Los estilos saladoides de este momento,aun cuando conservan sus rasgos característicos responden a cañones locales y van perdiendo no solo la excelencia técnica, la sinuosidad y delicadeza de sus formas sino la unidad artística del temprano Saladoide Insular. Las va-
122
sijas, ahora por lo general más sencillas y voluminosas, se tornan gruesas y pesadas exhibiendo un mayor interés por la decoración de elementos modelados o escultóricos. El material asociado encontrado en los yacimientos de esta segunda fase saladoide conocida como Cuevas en Puerto Rico, también reflejan el olvido de las viejas tradiciones de expresión artística que podríamos describir como pictórico-lineal prefiriendo las formas más plásticas o escultóricas. Ejemplo de ello son las hachas petoloides en piedra o caracol, las pesadas cuentas de barro y de piedras, los sólidos amuletos de barro, piedra y caracol. Toda esta nueca expresión plástica manifiesta un desarrollo artístico que verá su culminación con la cultura chicoide de los tainos.
Roth explica que la estabilidad cultural se refleja en el arte de los pueblos cuando expresa que:
... allí donde la vida salvaje es tranquila y bien organizada, el arte es también formal y compuesto, encajando armoniosamente con sus patrones culturales. (en Murkerjee 1948).
Formal y compuesto, clásico si se quiere, es la más temprana expresión artística saladoide, indicando que surgió y persistió durante un período de relativa tranquilidad y ordenamiento social. Su segunda fase refleja una serie de cambios estilísticos que señalan hacia una desorganización o reorganización social producto de la adaptación a distintos ambientes insulares. Es por lo tanto sorprendente, dado su uniformidad o semejanzas estilísticas, la ausencia casi total de figuritas de barro exentas, como las encontradas en Puerto Rico en otras áreas del saladoide.
La finalidad de esta comunicación es presentar uno de los aspectos más interesantes, pero a la vez menos conocido, del saladoide en Puerto Rico; la presencia de fragmentos de pequeñas figuritas antropomorfas elaboradas en barro, sólidas o huecas, pintadas o simplemente bruñidas.
Los primeros fragmentos fueron encontrados en una excavación que para el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico practicó Ricardo Alegría durante el año de 1949 en Loiza Aldea. Los fragmentos de torsos masculinos sedentes elaborados en barro sólido y decorados en blanco sobre rojo estaban bastante bien preservados. Ellos sirvieron de clave para la identificación de otros pequeños fragmentos en los depósitos del yacimiento de Canas, Ponce, parte de la Colección Ferré, en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, así como en otras colecciones privadas .
Las figuritas de barro cocido son objetos arqueológicos típicos de Centro América y la costa occidental de Sur América, caracterizando las culturas formativas y persistiendo en algunas áreas hasta épocas históricas. Sin embargo son casi inexistentes
123
en las culturas cerámicas más tempranas del Area Cultural Caribe. Ninguna ha sido reportada en los informes de excavaciones arqueológicas vénézolans del área mencionada (de Booy 1919, Howard 1934, Cruxent-Rouse 1958, Rouse-Cruxent 1963, Vargas 1980, Roosevelt 1980)- Tampoco hemos encontrado referencia a ellas en los numerosos informes arqueológicas publicados en las Actas de los Congresos Internacionales para el estudio de las Culturas Precolombinas de las Antillas Menores (1961, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977. 1979).
Rouse y Cruxent señalan la escasez de figuritas de barro aun en las culturas más tardías del barrancordes (300 A.D.-500 A.D.), cuando dicen:
Las figuritas son la excepción solo conocemos de una a pesar de la gran cantidad de excavaciones y colecciones que se han hecho. (Rouse-* Cruxent, 1968, 88, pl.37)
Por el contrario el Complejo Valencioide del Area Cultural Caribe fechado de 500 del Presente hasta Época Histórica ha aportado numerosas figuritas antropomorfas de barro cocido. Los pies de estas figuritas huecas se asemejan en su forma a algunos fragmentos encontrados en yacimientos y colecciones sala-doides de Puerto Rico.
El hecho de que generalmente no se hayan encontrado estas figuritas en las tempranas culturas alfarereas de Venezuela Oriental y las Antillas Menores, no implica que no fueron usados. Reichel-Dolmatoff (1961) al describir las figuritas de culturas arqueológicas de Colombia, las compara con las usadas por grupos aborígenes locales que las elaboran en madera y la usan en practicas shamísticas. Dice le citado autor:
Se debe tener en mente que la ausencia ocasional, en muchas culturas arqueológicas de figuritas (de barro) u otros elementos relacionados a ellas aquí, no quiere decir necesariamente que ninguna era usada, ya que podrían haber sido elaboradas en otros materiales.
Este, evidentemente, fue el caso en las Antillas Menores. nista francés Du Tertre señala el terror de los habitantes ante la presencia de oros tipos de ídolos cuando dice:
... algunos ídolos de algodón con forma de hombre que tenían granos de jaboncillo en lugar de ojos y una especie de casco hecho de algodón sobre la cabeza , aseguran que eran dioses de los igneris que ellos habían masacrado, ni un solo salvaje se atrevía entrar en esta caverna...(Du Tertre en Loven, 1935)
El ero-Caribes
124
Loven también cita a Du Tertre como informando que los indios Caribes usaban figuritas talladas en madera colgadas del cuello para protegerse de los malos espíritus.
Es posible que los más antiguos saladoides que poblaron las costas venezolanas y las Antillas Menores elaboraran figuritas de carácter mágico-ceremonial en materiales perecederos que han impedido que estos lleguen hasta nosostros. El hecho sin embargo que las figuritas saladoides de Puerto Rico sean, en su mayor parte, de los primeros tiempos de esta cultura en las Antillas nos hace creer que la distribución geográfica de los mismos no debió limitarse a Puerto Rico y que próximas investigaciones en colecciones y yacimientos arqueológicos de Venezuela y las Antillas Menores habrán de demostrar su presencia»
Las figuritas saladoides de Puerto Rico se pueden agrupar en tres tipos:
1.- Figuras huecas que recuerdan vasos antropomorfos, sin pintar pero muy bruñidas. De este tipo solo tenemos un ejemplar que ilustramos en las figuras 1 y 2.
2.- Figuras de tamaño mayor, huecas, pintadas en blanco sobre rojo y de las cuales tenemos algunos pies y un brazo representados en las figuras 6,7 y 8. La evidencia es tan fragmentaria que no es posible reconstruir estas figuritas pero todo parece indicar que estaban y se sostenían en sus propios pies.
3.- Figuritas sedentes pintadas en blanco sobre rojo, de los cuales sólo tenemos torsos y fragmentos de brazos y piernas. Estas proceden de los yacimientos saladoides de Loi-za y Canas y son estilo Hacienda Grande. Una aparece ilustrada en las figuras 9,10 y 11.
Diapositivas ilustrando los fragmentos de figuritas saladoides: Figuras 1 y 2 corresponde a el torso de una figura masculina
sedente con los brazos en ángulo. Procede de Hacienda Grande y mide 10 cm de alto por 14 cm de codo a codo.
Figuras 3 y 4 corresponden a las típicas botellas de Hacienda Grande que tanto en forma como en técnica y terminado se asemejan a la figurita hueca ilustrada anteriormente.
Figura 5- Corresponde a otro fragmento de torso con brazo de una figurita sedente, hueca. El brazo doblado al codo y la mano descansando sobre el muslo. El ombligo, seno codo y hombre representado por botones a relieve. Esta figura difiere de la anterior por estar decorada con pintura blanca sobre engobe rojo bruñido. La mano está representada por una serie de líneas verticales incisas y pintadas de blanco indicando los dedos. Procede de Hacienda Grande. Mide 7 cm x 7 cm.
Figura 6 - Del sugundo tipo es este fragmento de pie en cerámica hueca. Los dedos modelados en relieve están pintados de blanco resaltando sobre el engobe rojo del fondo. Mide 4 cm de alto
125
por 2 cms de ancho y procede de Sorce, Vieques.
Figuras 9, 10 y 11. Corresponden al tercer tipo es un fragmento de figura masculina sedente en barro solido. Los brazos en ángulo, separados del cuerpo con las manos sobre las piernas. Tanto el hombro como los codos están representado por botones a relieve. Está decorada en un diseño negativo blanco sobre rojo con los dedos de las manos pintados en blanco también. Mide 10 cms de alto por 10 cms de ancho y procede de Hacienda Grande. De este mismo estilo existen diversos fragmentos de torsos, brazos, piernas y nalgas, todos con los botones en relieves representando codos y hombros y ornamentados con pintura blanca y roja.
NOTAS
1. La cronología usada en este trabajo fue tomada de Irving Rouse y Louis Allaire, 1978.
2. Colecciones José Irrizarry, Lajas, Puerto Rico; Castillo, Hato Rey, Puerto Rico; Berrio, Bayamôn, Puerto Rico.
3. Recientemente el Dr. Rouse nos ha informado sobre la existencia de algunos figuritas de barro del saladoide venezolano en colecciones privadas.
REFERENCIAS
Alegria, R. 1965 On Puerto Rican Archaeology, American Antiquity, 31 (2),
Salt Lake City, Utah.
Booy, T. de, 1916 Notes on the Archaeology of Margarita Island, Venezuela,
Contributions from the Museum of the American Indian Heye Foundation, 2 (5), New York.
Bullen, R.P. and A.K. Bullen 1975 Culture Areas and Climaxes in Antillean Prehistory, Pro
ceedings of the Sixth International Congress for the Study of Pre-Columbian Cultures of the Lesser Antilles, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.
Cruxent, J.M. and I. Rouse 1958 An Archaeology Chronology of Venezuela, Pan American Union,
Washington, D.C.
Howard, G.D. 1943 Excavations at Ronquin, Venezuela. Yale University Publica
tions in Anthropology, no.28, New Haven, Connecticut.
Loven, S. 1935 Origins of the Tainan Culture, West Indies, Gotebord.
126
Morban Laucer, F. 1980 Los Figurines en la Prehistoria, Boletin del Museo del Hom
bre Dominicano. Ano IX, numero 13.
Murkerjeem R. 1948 The social Function of Art, Lucknow University, India.
Olsen, F. 1974 On the trail of the Arawaks, University of Oklahoma Press.
Pons de Alegria, C.A. 1973 The Igneri ceramic from the Site of the Convent of Santo Do
mingo. A Study of Style and Form. MS., State University of New York at Buffalo.
Reichel-Dolmatoff, 1961 Anthropomorphic Figurines from Columbia. Their Magic and
Art, Essays in Pre-Columbian Art and Archaeology. Samuel K. Lothrop, éd., Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Rooselvelt, A. C. 1980 Parmana, Prehistoric Maiza and Manioc Subsistence along the
Amazon and Orinoco. Academic Press, New York.
Rouse, I. and L. Allaire 1978 Caribbean, Chronologies in New World Archaeology, Academic
Press, New York.
Rouse, I. and J.M. Cruxent 1963 Venezuelan Archaeology, Yale University Press, New Haven,
Connecticut.
Rouse, I., J.M. Cruxent, F. Olsen and A. Roosevelt 1975 Ronquin Revisited, Sixth International Congress for the Study
of Pre-Columbian Cultures of the Lesser Antilles, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.
Vargas, I. 1980 La tradición cerámica pintada del oriente de Venezuela, Ac
tas del Octavo Congreso Internacional para el estudio de las culturas pre-colombinas de las Antillas Menores, Universidad de Arizona.