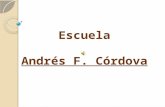La venganza fernando schwartz
-
Upload
httpspodemoslondreswordpresscomtagteresa-rodriguez -
Category
Education
-
view
49 -
download
4
Transcript of La venganza fernando schwartz
En los albores de la transicióndemocrática, Borja, un prestigiosoabogado madrileño, abandona subufete londinense para instalarse enel pueblo mallorquín donde pasó losveranos de su infancia y su juventud.En los salones de la acomodadaburguesía isleña, el viejo círculo deamigos que aún conserva fingirásorpresa al encontrarse con él denuevo, por más que sepa de suregreso por la prensa. Elreencuentro de Borja con sus viejoscompañeros (Jaume, Biel, Marga…)y con su hermano Javier revivirá
viejas rivalidades y conflictos, lo queacaba poniendo de manifiesto laimposibilidad de recuperar elparaíso perdido. Es cierto que Borjabusca la paz después de su fracasomatrimonial, pero también lo es queél aguarda, desde su retiromallorquín, el ofrecimiento de un altocargo político en el nuevo gobiernode Adolfo Suárez. Sin embargo, elamor trastrocará los planes de Borjay el rescoldo de un antiguo romancearraigado en lo más profundo de supasado lo llevará a pasar revista asu vida y lo abocará a un final tanrevelador como sorprendente.
Fernando Schwartz, 1998Ilustración de cubierta: «Portrait of atearful woman», de Man Ray Trust,VEGAP, Barcelona, 1998
Editor digital: SibeliusePub base r1.1
I
—Pero cuando Dios le arrancó lacostilla porque no era bueno que elhombre estuviera solo y debía tenercompañía, no la miró y exclamó te doymujer, no, dijo varón, te doy varona,porque ése era el verdadero amor, laverdadera compañía que quería darle.No penséis que la compañía que os vaisa dar el uno al otro puede ser diferente.Oh no, vosotros lo habéis querido así yasí se os ha dado. Y si esperáis lafelicidad el uno del otro, también osequivocáis:… —se le notaron bien los
interminables puntos suspensivos y mepareció que Marga y Javier seenderezaban en el taburete aterciopeladoque les servía de incómodo asientofrente al altar mayor—, la felicidadconsiste en dar, no en esperar recibir.
¿A qué venía esta alusión final a lagenerosidad? Sonaba tan retorcida y tanfalsa que me pregunté si don Pedro laañadía sólo por cubrir las apariencias ydisimular una maldición bíblica que, porrabia o por despecho, quién sabe, hacíacaer sobre las cabezas de todosnosotros. Sólo así se completaría larueda, se cerraría el ciclo de ladesventura: don Pedro, Marga, Javier y
yo.Y con todo, la voz del canónigo que,
como un notario definitivo (ymaldiciones aparte), sellaba mi vida, nisiquiera correspondía por su fuerza opor su gravedad al momento dramático,no sonaba, por las consecuencias que élparecía querer predecir con suspalabras, como debería sonar laimprecación de un Júpiter tronante, lavoz terrible que me condenara (comoeste parlamento me condenaba) de mododefinitivo a la soledad.
Era una voz madura la suya, másampulosa que antaño, cierto, pero, comosiempre, firme y coherente, y ahora tan
convencida de lo que aparentaba ser suvenganza, tan rencorosa en su desquiteque me volví a Jaume y, para que no melo notara nadie, sólo él, apenas silevanté las cejas inquiriendo mudamente¿don Pedro? en un único gesto desorpresa. Jaume, como siemprecomprendiendo el lado irónico, lahumorada de cualquier situación, sonrióde costado para provocar micomplicidad. Pero no, esta vez no. Estavez no le iba a dejar salirse con la suya.No permitiría que escapáramos de éstariendo como tantas otras veces. Ah,porque yo intuía, ambos debíamos intuirqué era todo aquello, ¿no? Ambos
sabíamos adivinar qué se escondíadetrás de tanta engañosa suavidadbíblica, ¿no? ¡Oh sí! Nos castigaba. Porencima de las demás venganzas, donPedro nos castigaba a todos, a cadaintegrante de la trasnochada y yaenvejecida pandilla. Y de paso, aunqueseguro de que sin ser consciente de ello,me hería a mí más que a ninguno. Eraasí, ¿verdad? Porque, si no, nada de estohubiera tenido sentido. ¿Que todo fueragratuito? Imposible. Además, ¿cómo ibayo a permitir que saliéramos riendo si loque ocurría en ese momento era que mecondenaban, de ese modo me maldecíanMarga y don Pedro y Javier?
Habían escogido bien el escenarioen el que ambientar esta tragedia que lainmensa mayoría de los asistentes no erasiquiera capaz de percibir: un lugarsolemne y precioso, pero pueblerino,para situar en él el drama rural de unosolo.
La iglesia parroquial de SantaMaria, la Santa Maria del Camí patronadel pueblo, con sus suelos de mármolviejo repartido en grandes losetas unasveces blancas ensuciadas por el tiempoy otras gris marengo, y sus bancososcuros, impregnados de incienso, olíacomo siempre a cera ardida. En el viejoretablo —gótico lo llaman, barroco me
parece a mí—, amparada por cuatrocolumnas de madera pintada de oro,todo lo preside la santa patrona, tanjoven y limpia que parece un efebo.Lleva en su brazo derecho a un niñoJesús que se pierde entre los ropajes yen los dorados hasta desaparecer, y laflanquean santo Tomás de Aquino y sanFrancisco de Asís. La Virgen apoya suspies en una gran esfera de oro; entiempos, la esfera se abría en dos, comouna granada partida, para que en suinterior cupiera la custodia durante lasnoches de vigilia sacramental.
Todo lo corona un gran manto demadera policromada en granate y oro
que se asemeja al papel de Navidad deun escaparate, presto a envolver elregalo de más valor que se exhibe en él.Y por encima de todo ello se cierra lacúpula del altar mayor, una caracolainmensa que, pecador de mí, siempre meha recordado a la que, menos piadosa,sostiene a una Venus desnuda saliendodel mar de Botticelli. Se lo dije una veza don Pedro; rió y dijo «una vez hereje,siempre hereje, Borja, caramba». Y medio un capón amable porque ya noestábamos para tirones de oreja.
A este olor tan eclesial y de por sítan especioso de la cera ardida y delincienso se superponían hoy los
perfumes de las calas y el jazmín que losdecoradores habían colocado enprimorosos arreglos por los extremos delos bancos y en los tres grandesescalones de mármol rojo veteado porlos que se accede al altar mayor. Pero aesa mezcla se superponía aún más elefecto aromático de la cosméticaaplicada con generosidad a las decenasde cuellos y escotes de las invitadas a laboda. Chaneles, diores y diorísimos,joys, victorios y luchinos, loewes yarmanis flotaban pastosos y acaloradosa la altura de nuestras cabezas,embriagando el ambiente y casimareándonos a los presentes con sus
efluvios a rosa y a especias de Oriente,a zajarí y a mandarina, a azahar y anardos.
El efecto general que aquelloprovocaba en mí era de una vagaangustia, fruto sobre todo de tantasolemnidad recargada y barroca: elterciopelo rojo oscuro que recubría losreclinatorios de los novios, losbrocados y tapices que, siguiendo laescalinata, descendían por entre florerosy hachones en dirección a los bancos delos testigos, la larga alfombra granatedel pasillo central brillantementeiluminado mientras las capillas lateralesde la iglesia habían sido oscurecidas
para que nada distrajera la atención delescenario central, conferían al ambienteun aire opresivo, hasta diría que viscososi no fuera una pedantería.
Don Pedro iba revestido de unacasulla blanca y dorada cuyos ampliospliegues le permitían gesticular unasveces con teatralidad, levantar otras lasmanos con languidez o apuntar aun otrascon intenso fulgor a los novios o al restode la asamblea para dirigirse a unos o aotros, imponer silencio, reconvenir oamonestar dulcemente a los que secasaban, felicitarse de tan alegre,¡alegre!, ocasión, impetrar la presenciade Dios como testigo de cuanto ocurría
allí, levantar la voz para apercibir demales o maldiciones. Convertido enmaestro mirífico de ceremonias,controlaba toda aquella representacióncon absoluta eficacia y precisión. Habíallegado pocos minutos antes de queMarga hiciera su entrada en la iglesiadel brazo de Juan, pero se hubiera dichoque había ensayado con gran antelacióncada detalle, cada momento, cadareproche, cada movimiento, cadasonrisa y cada severidad. Nada quedabadesplazado, nada chirriaba. Todoobedecía a un orden y a un protocoloque sólo él conocía pero que, salvo porsu artificialidad insoportable, no
resultaba estridente, sobre todo paraquienes, espectadores distantes ysuperficiales, meros invitados, noestaban en el secreto.
Menos Elena y Domingo, habíamosacudido todos. Y a ellos dos no leshubiera importado estar si no se lohubieran impedido las convencionessociales: por mera cuestión de decoro,la primera mujer del novio y su nuevocompañero no podían presentarse alcasamiento, aun cuando la noche de dosdías antes se hubieran sumado a lacelebración previa como si tal cosa.
Recuerdo que al principio, en losinstantes de espera distraída que
preceden la llegada de los novios, mesorprendí recordando dolores pasados,una vez más alejado de cuanta merodeaba. Tantos olores dulzones, tanpesado calor, tanto recargamiento…
Para esta boda del año habíanllegado desde Madrid más de doscentenares de mujeres encopetadas ymás elegantes que un desfile de modas.No queriendo ser menos, de Barcelona yde la misma Palma había acudido lo másgranado de ambas sociedades.
Pamelas blancas, velos negros,casquetes marrón claro, tocados degrandes flores de estío, sombreros deraso, algún mantón de Manila de vivos
colores granate y largos flecos grises;peinetas, moños, melenas, flequillos yondas milagrosamente sujetos odescuidadamente caídos sobre frentes ymejillas; y las orejas asomando porentre todo aquello, cargadas dependientes de brillantes y esmeraldas,de perlas y oro y oropel, unos dandofalsa impresión de modestorecogimiento sobre los lóbulos, otroscayendo hacia las gargantas en cascadasde rayos de sol o de luna, decentelleantes reflejos en oro o enaguamarina. ¡Dios mío! Todas aquellasmujeres, jóvenes o viejas, llevaban losojos marcados a fuego por los trazos
marrones y negros de lápicesmaquilladores, los párpados azules omoteados de oro y las ojerasdisimuladas; las pieles tersas, los labiosviolentamente pintados de rojo, demarrón, casi de negro, de rosa. En unasola decena de damas de alta alcurnia ybaja cama, como decía una canciónahora nuevamente en boga, podíanapreciarse, refulgiendo, todos loscolores del arco iris en todas sustonalidades imaginables. En los cuellos,gargantillas, collares, cadenas, perlas,diamantes, rubíes; en los dedos,solitarios; en las muñecas, pulseras. Ypese al calor de aquel día de finales de
junio, indefectiblemente, en todas laspiernas, medias de seda.
A mi izquierda, al otro lado delpasillo, un poco más atrás del banco delos testigos del novio que yoencabezaba, una bellísima y jovencísimamujer había conseguido revestirse deunos colores tan nítidos, un traje dechaqueta de raso verde de anchoshombros y profundo escote, una granpamela blanca, las piernas, éstas sí sinmedias, uniformemente tostadas, elmaquillaje sin sombras perfectamenteaplicado a la cara para que se le notarala juventud, que bien hubiera podido serun retrato de Botticelli o de Lempicka
desprovisto de claroscuros. Imaginabauno un pubis lustroso, la piel hidratada ala perfección, unas caderasvoluptuosamente marcadas a grandestrazos por un pincel implacable yabsolutamente preciso, unos pechospequeños e impertinentes. Aquellamuchacha era la encarnación de laprimavera sin mancha. Me miró ysonrió; luego se inclinó hacia su amigaque, tan limpia y tan perfumada comoella, se encontraba a su lado y le susurrócualquier cosa al oído.
En un banco a media iglesia vi depronto a Tomás. No esperaba quehubiera venido y me sobresalté. A mi
lado, Jaume lo notó y giró la cabezamirando hacia atrás hasta que también lodivisó. Lo saludó con un movimiento dela barbilla y una gran sonrisa. Tomássacudió la cabeza y movió los hombrospara acomodarlos a un traje que leestaba evidentemente incómodo. Con sumata de pelo negro y rizado y sus ojillosvivos, sonreía como siempre de mediolado, seguro de sí mismo, como siacabara de conquistar el mundo. Supuseque había llegado desde Madrid aquellamisma mañana y con la vista busqué aCatalina temiendo que la presencia deambos en la boda pudiera acabarprovocando una violencia, alguna
discusión escandalosa, un gesto dedesprecio o de rabia, pero no sólo enella sino también en las demás mujeresde la pandilla. Ah, allí estaba Catalina,más cerca de mí, junto a su hermanaLucía, tres filas más atrás. Sonreía conindiferencia, como siempre, y si sehabía percatado de la presencia deTomás, parecía ignorarla.
Lucía y Andresito miraban al frentecon actitud apacible. Pensé que Lucíaestaba verdaderamente guapa con la pieltostada, rellena de carnes, la miradaviva y la imborrable sonrisa. Andresitono había querido ser testigo. «Si voy ala boda de mis amigos, no necesito ser
testigo y vestirme de chaqué; pues vayauna tontería.» Pero sospeché que lasrazones eran otras y que tenían más quever con el tamaño de su estómago y lagrasa acumulada en su pecho y en sushombros por la buena vida de años.¡Qué buena gente, el juez!
Al lado de los tres también estabanAlicia, la mujer de Jaume, tan dulce yguapa y apacible como siempre, yCarmen, que de vez en cuando miraba asu marido plantado con solemnidad en elbanco de los testigos, íntimamenteconvencido de su importancia. Pero enseguida desviaba la mirada y la paseabapor los invitados, buscando en las caras
de la gente conocida un cotilleo, unmotivo de escándalo, cualquiercuriosidad que pudiera luego alimentarhoras de conversación.
Un poco más allá, dos señorasmayores, también coloreadas por elsastre sevillano o madrileño de laúltima moda, se abanicabanpacientemente para combatir el calor.
Y así, un banco tras otro. Todasestaban aquí. Con sus maridos o con sushijos o con sus amantes, con susadulterios o con sus pasiones o solas oen grupo. Todas.
Y solamente nosotros, Juan y yo,Jaume, Alicia, Biel, Tomás, Andresito,
Lucía y los demás (mis hermanos,también mis cuatro hermanos pequeños ySonia, mi única hermana), encajábamosen la representación, acto primero,escena primera o acto postrero, escenafinal. Y es que en realidad se trataba denuestra ceremonia, de nuestros novios,de nuestro melodrama, y nonecesitábamos la compañía de nadie quenos lo explicara y lo cargara desolemnidad. Como todo lo nuestro,hubiéramos preferido celebrarlo a solas.
En los bancos del final, las viejasdel pueblo esperaban sentadas a quepasara el cortejo nupcial. Vestidas denegro, contemplaban tanta cacofonía y
tanto colorín con la mezcla dedesconfianza y desprecio tan propia depueblos reacios. Rígidas, envaradas,miraban con ojos duros e inmóviles,como lagartos.
En el interior de la iglesia, igual queantes en la calle, se encendían losfogonazos de los flashes de losfotógrafos que retrataban sindiscriminación a todo el que se moviera.Y los invitados se detenían un instante,aparentando indiferencia, para hacer uncomentario jocoso que pudiera serfotografiado como si a ellos les trajerasin cuidado. Allí estaban, procurandoser vistos y sin atender a lo que sucedía
a su alrededor.A todos les pasó por encima la
homilía de don Pedro. No la escucharonsiquiera y, así, se perdieron uno de losgrandes y más amargos momentos delaño.
—¡La felicidad no existe! —gritó depronto don Pedro—. Ninguno devosotros sabe, ni siquiera vosotros… —bajó la mirada hacia Marga y Javier ylos apuntó con la mano derecha. Ellosseguían inmóviles, como si manteniendola quietud pudieran escapar a lasincrepaciones de quien estaba ahí paracasarlos, por más que, oyéndole, sehubiera dicho que estaba para
maldecirlos—. Ni siquiera vosotrossabéis lo que es la verdadera felicidad,de qué pasta está hecha. Y, puesto queno lo sabéis, para vosotros no existe…
—Fíjate bien en lo que está diciendo—murmuró Jaume en mi oído—, fíjatebien y luego busca las explicaciones enlo que sabes, en todo lo que has vividoen estos años, y comprenderás… —Seechó hacia atrás, mirándome de hito enhito, triunfante; medio sonreía y en susojos muy negros había un brillo, tal veztravieso, tal vez perverso o de revancha,no sé—. ¿No lo ves?
Moví la cabeza de derecha aizquierda muy despacio. Luego fijé la
vista en don Pedro, que gesticulabafrente al altar mayor. Y luego volví amirar a Jaume. Levantó las cejas altiempo que asentía.
—¿Lo ves?Sonrió.
II
Siempre fue un viejo torreónderruido en medio de un olivar.
Mi padre había comprado las seis osiete hectáreas de Ca’n Simó muchoantes de que mis hermanos y yotuviéramos edad para que nos llamara laatención el hecho o pudiéramos pensarque adquiría la propiedad para algo másque para añadirla a nuestro paisajecotidiano. En lo que a nosotros hacía,Ca’n Simó estuvo allí desde elprincipio, y eso era todo. Nuncasupimos por qué se había quedado con
aquel olivar; yo no se lo pregunté y amis hermanos no les importóaveriguarlo. Fueron siempre indiferentesa la llamada de la tierra; ellos sonurbanos y los aterra la soledad delsilencio. Además, no les gustaba grancosa Deià; de hecho, me parece recordarque, salvo Javier, y por supuesto Soniaque nunca volvió a salir de la isla, loscuatro restantes no han vuelto allá desdela muerte de nuestro padre o, tal vez,desde que fueron lo suficientementemayores como para ir por su cuenta averanear a algún otro lugar. A Marbellao a San Sebastián o al Empordà. Javiery Sonia, por su parte, viven en Mallorca
(Javier no mucho, claro) por imperativodel destino, no porque les hayaapetecido especialmente anclarse allá.
Torre de vigía no podía ser, porqueCa’n Simó es una finca rectangularencajada en la hondonada de la ladera,equidistante de las dos puntas de labahía, mientras que la torre de vigíaverdadera, también medio derruida, sedivisa como a dos kilómetros de nuestrotorreón según vuela el pájaro, al otrolado de la cala. Encaramada alpromontorio, asoma por entre los pinosmirando chatamente al mar, aplastadapor siglos de huracanes y salitre.
Molino de aceite tampoco debió de
ser, en primer lugar, porque susuperficie era demasiado exigua paraque se le hubiera dado tal uso y,segundo, porque a menos de un centenarde metros se levantaba, se levanta aúnhoy, la casona noble de Lluc Alcari, quedicen que fue hasta hace un sigloresidencia de verano del obispo dePalma (digo yo que de ahí debe de venirla expresión «vive mejor que un obispo»como consagración de lo superlativo). Yen la cueva de esa posesión hay unatafona, la más antigua de las que seconservan en buen estado en la isla. Esde 1613 y la prensa, que está intacta, esun enorme tronco de unos quince metros
de largo. Está cubierto de sacos dearpillera o de capachos de esparto,usados en su momento, unos, paraacarrear la oliva al lavado en el molinoy, otros, para servir de bandeja a lapasta de aceituna cuando se la pone enel interior de la prensa que ha deestrujarle el aceite. A su lado hay unasolera circular que, tras casi cuatrosiglos de dar vueltas haciendo molienda,ha adquirido la textura aterciopelada delcanto rodado. En la almazara huelepoderosamente a aceite, con un olorpastoso y amargo que entra por la narizhasta raspar el fondo de la garganta.
Se diría que por fuerza, la tafona de
Lluc Alcari, más grande que las dedecenas de otras posesiones de la costanorte de Mallorca, hacía aceite para másde un olivar de la redonda y, en primerlugar, para el de Ca’n Simó, que es elque le está a los pies.
Me parece que, al principio, nuestrotorreón (que a lo mejor ni siquiera eratorreón, sino apenas casamata) debió deser la celda de algún ermitaño. Luego,con el transcurso de los siglos, seconvertiría en el amparo del amo, que escomo se conoce en la isla al payés quese cuida de la finca, o en el refugio paracualquier rebaño de míseras ovejas quebuscaran cobijo durante las tempestades
de otoño. Seguro que en algún momentofue casa de aperos de labranza.
Hubo un tiempo en que quisimoscreer que en el torreón habían pasadonoches misteriosas los piratas venidosde la costa berberisca en época demoros. Hasta hubo un verano en quecavamos por debajo del muro e hicimoscon los picos y palas del amo un agujerode modestas proporciones, aunque anosotros se nos antojara enorme,convencidos de que encontraríamosalgún tesoro o mapas de la costa que nosdieran la razón o, tal vez, un baúl.Pronto dimos con la roca que hay debajode los pobres terrones que en la sierra
de Tramontana pasan por ser tierraarable y abandonamos el proyecto.
Otro año, más refinados por la edadcasi adolescente, pensamos que habríasido una guarida de contrabandistas, sinque se nos ocurriera que el torreónestaba a unos trescientos metros tierraadentro y en un altillo cercano al caminode Lluc Alcari, lo que lo hacíaimpracticable como escondrijo.Además, las cuevas de loscontrabandistas están perforadas en laroca nuda de los acantilados que caen apico sobre el mar.
Pronto se nos olvidó, sin embargo,el uso que la vieja torre hubiera podido
tener: se hizo en seguida más importanteel que le queríamos dar para nuestrosjuegos de infancia o para el recónditopudor de la adolescencia.
El caso es que la posesión de Ca’nSimó estaba hecha, en su pendiente, deunas treinta o treinta y cinco terrazas deirregular trazado que la recorrían departe a parte, interrumpiéndose a vecesde forma caprichosa, para seguir luegopor otro derrotero, más arriba o másabajo, según lo impusieran el tamaño ysolidez de la roca con que hubierantopado los payeses al construirlas.También las atravesaban caminosmuleros que eran más consecuencia del
paso ancestral de pastores y viajerosque resultado de una obra de ingeniería.Hoy quedan dos de estos senderos,además del que se conoce por «paseo delos pintores», uno célebre que sigue lalínea de la costa tras arrancar en unacantilado al que llaman La Muleta yque va a parar a lo alto de la cala deDeià al lado de una torre primitiva, éstasí en pie, en la que vive un novelistamedio austriaco que, en los ratos libres,juega al ajedrez con quien quiera retarle.Desde la altura se divisa un espléndidopanorama de mar y monte.
Por el «paseo de los pintores», queserpentea entre encinas, pinos e hinojo
marino, han transitado en lo que va desiglo centenares de artistas de todaescuela e inspiración. En muchas de lasrocas que lo bordean y a las que puedeuno encaramarse para mirar a lo lejos,aún se notan las pinceladas que dieronpara limpiar sus espátulas y pinceles oprobar las mezclas de los pigmentos.
Cada terraza se sujetaba (y aún sesujeta, claro está) a la falda del montepor un bancal hecho de piedra seca, esdecir, juntada y sostenida sin mortero.La cara exterior de cada piedra, doradade color miel por efecto de la oxidacióndel tiempo, tiene como mínimo eltamaño de una mano grande. Todas están
empotradas entre sus vecinas como si,erosionadas a gemidos por el viento,hubieran quedado igualados sus bordeshasta encajar tan perfectamente unos conotros que han acabado por parecerse alas piezas de un rompecabezas. Es unmilagro que esas construcciones hayanpodido durar siglos sin desmoronarse ysin que las mantenga en pie otra cosaque el precario equilibrio impuesto porsu peso sabiamente distribuido a lolargo de su altura; sólo determinadaspiedras, muy pocas, hacen aquí y allá lasveces de llave de bóveda.
Y es apenas ahora cuando, al finaldel tiempo, alternándose el agua y la
sequía, el polvo de la tierra que sedescompone y el temblor que provocanlos autobuses al circular por la carreterade Sóller, las han ido sacudiendo ydesplazando; de tal modo que, de vez encuando, suavemente, sin estrépito, sederrumba un trozo de muro y aparece ensu lugar una herida abierta, una cuña detierra dispuesta a deslizarsesilenciosamente hacia el mar. Quedaríapelada la montaña si lo permitiéramos,igual que más abajo y poco a poco, sinque podamos hacer nada para impedirlo,van vertiendo al mar los bancales máscercanos a la costa. Quedan entoncesdesnudas las raíces de los gigantescos
pinos marítimos y se los ve abrazarsedesesperadamente a la tierra que sedesangra. Aún hoy hay uno, al lado de lacasa, solemne y majestuoso, que seyergue enhiesto mientras se sujetadramáticamente a la roca que losustenta; cada año, el viento o la lluviadesmochan una esquirla de la piedra y elpino se agarra a ella más y más enprecario con las raíces descarnadas alaire, como si fueran los talones de unhalcón orgulloso y moribundo.
En ocasiones, en invierno, unaterrible tormenta siega unos cuantospinos con la facilidad con que se partenpalillos y los hace deslizarse como si se
tratara de livianas cañas. Crujen cuandose les desgarra la entraña a causa de latensión que pretende doblarlos oestirarlos contra su naturaleza y suenanigual que en un barco gimen los maderospor efecto del viento y las olas. Y supeso y velocidad los convierten enmortíferas lanzas que todo lo arrollan asu paso.
Raro es el mes en que no me veoobligado a llamar al bancalero de Sóllerpara que me repare un trozo de muro ome construya un nuevo bancal quedificulte la erosión. Y luego se habla delo bucólico y simple de la vida rural; locierto es que no hay fortuna que la
resista.En cada terraza se alinean los
olivos, bien espaciados, aunque no tantocomo en Cartago, en donde, en laantigüedad, tenían mandado ponerloscada más de veinte metros porque dieranmejor fruto y más abundante. En Ca’nSimó, como en toda Mallorca, por ser latierra más escasa y menos generosa, lostienen plantados a razón de uno cadacuatro o cinco metros.
Son angustiosamente bellos ycrecieron retorcidos de las más diversasmaneras por seguir el capricho que lesdictara su secular busca del sol o delaire y la poda a la que hubieren sido
sometidos con mayor o menorregularidad. También hay algarrobosaquí y allá y, ahora, adelfas blancas orojas jalonando el camino; no es queéstas nacieran un día gracias a lasabiduría de la naturaleza, es que hacepoco hice que las pusieran para taparunos desagües que mandé construir demodo que las cañerías de la casapudieran llegar hasta la nuevadepuradora.
Ca’n Simó fue durante tantos añosnuestro hogar de juegos y de fantasía,que quedó unido para siempre a nuestrorecuerdo. Por eso, tras todo ese tiempo,he vuelto y he hecho construir,
III
En realidad, los veranos de ahora nodifieren mucho de aquellos otros deantaño. El aire sigue siendo el mismo, elritmo de la vida es aproximadamenteigual, los vecinos y los habitantesesporádicos de Deià, más maduros talvez, siguen pensando y obrando desemejante manera.
De entre la población permanente, escierto que los viejos se han idomuriendo, de modo que parecería queDeià se rejuvenece paulatinamente. Peroes ésta una falsa impresión, nacida de
que, poco a poco, mientras la ciudadaníadeiana propiamente dicha se reduce, vansiendo más los veraneantes (de los quechiquillería y juventud son mayoría) quepasan temporadas y más los extranjeros(sobre todo alemanes, que parece que nohay otra cosa en Europa) que, habiendocomprado casas, se han instalado en elvillorrio o en sus aledaños. Tambiénacuden en mayor número quienes pasande visita, escudriñando curiosamente elinterior claroscuro de los patios o lossemblantes de los otros transeúntes, porsi se tratara de alguna celebridad de lamúsica, las letras o las artes. Y losforasteros que viven en el pueblo, tal
vez ensoberbecidos por la leyendaintelectual de que está adornado ellugar, adoptan con intensidad algoteatral el gesto adusto de quienes,sabiéndose depositarios de algúnsecreto mirífico o de una tradiciónsagrada, han aceptado el papel devestales y sacerdotes con los que los hauncido la tradición. Viven cadamomento con la seriedad de quieninterpreta un rol trascendental en unespectáculo olímpico del que sólo sonpartícipes unos pocos privilegiados.
Todo forma así parte del escenarioen el que se desarrolla la apacible vidade Deià; una vida en la que las pasiones
son más bien pueblerinas, es decir,limitadas, aunque las dignifique el nivelhumano que adquieren las tragedias. ¡YDios mío, cuánta tragedia banal! Laspeleas por el agua tan escasa, por un parde metros cuadrados de tierra, por quiénhizo qué hace décadas, porque unhermano ha roto con los otros dos acausa de los tabiques que separan laspartes alícuotas de la casona que lesdejaron los padres al morir, por unosamores traicionados… Y así, la historiamía, a la que he regresado, pertenecetanto a Deià, a sus habitantes, a susveraneantes, que me parece habervencido un periplo completo, alejado de
aquí y finalmente encadenado de nuevosin posibilidad de escapar a lo quedurante tanto tiempo me reservó eldestino.
El ritmo de las horas, el transcursode los días, la evolución de las historiasfamiliares, de las peleas y alianzas,sigue siendo el mismo de siempre, elmismo de mi niñez, de mi adolescenciay de mi juventud. La sangre casi nuncallega al río y las pasiones, al final,siempre se ajustan a la pauta superficialde la rutina.
Hasta la extraña melancolía del finalde temporada, hecha de añoranza y de laluz amarillenta de septiembre, se repite
cada año sin sustancial alteración, hoycomo ayer.
Es un sentimiento discreto este de ladespedida y así lo recuerdo ahora,sabiendo que entonces lo experimentabasin acertar a explicármelo. Concluidonuestro veraneo, nos íbamos de regresoa Madrid y eso era todo, porqueindefectiblemente al año siguientellegaríamos de nuevo en los primerosdías de julio y reemprenderíamosnuestras aventuras, nuestras amistades ynuestros rencores, y luego nuestrosamores (los que hubiéramos osado), allídonde los habíamos dejado unos mesesantes.
Con la única diferencia de que, sinsaberlo, habríamos cambiadonuevamente.
En verano vivíamos en la parte altade Son Beltrán, una posesión que estádirectamente encima de Ca’n Simó, alotro lado de la carretera, hacia el monte,en una casa grande de dos plantas yvarias habitaciones. Nunca fue soportede historias, fantasías o peligrosimaginarios o románticos y, por eso, noguardo de ella más recuerdo que elpuramente utilitario del aposento. Erafea, eso sí, de piedra hosca por fuera yrecovecos algo lóbregos y ciertamentepoco discurridos por dentro. Una casa
de verano, vamos, provista de agua dealjibe (fría hasta que mi padre acabóinstalando un calentador con depósito,pero sólo para los mayores; lospequeños nos duchábamosocasionalmente a diario con aguagélida) y sin electricidad (sólo el primeraño, tras el que mi padre, harto de nopoder leer a gusto por la noche lasdecenas de libros que devoraba en elverano, hizo instalar un pequeño grupoelectrógeno de gasoil).
La casa tenía un porche cubierto enel que nuestro padre pasaba muchashoras leyendo o charlando al caer latarde con el párroco o el alcalde, con el
canónigo de la catedral capitalina, conamigos de Palma o conocidos de Deià.Alguna vez, muy de tarde en tarde,acudía brevemente Robert Graves, elpoeta de la melena blanca y los ojosprofundos. Se sentaba, tomaba un pocode queso, unas cuantas aceitunas y unvaso de vino, hablaba de esto o aquello(en mal castellano, del que sólochapurreaba algunas palabras con elabominable acento propio de losingleses), saludaba y se marchaba. Ibacamino del baño cotidiano o de vueltade él; siempre lo tomaba en Es Canyeret,la diminuta cala en cuyo escarguardábamos la barca de remos y de
cuyas rocas él recogía la sal depositadapor la marea. Decía que era muy sanohacerlo y cocinar después con ella. Peroni de Graves tengo un recuerdo muypreciso. Era uno de los mayoreshabituales que iba y venía sin que anosotros nos afectaran sus libros, lasgentes que lo visitaban, los amores queluego supimos que tenía. Sólo más tarde,cuando la televisión inglesa emitió laserie de Yo, Claudio , nos dimos cuentade que era todo un personaje. Mi padreme dijo luego una vez que Graves era unhombre grande, un sabio y un poeta; meexplicó que sus poemas de guerra y detrincheras eran tan tristes que hacían
abominar de la suerte del soldado pormás que a veces las batallas fueraninevitables. Nunca olvidé aquellaspalabras y nunca fue necesario que lasrepitiera (él jamás repetía las cosas)para que a partir de entonces los temasmilitares provocaran en mí unarepugnancia instintiva, aun antes dehaber leído los versos de Graves.
En la casa de Son Beltrán cabíamosno muy holgadamente, además de mispadres, Pepi la cocinera, las dosdoncellas y todos los hermanos. Por seryo el mayor, sólo compartía cuarto conJavier, que era el que me seguía enedad. Los otro cuatro varones, Pepe,
Luisete, Chusmo y Juanito, seamontonaban en un dormitorio pequeñoen camas superpuestas de dos en dos.Sonia, nuestra hermana de en medio, porser mujer, tenía derecho a vivir y dormirsola; lo que no la libraba de todas lasperrerías singularmente crueles que leinfligíamos los hermanos. En realidadno hacíamos más que repetir el arregloque teníamos en Madrid durante elinvierno.
Hace muchos años, había quevernos, llegábamos a Deià a finales dejunio para empezar así un veraneo queduraba, entre unas cosas y otras, algomás de tres meses.
Embarcábamos en Valencia despuésde llegar a ésta en tren, y nuestra entradaen Deià, parecida a lo que yo imaginabasería la del maharajá de Kapurthala,producía verdadera expectación en elpueblo, por más que los vecinos secuidaran de que no lo advirtiéramos.Los taxis tomados en el puerto de Palmapor toda la familia, con excepción denuestro padre (que viajaba un mes mástarde, sin duda para ahorrarse elbochorno, hasta terminar el periplo enun automóvil que invernaba en un garajede Palma y que mi madre conducíacuando no estaba él), acarreaban baúles,maletas, fardos, mochilas llenas de
libros de estudio que teníamos querepasar y que evitaríamos abrir hasta elúltimo momento, flotadores, sombrillasy otras cosas de similar inutilidad. Yosobre todo no entendía que lassombrillas tuvieran que hacer el viaje aMadrid terminado el verano pararegresar nueve meses más tarde a Deiàsin haber sido abiertas siquiera una vezpara comprobar los efectos del traidorpaso de las polillas y del óxido.
Sonia, que de pequeña era la máspudorosa, solía quejarse de tanto trajín.«¡Mamá! —exclamaba cuando los taxiscoronaban penosamente la cuesta queacababa en el lavadero público a la
entrada del pueblo—, ¿siempre tenemosque llegar como un circo? De veras,mamá, que nos miran como si fuéramosmarcianos, buf.» Y torcía el gesto condisgusto, tapándose el semblante para noser vista, mientras nuestra madre sonreíasin hacerle caso, con el aire ausente ydistraído que ponía siempre antenuestras quejas o, todo lo más, larecriminaba secamente por haberempleado una palabra malsonante ypoco propia de una señorita de buenafamilia.
Para entonces, la discusión me habíadejado completamente indiferente. Nisiquiera la oía. Andaba mi ánimo
empeñado en otras cosas: desde horasantes había ido anticipándome cada vezcon mayor intensidad a las emociones dela llegada y esperaba con impaciencia elmomento en que, alcanzado por fin elvillorrio, comprobaría que todo estabaen su sitio, que nada fundamental habíacambiado de un año para otro, como sital cosa fuera posible en Deià.Escudriñaría cada metro del paisaje quedesfilaba ante mis narices pegadas alcristal de la ventanilla trasera izquierdadel taxi. Siempre reclamaba para mí elasiento trasero izquierdo, para asíempezar a divisar el pueblo desde larevuelta alta de la carretera. Anotaría en
mi memoria la más mínima alteración, elmás insignificante añadido o sustracciónen los ladrillos, en los tejados, en lasgentes, en la vegetación. Si algo faltabao sobraba, lo percibía al instante y loarchivaba en el magín para investigar,en cuanto tuviera tiempo, la razón de ladiferencia. Sólo así recuperaría mimundo como lo había dejado y seríacapaz de retomar mis aventuras en elmismo punto en que habían quedado casiun año atrás. De pequeño siempre fui enextremo observador, casi meticuloso enel detalle y obsesivo en el orden en queconservaba mis cosas. Cualquiera diríaque soy ahora la misma persona. Pero
me era fundamental saber que, con lamisma impaciencia con que yo llegaba,me esperarían los de la pandilla, Juan,Marga, Domingo, Jaume, Carmen,Alicia, Biel… los de siempre, parareanudar todo lo que habíamos dejadoen suspenso tantos meses antes. Con laadolescencia, Marga empezó a ocupar ellugar preferente en mi ansiedad, másadelante en mi angustia y por fin en miclaustrofobia.
Ahí estarían según llegáramos; unosse asomarían a la ventana de sus casas,otros bajarían en tromba por loscaminos que desembocaban en lacarretera, otros se encaramarían a algún
margés desde el que divisar el paso dela caravana. Sólo Marga estaría en lacarretera, a la salida del pueblo,siempre en el mismo sitio, mirándomemuy seria cuando el taxi se cruzara conella.
Otros personajes no menosimportantes tenían que desfilar ante misojos para que yo pudiera concluir deencajar todas las piezas.
Debería de estar Margarita, dueñade la tienda universal de Deià, gritona,obesa y antipática, que nos tenía a todosaterrados, incluyendo al propio marido,el pobre, al que ensordecía a gritos yórdenes destempladas. Nos miraría con
mal humor desde su puesto deobservación a la entrada del Clot,pensando sin duda que ya nos pillaríacuando fuéramos a comprar caramelos,pipas o las ensaimadas para eldesayuno.
Estaría don Pedro, el joven párroco,que en aquellos años aún vestía sotana,raída y siempre limpia; las tías de Juan yde Marga lo tenían como los chorros deloro. Don Pedro habría bajado a lacarretera para vernos pasar y saludar ami madre con el gesto de sorpresa dequien se encuentra en un lugar porcasualidad y topa con un conocido alque no ve de antiguo, pero lo haría con
obsequiosidad algo solemne y un vagogesto de bienvenida, mitad bendición,mitad admonición. No sé qué edadtendría; se me antojaba que mucha, perono pasaría de los treinta y cinco o treintay seis años.
Me tiraba de las orejas después demisa los domingos. Siempre lo hacíasonriendo para quitarle animosidad algesto. No perdonaba una fiesta deguardar con la excusa de que yo andabaperdido en las musarañas. Y así nostiranizaba a todos los hermanos,sospecho que con la complicidad denuestra madre. Había encontrado ennosotros una comodísima cantera de
monaguillos y no se le ocurría modomejor de mantenerla a raya. El resto dela pandilla ponía siempre a tiempo piesen polvorosa y luego todos se reían denosotros por madrileños novatos.
En los primeros días del verano, suregañina siempre empezaba porque,entre misa y misa, me salía de la iglesiay, por pasar el rato, tras sentarme en elmurete que la rodea y que se asoma alvalle desde lo alto de la colina, medistraía leyendo tebeos de hazañasbélicas, del mago Mandrake o delEnmascarado. Don Pedro, que alprincipio me sorprendía acercándosemede puntillas por la espalda, estaba
convencido de que me detenía conexcesivo y doloso cuidado en lasviñetas en las que figuraban heroínasque los dibujantes habían pintado conformas exageradas. Aquellas redondecesexuberantes eran, me parece ahora, másfruto del apresuramiento del artista (o desus propias pesadillas) que de un deseode provocar en sus lectores sentimientosde lascivia. Pero era cierto, claro está,que en los años adolescentes yo hacía loque podía por satisfacer la curiosidadque despertaba en mí el instinto.
«¿Qué andas mirando?», susurraríateatralmente don Pedro, agarrándomeuna oreja y sacudiéndome por ella. Y yo
haría una confesión instintiva de culpapasando la hoja con rapidez mientrasgiraba la cabeza en dirección al tirón deoreja por evitarme el dolor que meproducían los dedos de don Pedro.
Al segundo domingo, recordada lalección, me iba más lejos, a la plazoletatrasera, lugar al que le resultaba máscomplicado seguirme. Pero don Pedro,sin inmutarse por la falta de pruebas, meesperaba luego en la sacristía y allí teníareservado a mis orejas el mismotratamiento. «¿Dónde te habíasmetido?», me preguntaba en tonoacusador, siempre sonriente. Y yo, conla conciencia culpable, no sabía qué
responder y me encogía de hombros conel sentido fatalista de lo inevitable.Además, como nos teníamos queconfesar al menos un par de veces o tresdurante el verano, don Pedro conocíabien nuestras flaquezas por más que enpúblico hiciera el paripé de queconfesor y párroco eran dos personasdistintas. Y, claro, nos tenía condenadosde antemano.
Cada uno de mis hermanos, salvoSonia, fue sometido al mismo castigo unaño tras otro. Pero, en el fondo, volver aver al párroco al principio de cadaverano era como reafirmar queestábamos vivos y dispuestos para la
lucha por la libertad. Y, andando eltiempo, por el tabaco.
Sin embargo, la prueba de que todoestaba realmente en orden en aquellasllegadas al veraneo era concluyente si alborde de la carretera esperaba Vicente,el cabo de la Guardia Civil que,observándonos con imperiosaseveridad, se balancearía sobre susbotines (en los años cincuenta, las cosashabían cambiado mucho y Vicente, enlos días en que no tenía que moverse delpueblo, prescindía de los leguis yllevaba botines encerados) y tendría lasmanos prendidas en el lustroso doblecorreaje del uniforme. Bajo su tricornio
reluciente, encajado hasta las espesascejas negras, brillarían los ojillospardos mirándonos atentamente; laspuntas del fiero bigote, embetunadas yenrolladas por pulgar e índice hacia loalto, darían, como siempre, la impresiónde estar a punto de asaetear losmismísimos ojos de su dueño, tanrígidas las mantenía el cuidadoso aseodiario.
En aquellos años de infancia,Vicente nos infundía santo pavor. Escurioso que ahora recuerde su estampade entonces como la de un tipoentrañable, cazurro y bonachón, hechode pan ácimo y olivas, una verdadera
caricatura a lo Bizet, no muy grande,pero ciertamente sólido. Todo él eraredondo y tenía el estómago dilatado,supongo que por la cerveza y losgarbanzos y la col y la carne de cerdo.Pero tenía la piel tirante y dura. Algunasveces, no muchas, apostábamos entrenosotros por ver cuál se atrevería atocarle el bíceps. Entonces vencíamos elmiedo y nos acercábamos a él concualquier excusa. Disimulando comoDios nos daba a entender, nos lascomponíamos para tropezar con su brazoy aterrarnos al contacto con lo que nosparecía acero. Luego salíamosdespavoridos a escondernos detrás del
murete de la comarcal para reírnerviosamente de nuestra hazaña. Peroeso era cuando aún éramos muypequeños.
Imponía Vicente en el pueblo suparticular noción del orden público, acaballo entre lo justiciero y lo moral.Dirimía disputas, castigaba a novios quese hubieran hurtado un beso furtivo y lespedía la cumentación para tenerlosregistrados en caso de que fueran reosde ulteriores desmanes, perseguía conferocidad a los infractores de cualquiercosa y mantenía a raya a la chiquillería.Todo lo hacía con igual intensidad.
Hubo una vez en que fue a quejarse a
Robert Graves porque un recién llegadoa Deià, un americano que, de paso parael Nepal, había decidido quedarse untiempo, leía demasiado. Pecado sin dudatolerable en un excéntrico como Gravesque, por añadidura, llevaba leyendo enel pueblo toda la vida, pero de todopunto censurable en un forasté. Losforasteros, por razones que desconozco,tienen muchas culpas que expiar enMallorca.
En otra ocasión, regresando denoche desde Valldemossa, mi padre, queiba al volante de un Pato Citroën, unfamoso 15 ligero que teníamos entoncesy que luego sustituyó a finales de los
años cincuenta por un Opel Kapitan (yde la parte delantera de cuyo asientotrasero izquierdo sobresalía el molestoextremo de un muelle que se me clavabasiempre en la pantorrilla), casi chocó enuna curva con un coche cuyo dueño,francés a juzgar por la matrícula, habíaaparcado olvidando encender las lucesde posición. Nos dimos un susto demuerte. Mi padre, lo nunca oído, soltóuna palabrota. Aún recuerdo aterradoque exclamó «¡carajo!». Después,recuperada la calma, prosiguióimpertérrito el camino (pasé muchosaños intentando imitar aquellacapacidad de mi padre de mantener la
imperturbabilidad: me parecía que sóloasí se demostraba madurez). Al llegar aDeià detuvo el automóvil frente a lapensión y miró hacia donde Vicentefumaba, después de cenar, su Fariascotidiano.
—Cabo —dijo.—Diga usted, don Javier —contestó
Vicente.—Hemos estado a punto de matarnos
contra un coche aparcado allá atrás, a unpar de kilómetros, un poco más acá deSon Galceran, con las luces apagadas.La matrícula es francesa.
—Vaya, hombre, don Javier. Estosforastés siempre jodiendo. Se creen que
estamos en un país libre, ¿no? Ahora meacerco.
Mi padre sacudió la cabeza para notener que responder a la humoradainvoluntaria de Vicente y todo siguiócomo si tal cosa. Un intercambio así eratípico de ambos: los silencios ysobreentendidos de sus conversacionesde verano se convertían de este modo enel puente con el que salvaban el abismode sus respectivas culturas y,naturalmente, de sus opiniones políticas.
Mi padre siempre decía «yo soy deMarañón». Aludía así al único liberalreconocible (y aceptado por elestablishment) de los que se habían
quedado en la España de Franco: elcélebre endocrinólogo e intelectualGregorio Marañón, y con elloreafirmaba sus propias conviccionesliberales, por supuesto radicales yanticlericales, y su republicanismo defondo. Así se hacía en la buena sociedadmadrileña. Aunque persona de orden(que era como se las describíaentonces), jamás se había identificadocon las derechas y al final de la guerracivil incluso estuvo en un tris de que lofusilaran. Sólo lo había salvado sunoviazgo con mi madre, que era hija deun gobernador civil adicto al régimen.
Iba siempre de gris, menos el tiempo
en que llevó luto por la muerte de supadre: aún lo recuerdo, enfundado en untraje cruzado completamente negro quefue su uniforme durante más de un año.Y todavía durante dos años más llevócorbata negra y una banda del mismocolor en la manga izquierda de lachaqueta. En mi casa, las formas serespetaban a rajatabla. Mi padre noadmitía discusión sobre ello ni sobre loque constituía su voluntad y mi madre leapoyaba siempre tímidamente pero confirmeza. Una vez, papá me dijo en tonode broma: «Yo soy de Marañón, pero noolvides que libertad no es libertinaje yque lo mío es despotismo ilustrado. De
modo que disponte a leer el Quijote.»Nunca tuve una relación íntima con
él. Jamás me dio un beso; sólo unapretón de manos en los momentossolemnes. Él, desde luego, noconsideraba necesarias las efusiones o,creo, la relación cercana, igual que noconsideraba conveniente el intercambiode opiniones entre un padre y un hijo;era impensable que un hijo llegara aganar una discusión a un padre porqueéste no estaba para discutir y titubearsino para marcar el camino. Jamás fuiconsultado, por ejemplo, sobre lacarrera que estudiaría: yo era el mayor yyo sería quien heredara el bufete. Fue un
sobreentendido desde antes de queacabara el bachillerato. Cuando estrenóel nuevo despacho en la calle deVelázquez de Madrid me llevó deoficina en oficina, de biblioteca enbiblioteca (de horrorosas y labradas yoscuras maderas), diciendo: «Prontotodo esto será tuyo, Borja.»
Sólo la pleitesía rendida al mundode la cultura, del que era paladín ymecenas, hizo que le resultara aceptablela carrera de concertista emprendida pormi hermano Javier. Y eso, sólo cuandocomprobó su asombroso virtuosismocon el piano.
Esta forma de ser tal vez explique
mejor que mil palabras la relación entremi padre y el cabo de la Guardia Civilde Deià: se sustentaba sólo en laseveridad y en el silencio, que alentabanun curioso respeto mutuo.
Vicente. Hoy está más cascado y hadejado de fumar. Pero las guías delbigote siguen apuntando hacia lo alto,bien embetunadas y enrolladas. Dicenque un día, no hace mucho, el Rey pasópor el pueblo y, viendo a Vicente,detuvo el automóvil y le hizo señas deque se le acercara. Vicente, que se habíapuesto en posición rígida de saludo,acudió corriendo hacia el coche sinbajar la mano derecha de la sien.
Sonreía anchamente. Nunca nadie en elpueblo le había visto sonreír conanterioridad.
—¡A las órdenes de vuestramajestad, sin novedad en el puesto! —exclamó, jadeando un poco.
El Rey lo miró muy serio.—¿Qué hay?—¡Sin novedad en el puesto,
majestad!—Oye —dijo el Rey.—¡A las órdenes de vuestra
majestad!—¿Usas betún para el bigote?—¡A las órdenes de vuestra
majestad!
—Pues ten cuidado no te vayas apinchar en un ojo, tú… Pero sigue así.Así tiene que ser.
Nuestro Hércules Poirot quedó tanentusiasmado que le costó gran trabajovolver a emprender sus tareas deprotección y vigilancia con la mismaseriedad de antaño. Y es que la sonrisatardó días en borrársele.
IV
El 4 de enero pasado fue el díaescogido por Juan para darme labienvenida colectiva y oficial.
El hijo pródigo había vuelto a casay, perdonadas sus culpas, sería admitidonuevamente en el círculo raro,restringido, irrompible y un pocoagobiante de lo que Marga describíacomo una pandilla veraniegatrasnochada. En ocasiones como ésta espreciso pagar un precio y agotar unaespera. En el carácter de las cosas estáque el protagonista desconozca la
cuantía de la penitencia y el ritmo de lademora. En mi caso había sido un mes,que yo había aguardado desde miregreso a Ca’n Simó sin dar señales deimpaciencia o hacer gesto alguno quedenotara deseo de reconocimiento. Yame llegaría la hora.
Eran momentos delicados enEspaña. Franco había muerto un añoantes y las cosas en Madrid estabancomplicadas. Tras mi regreso definitivode Londres me resultaba másconveniente restablecerme en Deià antesque en Madrid y supervisar el bufetedesde allí. Había trabajado mucho enlos años anteriores y, dejada la
dirección del despacho en manos de unode mis colaboradores, me disponía aempezar un año sabático o, lo que es lomismo, me disponía a verlas venir.
Por lo tanto, mientras llegaba eltiempo de que mis viejos amigosmallorquines me acogieran de formacolectiva, me limité a llamar a casitodos uno a uno, a verlos por separado oagrupados, pero respetando siempre elhecho de que el viejo círculo aún no sehabía reunido de modo formal.
Bien mirado, sólo Andresito, con lanobleza de sus sentimientos a flor depiel, y Jaume, con su ironía escéptica yburlona, habían sido capaces de
reanudar nuestras relaciones como sinada, ni siquiera el tiempo, hubierapasado. Llamé, sabiéndolo, a uno y aotro al llegar y ambos acudieroninmediatamente a verme y a beber unabotella de vino conmigo. Entonces,Andresito aún bebía, el día que deje debeber cerrarán dos o tres bodegas, solíadecir; ahora lo ha hecho y dice que seencuentra mejor.
Siempre me había parecido que aJaume, que despreciaba inteligentementea la sociedad local, le resultabadivertido ver que un forastero lafustigaba —aunque fuera con unescándalo, y bien superficial que había
resultado éste—. A Andresito, por suparte, le era simplemente imposible sercrítico con sus amigos. Volverlos a ver,igual que a Juan, mi cuñado, no habíaequivalido a un regreso porque de ellosnunca me fui.
Eran los demás los que debíanpasarme la factura. Sabía que a Juan letocaba oficiar de sumo sacerdote de unaprimera ceremonia que, sin ser la másimportante desde el punto de vista socialo desde el del número de asistentes, erala de mayor regusto sentimental. Tendríapor fuerza lugar en la casa de Selva, loque le prestaría un sabor agridulce queme divertía, claro, pero que al tiempo
me resultaba cargado de añoranzas. Alfin y al cabo, la casa de Selva era lacasa de Selva para Marga y para mí,llena de dolor y recuerdos.
Las ceremonias que siguieran a lacelebrada por Juan, por poca gracia queme hicieran o escaso interés que memerecieran, eran el saldo que yo debíapagar por obtener la paz que buscaba alvolver a Mallorca. Había empezadoentonces un largo proceso durante elque, en cada uno de los salonessucesivos, todos fingirían sorpresa altoparse conmigo (por más que llevaranalgo más de un mes sabiendo por losperiódicos que yo había regresado a la
isla y que, manteniéndome encerrado enun retiro oficial, se suponía que estabapreparándome para dar el salto queconsagraría mi carrera política). Añosatrás puede que hubiera desafiado a lasociedad local con mi indiferencia,jugando a ser el excéntrico por el quesiempre me quise hacer pasar. Peroahora ya no quería jugar a nada. Sólodeseaba apartar de mí los problemas yvivir sin sobresaltos los meses de pazque me quedaran, sin que meinquietaran, en silencio.
Para esta primera cena, Juan habíaescogido el lugar y los comensales conarreglo a lo que exigía nuestra tradición.
No me sorprendió en ninguna de las doscosas.
La casa que tiene en la plaza Majorde Selva (un pequeño pueblo que seencuentra en el centro de la isla, amenos de una legua de Inca) es tan típicade Mallorca y de su burguesíaacomodada que difícilmente puedeencontrarse nada más ilustrativo.
La plaza es un amplio rectángulo decemento bordeado por calle. Tres de suslados tienen una configuración muydefinida: en uno están la iglesia, con laespectacular escalinata por la que seaccede a ella, y la casa del párroco; enel frente se encuentra el ayuntamiento y,
por fin, en el lado opuesto a la iglesia,está la casa de Juan. «Las tres fuerzasvivas del pueblo —dice con su vozbronca; cuando quiere ironizar arrastraademás las últimas sílabas en unronquido prolongado y, finalmente, ríecon aire cómplice—. El párroco, elalcalde y yo. —Se interrumpe unmomento y luego, señalando con labarbilla la sucursal de la Banca Marchque está pegada a su casa, añade—:Bueno, las cuatro fuerzas vivas, ¿eh?»El cuarto lado del rectángulo está unpoco más apartado del centro de laplaza: la calle es en este punto bastantemás ancha y constituye un a modo de
plaza secundaria que la prácticapueblerina ya no considera plaza Major.
Había estado lloviendo durante todala anochecida y quedaban grandescharcos aquí y allá sobre el asfalto de lacalle y debajo de la gran arboleda. Peroel aire se había limpiado y no hacía fríopese a lo temprano de la fecha. De partea parte de la plaza colgaban largoscables que sustentaban grandes estrellashechas con bombillas multicolores y uncartel que rezaba «Bones festes». Aaquella hora, serían las nueve de lanoche, circulaba poca gente por el lugar;sólo unos cuantos jóvenes que ibanbromeando entre ellos y riendo y
dándose empujones.Que Juan escogiera Selva como
lugar en el cual debía producirse el ritoiniciático de mi readmisión indicaba,por encima de todas las cosas, que meacogían ya sin reservas en Mallorca y nosolamente en Lluc Alcari, en laintimidad de un pueblo lejano de lasierra profunda y no sólo en lasuperficialidad frívola de la buenasociedad. ¡Cuántas cosas me habían sidoperdonadas entonces! Hasta los delitospeores (y algo tontos en mi opinión),esos que me habían tenido alejado tantosaños, la muerte de mi padre y, sobretodo, mi traición a la pandilla y a
Marga.En la casa de la plaza Major que yo
conocía tan bien, viejo edificio depiedra decorado con maderas nobles,estuco y baldosa, me esperaban, lo supeen cuanto Juan me llamó para ir a cenara Selva, por supuesto mi hermana Sonia,que para eso era la anfitriona; Biel yCarmen Santesmases; Jaume y AliciaBonnín; Marga, que, aún bella comoninguna, me miraría con sus ojos violetaoscuro, rígidamente estirada,dolorosamente hostil; Andresito y LucíaForteza; Domingo y Elena, y Javier, mihermano, más increíblemente guapo quenunca.
Se encontraban en la sala que está alnivel de la calle, un saloncito conchimenea de altas paredes encaladas,maderas de mongoy oscuro y ángulosisabelinos. Estaban todos alrededor delfuego, unos de pie y otros sentadossobre los dos tresillos de respaldo decaoba y asientos de tela mallorquinaestampada, de la que llaman «delenguas», con los colores de brillanteazul y hueso opaco. Hablaban, hasta quese abrió la puerta de la calle y entré enla salita, en voz muy alta, riendofuertemente con las bromas de Jaume ocon las ocurrencias de Lucía Forteza.
En el mismo momento en que los vi
a todos en el fondo del aposento, aunquelos hubiera ido viendo uno a uno a lolargo de las pocas semanas anteriores,los reconocí como grupo, les reconocí laropa, la postura, el gesto. Y de golpe mepareció que, habiendo dado un gransalto hacia atrás en el tiempo,simplemente me encontraba llegando ala casa de Selva diez, doce, veinte añosantes. Cuando entré bebían cava en unasdelicadísimas flautas de cristal deBohemia que, ironías de la vida, muchosaños antes le había traído yo a Marga deuno de mis viajes a Praga.
Quedaron suspendidos en el espacio,inmovilizados de golpe por mi llegada,
quietos durante la fracción de tiempoque necesité para hacerles una fotografíacon la memoria: míos de inmediato. Tanestáticos pero tan vivos como lospersonajes de un cuadro pintado porSorolla a principio de siglo, con suspinceladas de blancos del Mediterráneoen Valencia, de verdes de los vallessantanderinos, de luz cálida y muy azul,y sus encajes delicadamenteensombrecidos o sus camisas dealgodón recién almidonado con olor alavanda; un brazo desnudo, un escote enviolento y luminoso escorzo cargando laescena de sensualidad. Desplazados delcentro imaginario del lienzo (como
habría mandado el orden de lacomposición estética), sus facciones,delgadas y angulosas o placenteramenteredondas en el caso de Andresito, perosiempre aristocráticas, habían sidosorprendidas en un momento deabandonada elegancia, de livianaimpertinencia.
Hubo un instante de silencio. Luego,Juan se volvió sonriendo y dijo:
—¡Bueno, el hijo pródigo! Pasa,hombre, pasa… como si no conocierasesta vieja casa. ¡Venga!
Y de pronto me rodearon todos parareconocerme, darme palmadas, reír ysaludar campechanamente. Marga fue la
última en acercarse. Lo hizo despacio,como si, retenida por su rencor, tuvieraque vencer la fuerza de un imán paraconseguir aproximarse a nosotros.
Iba vestida de negro y, comosiempre, severamente peinada con unsobrio moño que yo recordaba haberdeshecho con travesura sensual unanoche de hacía mucho tiempo. Entonces,libre de todo por un momento, habíasonreído, había gritado sin contenerse yme había agarrado por las orejas y loscostados de la cara para sacudirme, casicomo si, al renacer repentinamente atanto apasionamiento, hubieraextraviado la razón. Recuerdo bien
aquel atardecer de verano en lacarretera que nos llevaba a Selva. Nosíbamos empapando de la luz que seescondía aquí y allá detrás de loscipreses. Y más tarde, en la casa,cenando a solas, ella y yo como si fueraa durarnos siempre. Y luego en suhabitación. Debajo de la camisola delino, a Marga se le habían puesto lospechos duros como cristales.
Por eso no podía sorprenderme lahostilidad de Marga: yo le habíadespreciado tanto los sentimientos enaquellos días ya lejanos, que habíaquedado cristalizado su rencor. De lanoche a la mañana le había obligado a
controlar la pasión que llevaba apenasdisimulada tras su aire altanero y susolemnidad. Se le tuvo que desgarrar laentraña, como cuando alguien quepretende levantar del suelo un pesoexcesivo se produce una hernia grandeque le revienta el intestino. Ahora sé quedebió de ser un milagro que no leestallara una de las venas que llevaenroscadas por los tendones del cuello.La sangre debía de correrle espesa,como veneno. Y, por fin, creo, se habíapuesto a odiarme y había trasladado aotro su capacidad de amarme.
Hoy, el pelo de sus sienes,fuertemente apretado, parecía, como
siempre, estar tirando de sus ojos haciaatrás, achinándolos en estanquesinterminables que se desaguaran hacia elmisterio y que la luz del atardecerhubiera hecho malva.
Le cogí la mano derecha entre lasmías, como tantas otras veces, y se labesé. No dijo nada. Ni siquiera hizoademán de retirarla.
—Enhorabuena, Marga —sonreí—.Te llevas una buena pieza, ¿eh, Javier?—añadí mirando a mi hermano—. Lomejor de la familia. —Y los dedos deMarga se ablandaron de pronto, como sise les hubieran fundido los huesos, y sumano se escurrió de entre las mías,
como arena.—¡Qué bárbaro! ¡Pero si estás igual
que siempre! —dijo Lucía—. Te hashecho un lifting, seguro.
—¿A la edad que tenemos? Venga,Lucía. ¿Ya estás pensando en eso?Mujer, no tienes ni una arruga —contesté—. Es más, no la tendrás nuncaa juzgar por cómo lo llevas, ¿no? Porquehay que verte. Se diría que tienes quinceaños.
Rieron todos. Hasta Marga sonrióechando la cabeza hacia atrás.
—Va, va, bromista.—Ven aquí, Javier, anda, que estás
hecho un querubín. ¿No te dije ayer que
te cortaras el pelo? —Mi hermano seacercó sonriendo con timidez, comohacía siempre, y le pasé el brazo por laespalda hasta agarrarle el bíceps. Se loapreté fuerte y le sacudí con cariño—.¡Eh, tú! Que esta cena no es para mí nipara estas tonterías de mi regreso, espara ti, hombre, que te casas porquequieres y has encontrado la felicidad,¿eh? —Miré a Marga y luego a Elena,mi ex cuñada. Elena sonrió y se encogióde hombros.
—La verdad es que sí —dijo Javiercon su voz suave. Apartándose un pocode mí, se pasó la mano abierta, con losdedos bien separados, por el pelo que le
caía sobre la frente en una gran ondadorada. Me miró y no dijo más.
—Venga, que éste ha llegado tarde—interrumpió Juan—, y va a estar listal a porcella sin que hayamos tomado elaperitivo. Vamos a bajar a la bodega,venga.
Del fondo de la sala, en el ladoopuesto a la entrada desde la calle, seaccede al comedor de la casa bajandoun escalón y pasando por una puerta demadera casi negra que, en la partesuperior, tiene dos cuarterones de cristaltapados pudorosamente por sendascortinas blancas hechas a mano, comode pasamanería. En el dibujo de cada
cortina hay un gato jugueteando con loque aparenta ser una madeja.
El comedor es un rectángulo que seextiende por igual a derecha e izquierdade la puerta. En la pared de enfrente, enel ángulo izquierdo, se encuentra elacceso a la cocina y directamente frentea la puerta de la sala, la salida al patio.A través de los cristales se divisa elbrocal del pozo. Es de piedra de marèsque el tiempo ha puesto de color rosa.
Una enorme mesa rectangular ocupatodo el centro de la habitación y detrásde cada extremo de ésta hay un pesadoaparador de madera negra. En lasparedes, por todos lados, cuelgan
grabados con motivos religiosos yanacrónicas vistas de Tierra Santa másimaginadas por el autor que fieles alpaisaje verdadero. Los marcos son demadera arabescada y las tintas y lospapeles están muy manchados por efectode la humedad y amarillentos por elpaso del tiempo. Un gran espejoisabelino cuelga en el único espacio quequeda libre de tanta imagineríareligiosa. Y es que a la muerte del padrede Juan y de Marga, que había sidonotario de Selva, habían ocupado lacasa dos ancianas y remotas tías deambos que dedicaban sus vidas a cuidarde un hermano, tan viejo como ellas, que
era el párroco del lugar. Habían muerto,primero el párroco y luego la hermanamás joven y por fin la más vieja, en elespacio de seis meses.
A nuestra izquierda se encontraba laescalera de bajada al celler, una bodegaperfectamente cuadrada en la que sólohabía nichos y estanterías para lasbotellas en una de las paredes. De lasrestantes, todas recién encaladas ymantenidas con pulcritud, colgabanutensilios de la más variada naturaleza,extraños aparejos para la matanza,viejas lámparas de aceite, cacerolasagujereadas para meter caracoles,ganchos de los que colgar embutidos.
También había dos grandes prensas parahacer queso, un enorme brasero en elque ardía cisco hecho del orujo graso dela aceituna y dos mesas alargadas (mástableros viejos que otra cosa), cubiertasen esta ocasión de vasos, botellas devino, galletas untadas de sobrasada,trozos de queso curado en la misma casay coca de verdura y de trampó. El vino,de Binissalem, rosado o tinto era de lacrianza de Juan, igual que un blanco muyseco del Penedès. Este hombre teníaviñedos por todos lados.
—Blanco —me dijo Jaume,dándome un vaso lleno de vino delPenedès.
Sonrió, mirándome con los ojos muynegros, sabiéndose mi único cómpliceen aquella reunión. Y como él, reviví degolpe las horas que la noche anteriorhabíamos pasado en casa, discutiendofrente al fuego de la gente y de las ideasy de los sentimientos y de la historia delas civilizaciones antiguas delMediterráneo, que es lo que de verdadnos importa a los dos. Alicia, con susojos de gacela inocente y sus gestospausados llenos de gracia, nos habíahecho infusión de yerbaluisa, de la quehay en mi jardín, y se había sentado paraguardar silencio y escuchar.
—Y sobrasada —añadió Marga
secamente al ofrecimiento de vino, comosi cumpliera con un rito desagradable.
Cambié la mirada de Jaume a ella.El timbre algo ronco de su voz demezzosoprano le salía raspándole lagarganta, del fondo de la entraña,deslizándose por entre mil recovecos depasión. Recordé instantáneamente cómootrora me habían enloquecido y de quémodo, antes de asustarme como unmerodeador culpable, me había dejadoenredar en ellos. Debí de sacudir lacabeza al pensarlo porque Marga apartóde mí la bandeja de sobrasada, creyendosin duda que yo había hecho un gestonegativo.
—Dicen que la casa que te hashecho en Ca’n Simó está muy bien. —Biel Santesmases me miró concuriosidad.
Sonreí.—Me toca a mí la siguiente cena. La
haremos en casa y así la veis.—No sé cuál es —dijo Carmen
Santesmases.—Huy —dijo Lucía—, que no sabes
cuál es. Si estuvimos juntas hace nada,mirándola desde el camino nuevo.
—Ah, ésa. Ya. —Y con el mismotono, como si no hubiera confirmado suindiferencia un momento antes—: Laterraza está bien, pero no me gusta la
orientación del porche, la verdad. Yo lohabría puesto mirando francamente haciael mar.
Hubo un silencio.—¿Sabes lo que me dijo uno de
Deià el otro día? —pregunté a Juan. Memiró sonriendo, con el vaso de vinolevantado—. Me dijo que tampococonocía la casa. Y luego añadió que, detodos modos, no le gustaba cómo estabaquedando el salón.
Rieron todos de buena gana. Carmenresopló.
—No sé de qué os reís, la verdad.No sabía cuál era. En serio —repitió,lanzando una mirada de advertencia a
Lucía—. ¡Cómo sois!—¿Qué haces ahora? —me preguntó
Biel.No había cambiado nada. Estaba tal
vez un poco más encorvado, aunque, consu altura, no se le notaba mucho.Siempre pensé que era buena persona.Un buen profesional con pocaimaginación que se tomaba a sí mismodemasiado en serio y que, con el éxitode su bufete, había decidido que lasresponsabilidades le pesaban en exceso.Por eso, el breve paso de los años letenía encorvada la espalda, condenadeliberada de su propia importancia.
—Nada. Escribo, paseo, miro al
mar, reflexiono.—Ya sé que escribes. Te leo. Y, si
vives en Lluc Alcari, pasearás y mirarásal mar. Pero ¿a qué te dedicas ahora?
—A nada más, Biel, de verdad. Ésaes mi vida. Así me la quise organizar.Bueno…, lo cierto es que volví a LlucAlcari por eso.
—En realidad —dijo Juan conmalicia—, espera. Está encerradoesperando a que le llame Adolfo Suárezy le haga ministro de Justicia… y de ahí,quién sabe.
—¡Qué tontería! —exclamé—. Noespero nada de eso; Simplemente hevuelto para refugiarme aquí y que me
dejen en paz.Juan me miró y no dijo nada. Me
había visto pensativo últimamente cercade casa yendo más de una vez de paseocon Daniel, cuidándome, con algunaimpaciencia irritada; de su diminutazancada, no fuera a tropezar en lamaleza, tratando incómodamente deamoldar mi lenguaje al suyo,explicándole con cierta solemnidad losnombres de las plantas y de las flores eintentando, no con demasiado éxito meparecía a mí, llegarle al corazón. Elúnico que era capaz de alcanzarle laintimidad, de traspasar su barrera dehosca indiferencia infantil, era Domingo.
En nuestros paseos llegábamos confrecuencia hasta la finca de éste eindefectiblemente, con su entusiasmo delas cosas sencillas, con su profundo ypoco complicado amor a la tierra,Domingo contagiaba a Daniel de lapasión simple por las cosas tangiblesdel campo: las flores de azahar, lascalas, los nenúfares del agua remansada,la forma de hacer pozos y de podarnaranjos; había uno grande que teníacasi trescientos años y que había nacidocomo limonero; sólo decenas de injertoslo habían convertido en lo que ahoraera; el padre de Domingo había colgadoun columpio de una de sus pesadas
ramas y a otra la había apuntalado paraque no la venciera el peso y la desgajaradel tronco.
Mi hijo atendía las explicaciones deDomingo con alguna solemnidad y, sindecir nada, se ponía en cuclillas paraobservar de cerca cómo una procesiónde hormigas se llevaba el cadáver deuna cucaracha; la empujaba con el dedoo se entretenía en poner alguna hoja enel camino de los insectos. Luegolevantaba la cabeza y sonreía. Tiene losojos color miel y, entonces, reciénllegado de Inglaterra, tenía tambiéngrandes ojeras moradas y una fragilidadenfermiza en los brazos y las rodillas.
En realidad no lo quería.—Ya —dijo Carmen—. Y tienes
contigo a tu hijo pequeño, ¿no?—Sí.—Bien majo que es —dijo
Domingo.—Es adorable y quiero adoptarlo —
añadió Elena—. Domingo y yo locuidaríamos mejor que tú, seguro, queeres un desastre.
—Es muy tierno y da mucha pena,pobrecito —dijo Alicia.
—¿El de la inglesa? —preguntóCarmen.
—Ese. No tengo otro.Juan rió y Carmen, sorprendida en su
curiosidad, no supo cómo sugerir queestaba interesándose por Daniel porpura educación, cuando los demássabíamos que la guiaba su voraztenacidad en el chismorreo.
—Leí tu último ensayo, ése sobre laforma del Estado democrático. Como nome lo regalabas fui a la librería y me locompré —dijo Biel Santesmases.
Levanté las cejas en señal deinterrogación.
—No, no, nada, me parecióinteresante como todas las cosas que…
—¿Sí? —dijo Marga—. A mí mepareció de las cosas pomposas ypretenciosas, falso, falso. Ya te veo
señor ministro…Giré la cabeza para mirarla y, como
no recuerdo que se me subieran loscolores, me parece que debí depalidecer. Una vez, antes de que ningúndirector de periódico hubiera aceptadoaún mi primer artículo sobre la libertado la democracia, no recuerdo, Marga,que había leído el borrador, me dijo queme mataría si no seguía escribiendo ydefendiendo mis ideas y jugándomelafrente a los fachas; así dijo, fachas. Erapor teléfono y ella no me vio, pero hiceun gesto de indiferencia porque entoncesaún creía que un escrito que no hubierasupuesto para su autor el desgaste de
algo de su entraña o, en tiempos deFranco, una estancia en la cárcel teníapoco valor. Y éste me había costadopoco y encima sin pasar por la cárcel.Aquel primer artículo me había brotadode la pluma sin pensar, casi sin sentir, y,de haber sido realmente retador para ladictadura, no me lo habría publicadonadie. Por eso hoy creo que valía pocacosa, aunque me lo calle. Me parece queme lo aceptó el director del periódicoporque en el ocaso del franquismo todosjugábamos a demócratas. En fin, laimpertinencia poco justificada de Margame molestó: con el paso de los años mehe ido acostumbrando a la lisonja y mi
primera reacción a la crítica, sobre todosi es certera, es de profunda y soberbiairritación. En este caso, además, sulanzada me sabía a traición de unsecreto bien guardado durante años.
—Hale —dijo Jaume—. Marga seha traído la escopeta cargada.
Marga se encogió de hombros, sedio la vuelta y se aprestó a subir laescalera hacia el comedor. «Voy a vercómo va la porcella», dijo a guisa deexplicación. Javier la miró con algo deangustia y luego volvió los ojos haciamí. Le hice un gesto de indiferencia,como si quisiera decirle «bah, ya se lepasará».
Juan me miraba en silencio.—No te lo tomes a mal. Lleva unos
días de mal humor y ya sabes cómo sepone —dijo Andresito para quitar hierroal exabrupto.
—No me lo tomo a mal, Andresito.—Miré a Javier—. Es como unahermana gruñona, siempre peleándosecon los que la quieren… —Javier sonrióaliviado.
—Con esto de la boda —añadió mihermana Sonia, también con aire dequerer apaciguar los ánimos—, estácansada… Se agita demasiado.
—Es verdad que nunca os llevasteisdemasiado bien —dijo Lucía. No era
una pregunta—. Desde chavales queandábamos peleando todos…
—Sí que se llevaron —dijo BielSantesmases—. Acordaos de cuandoteníamos la pandilla; eran los dos quemás mandaban y a los que se lesocurrían todos los juegos y lasexcursiones. Eran como los másmayores.
—Ya, pero se llevaban como elperro y el gato —dijo Juan. Me miró dehito en hito.
Todos hacían, hacíamos, estasafirmaciones con la solemnidad con quese pronuncian parlamentos de teatrodestinados a convencer a los
espectadores, invisibles detrás de losfocos del proscenio, de que las cosasson como se declaman, planas yunidimensionales, y no de otra formamás sutil o más enrevesada o másperversa. Condenados a interpretar unay otra vez los mismos papeles mientrasla vieja pandilla no cambiara de formatoo se rompiera en pedazos: como unapesadilla recurrente, la misma, unanoche tras otra.
—¿Cómo van a llevarse bien si soniguales? —exclamó Carmen—.Míralos… Igual de tercos, igual deenigmáticos…
—No somos iguales en casi nada,
anda. Y esa suerte tiene Marga.¿Iguales? ¿Ella y yo? Al principio,
hace muchos años, cuando comprendíapocas cosas y éramos aún adolescentes,al irrumpir ambos de golpe en nuestrasintimidades, me había parecido queMarga alimentaba un perverso afán dedestrucción, algo que me sobrepasabapor su complejidad. Era como siobtuviera un retorcido placer delestímulo de la propia amargura. Luego,muchos años después, me di cuenta deque su corazón está hecho de tantasrevueltas, de tantos ángulos y callejonessin salida, de tantos pozos sin fondo quetuve miedo de dejarme ir en ellos.
Probablemente ni siquiera tenía entoncesla generosidad o los sentimientosprecisos para que me interesara laexperiencia o para darme cuenta de queestaba ahí, al alcance de mi mano. Dehaberlo sabido es seguro que habríahuido aún más de prisa y antes arefugiarme lejos de Marga en algunafrivolidad indiferente, para no saber queaquellas honduras podían inundarse deluz y que ella estaba esperando a quealguien las encendiera.
Ahora sé qué era lo único queaquella mujer de engañoso aspectoadusto y sobrio habría querido de lavida: vencerme en una pasión sin límites
que nos hubiera consumido a ambosantes de que nos diésemos cuenta de queel fuego pasa pronto y el rescoldoaguanta mal el ritmo de la rutina. Peropara eso había que ser tan fuerte comoella y estar dispuesto a padecer todaslas consecuencias. No me parece quehubiera yo querido estar a su ladomientras ella se daba cuenta de que, conel transcurso de los años, todo el pathosde su existencia se congelaba y la pasiónde su boca se quedaba en un mero rictusde amargura. Ahora me pregunto siMarga no habría acabado acariciando laidea final de un suicidio juntos: nadar enLa Foradada en un atardecer de
septiembre, contemplando lainterminable costa de la Tramontanahasta hundirnos agotados por el frío.Para ella ni siquiera habría sido unanoción romántica: sólo la consecuenciainevitable o, más que inevitable, lógicade nuestra vida en común. Me lopregunto. También me pregunto quépuede inspirar una locura así.
Los miraba yo a todos, a los de lavieja pandilla, a Juan, su hermano, tanplacenteramente amable, y mepreguntaba cómo era posible vivir allado de un volcán toda una vida sinapercibirse de ello. Claro que en el otroplatillo de la balanza estaba mi hermana
Sonia, encarnación de la pachorra, quellevaba casada con él diez o doce años yhabía contribuido sin duda a apaciguarlecualquier afán hipercrítico. Pero unavez, muchos años atrás, Juan me habíadicho: «Si algún día Marga se casa conalguien que no seas tú, deberá seralguien con alma de cornudo porque vaa tener que tragarse toda esa malaleche.» No sé si lo decía por ponerme aprueba o porque lo creyeraverdaderamente.
Vaya. Pobre Javier. Había resultadofinalmente el elegido. Siempre penséque era un pedazo de pan, bueno yblando, con un corazón de oro. Bueno, si
Marga se casaba con él tenía que serporque se le habían empezado a calmarlos ardores de alma atormentada ybuscaba algo de paz, integrarse por finen el ritmo apacible de la vidaprovinciana y de los viajes de gira. Sino, se acabaría comiendo a Javier de unsolo bocado. También es verdad, sinembargo, que lo importante para mí enaquel momento era el sentimiento dealivio que me producía haber sidopreterido, haber dejado de estar en elpunto de mira de Marga. Claro que almismo tiempo se me mezclaba tambiénel despecho de ser preterido, de haberdejado de ser importante para Marga, o
al menos tan importante, de no tenerla yaenamorada de mí. Bah, ¿quién entiendelas pasiones?
Por la escalera del celler se oyeronlos pesados pasos de Pere, el ancianocriado de pies planos y enormeszapatones que, vestido con unaimpecable chaquetilla blanca abotonadahasta el cuello, bajaba para anunciarnosque la cena estaba lista.
—Juan —dijo—, ya podéis subir. —Me miró con gravedad, como si no mereconociera.
—Hola, Pere —dije—. ¿Cómo vas?—Hola, chico —me dijo, por fin,
hablándome en mallorquín—. ¿Dónde te
has metido todos estos años? Seguro queno hacías nada bueno.
—Nada bueno, Pere. Anda que tú…Buen aspecto tienes. Y mira que tienesaños ya, ¿eh?
Siempre recordaba a Pere, vestidode hábito negro, enjuto, riguroso, tanestirado y solemne como un obispo,igual que si él fuera el celebrante,ayudando al tío cura de Juan y de Margacuando, siendo éste canónigo, decíamisa en la catedral de Palma.
—Setenta y ocho.
V
—¿Cuánto hace que no comías frit,eh? —preguntó Juan.
—Qué sé yo, Juan. Años, supongo.¿Sabes?, en general no me pongo decomer hasta las cejas, que es lo quevamos a hacer hoy. Vivir fuera de aquítiene la ventaja de que cuida uno elcolesterol…
—Tonterías —dijo Lucía—. ¿Puesno dicen que la dieta mediterránea es lamás sana del mundo? Mírame a mí.¿Tengo aspecto de enferma? —Y seenderezó en su silla para que se le
notara la fortaleza algo rolliza y biensimpática de su anatomía.
—Siempre es bueno tener a quéagarrarse… —dijo su marido con lamedio risilla de broma que siempre sele escapaba.
—Andresito…—Bueno, chica, Lucía, te prefiero
así.Una vez, en Londres, había intentado
hacer frit, esa mezcla tan mallorquina depatatas, pimientos, ajo, aceite y víscerasde cerdo. Sólo que, por estar en un paísanglosajón, tuve que utilizar carne decerdo congelada y el plato me habíasalido terriblemente insípido. Fue la
noche en que conocí a Rose.Mientras servía, Pere siempre
participaba en la conversación generalde la mesa, haciendo comentarios más omenos inteligibles pero que siempretenían que ver con alguna cosa pasada,con alguna de nuestras barrabasadas,con alguna de nuestras anécdotas nuncaexcesivamente decorosa. Se empeñabaen demostrar que todos los comensalesque nos sentábamos a aquella mesaestábamos vivos de milagro o quehabíamos hecho algo en alguna épocapasada que tenía al propio Pere vivo demilagro, sí, pero con el rencor intacto.Siempre había sido un gruñón
malhumorado sin la autoridad suficientepara mantenernos a raya.
—La última vez que te di frit —medijo mientras me ponía la bandejadelante— te sangraba la nariz.
—¿Sí? ¿De qué?—Te había dado un cabezazo
aquélla —contestó señalando a Margacon la barbilla—. No sé qué andabaishaciendo en la buhardilla, peleando,seguro, como siempre, y bajaste con lamano puesta debajo de la nariz,sangrando como un porc y gritándole aella ¡bestia! o algo así. Aquélla bajabala escalera riéndose.
Marga, al otro extremo de la mesa,
sonrió.—Sí que lo recuerdo yo también —
dijo Juan riendo—. Venías hecho uncristo, con la camisa llena de sangre, yMarga bajaba detrás de ti diciendo,mira, así podemos hacer un poco demorcilla y se la echamos al frit.
—¡Huy, qué bruta! —dijo Alicia.No era la última vez, ni mucho
menos, que Pere me había dado frit.Pero el incidente, ¡cómo iba aolvidarlo!, había ocurrido muchos añosantes, cuando todos éramos aúnadolescentes. Era una tarde muycalurosa de agosto y tendríamos, qué séyo, catorce o quince años, y es cierto
que Marga y yo estábamos enfrascadosen una de las peleas en el transcurso delas que nos zurrábamos la badana sinpiedad. Ella, que tenía más nervio yagilidad que yo, solía ganarlas, dándomeel último empujón o la última patada,tirándome del pelo o pegándome uncodazo en el estómago. Hacía años quenos enzarzábamos en estos pugilatos,pero ahora me habían dejado de divertir,sobre todo porque ya Marga se pintabade vez en cuando los ojos y la habíavisto bailar con muchachos en algunaocasión en las fiestas de la plaza enSóller. Y tenía unos pechos increíbles;cada vez que se los miraba apenas
tapados por el traje de baño se merevolvía el estómago, me entraban ganasde devolver y se me subía una erecciónde las que sólo es capaz un muchacho dequince años.
Luisete, uno de mis hermanos máspequeños, se asustaba de vernos regañary luchar en silencio como si nos fuera enello la vida y, a veces, hasta se echaba allorar, y Sonia, que era muy tranquila,solía exclamar: «¡Jo, Marga, déjale enpaz, anda!»
Pero aquella tarde estábamos solosen la buhardilla. En la habitación había,esparcidos por doquier, restos de cajasde madera de las que se utilizan para
transportar naranjas y mandarinas;imagino que las habíamos robado delalmacén para hacer alguna barbaridadpor la que Pere nos perseguiría después.No sé quién dio el primer empujón aquién, pero esta vez en la mirada deMarga no había la picardía infantil desiempre: de pronto, en lugar de burlona,su agresividad se había hecho seria, casienfurecida, y la lucha dejó de ser unatravesura de chiquillos. Como sifuéramos dos animales intentandoestablecer nuestros respectivosterritorios. Unos años más tarde habríareconocido la tensión erótica de todoaquello, pero entonces, en el mero
principio de la juventud, yo no pasabade ser un soñador algo romántico cuyasheroínas imaginadas a través del prismade las novelas de aventuras quedevoraba se parecían bastante poco aMarga. Marga solamente ocupaba todosmis sueños, mis pesadillas, misobsesiones todas; era mi lado oscuro.Ahora sé, además, que para ella lajuventud había quedado ya muy atrás: lerebosaban la sensualidad y la pasión,desnudas sin la sutileza de la madurez, yera como las tempestades profundas delinvierno cuya intensidad yo noalcanzaba a comprender.
Fue una lucha desigual en la que
nunca supe lo que estaba en juego.Marga, con una ferocidad inusitada,acabó en seguida con mi resistencia. Degolpe me encontré con la espalda contrala pared. Ella me sujetaba con ambasmanos apoyadas en mis brazos e,inclinada hacia mí, hacía palanca conlos pies sobre los tablones del suelo.Jadeábamos. Creo que debí de decidirrendirme y apoyé la cabeza hacia atráscontra el muro. Cerré los ojos pararecobrar el aliento. Y de pronto Margame besó. Lo hizo con áspera dureza,supongo que por pura inexperiencia.Noté sus labios contra los míos ynuestros dientes chocaron; tenía,
teníamos ambos, la respiraciónentrecortada y la boca seca de la pelea.Fue para mí una sensación aterradora.Ese día, Marga me ganó la partida parasiempre.
La empujé hacia atrás con todas misfuerzas y me volví violentamente haciala puerta con la intención de salircorriendo. En ese mismo momento, Juan,que había subido a parar la pelea y adecirnos que todos nos esperaban paracenar, abrió la puerta y yo me diliteralmente de narices con ella.Recuerdo cuánto me dolió y que,doblado en dos, me llevé las manos a lanariz. Cuando me las miré de nuevo
estaban cubiertas de sangre. Todavía mesuena en la memoria la carcajada deMarga y aún hoy soy capaz de revivircon la misma agudeza las sensacionesconfusas, brutalmente eróticas, que,entre latido y latido de mi nariz mediorota, me asaltaron aquella noche y quequise rechazar una y otra vez sinconseguirlo.
Juan bajaba delante, de espaldas,mirándome con espanto la sangre quemanaba; la hemorragia, además, eradoblemente escandalosa por cómo se meestaba manchando la camisa. Repetía«que no se entere mamá» una y otra vezy, desde el descansillo, Pere sacudía la
cabeza sin decir nada, inútil y rencorosocomo siempre. Cuando llegamos abajo,Marga había dejado de reír y demirarme burlonamente; me cogió por elcodo con inusitada dulzura y me dijo«ven, anda, que te voy a limpiar». Y mellevó hasta el pozo, sacó agua y con supañuelo me limpió la cara. Luego mehizo sentarme contra el brocal y echar lacabeza hacia atrás, hasta que se detuvola hemorragia. En voz baja dijo «noquería que te hicieras daño». Me encogíde hombros y no dije nada. «Te podríavolver a besar, ¿sabes?» De pronto leolía el aliento a flores, como elatardecer. Y no rió más. Me rozó la
boca con los labios y me pareció queiba a salírseme el corazón por lagarganta. «Un día te comeré a bocados»,añadió. Y me dio vergüenza porque yono entendía aún de pasionescompartidas, bah, ni sin compartir, y lamadurez gutural de la voz de Marga casime tiró al suelo. Apenas si teníamos losdos quince años, por Dios.
—Qué va, Pere, no fue la última vez.Te patina la memoria. —Miré a Marga,que apretó los labios como si seestuviera vengando—. Pero es verdadque fue una sonada. Desde entoncestengo el cuerno este encima de la nariz.—Me pasé el pulgar por él—. Marga me
estropeó el perfil romano.Todos conocían la anécdota de
memoria y la habían contado una y otravez. Pero rieron de nuevo.
—Os debíais haber matado —dijoPere. Llevaba la gran bandeja con el frity la había hecho descansar en lacabecera de la mesa entre Marga yJavier.
Marga siempre había tenido a galaponer una mesa en la que todas las cosasfueran hermosas y delicadas: desde lacubertería de plata mate y en estiloQueen Anne hasta la cristalería deBaccarrat, tan fina y estilizada que almenor roce sus vasos sonaban como
esquilas lejanas. Los manteles siempreeran de lino con grandes manojos demimosas tejidos haciéndoles aguas.Habían sido del ajuar de su madre y desu abuela antes que de ella y losconservaba impecables, ya no crujientesporque tenían medio siglo, sino suavescomo la mejor seda. Una vez Marga mehabía dicho que cuando nos casáramoslos utilizaría como sábanas en la nochede bodas y así, a la siguiente cena, lospondría en la mesa y aún olerían anuestros cuerpos y el sabor del caviar ydel champán se confundiría con el denuestros sexos y sudores; y pensabaarrasar de un manotazo los candelabros
para envolvernos en el mantel yrestregarse sobre mí, así, ¿me oyes?, ydejarme seco. Aquel día me habíacontagiado de su locura: quise que lohiciéramos en seguida, pero ella se negóporque la comida de los manteles teníaque ser sólo nuestra. Esperaríamos, ¿teenteras?, hasta que te pueda morder enel cuello, aquí arriba, y hacerte sangre yque nadie pueda preguntarte por esaherida sin conocer la respuesta deantemano.
—Vaya, Pere, si lo único quehacíamos era pelear. Oye, Andresito —dije para apartar de mí el recuerdo—.Hablando de barbaridades, ¿está aquí tu
primo? Es que no lo he visto desde miregreso.
—¿Fernando?—Sí.Todos volvieron a reír.—Bueno —dijo Lucía—, el primo
de Andresito es bruto el pobre, perotampoco es para tanto. Barbaridades,barbaridades…
—¿Por qué lo dices?—Por nada. Es que la última vez que
estuve en la India, hace tres o cuatromeses, encontré para él unas preciosaspistolas de duelo con las cachas demarfil y plata, y se las compré. Comosiempre anda buscando vendepatrias
para retarlos a muerte…—Calla, calla —dijo Lucía—, que
ya sabes cómo es. Acaba de volver deuno de esos cursos de oficiales que haceen la Península, para ascender a coronelo para aprender nuevas tácticas deguerra o qué sé yo, y está imposible. Verojos por todos lados, quiere derribar algobierno, le ha dado verdaderamentepor lo nacional. Buf. Su mujer le tienede ejercicios espirituales paradesintoxicarlo y todavía no le deja salira la calle.
—No sabes cómo está —añadióAndresito—. Casi mejor espérate unosdías y luego le das las pistolas. Está mi
cuñadoprima, ¿se dirá así?, hasta lapunta del pelo de música militar, aunqueya esta mañana Fernando ha empezado aponer algo de zarzuela en el tocadiscos.Va mejorando.
Reímos todos.—Bueno, no os riáis —dijo Lucía
—. Que él se lo toma muy en serio.—Calla —dijo Jaume—. ¿Te
acuerdas de cuando quiso salir de casa alas cinco o las seis de la madrugadavestido de uniforme a rescatar aAndresito, que había desaparecido?
—¡Madre mía! —exclamé—. De esohace por lo menos diez años, ¿no,Andresito?
—No. Algo menos. Lucía y yo nosacabábamos de casar. No teníamos unapeseta y yo empezaba con el bufete.
—Es verdad —dijo Juan—. Debe dehacer como unos ocho años o así.
—¿Qué pasó? —preguntó CarmenSantesmases—. Ésa no me la conozcoyo.
—Claro que no la conoces —dijoDomingo riendo—. Era el método queutilizaban éstos para llevarse de juerga alos maridos de mujeres celosas.
—¿Ah sí? —exclamó Carmen consorpresa.
—Éstos siempre andaban conbromas pesadas —dijo Biel.
—Es que yo, aquella noche, llamé aAndresito, eso… más o menos a las tresde la madrugada —dije—. Cogió elteléfono Lucía. Lo recuerdo como sifuera ahora. Le dije, poniendo voz desusto, que habían detenido a Jaume y quehabía que ir a sacarle de la comisaría,que seguro que le iban a torturar, que nose andaban con chiquitas.
—Ya —dijo Lucía—, y en realidadlo estaban esperando todos en la esquinay se fueron de copas hasta las ocho de lamañana. ¡Bueno, cómo volvió Tomás!—Sacudió la cabeza y, luego, le entró larisa nuevamente—. Fernando erateniente entonces. Le llamé para
contárselo y quiso salir con la pistola enla mano porque estaba convencido deque también habían detenido a estebárbaro —añadió, señalando a Juan conla barbilla.
—Al final os conocían a todos enPalma, como si fuerais la peste —dijoSonia.
—Calla, calla —dije—. ¡Que si nosconocen! ¿Sabes lo que me ha pasadohoy en Palma? Estaba en el Boschtomando una coca-cola y me fui al váter.Y al momento entró un tío allí al que yono había visto en mi vida. Sería algomás joven que yo. Por ahí… No sé.Bueno. Esto… se me puso al lado,
bueno, ya sabéis —Carmen me mirófrunciendo el entrecejo—, sí, hombre,Carmen, ya sabes que los hombreshacemos estas cosas de pie, ¿no?
—¡Qué cochinos sois! —dijoCarmen poniendo cara de disgusto.Luego, como si tal cosa, preguntó—: ¿Yqué pasó?
—Nada de lo que piensas, Carmen.El tío me dijo oye, tú eres hermano deJavier, ¿no?
Javier levantó las cejas y a Juan sele atragantó un sorbo de vino. Tosióestrepitosamente hasta que consiguióaclararse la garganta y luego dijo:
—¿Te reconoció por qué parte de tu
anatomía?—No seas burro, Juan —dijo Sonia.—No, no —dijo Jaume—. Que
conteste a la pregunta. ¿Por qué parte detu anatomía?
—Por la nariz. —Rieron todos—.Bueno, bah, el caso es que me dijo túeres hermano de Javier, ¿no? Y lecontesté que sí. Y entonces él me dijo esque hay que ver, sois todos iguales, loshermanos. Dale recuerdos a Javiercuando le veas.
—¿Y cómo dijo que se llamaba? —preguntó Javier.
—Ah, ni me acuerdo. Era bajito ymoreno, yo qué sé. El caso es que le dije
que bueno, que te daría recuerdos… Porcierto, me dijo el tío, ¿no tendrásquinientas pesetas? Es que tengo quepagar los cafés y no llevo dinero.
—¿Y se las diste? —preguntó Biel.—¡Hombre, a ver!Jaume, como siempre, seguía la
conversación con un aire entredescreído e irónico, como si sepreguntara permanentemente cómo eraposible que hubiera caído en este mundode locos. Pero Biel, Lucía, Andresito yJuan reían encantados mientras Carmenguardaba el entrecejo fruncido. SóloMarga sonreía ligeramente, hasta que medi cuenta de que me estaba mirando.
Levanté la vista y, en seguida, desvió lamirada. Pero al cabo de un momentovolvió a clavar los ojos en mí y ya nolos apartó hasta que pasó un buen rato ybajé la mirada. Pierde el que aparta lavista. Había sido un juego al quehabíamos jugado mucho ella y yo.
—Oye… —dijo Carmen poniendocara de sospecha—. ¿Qué es eso de queos llamabais…?
—Me parece que me habéis fundidolas salidas nocturnas —dijo Biel.
—Por cierto —dije—, ¿dónde estáTomás? Pensé que vendría hoy.
Todos, menos Jaume, se pusieronserios.
—No sabemos —contestó Carmenpor todos—. Ha desaparecido. ¡Bah! Detodos modos no pintaba nada aquí… —Hubo un largo silencio.
—Me sabe mal que digáis eso —dijo Alicia mirándolos a todos con losojos de gacela muy abiertos. Nunca meha dejado de encandilar ese rostro tanlleno de dulzura—. A Tomás loquisimos todos… —añadió en el tonosuave de voz que nunca alteraba—.Tenía sus cosas, como todos, y susrarezas… No es para decretar que hamuerto. No es para que digáis ahora queno pintaba nada… Verdaderamente, quémemoria más frágil tenéis… —Y miró a
Jaume como para tomar fuerzas de élaunque nunca las necesitara.
—Está en Madrid. —Jaume me miróy asintió—. Allí está, sí.
—Le llamaré mañana.Se hizo un silencio incómodo.
Luego, Carmen murmuró «era un zafio»y se encogió de hombros.
La pandilla de Lluc Alcari se habíaformado del modo casual con queocurren estas cosas en verano. Éramostodos muy niños aún —tendríamosnueve o diez años, algunos once o doce— y nos veíamos en la cala, bañándonos
por las mañanas.Al principio, cuando no lo
conocíamos aún, el que más nosimpresionaba era Jaume Bonnín, que setiraba desde la roca más alta y, además,de cabeza, con cierta solemnidad y sinmirar a nadie. Todo lo que hacía llevabael mismo sello majestuoso. Jaumesaltaba desde la roca aquella y luegonadaba hasta la orilla y salía del agua,creíamos que aparentando indiferenciapara darse aires. Tardé mucho tiempo endarme cuenta de que no hacía nada deaquello para impresionar; simplementeno le daba importancia, y como ademássus registros de seriedad o regocijo eran
distintos de los nuestros y no lepercibíamos la ironía, las más de lasveces nos parecía un chico hierático ylejano. Pero andaba y trepaba más queninguno y nadaba más lejos.
También nos fijábamos (bueno, yomenos, que lo conocía bien, claro) enJavier, que se tiraba al agua desde otraroca más baja pero con mucha mayorpericia y gracia; tanta, que parecía volarsin estar sometido a la ley de lagravedad. Casi sin tomar impulso, selanzaba al aire y giraba sobre sí mismomuy despacio, muy despacio, hastaponerse boca abajo justo antes de entraren el agua sin que salpicara una gota.
Muchas veces lo aplaudían desde laorilla.
Al tercer o cuarto día de ver cómolo hacía Jaume, Javier, que era elhermano que me seguía en años, medijo:
—Oye, Borja, ¿tú serías capaz desaltar desde la de arriba?
—Pues claro —le contesté—, peroahora no me apetece.
—Ya, no te apetece. Lo que te pasaes que tienes miedo.
—¿Miedo? Ni hablar, chaval.—Pues, entonces, tírate.—Venga, tírate —dijo Luisete, que
tendría unos cinco años y que no hacía
más que repetir lo que decían los demás.Con indiferencia aparente (yo sí por
darme aires y disimular el miedo), melevanté de los escalones que hay en elextremo de la cala y en los quedejábamos nuestras toallas. Mamá medijo como de costumbre:
—Oye, Borja, ten cuidado con tushermanos. Idos, pero que yo os vea.
Siempre llevaba un traje de bañonegro con los tirantes muy anchos, elescote bien tapado y una pudorosafaldita que ocultaba el principio de losmuslos.
Me tiré al agua y fui nadando haciala gran roca. A los pocos metros había
que salir del agua y trepar por el caminoque sube al torreón de la cala. A mediaaltura se desviaba uno hacia la izquierday allí mismo estaba la roca con su pretilasomando hacia el mar. Lo cierto es queestaba allá arriba del todo, a diez o docemetros de altura, y que, cuando measomé por primera vez, me pareció queel salto era imposible de dar. Aquellodisolvía cualquier propósito, cualquiervalentía.
—¡Venga, Borja! —gritaba Javierdesde el agua allá abajo.
Me acerqué al borde y amagué elsalto inclinándome sobre la piernaizquierda y poniendo la mano sobre la
rodilla, como para tomar impulso.Repetí el gesto dos o tres veces.
De pronto, a mi lado apareció unaniña morena, alta y delgada, con caraseria. Llevaba un traje de baño decolorines y tenía unas piernasinterminables, como un potro reciénnacido. Me miró.
—¿Vas tú? —dijo.—No, no, vete tú primero —
contesté.Sin esperar a más, la chica saltó y al
segundo se hundió en el agua. Entró decabeza, con las piernas un pocoseparadas y las rodillas dobladas. Añosdespués me confesó que había sido la
primera vez que se había tirado decabeza.
Volvió a subir. Yo me habíaapoyado contra la roca intentandoaparentar indiferencia.
—¿Te has tirado alguna vez? —medijo.
—Hombre, pues… Bueno, bah… no.—Si quieres, dame la mano y vamos
juntos. La primera vez es más fácil así—dijo, ofreciéndome la mano.
Me encogí de hombros.—Bueno —dije, y le agarré la mano.—A la de tres… Una… Dos… Y…
¡Tres!Tiró de mí con fuerza y caímos a
plomo en el agua. Me pareció que elsalto duraba una eternidad, pero no medio tiempo a taparme la nariz. Me entróagua hasta los sesos y, cuando conseguísalir a la superficie, estuve un ratotosiendo y estornudando. Me raspaba elpaladar.
—Te tienes que tapar la nariz —dijoella—. ¿Cómo te llamas?
—Yo, Borja, ¿y tú?—Margarita, pero todos me llaman
Marga. —Y se alejó nadando como unpez.
VI
Javier, el más desvalido de mishermanos, no había tenido una vidasentimental fácil. Desde luego yotampoco se la auguraba ahora que iba acasarse con Marga. ¿Qué iba a seraquello? ¿Un adulterio, un matrimonioentre hermanastros, una inmoralidad?Marga me descartaba y escogía a lasiguiente víctima propiciatoria, alsiguiente de la lista. Mi hermano.
Ahora que lo pienso con la mayorexactitud de una recapitulación aconciencia, confieso que nunca había
profundizado mucho en mi relación conJavier. A veces, bien es verdad, mepregunto si soy capaz de profundizar enrelación humana alguna. Una duda decorta duración porque sé bien que suelorechazar los compromisos inútiles,reservándome para los fundamentales.Llamo inútil a un compromiso con mihermano, ¡dios mío, cómo suena!,aunque no por falta de cariño hacia élsino por innecesario: Javier estaba tanarropado por el amor de todos nosotrosque se hubiera dicho que estaba untadoen miel. No. No le hace falta.
Y si en lo que a mí respecta sedesperdigara uno en exceso, ¿no es
cierto que la involucración perderíafuerza y, llegado el momento deimplicarse, no sabría cómo reconoceruna causa de verdad merecedora desacrificio y entrega?
Un día, sin venir a cuento, apropósito de nada, como si expresara envoz alta la conclusión de un pensamientomeditado en silencio, Marga me dijo«eres un picha fría». Me ofendí mucho yprotesté. Le pregunté por qué me lodecía, pero se encogió de hombros y noquiso explicar más.
Hoy por fin no había dolores en elsemblante de mi hermano. Hoy, en esteinstante del reencuentro de casi toda la
pandilla en la casa de Juan en Selva(¿para celebrar qué?, ¿mi regreso o laboda de Marga por fin?), Javier, sentadoa la mesa al lado de Marga, sonreía.Adoptaba sin quererlo ese aire sereno yun poco distante que le confería un haloromántico sin duda atractivo y que eragran parte del encanto de su popularidadcomo concertista. ¡Cómo me irritaba aveces! Se lo había dicho muchas veces:«Coño, Javierín, que pareces maricón.»Y él al principio se echaba a llorar;luego, años más tarde, me miraba conrabia.
Tímido, callado, pusilánime, enocasiones parecía no enterarse de nada.
No podía ser así, claro: para prometersea Marga tenía que haber dado más de unpaso valiente, incluso si la decisiónfinal la había tomado ella. Bueno, talvez no, tal vez no había tenido que darpaso valiente alguno. Y había querido subuena estrella que, apetecido o no, eneste momento de la vida todo lesonriera.
Semanas antes, ignorando mispropios sentimientos (¡y yo qué sécuáles podrían ser éstos!),comprendiendo que, tras mi huida detanto tiempo antes, ella lo había dadotodo por acabado (en estos torbellinostan desconcertantes para mí era Marga
quien decidía, siempre Marga), habíadicho a mi hermano: «Tú sabrás,Javierín, porque Marga es mucha Marga;a mí me rechazó; y si te quiere a ti esque seréis felices, pero no dejes que tecoma el terreno. Defiéndete.»¿Defiéndete? ¿A quién se lo estabadiciendo?
Javier. Yo lo había protegido, lehabía dado cobijo en Madrid mientrasestudiaba la carrera, lo había ¿educado?No sé. ¿Se puede educar a alguien aquien no se conoce bien, a quien no sequiere conocer más de lo indispensable?
En realidad, a Javier lo habíamosenseñado a manejarse por el mundo donPedro y yo al alimón. Ambos lehabíamos servido de sostén durante todoeste tiempo y aún hoy creo que, sinnosotros, habría quedado desvalido, sinrecursos ante la vida. Don Pedro seocupaba del alma, ésa era su misión,¿no?, curador de almas, y yo lo llevabade la mano por la vida, comprándolecamisas y enseñándole a obtener mejorprovecho de las discográficas y mayorrendimiento de su vida sentimental. Untrabajo compartido y supongo quebastante exitoso a juzgar por losresultados.
El optimismo insuperable de donPedro, esa especie de belicosidad haciael bien con que abordaba cualquier cosaque tuviera que ver con nosotros,incluso cuando nos tiraba de las orejasdespués de misa los domingos, habíalibrado a Javier, siempre tan frágil, delhundimiento moral en más de unmomento de pesimismo y desesperación.Sospechaba yo que, habiendo tomadosobre sí la redención de nuestras almas,don Pedro la entendía como unaencomienda total de la divinaprovidencia: una labor permanente en laque el fin justificaba todos los medios.O por explicarlo con un ejemplo
pertinente: tras haber oficiado en laceremonia de matrimonio de Javier y deElena y luego haber bautizado a sus doshijos, don Pedro, ya como juez de laRota mallorquina, había facilitado lacausa de nulidad de ambos cuando serompió la pareja, y estoy seguro de queahora consideraba que su obligación eraintervenir como celebrante en el nuevocasamiento de Javier con Marga. Puedeque me equivocara, pero se me hacíamuy cuesta arriba creer que don Pedrono era consciente del cúmulo dementiras y engaños de los que estaceremonia del absurdo estaría teñida. Ysi se daba cuenta, seguro que todo lo
atribuía a la necesidad del bien último.Luego supe que tenía serios reparos queoponer a esta nueva boda, como nopodía menos de ser conociéndonos atodos como nos conocía. Pero suobligación de gallina clueca le teníaimpuesto un deber al que nadie ni nadale harían renunciar.
Ciertamente, el personaje nocuadraba con la idea que todos noshacemos de un cura rural. Don Pedro eramás fino que todo eso, su cultura eramayor y su ambición probablemente noconocía límites. Hijo de la tierramallorquina, lo habían ayudado lasancianas tías de Juan y Marga pagándole
la educación y el seminario, launiversidad pontificia en Roma y, luego,la instalación en un pequeño piso dePalma, mientras el tío sacerdote loacogía como discípulo. Para don Pedroocupar la parroquia de Deià debió deser apenas un peldaño en lo queconsideraba su inevitable destino hacia¿el cardenalato?, ¿el papado? ¿Quiénpodría asegurarlo?
La pandilla, qué disparate. Ahíseguíamos todos como si no hubieranpasado los años, hablando de lasmismas cosas de siempre, haciendo lasmismas cosas de siempre; bueno, nojugábamos ya a ladrones y policías,
naturalmente, ni a indios y cowboys(pobre Sonia, siempre le tocaba ser lasquaw atada al tótem hasta que, al finaldel juego, la liberaban los buenos), peroen los asuntos del sentimiento seguíamossiendo los de antaño.
Hacía muchos años, ya pasada laadolescencia, cuando empezábamos acomer con mayor formalidad en casas yrestaurantes, habíamos establecido unorden natural para sentarnos a la mesa.Nadie nos lo había impuesto; ocurrióasí. Marga y su hermano Juan en lascabeceras. A la izquierda de Marga, porriguroso orden, Javier, Sonia, Biel,Catalina, Alicia y yo. A su derecha,
Jaume, Lucía, Andresito, Carmen,Tomás, Domingo y Elena. Siempreigual. Por acuerdo tácito, Marga y yonunca nos habíamos sentado juntos,como si hubiéramos querido hurtarnuestra relación a la chismosa miradadel resto del grupo; es más, me habíarecordado Jaume una vez, «cuandoestamos todos, nadie se atreve siquiera amencionar lo vuestro».
Hoy no estaban Tomás ni Catalina,la tercera hermana de Elena y Lucía;meses atrás habían roto. Tomás habíaregresado a Madrid, como me acababade decir Jaume, y Catalina se había idode viaje a Inglaterra, a olvidar.
—¡Huy! —dijo de pronto Carmen,que llevaba un rato callada—, somostrece.
—¿Y?… —preguntó Juan.—Pues que trae mala suerte.—¡Pero, mujer! —rió Andresito—.
Nada trae mala suerte. Conserven lacalma y, si te molesta mucho… mira,Marga, di que pongan otro plato que yallegará, qué sé yo… don Pedro oalguien.
—¿Has visto a don Pedro? —preguntó Juan.
—No —dije—. Esta vez todavía no.—Ni le verás —dijo Javier—. Está
hecho un lío con su trabajo en la
catedral y en la Rota… Me dijo haceunos días que llegaría cinco minutosantes de la boda, que no le daba eltiempo para más.
—¡Bah! Está demasiado ocupado enllegar a papa.
—Igual que tú en llegar a ministro…—dijo Marga riendo.
—No digas tonterías, Marga.—¿No? Niégamelo. —Hizo un gesto
retador y luego displicente con la manoque sujetaba el tenedor: me apuntóprimero con él y después dejó que elpeso de las púas lo descolgaralánguidamente hacia abajo.
—Buf, ya empezamos —dijo
Carmen.—No, no empezamos nada. El
párroco, mucho arzobispado. Este,mucho gobierno… Y nada. Muchapamplina. Aquí el único que, así,tranquilamente, se ha hecho famoso deverdad es Javier. —Me miró retándome.
—Hombre, mira, eso es verdad —dije.
Así era esto. El viejo escenario desiempre, en el que todos aquellosactores representábamos los papeles queinterpretábamos desde muchos añosantes. No habíamos cambiado nadadesde la adolescencia. A veces mepreguntaba si se debía a que aún éramos
adolescentes.—Bueno… —dijo Javier sonriendo
con timidez para quitar hierro a lalanzada de Marga—, tampoco es paraponerse así, toco el piano y toco elpiano, ya está.
Miré a Marga frunciendo elentrecejo. «No pinches», quise decirle,pero guardé silencio. Ella levantó labarbilla y, alargando el brazo, agarró lamano de Javier, que se la abandonó conla languidez con la que, en cualquierconcierto de los suyos, al final de unpasaje o de una pieza la hacía descansarsobre el teclado. Ese gesto tan blandotenía el don de sacarme de mis casillas;
si no hubiera conocido tan bien a Javier,si no hubiera sabido cada detalle de suvida y, por consiguiente, nunca se mehubiera extraviado su pista, casi mehabría sorprendido su afeminamiento.Estaba seguro, bueno, hasta ahora casiseguro, de que no era así, por mucho quea veces le llamara «marica» por purairritación. Bueno, pensamientos míos;además, de ser así, la mantis religiosano lo habría tomado por esposo, ¿no?
Javier se pasó la otra mano por elpelo con los dedos extendidos.
—Hombre —dijo Juan en tono debroma—. Mucha fama y muchos discos,pero ya le costó un matrimonio, ¿eh?
Elena, sentada justo enfrente de mí,enrojeció dando un respingo, como si sehubiera llevado una bofetada.
—Qué desagradable puedes llegar aser, Juan —dijo Marga.
—No, hombre, no te duelas, Elena—añadió Juan como si no hubiera oídoa su hermana—. Las cosas son como sony todos las sabemos…
Los demás permanecimos callados.Sólo Jaume miraba a Juan con unamedio sonrisa burlona. Alicia murmuró«huy, huy, huy» y Domingo puso su manoderecha sobre el brazo de Elena.
—¡No, hombre! —exclamó ésta—.Que Juan dice unas cosas… De verdad
que a veces eres de una ligereza que tirapara atrás.
—No veo qué hay de malo en hablarde cosas que todos conocemos. Hombre,Elena, mujer, te seguimos el noviazgocon éste —señaló a Javier con labarbilla—, estábamos allí, elmatrimonio, los niños, eldistanciamiento…
—¿Y qué? Eran cosas nuestras, ¿no?—No —interrumpió Biel con la
pompa que solía preceder a algunas desus sentencias salomónicas, sabias,pensaba él, ampulosas, creía yo. Jaumelevantó una ceja y me miró. Y es queBiel había sido el abogado encargado al
final de formalizar el divorcio de Elenay Javier; todo amigable y de comúnacuerdo, claro, como no podía menos deser—. Eran cosas de todos. Porejemplo, tú eres cuñada de Juan,hermana de Lucía… Javier es amigoíntimo de todos… Bueno, bah, que todossomos como de la familia.
—Eso es lo malo —exclamó Elena,levantándose de golpe.
La fuerza del impulso hizo que susmuslos chocaran contra la mesa y, con lasacudida, una copa de agua volcó sinque llegara a rompérsele el tallo comohubiera sido normal. Elena bajó la vistay miró sin ver el agua derramada que iba
empapando el mantel, como si por unmomento no comprendiera lo que habíaocurrido.
—Eso es lo malo —repitió paravolver de la distracción momentánea—,que somos como una familia sin padresni abuelos ni hijos… una familia detodos iguales, de todos metiendo lasnarices en los asuntos de todos, ¿en?, detodos opinando. —Tenía la servilletaagarrada con la mano izquierda y, en unacto reflejo de pulcritud, alargó el brazoy se puso a frotar el mantel. Nunca habíasido capaz de sustraerse a la necesidadsocial de realizar estos gestos de esmeroque le eran tan automáticos—. Lo siento
—murmuró. Volvió a sentarse.—Las pandillas de la adolescencia
deberían disolverse al acabar laadolescencia. Nos evitaríamos todasestas chorradas —dijo de pronto Marga.Me miró y en su cara no había odio niantagonismo ni ironía. Sólo tristeza.
—¿Y por qué? —preguntó Carmen—. ¡Qué cosas más raras tienes, Marga!Las pandillas, qué sé yo, evolucionany… y… Y así estamos, aquí, paraayudarnos los unos a los otros, parahablar, yo qué sé… No quiero tener másamigos que vosotros —añadió con unpunto de incertidumbre y una sonrisadubitativa.
—¿Tú quieres que te diga para quésirve una pandilla de mayorcitos en laque todos sabemos todo de todos? —dijo de pronto Marga con inusitadaviveza—. ¿Eh, Carmen?
—No te entiendo. ¿Por qué te ponesasí? No sé lo que quieres decirme…Haces como si tener amigos fuera unacosa mala…
—¿Te lo digo?—Basta ya, Marga —dijo Jaume
levantando una mano con la palma haciaafuera.
Marga cerró los ojos y respiróprofundamente.
—Bueno —dijo Andresito como si
no hubiera oído a Marga—, nostoleramos las manías y los defectos. Yeso es más de lo que suele uno encontraren el mundo… —Sonrió—. Pese a todossus inconvenientes, no es tan malo comoparece.
—Y al final se pudre todo —dijoJaume dirigiéndose a Marga. Le miré,sorprendido. ¿Se pudre todo? No, esono: aquí estábamos, vivos y coleando.
—Sí, como en las tragedias griegas,sin que nadie comprenda nada.
—Pero ¿por qué dices eso, Marga?—exclamó Sonia con vehemencia—.Esto no es una tragedia griega, es unatontería de unos metomentodo y… y…
deberíamos haber dejado en paz a esosdos. Yo lo comprendo muy bien. Elenatiene razón al protestar. ¿Qué sabemosnosotros de lo que pasó entre ella yJavier? ¿Y qué nos importa? —Juan lamiraba con cierta sorpresa complacida.
—Mujer —dijo Carmen—, estandonosotros de por medio… lo que hicimosfue amortiguarles el golpe a los dos…
—No… no —dijo Javier mirandoúnicamente a Marga—. No. Creo… creoque queríais enteraros de todo, meterosen donde nadie os mandaba… En elfondo, a mí me da igual, pero…
—¡No digas bobadas! —exclamóJuan—. Si no llegamos a estar aquí, os
hubierais matado el uno al otro. Estabaisen la mierda hasta aquí —se señaló lafrente—, y no teníais ni idea de cómosalir.
—¡Fue Javier, con ese esnobismoidiota que tiene! —gritó Elena—. Queno quería más que tocar para los reyes ylos presidentes y lucir el palmitomientras yo me quedaba en Palmacuidando de los niños…
—¡Porque te daba la gana! Noquerías acompañarme… te aburría,¿eh?, te aburría. Nunca quisiste entendermi manera de vivir —añadió Javier consorprendente vehemencia—. A mítambién me aburría tener que andar en
cócteles y recepciones…—¡Ya!—¡Es cierto! Y mientras, tú estabas
aquí —miró con rapidez a Domingo—,estabas aquí, ¿eh?, haciendo otras cosas,¿eh?, que… que… te apetecían más…y…
—¡Pero, hombre! —exclamó Alicia.Se la veía muy enfadada. No. Más queenfadada, profundamente ofendida,escandalizada.
Y Elena volvió a levantarse de unsalto, y esta vez apartó la silla, rodeó lade Juan y salió precipitadamente delsalón.
—¿Veis? —dijo Juan.
Jaume suspiró.—Y al final se pudre todo.Domingo también se puso de pie.
Apoyó las fuertes manos en el mantel,nos miró a todos.
—Bueno —dijo con su voz suave—.Ya sabemos lo que son estas cosas, peroen realidad deberíais de respetar aElena un poco más. Lo pasó muy mal…Entiendo que lo que queréis es echarleuna mano, pero a lo mejor estaría bienque no la presionarais tanto. —Hinchólos carrillos y luego sopló con suavidad.Se metió las manos en los bolsillos y seencogió de hombros. Apartó la sillaempujándola con una pierna y se dirigió
al salón en busca de Elena.—Baja el telón —dijo Jaume.—Todavía no, Jaume —murmuré.Carmen inclinó la cabeza, extendió
las manos, dobló los dedos y se miró lasuñas. Me chocó que hiciera un gesto tanmasculino.
—No sé, Biel —dijo dirigiéndose asu marido, sentado frente a ella—, no sé.Oigo a uno, oigo a otra y no sé quiéntuvo la razón. —Se encogió de hombros—. Creí que arreglándolo tú seacabarían los problemas…
Marga dio un bufido.—Si no hay problemas —
interrumpió Javier, volviendo a su tono
suave—. Quiero decir… bueno, sí hayproblemas, pero son los inevitables,¿no? Un matrimonio se rompe porque…por las causas que sean, ¿verdad? Sontragedias inevitables. Pero una vez queha ocurrido es una bendición del cieloque, con hijos de por medio, comonosotros, marido y mujer se siganviendo, sigan siendo amigos… comonosotros.
—Si yo me divorciara de mi marido—dijo Marga en voz baja—, no es queno lo quisiera ver o seguir siendoamigos, es que le clavaría un cuchillo.
Un silencio.Y entonces se me antojó que allí el
único que se estaba divirtiendo deverdad era Jaume. Alicia, su mujer, que,conociéndolo tan bien, lo sabía,mantenía inclinada la cabeza, pasandovergüenza; seguro que después loregañaría y le afearía la conducta; «eresmás malo…», le diría. No me quedómás remedio que sonreír, hasta que,desviando un poco la mirada, la fijé enMarga. Tenía clavados sus ojos en mí yle brillaban como faroles en la noche.
—Bueno, cómo vienes, Marga —dijo Juan. Su hermana se encogió dehombros.
—No sé —interrumpió Lucía—.Estamos como ventilando el futuro de
Javier, que es su futuro marido… y nome extraña que se enfade.
—Hombre, el futuro de Javier y elde Elena, que es tu hermana…
—Ya sé que es mi hermana y loúnico que quiero es verla feliz… igualque a ti, Javier…
Marga dio con las manos abiertasuna palmada sobre el mantel. No mepareció un gesto muy enfadado, sino másbien sarcástico.
—Pues sí. Aquí todos nosdedicamos a salvarnos la vida y aasegurarnos de la felicidad del prójimoy… lo único que deberíamos hacer esintentar garantizarnos la propia. Un
poquito menos de generosidad con losprójimos y algo más de egoísmo bienentendido. Pero no… Esto es como unacárcel.
—Será —dijo Jaume; hablaba conlentitud—. Pero no veo a nadie conganas de conseguir la libertad. Para unoque lo hace —me señaló con la barbilla—, se lo estamos reprochando como sifuera un criminal.
Siempre he tendido a darle la razóna Jaume sin disentir en nada. Nuestrasdiscusiones eran desde cada principioun acuerdo de voluntades, no sé siporque me estimulaba su manera depensar, me ganaba por la mano su mejor
capacidad dialéctica o quería estarsiempre en el grupo de los que opinabancomo él porque de manera instintiva lereconocía la superioridad intelectual.
—No sé por qué os calentáis lamollera de esa forma —dijo Andresito,que era la mejor persona, la másdesprovista de doblez y maldad quehubiéramos conocido jamás—. Nada deesto tiene mucho misterio; toda la culpala tiene Domingo desde el principio: élfue el que se aprovechó de lanocturnidad.
Juan dio un largo silbido.
Cuando veintitantos años anteshabíamos conocido a las tres hermanas,a Lucía, Elena y Catalina, Juan y yo lashabíamos bautizado inmediatamentecomo las Castañas. No porque fueranfeas sino porque no guardaban ningúnparecido entre sí. Castañas, como «separece lo que un huevo a una castaña».Ninguna de las tres había cambiado nadaen todo este tiempo. Lucía siempre habíasido la más vivaracha, Catalina la másintrovertida, casi una mística, y Elena lamás idealista, la que pretendía reformarel mundo sin apartarse de la tierra.
Catalina daba a veces la sensaciónde comprender tan poco lo que decía lagente que, con la crueldad propia de losniños, decíamos de ella que era unaretrasada mental. No lo era, claro: enrealidad estaba perdida en alguna nubede reflexión introspectiva, lo que conlos años acabó empujándola a refugiarseen el budismo para intentar alcanzar lapaz interior. Podría haber sidoigualmente la secta Moon; cualquiercosa, cualquier filosofía de la pazinterior y del desprecio por el mundanalruido habría servido, siempre y cuandono fuera esclava de hipocresías yservidumbres terrenales, como
aseguraba ella que sucedía con lareligión católica.
Nunca la tomamos en serio; nuestrascoordenadas eran demasiado livianaspara eso. Sólo Jaume la miraba ensilencio y a veces, ya cuando ambostenían más de veinte años, se la llevabaa pasear.
Aquella mujer era desconcertantepara nosotros, que sólo hubiéramospodido llegar a entender la mística enclave de cristianismo: si se hubierapasado la vida en misa y comulgando orezando el rosario, la habríamosapodado la Beata, y nos habríamosreído de ella. Pero no. Tal como era, sus
peculiaridades se nos antojaban locuras,y le pusimos Jare, por Haré Krishna,pero el mote nunca funcionó y pronto loabandonamos. En realidad, me pareceque no estábamos preparados paracomprender nada que se saliera de loordinario. Cuando le empezaron a crecerlos pechos y Juan vino un día muyexcitado a contarnos que no sólo se loshabía visto, sino que se los he tocado,macho, y están duros, ¿sabes?, Catalinase convirtió para nosotros en unaespecie de Maritornes cuartelera. Lacreíamos propiedad nuestra y se hubieradicho que podíamos ir por turnos,incluso las demás chicas, a mirarla,
hasta que perdimos la vergüenza y nosdejó de parecer turbador. A ella todoesto la dejaba indiferente y hasta se reíade nuestra excitación: su cabeza yprobablemente su alma estaban en otrolugar. A veces tomaba el solcompletamente desnuda delante denosotros en algún acantilado de LaMuleta, y llegó un momento en que no ledábamos mayor importancia. Allí, alsol, entrando y saliendo del agua,vivíamos en un mundo aparte en el quelas cosas eran más naturales. No habíaartificio. Catalina tenía un cuerpo bonitopero no demasiado provocativo.
El primero que se acostó con ella
fue Juan. Nos contó luego en secreto queCatalina daba muchos gritos y que alprincipio se había asustado. Imagino quelo de los gritos sería verdad puesto queninguno sabíamos lo que eso queríadecir y para qué iba Juan a mentirnos.Fue la primera vez que le vi confundidoe inseguro, por más que alardeara de suproeza. Le envidié este acceso a la vidade conquistador; él se acostumbrópronto a su nueva categoría de hombre acien codos por encima de los noiniciados y durante una temporada nosmiraba con condescendencia y aires desabiduría. Menos a mí, claro.
Catalina, por su parte, siguió como
si tal cosa. Nada cambió en su actitudfrente a la vida y en relación connosotros: seguía yendo a lo suyo,abstraída en sus meditaciones ypensamientos. Juan y yo nospreguntábamos si esta indiferencia sedebía a que, para Catalina, acostarsecon Juan había sido una aventura más delo que creíamos era una vida sexualintensísima. No teníamos ni la másremota idea de cómo funcionaban losresortes psicológicos de una mujer, nocomprendíamos nada y de hecho, alpoco tiempo, Javier, empujado por Juany por mí, que le insuflábamos un valordel que carecía, porque iba aterrado,
acabó proponiendo a Catalina que seacostara con él. Nosotros estábamosescondidos en una habitación contigua yveíamos el reflejo de ambos en el granespejo del vestíbulo. Catalina miró aJavier como si ni siquiera lo estuvieraviendo; al cabo de un momento hizo ungesto de negación tan definitivo, tancompleto, que el pobre no insistió. Fuepara mí un alivio.
Luego, un par de años después, llegóTomás. Era de Madrid y decía mi madreque no era de nuestra clase. «No megusta nada ese chico, Borja. Y desdeluego, no quiero que Sonia se leacerque.» «Pero, mamá, ¡si Sonia está
ennoviada con Juan!» «Bueno, bueno, yame entiendes.»
Dicho sea entre paréntesis, ya quecon seguridad no viene al caso, Juan yyo siempre dimos por supuesto que sunoviazgo con Sonia era consecuencialógica de mi relación con él, de nuestraamistad y complicidad. Según loveíamos, ella nunca intervino en lagestación de su propia historia de amor;tampoco le correspondía mérito algunoen su desarrollo posterior, claro está.Por esto siempre consideramos nuestrarelación —la de Juan conmigo— comoalgo más sólido y naturalmente superiora cualquier noviazgo y, más tarde, a
cualquier matrimonio. Con nuestraamistad nos habíamos reconocido yaceptado un derecho moral de pernada.Sólo Marga escapaba a la regla.
En fin, teníamos todos más o menosdieciocho años cuando Tomás aparecióun día en la cala. Lo recuerdo bien:llevaba puesto un Meyba negro y,aunque pequeño de estatura, era fuertede complexión y muy moreno. Y muypeludo. «¡Huy! —dijo Carmen, claro—,si parece un oso.» Tomás se tiró al aguay nadó un poco. Lo hacía fatal, pero esmuestra de su confianza en sí mismo quenunca se acomplejara frente a nosotros;decía que él era de secano y que los de
secano no andan haciendo la rana porahí.
Al cabo de un momento dio la vueltay regresó a la orilla. Cuando pudoponerse de pie sobre los incómodoscantos rodados, se quitó el agua de loshombros y del estómago pasándose lasmanos por encima con vigor; luego sealisó el pelo hacia atrás, nos miró atodos y dijo «¿qué?».
Fue adoptado de inmediato.De todos los de la pandilla era el
único que en Deià no tenía familia,madre, padre, hermanos que loacompañaran en las vacaciones yconstituyeran una referencia para los
demás o un dato tranquilizador paranuestras madres. Llegadas las diez de lanoche, no se iba a casa a cenarquedando con el resto para despuéscomo hacíamos todos los demás, y esoconfería a Tomás una aura deindependencia y libertad que se nosantojaba heroica. Vivía en la pensióncon el dinero que en invierno ganaba enel bar de su padre en Lavapiés, y tocabael piano de oído como los ángeles.Nadie sabía por qué se había decididopor Mallorca, y aún más por Deià, comolugar de vacaciones. Nunca lo dijo.Miraba a todo el mundo con descaro ytotal seguridad en sí mismo. Bueno, a
Marga, que para entonces era ya de unabelleza espectacular, sombría y altiva,la miraba con más que descaro, peroella le devolvía la mirada con talfrialdad y desde tal altura en centímetrosque Tomás se retiró pronto a buscaralguna presa más asequible.Naturalmente, Catalina.
Elena era otra cosa completamentedistinta. Un año más joven que Catalina,la diferencia de edad parecía haberladejado tirada a ras de suelo. Erapusilánime y tímida. Siempre pedíaperdón por sus acciones o por susdeclaraciones, y como consecuencia deello titubeaba, se desdecía, farfullaba
sin precisión: y es que tenía que superarunas dudas terribles para decir y hacercosas que a medio camino le parecíandesprovistas de validez alguna. Sidefendía un punto de vista, lo hacía convigor al principio y luego iba perdiendoenergía, miraba a todos, y sus frases seacababan disolviendo en un murmulloininteligible. Luego volvía a levantar lavista y explicaba: «… vamos, digo yo.»
Con los años fue cobrando seguridaden sí misma y, al tiempo, fuerza en susconvicciones, pero siempre le quedó untic de buenos modales que le hacíaexcusarse por cualquier punto de vistaque manifestara. Era, sí, muy generosa y
siempre estaba dispuesta a abrazar lascausas más peregrinas. Domingo y ella,por ejemplo, eran los dos únicosecologistas convencidos de toda lapandilla, aunque Domingo, que conocíabien la tierra y sus limitaciones, distabamucho de ser tan radical como Elena.Elena se oponía a todo: no quería que seconstruyeran carreteras, que se talaranárboles, que se limpiaran las terrazas,que se podaran los olivos. Según ella, lanaturaleza es sabia y debe dejárselaactuar a su arbitrio; ¿sabia la naturaleza?Cruel, fuerte, sí; sabia, jamás. ¡Quétontería! Mis discusiones con Elenahabían sido interminables y, con
frecuencia, desafortunadamente hostiles.El hecho es que los dos se
entendieron bien desde el principio. Seencontraban cómodos el uno con el otro.Que no hubieran coincidido antes sedebió, más que al tardío despertar delamor entre ambos, a la gran afición deDomingo por las suecas y las alemanas.Lo comprendí demasiado tiempodespués y nunca vi el error que cometíaElena casándose con mi hermano Javieren vez de con Domingo.
VII
Al verano siguiente de nuestra peleaen la buhardilla, de nuestro primer beso,Marga me estaba esperando.
Me había esperado durante todo elinvierno, contando los días que faltabanpara mi regreso desde Madrid. 270 yluego 269 y luego 268 y luego 267…
Cuando la vi en la carretera a lasalida del pueblo, con los brazoscruzados y mirando fijamente al taxi enel que llegábamos, me dio un vuelco elcorazón y se me reavivaron todos lossueños del invierno, todos los pecados.
Llevaba puestas unas alpargatasnegras con el talón pisado y sus piernasno se acababan ya hasta que por encimade las rodillas las cubría una bata, labata de siempre, de algodón verde conbotones de arriba abajo, los tres últimosdesabrochados y los dos primerosabiertos; hay una diferencia entredesabrochado y abierto. Desabrochadosimplemente esconde en la sombra,abierto contiene a duras penas en la luz.
Los brazos desnudos y los dedos tanlargos como los recordabaacariciándome la nariz mientras yo,sentado en el brocal del pozo, echaba lacabeza hacia atrás para que se me parara
la hemorragia.Había cambiado Marga. Era la
misma.Sus facciones, sin haber dejado de
ser como eran un año antes, habíanmadurado y su cuerpo se adivinabaesponjado como una flor.
Allí estaba, en la carretera, a lasalida del pueblo.
—¡Mira, ahí está Marga! —exclamóSonia, haciéndole grandes gestos desaludo desde la ventanilla.
—Soooonia —dijo mi madre contono de reconvención.
—Bueno, vale, mamá. —Desde elasiento delantero, Sonia se volvió a
mirarme con una sonrisa. No dije nada.Sólo fruncí el entrecejo para quecallara.
Cuando más tarde nos reunimos todala pandilla en nuestro lugar habitual enel pueblo, frente al bar La Fonda, Margafue la única que no participó en lasmuestras generales de alborozo. Saludóabstraída con un gesto lento de lacabeza. Seguía con los brazos cruzadossobre el pecho y la misma bata verde,pero ahora llevaba todos los botonescastamente abrochados. Esperaba yo queme sonriera con ironía, la misma ironíacon que me había despedido casi un añoantes, pero no; por lo visto la había
asaltado una gran timidez y me parecióque, como todos, tardaría algún tiempoen vencer el distanciamiento de laintimidad interrumpida. Era, claro, lanueva edad.
Estuvimos allí un rato mirándonostodos. Los más pequeños hablaban y secontaban las travesuras del año y lasnotas del colegio. Alguno explicabacómo ya había comenzado a bañarse enel mar y la mayoría quería queempezáramos a planear nuevos juegosallí mismo, concursos de destreza,desafíos entre dos bandos, excursiones,cosas así. Para eso estaba Ca’n Simó,¿no? Marga, bueno, Marga y yo éramos
quienes generalmente lo organizábamostodo, pero esta vez los mayoreshabíamos crecido demasiado y noestábamos para piratas, casi ni siquierapara más que sentarnos en corro ycharlar o guardar silencio. Paramirarnos sin culpa, despojados del rigormoralista del invierno en la capital. Enla capital, a las niñas las expulsaban delcolegio si eran sorprendidas vestidas deuniforme hablando con chicos. En Deià,en el Mediterráneo en verano, elcontacto entre chicos y chicas senormalizaba, perdía su empeñado tintepecaminoso.
Ahora, aquella tarde, lo único que
hicimos fue limitarnos a disfrutar delreencuentro, haciendo como si nada,escudriñándonos de reojo.
Juan, dándose como sin querer lavuelta de tal modo que nadie pudieraverle desde La Fonda, con gran aplomosacó un cigarrillo del bolsillo de lacamisa, se lo puso en la boca y loencendió con unas cerillas de cera. Nofue un gesto de principiante. Todos loseguimos con la boca abierta.
Aquel día de principio de verano demis dieciséis años olía a aceite en todoel pueblo y había llegado la hora delanochecer sin que el sol dejara debrillar bien alto en el firmamento.
Arrastraba estrías de luz por el asfalto ylas encaramaba por los muros,jugueteaba con las bignonias y entraba ysalía por entre los jacintos y layerbaluisa. En los naranjos del inmensojardín de los Santesmases veíamos aOliver, el pequeño chucho de Biel,correteando y persiguiendo mariposas;se paraba con las cuatro patasrígidamente separadas y, luego,ladrando, daba saltos inverosímiles paraalcanzarlas sin alcanzarlas nunca.Después se cansaba y se ponía a darvueltas alrededor del tronco de unnaranjo buscando morderse la cola. Aveces resbalaba sobre una naranja caída
y se detenía de golpe como si nada detodo aquello fuera con él; levantaba unapata y con tres gotas de orina volvía amarcar su territorio. En la terraza de LaFonda algunos hippies americanos delos que acudían a Deià a venerar aGraves estaban sentados casi inmóviles,leyendo restos de un periódico de SanFrancisco o dando pequeños sorbos a uncafé de puchero por el que el posaderocobraba una peseta. Habíamos vuelto acasa.
Me pareció que Biel había crecidoel que más y que las tres hermanas, lasCastañas, también habían dado unestirón.
Marga era otra cosa.Y sólo Jaume sonreía ajeno a todo,
sin darle gran importancia a laceremonia; estábamos aquí, puesestábamos aquí.
—¿Qué tal? —me preguntó Juansacudiendo con displicencia la ceniza desu pitillo. Le había cambiado la voz y,oyéndole, se hubiera dicho que era yauna persona mayor. La tenía ronca yfuerte. Pero no se afeitaba aún y lapelusa del año anterior se habíaconvertido de pronto en un bigotazorenegrido, blando y sucio.
—Bien —dije. Me encogí dehombros. Miré a Marga—. ¿Y tú? —le
pregunté a ella después de un rato. Bajéla vista.
—Bien. ¿Y tu nariz?—Bah, bien.Sonrió.—Te ha quedado un cuerno.Alargó el brazo y me pasó un dedo
por la cara resaltándomeexageradamente el perfil. Fue un gestomuy adulto, como si me hubieraacariciado una amiga de mi madre, yaparté la cara, sobresaltado. Margaquitó la mano, echándola hacia atráscomo si le hubiera dado calambre.
—¡Chico! —murmuró.—Fue culpa tuya —dije.
—No. Tú, que echaste a correr…—Ya, correr…—… Y te has afeitado…—¿Y qué?—¡Nada, chico! Uh, Dios mío, cómo
se pone…—Venga, Sonia, Javierín, vamos a
casa que tenemos que cenar —dije.—¿Nos vemos luego? —preguntó
Juan.—Vale.—Oye, Borja —dijo Sonia mientras
íbamos hacia casa—, no estaréispeleados otra vez, ¿eh?, Marga y tú. —Me encogí de hombros y no dije nada—.Porque sois unos pesados… todo el día
igual. Jo…—¿Qué tal vuestros amigos? —
preguntó mi madre cuando llegamos acasa—. ¿Quiénes están? Los de siempre,¿eh? Me pareció que Marga estabaguapísima allí en la carretera. Hay quever cómo cambiáis de un año a otro. Enfin, habrá que acostumbrarse a que eltiempo pasa, que nosotros no noshacemos más jóvenes y… y… Y tú,Sonia, cuidadito…
—Cuidadito ¿con qué, mamá?—Pues con que no hagáis ninguna
tontería. ¿Y ese Jaume? No me gustanada ese chico. Es más poco de fiar…Me parece como muy revolucionario…
—Pero, mamá… Anda que le tienesuna manía… ¡Si es un tío normal!
—Sí, normal… Y no se dice tío.Anda, Borja, que sé bien lo que me digo.¿Y Juan y Biel? Me parece que os voy atener que organizar una merienda unatarde de éstas.
—Y ¿por qué?—Porque sí. Que os quiero yo tener
con las riendas bien cortas. Yo sé lo queme digo, anda, que este verano os voy atener que vigilar muy de cerca. Menosmal que está don Pedro…
¡Mierda!, pensé. ¡Don Pedro!Menuda tabarra. Como me tire otra vezde las orejas este año le voy a decir que
se vaya a la mierda. O mejor, que novuelvo. Me zumbaba por el cuerpo larebeldía y estaba para pocas monsergas.
Debería haberlo comprendido.Aquel día de nuestra llegada había algomás que la emoción del regreso a casa:en el aire de la anochecida flotaba undesasosiego, un temblor eléctrico comolos que preceden a las grandes tormentasde rayos y truenos, cuando las ramas delos pinos y las rocas en la oscuridadparecen circundarse de un aura azul ytemblorosa que al menor contacto va acircularnos por el cuerpo y nos va a
entiesar el pelo y acalambrarnos elestómago. Flotaba en el aire, sí. Era unaire de amenaza, una tensiónpremonitoria, una oleada desensualidad, ¿qué otro nombre podríatener?, tan fuerte que, de puroembriagadora, me resultaba hastadesagradable.
Sí. Debí entender lo que me estabadiciendo el cuerpo, lo que toda lanaturaleza, hirviendo de savia delverano, me predecía.
Y yo sólo estaba desasosegado.Inquieto nada más, inseguro, sabiendoque algo me rondaba la cabeza o elcorazón o el sexo y que era incapaz de
descifrarlo. ¡Qué descifrar, si no llegabaaún ni a percibirlo! Para descifrar hayque tenerlo delante. Y yo no sabía nidónde estaba lo que no llegaba aentender, el murmullo profundo, comode ánimas, el vahído que me ahogaba.
Ay, Marga, Marga. Era en verdad milado negro.
Todo aquello me pilló por sorpresay me dejó anonadado. Entiéndaseme. Mees muy difícil reproducir, veinte añosdespués, el terror, el sofoco, eldesmayo, la locura del día en que unmuchacho de dieciséis años pierde lavirginidad. Ha pasado demasiadotiempo y las impresiones, tan vivas
entonces, tan frescas, han perdido susperfiles más nítidos. Y no por olvidosino porque se le han amontonado añosde matizaciones, de refinamientos, deexperiencias, y entre todos han dejadoromos los recuerdos y las sensacionesde un instante único.
Fui el primero en llegar aquellanoche a nuestra cita colectiva del muretede la carretera. Como todo lo nuestro, ellugar había quedado escogido poracuerdo tácito e involuntario; alguiendebió de sentarse allí un día en larevuelta del camino a sacarse una piedradel zapato o a esperar a un rezagado.Desde aquel momento impreciso, el
murete había quedado consagrado comopunto de encuentro cotidiano, allí, más omenos a un kilómetro de Deià endirección a Sóller, más o menoskilómetro y medio antes de Ca’n Simó,que era donde recalábamos después.
Me senté sobre el murete con laspiernas colgando hacia afuera. A miizquierda quedaba la mole silenciosa eimponente de Son Bujosa, rodeada desombras de olivos y de naranjos. Bajo elcielo estrellado, queriendo, podía oírseel castañeteo eléctrico de las cigarras:parecía que se iban adormeciendo muydespacio con el tintineo de las esquilasde un rebaño de ovejas desparramado a
la busca nocturna de su magro sostén deyerbajos, pero con dar tan sólo unapalmada en la piedra guardaban silenciode golpe para, a los pocos segundos,olvidar la pereza estival y retomar sucarraca con renovados bríos.
De frente me esperaba el mar, masasombría y amiga, apenas subrayada en elhorizonte por el hilillo de resplandoropaco que queda tras la puesta del sol.
—Te he echado de menos —murmuró Marga desde detrás de mí.
Me sobresalté y miré hacia atrás. Sehabía sujetado el pelo en una cola decaballo, larga, larga.
—No te muevas —me dijo. No fue
una orden como solía. Apenas un ruegoen voz baja.
—Hola —dije. Y volví a girar lacabeza hacia el mar.
—¿Y tú? —Me puso la mano en elhombro y me sacudió muy despacio—.Y tú, ¿me has echado de menos?
El tono de su voz y la suavidaddecidida de sus movimientos encerrabantanta madurez que me quedé petrificadode terror, absolutamente incapaz demanejar aquellos sentimientos de gentemayor con los que Marga me asaltaba.Lo terrible, lo insoportable, lo que meestaba derrotando sin remedio era estatraslación repentina que ella me imponía
desde mi mundo bien protegido demasturbaciones, desde la conchacompletamente privada de mis sueños ala realidad tangible de la presenciainsolente de su piel.
No pude contestar.—¿Eh? Dime —repitió.Me encogí de hombros.—Pues claro. —Tenía seca la
garganta y apenas si se me debió de oír.Marga pasó una pierna por encima
de las piedras y se sentó a mi lado.Ahora, la bata verde tenía cuatrobotones desabrochados y en la penumbratuve tiempo de adivinarle culpablementeel interior de un muslo. En seguida
levanté la vista para que no lo notara.¡Pero, Dios, cuántas veces habíaintentado imaginar cómo sería su tacto!¿Seda? ¿Raso? ¿O franela? Me habíapasado el invierno haciendo pruebas conuna combinación de mi madresubrepticiamente examinada, con untraje de fiesta de Sonia y con un pijamade Javier, sin saber con qué quedarme.Pero luego me exasperaba y, tenso y tanendurecido que me dolían de modoinsoportable el sexo, los muslos, el bajovientre, acababa abandonando el juego,convencido de que de todas maneras erainútil porque nunca llegaría a comprobarde qué estaba hecho en realidad aquel
tormento.Marga me puso la mano en la rodilla
y fue como un calambre que medesmayara entero.
—¿Me tienes miedo o qué?—¿Miedo yo? Qué va. ¿Por qué
tendría que tenerte miedo? —contestésin mirarla. Y tuve la sensación táctil deque sus ojos me tocaban la mejilla.
—No sé… como tiemblas…—Qué va. —Carraspeé.—Entonces mírame y dime cuántas
chicas han ligado contigo este año. Aque no te atreves…
—¿Yo? —La miré—. ¿Atreverme?¿A qué?
—Atrévete. —Ya no supe cuál delos dos era el que temblaba: todo subrazo, desde su hombro hasta mi rodilla—. A que no te atreves a darme un beso.
Quise reír con suficiencia, pero sólome salió un principio de graznidoadolescente. Entonces parpadeé variasveces muy de prisa, para disimular, yMarga, como había hecho un millón deaños antes, un siglo de embriagadoraspesadillas antes, acercó mucho su cara ala mía y me sopló un hálito con sabor aflores. En un instante me volvió elrecuerdo que había intentado recuperardurante todo un año: la fragancia de sualiento, el calor del aire que se le
escapaba de la nariz y me acariciaba lacomisura de la boca.
Sonrió.—Atrévete —dijo empujándome la
barbilla con la suya.Fue como morder una uva sin piel.
Creí que me desmayaría y me agarrécon fuerza a la piedra. Marga dijo «oh»en voz muy baja y cerró los ojos. No noschocaron los dientes como aquella otravez. Solamente nos resbalaron loslabios, de prisa de prisa comoqueriendo fugarse, y luego los juntamosde nuevo deslizándolos imantados y, al
separarse, un trozo de piel quedólánguido enganchado a otro, tanto que nosupe si mis labios eran míos o deMarga, si aquella sensación asombrosaen la que todos mis sentidos se habíanembarcado con impaciencia, sin control,era morir o volar. Y luego, en unimpulso loco, quise olerle el aliento pordentro y ella se dejó. Fue como meter lanariz en una flor. Y luego su lengua seaventuró hasta acariciarme la mía, ysólo con eso me habría podido arrastrarhasta el mar. Noté que empezaba asubírseme un orgasmo y ni me diovergüenza. Me había quedado sinfuerzas y me sentía completamente
incapaz de hacer frente a este asaltoindiscriminado de sensualidad. No esque me diera igual, es que estaba enmedio de la corriente de un río de aguasturbulentas que me llevaban flotandohacia abajo, hacia el mar, inerte; dicenque los que se ahogan y los que semueren de frío alcanzan ese mismopunto de indiferencia justo antes desucumbir.
Marga exclamó «oh» de nuevo, envoz baja. Temblaba.
A lo lejos sonó la risa de Juan.—Sí que te he echado de menos —
dijo Marga con voz ronca, apartándosede golpe. Jadeaba.
—Y yo.—¿Ya estáis aquí? —dijo Juan.
Venía con Sonia, con Javier, con lasCastañas y con Biel, y traía un cigarrilloencendido en la boca.
—¿De qué hablabais? —preguntóJavier.
—De nada, de cosas, del invierno ytal…
—Os estabais peleando —dijoSonia en tono acusador. Marga la mirósin decir nada y sonrió.
—Qué va. Charlábamos.—¿Alguien ha visto a Domingo? —
dijo Juan.—No, es verdad. Estará en su casa y
no se habrá enterado de que hemosllegado.
—Sí, pero ahora es tarde para bajarhasta allí —dijo Lucía, que habíacrecido mucho y se había convertido enla más mona de las chicas de la pandilla—. Ya le avisaremos mañana.
—¿Pero es que vosotros no le veissi no estamos nosotros? —pregunté.
—Hombre, no. Lo vemos menos. Élno sale de aquí y nosotros estamos enPalma todo el invierno y no venimosaquí siempre los domingos. En SemanaSanta…
—Domingo es raro —dijo Elena—.Es el chico más raro que he conocido enmi vida…
—Sí —dijo Biel—. Porque Jaumetiene sus rarezas, pero éste…
A Jaume lo respetábamos porquesabía cómo decir cosas desconcertantesy luego reírse de nosotros si le apetecía.Domingo, en cambio, era taciturno, casialelado, siempre con la cabeza en lasmusarañas. Por explicarlo de otro modo,Biel, sin saber cómo, quería decir quelas excentricidades de Jaume erancalculadas, tenían un propósito que casinunca entendíamos pero que estaba ahí;las de Domingo no obedecían a nada.
Sólo era un despistado. Pero nos lodisputábamos cuando hacíamos equipospara los juegos que Marga se inventabaporque conocía los montes y loscaminos muleros y las rocas y lascuevas como nadie, sabía qué plantastenían sabor a qué y cuáles hongos eranun poco venenosos, cuáles inocuos ocuáles, aseguraba, letales («mortales denecesidad», decía él). Jaume andaba porlos riscos con mayor agilidad y fuerza.Domingo se deslizaba por ellos comouna serpiente y eso lo convertía en uncómplice de aventuras totalmentedeseable.
(¿Y cómo iba yo a permitir que a
partir de ahora Marga y yoencabezáramos bandos distintos en losjuegos? ¿Todo el verano así?)
—Sí, bah —dije—, ahora está muyoscuro para ir a buscarle.
—Si quieres, te acompaño —dijoMarga.
—No. Ya es muy tarde, ¿no?, e igualestán durmiendo. Ya le avisaremosmañana. —Me metí las manos en losbolsillos para que nadie notara cómo metemblaban.
—Gallina —me dijo.—¿Por qué? —preguntó Sonia.—Por nada. Me parece que tu
hermano le tiene miedo a la oscuridad.
—¡Huy, qué va! —dijo Sonia—. Nole tiene miedo a nada.
Marga rió y, protegida por la noche,desde detrás me dio un pellizco en lacintura. Me puse rojo de vergüenza,pero nadie lo notó.
Fue el gesto más íntimo que nadieme había hecho en toda mi vida.
VIII
Al día siguiente, domingo, nos vimostodos en misa de once. Estábamosdesperdigados por la iglesia, cada unocon su familia. En primera fila, en ellado del evangelio, las Castañas consus padres. En el lado de la epístola, mimadre ocupaba dos filas casi enterascon sus siete hijos. A mí siempre metocaba a su lado; «eres el mayor, hijo, yocupas el lugar de tu padre cuando él noestá» (cuando él estaba también, porquemi padre no iba a misa). Detrás denosotros, Juan y Marga con sus padres.
Había visto a Marga al entrar y ella mehabía mirado seria seria, sin un gesto.
Más atrás, pero del otro lado, losSantesmases, con Biel y Andresito.Sentadas a su lado, Alicia y Carmen, lasprimas. Domingo no estaba, aunque sísus padres. Él nunca iba a misa y elloenfurecía a don Pedro; debería de habercomprendido que Domingo erademasiado pagano, demasiado fruto dela tierra, para acercarse a una iglesia.Todas aquellas espiritualidades leparecían una sarta de pamplinas inútilesy, por consiguiente, las combatía a sumanera, pero como era hijo del alcaldenadie le reprochaba el escándalo.
Las mujeres iban todas con velo y,de acuerdo con las prescripciones de lamoral en uso, llevaban manga corta peropor debajo del codo. Mi madre, además,llevaba medias (y supongo que todas lasdemás mujeres también, aunque no lorecuerdo). Yo, pantalón largo.
Don Pedro siempre fue un curaelegante, no sólo en sus gestos o en suhabla, sino en su modo de vestir.Celebraba la misa de los domingos deverano en Deià como si lo hiciera enalguna capilla vaticana ante la noblezanegra de Roma. Y en la misa de oncejamás hablaba en mallorquín (ni enninguna otra, ahora que lo pienso: estaba
prohibido). En un pueblillo como aquélparecía absurda tanta pompa, pero donPedro se cuidaba en extremo decualquier detalle, igual que hubierahecho de encontrarse en una catedral.Resultaba interesante esta atenciónpuntillosa a la sobriedad intelectual y ala mesura del gesto porque, llegado elverano, sus sermones adquirían un tintede profundidad erudita (con destino alos pocos forasteros presentes) queseguro dejaba completamente confusos alos habitantes del lugar. «Es necesario ybueno, hermanos míos en Cristo, pensarcon recogimiento en esta palabra deJesús sobre a cuál amo servir con
provecho, porque seréis capaces deamar a uno o a otro, pero no a los dos altiempo, no a Dios y a Mamónsimultáneamente.» Juntaba las manos ylas ponía delante de la nariz. Guardabaunos instantes de silencio para dejar quese nos borrara la sonrisa traviesa quesuscitaba en nosotros la palabra mamóny después, levantando la vista, nosmiraba uno a uno, me parecía a mí.«Pensad, sin embargo, que nuestroSeñor no pretende que escojáis a un amoo a otro por el atractivo que puedanejercer sobre vosotros la bondad o elpecado; ambos parecen dar satisfacción.Oh sí: una salva y otro condena, pero
ambos dan placer; en caso contrario noexistiría la tentación, ¿verdad? —Sonreía—. Pero no quiere decir esoJesús. Oh, no. Él dice: debéis inclinarospor el bien porque con el bien podréisdesentenderos de todo lo demás. No ospreocupéis de lo que habréis de comer ode cómo habréis de vestiros.Contemplad los lirios del campo: nitrabajan ni hilan, pero os digo que niSalomón con todo el esplendor de susropajes se habrá vestido jamás comouno de ellos… El Señor, dice sanAgustín, quiere que recordemos que alcrearnos y al formarnos en alma ycuerpo nos ha dado mucho más que
alimento y vestido.»Don Pedro hablaba y hablaba sin
parar, sin equivocarse y sin corregirsenunca. Me maravillaba su capacidaddiscursiva, una fuente de oratoria jamásinterrumpida por titubeo o tartamudeoalguno, nunca rota su elegancia porespumarajos de saliva que saltaran hastael primer banco, siempre subrayado elverbo por un gesto suave de las manos.Sospecho que mi madre pensaba igualporque seguía las palabras del párrococomo si bebiera de sus labios manácaído del cielo.
Tanto mi madre como los treshermanos mayores llevábamos sendos
misales del padre Lefebvre, regalos denuestras respectivas madrinas o alguienasí el día de las primeras comuniones.Todos les habíamos intercalado en laspáginas decenas de estampasconmemorativas de muertes de abuelos,de confirmaciones, bautismos y primerascomuniones, de bodas y cumpleaños, yhabíamos manejado siempre conveneración aquellas pequeñas obras dearte de cantos dorados encuadernadas encuero suave de color marrón o negro.Naturalmente, yo a mis dieciséis años,con el ejemplo diario de la actitud de mipadre, empezaba a preguntarme qué eratodo aquello de la religión, la vida
eterna, el castigo de los pecados y todaslas pamplinas con las que nos asustabanen el colegio, y me debatía entre elmiedo del «¿y si es verdad?» y elrechazo intelectual. Claro que aún nohabían llegado los tiempos en los quecatolicismo era sinónimo de carcundia yen los que producía cierto aliporipúblico ir a la iglesia.
En Deià, sin embargo, no tenía másremedio que acudir a la parroquia conmis dudas a cuestas y misal Lefebvre enristre para que no se dijera y paraahorrarme reprimendas que no hubieranhecho más que avergonzarme ante miscompañeros de la pandilla. Ni siquiera
habría conseguido la comprensión de mipadre en esos trances porque, pese a sulaicismo declarado y a que, por ello,nunca se metía en temas de religión quetuvieran que ver con la educación de sushijos, para él las cosas de la moraltambién debían seguir un orden bienestablecido: creer en Dios podía ser unaaberración; en cambio, seguir losdictados de la religión como códigoético hasta la adolescencia contribuía alenderezamiento de la voluntad y a queno se extraviara el recto camino. Yallegaría el momento en que las lecturasde los clásicos y de los enciclopedistasaprovecharan toda aquella disciplina
encaminándola hacia finalidades másracionales.
Aquel domingo no comulgué, claro.Ninguno de mis pensamientos volabapor las alturas del espíritu requeridaspara ello. Mi madre me miró concuriosidad, sorprendida, seguro quepensando que se habían hechonecesarias aquellas meriendas queprometía servirnos para tenernos mejorvigilados.
Marga, en cambio, sí fue a comulgar.Llevaba el porte recto y desafiante. Elvelo negro que cubría su cabeza le dabaun aire sobriamente inocente. Ahora,años después, la actitud que enarbolaba
se me antoja como la exhibición algoimpúdica de un sacrificio deliberado. Lacreo muy capaz de haber paseado deeste modo ante mí su virginidad paraanunciarme que la subía a un altar justoantes de entregármela ante Dios y antelos hombres o ante lo que fuera, qué másdaba. Pero sólo ella lo sabía.
Después, mientras volvía hacia susitio, me miró al pasar, sin una sonrisa,sin un solo gesto de complicidad. Nada.Como si no me reconociera.
¡Cuánto más saludable era estaaparente indiferencia de Marga que lacalurosa solicitud de don Pedro! Él sícómplice de mi madre en los años de
adolescencia y cómplice nuestro en lamadurez.
En aquellos veranos, mi madre y elpárroco hablaban durante horas de laadolescencia, de la entrega a la religión,de la formación de los jóvenes y denosotros. Lo hacían en el porche cuandono estaba mi padre y paseando por lacarretera cuando ya había llegado. Tantotiempo pasaban juntos que un año Juanlos bautizó como «los novios». Nos diomucha risa pero juramos no decírselo anadie. Por el contrario, lasconversaciones del porche entre donPedro y mi padre —y cualquier otrocontertulio que estuviera presente—
eran de otro cariz completamentedistinto: debatían de política y deliteratura (de vez en cuando mi padrerezongaba «vaya, un cura inteligente»)pero nunca se ocupaban de los hijos ode la educación, debiera ser éstacristiana o no.
Una mañana de octubre, años mástarde, acudí a visitar a don Pedro en sudespacho de la Rambla en Palma. Allátenía su cubículo leguleyo, el estudio enel que trabajaba para el tribunal de laRota. Para entonces vestía clergyman deseda cruda y zapatos italianos dehebilla. Había perdido algunos kilos depeso y su aspecto estilizado le hacía
parecer aún más alto y distinguido de loque era. Olvidada la parroquia de Deià,el pueblo se había convertido para élapenas en un apéndice turístico-pedanteen el que mezclarse con la alta burguesíalocal y peninsular. Su vida sedesarrollaba en la metrópoli, que eradonde se encontraba el futuro, el escalónhacia una carrera eclesiástica de poder einfluencia (al menos eso aseguraba mipadre, que conocía bien la naturalezahumana).
—Ya sabe para lo que vengo, ¿no?—No hace falta que me lo expliques.
Pero, Borja, ¿qué quieres pedirme queyo pueda hacer? —Me miró de hito en
hito sin sonreír.—La anulación, don Pedro.—¡Pero eso es imposible y tú lo
sabes! ¿Cómo voy a propiciar laanulación de un matrimonio canónicocelebrado con todas las de la ley y condos hijos de por medio? No, no. ¡Esimposible! ¡Si los casé yo!
—Pues precisamente por eso…—¡Imposible! —Levantó las dos
manos como si suplicara al cielo—. Yademás —continuó con tonoescandalizado—, me lo cuentas a mí quesoy juez del tribunal que debedictaminar la nulidad o no delmatrimonio. ¡Pero por Dios, hombre de
Dios! ¿Cómo puede ocurrírsetesemejante disparate?
—Usted los casó, don Pedro.—¿Y?—Pues que, en cierto modo, es
responsable de ellos. No sé, ¿no? Sonsus hijos adoptivos o algo así, y ante elcielo dependen de usted… o sea, comosi fuera su ángel de la guarda…
—¡No me vengas con sofismas! Osea que yo los caso convencido de quese quieren y de que aceptan laindisolubilidad del sacramento,sacramento, ¿eh?, del matrimonio, ¿yahora me vienes con que deboprevaricar y anular lo que yo contribuí a
crear? Bueno, estás loco…—No, don Pedro…—¡Espera! Calla un momento. Yo
soy depositario de una fe sagrada, deuna atribución divina inapelable, lo queDios ha unido que no lo separe elhombre, y aunque quisiera no podríaviolar… —meneó la cabeza—, nopuedes pedirme lo que no puedoconceder.
—No, don Pedro. Usted sabía desdeel principio que el matrimonio de mihermano con una de las tres Castañas nopodía funcionar. Usted lo sabía.
—Yo no sabía nada de eso, Borja.Un sacerdote es un testigo, sólo un
testigo del sacramento que contraen losnovios…
—Claro —dije dando una palmadaen la mesa. Don Pedro se sobresaltó,pero no dijo nada—. Claro. Y como escosa de ellos, contrato de ellos, ellosson los que deben poder rescindirlo…
—¿Ah sí? ¿Y a Dios dónde lo dejas?—Dios no puede ser tan cruel que
permita la infelicidad de una pareja queha dejado de amarse.
—¡Que nunca se amó! —dijo donPedro con violencia. Se dio cuenta deque había caído en su propia trampa yquiso rectificar—: Y si Javier y Elenano se quisieron nunca, ellos fueron los
que engañaron, nos engañaron a todos.Ahora deben pagar la penitencia.
—Pues vaya una religión de lacaridad…
—¡No digas impertinencias!…Borja, Borja. —Me cogió de las manos.Era un gesto que hacía siempre y que memolestaba sobremanera. Recuerdo bienque, de críos, nos repugnaba «ese curatocón», como lo llamaba Juan—. Elmatrimonio canónico es indisoluble y nohay nada que yo pueda hacer paracambiar eso.
—Nadie se lo pide. El matrimoniocanónico es indisoluble pero puede sernulo, ¿no? —Intenté retirar las manos,
pero no me dejó.—Pero en este caso no —insistió,
apretándome los dedos.—Se ha roto.—Borja, por Dios, dame una sola
razón canónica para que yo puedapensar que este matrimonio es nulo…Una sola.
—Usted.—¿Yo? —Completamente
sorprendido—. ¿Qué quieres decir? —Me soltó las manos y se echó haciaatrás.
—Usted. Usted, don Pedro. Ustedlos quiere, son sus chicos, son chicos dela pandilla, chicos que usted juró
defender…—Alto ahí, Borja. —Alzó su mano
derecha para que detuviera mirazonamiento; era como si intentaracontener los desvaríos de un demente—.Me estás pidiendo que cometa perjurio yme haga reo de sacrilegio. Te has vueltoloco.
—No. Le estoy pidiendo que medemuestre que los quiere, que nosquiere, por encima de todo y que, comonos prometió hace años, está dispuesto ahacer lo que sea por nuestra felicidad…o ¿es por nuestra salvación?
Don Pedro se levantó de su sillónbruscamente.
—Eso que dices es una ruindad,Borja, y no tienes derecho ni aformulármela.
—¿Una ruindad? No. ¿Se acuerda decuando nos reunió a todos aquel veranodel 56? ¿Se acuerda?
—¿Y qué? —Don Pedro se rebuscóen la chaqueta y, mientras hablaba, sacóuna pitillera de plata de un bolsillo, laabrió, extrajo un cigarrillo, se lo puso enla boca y lo encendió con un mechero deoro—. ¿Y qué? —repitió—. ¿De qué meestás hablando? Me parece, Borja, quete estás inventando una obligación quenunca contraje… —Dio una profundacalada al cigarrillo.
—¿Que nunca contrajo? ¿Que nuncacontrajo? ¡Venga, hombre, don Pedro!—Jamás le había faltado al respeto y mesorprendió mi exabrupto supongo quetanto como a él, que se quedórepentinamente mudo—. ¿Quiere que lerecuerde sus palabras? Sois mis chicos,dijo, y nunca os fallaré, aquí estarésiempre, seré vuestro consuelo, vuestroamparo… Acudid a mí, dijo, acudid amí, que yo os ayudaré si me necesitáis.¿No nos dijo eso?
Debí reconocer la mirada que melanzó en aquel momento. Pero no. Mepareció que le había sorprendido en supropia trampa, en la trampa que nos
había tendido años antes, y no fui capazde comprender lo que aquello queríadecir. Y sólo pensé en ganar ladiscusión de forma tan definitiva comocuando un gran mandoble derrota a unenemigo. ¡Estúpido de mí! Y seguí conmi argumento: su afán misionero de tantotiempo antes, su optimismo no podíanser compromisos de boquilla quedesaparecían con la primera dificultad.No se lo podría permitir. ¡Ayudarnos!¿O es que no lo estaba prometiendo enserio? ¿Lo que él buscaba entonces erasólo establecer su control sobre todosnosotros?
—Siempre me pareció que usted nos
prometía ayuda —murmuré con pesadosarcasmo—, que éramos como sus hijosy que iniciaba con nosotros una especiede cruzada del bien. ¡A ninguna de susovejas se le permitiría descarriar! —Reí.
Me apuntó con el dedo índice.—No te burles de mis sentimientos,
no te rías de mis compromisos, ¿meoyes? —dijo con lenta violencia—. Notienes derecho a hacerlo y no te lo voy apermitir… No tienes derecho a ser tanfrívolo. Te voy a decir lo que me pasacon la nulidad del matrimonio de tuhermano. Es verdad, ¿eh?, es verdad quepor encima de todo empeñé mi palabra
por vosotros. Que me juré que osayudaría. ¡Claro que sí! Pero ¿anular elmatrimonio de Javier? ¿Es lo que lehace falta? ¿De verdad? ¡Convénceme!¡Venga!
Don Pedro estaba realmenteenfurecido. Nunca lo había visto de esamanera, desafiándome, retándome a quelo forzara a traicionar su religión, aromper todos sus juramentos. Ya no eracuestión de fe; violaría sus votos desacerdote si yo le daba una razónhumana válida. Nada le importaba. Quelo convenciera y me atuviera a lasconsecuencias. Así era la violencia desu ira.
IX
Los domingos de nuestrasvacaciones infantiles y, luego,adolescentes, eran especiales: añadíanuna fiesta a la fiesta. Y las salidas demisa eran siempre perezosas yrezagadas: quedaba todo el día pordelante, brillaba el sol, olía un poco aincienso y éramos todos cómplices.
En esta ocasión, sin embargo, Margay Juan ya se habían ido con sus padrescamino del desayuno. Los busqué con lavista pero ya no estaban.
Mi madre había aparcado el Citroën
abajo, en la carretera. Cuando no estabami padre se lo cogía y lo usaba paraestas cosas, para ir a la compra, enocasiones para llevarnos, forzados, deexcursión. Subimos todos al coche yarrancó.
Al llegar al murete de la revuelta dela carretera dije:
—Mamá, ¿puedes parar aquí, queme bajo?
—¿Aquí te vas a quedar sindesayunar, hijo?
—Sí, no importa.—Bueno. Pero no tardes, ¿eh?, que
hoy hay paella.Con los años llegaron a divertirme
esas declaraciones incongruentes de lasmadres, fruto de un silencioso procesomental sobreentendido de rutinas.
Marga no estaba en el murete. Mesenté un rato de espaldas al mar aesperarla, pero no vino. Me latía elcorazón a la carrera. No quise que mesorprendiera y me puse a escudriñar lacarretera a derecha e izquierda. Peroquedó desierta.
Hacía mucho calor bajo el sol aquelde mediodía. Era un sol de pobres, bienreseco, no como el de ahora, que huele acrema y a turistas. Todo lo achataba elsol aquel de mediodía y hasta el cantode las cigarras se antojaba más el crujir
de una fritura en la sartén. Me habíaabierto del todo la camisa y la teníaempapada de sudor. También mesudaban los muslos; levanté una piernahasta apoyar el tacón de la sandaliasobre el murete y me miré la pernera;estaba también completamente mojada.
Me puse de pie y eché a andar haciaCa’n Simó. Encontraría refugio a miangustia y un poco de sombra en el viejotorreón derruido. Podría pensar un rato yponer en orden, ¿controlar?, el tumultode sentimientos que amenazaba conenloquecerme. Necesitaba estar solo.
Marga me estaba esperando.Apoyada contra el viejo muro, tenía
una pierna doblada y sostenía el talónsobre una piedra que sobresalía de lapared. Había inclinado la cabeza haciaatrás y cerrado los ojos. Los brazosestaban caídos a lo largo del cuerpo conlas palmas de las manos hacia fuera.
Se había quitado la bata y estaba entraje de baño. Era el mismo traje debaño negro del año anterior, pero se lehabía quedado pequeño: por loscostados, debajo de los brazos, casi sele salían los pechos. Se hubiera dichoque los delgados tirantes que lerodeaban el cuello para sostener todaaquella inverosímil arquitectura estabana punto de saltar. La visión
asombrosamente erótica de aquellacurva suave de carne color de oliva,promesa de todos mis sueños, escondidaen la línea misma del comienzo delpezón (tenía que estar allí; ¿dónde sino?, puesto que era inconcebible que elpecho siguiera extendiéndoseindefinidamente ¿hasta dónde? sinalcanzar jamás la cima), me dejóparalizado.
No sé si fue un ruido que hice o siobedeció a una intuición suya, pero enaquel momento Marga abrió los ojos yme miró. Eran como lagos de aguamalva y no habría podido apartarme desu hipnosis ni haciendo un esfuerzo
humano. Alargó la mano hacia mí, ¡ahaquel gesto con el que me invitaba aentrar en un círculo mágico del quenunca querría dejarme escapar!Nuevamente ahora, al recordarla, measombro de la cualidad tan adulta detodos sus movimientos, de todas susexpresiones, de la fortaleza sensual conla que controlaba todo lo que sucedía asu alrededor: ¡sólo tenía dieciséis años,por Dios! Cuando pienso ahora en loque hacía, cómo nos miraba a todos,cómo nos mandorroteaba, comprendoque el dominio que ejercía sobrenosotros no se debía a un malhumorcualquiera, «a la mala leche que tiene»,
decía Juan, sino a la mera fuerza de lamadurez.
Soy consciente de lo cursi queresulta expresarlo así, pero me acerquéa ella como atraído por un imán. ¿Quéotra forma hay de describir lo que meocurrió? Sus dedos estaban imantados yles circulaba la electricidad y dabancalambre, y aún hoy no sé si Marga,como una diosa de la tierra quecontrolara los elementos todos, habíaimpregnado las rocas y los árboles delaura de tormenta azul que despedían o siera ella quien había tomado la fuerzamagnética de algún magma volcánico enel que se hubiera bañado dejándose
abrasar por él.Me puse frente a ella, todo lo cerca
que osé. Entonces Marga, con un gestomuy sencillo, todos los suyos han tenidosiempre esa elegancia lenta y definitiva,llevó sus manos al tirante del bañador,lo levantó por encima de su cabeza yluego tiró de él hasta la cintura. Así, sinmás.
Hubiera querido perderme en su piel(entonces no habría sabido verbalizarlode esta manera) y tener el atrevimientode beberle una gota de sudor que leresbalaba desde la garganta hasta elcomienzo de aquellos pechos increíbles.Y me quedé quieto. Luego quise subir
las manos hasta ellos y acariciar lasareolas tan de color de aceituna oscura yaveriguar como en mis sueños su textura.Y me quedé quieto. Luego, en unarrebato de locura, quise inclinarme ymorder aquella fruta. Y me quedéquieto.
Y Marga llevó sus manos a loscostados de mi cara y me dijo en vozbaja «anda, atrévete, ¿a que no teatreves?». Sonrió con total dulzura. Ytiró de mi cabeza hacia abajo y puso miboca sobre uno de sus pechos.
Me pareció que me desmayaría.En seguida me supo a poco y le besé
el otro pecho y lo empujé con la barbilla
y jugué a que me empujara a mí. Ydespués, ¡oh osadía!, lo mordí. «Huy»,dijo Marga.
Me quitó la camisa, que ya llevabadesabrochada, y me puso las manossobre los hombros. Me forzó asepararme.
—Anda, bésame otra vez.Y en ese momento sentí el orgasmo
que se me desbocaba y no pudecontenerlo. No recuerdo lo que hice;sólo sé que Marga me dijo en el oído«no importa, mi amor, no importa, mipequeño», y nos fuimos deslizando haciael suelo y ella me acariciaba elestómago y me besaba en los ojos y
luego reía. Sentados así, me puso lasmanos en la espalda, se inclinó hacia míy restregó sus pechos contra mi piel.Ardían e iban dejando rastros de fuegopor todos lados.
¿De dónde sacaba aquel instinto?¿De qué relicario le salían las palabras?¿Cuántas veces las habría ensayadopreparando este momento?
Me encontraba perdido en unparaíso de sensaciones táctiles en el quecada uno de los sentidos disfrutaba porseparado, mordiendo, besando, oliendo,oyendo, mirando. Pero es que, además,ahora que pienso en ello, me parece quela fuerza de aquella pasión hasta
entonces desconocida me obligó depronto a desarrollar millares de nuevossentidos. Añadidos a los cinco que mehabía prestado la madre naturaleza, mecrecieron en un segundo decenas,centenares de ellos para alimentar aquelinesperado asalto erótico. Ninguno mebastaba ya para hacer frente a lainvasión de placeres que provocaba enmí el contacto total de Marga. Había unopara oler el cuello, otro para morderlo,otro para lamer un pecho, otro pararozarlo con la mejilla, uno más parameter la lengua en el ombligo o la narizdebajo de su brazo, otro para acariciarun lunar de su espalda, otro para tirarle
de la mata de pelo (yo tiraba y al tiemponotaba el tirón, un sentido para cada unade las dos cosas), otro para escucharlelos ayes…
De repente, de un suspiro largo,Marga se separó de mí y, con el mismogesto sencillo de antes, enganchó susdedos en el bañador y tiró de él haciaabajo, por sus caderas, por el pubis, porsus muslos, sin vergüenza alguna, comosi desvelara el cuadro de una Venus quedespacio, despacio, fuerareintegrándose, disolviéndose en latierra de la que había salido. No fue ungesto sublime o brutalmente sexual, sinouno revestido de completa sencillez:
ella y yo debíamos estar despojados detoda ropa, no correspondía otra cosacuando estuviéramos juntos.
Quedé largo rato extasiado frente ala desnudez de sus muslos y de su sexo.Eran lo más bello, lo másarrebatadoramente armónico que habíacontemplado jamás. Es la únicadescripción que se me ocurre ahora queel tiempo ha pasado y que los matices dela madurez me permiten racionalizaraquellas sensaciones. Bello, armónico eirresistible.
Parece ridículo, pero sólo entonceshice el primer gesto de afirmaciónsexual de mí vida, tras tanto preámbulo
iniciado la noche antes: me desabrochéel cinturón y los botones del pantalón.¡Dios mío, qué patético se me antojaahora, cuánta inocencia!
Y Marga acabó de desnudarme.También ella se quedó de pronto
quieta mirándome, Después alargó lamano y me tocó. A los dieciséis años,las erecciones son un estado casinatural. Se movió contra mí o sobre mí,no lo recuerdo, y la penetración, esemisterio insondable y temeroso, un ríode lava incandescente, fue lo másdirecto y fácil de toda mi vida. Y lasdecenas de mis nuevos sentidos seconcentraron dentro de Marga, mientras
ella, rígida de pronto, tensada como unarco, lanzaba un largo y suavísimogemido.
No lo tenía ensayado. No, no: serindió del todo, sin condiciones. Lomalo para nuestra vida futura, sinembargo, fue que se rindió precisamentea mí, un amante incapaz de reconocer auna gacela cautiva, de textura de seda.
Perdimos la noción del tiempo.Después bajamos al mar medio
vestidos. No había nadie aún por lasrocas y nos escondían los pinos decualquier mirada indiscreta. Menos malporque, preso de un repentino ataque depudor, miraba yo a todos lados, no
fuéramos a ser descubiertos. A Margano le importaba: volvió a quitarse elbañador que sólo se había subido hastala cintura y, desnuda, se tiró de cabezaal agua.
—¡Ven! —gritó riendo. Se puso deespaldas y le asomaron los pechos y elpubis como islas.
No me podía bañar con pantalónlargo y me lo quité. Tenía que volver acasa y algo debía llevar seco y en orden.¡Santo cielo, la paella!
Me tiré de cabeza. Al subir a lasuperficie, Marga me sujetó por lasaxilas.
—Te enseñé yo, ¿eh? —Y con la
boca me echó un chorro de agua a lacara—. ¿Te acuerdas?
—Sí que me acuerdo —dije, y meabracé a ella—. Tragué más agua…
—Era la primera vez que me tirabade cabeza, ¿sabes? —Rió—. No tenía niidea… Sólo quería hacerme la chula…Hmm, cómo estás de suavito…
—¡Eh! ¡Que me hundo! —gritémientras intentaba mantener la cabezapor encima del agua. Me agarré confuerza a su cintura.
—¿Y si nos dejáramos ahogar?Como dos amantes suicidas, ¿eh?
—Tú estás tonta.Rió.
—No, bobo, no me quiero morirnunca, sólo quiero que me quieras…Así, ¿ves? —se frotó contra mí—. Ven,vamos a la orilla, a la roca esa. —Diodos brazadas y se agarró a la roca—.Ven —dijo jadeando, resoplando agua—, ven que te limpie. ¿Cómo vas a ir acasa, si no? ¿Qué va a decir tu madre?
Fue la única vez en que la vitotalmente luminosa, absolutamentedesprovista de toda sombra de tiniebla.
¿Fui yo quien la ensombreció?
X
Fue el verano de nuestras vidas.Así lo recuerdo ahora, veinte años
después, cuando me pregunto si, siendotan juvenil, tan adolescente como fue,puede merecer el calificativo de últimoaño mío de pasión. Suena a ridículo,¿no?, que el primer año de pasión, a losdieciséis años (bueno, casi diecisiete),sea también el último. ¿Qué sabría yoentonces de pasión? Pero es que nuncamás a partir de entonces me habría debajar por las venas una ponzoña tanfuerte, culpable, violenta como aquélla.
La delicia estaba en la culpa. Su negruratenebrosa me tenía agarrado por laentraña: disfrutaba disolviéndome en latierra. A lo largo de todas aquellassemanas que ahora daría mi manoizquierda por recuperar (pero no por lapasión sino por la taquicardia de laadolescencia, por la intensidad con quese vivía cada cosa, por la juventud,vamos), mi universo se circunscribió alcuerpo de Marga. Marga era un veneno,una droga. Su piel, sus pechos, sus ojos,su vientre me retuvieron completamentecautivo e infeliz.
Cuando me separaba de ella por lasnoches me sentía manchado, envilecido
y, lo peor para un muchacho adolescenteen aquella época tan puritana, traidor ami religión y a mi limpieza (pureza, lallamábamos entonces). De buen grado lehubiera confesado todo a mi madre. Paraentonces, sin embargo, ese todo era tanenorme que ni la tentación de aliviar miconciencia me compensaba del terrorque me inspiraba la confidencia. Lossentimientos me sobrepasaban. No losentendía. Con frecuencia se habla deltorbellino de la vida que le asalta a unocomo si se tratara de una condiciónobjetiva del entorno; de pronto la vidase acelera y nos atrapa en una especiede locura. No es así, claro. Ese
torbellino no es una repentinaaceleración de los tiempos vitales; es elsobresalto al que se somete uno mismoporque, por culpa de los sentidos tantraicioneros, de la psique tanconfundida, es incapaz de comprendernada de lo que ocurre a su alrededor.
Pasaba las noches en vela o casi,hasta que me vencía el sueño en lamadrugada, contando las horas quefaltaban para poder ver a Marga denuevo, el tiempo interminable hasta quepudiera estrecharle la cintura o mirarlao ver su sonrisa cómplice o notar subrazo contra el mío cuando, codo concodo, habláramos con el resto de la
pandilla para preparar las aventuras deldía. Olía su piel a manzanas y miel, y memoría de impaciencia.
Creo que también fue un verano decontinua impaciencia malhumorada.
Los domingos, en misa de once,Marga seguía yendo a comulgar, rectacomo un huso, cubierta la cabeza con unvelo negro, completamente segura de sí.Tan recalcitrante… Se sabía la mujeramada. Siempre se arrodillaba delantede mí, en el comulgatorio de la derecha,sabiendo que yo no le perdía ojo. Luego,después de comulgar, se levantaba,giraba en redondo, nos miraba concalma, como si no nos reconociera, y
regresaba hacia su banco por el pasillocentral.
Yo, por el contrario, preso de tantosescrúpulos y de infinitas tinieblas, nicomulgaba ni me confesaba. El instintoo, mejor dicho, el pudor me sugería,además, que debía protegerme de donPedro y de su complicidad con mimadre, por mucha obligación de respetarel secreto de confesión que él tuviera.Mi madre me miraba extrañada perosólo una vez me dijo al salir de misa«oye, Borja, hace días que no te veocomulgar, ¿te pasa algo?». Me encogí dehombros. «Qué va —contesté—, nada.»
Y es que en aquellos meses sucios y
deliciosos (y en los años de tortura quelos siguieron) nunca establecí el vínculoentre el amor culpable y el amor total.La naturaleza me lo reclamaba, pero yono me enteraba porque mi educaciónhabía colocado una barrera insalvableentre una cosa y otra. Peor aún, muchomás tarde, en la madurez relativa delfinal de mis años más jóvenes, en lugarde rendirme a la evidencia, mis genes oel férreo control de mi madre o lo quefuere que me tenía puesto cerco alsentimiento hicieron que acabaraapartándome de aquella pasión paradespreciarla y arrinconarla.
Oh, no. No comprendía nada, sólo el
peso de la culpa, y me enfurecía ver lanaturalidad con que Marga lo asumíatodo.
Me había vuelto taciturno, eso sí, tanensimismado que andaba por casa comouna sombra, sin querer comunicarme connadie. Un día, Javier me preguntó «¿quéte pasa?» y le contesté desabridamenteque me dejara en paz y que no se metieraen mis cosas. Otras veces era Sonia laque me decía «jo, Borja, estás más raroque yo qué sé», siempre la mismacantinela asustada. También oí en unaocasión que mi madre le decía a mipadre (semanas más tarde, después queél llegara a Deià) «es que, de veras, está
muy extraño; no es el chico alegre desiempre; algo le pasa… creo que le diréa don Pedro»… «No le digas nada,mujer —interrumpió mi padre consequedad—, que el chico estácreciendo, madurando, y bastante tienecon pensar en lo que le espera en lavida. Tú déjale que lea y medite.»
Aunque con menos intensidad porser menor el agobio de personalidades,lo mismo me pasaba con la pandilla.Durante todo aquel verano inolvidableme costó gran trabajo inmiscuirme en lapreparación de los juegos, aventuras yexcursiones. Por eso, ocupando deforma natural el espacio que yo fui
dejando, Marga tomó el mando y se pusoa controlar las vidas de todos nosotros.Era muy enérgica en sus disposiciones.Sólo de vez en cuando, cuando nadie nosveía, me lanzaba una mirada cómplice yuna sonrisa escondida. Luego fruncía elentrecejo y exclamaba «venga, que soisunos gandules todos», y dictaba lasnormas del día riendo.
Sonia, que era dos años menor, lamiraba con adoración absoluta. Una vezla sorprendí que le decía «jo, Marga, megustaría ser tu mejor amiga, ¿puedo?».
Las interrumpí exclamando:—¡Pero qué tonterías dices, Sonia!
Marga es mucho mayor que tú. ¿Cómo
va a ser tu mejor amiga?No sé si esta explosión de celos se
debió a que la declaración de mihermana me había parecido una traicióna mi derecho exclusivo sobre Marga osi, especialmente sensible al ridículo enaquellos días, consideré una chiquilladairritante que una mocosa como Soniapudiera devaluar un sentimiento tanmaduro como la amistad. Poco me faltópara interponerme físicamente entreambas.
Sonia se echó hacia atrás como si lahubiera abofeteado.
Marga estaba apoyada contra lapared del torreón (¡esa pared que era
sólo mía y suya!), casi sentada sobre laspalmas de las manos. La estoy viendoahora, recostada con languidez contra lapiedra, no llevaba sujetador y por unbotón medio desabrochado de lacamisola se le adivinaba el nacimientode un pecho. Se incorporó y alargó unbrazo hacia mi hermana.
—Déjala, Borja, no seas plasta.Sonia es mi amiga especial, ¿eh?
Le acarició la mejilla y le borró unalágrima que se le había escapado. ASonia le cantábamos siempre«lloronaaa, sin pelooo»…
La atrajo hacia sí y la abrazó. Memiró con severidad por encima de la
cabeza de Sonia haciendo un gestonegativo.
—Los hermanos mayores son unospesados, Sonia. No le hagas ni caso, queme parece que Borja está celoso… —Rió.
—¿De qué voy a estar celoso? —exclamé—. ¿Yo? ¡Venga ya!
Marga me sacó la lengua.—Oye, ¡no os peleéis, eh! —dijo
Sonia apartando la cara.—¡Si no nos peleamos! —dije con
exasperación—. ¿No ves que nunca nospeleamos, boba?
—Sí que os peleáis.—No, tonta —dijo Marga—. ¿Te
gustaría que nos casáramos?—¡Huy, sí! —exclamó Sonia
mirándonos a uno y a otra.—¡No digas tonterías, Marga! —Me
había puesto rojo de vergüenza.—Si lo digo en serio. Dime, Sonia.
¿Te gustaría?—¡Claro! ¿Lo dices de veras?—Sí. —Y se puso a canturrear—:
Borja y yo nos vamos a casaaar, Borja yyo nos vamos a casaaar…
—¡Marga, eres idiota! —grité. Y medi la vuelta para marcharme.
—… Pero me tienes que prometeruna cosa, ¿eh? No se lo tienes que decira nadie, ¿eh? ¿Me lo prometes?
—Síííí… —dijo Sonia, y se puso areír.
Es, por otra parte, terribletestimonio de mi ingenuidad que nuncase me ocurriera que Marga podía quererun hijo mío, pero no en el futuro comofruto de un matrimonio remoto, sinoentonces, de modo inmediato. No losospeché hasta más tarde, cuandoempecé a arredrarme ante el grado de sulocura o tal vez de su pasión, fuere cualfuere el nombre que debía darse aaquello suyo que jamás entendí. Perocomoquiera que, con o sin mi concursoinocente, Marga tenía la capacidad decontrolar mis humores con una sola
palabra, con el movimiento de un dedomeñique, pasé el resto del díaenfurruñado y sin hablarle, como un niñopequeño con rabieta y no como unhombre capaz de hacer frente al peso detanta responsabilidad. Ella me miraba adistancia con socarronería, tan segura desí misma que la habría estrangulado, tanincierto de mí que con un gesto mehabría tenido, me tendría colgado de sucuello, rendido a su cintura.
Más tarde, Juan me preguntó lo queme pasaba y le contesté que «nada, quetu hermana es una imbécil».
—¡No es una imbécil! —dijo Sonia.—Lo que yo te diga —afirmé.
—Todas las hermanas son imbécilespor definición —apostilló Juan.
Por la noche, en la cena, Sonialevantó la vista de la taza del gazpacho.
—¿Mamá?—¿Qué, hija?—¿Sabes una cosa? —dijo con la
voz atiplada por la excitación. Le notéen los ojos cómo no podía aguantarse lanoticia más importante de su vida y lamiré de tal manera que tragó saliva—.Bueno, no es nada, mamá —bajando lavoz hasta convertirla en un susurro.
—¿Qué no es nada, hija? —preguntómi madre distraídamente. Luego, comosi volviera de una ensoñación, añadió
—: No te oigo. Por Dios, nunca acabáislas frases… todo lo dejáis a medias.
—De veras, mami, que no es nada.—Tonterías de niñas —dije.—Ya sé lo que os está haciendo
falta —dijo de pronto mi madre,saltando de un tema a otro con lafacilidad para el non sequitur que le eratan propia. Me miró—. ¿Te acuerdas deque te dije que iba a organizar unamerienda con todos vosotros?
—Sí, mamá —contesté, exagerandoel tono de paciente resignación.
—No hables así, que no te toleroque me faltes al respeto, Borja. Quieroque vengáis todos a merendar mañana
aquí, está decidido, porque quiero verosa todos juntos, que hay alguno al que nohe echado aún la vista encima esteverano…
—¡Pero, mamá…! ¿Qué tendrá quever…?
—No se discute: mañana os esperoaquí a todos a las siete.
Ninguno lo podíamos saber, claro,pero la merienda del 21 de julio en casade mis padres en Son Beltrán seconvirtió por años en un ritoinsoslayable. Con el tiempo se sumarona ella algunas madres, e incluso dosaños más tarde decidimos hacerlecoincidir un guateque, esa moda tan
idiota importada de Madrid. Bailábamosy bebíamos refrescos, y hastainvitábamos a otros chicos de la capitalque veraneaban en Valldemossa; todocon tal de evitar que la reunión tuvierael aire de catequesis con madres quepronto había adquirido.
Al día siguiente, cuando caía latarde, la mesa de la terraza aparecióperfectamente preparada con un mantel acuadros blancos y rojos. Encima habíagrandes platos y fuentes llenos de pancon tomate, jamón, sobrasada, aceitunas,ensaimadas y tres gigantescas tartaspreparadas por Pepi, la cocinera, dealmendra una, de chocolate otra y de
manzana con mermelada de albaricoquela tercera (con los años, mi madrehabría de comprar una máquina de hacerhelados y Pepi los haría de limón yalmendra). A un lado de la mesa, Pili,una de las doncellas —la que más seocupaba de nosotros—, había colocadorefrescos y gaseosa y una gran jarra dezumo de naranja.
Yo esperaba repeinado por orden demi madre, aburrido y tenso, a quellegaran mis amigos, con vergüenza deque pudieran considerarnos a todosnosotros señoritos de ciudad, sobre todoa mí, que tan lejos me encontraba decualquier cosa que no fuera mi nuevo
centro de gravedad: la vieja torrederruida de Ca’n Simó.
Vinieron todos juntos, con Marga yJuan a la cabeza. Marga se había puestoun vestido de algodón blanco muy castoy unas alpargatas nuevas en los pies.Luego, las Castañas y Andresito, Alicia,Carmen, Biel y Jaume, que traía lasmanos en los bolsillos y su airedesprendido e irónico de costumbre. Elúltimo era Domingo, que veníaensimismado, deteniéndose de cuandoen cuando para recoger algo del suelo odel borde del camino; algunas cosas las
miraba con detenimiento para luegodejarlas caer y otras las rechazaba sinmás; siempre parecía estarcomprobando la calidad de la tierra o latextura de las olivas o la abundancia y elcolor de los saltamontes. Yo qué sé.
—Hola —dijo Juan, y todos nosquedamos inmóviles, patosos, sin saberqué hacer o qué se esperaba de nosotros.
—Hola, chicos —dijo mi madre—.Me gusta mucho que estéis aquí… Huy,Elena, cómo has crecido. Lucía, estásguapísima. Hola, Biel, casi no osreconozco —añadió dando besos a lasniñas. Se detuvo frente a Marga—.Hola, Marga, estás preciosa. ¿Ya
controlas a toda esta pandilla? ¡Estás tanmayor! Ya has cumplido ¿dieciséis?,¿diecisiete?
—Dieciséis —dijo Marga en vozbaja desviando la vista—. Pero cumploaños dentro de poco…
—¿Ah sí? Como Borja entonces.¿Tú cuándo los cumples?
—El cuatro de agosto.—¡Claro, no me acordaba! ¡Si sois
casi gemelos! Borja los cumple eldiez…
Enrojecí violentamente y Sonia memiró sonriendo con aire de absolutafelicidad. La fulminé con la mirada,pero sin que diera tiempo a más sonó la
voz bien timbrada de don Pedro, que depronto había aparecido en el ventanalque desde el salón franqueaba la salidaal porche:
—¡Bueno, bueno! Cuánta gentemenuda. Veo a mucho frescales poraquí.
Hubiera matado a mi madre por laencerrona, pero me limité a murmurarcon la boca ladeada hacia Juan «jo, quémierda».
—¿Eh, doña Teresa? —dijo donPedro dirigiéndose a mi madre—.Mucha gente menuda con cara defrescales, ¿verdad? —Dio dos pasospara acercarse a nosotros, a Juan y a mí,
que éramos los que nos habíamoscolocado de este lado de la mesa. Mepuso la mano sobre el hombro y pensédar un paso hacia atrás para librarme,pero me lo impidió con un leve apretónde los dedos—. ¡Ah! El jefe de labanda. —Miró a Juan—. Y su acólito ylugarteniente. Los golfillos de la costanorte. —Sonreía—. Y eso que ya vaiscreciendo y que las señoritas que osacompañan han dejado de ser chiquillasy se han convertido en… eso, enseñoritas, ¿verdad?
Miró a Marga en silencio,levantando mucho las cejas; como si laviera por primera vez y fuera a
preguntarle quién era. Sus gestosteatrales siempre nos desconcertaban,porque luego, inmediatamente después,los desmentía con sus palabras: a lafuerza en este caso, puesto que Marga yJuan eran los hermanos que don Pedroconocía mejor. No en vano, el párrocode Selva, a quien don Pedro debía lacarrera eclesiástica, y sus dos hermanaseran tíos de Juan y Marga.
—Marga, Marga, la mayor de todas,la más sensata, la más recta. ¿Ya losmantienes a raya?
Marga no dijo nada. Se limitó amirarle con la cara seria y los ojosmalva muy abiertos. Su sencillo vestido
blanco y la tez olivácea, el pelo estiradohacia atrás en una larga cola de caballo,la hacían parecer una virgenmaría.
Dejé de mirarla para que nadiepudiera adivinar nada, para que ni mimadre ni don Pedro pudieran intuir loque nos unía a ambos. Menos malporque si alguien en ese momento mehubiera exigido prueba de lealtad comocuando el canto del gallo, habríatraicionado a Marga sin dudarlo. Esoera lo que nos diferenciaba, creo: ella sehabría enderezado, se habría acercado amí y, agarrándome la mano, habríahecho pública profesión de fe.
—¿Por qué no os sentáis, hijos? —
dijo mi madre, señalando con la vistalas sillas vacías y el borde de piedra delporche.
Sin pensárselo dos veces, los máspequeños se refugiaron sobre el bordeporque la gran mesa repleta de meriendaque les quedaba delante parecíaprotegerlos de la gente mayor, poniendola distancia física del mantel y los platosentre unos y otros.
—¿Y Javier? —preguntó don Pedroacercándose a mi hermano—. Bueno, ati es al que más veo. Mientras vosotrosdormís como marmotas por las mañanas,Javier viene a la iglesia y toca elórgano. —Sonrió—. Cuando no estoy
diciendo misa, me siento en uno de losbancos a escuchar las fugas de Bachinterpretadas por Javier Casariego.¡Nada menos! Ah, doña Teresa, estechico nos llenará de orgullo a todoscuando leamos que ha tocado unconcierto en el Metropolitan de NuevaYork, ya lo verá. Bueno, usted nonecesitará leerlo porque estará allí. ¿Eh,Javier? —Mi hermano se encogió dehombros y bajó la cabeza; le colgaba unmechón de pelo dorado sobre la frente yse lo apartó con la mano. Don Pedromiró teatralmente a su alrededor—.¿Pero qué estoy haciendo? —dijo—.Hablo y hablo y os tengo sin merendar.
Venga. No dejéis de merendar por culpamía, ¿eh?
Y para dar buen ejemplo se acercó ala mesa, tomó una rebanada de pan depayés untado de tomate, le añadió unchorreón de aceite, le puso una lonchade jamón encima y le hincó el diente.«¿Hmm?», dijo con la boca llena. «Nose habla con la boca llena», pensé, ymiré a mi madre. Pero ella estaba tancontenta de su merienda y de la sorpresaque nos había dado con la presencia delcura que no parecía dispuesta aescandalizarse (como lo habría hechocon nosotros) por un mínimo pecadillode etiqueta.
Juan y Sonia fueron los primeros enperder la vergüenza y en acercarse a lamesa. Juan se untó una enorme rebanadade pan con sobrasada y Sonia, que era lamás dulcera de la casa, se sirvió dostrozos de tarta, uno de la de chocolate yotro de la de manzana. «¡Sooonia!», dijomi madre en voz baja. «Jo, mamá»,contestó ella sin hacer caso. A mishermanos pequeños, Pili les habíapreparado tazones de leche fría concolacao, y los demás se fueron sirviendolo que les apetecía. Sólo Jaume yDomingo comieron únicamente pan contomate; Jaume pidió un vaso de agua.
—¡Bueno! —exclamó don Pedro
frotándose las manos mientras sesentaba en el alféizar de la ventana quedaba al porche y que quedaba a laderecha del ventanal de entrada—.Estáis muy callados… Esto no es unfuneral, caramba… ¿Os ha comido lalengua un gato? Bueno. Está bien,hablaré yo. Hace tantos años que osconozco a todos, hace tantos años que aalguno os doy tirones de oreja —meguiñó un ojo—, que me parece que soiscomo hijos míos. Os he dado primerascomuniones, os he confesado a todos, sélo que pensáis y lo que sentís… sois…como la pandilla del Señor, mi pandillade ángeles. —Levantó un brazo, igual
que hacía durante los sermones de lamisa de los domingos, la mano de cantocon los dos últimos dedos un pocodoblados en señal de bendición. Cerrólos ojos. Guardó silencio un momento yluego los volvió a abrir—. No soy comoesos curas que andan prometiendo elinfierno a troche y moche porque, comosé bien cómo sois, no me parece quevayáis a cometer muchas maldades envuestras vidas y amenazaros con elinfierno como hacen los curas en losretiros espirituales sería una tontería. —Rió de buena gana—. Además, no estoymuy seguro de que el infierno existarealmente.
Mi madre dio un respingo; no meparece que hubiera oído nada semejanteen su vida. Nosotros tampoco, para quénos vamos a engañar, y en lo que a míhacía, si me hubiera creído laafirmación, me habría levantado deencima todos los pesos, toda la suciedadque arrastraba desde hacía unos días.Pero la educación que había recibido encasa me tenía puesto un corséincorruptible: el infierno existía, faltabamás, y me amenazaría de nuevo esanoche y la siguiente y la siguiente.
—Lo que quiero decir —continuódon Pedro— es que encontraréis en mísiempre a un amigo antes que un
confesor vestido de negro. ¿Iba Jesúsvestido de negro? No. Las imágenes noslo presentan revestido de túnicasblancas. A lo mejor no iba así, aunquees verdad que en el desierto losbeduinos llevan chilabas blancas paracombatir el calor. Pero lo importante deque vistiera de blanco era el símbolo: elcredo de Jesús era un credo de alegría,de esperanza, de amor. —No hubierapodido oírse el vuelo de una moscaporque lo ahogaban las cigarras, perodon Pedro tenía completamente atrapadanuestra atención. Se encogió de hombros—. Ya sé que los curas vamos consotana negra. Creo que se trata de una
costumbre adquirida en los tiempos nomuy lejanos en los que la risa eraconsiderada una frivolidad pecaminosa.Eso ya no ocurrirá entre nosotros. ¿Y siel color blanco fuera malo, a quévendría que el papa se vistiera deblanco?… Bueno… A lo que vamos —se inclinó hacia adelante para dar mayorintensidad a sus palabras y apoyó loscodos sobre las rodillas—: quierodeciros hoy con toda la solemnidad deun compromiso eterno que siempretendréis en mí al amigo antes que alcura. ¿Os sorprende? Que no ossorprenda, que no estoy diciendoherejías, porque, en este caso, los dos,
amigo y cura, se confunden, son lamisma cosa. Cuando Jesús estaba en latierra no se paseaba como un rey. Lohacía como un carpintero humilde: eramás amigo que divinidad, más maestroque disciplinario. Y lo que os pido esque os fiéis de mí, de mi criterio. Yo osdiré cuándo habéis hecho bien y cuándomal. Fiaos de mí y juntos iremosandando hacia Dios. Sé bien dónde estáel mal. Igual que cuando, obedeciendomis órdenes, el pan y el vino seconvierten en el cuerpo y la sangre denuestro Señor Jesucristo, del mismomodo lo que yo os perdone os seráperdonado. Y lo que yo diga que está
bien, el cielo dirá que está bien.Guardó silencio. Nos miró a todos
uno a uno y, salvo Marga y Jaume, todosbajamos la vista, incapaces de resistirtanta pasión salvadora.
—Entendedme: este grupo de hijosde Dios se pone hoy bajo mi alaprotectora. ¡Yo soy vuestro guardián!Me hago responsable de vosotros. Soismis chicos, los chicos de mi pandilla, ynunca os fallaré. Aquí estaré siempre,seré vuestro consuelo, vuestro amparo…Acudid a mí, que yo os ayudaré si menecesitáis. Para todo, ¿eh?,absolutamente en todo.
Sonrió. Impresionados por unas
palabras que ninguno comprendía bien,cuyo significado en realidad no se nosalcanzaba, permanecimos callados. Losmás jóvenes se removieron inquietos ensus asientos.
Domingo dio dos pasos hacia atrás ybajó de este modo los escalones quedesde el porche conducían al camino.Giró en redondo y, protegiéndose losojos con una mano puesta en la frente, sepuso a escudriñar el horizonte. No meparece que hubiera atendido gran cosa nique le importaran mucho lasdeclaraciones de amistad de don Pedro.
Juan me miró fijo fijo, esperando aque un gesto mío le indicara qué actitud
debía tomar, y Jaume suspiró y arrugó elentrecejo; metió las manos en losbolsillos y se apoyó contra una de lascolumnas de marès que sustentaban elporche.
Marga, sentada en el borde depiedra, alargó la mano y acarició el pelode Sonia.
Biel asintió varias veces con ciertasolemnidad; era el más alto de todosnosotros y ya había adquirido lacostumbre de estar de pie con laspiernas separadas y los brazos cruzados.Para darse importancia.
Don Pedro nos miró nuevamente unopor uno. Sonrió satisfecho.
Después que todos se hubieronmarchado, mi madre se sentó en un gransillón de mimbre que había en el porche.Era el que siempre ocupaba mi padrecuando estaba. Suspiró largamente.
—Ven aquí, hijo. —Me miró altiempo que daba unas palmaditas en lasilla que tenía más próxima—. Bonitamerienda, ¿verdad?
—Bah, sí… Qué quieres que te diga,mamá, reunirnos a merendar paralargarnos un sermón como losdomingos… No sé. Yo qué sé. Lospequeños casi se duermen.
—Hombre, Borja, no me gusta que
seas tan poco respetuoso con unsacerdote tan maravilloso como donPedro. —El tono de mi madre era triste,dolido, irritante—. Me parece que osquiere de verdad a todos. ¡Y es tancampechano! Parece que no, que todo esa la pata la llana, que nada es muytrascendental, y luego os dice esas cosastan sencillas y tan bonitas…
—¿Tú crees que el infierno noexiste?
Se quedó callada.—¿Tú crees que el infierno no
existe, mamá? —repetí.—Yo… yo… en fin, me parece que
a lo mejor don Pedro quería decir que
para ir al infierno hay que hacer tantasmaldades que en vuestro caso nunca seráposible que os condenéis… —Dejó quelas palabras se arrastraran con lentitud,tan insegura estaba de lo que ibadiciendo.
Di un gruñido.Sonrió con aire travieso.—Me ha dicho un pajarito que
Marga y tú os vais a casar. ¿Es verdad?—¡Aj! ¡Sonia es una idiota y la voy
a matar!—No, Borja, no digas bobadas.
Sonia es una niña pequeña y no sabeguardar un secreto… Deberías haberloimaginado. Con lo cuentera que es…
—¡Pero es que son tonterías, mamá!¡Qué secretos ni secretos!
—Claro, ya lo sé. ¿Cómo quieresque piense que os vais a casar? ¡Si soisunos críos! No, hombre. Lo que quierodecir es que estáis de novietes y que meparece muy bien.
—¡Pero, mamá!—No me interrumpas. Marga es una
chica preciosa y estupenda… ¡tanreligiosa! Sus padres son gente muybien. Lo que quiero decir es que… esuna familia, bueno, eso… muy bien. —Rió—. Y no sé si de aquí a unos años osacabaréis casando… Hoy en día, losnoviazgos duran más que un día sin pan.
Pero es lo de menos, hijo. Lo que quierodecir es eso.
—Voy a matar a Sonia.—Ni se te ocurra mencionar que te
lo he dicho, ¿me oyes?—La voy a estrangular.—Borjaaa.
XI
El de 1956 también fue el verano enel que todos definimos nuestrasamistades para siempre.
La famosa merienda de mi madrenos dejó, por lo menos a los mayores,bastante desconcertados. Aunque nofuéramos capaces de explicárnoslo conclaridad, intuíamos que don Pedro habíaquerido dar carta de naturaleza a lapandilla haciéndola suya. Sin embargono se nos alcanzaba su verdaderomotivo o, de buscarlo en algún lado, loatribuíamos a lo que Lucía llamó con
algo de menosprecio «el rosario enfamilia». Como si don Pedro fuera unmoderno Lewis Carroll, «sus chicos»iban a constituir una célula aparte, bienprotegida, de límites muy precisos, queél orientaría hacia lo que más nosbeneficiase (y considerando suprofesión, ello incluiría nuestrasalvación eterna). Por tanto no teníamosni idea de hacia dónde nosencaminábamos. Sí sabíamos conseguridad que lo haríamos todos juntos.Por eso, los períodos escolares, que nospillaban desperdigados por aquí y porallá, serían meros hiatos sinimportancia, épocas oscuras de
formación académica pero de soledaddel alma. Lo trascendental vendría conlos tres meses de verano.
—Oye —dijo Juan—, ¿tú crees quevamos a tener esta merienda todos losaños?
—¿Y yo qué sé? —le dije—. Meparece que don Pedro está de cómplicecon mi madre, y vete tú a saber lo quenos preparan esos dos. Pero sí. Sí creoque quieren que haya una merienda alaño.
—Yo no me preocuparía mucho —dijo Jaume encogiéndose de hombros—.Ahora nos dejarán en paz durante untiempo y, además, con esto de que don
Pedro será más amigo que cura, nospodemos confesar y —riósilenciosamente— no nos pondrá muchapenitencia.
—Mira, no se me había ocurrido —dijo Juan—. Así cuando me tire aCatalina…
—Ya…—… Cuando me tire a Catalina me
lo perdonará dos veces: una porque todoqueda en la pandilla y otra porque todoes para bien de la vida eterna…
—Mira, Joan —interrumpió Jaume—, el supuesto no se va a dar porque túa Catalina no le vas a poder tocar ni unpelo… ¿No ves que está en las
musarañas y que nada de lo que lepuedas decir lo va a oír siquiera? Y note quiero contar cuando le digas oye,Catalina, ¿te puedo tocar las tetas?
—Lo que yo os diga.Estábamos los tres sentados sobre un
bancal medio derruido que había al ladodel viejo torreón. Mirábamos al mar enel atardecer. Juan se estaba fumando unpitillo. Habíamos mandado a los demása ponerse a las órdenes de Marga.
—Así hacéis algo útil —había dichoJuan.
—¿El qué? —preguntó Sonia.—No te preocupes, que ya se le
ocurrirá a mi hermana.
—¿Ya habéis pensado lo que vais aestudiar? —pregunté sin que viniera acuento.
Pero no era una pregunta ociosa nirutinaria. Al contrario, vista con laperspectiva de los años transcurridos,ahora comprendo que era la primera vezque por tácito acuerdo íbamos aestablecer con claridad los límites denuestros futuros, que definíamos conprecisión las coordenadas de nuestraamistad para siempre.
Juan se encogió de hombros.—Bah, no sé. Mi padre quiere que
estudie Derecho para heredar la notaría,pero a mí me parece un rollo. ¿Y tú?
—¿Yo? Yo lo tengo seguro: tengoque estudiar Derecho porque quiero serabogado…
—… Ya, y ¿no tiene tu padre undespacho en Madrid?…
—Hombre, sí. Pero no es por eso.Aquí donde me veis, lo tengo clarísimo,yo seré político.
—¡Anda ya!—¿Político? ¿Y para qué quieres
eso? —dijo Jaume.Me desconcertó que Jaume se
sorprendiera tanto con mi elección deuna profesión que tenía que ver sobretodo con el bien colectivo, con defenderal pueblo, con luchar por la justicia,
cosas así. Titubeé y me pareciócomplicado tener que dar explicacionescuando no esperaba que me las pidieran,creyendo que mi declaración vocacionalsería aceptada cuando menos conadmiración.
—No estoy muy seguro, la verdad,pero es por llegar lejos, hacer algopor… bueno, qué más da. ¿Y tú? —lepregunté.
Sonrió y se metió las manos en losbolsillos; tuvo que moverse a derecha eizquierda para que le cupieran, así comoestaba sentado, en los pliegues delpantalón.
—¿Yo? Filosofía y Letras.
Y en cambio, ni Juan ni yomanifestamos sorpresa alguna. Lo habíadicho Jaume y no había más que hablar.Si lo decía era porque lo tenía bienpensado y decidido.
Nunca nos habíamos hechoconfidencias así.
—¿Y tú y mi hermana?—Yo y tu hermana, ¿qué?—No sé. Como estáis siempre juntos
y alguna vez ella te agarra de la mano…¿Qué crees que no se os ve? Joé, ni quefueras el hombre invisible.
—Bueno, ¿y…?—Creo —dijo Jaume— que ésas
son cosas entre ellos, ¿no?
—Ni hablar. Son cosas de lapandilla, y si no se lo preguntamos a donPedro, ¿eh? —Rió—. No, hombre, no.Pero Marga es mi hermana, oye, y sitiene que ligar con alguien, mejor con mimejor amigo, ¿no?… Oye, ¿os habéisbesado ya?
—Coño, Juan, ¿y a ti qué?—A mí nada, pero es para que me
digas qué tal sabe… ya sabes… si estárico o qué. El año pasado le dije aMarga que nos besáramos para ver quétal. Me mandó a la mierda. Joé, cómo sepuso. Me dijo que para besarla a ellahabía que ser muy hombre y además otroque no fuera su hermano, que eso era una
porquería. Me da igual, oye. Se lo pidoa tu hermana y tan ricamente.
—¿A mi hermana? ¿A Sonia? ¡Perosi tiene catorce años!
—Joan, animal —dijo Jaume.—¿Y qué más da? Bien buena que
está. Y luego, dentro de unos años, mecaso con ella y ya está. Estaría bien,¿eh?, yo casado con Sonia y tú conMarga, ¿eh, tú?
Durante aquel verano fuimosdejando atrás la niñez sin saberlo.
Pero a los que éramos de fuera,además, no sólo nos estaba asaltandouna revolución de los sentidos y lossentimientos como no hay dos en la vida
del hombre; lo hacía por añadidura enuna tierra más soleada, más corruptoraque la del puritanismo de Penínsulaadentro. Nos iba sorbiendo el seso, nosiba adormeciendo.
Los frutos maduran mejor en verano,al sol, bañados por el mar. ¿No?
¿Cómo decirlo? El amor resultabamás comprensible a la orilla del mar.
No quiero invocar con esto elatractivo irresistible que ejercen sobreuna alma joven hipotéticos efluvios desensualidad desprendidos de launtuosidad de un aceite joven, la
influencia del circo de montañas querodea a Deià sobre los impulsoscreativos, la sierra de Tramontana comolugar de ensoñación o el mar que le estáa los pies como refugio de objetosvoladores no identificados. Es biencierto que todo eso se ha dicho queocurre en aquella tierra maravillosa,pero Dios me libre de hacerme eco detanta inventiva. Robert Graves indagó enlos años veinte sobre cómo se vivía enDeià; la respuesta que recibió de lanovelista Gertrud Stein fue: «Terecomiendo que vayas a Deià… si tecrees capaz de soportar la vida en elparaíso terrenal.» Y ése es aún hoy mi
sentimiento más preciso. Me fui untiempo porque era incapaz de aguantarloy luego regresé buscando la paz. Perome equivocaba de tormenta. Había dedesencadenarse en mi vida política,creía, no en mi vida con Marga.
Imagino que el Mediterráneo, loscalores, el paso poco frenético de lavida, el hecho mismo de que Deià fueraen las mentes de la sociedadmallorquina sinónimo de lugar salvaje yperdido en la montaña, hacía que,aunque las costumbres rurales de la islamás parecían entonces del medioevo quede la mitad del siglo XX, el ritmo de lossentidos fuera mucho más tolerante y
lujurioso, menos intenso que el de unagran capital como el Madrid demediados de los años cincuenta. Habíauna dictadura entonces, pero de las deverdad, con policía secreta, detencionesilegales, torturas y, por encima de todo,con una tiranía moral e intelectual que sehacía insoportable hasta para mí, unmuchacho de apenas diecisiete años queempezaba a husmear la vida fuera delcolegio. Me habían sublevado lasalgaradas estudiantiles de febrero deaquel año, su represión idiota, lascarreras frente a la policía por la callede San Bernardo (unos cuantoscompañeros de colegio nos habíamos
escapado para verlo, temblando demiedo, eso sí), y sobre todo me habíaencendido la irritación de mi padrecontra el régimen y su estulticia.
Pero Mallorca, en verano, estaba amil leguas de aquel Madrid de nube gris,llovizna y carbón de hulla. Es biencierto por otra parte que mis padres, mishermanos y yo nos movíamos en dosplanos diferentes: el del establishmentoficial en Madrid y el de las vacacionesdesprendidas de cualquier obligaciónsocial en Deià.
¿Se explicaba el comportamiento deMarga por esta diferencia de actitudes yambientes sociales? Ninguna niña de la
buena sociedad peninsular, que yosupiera, se habría dejado ir como lohabía hecho ella a una aventura de amorsensual ¡a los dieciséis años! En Madridno se conocían chicas de buena familiaque perdieran la virginidad antes delmatrimonio, Dios nos librare, o, sialguna había, era objeto de la peormaledicencia, de ostracismo yeventualmente de viajes al extranjero,siempre muy comentados yperfectamente inútiles (la memoria de lamaldad es larga), a menos de que setratara de hacer abortar a la infeliz. Y lapobre regresaba convertida en putaoficial, pasto para estudiantes que creían
poder encontrar en chicas así aventurasen apariencia fáciles. ¡Qué sabríanellos!
Pero nada de lo que hacía Margatenía que ver con esos códigos moraleso sociales. Marga era como potro libresin brida. Todo corazón apasionado.¿Cómo podría yo no entenderlo hoy,ahora que escribo estos recuerdos queno comprendo? No, no. Marga concebíala vida como compromiso total, nisiquiera se planteaba lo contrario, y contoda seguridad pretendía lo mismo demí. Y lo extraordinario en ella, sinembargo, no era ser una mujerindependiente, sino serlo en la divisoria
de los diecisiete años.—Eres muy tímido, ¿verdad? —me
preguntó Marga—. Eres muy tímido —se contestó en seguida, asintiéndose conla cabeza—. Porque, si no, ¿de qué se tesuben los colores a nada que se hable deti? —Me puso la mano en la barbilla yme obligó a girar la cara hacia ella—.¿Eh?
—Y yo qué sé.—Ya, tú nunca sabes nada.—No. No sé… es que estas cosas
son mías y… y tuyas, y no me gusta quela gente se meta.
—¿Qué más te da? —Me cogió lamano izquierda y se la puso sobre el
pecho, justo encima del corazón—.¿Notas cómo late? Me late así cada vezque te tengo al lado, cada vez que piensoen ti… Ya ti, ¿te late igual?
Me encogí de hombros.—Sí que te late igual. Te lo noto en
una vena del cuello cuando nosbesamos. ¿Quieres ver? —Acercó surostro al mío y mi corazón se desbocóde golpe—. ¿Ves? Te lo noto en elcuello. —Me sopló por la nariz sobre elpómulo—. Dime una cosa: ¿por quéestás siempre tan serio?
—No sé, será porque no hay muchascosas de las que reírse.
—¿No es para reírse que nos
queramos?—No: es para tomárselo en serio.—¡Pero qué bobo eres! Nos
queremos en serio y a mí eso me haceestar alegre y entonces me río.
—Ya, pero yo no soy así, no soycomo tú.
—¿Y cómo eres?—Todo el mundo dice que me
parezco un poco a mi padre…—¡Jesús!—… Que soy serio y reflexivo…—Eres bastante más guapo que tu
padre, que siempre va de negro.—Es porque está de luto por la
muerte del abuelo. —Me quedé
pensativo por un momento y luego añadí—: ¿Sabes que casi no me acuerdo demi padre vestido de otra manera?
Pues tu padre no me da ningúnmiedo. Todo el mundo dice que es muysevero y a mí me parece bastante dulce,ya ves.
—Bueno, pues serás la única.—Yo quiero casarme contigo de
blanco y celebrar el banquete en Ca’nSimó y hacernos fotos aquí en el torreón,y así ese día nos acordaremos de laprimera vez que lo hicimos.
—Pues a mí tu padre me parece untío divertido.
—Es genial. ¿Me has oído?
—El qué.—Lo de la boda aquí.—Sí.—¿Y?—Pues eso, qué bien.De pronto se le encendieron los ojos
y su tonalidad malva se ensombrecióhasta casi el negro.
—¿Eso es todo lo que se te ocurre?—No sé, Marga, jopé, yo qué sé. Me
parece que falta tanto tiempo que no melo puedo ni imaginar. Si fuera a ocurrirmañana…
—¡Pues yo sí me lo puedo imaginar!¿Quieres decir que a lo mejor me dejasde querer y que para cuando nos tocara
casarnos ya no te importará?—No, claro que no, no seas idiota,
Marga. Yo a ti…—… Porque yo sí sé hasta cuándo te
voy a querer. Te voy a querer hasta queme muera, hasta siempre. Y te esperarésiempre.
Me dio miedo.Marga se incorporó, giró la cintura
para ponerse frente a mí y, apoyando susmanos sobre mis hombros, me fijócontra la pared de piedra.
—¿Y sabes qué más? Hasta sé loshijos que voy a tener contigo.
—¡Qué tonterías dices! Oye, Marga,dime una cosa: ¿tú por qué me quieres?
Me miró con ferocidad. Pero enseguida se relajó y sonrió.
—Te quiero desde aquel día en quesaltamos juntos desde la piedra en lacala. Esa noche ya pensé en historias yaventuras contigo de novios… fíjate quétonta. Y cuando me peleaba contigo ynos pegábamos era porque, en el fondo,ya te quería.
—Sí, pero cómo me quieres ahora.—¿Y tú a mí?—Yo a ti no sé cómo te quiero. ¿Y
tú a mí?—¿Por lo menos sabes que me
quieres?—Claro.
—Pues entonces te lo voy a decir:¿has leído Cumbres borrascosas?
—No.—Pues te lo dejaré para que lo leas.
Es una novela maravillosa. ¿Sabes queme la leí en dos días? La tienes que leer.¡Lloré tanto! Pues yo a ti te quiero tantocomo la protagonista a Heathcliff: comosi te llevara dentro. Ella dice «mi amorpor Heathcliff es como las piedras quehay debajo, ¡yo soy Heathcliff!». Suamor la ha transformado, hatransformado su corazón en el de él.Pues a mí me pasa lo mismo.¿Entiendes? ¿Entiendes cómo te quiero?Por las noches hablo contigo como si
estuvieras a mi lado en la cama y memuero de ganas de tenerte encima…
Me enderecé sin querer, comoempujándome hacia atrás para metermedentro de las piedras del viejo torreón.Y es que lo tenía todo tan a flor de piel ytan reciente que la verbalización de esteamor nuestro brutalmente físico mecausaba verdadera angustia. Ofendía ami sentido del pudor, hasta me parecíacasi grosero hablar de ello, mientras quepara Marga apenas si se trataba desacarse a borbotones los sentimientosdel pecho.
—No te asustes, que no pasa nada.¿No es normal querer a una persona y
querer hacer el amor con ella? ¡Si tú yyo hacemos el amor! ¿Sabes qué tedigo? Que yo no entendería el amorsin… sin… ya sabes, el físico.
—Sí, pero generalmente eso quedapara después del matrimonio… —dijeen voz baja.
Rió alegremente.—Pues sí… para cuando nos llegue
el matrimonio a mí y a ti, si no lohiciéramos antes, llegaríamos más secosque una pasa…
—No te rías. ¿Qué diría don Pedro,por ejemplo?
—¿Y a mí qué más me da lo quediga don Pedro? Y además, no podría
decir nada. No hacemos nada malo. ¿Nome ves que voy a comulgar todos losdías?
Hice un gesto dubitativo.—Sí, claro, pero como tú no vas a
confesarte, tú decides por ti y ante ti…—Es que yo estoy muy segura de lo
que hago. ¿Tú no?—Sí, claro, pero ¿y el sexto
mandamiento?—¡Ah! Eso sí que lo tengo pensado,
no te creas. Has leído el Evangelio, ¿no?—Asentí—. Jesús condena a losmercaderes en el templo, a los fariseos,pero ¿a la mujer que ama? Ni hablar,Borja. Faltarás al sexto si lo haces sin
amor. Pero ¿estando enamorada? —Rióde nuevo.
Suspiré y le acaricié lentamente elmuslo.
—¿Y cuántos hijos quieres tenerconmigo?
—Cuatro. Dos niños y dos niñas, yaves.
Sonreí.—Seguro que sabes hasta cómo se
van a llamar.—Claro. Borja, María, Pep y
Leticia.—Pep no es nombre.—Bueno, pues José o Josep, me da
igual, pero lo llamaremos Pep.
—Borja no me gusta.—Pues te fastidias… y tú ándate con
bromas, que lo tengo ahora y nostenemos que casar a la fuerza. —Soltóuna sonora carcajada.
Se me cortó la respiración. Debí depalidecer porque noté que se meestiraban las mejillas y que tiraban demis ojos las sienes. Marga me miró conlo que supongo era travesura, alargónuevamente la mano y me la metió por elpelo, despeinándome del todo.
—Huy qué susto te he dado. Te haspuesto como el papel. Bobo, quesiempre me lavo y tengo cuidado, anda.—Rió otra vez de buena gana. Mi
inocencia era tan completa que mepareció que esas precauciones eransuficientes.
Respiré hondo y dije en voz baja:—Marga, jopé, ¿estás segura de que
con eso es bastante?—Claro. Y si tuviéramos un niño,
¿qué? Nuestros padres no tendrían másremedio que aceptarlo y casarnos, ¿no?—Apoyó su cabeza sobre mi hombro yañadió como en una ensoñación—:Viviríamos juntos y estudiaríamos y yote ayudaría a hacerte famoso y tú seríasel político más joven de España…
—¿Y cómo sabes tú que quiero serpolítico?
Levantó la cabeza para mirarme.—Fácil… Ahora que se te ha
ocurrido que es eso lo que quieres ser selo cuentas a todo el mundo.
—No se lo cuento a todo el mundo.—Bueno, se lo dijiste a Juan ayer y
lo soltó en casa durante la cena.—Pues vaya con los secretos que le
cuenta uno a los amigos.—Ya ves.
La noche siguiente los mayoresfuimos a cenar a casa de Juan y Marga.Pere, el viejo criado, a quien no habíavisto aún aquel verano, nos esperaba
bajo el porche vestido con su pantalónnegro de costumbre y una camisa blancaremangada hasta por encima del codo ycon el cuello desabrochado. Siempre ibaigual, menos cuando ayudaba a misa alviejo canónigo tío de Marga.
—¿Y tú, Borja? —me dijo enmallorquín.
—Hola, Pere.—Qué, ¿vienes a pelearte con ésa
otra vez, como el verano pasado? Terompió la nariz, muchacho.
Me encogí de hombros.—Fue mala suerte.—Ya, mala suerte —dijo Marga—.
Te pude. —Me puso la mano en el
antebrazo—. Pero ahora te has puestotan fuerte que ya no me pelearía contigo.—Y torció la nariz en una muecacómica.
—Está de broma —dijo Pere—. Ésate zurraría la badana igual.
—Jo, sangrabas como un becerro —dijo Juan.
—¿Quién sangraba como unbecerro? —preguntó el padre de Margasaliendo al porche—. Hombre, hola,Borja; claro, tú eras el que sangrabacomo una porcella, no como un becerro.¡Pero si ha venido la joven princesaSonia! Pere, quita de en medio todas lascosas que se puedan romper, que están
aquí Marga y Borja y esto espeligroso…
Así transcurrió aquel verano. Díasde charla, baños en el mar y amores, depaseos por entre los olivares, deexcursiones y juegos y sobresaltos. Díasque uno querría haber atesorado paraque nada rompiera su memoriacristalizada. Ahora los recuerdo teñidosde amarillo, de sepia, como las fotosviejas, melancólicos e irrecuperables.
Una mañana temprano bajamos elTorrent de Paréis saltando de roca enroca y bañándonos en los gorgs.
Tardamos cuatro horas en llegar a SaCalobra, pero tuvimos la playa paranosotros, entre guijarros y agua, y allí, ala sombra de una roca, comimos unamerienda de pan, aceitunas y tomates,aceite y sobrasada. Sonia había bajadouna bolsa entera de melocotones y,aunque alguno se había aplastado,estaban dulces y jugosos. Las Castañastraían jamón y brevas, y los mayoresllevábamos cantimploras.Racionábamos el agua, más por fastidiara los pequeños que porque fuera escasa.
Nos bañamos largamente en un martan azul que se hacía aguamarina sobrela arena y verde oscuro sobre las algas.
Incluso nadando podían verse alláabajo, con sólo inclinar la cabeza, rocasy peces dibujando irisaciones,alargándose u ondulando perezosamente.
—¡Una carrera hasta la roca aquella!—gritaba uno.
—¡Vamos a por pulpos! —exclamaba otro.
Y Andresito, que era el único quebuceaba realmente bien de todosnosotros, se ponía unas gafas de ir pordebajo del agua y con un arpón que traíaen la mochila desaparecía durante largostrechos. Al cabo de un rato aparecía allálejos, en un punto inesperado,enarbolando el arpón con un calamar
atravesado.—¡Venid! Vamos a escalar por aquí
—decía cualquier otro.—Ven, vamos a tirarnos de la roca
aquella —me dijo Marga—. A ver quiénentra mejor en el agua.
—Ya. La primera vez que lohicimos, tú te tiraste antes de cabeza ycasi te matas: entraste con las rodillasdobladas y separadas.
—Claro, como que no sabía. Anda,ven.
Y nos tiramos de aquella roca comoDios nos dio a entender. Estaba muyalta, pero yo ya no tenía excusa. «Vamosa tirarnos juntos, de cabeza, ¿eh?» Luego
nos siguieron Javier, que hizo un ángelperfecto, y Jaume.
Tarde ya, serían las siete, pudimosdivisar cómo doblaba el cabo de calaTuent el renqueante pero sólido llaud deun viejo marinero llamado Sebastià.Venía a buscarnos para devolvernos aSóller a tiempo de montarnos en elvetusto autobús que subía casi de nochehacia Deià y Valldemossa.
Aunque ya estaba asfaltado elinverosímil camino que subía desde SaCalobra hasta el del monasterio de Lluc,los más pequeños se mareaban en losautobuses turísticos que lo recorrían ytodos preferíamos el llaud. Un poco más
hacia el sur, los americanos habíanempezado a construir la carretera quebajaba hasta Sóller. En lo alto del Puigestaban levantando una estación deseguimiento de radar, se decía que detodo el Mediterráneo, para estarpreparados en caso de que los rusosdecidieran atacarnos. Mi padre decíaque si España era la centinela deOccidente y Franco su luminaria,Mallorca era la nariz del centinela y sellevaría la primera bofetada. Eso decíami padre, que, cuando se descolgaba conalgún sarcasmo, se poníaverdaderamente espeso.
A finales de agosto, un día de misade domingo, antes de que pudieraescabullirme, don Pedro me cazó alvuelo desde la sacristía y me dijo«espera, Borja, no te vayas todavía quetengo que hablar contigo. Es un momentosólo, anda».
Resoplé, pero no tenía modo deescabullirme y no me quedó másremedio que sentarme en el murete querodea la iglesia y desde el que hay unamaravillosa vista panorámica sobre elClot.
—Hacía días que quería hablarcontigo —dijo don Pedro.
Le miré sin contestar. Nos habíamos
sentado uno a cada lado de la mesa detrabajo en su despacho de la casaparroquial en la que aseguraba vivir,aunque todos sabíamos que tenía un buenpiso en la parte noble de Palma y queera rara la noche en que no bajaba a laciudad.
—Verás… No sé muy bien cómoempezar. —Sacudió la cabeza—. Talvez deberías recordar que eres uno demis chicos, uno de los de mi pandilla, yque por eso puedo hablar con enteraconfianza contigo. No. Eres más que unode los chicos. Eres el más importantepor ser el mayor, pero sobre todo porser el modelo que todos quieren
imitar…—¡Bah! Menuda bobada, padre.
Nadie me quiere imitar.—No me digas eso, Borja. Sabes
bien que lo que digo es verdad. Marga ytú sois los jefes de la banda y todos losdemás quieren ser como vosotros.
—¿Jaume? ¿Quiere ser como yo?—No, Jaume no, pero es la
excepción que confirma la regla. Losdemás siguen lo que Marga y túordenáis… Eso es lo malo —añadiópensativamente.
Me empezó a latir el corazón a lacarrera en cuanto dijo «eso es lo malo»porque acababa de adivinar el motivo
de la conversación. Tragué saliva.—¿Por qué es lo malo, padre?—Bueno… —titubeó—, en
realidad… sí… en realidad yo quisierahablarte de tu relación con Marga. —Levanté la cabeza para protestar; no séqué iba a protestar, pero algo protestaríapara defenderme—. No, espera, no meinterrumpas, déjame que te diga lo quepienso y luego hablas tú. ¿Eh?
Pasó una mano por encima de lamesa y la apoyó en mi muñeca. Guardésilencio.
—¿Qué relación tenéis tú y Marga?—Y quitó la mano.
No dije nada. Sentía que me latían
las sienes y me había empezado a dolerla nuca, todo por el esfuerzo de que nose me notara nada del torbellino que meventeaba por dentro.
—Te lo pregunto en serio.—Normal.—Que sois novios, ¿no?—Pues sí, yo qué sé. ¿Y usted cómo
lo sabe?Sonrió.—Más bien di quién no lo sabe.
Porque es la comidilla del pueblo.—¡Venga!—Sí, Borja, lo sabe todo el mundo.
A mí me lo comentó tu madre hace días.—¿Y qué hay de malo en ello?
No contestó a la pregunta. Unmomento de silencio y después:
—¿Por qué ya no comulgas nunca?Me encogí de hombros y enrojecí,
pero don Pedro hizo como si no lohubiera visto.
—Antes comulgabas siempre enmisa los domingos… Y tú y yo sabemosque venías a confesarte y de qué veníasa confesarte —levantó las cejasexpresivamente—, y no pasaba nada…Pero ahora ya no vienes. —Se inclinópor encima de la mesa y me agarró lasmanos con las suyas—. Dime, Borja,dímelo… Porque a mí me duele, y no tequiero decir al Señor.
—No… —empecé a decir.—Espera. ¿Tú sabes cómo está
Marga?—¿Cómo está Marga? No le
entiendo, padre.—¿Y si Marga estuviera esperando
un hijo tuyo?Di un respingo y quise hablar, pero
me había quedado sin voz. Nunca hastaentonces había sabido lo que es elpánico. Rompieron a sudarme laspalmas de las manos y me dio lasensación de que me estallaba la vista yse descomponían los colores.
—¿Y si estuviera esperando un hijotuyo? ¡Aha! No dices nada, ¿verdad? —
No recuerdo lo que balbucí—. No meengañas… Porque no puedes negar queos acostáis… Sí, no me mires así. Esoque vosotros hacéis no es el amor. Esono recibe ese nombre; eso se llamajoder, así te lo digo. Eso no entra en losplanes del Señor, no entra en los planesque Él y yo tenemos para ti, hijo…
—¿Marga está esperando un hijo?—pregunté por fin. Tenía ganas dellorar.
—¿No se te ha ocurrido hasta ahoraque os podía pasar? Pero, bueno, eres uninsensato, Borja.
—¡Pero dígamelo, por Dios!—¡No, hombre, no! Tenéis una
suerte que no os merecéis. —Del aliviome empezó a sudar la frente—. Marga esotra insensata y la doy casi por perdida,pero ¿tú? ¿Tú que eres el mejor detodos? ¿Cómo te voy a dar por perdido?
—¿Perdida Marga? ¿Cómo puedeusted decir eso? Ella comulga todos losdías y…
—Mira, Borja, la relación de Margacon la religión y conmigo, que soy surepresentante, es cosa mía y de Dios.Déjamelo a mí. Yo ahora en quien tengoque pensar es en ti, en tu futuro, en lavida que te espera: es nuestraresponsabilidad compartida, tuya y mía,¿me entiendes?
No debí hacerlo, pero asentítímidamente.
—¡Claro! —dijo don Pedro—, claroque sí. Tú eres un muchacho bueno,inteligente, lleno de virtudes y con unfuturo espléndido por delante. No loestropees todo por una aventurillasórdida…
—¡Espere, espere! —exclaméreaccionando al fin un poco—. No esuna aventurilla sórdida para nada, donPedro. Marga y yo nos queremos y nosvamos a casar…
—¡Hale! Casaros, qué enormepalabra. —Pero se corrigió en seguida—: No quiero decir que Marga o tú
seáis sórdidos. Quiero decir quedevaluáis vuestro amor manchándolo sinnecesidad. Sois muy jóvenes, Borja.Tenéis todo el tiempo del mundo ytodavía no estáis preparados para elamor físico, la entrega de uno a otrocuyo único objeto, cuyo único objeto,¿eh?, es la procreación y la satisfacciónde la concupiscencia mutua.
—Eso son dos objetos —murmuré—. Mejor entre Marga y yo que en unajuerga cualquiera…
—Nadie te está diciendo que laalternativa sea que te vayas por ahí oque tú solo apagues tu concupiscencia.No, no. La alternativa es la pureza,
Borja, el sacrificio personal para elfuturo. Mira —dijo con impaciencia—,todo lo que atesores ahora te serádevuelto con creces cuando estés casadocon Marga. Te doy mi palabra de honorsobre ello. Palabra de sacerdote.
—¿Y Marga? Según usted, ella estáen pecado y por tanto no debe comulgar.¿No la va a excomulgar? ¿O negarle lacomunión?
Don Pedro sonrió con tristeza.—No puedo hacerlo. Es una de las
chicas de mi pandilla de ángeles y levoy a perdonar todos los errores porgrandes que sean para que, en elmomento oportuno, esté cerca de
nosotros y la podamos salvar. No la voya estigmatizar negándole públicamentelos sacramentos; allá ella con suconciencia; si viene a comulgar y no estáarrepentida, no seré yo quien le nieguelos auxilios sacramentales. Ahora mepreocupas tú, tu vida futura. Sabes quetienes un gran futuro por delante. No loestropees ahora con estas tonterías.Piensa en el Señor, Borja, que dio suvida por ti en la cruz.
—¡Pero yo quiero a Marga! ¡Quéquiere que haga! ¿Que rompa con ella?¡Si ya le he dicho que nos vamos acasar!
—¿Dentro de cuánto, Borja? Por
supuesto que no quiero que rompas conella; quiero que decidáis amboslibremente hacer un sacrificio por elSeñor. Imagínate: ella vive aquí y tú, eninvierno, en Madrid. Si ahora relajáisvuestra moral, si os entregáis a bajaspasiones, ¿no tenderéis cada uno porseparado a satisfacerlas culpablementecuando os apetezca? Y piensa en otracosa: la pasión se agota con el tiempo.¿Vais a agotarla ahora que sois niños yque estáis lejos del matrimonio sinsiquiera darle una oportunidad? ¿Y si depronto tuvierais un hijo? ¿Estáispreparados para darle educación,alimentarlo, verlo crecer?
—No sé, padre.¡Cuánto me estaban afectando todos
aquellos dardos tan certeros!—Habla con ella e impónselo. Tú
eres el hombre, Borja, a ti correspondenlas decisiones. ¡Exígele el sacrificio! Teesperan grandes cosas en la vida y notienes derecho a perder el tiempo ennimiedades. —Levantó una manoanticipándose a mi objeción—. Yo séque os queréis y lo acepto, pero ésa noes tu vocación. Tu vocación es otra demás altura, de mayor sacrificio. No laemborrones con la cesión cómoda a uninstante de placer. —Me sonrió paradarme ánimos y, mirándome a los ojos,
añadió—: Y ahora te voy a dar laabsolución. Ego te absolvo a pecatistuis in nomine Patris et Filii et SpiritusSancti —dijo, e hizo una solemne señalde la cruz muy cerca de mi cara.Después suspiró recostándose satisfechocontra el respaldo del sillón—. ¿A quese encuentra uno mejor? Has vuelto connosotros, de este lado de la bondad, tehemos recuperado y ahora, si vienesconmigo a la iglesia, te daré lacomunión.
Así eran aquellas conversaciones.
—¿Qué sabrá él de lo que me pasa?
—gritó Marga con furia—. ¿Tendrá ideaese imbécil de lo que es mi cuerpo?Bueno, sí, claro que sí, el muy cerdo.Me habrá ido a ver a la cala paradespués masturbarse como un mono…Eso es lo que es, un mono.
—Marga… oye… espera, Marga.—No, Borja, espera tú. ¿Con qué
derecho se atreve a decirte que sihacemos el amor nos entregamos a bajaspasiones? ¡Pero será imbécil el curaese! O sea que si estamos enamorados yhacemos el amor, baja pasión. Pero siestamos casados, incluso si noestuviéramos enamorados, ¿qué, altapasión?
—No, Marga, lo que él decía eraque el sexto mandamiento hay querespetarlo y que ahora, hasta que noscasemos, tenemos que hacer unsacrificio por amor…
—¿Por amor? Yo por amor medesnudo contigo y me dejo besar y tebeso y me duermo en tus brazos. ¡Eso esamor! ¿Qué hay de malo en eso?
—Nada, Marga. Nada. Pero, claro,si don Pedro lo acepta, deja de ser cura.—Reí. Me sentía seguro.
Apoyó su frente contra la mía y mesopló en la nariz.
—Y tú ¿qué le dijiste?—¿Yo? Nada, qué quieres que le
dijera.—Pues lo mismo que le dije yo,
anda éste. Que se dejara de tonterías yque si eso creía de mí, mal entendía elamor. Eso. Y que si era eso, que debíadejar de ser cura.
—Hala, Marga, qué burra.No le conté que además don Pedro
me había dicho que la vida me llamaba acosas más altas, a una vocación de másaltura, había dicho él; pensé que la razónde no contárselo era que, callándomelo,Marga no se enfurecería más.
Y el domingo siguiente fue acomulgar como siempre. Sólo yo vi queiba más erguida que de costumbre, más
segura, y al darse la vuelta para regresara su banco se detuvo frente a mí unsegundo y me miró directamente a losojos. Luego saludó a mi madre con unalevísima inclinación de cabeza y siguiópor el pasillo central.
XII
Hubo un momento, sin embargo, enque mi vida cambió. No sabría cómodefinir lo que ocurrió ni en qué instantesituarlo con precisión.
Lo primero que sucedió fue que eleje de mi existencia se desplazó de Deiàa Madrid. Eso sí lo sé con seguridad.Me convertí en un urbanita, si taltérmino puede utilizarse con propiedadpara describir la alteración profundaque experimentaron entonces missentimientos, mis opiniones y misreacciones ante la vida.
Me pasó algo que sólo podríadescribir como un gigantescoencogimiento de hombros frente alasalto de los sentidos, frente aldespertar de mi cuerpo y de mi mente.Puede que, preso de un ataque de pudorinstintivo, decidiera esconder todo loque de mí pertenecía a la tierra en algúndoble techo de mi conciencia: me hicechico de ciudad, niño bien de la capital,cosa que me resultaba mucho menosexigente que la tarea de enfrentarme alas demandas de los sentimientosverdaderos que me planteaban Deià, lapandilla de amigos y la vida del verano.La vida en general. Debí de pensar que
todo lo de allá era en el fondo cosa degente primitiva y poco conectada con larealidad y supuse que la madurez ibaunida a una ruptura con las cosassencillas. Es decir, que la vida se mecomplicaba sobremanera y enfrentarmecon ella me obligaba a ¿romper con elpasado? Ahora que lo escribocomprendo la necedad del concepto;entonces, sin embargo, no tenía másarmas que un corazón confuso, uncarácter débil y una mente enredada.
Tenía que labrarme un futuro, mipadre me lo exigía, yo lo quería, me lopedían mi posición social y el despacho,y pensé que ese futuro, contrariamente a
lo que ahora me es obvio, estaba, qué séyo, en la sociedad desarrollada de lagran urbe más que en el silencio de latierra y en la minucia de las cosaspequeñas y entrañables.
Debí de comprender que estoapuntaba por encima de todo en unadirección que acaso entonces se meantojara superflua, marginal, ni siquieracomplicada, ni siquiera conscientementeasumida como problema, pero que erasin duda el obstáculo con el que estabaobligado a enfrentarme: la superación dela adolescencia y la sustitución delmodelo colectivo de sentimientos detrásdel que me había escondido hasta
entonces, por juegos individuales deacción y reacción. Había llegado, sí, elmomento de dinamitar la pandilla y deechar a volar, de hacer todo lo contrariode lo que me había aconsejado,insistido, don Pedro. Tenía que escaparde su imperio moral.
Y eso fue precisamente lo único queno hice. Dinamité a Marga, eso sí, deuna manera que ahora me llena devergüenza y que en aquel momentodebió hacerme comprender hacia quéretorcimiento moral se encaminaba miexistencia. Pero… Sólo puedo decir enmi descargo que lo hice precisamentepara convertirme en un ser individual
(ése era el camino, pensaba yo), paraindependizarme del control que ellaejercía sobre cada uno de mis sentidos,para romper el lazo del compromisosentimental que me unía a ella, únicomodo de crecer, pensaba yo. Y lo quehice fue emponzoñarlo.
Todo se complicó bastante despuésdel verano aquel tan luminoso del 56. Elregreso a Madrid para empezar un cursonuevo, la universidad, la ruptura con losrigores disciplinarios del colegio, eldescubrimiento de una vida más abiertay más libre que la de una institución
regida por curas trastocaron el ordennatural de mis preferencias. Nos pasó atodos por igual, me parece. Sinembargo, en vez de asumir nuestrasnuevas condiciones de gentes crecidas, yal contrario de lo que se necesitaba, noslimitamos a convertir el grupo infantilde juegos de verano en un nudo deamigos que respondía únicamente a laedad que teníamos y no a la mentalidadque necesitábamos. Y así nos fuimostransformando en un círculo de niñosadultos que se apoyaban entre ellos yque marchaban hacia la madurez sindejarse respirar. Diletantes, nosacabaría llamando Tomás, y con cuánto
tino.De este modo nos hicimos todos más
y no menos dependientes los unos de losotros. Incluso Marga, que rehusaba casicon ferocidad someterse a nadie ni anada y cuyos sentimientos y caráctereran de tal fortaleza que laindividualizaban respecto del resto desus parientes, de sus amigos, denosotros, de mí, dependía de la pandillade forma enfermiza, un odio y un amor,como si ésta fuera un coro de tragediaque le resultare esencial como espejo deresonancias de cada uno de sus actos.¡Qué extraordinario juego denecesidades! Porque mientras Marga
aparentaba lo contrario (nadie debíaatreverse a hablar de sus cosas demanera colectiva ni diseccionar sussentimientos en público), en esasapariencias desempeñaba un papelfundamental el muro de silencios queella imponía respecto del resto de lapandilla; si ésta no hubiera existido,Marga no habría podido volcar sobrenosotros su tragedia personal paraprohibirnos reaccionar respecto de ella,no habría habido muro de silencios.
La única excepción era Jaume, quenunca dependió de nadie ni le importó, ycuyo criterio fue siempre excesivamentepersonal (he sospechado, me parece que
no sin razón, que su decisión de estudiarFilosofía y Letras en Barcelona y no enMadrid obedeció a la voluntad de estarsolo, al deseo de encontrar su propiocamino sin tener que compartirlo niconsultarlo con nadie; era así demaduro).
Biel, Juan, Andresito y yocoincidimos en Madrid para estudiar enla nueva Facultad de Derecho. Laacababa de hacer construir el gobiernoen la Ciudad Universitaria para alejar alos estudiantes de Leyes de la viejaFacultad de la Carrera de San Bernardo,en el centro de la capital. Los disturbiosestudiantiles del invierno anterior
habían decidido al gobierno a suspenderel curso universitario (todos lamentamosque no nos hubiera tocado a nosotros:habría sido Jauja), a aprobar a todo elmundo en junio (más Jauja) y a edificarla nueva facultad en cuatro meses.
—¡Vaya panda de caguetas! —habíaexclamado mi padre—. Disturbios lesiba yo a dar. Lo que tienen que hacer losestudiantes es estudiar y dejar detorturarse el alma con la inmortalidaddel cangrejo. Vaya pamplinas. Y vaya ungobierno que se tambalea porque cuatrogatos salen a la calle a chillar.
—No sé, papá —dije yo en aquellaocasión—. La gente se queja de que la
universidad tiene demasiadosestudiantes, de que los profesores novan a clase, de que no hay libertad…
—Probablemente es cierto. No. Esmás. Seguro que es cierto. Así funcionanlas dictaduras, hijo. Pero os toca avosotros cambiarlo, y para eso tenéisque estudiar, sacar la carrera,convertiros en la clase dirigente… ¿Nolo entiendes, Borja?… Pero mientrastanto, tú a estudiar.
También las Castañas vinieron aMadrid: Catalina iba para enfermera,dama enfermera de la Cruz Roja lasllamaban (con graduación militar dealférez), Lucía empezaba Pedagogía y
Elena se proponía estudiar la carrera deFilosofía y Letras. Las tres se alojabanen el Colegio Mayor Poveda. Lasveíamos en el bar de Filosofía por lasmañanas. Los sábados o los domingospor la tarde íbamos todos al cine y amerendar a la cafetería California. Mástarde, cuando estábamos en segundo otercero de carrera, íbamos de vez encuando a bailar a la boîte del campo derugby de la Ciudad Universitaria uorganizábamos un guateque en mi casa.Siempre todos juntos, todos en grupo.
También Javier acudía al bar deFilosofía a tomarse un café con nosotrosalguna mañana. Estaba terminando la
carrera de piano y en el Conservatorioya se decía que era un prodigio.
En los primeros años, Sonia, mihermana, todavía iba al Colegio de laAsunción y no le hacíamos ni caso.
Cuando todos estuvimos instaladosvino don Pedro a Madrid a hacernos unavisita.
Mi madre celebró una de susmeriendas para que nuestro cura serefocilara en el contacto con su pandillade ángeles. A todos nos abrazó donPedro, nos acarició el pelo o nos sujetópor la barbilla o nos pasó la mano porencima del hombro de dos en dos, aderecha e izquierda suyas, mirándonos
con intensidad y riendo con anécdotas ysucedidos. Luego se puso grave, se sentóy, abrazado a mis dos hermanos máspequeños, Chusmo y Juanito, queandaban por los seis y siete años deedad, dijo:
—He venido a Madrid para veros ybendeciros. La mayor parte de vosotrosempieza ahora una nueva vida, una vidade gente mayor, menos sometida a ladisciplina del colegio, más libre. —Sonrió y sacudió a Chusmocariñosamente—. No me estoyrefiriendo a vosotros los peques, ¿eh?Me refiero a estos mayorzotes… Yvosotros —dirigiéndose a los mayores
con una sonrisa—, no creáis que esto esJauja; siempre tendréis la disciplina devuestros padres para que no osdescarriéis. Me faltan unos cuantos denuestra pandilla: Marga, Jaume,Domingo, Carmen, Alicia… ¿me dejoalguno? No. Unos en Barcelona, otros enMallorca… Pero de ellos ya me encargoyo. Es de vosotros de quienes tengo quehacer más caso: estaréis lejos, aunqueen el caso de los Casariego —miró a mímadre—, estáis en casa. Aun así.Madrid es Madrid, una ciudad peligrosapara las almas y para los cuerpos, esoscuerpos vuestros tan jóvenes y taninocentes. No abuséis de vuestra
libertad. Os toca estudiar y labraros elporvenir. Ésa es vuestra principalobligación ahora: estudiar y prepararospara la vida. Tenéis la suerte de tenerunos padres que pueden daros la mejoreducación posible. Aprovechadlo. Nodigo que no debáis divertiros. ¡Claroque podéis divertiros! Pero libertad noes libertinaje. Todo con mesura. Y a ti telo digo especialmente, Borja. Tú eres elmayor, eres en cierto modo responsablede todos, ¿eh?, de lo que hagan todos.Tenéis la suerte de estar juntos aquí, depoder apoyaros los unos a los otros. Nodejéis de hacerlo nunca: en un momentou otro, cada uno de vosotros necesitará a
los demás, qué sé yo, por una desilusiónamorosa, por un cate en los estudios, poruna inseguridad en el futuro, por habercaído en la tentación. Todos soisresponsables, todos debéis estar ahícomo una piña. Y luego siempre estaréyo, dispuesto a acudir si algo lodemanda, dispuesto a contestar vuestrascartas…
Más tarde, mientras los demásmerendaban, don Pedro me llevó a unrincón para hablar con mayorconfidencia.
—¿Qué tal estás, Borja?Me encogí de hombros.—Bien.
—¿Sólo bien?—Bueno, bah, padre, ya sabe…—Ya sé, ya. Es Marga, ¿no?—La echo de menos, padre. Ya
sabe, es en estos momentos cuando unoquerría tener a la novia al lado…
—Ah, Borja. Es en estos momentoscuando la separación, precisamente, osviene de perlas. Es una prueba paravuestro amor. —Me puso una mano en lanuca y me atrajo con fuerza hacia él,hasta que nuestros rostros estuvieronmuy cerca el uno del otro. Unaincomodidad a la que quise resistirme,aunque sin forzar demasiado, no me lofuera a notar. Le olía el aliento a café—.
Primero comprobarás, estando lejos deella, que la relación física no es tannecesaria, que se aguanta bien sin ella,que el imperio del cuerpo y de lossentidos puede y debe ser dominado concorazón y cabeza. Un poco, un mucho deespiritualidad te va a venir bien, Borja,hijo. Comulgar con frecuencia, rezar aDios Jesús… Segundo, tienes mucho queestudiar y las distracciones no teconvienen. A Marga le pasa igual: lacarrera de Arquitectura es dificilísima ydebe concentrarse en sus estudios tantocomo tú en los de Derecho. Los añospasan rápido, con vacaciones de pormedio, y cuando queráis daros cuenta
estaréis vestidos de boda, ¿eh? —También a mí me sacudió con cariño porel cogote—. Debes dar ejemplo, Borja.Tu ejemplo nos es fundamental a todos.
Desde el centro de la habitación, mimadre nos miraba sonriendo.
En aquella primera etapa es ciertoque Marga y yo nos escribimos confrecuencia, doliéndonos de la distanciay, por lo que a mí hacía, aprovechandotal vez sin querer, no, seguro que sinquerer, la ausencia mutua para dar anuestros sentimientos menos carnalidad,un tono más elevado de romanticismo
algo novelero. Era cuestión de pudor.Todavía recuerdo la pedantería deaquellas cartas: «Marga adorada, lavida sin ti tiene poco sentido… piensoen nuestras tardes solitarias, en nuestrospaseos, en las largas conversacionessobre nuestro futuro… pienso en nuestravida juntos y quiero apresurarme paraterminar cuanto antes esta carrera. Estaslarguísimas ausencias, meses sin verte niabrazarte, me pesan más que nada eneste mundo. No puedo más. Si pudiera,correría a Barcelona… Mi únicoconsuelo es tener por mejor amigo aquía tu hermano Juan y saber que tú tienesallí a mi mejor amigo, Jaume… Sé bien
que el tiempo pasa y que prontoestaremos juntos de nuevo, pero laespera se me hace interminable.»Hacíamos grandes planes de viaje, peroninguno teníamos los medios de fortunapara emprenderlos. Sólo más tarde pudeir a Barcelona una vez en Semana Santa.
Y Marga, tan turbadora: «Borja, micordero, mi amor, mi vida entera. Meduelen los huesos, los pechos y elvientre, el ombligo, de no tenertecerca… Ya sé que no quieres que tediga estas cosas porque te dueles más denuestra separación, pero es que nopuedo callármelas. Te necesito, pero noen la cabeza como se necesita al ángel
de la guarda. Te necesito para tenertepegado a mí, para besarte, mi hombre,para que tú me beses como sabes…¡Vaya! Ya se me ha escapado otra vez…¿Te acuerdas de Heathcliff? Pues nisiquiera sabiéndome tú en mí me bastoya…»
¡Ah, esta paz tan falsa!Habríamos seguido así, sin término,
si no fuera porque algún tiempo después,en segundo o tercero de carrera, no lorecuerdo bien, empezamos a frecuentar aTomás. Lo habíamos conocido aquelmismo verano en Deià, un chico
madrileño independiente y algo chuleta,que se pagaba los gastos de la pensióncon lo que ganaba en el bar de su padreen Madrid. Tocaba el piano como losángeles. Lo cierto es que no lehabríamos tratado en Madrid de no serporque Catalina apareció con él un díaen el bar de la facultad. La adhesión a lapandilla en verano era una cosa; laintimidad lejos de Mallorca, otra biendistinta, sobre todo cuando lasdiferencias sociales eran tan patentes.
Tomás nos sacudió.Estábamos sentados en torno a una
mesa del fondo (ahora Elena fumabatambién, igual que Juan, Biel y
Andresito, pero me parece que era paradarse aires). Elena, que era delegada decurso, nos leía un proyecto de manifiestouniversitario en pro de los derechos delos estudiantes o algo así, chiquilladasde poco alcance, cuando fueinterrumpida por la voz de Tomás:
—Pero qué derechos ni derechos,coño, que no os enteráis de la misa lamedia.
—¡Pero hombre, Tomás! —exclamóJuan—. Si has venido a ver a los deprovincias… ¿Y de qué cueva hassacado a este neandertal? —preguntódirigiéndose a Catalina.
—Fijaos que me lo encontré ayer en
la parada del autobús y… —se encogióde hombros.
—Claro, muchachos, que es que noos enteráis —dijo Tomás. Y estirándoseel párpado hacia abajo con el índice dela mano derecha, añadió—: Hay queestar ojo avizor. Ésta, que quería entraren contacto con el pueblo. ¿Y quiere?Pues se la pone. Ayer la llevé a conocermi bar al lado del Rastro, bueno el barde mi padre, y allí estuvimos, ¿verdad,tú? —le dijo a Catalina. Ella sonrió consu aire ausente de siempre—. No sé sidespués llegaste tarde al colegio mayoro no, pero nos reímos bastante, ¿verdad,tú? Oye, os invito cuando queráis, así
conocéis el mundo lumpen y os dejáis detanta finustiquería.
—Venga, Tomás, siéntate —dije—.¿Quieres un café?
—Venga. —Volviéndose, de la mesade al lado, ocupada por un grupo deestudiantes extranjeros, cogió una sillasin pedir permiso y se sentó—. ¡Pero sino me había fijado! ¡Estáis todos!
—Bueno, casi todos. Los mayoressólo, los que estamos en Madrid —dijemirando a los extranjeros. Pero como noprotestaron dejé de preocuparme.
—Es verdad, que no veo a Jaume nia Domingo ni, Dios mío —exclamódirigiendo su mirada a mí con aire
melodramático—, ni a Marga, ¿eh?—No, ya ves. Marga y Jaume
estudian en Barcelona.—Ah pues yo voy a Barcelona de
vez en cuando a hacerle recados a mipadre. Me tenéis que dar la dirección delos dos y los llamaré… aunque meparece que no soy santo de la devociónde Marga. —Rió.
—¿Vas a Barcelona? —preguntéextrañado.
—Sí, cosas del bar. Bueno, enrealidad no son cosas del bar sino —bajó la voz— del sindicato, ya sabéis.Aquí estamos todos en esto de plantarlecara al dictador.
—Sí —dijo Juan—, pero tú ya sabesel chiste ese del que tiene el índicehinchado como una morcilla de tantodecir «Franco se va, de este año nopasa» y de aporrear la mesa con eldedo. —Y pegó varias veces sobre lamesa con la punta del dedo. Soltó unasonora carcajada de las suyas, bronca ymalintencionada.
—No sé qué manía os ha dado conesta historia de Franco —dijo Biel. Lemiramos con sorpresa porque Biel casinunca hablaba—. Estamos bien, notenemos problemas y, mientras no nosmetamos con el régimen, nadie se meterácon nosotros. ¿Qué más queréis?
—Vamos, Biel —dijo Elena.—¡Joder! —dijo Tomás.—No, si lo digo en serio —dijo
Biel.—Pues por eso. Es lo que más me
molesta.—Da igual, no le hagáis ni caso —
intervino Andresito—. Mi hermano esmuy carca. Pero tiene una ventaja:cuando nos detengan por comunistas alos demás siempre habrá uno que nospueda defender en los tribunales. —Riócon estrépito.
Fue mi primer contacto con lapolítica y la primera vez que oía hablarde algo clandestino, por más que tal vez
la clandestinidad residiera más en lapalabra «sindicato» y en el tono con quehabía sido pronunciada que en elconcepto mismo de la actividad.
—Sí, tú ríete —le dijo Tomás aJuan, sin hacer caso del exabrupto deBiel—, que así estáis todos, hechos unosseñoritos, aquí en la universidad yhaciendo toreo de salón. Mientras tanto,los demás nos jugamos la vida haciendocosas contra Franco. —Se encogió dehombros—. No es mucho, pero por lomenos damos la lata. —Rió.
—Hombre, Tomás, la universidadarmó un buen follón en febrero de esteaño y antes, en el 54… —dijo Elena.
—Sí, bah, para que os construyeranuna facultad nueva, y mientras tantonosotros escapando de la social yescondiéndonos para que no nos cazarancomo a conejos… —Por un instante, lavoz de Tomás se había vuelto intensa,violenta y sus ojos, bajo las cejasfruncidas, casi tenebrosos. Luego, degolpe, lanzó una sonora carcajada—.¡Chorradas que uno hace!
—No, no, déjate —dije—. Venga,anda, cuenta.
Tomás echó una prudente mirada asu alrededor.
—Aquí no es el sitio para hablar deestas cosas.
—¿Y por qué no? —preguntó Elena—. Al revés, es justo aquí donde hayque hablar de todo esto…
—¿Aquí? —Tomás rió de buenagana—. Si sois todos una pandilla dediletantes, mujer. Venga ya.
También fue la primera vez que oí lapalabra «diletante» y recuerdo cuántome impresionó.
—¿Qué es diletante? —preguntóJuan.
—Principiante con un toque defrivolidad —dijo Biel, que con estafrase y las anteriores había hablado másque en un par de días. No parecíahaberle importunado el rechazo
colectivo de sus opiniones políticas.—Ya has oído a don Sentencias —
dijo su hermano Andresito—. Así quesomos todos unos diletantes…estudiantes diletantes. —Rió.
—Mi padre siempre dice que losestudiantes a estudiar —dije.
—Ya —dijo Lucía—, sipudiéramos…
—Tiene razón Lucía —dijoAndresito—. Aquí no hay quienestudie…
—Justo —dijo Tomás—… en lacafetería de la Facultad de Filosofía,con todo este follón, la gente fumando ybebiendo y poniéndose muy seria para
discutir de chorradas. Estáis en babia,chicos. Yo, a este bar, vengo a ligar conlas extranjeras que estudian español. —Estiró la cabeza para mirar a los queestaban sentados en otras mesas—.Sobre todo francesas… —Nuevamenterió—. Las digo que soy torero.Togueador, me llaman…
—Es «les digo» —dijo Biel en vozbaja.
—Venga, Tomás, déjate de tonterías,que me interesa.
—¿Te interesa, Borja? —Se pusomuy serio—. ¿Te interesa lo que hace elpartido comunista, por ejemplo?
Me latió más de prisa el corazón. ¡El
partido comunista, Dios mío! De prontohablábamos de cosas extremadamentegraves. A la gente la mandaban a lacárcel por esto, la ejecutaban. Losabíamos bien, se lo había oído a mipadre muchas veces, incluso losestudiantes franceses que estaban en laFacultad de Filosofía nos contaban quefuera se sabía de persecuciones,encarcelamientos, torturas de las que nose hablaba en España. (Hasta hubo unachica de París que había hecho el viajehasta Madrid en tren y que venía tancondicionada por las cosas que sedecían de España que me explicóhorrorizada cómo desde la ventanilla de
su compartimiento iba viendo loscampos de concentración en cada ciudadpor la que pasaban; «¿campos deconcentración?», pregunté; «sí, sí —contestó ella con gran seriedad—,campos de deportes».)
—¡Claro que me interesa, Tomás!Me miró sonriendo. Luego asintió
varias veces.—Muy bien, vale. Pregúntale a tu
padre por la política de reconciliaciónnacional, ya verás lo que te dice… Yluego hablamos. —Volvió a sonreír—.Pero, en fin, bueno, oye, ¿por qué no osvenís mañana que es sábado al bar yhablamos y tomamos unos vinos? Y
como estaréis tronados, os invitaré yo,¿no?
Hasta el concepto de «tomar unosvinos» nos era extraño. Así estábamosde escondidos en el mundo bienprotegido de la alta burguesía. No sehablaba de «tomar vinos» o de «osas»,que era como llamaban a las chicas losjóvenes a los que Tomás describía comolumpen. Las «osas». No. No se hablabade nada tangible y verdadero entre lagente de nuestro entorno. La universidadera una pecera perfectamente aislada dela vida real. Nuestro contacto con éstaconsistía en refugiarnos, todo lo más, enel recuerdo del mundo onírico de las
tardes de pereza y sol de Deià, nunca eneste universo bien concreto de launiversidad, el futuro, la dictadura, lamiseria (¡ah, el Pozo del Tío Raimundo,ese barrio marginal y mísero de Madriden el que los jesuitas volcaban con gentebien intencionada su afán de sacrificio!),el cine, Siete novias para sietehermanos.
Incluso yo era con toda probabilidadel único que había dejado de ser virgen,seguro que un caso raro entre los milesde jóvenes que nos movíamos por elcampus de la Complutense. Y es curiosoque al final fueran estos hijos de la altaburguesía los que, con su oposición y
sus críticas a la ineficacia y a lacorrupción del sistema, hicieron másdaño al franquismo. «No hay peor cuñaque la de la propia madera», solía decirmi padre.
—Papá —le pregunté aquella nochedurante la cena—, ¿qué es la política dereconciliación nacional?
Mi padre, que había empezado acomer la sopa (sopa de fideos, acelgascon patatas, merluza rebozada, natillas yfruta), se quedó de pronto con la cucharaa medio viaje entre el plato y la boca.Muy despacio la volvió a bajar y, sinsoltarla, apoyó la mano en el mantel. Porfin me miró.
—¿De dónde sacas tú eso? —preguntó.
Me encogí de hombros.—No sé… de la facultad.—¿De eso habláis en la facultad en
vez de dedicaros a estudiar y aintercambiar apuntes?
—Pues…—¡Bueno! —exclamó tirando la
servilleta sobre la mesa—. Lo que mefaltaba por oír.
Y de pronto habló Javier:—Será que si no consiguen que
estudiemos y que lo que hacemos eshablar de lo que pasa, el gobiernodebería comprender que estas cosas no
se hacen obedeciendo órdenes sinofacilitando a la gente que estudie. Y esose hace resolviendo los problemas, nomandando a la gente a porrazos aestudiar.
Había dicho todo esto sin dejar demirar al plato. Y entonces levantó lamirada y la dirigió directamente a supadre.
—¿Cómo?No pude evitar sonreír.—Caramba, Javierín… mira el que
nunca dice nada.—No te burles, Borja, que estas
cosas son muy serias.—Si no me burlo, papá. Es que me
sorprende que Javierín dé señales devida.
Javier bajó la vista a su plato.—Déjate de tonterías y dime ahora
mismo de dónde sacas esta historia de lareconciliación nacional.
—Contesta a tu padre, hijo.Miré a mi madre y me parece que me
debió de notar la impertinencia.—Sí, mamá —dije con voz seca y
resignada. De haber estado solos, mimadre me habría regañado por mi tonode voz. Pero ahora la cosa se le antojabademasiado seria y no intervino más—.No sé, papá, son cosas que se dicen porahí…
—Pero ¿quién?—Cualquiera, qué más da. Se
comentan… las comentan otrosestudiantes en el bar…
—¡Ya estamos! ¡En el bar!—Pues sí, papá, en el bar. También
descansamos de vez en cuando. Entreclase y clase… Se charla… ¡Pero siestamos todo el santo día redactandomanifiestos que no sirven para nada yque nunca se mandan a ningún sitio ycelebrando asambleas en las que todosvociferan y nadie oye nada! Y alguien,mientras discutíamos de lo que fuera,habrá dicho eso de la política dereconciliación nacional, qué sé yo…
Mi padre suspiró profundamente.—Este asunto de la mal llamada
reconciliación nacional es un tema quese han sacado los comunistas de lamanga. Es muy peligroso hablar de ellocon nadie… Por eso me extraña que entu facultad ande la cosa de boca en boca.Debes tener cuidado, hijo: hay muchopolicía secreta circulando por ahí,mucho confidente…
—Pero ¿qué es?—Pues que, después de los
disturbios en la universidad de febrerodel 56 y de las huelgas de otoño, loscomunistas, sobre todo los de Cataluña,vinieron a decir: bueno, está bien —mi
padre se puso a gesticular como si élestuviera discurriendo el argumento—,de acuerdo, durante la guerra civil y enlos años peores del franquismo todosestuvimos peleados los unos contra losotros. Si ahora nos olvidamos denuestras rencillas por un tiempo y nosunimos todos contra Franco, podremosvencer, etcétera, etcétera… Pero, Borja,todo esto es muy peligroso. Tú que estásestudiando Leyes deberías saberlomejor que nadie. Los delitos contra elrégimen son juzgados por tribunalesmilitares, los acusados son defendidospor abogados militares nombrados deoficio, en fin, poca o más bien ninguna
justicia se hace… No quiero que tearriesgues a acabar en la cárcel nimetido en líos. —Me miró sinestridencia, casi con súplica.
—No estoy metido en líos, papá.—Me alegro de oírtelo decir.
Porque no te lo podría perdonar ytendría que prohibirte salir de casa o tetendría que mandar a Deusto… No sé,algo así —añadió con severidad—.Cualquier cosa antes que vertedesperdiciar tu futuro o jugarte lacarrera…
—Pero, papá, ¿tú estás de acuerdocon esta gente?
—No, claro que no. Me parece que
una dictadura no es buena. La gentesufre, se la encarcela por sus ideas…Pero, hijo, la situación no es muy buenaen el mundo. Cuando hay un régimencomo el soviético amenazándonos atodos no está bien poner en peligronuestro sistema de vida. Porque, lomires como lo mires, nuestro sistema devida es mejor que el suyo. Hay quehacer un sacrificio en beneficio de lahumanidad, hay que aguantar… —Suspiró—. Además, a este pueblonuestro no hay quien lo controle y leviene bien de vez en cuando un poco demano dura, ¿eh?
—Hombre…
—Poca mano dura, ¿eh?, pero de vezen cuando… —Titubeó.
Al día siguiente, al caer la tardefuimos todos al bar del padre de Tomás.Estaba en la calle de Mesón de Paredesy era una taberna con una fachada deazulejos y madera pintada de verde.Había grandes letras doradas queanunciaban «vinos y comidas» y «vermúde grifo, licores, cigarros habanos,gaseosa». Una pizarra negra colgadacerca de la entrada explicaba en letrasdibujadas a tiza los platos y tapas deldía. Por lo borroso de los renglones
sospeché que los platos del día eransiempre los mismos.
Dentro, el bar Lavapiés se dividíaen dos: una primera estancia grande, conlos suelos de madera, tenía a todo lolargo de su pared de la derecha unabarra primorosamente mantenida. Laencimera era de latón siempre limpio ybrillante gracias al esmero de la madrede Tomás, que se pasaba horasfrotándolo con un trapo blanco ysecándole las marcas de agua y vino.Del lado de Cosme o de su hijo Tomás,cuando se ocupaba de servir desdedetrás de la barra, la superficie era en sumayor parte de aluminio y sobre ella se
amontonaban vasos de vidrio espeso quelanzaban destellos azules y verdes,frascas de vino y grandes frascos decristal llenos de aceitunas, depepinillos, de boquerones en vinagre. Lafamilia de Tomás era muy cuidadosa ynunca guardaba las aceitunas y lospepinillos en sus latas de origen. Habíagrifos para tirar cerveza y uno muypintoresco, estrecho estrecho, de hierro,por el que se servía el vermut casero.Siempre me ha gustado el vermut(servido en vaso alto, con unas gotas deginebra, a veces de angostura, unarodaja de limón y hielo). En un extremode la barra había un armarito redondo de
paredes de cristal en cuyos variosanaqueles se colocaban croquetascaseras (unos días eran de jamón yotros, como aseguraba la madre deTomás, le salían de «según», unabechamel algo espesa e insípida),empanadillas, platitos con ensaladillarusa y huevos duros rellenos de atún contomate. Eran la especialidad de la casa.
Un gran espejo recorría el bar departe a parte detrás de la barra. Teníalos bordes pintados con una ancha rayade color verde ribeteado de amarillo. Enuna esquina había una vieja máquina dehacer café, siempre impecable(«italiana, de las que primero llegaron a
España»). La luz artificial lasuministraban unos grandes faroles quecolgaban del techo sobre los extremosde la barra y algún aplique de latón.Escondida por un largo tubo de latón,una bombilla alargada iluminaba laparte central de la barra. En la familiade Tomás nunca creyeron en las virtudesde la iluminación por tubos de neón.
La segunda estancia del bar, que fueen la que rápidamente establecimosnuestro lugar de reuniones (cuandoíbamos por allí, que era con no excesivafrecuencia, desde luego), era unahabitación cuadrada, decorada de lamisma forma que el bar, con las mismas
planchas de madera en el suelo y losmismos motivos verdes en tres espejos,uno para cada pared. Había seis mesas ycuatro sillas de enea por mesa, y, contrauna pared, un piano vertical. Una puertade muelle daba a la cocina, y de allí sepasaba a la vivienda de la familia deTomás. La vivienda, que era interior ysólo recibía luz del patio, tenía salidapor el portal contiguo al bar, y esacircunstancia fue la que en una ocasiónnos permitió a Tomás y a míescabullirnos de los policías de lasocial que nos venían siguiendo desde elRastro (bueno, venían siguiendo aTomás; a mí no me conocía nadie). Pasé
mucho miedo, una sensación nueva depeligro y de riesgo, y durante días mequedé escondido en casa sin ir a launiversidad. «¿Qué haces, hijo?», mepreguntaba mi madre. «Nada, que tengomucho que estudiar para los parciales.»«Así me gusta.»
El bar estaba siempre muyconcurrido y los clientes habituales nosmiraban con curiosidad: un grupo dejóvenes bien vestidos y risueños quepasaban horas en la habitación de atráscharlando y cantando y riendo. Cuando aTomás le tocaba quedarse detrás de labarra nos decía «hoy no vengáis, que metoca barra», o se asomaba para ver qué
tal nos iba y para que le contáramos elmotivo de tanta risa.
Aquel primer sábado, sin embargo,fue la ocasión en que Javierín nos regalóla música.
Cuando llevábamos un rato sentadoshablando de esto y aquello, Catalina lepidió a Tomás que tocara algo en elpiano, igual que hacía en la fonda deDeià en las noches de verano. Tomás sesentó frente al piano y empezó a tocarunos boleros con gran ritmo, muy llenosde escalas y florituras, que nos sonabana gloria. Al cabo de un rato, cuando secansó y se levantó para ponerse unacerveza, Javier, sin que nos diéramos
cuenta, se sentó en la banqueta y tocótres tímidas notas, yo creo que porcuriosidad. Pero el sonido que extrajodel piano con aquellos solitariosacordes fue de tal calidez que parecióque estaba tocando un instrumentodistinto. Tomás se quedó inmóvil con unvaso en una mano y el botellín en la otraa medio escanciar la cerveza. Desde lacocina asomó la cabeza de la madre deTomás con cara de sorpresa («ya meparecía que no era Tomás») y desde elbar nos llegó de pronto el silencio.
Nunca había pensado en la músicade Javier como un sonido hechizante.Estaba harto de oírle en casa y sus
ejercicios siempre me habían sabido aun sonido impuesto en rigurosas escalas,en esotéricas sonatas. No sé si fue elcontraste de la divertida y rítmicamusicalidad de Tomás con laluminosidad y fuerza del recorrido delos dedos de Javier por el teclado o si elambiente popular de una tasca del viejoMadrid hizo que este nuevo sonido nosresultara totalmente real. De prontohabía dejado de ser el sonido académicode los ejercicios y escalas de Javier encasa o en el conservatorio paraconvertirse en un instante de músicacompletamente vivo que nos alcanzó delleno.
Javier debió de percibir aquelsilencio inusual porque se interrumpiócon las manos en alto y se volvió amirarnos. Levantó las cejas. «Sigue»,dije.
Sonrió y, sin que se rompiera elritmo armónico de cualquiera de susmovimientos, volvió a poner las manosen el teclado y de aquel viejo pianobrotó una aterradora sonata de Chopin.Nos llegó romántica, a oleadasirresistibles.
Cuando hubo terminado quedó unmomento recogido, encogido, con lasmanos juntas, exhausto de sentimiento (yyo que hasta entonces había creído que
aquello que hacían los pianistas era unapose). Luego levantó la cabeza y con lamano derecha se empujó la onda de pelohacia atrás.
La madre de Tomás salió de lacocina y, dejando que batiera la puerta,se acercó a Javier y le dio un sonorobeso en cada mejilla. Tomás, que habíadejado botella y vaso sobre la mesa,empezó a aplaudir. Le seguimos todos ydesde el bar también nos imitaron.
Elena lloraba en silencio.Miré a mi hermano y me sentí
orgulloso. Javierín, dije casi sin voz.—Cojones —dijo Tomás, y ninguna
de las chicas se escandalizó.
Javier sonrió.—Ven, Tomás, siéntate conmigo —
dijo.Y ambos al piano rompieron a tocar
las melodías que se reconocían uno aotro y que tarareábamos los demás. Bluemoon y Chattanoga choo choo y La mery Walkin’ my baby back home y Whenthe saints go marchin’ in , que cantamostodos sin desafinar demasiado. Sequitaban la palabra, la nota, el acorde, ylo recuperaban y lo cedían y reían, yJavier y Tomás se hicieron aquella tardeamigos para toda la vida.
—Oye, chaval —dijo Cosme, elpadre de Tomás—. Tú vienes aquí a
tocar esta carraca cuando te dé la gana,¿me oyes?, y si alguien se queja, como aveces se quejan del aporreo de éste —señaló a su hijo con la barbilla—, yomismo me encargo de cortarle loshuevos. —Miró a las chicas con granseriedad—. Ya sabéis, chicas, le cortolos huevos con perdón, no os vayáis aofender, que este chaval es un fenómeno.
Tomás y Javier, con orgullo el uno yen secreto el otro porque se hubieradicho que el arte se ofendía (y porquemi padre sí que le habría cortado loshuevos como había dicho Cosme),empezaron a tocar por ahí, en fiestas ybares, cobrando, claro. Nadaban en oro
y se lo gastaban todo, pero en el caso deJavier era porque no se le ocurría quéotra cosa hacer con el dinero. Me prestóuna cantidad grande para irme aBarcelona una Semana Santa. Se vinoconmigo y con Tomás, y Marga les dioun beso a los dos. Javierín se puso muycolorado.
Y cuando poco tiempo después mihermano tocó en la final del Mozarteumen Salzburgo y ganó y luego dio elconcierto del vencedor, además de todasu familia estaba Tomás llorando amoco tendido. A mi madre no le habíaparecido bien que viniera («este chicono me gusta, ya lo sabéis»), pero Javier
no se amilanó y exigió la presencia desu amigo.
Fue extraña esta amistad que seestableció entre Javier y Tomás. Sequerían y se respetaban conpuntillosidad, pero tenían muy poco encomún. Ni el ambiente familiarrespectivo ni la sensibilidad ni ladelicadeza de uno cuando se lacomparaba con el desgarro chulesco delotro facilitaban la relación, lacomplicidad y el entendimiento mutuo.Por eso acabé siendo yo el nexo deunión entre ambos. Me consultaban losdos sobre cómo debían hablarse, lascosas que les gustaban, la interpretación
de lo que uno y otro decían. Y al finalfue el propio Tomás el que aprendió adistinguir lo que podía y lo que no podíahacer en relación con Javier. Y lo quesobraba lo dejó para mí.
Así fue como salimos con unas osasextranjeras que había conocido Tomásen el bar de Filosofía y Letras. Y debodecir que mi primera cita a ciegas no fueun éxito sin paliativos. La de Tomás erauna francesa, aquella que había llegadoa Madrid impresionada por laabundancia de campos de deportes a lolargo y ancho de la geografía española,y la que me correspondía era unainglesa, Barbara, de carnes abundantes y
ojos de cerdito relleno. Una chicasimpática pero poco tentadora comoposible aventura. Aclararé que nadaestaba más lejos de mi ánimo en aquelmomento que embarcarme en unepisodio carnal. Si alguna utilidad podíatener todo aquello era la de estableceruna relación amistosa con alguien aquien acudir en Londres cuando memandaran mis padres a aprender inglésdurante el siguiente verano. Pero paraTomás las cosas eran bien diferentes:tenía un solo objetivo y si no salía asolas con su amiga francesa era para noalarmarla innecesariamente al principioy que se pusiera a la defensiva antes de
haber intentado él, qué sé yo, darle unbeso («con lengua, ¿eh?») o tocarle lospechos.
A mí, por el contrario, me atrajomucho más la idea (más limpia, menoscomprometida) de ir a un guateque degente bien, una familia amiga de mimadre con dos hijas que dieron unafiesta prenavideña. Mi madre hizo queJuan fuera invitado y allá nos fuimos losdos vestidos con nuestras mejores galas.
No tuvimos mucho éxito en aquelprimer guateque. Juan se aburrió desolemnidad y yo me topé con laresistencia de casi todas las chicas abailar conmigo. Se debía, claro, a que
nadie nos conocía aún. Sólo las niñas decasa accedieron. Era evidente que lohacían obedeciendo órdenes estrictas desu madre. Las demás me despacharoncon un «estoy cansada» o un «acabo debailar» o un misterioso «no puedo,guardo ausencias». Pregunté a una de lasdos anfitrionas qué significaba aquellode guardar ausencias y me fue explicadoque se debía a que tenían un novio queestaba ausente y que, por consiguiente,respetaban la circunstancia no bailandocon nadie. A Juan le pareció una idiotez(«pues si se van a poner tan estrechas,que no vengan a la fiesta, ¿no, tú?»),pero a mí se me antojó una muestra
sublime de fidelidad y lealtad. Pensé enMarga y creí que, respetando la nuevateoría, yo tampoco debía bailar connadie; me iba a costar un poco, pero loharía.
Sin embargo no era la ausencia en sílo que me atraía en verdad, sino el juegode la pureza algo coqueta que encerraba.Se trataba de un sacrificio activo, de losque pedía don Pedro, una actitudvirginal a la que yo a lo mejor no era yaacreedor pero que me resultaba deinstinto más atractiva que la negruraapasionada de lo que me ofrecía Marga.Y de ese modo fui separando pasión deelegancia, fuerza de limpieza, amor de
blandura, y me refugié en las tresvirtudes teologales, elegancia, limpiezay blandura, acentuando así mialejamiento del mundo real.
Escribí a Marga explicándole elasunto de las ausencias. Creo que se meadivinaba entre líneas un toque deadmiración, de añoranza por tan pocoarriesgada actitud vital, y Marga, comosiempre, lo adivinó al instante: «Ay, miamor. ¡Y pensar que hay gente a quienatraen estas cosas! Pues vaya unatontería, ¿no? Guardar ausencias porqueel novio no está equivale a confesar queel amor con ese novio es completamentesuperficial, que no ha calado más
adentro que la epidermis. Yo puedobailar con quien me da la gana porque,mientras bailo, el rescoldo que llevodentro es tuyo, mi entraña es tuya, sóloha sido tuya. Vaya niñas ésas con lasque vas a bailar. Qué montón desinsorgas. Si no te conociera el sexo ycómo se te pone cuando estamos juntos,hasta creería que te gustan…»
Esta doble o triple vida que llevabame tenía algo esquizofrénico y, en elfondo, añorante de una existencia sincomplicaciones que me permitieradedicarme a labrar el famoso futuro que
recomendaban mi padre y don Pedro.La escapatoria estuvo en las cosas
de la política, porque me pareció quelos riesgos que empecé a tomar enaquella dirección (mínimos, todo hayque decirlo) justificaban toda mi vida yme permitían trampear y jugar a ignorarque todo quedaba en la superficie de lascosas, de los amores, de las pasiones,de los sentimientos. Cuando se pasamiedo, cuando la adrenalina sedescarga, no se suele analizar laverdadera justificación moral de losactos.
Esa época coincidió más o menoscon el comienzo de los verdaderos
problemas de Tomás con la policía.A Tomás lo venían siguiendo desde
algún tiempo atrás. Como era joven,chaparro, descarado y con pinta deinocente golfillo, Cosme y la demásgente de su célula comunista loutilizaban como correo. Nada eraimpuesto: él se ofrecía gustoso y se reíadel peligro.
Y en un viaje a Barcelona lodetuvieron. Tuvo suerte porque,habiéndose dado cuenta de la vigilancia,se metió en el váter del vagón y tiró lospapeles que llevaba por la taza. «Así, silos descubrían en la vía, tendrían queleerlos limpiándoles la mierda con las
manos», me dijo meses después. Reía unpoco de lado porque le había quedadouna cicatriz en la barbilla aconsecuencia de las palizas recibidas enlos calabozos de la Puerta del Sol. Lepegaron menos que a Julián Grimaucuando había sido detenido unos mesesantes porque era menos importante, noporque se apiadaran de él o de sujuventud, y porque comprendieron quesabía pocas cosas. Luego me contó quelo único en lo que pensaba era enexculpar a su padre, como si no supieranada.
Menos de un día después, sin saberlo que había pasado y sin que a Cosme
le hubiera dado tiempo a avisarnos,fuimos todos a la tasca de Tomás enLavapiés. Cosme nos recibió con aireabatido.
—¿Está Tomás? —pregunté.Rehaciéndose, Cosme señaló con los
ojos a dos policías de paisano quebebían un vaso de vino acodados a labarra. Iban sucios, con sendasgabardinas llenas de lamparones, y unode los dos llevaba días sin afeitarse.
—Han detenido a mi hijo y lo van ajuzgar.
—¡Dios mío! ¿Cuándo? —Los dospolicías giraron la cabeza paramirarnos.
—Ayer, cuando volvía en tren desdeBarcelona.
—Pero, hombre. ¿Y por qué? —pregunté asustado. Detrás de mí, Juan ylas Castañas y Biel y Andresito semovieron como queriendo hacerse máspequeños, apelotonarse para que no selos viera.
Cosme se encogió de hombros.—Por nada. El chico no ha hecho
nada. Yo qué sé por qué… No sé lo queva a pasar…
En ese momento, uno de los dospolicías nos interpeló:
—A ver, identifíquense.—¿Y por qué? —Me latía el
corazón muy de prisa—. No hemoshecho nada.
—¡No me discuta! ¡Enséñeme sudocumentación o me los llevo a todos ala Dirección General!
—¿Y qué hacen unos niños tanmonos y tan bien vestiditos en esteantro? —preguntó el otro policía—.¿Vamos a tener que llamar a papá?¿Para que les dé tas tas en el culito? ¿Ovamos a tener que darles de hostiasnosotros?
Detrás de mí, mis amigos seencogieron aún más y a Lucía se leescapó un gemido. Tragué saliva.
—No hemos hecho nada —repetí. Le
entregué mi DNI—. Y no tiene usted porqué insultar de esa manera.
—Insulto lo que me sale de loscojones —dijo girando varias veces lacabeza como si le estuviera estrecho elcuello de la camisa. Dio un paso haciamí—. ¿Habráse visto el niñato este?
—Espera, Pepe, tranquilo —dijo sucompañero, y dirigiéndose a mí,preguntó—: ¿Es usted algo de donJavier Casariego?
—Soy su hijo.En esos días, después de la
ejecución de Julián Grimau y elescándalo que se había armado en elextranjero, se hablaba de que el
Generalísimo iba a hacer nueva crisis degobierno y que mi padre iba a sernombrado ministro de Justicia. «¿Yo, unhombre de Marañón y de Ortega yGasset? —había exclamado cuando lehabían llamado sus amigos paracontárselo—. ¿Yo colaborar con ladictadura? Están locos. ¡Nunca seréministro de Franco! Por muy hombre deorden que sea.»
—Bueno, hombre —dijo el policíamás tranquilo—, usted, el hijo de unhombre público y respetado, metido enestos líos, aquí en este antro…
Miré a Cosme con el rabillo del ojo;estaba apoyado sobre la barra con las
dos manos separadas y los brazosrígidos y miraba negro negro a los dospolicías de la social. Si las miradashubieran matado, ambos policíashabrían caído al suelo fulminados.
—No hemos hecho nada… Conozcoa Tomás y… y…
—Bueno, bueno… Mejor será quese vayan a casa, ¿eh? Y ya hablaremoscon su padre.
—Venga, largaos ya, niñatos —dijoel que se llamaba Pepe.
—Lo siento, Cosme. Ya le diré a mipadre lo que ha pasado.
—Déjalo, Borja. No te metas enlíos. Nosotros ya saldremos de ésta y
como Tomás no ha hecho nada… pueseso…
—Tú a callar —dijo el policíatranquilo.
—Bueno, bueno —dijo Cosme—, esmi hijo, ¿no?
—Venga… —dijo Pepe conimpaciencia.
Estábamos en primavera de 1963, sino recuerdo mal. Yo había terminado lacarrera casi dos años antes, igual queBiel, Juan y Andresito. Mi padre noshabía metido en el despacho comopasantes a Biel y a mí una vez quehubimos terminado los meses deprácticas de las milicias universitarias
que nos quedaban por hacer a todoscomo traca de fin de carrera. A mí mehabía tocado en Valencia. Marga estabaen tercero de Arquitectura pero se lascompuso para pasar un mes en la ciudad,se supone (eso había contado a suspadres) que en casa de una compañerade facultad, pero en realidad en unapensión que no recuerdo como sórdida.Fue el momento más feliz de nuestravida juntos: totalmente despreocupados,en manos del destino, vivíamos comomarido y mujer, como si fuera unperíodo estanco, separado de todo, sinantecedentes ni consecuentes.
Durante los dos veranos en que
hacíamos las milicias en La Granja,Marga había venido a visitarnos. Una delas dos veces yo estaba arrestado y nopude verla. Pero luego, durante lospermisos, íbamos a Mallorca, viajandoen tren toda la noche y en barco todo eldía, y al regreso igual, para aprovecharen el mar los cinco días que nos daban.
Y mientras nosotros empezábamos atrabajar en el despacho de mi padre,Juan se había quedado en el colegiomayor a estudiar la oposición de notaríay Andresito hacía lo propio para intentarentrar en la judicatura.
Juan y Sonia ya eran noviosformales.
Javier y Elena eran novios formalesy serían los primeros en casarse, claro.
Marga y yo éramos novios formales,los más formales y los menos formalesde todos.
España andaba muy revuelta. Mesesantes de la detención de Grimau (y de lade Tomás, que era la que nos afectaba eimportaba de verdad), mucha gente de laoposición había viajado a Munich parareunirse con gente del exilio, socialistasy nacionalistas vascos y catalanes. Estosde la oposición interior eran sobre todocatólicos, demócrata-cristianos. Uno delos pasantes de mi padre había acudido;con su consentimiento, claro. A mí no
me había dejado ir.Para lo que podrían haber sido, las
represalias fueron mínimas. Al pasantede nuestro despacho le cayó unextrañamiento a Canarias y, cuando elministro de la Gobernación le preguntó ami padre cómo había podido tolerar estadeslealtad de su empleado, mi padre selimitó a encogerse de hombros y decir:«Bueno, estamos en un país libre, ¿no?Lo ha dicho el otro día el Generalísimo.Y yo no puedo controlar lo que piensanquienes trabajan para mí.» Es reveladorde la influencia de mi padre y delrespeto que inspiraba que no le hicierannada.
—Papá, tienes que ayudar aTomás… —le dije aquella noche,cuando hubimos vuelto de la tasca de lacalle Lavapiés y una vez que le hubimosexplicado con detalle todo cuanto habíaocurrido.
A punto estuvo mi padre de llamarpor teléfono al ministro de laGobernación para quejarse del trato queme habían dado, pero luego lo pensómejor y decidió no complicar más lascosas.
—¿Ayudar a Tomás? No te entiendo.¿Cómo podría ayudarlo?
—Defendiéndolo, sacándolo de lacárcel… eso, ayudándole.
Cerró los ojos y con las manosunidas se masajeó la nariz.
—Ni aunque quisiera, podría.¿Defenderle?
—Sí, claro que sí. Eres un abogadode prestigio, te respetan… Si hablas conel ministro de la Gobernación —levantóuna mano para recordarme que habíadecidido no hacerlo—, bueno, no ahoramismo, tal vez, pero ¡si hablas con él adiario! Papá, que te han ofrecido serministro de Justicia… Seguro que si túlo pides, le dejan en libertad.
—¡Pero si es comunista! Tú mismolo has reconocido. Aquí las cosas se hanpuesto mal. Ya has visto cómo dieron
garrote a Grimau. Ni con la petición declemencia del papa se ablandó Franco.Los comunistas, Dios mío, los masones—sacudió la cabeza con incredulidad—son el enemigo público número uno enesta mierda de país. Hay cosas a las quemi influencia no alcanza, Borja, y laprincipal es ésta de liberar acomunistas… Además —apretó loslabios—, contra la jurisdicción militarno podemos hacer nada.
—Espera, espera, papá, llevamossemanas hablando del Tribunal deOrden Público que van a crear paraacabar con la jurisdicción militar sobrecrímenes políticos…
—Ya, ya lo sé, Borja. Pero, si locrean, no te fíes ni por un momento deque vaya a ser más indulgente…
—Sólo te pido una cosa, papá. Unasola cosa. —Apoyé las dos manos sobrela mesa de despacho de mi padre, conlos brazos estirados, como los habíatenido Cosme aquella tarde—. Inténtalo,por Dios te lo suplico, inténtalo.
Suspiró.—Está bien —añadió en voz baja—,
está bien. Lo intentaré.
Lo intentó, ya lo creo que lo intentó.Consiguió que el caso de Tomás no
pasara a la jurisdicción militar.Consiguió que fuera retrasado hasta lacreación del Tribunal de Orden Público.Consiguió que el juicio de Tomás nocoincidiera con el de dos anarquistas,Francisco Granados y Joaquín Delgado,a los que acabaron dando garrote vil. Setrajo a don Pedro desde Mallorca paraque declarara como testigo de carácter.Y defendió a Tomás.
Como era de esperar, la presenciainmediata de don Pedro respondía nosólo a la llamada de mi padre sino a unamisión espiritual difícil. Por un lado, setrataba de proteger a uno de los suyos,por más que Tomás fuera un miembro
tardío del grupo y además el menosinclinado a seguir las enseñanzasevangélicas; era más bien la manzanapodrida, pero… a don Pedro le obligabala solidaridad de todos nosotros con elúltimo llegado a la pandilla. Por otrolado, nuestro buen cura quería aminorarlos efectos catastróficos no sólo delcontagio político con lo incorrecto sinode lo que creía que acabaría siendo ladegradación social de todos nosotros.Sospecho que respiró con alivio cuandocomprobó que Tomás tardaría algúntiempo en salir de la cárcel.
Para cuando mi padre consiguió quesólo le impusieran una pena de un año
(y, por consiguiente, con una sentenciasuspendida), Tomás llevaba ocho mesesen la prisión de Carabanchel.
Fui a buscarlo a la puerta conCosme.
La noche siguiente hicimos una granfiesta, sin excesivas alharacas poraquello de la vigilancia policial, perogrande entre nosotros. Y fuimos todos.Hasta mis padres. Hasta Marga vino deBarcelona, y Jaume y Domingo y Alicia,de Mallorca.
¿Cómo es posible que ese mismogrupo que lo festejó con lágrimas en losojos como si fuera un héroe lo rechazarade su seno pocos años después sólo
porque había roto con Catalina y porque,en palabras de Carmen, «bah, de todosmodos no pintaba nada aquí»? ¿«Es unzafio»? Sólo se me ocurre que fuera unareacción tribal de rechazo a un cuerpoextraño, tal vez traidor, que nunca sehabía incorporado realmente, nuncahabía aceptado las reglas del juego.
A mi padre, esa noche, lo miré a losojos y le dije «gracias». Sonrió.
—Era lo menos que podía hacer.Tomás es buen chico y yo, que soy unhombre de Marañón, no acepto lastonterías de la tiranía. Pero loscomunistas no me gustan nada, ¿eh?
XIII
—Estos manteles son de mi abuela,de cuando se casó —dijo Marga—. Yserán míos cuando me case yo.
Se dio la vuelta para mirarme yapoyó un codo sobre la mesa. Era laprimera vez que la veía con el pelorecogido. Se había hecho un moño muytirante, tanto que le achinaba los ojos.
—No te está bien el moño, ¿sabes?Me salió la crítica con sabor a
despropósito, pero fue sin intenciónverdadera de censurar.
Marga rió sin que le importara gran
cosa.—Pues desházmelo. Me lo pongo así
para que se me note que soy una mujerseria y comprometida.
—Mentira. Llevas moño para que sete note que eres arquitecto y se sepa queeres una ejecutiva que va al despachocon traje-pantalón.
—Machista… Eres un machista. ¿Ysabes qué?
—Qué.—Que no me importa. No, es más:
que me gusta.Estábamos en el comedor de la vieja
casa de sus padres en Selva, ¿cuántosaños hace de esto? ¿Ocho? Sí, ocho; no,
siete, porque estábamos al principio delverano y era la misma noche del día enque se habían casado en Deià Sonia yJuan.
Los dos solos en el casón de laplaça Major hacíamos planes. Losnovios eternos hacían planes. Habíamospasado toda aquella tarde en la boda demi hermana contestando preguntas sobreellos. «¿Qué, y vosotros cuándo?»«Bueno, ¡quién iba a decir que Sonia secasaría antes con Juan que Borja conMarga!» «Ahora sí que ya no tenéisexcusa, ¿eh?»
¿Cómo era posible que hubierapasado el tiempo sin que llegáramos a
casarnos? Sí, bueno, yo había tenido lasmilicias y luego había pasado veranosen Londres para aprender inglés y luegohabía sido preciso empezar a ganarme lavida de forma independiente. Excusas.Excusas.
Pero ¿y ella? A veces me preguntabasi la personalidad de Marga era tanfuerte que en realidad prefería tenerme adistancia para no aburrirse conmigo enel trato diario de un matrimonio. Perono, no era eso. Creo que Margaesperaba a que yo diera el paso, o puedeque estuviera tan segura que,teniéndome, quería ver cómo mecomprometía. No sé. Habían pasado
diez o doce años desde nuestroprincipio, cinco o seis en realidad desdeque nuestra relación fuera reconocidacon mayor o menor oficialidad pornuestros padres y bendecida por donPedro. ¿Cómo se me había volado estetiempo rutinario?
Así había pasado, en un suspiro, yyo sin enterarme. Y durante todo estetiempo había ido observando a Marga.
La había visto crecer, esponjarse subelleza, la había visto un poco másgorda y mucho más delgada, siemprecon sus increíbles pechos atenazándome.Un día se había cortado el pelo («si nofuera por las tetas, ¿a que me tomarías
por un chico?») y después lo habíadejado crecer mucho más que nunca. Lahabía escudriñado desnuda y vestida deciudad, calzada con unos zapatos detacones inverosímiles que la hacían másalta que yo. La había sentido ácida ycrítica hacia mis cosas, comprensivacon mis dudas, intolerante con miscobardías que ella siempre adivinabapese a la perfección de mi arte en eldisimulo, tierna con mis enfermedades,risueña con nuestras risas, dolorida conlas injusticias, apasionada con sucarrera. Me había entretenido yaburrido. Tal abanico de sentimientos,tal acumulación de rasgos de carácter,
me tenía anonadado. Me parecía unespectáculo excesivo para un hombreque sólo deseaba mesura y paz en suvida íntima para, pensaba yo, poder daralas a la desmesura y a las exigencias deuna vida pública que pretendíafulgurante. Porque Marga me habría detener en continuo sobresalto. No sería yocapaz de aguantar tal maratón desensaciones. Había sufrido demasiadocon la ponzoña de los sentimientos y delos sentidos y, casi en el umbral de lostreinta años, añoraba ya una vidaordenada y pacífica, no la que meofrecía aquella mujer de proporcionesbíblicas. Vaya pedantería.
Pero Marga me comprendía bien.Sabía de estos sarampiones, claro quesí, y simplemente esperaba a que yomadurara. Sabía que, de haberme casadoantes, ella me habría devorado en unsegundo, me habría destruido. Marga noquería los trozos rotos; quería elrompecabezas entero, sin darse cuentade que la imagen completa era muchomenos hermosa y sólida de lo que ellaintuía.
¡Ah, pero yo aquella noche ya habíadejado de querer! Creo que hacía añosque no quería casarme ya con Marga,que me asustaban las décadas veniderasde vida en común. Se me hacía
insoportable considerar lo que la rutinaacabaría haciendo con tanta pasióncomo la que Marga inyectaría en nuestromatrimonio. Me parece que lo que yodeseaba era arrancar ya con rutina, noser asaltado por ella de formainesperada. Hacía tiempo que en elfondo último de mi último recovecohabía decidido que el compromiso seríaexcesivo, que no me apetecía talintensidad en mi vida íntima diaria. Nolo sabía de cierto pero quería huir.
Iba a huir.Suspiré.Marga sacudió la cabeza.—Eres un picha fría —dijo.
Oh, sí que me conocía bien. Ah,Marga, Marga.
—¿Qué?—Ya me has oído.—¿Por qué dices eso?Pero no contestó. Se limitó a
mirarme.—¿Quieres más champaña? —
pregunté.Asintió.—Está bueno este champaña —dije
—. Bueno, está buena toda la cena. Québárbara, Marga, he comido como un rey.
Sonrió. Alargué la mano paraacariciar el mantel. Era de lino antiguobordado en un convento de Palma y la
tela tenía grandes manojos de mimosashaciéndole aguas. El uso le había dejadouna textura tan suave como la seda.Marga se había esforzado en poner lamesa con delicadeza extrema, como paraun banquete de bodas.
Con el paso de las horas y lascorrientes de aire repentinas, los doscandelabros de plata habían ido dejandoun reguero de estalactitas de cerafundida; las velas eran blancas y, en elsilencio de la madrugada, sus llamassólo se mecían cuando hablábamos y lesllegaba nuestro hálito.
La vajilla era de Rosenthal, blanca,con suaves flores de color rosa, y los
cubiertos, austeros, algo picudos, deplata mate, de un Queen Anne muy puro.Marga había comprado caviar para laocasión y lo habíamos tomado despuésde una ensalada mezclada de mil yerbasy aromas. Al final había desaparecidoun instante para volver llevandotriunfalmente un plato de crêpes rellenasde una crema pastelera muy delicada.
Entre nuestros dos platos, sobre elmantel había quedado una gran manchahúmeda allí donde se había derramadouna copa de champaña. Al lado de lamancha habían caído unos granos decaviar que Marga acabó aplastandosobre la tela con su dedo índice. Un
poco más allá, cuadraditos de huevoduro y de cebolla también caídos sobreel mantel y los platos de postre conrestos de crema pastelera haciendodibujos gelatinosos sobre la porcelana.Un bodegón pintado con mucha exactitudpara retratar un rectángulo de vidadesordenado.
Olía a cera, a caviar y un poco, muypoco, a vino.
Marga acercó su cara a la mía.—¿Sabes lo que te digo? —Hice que
no con la cabeza—. Cuando noscasemos, ¿eh?, la noche de bodas laquiero pasar aquí, en esta casa. —Memiró como si esperara una respuesta,
pero no dije nada—. Cenaremos comohoy, sobre este mantel. Y luego loquitaré y lo pondré sobre nuestra cama,y allí encima haremos el amor hasta queno se sepa si eres tú o la cremapastelera. —Rió su risa bronca yexcitada—. Y al día siguiente lo volveréa poner en la mesa para cenar, y así nosabrás si el olor es a caviar o a mí. Ycomeremos sobre mis manchas de sudor.—No dije nada pero me latía el corazóncomo una máquina de vapor y todo micuerpo se había puesto en tensión—. Yal final, ¿sabes? —me puso las dosmanos en el cuello—, al final daré unmanotazo y tiraré los candelabros y las
copas y los platos al suelo y nosenvolveremos en el mantel y te comeré atrocitos. —Se puso de pie sin soltarmeel cuello y se acercó a mí hasta apoyarsu vientre contra mi frente—. Y merestregaré así, ¿me oyes?, así, contra ti,y te dejaré seco. —Gritó las últimaspalabras con pasión incontenida, comoel restallido de un látigo.
¡Ah sí que me contagié de su locura!Todo lo olvidé, toda mi frialdad, todami pasividad.
Me puse de pie. Y ella seguía consus manos rodeándome el cuello. Llevélas mías a su nuca y a tientas le busquélas horquillas del pelo y le deshice el
moño. Lo deshice con violencia, tirandofuerte, tanto que Marga tuvo que echar lacabeza hacia atrás varias vecescediendo a los tirones. Seguro queestaba haciéndole daño. Pero no leimportaba. Reía y reía.
—¿Ah sí, eh? —grité en voz baja—,¿ah sí?
De un golpe le arranqué la túnica deseda que llevaba puesta sobre la piel.
Y Marga reía.—Pues aparta los candelabros —
dije—, echa la mano atrás y aparta loscandelabros.
—¡Ah no! —exclamó sin podercontener la carcajada.
Y mientras me quitaba la camisa,repetía «ah no, ah no». Se apartó de mí.
—Ah no, querido mío. Ni hablar. —Y luego con brutalidad perversa—: Elpolvo sobre el mantel se queda para lanoche de bodas, ¿te enteras?, hasta quete pueda morder en el cuello, aquí arriba—me pasó un dedo por debajo de laoreja—, y hacerte sangre, y que nadiepueda preguntarte por esa herida sinconocer la respuesta de antemano. —Sesecó las lágrimas de la hilaridad. Y ajóla voz. Y con ronquera violenta añadió—: Ahora me echas el polvo dondequieras, en otro sitio, ¿me oyes?, perono en el mantel. —Rió de nuevo—. El
mantel es mi resto de virginidad.—¿Ah sí? ¿Y esto qué es?—Eso es la caja de los plomos. —
Movió los brazos hasta que se sujetó ami cuello y de un salto me rodeó lacintura con las piernas—. Fúndemelos.
Y entonces me contagié de su risa yfue la noche más alegre, más profunda,más apasionada y más aterradora de mivida. Cuando terminó no era capaz dereconocerme este enloquecimiento queyo no quería.
Marga estuvo largo rato apoyadasobre un codo mirándome mientras yoaparentaba dormir. Me pasaba un dedomuy ligero por el contorno de una ceja,
me ponía una mano en el hombro y luegola deslizaba, apenas la caricia de unapluma, por mi pecho, mi vientre, misexo. Sin darse cuenta dejaba que supelo me rozara el cuello. Se echabahacia atrás y me volvía a mirar. Ycuando, casi sin sentir, me empezó allegar el sueño, me cayó una lágrimasobre la mejilla. No recuerdo más.
Sólo que a la mañana siguiente measusté. De mí, de Marga, de nosotros, delo que ocurriría.
Y huí.¿Cómo pude no comprender que una
pasión así no se traiciona sin pagar elprecio?
XIV
Poco hay que explicar de Rose,aquella mujer inglesa con la que me topéal poco de llegar a Londres: fue lo másfácil de la huida. Nada, una tontería, unmomento de insensatez. Me volví loco,al menos pasablemente loco, una locuramoral que consistía en huir haciaadelante sin medir las consecuencias delo que dejaba atrás.
Quiero pasar, me gustaría tantopasar como por sobre ascuas, de cuántome quema este recuerdo, de cómo mehumilla en exceso. Pero es un trago
necesario.Mi idea de la salvación fue
construirme una jaula para nuncaescapar de ella, cerrarme los horizontespara no tener que mirar más allá de ellosy no verme así obligado a jugar con lafantasía. Mi locura consistió en dejar deexperimentar nada, en los dos sentidos:en el de hacer experimentos con mi viday en el de sentir sus efectos sobre missentimientos.
Dos días después de la boda deSonia y Juan salí corriendo de Mallorca,casi sin decirle nada a Marga. «Tengoque ir a Londres», le había mascullado.«¿Qué pasa, que vas a por tabaco?», me
preguntó riendo alegremente. No losabía ella bien.
Tiempo atrás, mi padre había abiertouna sucursal de su despacho en Londres.El volumen creciente de nuestrosnegocios jurídicos en el extranjero lohabía hecho necesario. Se decidió porInglaterra en vez de por Bruselas,capital de la futura Europa, porque nocreía en la Europa unida («¿cómodiablos se van a poner de acuerdoAlemania y Francia?, bueno, ¿yAlemania y Holanda?, ¿todo el día enguerra, todo el día matando judíos, todoel santo día invadiendo? ¿Y ahora depronto como hermanos? Vamos,
hombre»). Había mucho que hacer fuerade España, pero el negocio verdaderoestaba en Gran Bretaña, las finanzas, lasgrandes corporaciones que empezaban ainvertir en nuestro país y, como eranatural, el marco legal. En realidad, mipadre había esperado a que yo terminarala carrera e hiciera mi pasantíaobligatoria en el despacho de la calle deVelázquez. Cuando consideró que estabacumplida, me mandó a Londres aestudiar Derecho financiero europeodurante un par de años. Después me hizobuscar un local en la City, resolver lostrámites de constitución de un despachode abogados en Gran Bretaña, contratar
a unos abogados ingleses y empezar afuncionar.
El desarrollo de Casariego &Partners fue fulgurante. Nos convertimoscon gran rapidez en una de las firmas sincuyo consejo y gestiones no resultabasensato invertir en España.
En los primeros años vivía a caballoentre Madrid y Londres. Creo que debíde ser el primer pasajero y el másfrecuente de un puente aéreo imaginarioentre las dos ciudades. Iba y venía hastacinco y seis veces al mes.
Sólo que, en esta ocasión, este viaje
de Mallorca a Londres fue oscuro,desesperado y pesimista. No deberíahaberlo sido, puesto que estabahaciendo exactamente lo que quería,pero, pensándolo ahora, supongo que nopodía impedir que me remordiera laconciencia. Imagino que me estabapurgando el veneno espeso y me dolíanlas tripas.
En Londres llovía sin parar. Y asíllegué allá, desmoralizado, taciturno, sinalcanzar a comprender mi desasosiego:¿cómo era posible que me sintiera mal sime estaba liberando? Era culpa deMarga, ¿no? Era ella con sus excesos ysu desmesura la que me había forzado a
marchar. Si Marga hubiera sido un pocomás racional, me habría resultado fácilquedarme. Ah sí. Pero de este modo, encambio, me forzaba a romper con lavida. Era todo culpa suya.
Todos los malos tragos pasan,empero, y el tiempo acaba curándolocasi todo. Día a día, sin pensar en otracosa que en mi trabajo, que era mucho,mi ánimo fue apaciguándose y fuirecuperando la firmeza de propósito, ladeterminación que me habían arrancadode Deià. Tenía una ventaja: sabía que noiba a ser necesario enfrentarme a Marga.Marga no me llamaría. Y así al cabo deunas semanas fui recobrando el aliento.
Hasta las ganas de vivir. Tomás mehubiera dicho que se me iba pasando elsusto.
Y un mes después de llegar aInglaterra quise reiniciar la vida denormalidad e invité a mis compañerosingleses de despacho a cenar a casa.Tenía, tengo, un pequeño piso lleno deluz y cretonas en Knightsbridge.
Mis colegas llegaron con susmujeres y con Rose. Rose es rubia,esbelta, de ojos intensamente azules y depiel tan clara y tan cubierta de invisiblevello que se diría alimentada conmelocotón. También es alcohólica,pendenciera cuando se emborracha,
ignorante, llena de prejuicios,desconfiada, xenófoba y muy divertidapara pasar una noche de juerga. Y estono es una broma para indicarburdamente que se trata de una mujerruda y simpática, poco sofisticada, dadaa las bromas pesadas, pero provista deun corazón de oro. No. Era como laacabo de describir. No llevaba todo estoescrito en la cara, por supuesto. ¿O talvez sí? El único que no lo comprendiófui yo. Mi padre lo adivinó en seguida ymis compañeros de despacho no habíanpretendido nada más complicado quebrindarme un solaz momentáneo. ¿Quiéniba a pensar que me casaría con ella?
Rose no planteaba problema alguno.Sólo el divertimiento. Ah, claro, y lahuida: en ella estaba mi posibilidaddefinitiva de fuga.
Cuando decidí que nos casáramosme había hecho, como siempre, miegoísta composición de lugar, habíaacallado los gritos de mi conciencia, no,de mi conciencia, no; de mi corazón, yme había convencido a mí mismo de queestaba frente a la salida más airosa ymás conveniente. Una salida arriesgada,pensaba yo. Pero la vida es de quienarriesga.
Ignoro lo que, por su parte, Rosepensó que obtendría de mí. Aún hoy no
lo entiendo muy bien. No se me alcanzaqué podía querer. ¿El dinero y laseguridad que no le sacaría a uncompatriota? Es lo que se me antojacomo más probable. Imagino que missocios le contaron que éramos gente dedinero. ¿Posición social? Cierto, enInglaterra no le era dado conseguirla:reconocían demasiado bien a unaaventurera —a la buscona, debería decir—. Un extranjero era la única personaque podría cargar con ella si conseguíaengatusarlo. Sí, me parece que todosestos elementos juntos casaban bien consu carácter y sus ambiciones en la vida.¿Pero qué creía ella que podía esperar
de España si lo único que conocía eraun trozo de Marbella en verano y esoprobablemente a través de una neblinaalcohólica? Algún día me obligaré aconsignar su curiosa y milagreratrayectoria. Ella también huía, sólo quede acreedores mucho más inmediatos ytangibles que los míos. Algún día locontaré, sí. Pero hoy no.
¿Y yo? Cuando intento analizarme,volver a aquellos momentos ycomprenderme, no sé cómo explicarlo nicuáles fueron los mecanismos que meimpulsaron a cometer tanta torpeza. Hoyllego a la conclusión de que, de pronto,me quedé sin baremos morales, de que
perdí el norte, de que la dignidad dejóde importarme. Me justifiqué ante mímismo con el engaño de que nada de mivida personal tenía importancia puestoque lo único trascendental era mi futuropolítico, como si el nervio que una cosaexigía pudiera convivir con ladegradación en la que la otra mesumergía.
El día en que llevé a Rose a Madridpara que la conocieran mis padres y mishermanos no estaban ni Juan ni Sonia yJavier se encontraba en París dando unconcierto mientras que Elena se habíaquedado en Mallorca cuidando de susdos pequeños. Mis otros cuatro
hermanos andaban cada uno por su ladoestudiando o viajando o pocointeresados por lo que yo pudieracontarles.
Fue un almuerzo espantoso, lleno detensión y apesadumbrados silencios. Nohabía avisado a nadie de la bomba quepensaba depositar en el regazo colectivode la familia. Nadie se lo esperaba.Como, además, mis padres no hablabanbien inglés, tuve que ejercer deintérprete y transmitir, embelleciéndola,la falsedad de las palabras para asídisfrazar la muy verdadera intensidad dela antipatía. Mi madre me miraba sincomprender y jamás había visto en mi
padre una expresión tan apesadumbradacomo la que tenía.
¿Qué más da lo que se dijera en lamesa? Una sarta de incoherencias que nosoy capaz de recordar. Al terminar,mientras nos despedíamos, mi padre medijo en tono tranquilo «me gustaríahablar contigo antes de que vuelvas aLondres. ¿Mañana por la mañana en eldespacho?». Asentí.
—¿Qué vais a hacer esta noche,hijo? —preguntó mi madre sonriendotímidamente a Rose.
—Nada, mamá, nos quedaremos enel hotel. Como os ha dicho, Rose tieneque volver mañana temprano a Londres.
You have to go back to London earlytomorrow morning —le dije a Rose amodo de explicación. Ella sonrió conamabilidad un poco ausente.
—Os diría que os quedarais en casa,Borja, pero… pero… ya sabes… esalgo difícil…
—No tiene importancia —dijo mipadre con tono cortante—. Seguro queestán más cómodos en el hotel. Hastamañana, hijo. —Y cerró la puerta decasa dejándonos solos en el descansillomientras acudía el ascensor. Mi casa. Laque hasta hoy había sido mi casa.
—Wow —dijo Rose—, caramba, tuspadres son un poco intensos.
Respondí con un gruñido.Al día siguiente llevé a Rose al
aeropuerto. Y es que durante la comidaen casa de mis padres, cuando sehablaba de nuestros planes inmediatos,había recordado que tenía una cita consu ginecólogo de Londres y preferíaacudir a ella antes que llamar porteléfono para anularla. Cosas deingleses, recuerdo haber pensado. Y,como era natural, ni se me ocurrió que alo que iba era a que le retiraran elaparato anticonceptivo intrauterino. Loque Rose tenía muy desarrollado era elinstinto de autodefensa, y el almuerzoque acababa de padecer en casa de mis
padres le había encendido las señales depeligro: iba a tener enfrente aformidables adversarios que intentaríanpor todos los medios impedir sumatrimonio conmigo. Por tanto le urgíaquedar embarazada. ¡Qué mujer másidiota! No sabía ella cuán indiferente meera el hecho de la paternidad y la escasainfluencia que un hijo inoportuno habríatenido en mis decisiones. Es más: siRose se hubiera quedado embarazada atraición, es probable que no noshubiéramos casado siquiera.
—Bueno —dijo mi padre. Suspiró yse recostó en la butaca—. ¿Quieres uncafé?
—No, gracias.¡Conocía tan bien este despacho! Yo
mismo había dirigido pocos años antessu redecoración. Había hecho sustituirlos pesados muebles castellanos, lasoscuras librerías de cristalesemplomados, los candelabros de cobre,los ceniceros de columna de latón, lassillas y los sillones isabelinos por luceshalógenas, cómodas butacas de cuero,mesas de cristal y burós de trabajoingleses con tapas de cuero verde o rojooscuro. Había hecho pintar las paredesen suaves tonos grises y habíaalfombrado el parqué de viejo roble enmoqueta clara. Cuando digo que lo había
hecho yo, en realidad me refiero a quelo había hecho yo con el asesoramientode Marga, sobre todo de Marga.
—Tú sabes que soy un liberal.Asentí. Poco faltó para que sonriera
porque por primera vez, que yo supiera,mi padre no se había declarado liberalde Marañón.
—Eres mayor de edad, tienes tuprofesión y tu trabajo. Cuando me retireheredarás este despacho y te harás rico.
Asentí de nuevo.—Tus escritos y tus artículos en los
periódicos y en Cuadernos para elDiálogo son respetados y leídos… Dehecho —añadió arrellanándose mejor—,
de hecho —se metió la mano en elbolsillo interior de la chaqueta, sacó unpaquete de cigarrillos negros, extrajouno, se lo puso en la boca y la encendiócon un mechero de oro que yo le habíaregalado con mi primer sueldo. No seguardó el encendedor sino que lomantuvo en la mano, y así estuvo,jugueteando con él durante el resto denuestra conversación—… De hecho nome parece descabellado pensar quetienes por delante una carrera políticade primer orden. A Franco no le quedamucho tiempo, ¿verdad? —Hice que nocon la cabeza—. Dime una cosa,entonces. —De pronto el tono de su voz
se hizo más firme, menos paternal—.¿Cómo es posible que te quieras casarcon esa chica? ¿No comprendes queechas todo por la borda?
No dije nada.—¿Y Marga?—¿Qué, Marga?—No entiendo nada. ¿No ibais a
casaros? ¿Qué ha pasado?—Nada, papá, no ha pasado nada.
Sólo que no nos casamos.—Pero, vamos a ver. Lleváis, yo
qué sé, diez, doce años de novios. Doceaños acostándoos —me miródirectamente a los ojos—. Sí, hombre,no te sorprendas. ¿Qué crees, que no lo
sabía?—No. Pensé que tú, precisamente tú,
no te habías dado cuenta.Rió.—¡Pero, hombre, Borja! ¡Si volvías
a casa con las piernas temblando y laespalda llena de arañazos, hombre!
Me encogí de hombros.Levantó la tapa del encendedor y
prendió fuego. Lo miró durante unossegundos y volvió a bajar la tapa con unchasquido.
—No hace ni seis meses, en la bodade Sonia, estabais como dos tortolitosMarga y tú. ¿Y ahora me vienes con quede lo dicho nada? No te creo. Os habéis
peleado —afirmó con determinación.—No, papá. No nos hemos peleado.
Es sólo que no me quiero casar conMarga… no sé… que no la quiero losuficiente como para casarme con ella…
—¿Y a esta chica la quieres losuficiente?
—Claro que sí.—Ya, la quieres lo suficiente —
repitió arrastrando las dos últimaspalabras—. Y a Marga ¿se lo has dicho?
Hice que no con la cabeza.—No es necesario.—¡Y una mierda no es necesario! —
exclamó de pronto con violencia—. ¿Mequieres decir que plantas a tu novia y no
te parece conveniente contárselo?—Hace seis meses que ni nos
hablamos.—¡Paparruchas! Hace seis meses
porque Marga es una pachorra isleñaque no se altera por nada y estáacostumbrada a esperar.
Ya, pensé para mis adentros.—No, papá. No nos hemos vuelto a
ver y, qué quieres que te diga, mirelación con Marga se acabó. ¿No loves? —No pude impedir el tono dedesesperación—. Me voy a casar conRose…
Se empujó hacia atrás, cerró los ojosy respiró profundamente. Después, muy
despacio, dijo:—¿Cómo es posible que puedas
llegar a pensar en casarte con una mujerasí?
—¡Papá! Te tengo mucho respeto,pero te prohíbo que hables así de Rose.
—¿Prohibirme? ¿Tú? No digastonterías. Tengo el sacrosanto derechode decirte lo que quiera. Eres mi hijo…Pero no te preocupes, no te voy a matar—sonrió—. Si después de estaconversación sigues pensando igual yqueriéndote casar, no seré yo quien te loimpida. No, hijo, no. Yo no te respeto.Yo te quiero, ¿me entiendes?, te quieromás que a nada. Eres, eres mi hijo
primogénito. Eres mi preferido —bajando la voz—. Mi preferido. ¿Yquieres que me calle cuando estás apunto de cometer una tonteríamayúscula? Ni lo sueñes.
Nunca me lo había dicho, nuncahabía contado sus preferencias y susamores a nadie de su entorno. Yo no selo había oído nunca. Oh, Dios, no se lohabía oído nunca. Ni a mí, ni a Javier, nia Sonia, ni a los demás. Ni a Soniasobre todo, por la que era evidente que,aunque con gran disimulo, sentía ternuray debilidad.
—¿Qué crees? ¿Que voy a estropearmi futuro político por casarme con
Rose? Por Dios, papá. Esas cosas noinfluyen para nada.
Levantó las cejas.—Sí que influyen, Borja. Pero… —
Sacudió la cabeza—. No, hombre, no.Lo que creo que te vas a estropearseriamente es tu vida personal, hombrede Dios. Tú quieres a esa mujer tantocomo yo a una rana…
Me enderecé en mi asiento.—¡No digas eso!Levantó una mano en señal de paz.—Vale, bien, bien. No digo eso.
Perdona, perdona. No quiero ofenderte,nada está más lejos de mi intención queofenderte cuando te estoy declarando mi
amor, hijo. —Bajó la cabeza y, con unsusurro, repitió como si nocomprendiera—: Te estoy declarandomi amor, ¿para qué querría ofenderte?
Se me hizo un nudo en la garganta.Hoy, tenía que ser precisamente hoy eldía escogido por mi padre para decirmepor primera vez en mi vida que mequería. Hoy, Dios mío.
Por fin pude tragar saliva.—Sé bien que no quieres ofenderme,
papá… Pero tampoco puedes despreciarmi decisión de esa manera.
Cerró exageradamente los ojos.—No sé lo que ocurrirá entre tú y yo
cuando terminemos esta conversación.
Ruego al cielo que nada, pero miobligación como padre es decirte lo quete voy a decir: si te casas con esa mujer,te arruinarás la vida. —Levantó unamano para que no le interrumpiera; lamano en la que tenía el encendedor.Debería haber comprendido el tremendoesfuerzo de moderación, de autocontrol,de tensión propia que estaba realizandomi padre. Pero no: sólo pensaba endefenderme—. Espera, déjame terminar.Esa mujer que trajiste a casa ayer…
—Espera, espera, no puedopermitir… esa mujer se llama Rose…
—Rose, puesto que quieres. Rose, ala que trajiste a casa ayer, ya sé, ya sé,
es inglesa y no sabe español y por esono puede comprendernos todavía.¿Cuándo va a aprender español? ¿Ocrees que aquí, como mujer de unministro o de un diputado o de lo quesea que haya después de Franco, podrápasar por la vida hablando inglés?
(Yo ya se lo había dicho a Rose yella había empezado, decía, a estudiarespañol por el método Assimil. Unesfuerzo bastante poco entusiasta, laverdad sea dicha, pero yo no lo quisever. Estaba dispuesto a no ver nada.Rose, como muchos ingleses, erasingularmente inepta a la hora deaprender idiomas; es más, le parecía que
tenía poca importancia no hablar otraslenguas. Bastaba con el inglés paracircular por el mundo. En eso era insularcomo muchos de sus compatriotas,pueblerina en exceso.)
—No, no. Está aprendiendo…—¿Desde cuándo? Porque ayer no
dijo ni una palabra, ni adiós ni graciasen español. Y eso se aprende hasta enlas películas de Hollywood… De modoque… Pero es lo de menos. Hay más.Yo la miraba ayer en la mesa. Y te juro,hijo, que nunca he visto a nadie máslejos de nosotros, de lo que pensamos,de cómo reaccionamos…
—¡Pero si no la entendías!
—Ni falta que hace. Tengo ojos enla cara, Borja… ¿Cómo te lo diría?…Rose no es de los nuestros. No nosentiende, no, qué va, no quiereentendernos, le parecemos gente desegunda clase, ya sabes, los españolesen Londres somos criadas y enfermeros.¡Pero, hijo, por Dios! ¿No le veías lamirada de desprecio hacia todosnosotros cuando no comprendía nada delo que estaba pasando?
—Pero ¿qué dices?—Yo la miraba, oh sí, la miraba…
¿qué crees, que no soy capaz de entenderlo que hay en las miradas de la gente?,la miraba y no había cariño hacia ti, no
había, cómo decírtelo, «no entiendonada pero esto lo hago por ti». No no.¡Había desprecio! —Él también dijoesto último con desprecio y con rabia.
—¡No es verdad!—¿No es verdad? Ay, hijo mío,
Borja, qué ciego estás. Dime una cosa:¿de qué libros habláis cuando habláis delibros, de qué teatros, de qué poesía?
¡Ah, qué dardo tan certero! Melevanté de la butaca y puse las manossobre la mesa de despacho de mi padre.Me incliné hacia adelante.
—¡No estoy ciego! ¿Me oyes? Y túno puedes, no te permito quemalinterpretes a Rose de esa manera tan
zafia.Fue como si le hubiera dado una
bofetada. Cerró los ojos, estuvo unmomento callado, y por fin dijo conentonación muy tranquila:
—Haz lo que quieras, Borja. Eresmayorcito. Haz lo que quieras. Yapagarás el precio. Y cuando lo pagues,aquí estaré para recoger los pedazos. —Le temblaban los hombros y a puntoestuvo su voz de quebrarse—. Peromientras tanto, te ruego que no nosimpongas a Rose. No tenemos nada quever con ella, no queremos tener nada quever con ella. Es tu vida. Tú serássiempre bienvenido en mi casa, que es
la tuya, pero…—Ah no, papá. O los dos o ninguno.
Ya somos mayores para jugar a que noveo las cosas…
—Eso mismo te he estadodiciendo…
—… Para jugar a que no veo lascosas. Rose y yo somos una sola…estructura y o los dos o nada. Adiós.
Me enderecé, giré sobre mí mismo yfui hacia la puerta.
Entonces mi padre gimió. Volví lacabeza sorprendido. Estaba muy pálido.
—¿No lo entiendes, hijo mío? Teestoy diciendo… no, te estoyimplorando que no hagas lo mismo que
yo hice. ¿Qué quieres? ¿Una compañeraigual a la que yo he tenido durantetreinta años? ¿El mismo desierto? ¿Lamisma soledad? No lo hagas, por Diossanto te lo suplico… Te morirás milveces por dentro y al final no te quedaránada. ¿Qué me queda a mí si te vas?
Pero ya no quise escuchar. Apretélos labios, me giré hacia la puerta, laabrí y salí del despacho.
Josefina, la secretaria de mi padre,levantó la cabeza de lo que estuvierahaciendo y dijo:
—Te ha llamado Tomás, que nodejes de llamarle.
Estaba demudada.
Me fui sin decir nada, bajé a la calley recorrí andando el buen trecho que hayentre la calle de Velázquez y la deMesón de Paredes. Entré en el barLavapiés.
—A la paz de Dios —dije.Tomás estaba solo detrás de la
barra. No había nadie en el local a esahora intermedia de la mañana.
Me miró, pasó el trapo una vez porla encimera, como habría hecho sumadre para sacarle brillo, y dijo:
—Joder, Borja, si le tienes miedo aMarga, sal corriendo, pero no hagas estagilipollez. ¿Quieres un vino? Tienescara de que te hace falta un vino.
Negué con la cabeza y, sindetenerme, hice ademán de darme lavuelta e irme.
—Espera, hombre, espera. No te lotomes así. Vale. No digo más. Si quiereshacer el gilipollas, es tu problema,venga.
—No voy a hacer el gilipollas,Tomás.
—Ah no, majo. Haces lo que te da lagana, no quieres que te diga nada, quepara eso están los amigos, no te digonada y te ofrezco un vaso de vino. Peroa mí no intentes convencerme además…De modo que no hablemos más delasunto. Cuando quieras, aquí estaré si
estos hijos de puta no me dan garrote vilantes. Y cuando la cagues seguiréestando aquí para recogerte los trocitos.—Soltó una carcajada—. Los trocitosque te deje la inglesa. Con los demáshará Marga carne picada como te lleguea poner la mano encima.
—Eso mismo me ha dicho mi padre.—¿Que como Marga te pille…?—No. Que estará aquí para recoger
los trozos.—Claro.Me encogí de hombros. Tomás me
sirvió un vaso de vino.
Pocos días después, de regreso enLondres, me llamó don Pedro desdeMallorca.
—Ya te imaginas, ¿no?—Sí —dije.—¿Por qué, Borja?—A usted se lo puedo decir, padre.
A lo mejor me entenderá mejor: es máspacífico, más tranquilo. No creo que lavida de un hombre tenga que ir jalonadade sobresaltos…
—El reposo del guerrero, ¿eh?—Pues sí. Tengo muchas cosas que
hacer en la vida y Marga no me dejaría.
Marga exige demasiado de mí.Hubo un silencio al otro lado de la
línea. Luego, un gruñido.—Bueno. No estoy muy seguro de
esto, Borja. Me preocupa, me preocupamucho. ¿Por qué no nos vamos tú y yosolos a algún lugar remoto —rió—, yasabes, a unos ejercicios espirituales oasí, y analizamos la situación? No sé…Sabes que te apoyo siempre y que me fíode tu juicio, sabes que desconfío unpoco de las pasiones carnales como latuya con Marga, o más bien la de Margacontigo… pero, no sé, me gustaríaconvencerme de que estásverdaderamente seguro de lo que vas a
hacer, ¿eh?Sonreí.—Bueno, páter, el problema es que
esto ya no tiene remedio. Nos casamosmañana.
—Ya… Bueno, qué le vamos ahacer. Si estás seguro… ¿Te puedo darun consejo cínico y nada sacerdotal? Note cases por la Iglesia. —Le oí sonreír—. Dicho lo cual, Borja, de todosmodos, esto no puede seguir así. Nopuedes romper así con tu familia, ¿estásde acuerdo? Tienes que volver a hablarcon tu padre, Borja, y con tu madre.
—Si hablo con él, padre. Con muchafrecuencia, además… Y mi madre…
Las conversaciones telefónicas conmi padre estaban siendo rápidas, duras,sin concesiones al sentimiento,puramente profesionales. Ni una solavez habíamos aludido a nuestradiscusión en su despacho.
—Ya, asuntos del despacho, claro.No es eso lo que digo. Digo hablar conél, Borja, en serio…
—Buf, bueno, ya llegará. Hay quedarle tiempo al tiempo, ¿no? Ya llegará.Todo esto ha sido muy duro.
—Pero no ha sido culpa de ellos.—Ya. Qué se le va a hacer.
También me llamaron los demás.Biel, Andresito, las Castañas, Domingo,Javier. Uno detrás de otro quisieronsaber la razón de mis actos y yo se loexpliqué con infinita paciencia. No seme ocurrió colgar el teléfono a ningunode ellos. Eran mi gente, tenían derecho auna explicación. Javier, además, venía aLondres con frecuencia a dar conciertos.Fue el único que estableció una relaciónamistosa con Rose. Se veían, no seestorbaban, a ella le gustaba el glamourde la relación con un concertista famosoal que invitaba a cenar y podía exhibir
con orgullo. Y él, con su blandurahabitual, no se metía en camisa de oncevaras, no se enfrentaba a nada.
Juan fue el primero en llamar. Mepreguntó lo que había pasado.
—Nada, Juan, no sé cómo decírtelo,qué quieres que te diga, tu hermana y yono encajábamos, ¿eh?
—Pero tú y yo seguimos siendoamigos, ¿no?
—Claro, hombre, estaría bueno.Jaume, en cambio, no llamó. Al
principio me dolió. Ahora sé bien porqué no lo hizo: él sabe que cada cualtiene derecho a sus equivocaciones. Ylas mías eran exclusivamente mías. Para
él, las equivocaciones no forman partedel proceso del aprendizaje de la vida.Son lo que constituye estar vivo. Unacervo vital que es indispensablerespetar. De haber sido yo un niño,Jaume se habría entretenido conpaciencia en explicarme lo que es unaequivocación, por qué la estabacometiendo y por qué debía evitarcometerla si no quería sufrir. Siendo youna persona mayor, sin embargo,consideraba que se habría injerido en miespíritu al darme un consejo nosolicitado. Respetaba demasiado laopinión del prójimo y yo no le habíarequerido la suya. Una lástima porque
era la única opinión desapasionada a laque habría prestado oído atento.
Marga no dio señales de vida.
El día que Javier llamó para decirque nuestro padre había muerto de unataque al corazón, Rose estabaembarazada de siete meses y llevábamoscasados cinco.
Papá fumaba demasiado, dijo Javier,la presión del despacho era grande,tenía la tensión arterial por las nubes,fue visto y no visto. Nunca me dijo «lo
mató el disgusto». Y yo nunca me loplanteé siquiera. No hubiera podidoseguir viviendo.
Rose no me acompañó al funeral.Hicimos el paripé de que su avanzadoestado de gestación lo hacía pocoaconsejable. El niño ante todo. El niñoante todo… Válgame.
Para qué explicar lo que fue elfuneral. Vinieron todos, todos, hastavarios ministros del gobierno. Todos mesaludaron, unos con respeto, otros concondolencia, otros con curiosidad (¿noera yo la estrella emergente, el nuevopolítico no rupturista, una de lasposibilidades para después de la muerte
de Franco?). ¡Cuánta vanidad!Los míos, mi pandilla, estaban
entristecidos e impresionados, sobretodo impresionados: mi padre habíasido una roca para todos, el punto dereferencia, el hombre severo al quetodos habían temido, el hombrerespetado del que todos habían buscadola aprobación y, en ocasiones, elconsejo. Su muerte equivalía casi a lapérdida de sus propios padres y, porconsiguiente, estaban ahí menos paramanifestarnos tristeza por nuestro dolorque para estar tristes ellos mismos. Nosabrazamos todos. Incluso Marga vinohasta mí y sin decir nada, mirándome a
los ojos sin pestañear como cuando sedaba la vuelta después de comulgar, mepuso una mano en la mejilla. Luego seapartó y desapareció.
Don Pedro también estuvo presentedesde el primer momento. Me abrazófuerte fuerte y estuvo así durante un buenrato, sin decir nada, sin murmurar unapalabra de consuelo, simplementeabrazado a mí. Luego extendió su brazoderecho e incluyó a Javier en el abrazo.Después se separó de nosotros y fue arefugiar a mi madre en sus brazos, ytambién permaneció así, en silencio, porlargo tiempo. El muy farsante.
Lloré. Naturalmente que lloré.
¿Quién iba a poder aguantar tantatensión emotiva? Pero fueron unos díassolamente. Pronto comprendí que nopodía vivirse sometido a la constantepresión de la tristeza. Perdí en seguidala añoranza de los momentos en los quemi padre se encontraba más cerca de mí,y después, de inmediato, empecé aolvidar todo de él. Así son las cosas dela vida.
El hecho es que me quedé en Madridpara poner orden en las cosas de lafamilia y del despacho. Era lo que seesperaba de mí y me dispuse a cumplircon mi obligación con toda naturalidad.Ello requeriría mi presencia casi
continua en España y no perdí unsegundo en lamentar no poder estar enLondres acompañando a Rose cuandonaciera nuestro hijo. O a lo mejor sípodría estar; daba igual. Esto eraprecisamente lo que había pretendido alcasarme con ella y no con Marga: poderhacer las cosas de mi vida profesional,política y pública sin tener que soportarurgencias y exigencias de mi esfera máspersonal. Con Rose, mi intimidadpasaba al último lugar; con Marga nopodía más que estar en primera línea.
De hecho estuve en Londres cuandonació Daniel. Fue una casualidadprofesional, pero allí estuve.
Dios mío. Da la sensación de queaquel matrimonio de conveniencia fuerígido, frío, antipático y, sobre todo,poco cordial. No es así. Rose eradivertida y hubo meses, muchos mesesque pasé en Londres durante los tresaños siguientes, en que nuestra relaciónfue de cordialidad, incluso apacible.Daniel crecía en la nueva casa de campoque yo había comprado para nosotros enel condado de Berkshire y pasábamos eltiempo sin sobresaltos.
Rose bebía, claro, pero secontrolaba bastante bien y sualcoholismo sólo se le notaba en labelicosidad del atardecer, the evening’s
belligerency, como llamábamos a lastensas peleas que por una mezcla desuspicacia y whisky estallaban entrenosotros con regular frecuencia. Losmotivos eran siempre una idiotez, y meparece que lo que más enfurecía a Roseera detectar, gracias a una especie desexto sentido alcohólico, el desprecioque sentía por ella, por su ignoranciasupina, por sus respuestas a todo tanreaccionarias e inspiradas siempre enlos editoriales más racistas y xenófobosde cuantos había leído en la prensaamarilla de la mañana. Con frecuenciatenía ganas de abofetearla, pero se mepasaban una vez que, regresados a casa,
ya no había testigos de la humillaciónque provocaba en mí tener a una mujerborracha a mi lado.
Una vida sencilla, en realidad, sinsobresaltos, sin demandas sentimentales.Poco a poco iba ganando aquella batallade equiparar el nervio que me exigía lavida pública a la degradación de mivida íntima. Se podía hacer y el precioera mínimo. ¿Y qué me importaba cuálfuese? Todo esto era una obra de teatroy yo su único verdadero actor, porqueyo solo era el único que actuaba sincomprometer el corazón en la comedia.
Incluso la vez en que acudí a Palmade Mallorca a visitar a don Pedro para
obtener de él el beneplácito para laanulación del matrimonio de Javier yElena, incluso en esa ocasión fue comouna partida de ajedrez sin alma.Acorralé a don Pedro y lo llevé hasta elborde de la aniquilación. Luego no tuvemás que esperar de él que,aprovechados todos los recursos que medaba el largo conocimiento deladversario vencido el enemigo por lalógica, pidiera una salida honorable.
Discutimos durante largo rato sobrela anulación canónica y lasposibilidades de que Javier sebeneficiara de ella. Don Pedro, que noes ningún tonto, no quería salirse del
campo de la religión, que era dondeestaba seguro del dogma y de donde, deno dejarse un flanco descubierto, yo nopodría sacarle jamás hacia mi terreno delas necesidades humanas. Ah, peronuestro buen cura era un sentimental.
—¿De qué me estás hablando? Meparece, Borja, que te estás inventandouna obligación que nunca contraje…
—¿Que nunca contrajo? ¿Que nuncacontrajo? ¡Venga, hombre, don Pedro!¿Quiere que le recuerde sus palabras?Sois mis chicos, dijo, y nunca os fallaré,aquí estaré siempre, seré vuestroconsuelo, vuestro amparo… Acudid amí, dijo, acudid a mí, que yo os ayudaré
si me necesitáis. ¿No nos dijo eso?Siempre me pareció que usted nosprometía ayuda, que éramos como sushijos y que iniciaba con nosotros unaespecie de cruzada del bien. ¡A ningunade las ovejas se le permitiría descarriar!
—No te burles de mis sentimientos,no te rías de mis compromisos, ¿meoyes?… No tienes derecho a hacerlo yno te lo voy a permitir… No tienesderecho a ser tan frívolo. Te voy a decirlo que me pasa con la nulidad delmatrimonio de tu hermano. Es verdad,¿eh?, es verdad que por encima de todoempeñé mi palabra por vosotros. Queme juré que os ayudaría. ¡Claro que sí!
Pero ¿anular el matrimonio de Javier?¿Es lo que le hace falta? ¿De verdad?¡Convénceme! ¡Venga!
Acababa de ganarle la partida.—Estamos hablando de su salud
mental y de la de Elena. Estamoshablando de la felicidad y bienestar demis dos sobrinos. Estamos hablando deun mundo como es el de Javier, lejos delconcepto religioso de la vida.¿Salvación? ¿Y qué le importa a Javierla salvación? ¿No es mejor que Javierbendiga una religión misericordiosaantes que maldecir al Dios que le niegaotra oportunidad? Lo digo con totalseriedad, páter, somos sus chicos, esos
a los que prometió amparar. Pues ahítiene usted un chico al que amparar antesde que se vaya, abandone su Iglesia,viva para siempre en pecado y acabecondenándose. Una pequeña mentirasola arreglaría eso. ¿No merece la pena?
Don Pedro soltó una sonoracarcajada.
—¿Una pequeña mentira? ¿Eso es loque tú llamas una pequeña mentira?
—Bueno, una pequeña mentirajesuítica. En este caso, el fin justificalos medios. Nadie lo sabrá nunca…
—Excepto Dios…—Sí, pero él se lo va a perdonar
porque la causa es buena.
Apoyó el codo en el reposabrazos yapretó el pulgar y el índice de su manoderecha contra los ojos. Seguro queestaba haciendo elenco de todos losargumentos de que disponía paradestrozar los míos. Pero no los invocó.
—Te diré lo que vamos a hacer,Borja —concluyó por fin—. Javier seva a venir conmigo de ejerciciosespirituales… Pero unos largosejercicios espirituales. Nos vamos a irlejos, al monte Athos, en Grecia, unaisla en la que sólo se permite la entradade hombres, incluso si no son monjes —sonrió—, hasta las ovejas estánprohibidas, y allí vamos a pasar quince
días meditando y rezando. Y allí me va atener que convencer Javier de que esjusto que obtenga la nulidad de sumatrimonio.
Me faltó poco para reclinarme en miasiento y que se me escapara una sonrisatriunfal. Lo habría estropeado todo. Nolo hice.
Fue a mi regreso de Mallorca un díaantes de lo previsto cuando sorprendí aRose en la cama con uno de miscompañeros de despacho.
Una historia anodina en realidad.
XV
Hay un olivo al pie de mi casa enLluc Alcari que en la luz del atardecerse asemeja a un atleta lanzado haciaadelante y por siempre inmóvil. Correpara llevar la llama olímpica al estadioy una de sus ramas, desnuda y fuerte,estirada al frente, con los siglos se haconvertido en un brazo cuyo extremosostiene una antorcha de hojas yaceitunas. La enciende el sol cuandoestá punto de hundirse en el mar. Losdos troncos que lo sujetan al suelo sonpiernas poderosas, doblada una, recta la
otra, con las raíces casi al aire paraprestarle la levedad del viento.
Lo contemplo durante horas desde laterraza.
Se dice que Gustavo Doré estuvoaquí el siglo pasado buscandoinspiración para sus grabados sobre el«Infierno» del Dante. No esdescabellado pensarlo porque el olivarde Ca’n Simó ha crecido de tantasmaneras que en las noches de luna llenase diría que lo pueblan milfantasmagorías. Sin embargo, lejos deresultar siniestra, su hojarasca ondulasuavemente en la noche y se superpone alas olas del mar en vivos juegos de
plata. Como gran símbolo de paz, semece con la fuerza de la tierra que le davida. Éste es un refugio para druidas quese movieran silenciosamente por entrelas encinas en busca de plantas mágicas,es un jardín de enamorados, a veces unterrible campo de batalla de los vientos,a veces un huerto para banquetes debodas campestres en los que la novia,vestida de tul, se pasea girando comouna peonza con el pelo sembrado demargaritas y amapolas, a veces paseopara uso de melancólicos, poetas ypintores…
También paso muchas horas leyendoen esta terraza, sentado en esta butaca de
mimbre frente al mar.Aprovechando el torreón medio
derruido de nuestros juegos y amores,hice construir sobre él la pared maestraque sostiene la casa. Digo a losvisitantes que la casa se remonta a tres ocuatro siglos de antigüedad porque lasescasas piedras que le dieron origentienen, en el mejor de los supuestos,unos cien años. Son viejas viejas ysirven de alimento para cualquierfantasía. Lo digo en tono de broma perolos visitantes forasteros siempre mecreen. Y cuando las piedras se hayandorado dentro de cuatro o cinco añosnada permitirá distinguirlas de las de un
viejo caserón. Las esconderán de lavista, además, las adelfas y jazmines ybuganvillas que en ese tiempo habráncrecido.
Hubo que levantar un gran muro depiedra para situar sobre él la terrazaque, casi terminada la construcción,decidí añadir, un rectángulo de tierra enel que colocar una palmera, un porcheque protegiera de los rigores del sol demediodía y media tarde y un pasilloancho de yerba y plantas. Tambiénquería yo ponerle un ciprés y allí seplantó. Hoy empieza a crecer, pero noestoy seguro de que sea un acierto:estorba la vista y, si se ensancha más, lo
mandaré cortar. La palmera estuvocerrada durante un año para que seasentara y sólo en abril pasado lesoltamos las cuerdas vegetales que laataban; la limpió el jardinero y le cortólas palmas secas. Ahora, las palmas másaltas y jóvenes se mecen jugosamente enla brisa.
A la izquierda de la terraza, mirandodirectamente hacia el oeste se divisa mipanorama preferido. En primer término,a unos ciento cincuenta o doscientosmetros, el promontorio sobre el que seyergue la vieja casa del obispo,proyección del pueblo de Lluc Alcarique le está a la espalda. Cuando el sol
se ha puesto en el mar y sólo quedaalguna nube rosa en el horizonte, sobreel resplandor amarillento y violeta delcielo destaca la vieja casa como unasombra chinesca recortada en papelnegro: brotan en ese paisaje de cartulinalas siluetas de los edificios y las logiasy las palmeras. Encima, muy arriba, lucesolitaria y brillante Venus, la primera enaparecer.
Un poco más allá, detrás de LlucAlcari, pero levemente más a la derechapara quien la mira desde mi terraza,punta Deià se cierra sobre la cala,dando nacimiento a toda la bahía queestá delante. Entre mi terraza y el mar
sólo hay bancales de olivar y, másabajo, el bosquecillo de grandes pinosque esconde la orilla y sus diminutascalas de las miradas indiscretas.¡Cuántas veces, en los años de miextrema juventud, los enormes árboles yel encinar que les está debajo, junto conlo escarpado de los bancales que se vandesmochando hacia el mar, nosprotegieron a Marga y a mí de serdescubiertos cuando nos amábamos alsol!
Cerré el libro que tenía entre lasmanos (recuerdo bien que estabareleyendo Cien años de soledad: en losmomentos de tensión es como un
bálsamo que me relaja y me llena deensoñaciones) porque me resultaba cadavez más difícil distinguir los renglonesen la oscuridad creciente. Sólo entonceslevanté la vista buscando a mis viejasamigas: Júpiter aparecería prontodebajo de Venus, a la derecharesplandecería en seguida la estrellaPolar y, muy debajo de ella, la OsaMayor. Y después, a la izquierda,Arturo y Spica.
Mañana es la boda de Javier, pensé,por no pensar mañana es la boda deMarga. ¿Ha valido la pena desperdiciartantas ocasiones, saber una y otra vezque era mía y no hacerla mía? Me
encogí silenciosamente de hombros: enrealidad ha sido mía durante los últimosveinte años, sólo que nunca he alargadola mano. O a partir de ahora estaré solo.O Daniel, que ahora duerme en supequeña cama allá arriba, será mi únicacompañía profunda.
De pronto, alocadamente, me puse abuscar en el cielo del crepúsculo aquienes serían mis compañeros a partirde ahora. ¿Quedaría alguno? Mañanamoriría para siempre nuestra pandilla.Habríamos crecido por fin hasta lamadurez, todos juntos como un grupo detiernos actores de teatro, tapándonosnuestros miedos, ayudándonos a
escondernos nuestros defectos, y mañanavolaríamos. ¿Quiénes serían los amigosmíos después?
Mañana, pensé, tendremos quemirarnos y aceptar la soledad. Es ahoracuando toca pagar por nuestraadolescencia compartida con otrosadolescentes. Y el precio será altoporque salimos desvalidos de esta etapade treinta y cinco años que ahoraconcluye. No estamos preparados. ¡Ah,los grupos de la adolescencia! Todosjuntos, unos muletas de otros hasta másallá de lo razonable, en realidaddeberíamos habernos disuelto con losprimeros calores. La prolongación de la
adolescencia es malsana. La superacióncolectiva y solidaria de los males delcrecimiento es imposible, entre otrascosas porque prolonga la adolescenciahasta la edad madura. ¡Oh no!, pensé: lajuventud es una enfermedad que debesuperarse a solas; y no es posiblediscurrir por la vida con el mismolenguaje y los mismos interlocutores queen la infancia. ¿Qué es esto de progresarcolectivamente? La vida es la vida, nouna sociedad anónima.
Bah. Marga se casaba mañana. Lafiesta sería grande y, al concluir, yo
volvería aquí a seguir intentandodescifrar a Daniel y a esperar.
—Qué silencioso está esto, ¿verdad?—dijo desde detrás de mí Marga en unsusurro. Me sobresalté y después mequedé quieto, completamente paralizadode terror y de sorpresa.
—Te has pegado un susto de muerte—dijo Marga con malicia.
Tragué saliva.—Bah. —Carraspeé.—Qué silencio, ¿eh? —repitió.Cerré los ojos.—Sí, mucho.
—Era lo que tú querías, ¿verdad?—Sí, era lo que quería. Para eso he
vuelto. —Debí haber añadido «para esohe vuelto al mismo patio de siempre, elde las risas, los lloros y las derrotas queme angustia», pero no lo hice.
Me di la vuelta para mirarla. Traíapuesta una camisola de algodón y unosviejos pantalones vaqueros. Se hubieradicho que tenía dieciséis años y lasmismas piernas largas largas de un potrorecién parido.
Con lentitud subió sus manos haciala nuca y se fue deshaciendo el moño, ytoda la tirantez de sus facciones y de susojos se relajó de golpe y se le dulcificó
la mirada.—¿Sólo por eso? Creí que habías
venido para meditar antes de que tellame Adolfo Suárez porque te va ahacer ministro de Justicia. —Lo dijo conlevedad, para reírse suavemente de mí.
—Sí, creo que me hace ministro deJusticia.
—¿Seguro? —Sonrió.—Bueno, casi seguro. Sabes lo que
me apetece. Siempre quise ser políticoporque siempre estuve convencido deque podía prestarle un servicio al país,¿no? Me animaste a ello muchas veces.
—Sí, claro. Y como para serpolítico hay que ser frío como un pez…
—Marga…—No me hagas caso. —Se metió las
manos en la mata de pelo negro y se lopeinó hacia arriba con los dedos,mezclando la parte izquierda de lamelena por debajo de la derecha, comoen el comienzo de una trenza—. Sólodigo tonterías. Has venido en busca depaz. ¿Sólo por eso?
—Oh sí, Marga. Sólo por eso.Bastantes desastres he provocado en mivida como para pretender otra cosa.
—Es verdad —dijo asintiendo conla cabeza. Se acercó hasta donde yoestaba y puso una mano en el respaldodel sillón de mimbre. Miró hacia el
horizonte—. Es verdad, claro. Losdesastres te son achacables porquepartían de ti y volvían a ti y nosenvolvían a todos. En el fondo, tú hassido el punto de referencia de todosnosotros durante —resopló despacio—¿veinte años?
—No, Marga. Fuiste tú. Tú fuiste elpunto de referencia…
—Yo fui la más fuerte, Borja… Ay,Borja. Pero tú, tus sueños, tus idas, tusvenidas, tus amores y sus consecuencias,tú fuiste el centro alrededor del quegirábamos los demás.
—Ah, bah, qué más da —dije concansancio.
Marga fue a sentarse en el muro quecierra la terraza, justo delante de mí, deespaldas al mar. Movió la cabeza paraliberar su pelo y hacer que cayera hastacasi su cintura.
—Te he echado de menos, Borja. —Rió su risa ronca que tanto meangustiaba—. ¿Cuántas veces te hedicho que te he echado de menos enestos años? ¿Mil? Y ahora ya no sirvede nada.
Me miró en silencio y, un momentodespués, por la mejilla le rodó unalágrima, una sola. No la apartó con rabiacomo otras veces; la dejó rodar hasta labarbilla y que le asomara como un punto
de luz por la mandíbula tan firme, tanlimpia, y que acabara cayendo sobre lacamisola. Allí quedó un segundoredonda como una perla hasta que sedisolvió en el tejido.
—Sí sirve, si quieres, Marga. Aúnestamos a tiempo. —Lo dije así, de ungolpe, sin respirar—. Yo… —Y mecallé, sorprendido.
Marga me miraba sin decir nada,¿con qué pregunta o con qué furia en losojos?, no sé… Luego se inclinó haciaadelante y puso una mano en cadareposabrazos de mi sillón de mimbre.
—Aún estamos a tiempo ¿de qué? —susurró—. ¿De qué, Borja? ¿De destruir
la vida de tu hermano, de rompernuestras familias en dos? Oh, Borja,Borja. He esperado veinte años a queme dijeras una cosa así y, cuando por finla dices, nada tiene ya remedio. —Adelantó su cabeza y me miró desdeabajo. La melena le colgaba a cada ladode la cara. No había rencor en su miradani malevolencia, ni siquiera pasión.Sólo dolor—. ¿Entiendes que ya no hayremedio? Dime, ¿lo entiendes?
La cogí de las manos y,desprendiéndoselas de losreposabrazos, las traje hacia el frente.Sólo tuve que tirar con ligereza hacia míy Marga entró en mis brazos de un solo
movimiento fluido.Todo lo reconocí al instante: sus
labios como una uva sin piel, sus cejastan crueles y tan suaves, la punta de sunariz resoplándome olores de fresa, suspechos suaves y fuertes bajo lacamisola, su cintura, tan quebradiza yondulante…
Los siete años transcurridos desde laúltima vez se derritieron como unpedazo de hielo al sol.
Me puso las manos en los hombrosy, apoyándose en ellos, se apartó de mí.También me estaba mirando igual queveinte años atrás, recuperada toda lavirginidad, dispuesta a entregarla de
nuevo como si nada se interpusiera entrenosotros. Tampoco nada se interponíaentre nosotros veinte años atrás. Sólomis miedos.
—¿Sabes que sé que esta terraza erapara mí?
Asentí sin decir nada.—Claro que lo sabes. Al principio
no iba a haber. Los planos, ladistribución de los cuartos, las ventanas,las vistas al mar, el hogar donde se haceel fuego… todo eso lo decidí yo paralos dos. ¿Te acuerdas? Pero no iba ahaber terraza. Sólo los bancales. ¿Eh? Yla has hecho para mí.
Asentí de nuevo.
—Recuerdo que en los planos tehice cambiar la orientación de la casacuatro grados para que desde el ventanaldel salón pudiera divisarse Lluc Alcarien las tardes de invierno. ¿Te acuerdas?
—Tú eras el arquitecto, Marga.—Ya. Pues a partir de ahora te
prohíbo que vivas con nadie en estacasa… «Sa Casa des Vent.» Te hubieraprohibido hasta que le cambiaras elnombre. Pero no lo ibas a hacer, ¿eh?¿Sabes que si hubieras venido aquí avivir con la inglesa la habría matado?
Reí silenciosamente.—Sí que me lo imagino. Habrías
venido en una noche de luna llena con un
gran cuchillo de cocina y la habríasapuñalado treinta veces, tantas comoaños tiene… Y luego le habríasarrancado el corazón y te lo habríascomido.
Se le escapó una carcajada confiada.—Mira, eso no se me había
ocurrido, pero le habría dado un buentoque ritual a la ceremonia del rencor,¿no? Los periódicos habrían dichodespués que —su tono de voz se hizotruculento—, tras celebrar una orgía desangre y vísceras, habíamos bajado almar a lavarnos con las algas y el barrode la orilla. —Se enderezó de pronto yse quitó la camisola—. ¿Te atreves? ¿A
que no te atreves a besarme?—¿Que no?Volvimos a andar cada uno de los
pasos nuestros con infinita paciencia,con infinita sensualidad, con violencia aveces y ternura otras. Momentosdespués, no recuerdo bien cuándo,subimos a mi habitación y allí, en lagran cama con dosel que había mandadohacer para colocarla donde ella queríaque fuera colocada, Marga tomóposesión de mí para siempre.
Y así quedamos, exhaustos, yotendido en la cama y ella tendida cuanlarga era sobre mí, respirando consuavidad.
—Me rindo —dije.—No te dejo. —Hablaba con la
cabeza metida en la almohada porencima de mi hombro.
—¿Por qué?—Esto no es un principio. —Lo dijo
en voz tan baja que me pareció nohaberla oído.
—¿Qué?—Que esto no es un principio.—¿No? ¿Y qué es entonces? —Lo
pregunté así, sin sospechar nada.—Es el final, Borja.Me dio un vuelco el corazón, pero
me pareció no haber comprendido bien,quiero decir que creo que esperé no
haber comprendido bien. Quiseenderezarme zafándome de su cuerpo,pero al principio no pude.
—Espera, espera. ¿Qué me estásdiciendo?
La agarré por debajo de los brazos yla hice rodar hacia un lado. Así quedó,desnuda en el resplandor de la noche,empapada en sudor, con el pelo revueltoy los ojos cerrados.
Sonrió.—Que esto es el fin, Borja, que se
acabó. He esperado tu cuerpo y tu almadurante veinte años y ya no los puedotener.
—¡Cómo que no los puedes tener!
¡Los tienes ahora para siempre! ¿De quéestás hablando?
—De que me caso mañana con tuhermano, ¿o es que no te acuerdas? —Nisiquiera había sarcasmo en su voz. Eramás bien una sentencia definitivapronunciada así, sin apelación posible.
—Pero… espera, espera —me sentéen la cama—, ¿a qué ha venido entoncestodo esto? ¿A qué juegas?
—Baja la voz, que vas a despertar atu hijo.
Ella también se incorporó en lacama hasta sentarse frente a mí: dospersonas que empezaban a matarse yestábamos desnudos, abiertos. Recuerdo
que hasta en aquel momento me parecióuna obscenidad. Desnudos para quecada piel, habiendo amado, supiera pordónde le llegaba la muerte. Pero resistíla tentación melodramática de taparmecon una sábana.
—A qué viene todo esto —dijo,imitándome el tono de voz—. ¿No loentiendes? Dime, ¿no lo entiendes?Mañana me caso con tu hermano…
—No. No te dejaré… ¿No locomprendes? Estamos a tiempo,podemos detener esta locura…
Pero Marga negaba repetidamentecon la cabeza.
—¡Que sí! Ya lo creo que
podemos… Mira: lo haré yo. Ahora.Ahora mismo. Me visto y voy a casa deJavier y se lo cuento y le digo…
—¿Qué le vas a contar, Borja? ¡Si losabe todo! ¿O crees que me iba a casarcon él siéndole desleal? Sí, no me miresasí. Lo sabe todo…
—No. Un momento. Tú y yo, comoestamos, ahora… nos vamos… ahora —dije con la respiración entrecortada—.Nos vamos. Dentro de unas horas, a lasocho, sale el ferry a Valencia. Podemosestar en él y luego ya se lo explicarétodo… a Javier… a todos… Pero tú nocometerás el mayor error de tu vida,Marga.
Rió.—¿El mayor error de mi vida? El
mayor error de mi vida lo cometíenamorándome de ti. —Se puso derodillas en la cama y alargó un brazohasta pasarme la mano por detrás delcuello—. Pero no lo voy a cometer másveces, ¿me oyes?, por muy enamoradaque esté de ti.
Sonreí. Me temblaba la barbilla.—¡Ah! ¡Es eso! Me tienes que
castigar y… y —empecé a reírme—,¡claro!, un castigo por malo y… y… —Le puse la mano en el brazo y tiré deella. Marga se pegó a mí. Allíestábamos los dos, frente a frente, los
cuerpos pegados, con los sudoresmezclados, con el olor a sexo bienreciente, y comprendí que había sido unabroma de mal gusto, sólo una broma demal gusto. Le di una palmada en la nalga—. Eres perversa —dije, y ella meempujó hacia atrás y caímos los dosnuevamente sobre la cama.
Dejó que se le escapara unacarcajada casi alegre de puro dolor, ycuando se serenó me miró nuevamente alos ojos.
—Javier lo sabe todo. Todo, ¿meoyes? Y no le voy a traicionar ahora porun amor que me traicionó hace ya veinteaños. Sientes mis pechos sobre tu
cuerpo, ¿eh? ¿Eh? Saboréalos porque esla última vez.
—¡No! ¿Por qué me haces esto? —Yo mismo notaba cuánta desesperaciónhabía en mi voz—. ¿Te vas a ir conJavier queriéndome a mí?
—Ah —dijo Marga—, oíd al traidorde su propio hermano. Escuchad alsoberbio.
—Me quieres a mí —dije confirmeza.
—Oh, sí, claro que te quiero a ti. Seme está disolviendo la entraña de pensaren lo que estoy haciendo. Me quieromorir. En realidad —cerró los ojos—me gustaría morirme ahora mismo.
Pero… —añadió con tono ligero yhaciendo una mueca exagerada con loslabios— ya que no me muero, te dejopor tu hermano.
—¿Por qué? Por Dios, ¿por qué?—Porque…—Sí, ya sé, vale, ya sé… te
traicioné, vale…—No, no. Eso, Borja, es por la vida
pasada. Irme con tu hermano es por lavida futura… Sí, claro que te quiero a ti.Te lo juré hace muchos años, te juré quete querría siempre. Él lo sabe. Se lodije. Oh sí. Le dije que nunca más tevería, que nunca más estaría en tusbrazos. —Empezó a llorar, sin
aspavientos, como si se le hubieradesbordado un río de amargura y no lopudiera contener—. Y hoy le hetraicionado por última vez. Así te veíapor última vez, así me quedará parasiempre tu sabor en el fondo de lagarganta, así cuando te mire los labiosse me desmayarán en sueños por encima,así recordaré tus piernas abriéndome lasmías y tu cuerpo entero entrándomehasta el alma.
—Pero ¿por qué, Marga? ¿Por qué?—repetí gritando—. ¡Si soy yo! ¡Es a míal que quieres! ¿Y escoges a Javier?
Hizo un lento movimiento deafirmación con la cabeza.
—Porque donde tú eres frío, él escálido; donde tú eres indiferente, él secompromete; donde tú guardas silencio,él balbucea, al menos balbucea; dondetú careces de alma, él carece de miedo ala pasión; donde tú eres como elpedernal —las lágrimas le cayeron conmás fuerza; le resbalaban por la cara,pero en seguida se despegaban y mecaían sobre el cuello y hasta loshombros—, él es blando; donde túrechazas la rutina, él la acepta conresignación sabiendo que es inevitable.Y porque si yo quisiera, él se dejaríahundir en el mar conmigo. Tiene todo loque tú no tienes, Borja, mi amor. Eres tú
como me hubiera gustado que fueras y—se le escapó un sollozo desgarrador—sin nada de lo que eres. Es todo unpoquito más o un poquito menos quetú… es como un Borja en pequeño y enmás humano… Pero sin ser Borja.
La agarré por los hombros y lasacudí dos o tres veces.
—¡Marga, Marga! Es a mí a quienquieres. Me estás hablando a mí, ¿mereconoces?
—Oh, sí que te reconozco. Tú eresese al que adoro desde la niñez… Ycuando haga el amor con Javier estarépensando en ti, mordiéndome la lenguapara no gritar «Borja, mi vida», y
compararé y me amargaré. —Seincorporó de nuevo y luego giró sobre símisma y se puso de pie sobre laalfombra, dándome la espalda. Volvió lacabeza—. Pero me amargaré menos delo que me he amargado desde siemprepor tu culpa. Esto serán almendrasamargas; aquello fue hiel.
—Pero ¿no dices que siempre mehas querido tener y que no has podido?Ahora me tienes…
—Ya, claro, ahora te tengo sóloporque te he amenazado, porque te hearrinconado. Así no te quiero tener…Además, en el fondo de tu corazón sabesque todo esto es una comedia para ti,
que en el fondo fondo es un alivio queyo desaparezca de tu vida. —Quiseprotestar pero levantó una mano y no medejó—. Calla. No digas nada. Nuncafuiste muy digno, ¿sabes?, nunca jugastelimpio, y ahora estás recolectando loque sembraste. ¿Me oyes?
Tanto odio me derrotó y me dejómudo. Y no había oído nada aún.
—Ese hijo tuyo, ¿Daniel? ¿Con quéderecho lo engendraste en una entrañaque no era ésta? —Se pegó un golpe enel vientre y sonó como un violentocachete—. Ese hijo era mío, era mío porderecho, ¡lo había estado esperandodurante quince años! ¿Tú sabes lo que es
esperar año tras año a engendrar un hijoque no te va a nacer porque el amor detu vida no lo quiere? Fíjate, creo que tehabría perdonado incluso si me hubierashecho un hijo y luego hubieras salidohuyendo. Al menos tendría algo tuyo míopara siempre. Ahora nunca tendré unhijo tuyo. —Dijo esto último casi condesvarío, con una rabia tan fuerte que nose la reconocía—. ¿Te das cuenta de alo que me condenas?
Intenté argüir con sensatez.—Pero, Marga, todo eso se arregla
si nos vamos ahora…—No te atrevas a perdonarme la
vida, pacificarme como si estuviera loca
—dijo con violencia—. Y encima vas yle haces un hijo a una furcia inglesa…
—Pero, Marga…—¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? —Se le
escapó una risa estridente de puroamarga—. ¿Y sabes qué? El día que meenteré de que tenías un hijo con lainglesa fui a ver a mi ginecólogo y meligué las trompas. Ni para ti ni paranadie…
Se sentó en el borde de la cama,agotada, con la cabeza gacha. Despuésde un momento levantó la cara y se leescapó un largo sollozo, como unarendición del alma.
Yo estaba petrificado.
Finalmente, Marga se inclinó haciael suelo, recogió la camisola y se lapuso. Después cogió los pantalonesvaqueros de la silla sobre la que loshabía lanzado y se los pusoestirándoselos muy despacio, alisándoselos pliegues de la tela para que seamoldaran mejor a sus piernas. Luego sepasó una mano y otra por las mejillaspara secar las lágrimas.
—Te prohíbo que nunca nadie más,nunca ninguna otra mujer ocupe estacama. ¿Me oyes? Te lo prohíbo.
—Sí.—¿Y sabes qué? No me voy a lavar.
Mañana me pondré el traje de novia
XVI
Amaneció como solía, sin una nube,con el mar tan liso y calmo que parecíahecho de aceite.
Había estado esperando el díaquieto en la terraza, olfateando elverano, este último verano queempezaba hoy y se acababa esta tarde.Hacía frío, no, yo sentía frío en elrelente de la madrugada.
Durante muchas horas había estadoplaneando cómo impedir la boda deMarga con Javier. No me importabatraicionarle, no me importaba que todo
se disolviera, que nuestras familiassaltaran por el aire hechas pedazos, quetodos los rencores del mundo mecayeran encima.
Había imaginado escenas depelícula en las que yo avanzaba por elpasillo central de la iglesia gritando yMarga se volvía y caía en mis brazos ysalíamos en una carrera alocada ante lamirada de espanto de los invitados.Había pensado ir esta mañana a hablarcon Javier, a razonar con él, a robarle lanovia con su consentimiento. Habíadiscurrido un plan para entrar por laventana del dormitorio de Marga yraptarla por la fuerza. Incluso en un
momento de locura febril me había vistoencarándome con don Pedro yordenándole que detuviera estedisparate y se negara a participar en estaceremonia de la falsedad.
¿Pero qué decía? Todos lo sabíantodo: Javier de Marga, yo de ambos, donPedro del grupo entero y el grupo enterode sus propias interioridades colectivas.¿A quién iba yo a despertar a estarealidad de amores traicionados si justoyo era el último llegado a ella? Estaboda se celebraba por una cesióndeliberada a la hipocresía. Una más delas muchas de nuestra pandilla en losúltimos veinte años, con la única
diferencia de que ésta, concretamenteésta, que era la que más me afectaba, nola había querido ver venir.
Y de ese modo, siguiendo miinveterada costumbre, me había quedadoinmóvil, derrotado por fin, vencido porla venganza de Marga; mirando al mar,tentado de pensar bueno, bah, ya searreglará todo, el tiempo lo arreglarátodo, hagamos recuento, como dicen losingleses, de nuestras cosas afortunadas.
Como siempre inmóvil.Me volví hacia el ventanal de
entrada al salón y allí estaba Daniel,quieto, mirándome en silencio con suaire de concentración inquisitiva, con el
entrecejo fruncido y un oso de peluchedebajo del brazo. Una pernera delpantalón del pijama se le había quedadoenganchada a la altura de la rodilla y lospulgares de los pies se le levantaban,arriba abajo, arriba abajo, con el ritmode un impulso regular dictado por algunade sus misteriosas impaciencias.
—Hola, Daniel —dije—. ¿Llevasmucho tiempo ahí?
—Anoche te oí llorar. ¿Por quéllorabas?
—Por cosas mías que me ponentriste. No te preocupes.
—¿Llorabas por mi mamá, que estálejos?
—Eso también.—¿Va a venir Domingo?—Sí, va a venir Domingo.—¿Y Elena?—También, sí.—¿Me das un vaso de leche?—Claro. ¿Con galletas?—Si son Madía, sí.—Muy bien. Anda, ven, vamos a la
cocina.—¿Un vaso de leche y galletas
Madía son un café?—Parecido.Me quedaba él, ¿no?Daniel no iba a venir de boda. Se
quedaría en la posesión de Domingo con
la madre de éste, que estaba anciana ycon muy pocas ganas de ir de fiesta.Prefería la simplicidad de los juegosinfantiles y la conversación distraídacon Daniel, mientras ella bordaba algo oremendaba algún calcetín o pelabajudías verdes. Luego, después de comer,se les unirían Elena y el propioDomingo e irían de paseo, a descubrirplantas e insectos.
Llamé a mi madre. Pese a lotemprano de la hora estaba despierta. Esmadrugadora y aquel día, por supuesto,más.
—¿Ya estás de pie?—Huy, sí, hijo. En un día como éste,
ya sabes… hay tantas cosas que hacer…—Bueno, sobre todo ponerte guapa,
¿no?, para llevar al niño del brazo.—¡Cómo le habría gustado a tu
padre estar aquí!A mi padre le habría dado igual.
Ella, sin embargo, tenía que cubrir lasapariencias con tanta buena voluntad queal final, a fuerza de que nosotros, porcansancio o bondad, no se lasdiscutiéramos, parecía que se habíanhecho realidades. Nunca he sabido siera por consolarse de que las cosas nosalieran como ella quería o porque supusilanimidad la forzaba a declarar quetodo está siempre bien (líbrenos el
Señor de las tensiones) o porque creíaque haciendo estas manifestacionesgenerales de buen ánimo la situación seamoldaría a sus deseos. Mi madre teníauna formidable capacidad para eldisimulo y el autoengaño. Esta virtudsuya (sí, era una virtud para y hacia lafamilia: la verdadera hipocresía hacia elbien mantiene a la familia unida, almenos tanto como el rosario) era sumejor rasgo de carácter. Bueno,considerando la similar capacidad deautoengaño de su primogénito, no era yoquién para criticar nada.
—Sí, mamá.—Todos los hermanos juntos, hace
tanto tiempo que no os tengo a todosjuntos…, todos celebrando la felicidadde Javierín, después de tantossinsabores.
—Sí, mamá, me alegro mucho por ti.Titubeó un segundo.—A lo mejor hace unos años el
novio habrías sido tú, ¿eh, Borja?—A lo mejor, pero… ya sabes.—Sí, sí, hijo… Así lo ha querido
Dios, y seguramente que será parabien… Yo te veo bien, ¿verdad, Borja?Tú eres tan fuerte de carácter, tansólido, que no necesitas a nadie,¿verdad? Y habiéndote separado deaquella…
—… ¿horrible mujer? —Sonreí.—… Sí, bueno, sí, de aquella
horrible mujer. Te veo feliz con Danielaquí, por fin contigo… ¿no?
—Sí, mamá, por fin. —Dudé unsegundo—. Ya sabes, a lo mejor tengoque volver precipitadamente a Madrid yno tengo más remedio que dejarte aDaniel…
—Sí, claro, eso no es problema. —Y añadió con regusto satisfecho—: Mihijo mayor, ministro de Justicia.
—Ya veremos.—¿Sabes ya algo más?—Bueno, ayer hablé con el jefe de
gabinete de Suárez y me dijo que sería
para dentro de unos días, muy pronto…—¡Qué bien, hijo! Mi felicidad es
completa, imagínate, ¡dos hijos tanimportantes!
—¿Está Javier levantado, mamá?—Duerme todavía. Pero vendrás
ahora, ¿no?—Sí, sí, vendré ahora, que tengo que
hablar con él.Colgué.—¿Quiere usted un café, don Borja?
—preguntó Aurora desde la cocina.—Quiero un café, sí, gracias.—Ya vestiré yo a Daniel y lo dejo
en casa de Domingo cuando luego mevaya para Sóller.
—Ah, muy bien. Gracias, Aurora.Cada uno de los momentos de aquel
día podría haber sido filmado y luegoproyectado a cámara lenta. Los tengoguardados con gran precisión, uno detrásde otro, y desfilan por mi memoria enperfecto orden de horror.
Ahora toca la conversación conJavier.
Cuando llegué a la vieja casa de SonBeltrán se acababa de levantar. Estabasentado en la cocina con un tazón decafé con leche en las manos. Miraba alfrente abstraído.
—¿Dónde está mamá?Levantó la vista para mirarme y
durante unos segundos pareció que nome reconocía.
—Ha ido a misa a Deià —dijo porfin.
—Jesús, ¿cuántas veces va a ir hoy?Javier sonrió tenuemente.—Es que se le amontona el
trabajo… con tanto disparate comoocurre a su alrededor… No da abastopara impetrar el perdón divino… ¿o esla bendición? —Se pasó la mano por elpelo y se alisó la onda que le caía sobrela frente.
—La bendición. Ella de los pecadosnuestros no se entera, Javierín.
—Más le vale.
—Bah, tampoco es para ponerse así.Tenemos nuestros problemas, como encualquier familia.
—Ya, como en cualquier familia. Nome fastidies, Borja. ¿O me quieres decirque lo tuyo y lo mío con Marga esnormal?
—¿Qué quieres decir? —Por ganartiempo.
—Sabes bien lo que quiero decir.—No.—Mira, Borja, Marga no se estaría
casando hoy conmigo si tú te hubierasdecidido hace diez años. —No habíaviolencia o enfado en la voz de Javier,apenas la constatación de un hecho que
debía estar claro para ambos.—No sé. Ya te dije hace meses que
fue ella la que te escogió finalmente a ti,no yo que la mandara a esparragar. Nome jodas, Javierín.
—No me jodas tú, Borja —dijomirándome de hito en hito—. Ella tetenía escogido a ti hace veinte años —sepuso de pie y dejó el tazón sobre lamesa—, y te sigue teniendo escogido.No estáis casados porque tú nuncaquisiste. Yo vengo de suplente. ¿O esque crees que soy idiota?
—No, no creo nada de eso…—Pues entonces no te hagas el tonto
y encima no pienses que lo soy yo. —Se
cruzó de brazos, un gesto que yo habíaaprendido a reconocer en mi hermanocomo su manera de defenderse—. ¿Otodavía no te has enterado de que aquien quiere Marga es a ti? ¡Mierda,Borja! ¡Mierda!
—Y entonces ¿por qué te casas conella?
Muy despacio, el tono de laconversación iba creciendo envirulencia y en rencor y poco a poco nosíbamos tensando físicamente, uno frentea otro, como dos machos en celo. Creoque nos dábamos cuenta de ello y sinembargo no éramos ya capaces deimpedirlo.
—¿Que por qué me caso con ella?Mierda, Borja. Porque ella así lo quiere,porque es verdad que me ha escogido.Sus razones tendrá… pero ciertamenteno porque me quiera a mí.
—¿Así? ¿Lo dices así y te quedastan fresco? —exclamé—. ¿Sus razonestendrá? Pues vaya una forma de vivir.¡Sus razones tendrá! ¿Y tú no tienes vozen esto? Hale, me lo manda Marga y yocomo un corderito. De verdad, Javierín,ése ha sido tu problema siempre: eres unpasivo, siempre dispuesto a tragartetodo lo que te mandan. Así se jodió tumatrimonio con Elena…
—Mi matrimonio con Elena se jodió
porque ella me puso los cuernos conDomingo… ¿O crees que me chupo eldedo? Y no me digas que soy un pasivo,un blando quieres decir, porque lo únicoque soy es buena persona y os tengo queaguantar a todos todas las machadas queme hacéis…
—Hombre, sí, mira, eso también esverdad, eres buena persona. ¿Y adóndete lleva eso? A hacerte la víctimaconmigo y a hacer el idiota casándotecon Marga. Eso sí que es una machada,hombre.
—Hombre, Borja, de toda estahistoria lo único que hago porque quieroes casarme con Marga. ¿Sabes desde
cuándo la quiero? ¿Te lo imaginassiquiera? De pequeño no soñaba conotra cosa.
—¡Pero si ella no te quiere a ti! ¡Mequiere a mí!
—¡Sí, pero contigo no se quierecasar! Es conmigo, a ver si te enteras. Ati no te quiere ver ni en pintura.
—No te entiendo, Javierín.—¿No?—¡Coño! ¡Estás aceptando
deliberadamente convertirte en uncornudo!
—¡Ah no, querido! Marga y yosabemos exactamente en dónde nosmetemos y ella a mí nunca me hará
cornudo. ¡Y menos contigo! ¿Me oyes?Por un momento pensé que me iba a
pegar y di un paso hacia atrás. Luegosacudí la cabeza.
—Javierín, no seas imbécil. Marga yyo terminamos hace tiempo y no seráconmigo con quien te ponga los cuernos.Pero casarte con una que no te quiere…
—Ya sé que no me pondrá loscuernos contigo. Y con eso me bastaademás. ¿Qué más te dijo anoche?
Di un respingo.—¿Anoche?—Claro. Anoche. Sé que ella te fue
a ver, a explicártelo todo, para que loentendieras bien. Me lo ha dicho esta
mañana… —Rió una carcajada casialegre, como si se hubiera quitado ungran peso de encima.
—¿Qué te ha dicho esta mañana?—Todo me ha dicho, ¿te enteras?,
me lo ha dicho todo.—¿Sí? ¿Ah sí? ¿Te ha dicho que nos
acostamos? ¿Te ha dicho eso?Javier cerró los ojos y bajó la
cabeza.—Sí —contestó en voz baja—. Sí
que me lo ha dicho, sí… la última vez—añadió en un susurro inaudible—. Fuesu última traición y vino derecha aquí acontármela.
—De veras que no te entiendo. ¿Y
aceptas todo eso y vas tranquilamente acasarte, hale, como quien se come undulce?
—Perdóname el sarcasmo, pero síque me voy a comer un dulce. Y el quese queda sin él eres tú.
Me encogí de hombros.—Y a mí qué más me da. Nunca lo
quise. Y cuando lo quise, lo tuve.—No seas mierda, Borja, eso es una
bajeza…—Pero es la más pura verdad,
Javierín.—Sí, bien pensado eso es lo que me
parece a mí también. Todos estos años,Borja, todos estos años perdonándome
la vida —asintió varias veces—, yahora me llega el turno, ya ves. Me llegael turno de tomarme la revancha, dedevolveros a todos los perdonavidas losfavores, los desprecios, las burlas…
—Dios mío, Javierín, vaya trabajoque te tomas para vengarte. Te jodes lavida, chico. Y las venganzas son platosfríos, ¿eh?
—¡No! Las venganzas se toman biencalientes, Borja… Tienen que joder atodos o no son venganzas de verdad.Además estás hablando del pasado yaquí de lo que se trata es del futuro.Porque esta vez sí que has querido aMarga y ésta es la vez en que te has
quedado sin ella.—Bah, no lo creas, en el fondo no
me importa nada. —Y le tendí unatrampa para hacer la mayor vileza detoda mi vida—: ¿Y cuántos hijospensáis tener?
Se encogió de hombros.—No sé. ¿A qué viene eso? ¿Qué
quieres, que a uno le pongamos Borja?—No. —Reí para protegerme en
vano del sabor amargo que me quedaríaen la boca para el resto de mis días—.No, no. No tendréis ninguno. Porque,¿sabes?, Marga se ligó las trompascuando nació Daniel.
Javier no lo sabía. Era evidente que
Marga no se lo había dicho. Y fue comosi le hubiera dado un gran golpe en lacara: se arrugó, palideció y cayó haciaatrás. De no haber estado la silla sehabría desplomado en el suelo de lacocina. No me miró ya más. Sólo dijo:
—No quiero que me hables nuncamás en tu vida, no quiero saludarte,sonreírte, verte, oírte. Si no fuera portoda la gente que viene a la boda, si nofuera por mamá, te prohibiría que fueras.
No pude pronunciar palabra. Me dila vuelta y salí de la casa.
XVII
Justo antes de empezar a hablar, donPedro, vuelto hacia toda la iglesia,permaneció un largo rato en silencio.Acababa de casar a Marga y a Javier,había escuchado solemnemente loscompromisos intercambiados por ambossobre el amor, el respeto mutuo, lafidelidad y la prole, había presidido laceremonia de los anillos y de las arras yacababa de bendecir a los contrayentes.
—Marga, Javier, doy testimonio devosotros, os declaro marido y mujer.
Juntó las manos frente a su rostro
como queriendo meditar largamente laspalabras que iba a pronunciar. Por fin,levantó la mirada, suspiró y dijo:
—No os he dejado hablar a ninguno,ningún participante de esta asambleasagrada ha podido intervenir paraoponerse a la celebración de estematrimonio porque yo quería que pesarasobre todos vosotros la gravedad de estemomento, la seriedad del compromisoque, plenamente conscientes de suscircunstancias, Marga y Javier handecidido adoptar. No es momento dealegrías. —Sonrió—. Dejo las alegríaspara los contrayentes, para todosvosotros, los invitados. Dejo las
alegrías para la fiesta que seguirá a estaceremonia. Ahora es el momento deponernos serios y de hablar deresponsabilidades. Marga y Javierdecidieron casarse ante Dios y loshombres para que todos supierais quequerían hacer solemne entrega mutua desus vidas. Lo han hecho. Y si alguien,ahora, sabe de alguna razón por la cualdeba impedirse esta unión, que lo diga—me miró directamente a los ojos— yromperemos en dos esta pareja queacaba de unirse en una. Pero que sepaquien lo haga hasta dónde alcanzarán lasconsecuencias de su denuncia, hasta quépunto se ha de romper la vida de quienes
estamos aquí.»Nos hemos reunido aquí para
culminar una larga historia de amor ydesamor. —De nuevo don Pedro seinterrumpió y me miró. Hizo una muecacasi cómica—. Me refiero, claro está, alhecho de que ésta no es la primera bodacanónica de Javier. La anterior le fueanulada, pero no por ello desaparece enla nada ni debo dejar de referirme aella. Forma parte de la vida de Javier,forma parte de la vida de todosnosotros, porque todos nosotros laseguimos de cerca, ante Dios y ante loshombres. Sí, hijos míos. Cuando Javierme anunció que quería casarse con
Marga intenté disuadirle.Abrí mucho los ojos y miré a Jaume.
Él frunció el entrecejo y no dijo nada;«pero qué dice», murmuré y Jaume seencogió de hombros.
—No quería que corriera el riesgode fallar nuevamente. —Sonrió una vezmás—. Pero no penséis que olvidoquién soy y cuáles son mis deberesreligiosos. No, no. Sé que el matrimonioanterior de Javier nunca existió a losojos de Dios; por eso fue declaradonulo. Pero ésa no es la cuestión. Lacuestión para mí es: ¿está preparadoJavier para una nueva singladura? —Respiró con profundidad—. Hoy
estamos aquí porque estoy convencidode que sí. No temáis. No presidiría estaceremonia si no estuviera absolutamenteconvencido de que Marga y Javier semerecen por completo, están hechos eluno para el otro hasta que la muerte lossepare. ¿No es éste un motivo dealegría?
»Claro que sí. —Y sonrió—. No esbueno que el hombre esté solo, se dijoDios cuando hubo creado a Adán. Perocuando Dios le arrancó la costillaporque no era bueno que el hombreestuviera solo y debía tener compañía,no la miró y exclamó te doy mujer, no,dijo varón, te doy varona, porque ése
era el verdadero amor, la verdaderacompañía que quería darle. No penséisque la compañía que os vais a dar el unoal otro puede ser diferente. Oh no,vosotros lo habéis querido así y así seos ha dado. Y si esperáis la felicidad eluno del otro, también os equivocáis…—Se le notaron bien los interminablespuntos suspensivos y me pareció queMarga y Javier se enderezaban en eltaburete aterciopelado que les servía deincómodo asiento frente al altar mayor—. La felicidad consiste en dar, no enesperar recibir.
¡Cuánta maldad, santo cielo!, pensépara mis muy adentros, ¡qué día de
infiernos!Jaume me sonrió con complicidad.
Pero no. Esta vez no. Esta vez no nospermitiríamos salir de ésta riendo.¿Cómo podíamos tomar a broma ladestrucción total de nuestras vidas, la deMarga, la de Javier, la mía? ¿Cómopodíamos reírnos del cúmulo de vilezasen que se había convertido este díaluminoso?
—¡La felicidad no existe! —gritó depronto don Pedro—. Ninguno devosotros sabe, ni siquiera vosotros. —Bajó la mirada hacia Marga y Javier ylos apuntó con la mano derecha. Ellosseguían inmóviles, como si manteniendo
la quietud pudieran escapar a lasincrepaciones de quien estaba ahí paracasarlos, por más que, oyéndole, sehubiera dicho que estaba paramaldecirlos—. Ni siquiera vosotrossabéis lo que es la verdadera felicidad,de qué pasta está hecha. Y, puesto queno lo sabéis, para vosotros no existe…
—Fíjate bien en lo que está diciendo—murmuró Jaume en mi oído—, fíjatebien y luego busca las explicaciones enlo que sabes, en todo lo que has vividoen estos años, y comprenderás… —Seechó hacia atrás, mirándome de hito enhito, triunfante; medio sonreía y en susojos muy negros había un brillo, tal vez
travieso, tal vez perverso o de revancha,no sé—. ¿No lo ves?
Moví la cabeza de derecha aizquierda muy despacio. Luego fijé lavista en don Pedro que gesticulabafrente al altar mayor. Y luego volví amirar a Jaume. Levantó las cejas altiempo que asentía.
—¿Lo ves? —Sonrió.Hice que no con la cabeza.Entonces Jaume dejó de sonreír,
como si se arrepintiera de algunamaldad que no se me alcanzaba. ¿Másmaldades? Me parecía que hoyhabíamos sobrepasado el cupo concreces.
—Déjalo, da igual —dijo.Pero detrás de mí se oyó la voz de
Tomás, que me decía, casi un murmullo:—Ésta sí que es buena, ¿eh, Borja?
Tú lo sabes, ¿no?Jaume se volvió hacia él.—No —dijo—, no lo sabe, pero
sospecho que se lo vas a decir tú. —Titubeó—. Bien pensado, Tomás… Meparece que no deberías…
—¿De qué estás hablando? —pregunté volviendo la cabeza.
—De don Pedro y de Javier —dijoTomás—. ¿No lo sabes o qué?
—¿Qué? ¡Vamos!—Déjalo —dijo Jaume.
—¿No ves el cabreo que lleva donPedro? Ay, Borja. Don Pedro te quiso ati —dijo Tomás—, pero no teconsiguió… Tanta iglesia y tantasantidad —añadió con verdadero enfado—. ¿Cómo crees que Javier obtuvo laanulación de Elena? ¿Con dos hijos?¡Venga ya! En el monasterio del monteAthos, en Grecia, ahí es donde laconsiguió.
—¿Qué quieres decir? ¿Eh, Tomás?—Dejadlo ya —dijo Jaume—. No
deberíamos haber empezado esto.Venga, Tomás.
—No, venga, no, Jaime. Que esto noes un jardín de infancia. —Y mirándome
de nuevo, Tomás añadió—: Don Pedrote quería a ti. Ah, pero se tuvo queconformar con Javierín… Y ahora osdestruye a todos. Ya, sus ángeles.
Oh, sí que lo comprendí. Ahora sí.Lo vi claro, sólo que no entendí, nuncaentenderé los motivos.
En esta mañana de apaciblecomienzo del verano mallorquín, en estedía que se presumía de sol, de luces, deolores, de joyas y alegría, de sonrisasabiertas, de exuberancia, se cerraba enefecto todo un ciclo vital aquí, en laiglesia parroquial de Santa Maria delCamí, en la boda de mi hermanopredilecto con la mujer que había
llenado nuestras vidas. Sólo que el cicloacababa de estancarse en un ramalinesperado: resultaba que la conclusiónde todos estos años no era la dicha sinola venganza. ¿Cómo podría yo haberprevisto que las cosas no seredondearían con felicidad? No eraposible saberlo, igual que no era posibleadivinar las intenciones, los rencorescelosamente guardados, las frustracionesde unos y otros. ¿Pero qué tenía yo quever con todo esto? ¿Por qué mecastigaban a mí?
Dejé de mirar a Jaume y volví lacabeza hacia Tomás.
—Pero ¿de qué me estás hablando,
Tomás?—De que te acaban de meter una
cuchilla por el tercer espacio intercostaly tú sin enterarte —contestó.
—¿Sus ángeles? ¿De qué hablas?—Hombre, el cura este era el que
decía que os iba a proteger para siempreporque os quería y os iba a salvar de lasasechanzas de los malos. —Todo estocuchicheado para que nadie nos oyera ytodos pudieran suponer quecomentábamos con encanto lasincidencias de este enlace del horror yla amargura.
—¿Y? —pregunté.—Nada, Borja, que en realidad os
está jodiendo, pero bien.—Pero ¿para qué haría una cosa así?
Si hemos hecho siempre lo que élquería…
—… Ya, lo que él quería. Lo que élquería, Borja, joder, que no te enteras,era meterse contigo en la cama… Loúnico que le pasa a don Pedro es que esun cura maricón.
—Esas son las cosas necias y nimiasde que están hechas las grandestragedias —murmuró Jaume—. Vaya unsermón de farsa…
Bajé la cabeza.A nuestro alrededor los invitados
habían empezado a colocarse en el
pasillo central para acudir a comulgar.Y como si se tratara de imágenes quehubieran impresionado mi retina pero nomis entendederas, tomé de prontoconciencia de que momentos antesMarga y Javier habían recibido lacomunión de manos de don Pedro.
Levanté la mirada para fijarla en laespalda de Marga; era la misma espaldade siempre, espigada, firme, tensa detanta reafirmación propia; la mismaespalda que yo había contempladodurante años en la misa de los domingosde Deià. No había variación en losmovimientos o en el cimbreo del talle.Sólo en el aura. Años antes, la tensión
de aquella espalda maravillosatransmitía seguridad en sí misma,violencia sensual y hasta mística. Hoysólo irradiaba venganza.
¿Por qué? Dios mío, don Pedro nonos destruía a todos; me destruía a mí.Qué ángeles ni ángeles… Era de mí dequien querían vengarse los tres, Marga yJavier y don Pedro. Estaba confuso.
Era bien cierto que mi despechohabía herido a Javier aquella mismamañana de una forma que ahora meavergonzaba. Le pediría perdón, haría loque fuera por reconciliarme con él. Leexplicaría mi ruindad. ¿Sería posiblecon ello borrar lo imborrable?
¿Suavizarme el paladar, endulzar la hielque me quedaba como esos sabores asangre espesa que salen de una muelapodrida y que permanecen en la bocahasta mucho después de que la hayanarrancado?
Sí, Javier tenía motivos paravengarse. Claro que sí.
Pero ¿don Pedro? ¡Si lo único quehabía hecho yo era rechazarlo sin sersiquiera consciente de lo que pretendíade mí! Que se hubiera obsesionadoconmigo cuando yo apenas contaba doceaños era cosa suya, no mía. ¿Qué culpatenía yo? Que se vengara de Javier queera el que lo traicionaba, ¿no? Lo había
casado con Elena, había anulado elmatrimonio, se habían hecho amantes,ahora lo casaba con Marga. Yo no eraresponsable de esa cadena de miserias.A mí que me dejara en paz.
¿Y Marga? Ah, Marga, Marga. Lamantis religiosa. Ella hubiera queridode mí compromisos totales queexcluyeran, que hicieran inútil el restode las cosas de mi vida. ¿Cómo podíayo darle eso? Ella debería haberloadivinado. Porque ciertamente no eratiempo lo que le había faltado paraanalizar mis huidas y comprender lo queescondían. ¿Y si yo era tan débil decarácter, a qué se fijaba en mí?… El
resto de las cosas de mi vida…Confieso que me tentó invocarme misresponsabilidades públicas, mi carrerapolítica incipiente para justificarme a mímismo mis traiciones a Marga, pero mepareció hipócrita e innecesario. No. Enel fondo yo sabía bien por qué Marga seconsideraba traicionada, entendía queconsiderara justificada su venganza.Pero no tenía justificación. No cuandoapenas unas horas antes yo le habíaimplorado que volviera conmigo, lehabía ofrecido mi vida para no perderla,incluso arriesgando quemarme del todo.Pero me había rechazado, ¿no?
Por el rabillo del ojo vi cómo el
oficial del juzgado se acercaba a lostestigos para que firmáramos el acta delmatrimonio. Por un instante me puserígido. Suprema ironía: yo tenía queatestiguar esta miseria, ¡yo! Estampar minombre en la certificación de estaceremonia tan llena de odio, ¡yo! Unaceremonia hecha a medida paracrucificarme… No lo haría.
—No lo hagas —dijo Jaume.—¿Qué?—No hagas lo que estás pensando
hacer, Borja. Todo ha acabado. Todo haescapado de tu control. Esto ya no esnada tuyo… —Me puso la mano en elantebrazo—. No lo hagas.
—Si yo fuera tú —dijo Tomás desdedetrás de nosotros—, pondría uncartucho de dinamita en esta iglesia demierda.
Me llegó el turno de firmar y eloficial del juzgado alargó el libro delregistro. Señaló un espacio al pie de lapágina. «Aquí», dijo.
Se habían acabado las bromas. Estono era sangrar por la nariz como cuandoMarga me la había roto en la buhardillade su casa toda una vida antes. Esto erasangrar por todos los poros con todaslas venas rotas. Aquél había sido unjuego de niños. Éste era un juego dedifuntos.
Saqué la pluma, le quité el capuchóny firmé.
Levanté la vista hacia el altar.Marga me estaba mirando. Sonreía.
Y allí mismo se me murió el alma.
Fernando Schwartz es un escritor,periodista y antiguo diplomáticoespañol. Hijo de diplomático, nació enGinebra en 1937, estudió Derecho en laUniversidad de Madrid, y a continuaciónen la Escuela Diplomática. Ocupódiversos puestos en embajadas ymisiones diplomáticas y fue embajador
en Kuwait (el embajador más joven queha tenido España), y en Holanda. Fueportavoz del gobierno para asuntosexteriores y abandonó la carrera paratrabajar en una empresa cazatalentos, yposteriormente en el Grupo decomunicación PRISA, en el que fueconsejero editorial del diario El País yprofesor de Opinión de la Escuela dePeriodismo El País en la UniversidadComplutense de Madrid. Durante nueveaños fue presentador del programa LoMás + de Canal+. Publicó por primeravez en 1971 y entre otros ha obtenido elPremio Planeta en 1996.