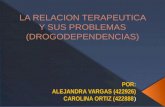La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
-
Upload
dianasantiago -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 1/12
JORGE A. MONTIJO
95• HOMINES • Edición 2010-2011
LA RELACIÓN TERAPÉUTICACON PUERTORRIQUEÑOS POBRES
Y DE CLASE TRABAJADORA
Jorge A. Montijo*
RESUMENDesde el 1966 comenzaron a generarse en nuestro país diversos mo-
delos terapéuticos para nuestra ciudadanía. Dichos modelos tienen encomún un enfoque cognoscitivo conductual y un rechazo “a priori” delos modelos más difundidos en los Estados Unidos. Alba Nydia Rivera(1984) hace una reseña crítica de dichos modelos y propone uno alternoque toma en consideración la clase social y los proble mas reales de losrecipientes de ayuda.
El propósito de este artículo es elaborar el modelo terapéutico de Ri-vera descri biendo en detalle las dificultades de la relación terapéutica conlas personas pobres y proponiendo técnicas de tratamiento adaptadas paraesta población. Se propone que la base de la relación terapéutica son las
actitudes de los terapeutas y que los terapeutas internalizan las actitudessociales y raciales negativas hacia los pobres; por lo tanto, su concienciay manejo adecuado de sus prejuicios son esenciales para el buen desen-volvimiento de la terapia. Se proponen además tácticas específicas parafacilitar el ingreso, permanencia y beneficio de las personas pobres en lapsicoterapia.
Desde 1966 en adelante comienza la elaboración de modelos terapéuti-cos para el puertorriqueño. Se desarrollan unas corrientes de pensamientoque coinciden en criticar el predominio de la psicología norteamericana enPuerto Rico, particularmente los modelos psicodinámicos y conductuales,los cuales se consideran reñidos con la realidad cultural puertorriqueña.Se proponen, por el contrario, modelos supuestos a estar más a tono conesta realidad cultural, tales como la terapia racional emotiva de Albert Ellis
(1977), la terapia de realidad de Willian Glasser (1965, Matlin, 1981), y la
* Psicólogo, Agencia Federal Hospital de Veteranos, Río Piedras, PuertoRico.

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 2/12
LA RELACIÓN TERAPÉUTICA CON PUERTORRIQUEÑOS POBRES Y DE CLASE TRABAJADORA
96 Edición 2010-2011 • HOMINES •
terapia de metas de Norman Matlin (Nota 1). Se refiere el lector al libro
de Alba Nydia Rivera “Hacia una psicoterapia para el puertorriqueño”(1984), para una crítica tanto de los modelos terapéuticos tradicionalescomo de las alternativas propuestas para Puerto Rico, además de su ela-
boración de un modelo de tratamiento para los puertorriqueños pobres yde clase trabajadora.
Rivera entiende que las condiciones de vida determinan la clase de pro- blemas emocionales experimentados por las personas. Como la mayoría dela población puertorriqueña es pobre y de clase trabajadora, sus problemasde salud mental son provocados principalmente por el desempleo y por em-pleo insatisfactorio, bajos ingresos, problemas de vivienda, inadecuacidadde servicios médicos y sociales, y problemas de salud. Ante esta situación,Rivera propone la necesidad de proveer alternativas de tratamiento a lospobres que sean efectivas en aliviar sentimientos de angustia; mejorar sus
ideas sobre sí mismos y sus circunstancias; desarrollar recursos cognosci-tivos y conductuales que les permitan actuar para su propio beneficio, ymoverse hacia cambios que culminen en acciones colectivas de transforma-ción social. Esta psicoterapia al servicio del pueblo debe caracterizarse poruna relación empática, un compromiso de los terapeutas con sus pacientes,comunicaciones adecuadas, y técnicas que ayuden a los pacientes a con-seguir las metas ya mencionadas.
Concuerdo con Rivera sobre la necesidad de concentrar nuestrasenergías en desarrollar una psicoterapia efectiva para los puertorriqueños,quienes mayoritariamente viven en la pobreza, sufren altísimos niveles dedesempleo, subempleo, o de malas condiciones de trabajo; tienen una esco-laridad baja; sufren mayores y más serios problemas de salud que los másprivilegiados; están más propensos a recibir diagnósticos psiquiátricos másserios y tratamiento somático o farmacológicos en lugar de psicoterapia;están acostumbrados al trato deficiente de los servicios de salud pública, ypor lo general no tienen idea de qué se trata la psicoterapia (Acosta et al .1982; Comm. of P.R., Asst. Sec. of Mental Health, Nota 2; ELA, Depto.del Trabajo, Nota 4; Hollingshead y Redlich, 1958; Lorion, 1978; Riestra,1978; Ryan, 1976; ver nota al calce).
Tomando en consideración estas realidades, este trabajo intenta ela- borar el modelo terapéutico desarrollado por Rivera, (1984) discutiendolas dificultades intrínsecas en la relación terapéutica con personas pobres.Propongo particularmente que los valores y actitudes de los terapeutas
La falta de estudios de epidemiología social psiquiátrica en Puerto Rico me
obliga a depender de datos obtenidos en otros países, particularmente losEstados Unidos, y a suponer su equivalencia para Puerto Rico. Tanto miexperiencia con los servicios de salud pública y la práctica privada, así comoinfinidad de testimonios públicos y privados, orales y escritos, corroboran estaimpresión de equivalencia.

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 3/12
JORGE A. MONTIJO
97• HOMINES • Edición 2010-2011
son una variable crucial en cualquier relación terapéutica (Beit-Hallahmi,
1974; Cancrini y Malagoli Togliatti, 1979; Halleck, 1971; Hurvitz, 1973;O’Donnell, 1974), pero más decisivos aún en la terapia con los pobres(Acosta et al ., 1982; Lorion, 1977, 1978). En otras palabras, las actitudessociales y raciales del terapeuta hacia las personas pobres y/o de clasetrabajadora deben tener mayor peso sobre el resultado del tratamientoque sus destrezas técnicas (Acosta et. al ., 1982; Bergin y Lambert, 1978;Garfield, 1978; Perloff et al ., 1978). Por lo tanto, la mayor destreza técnicade quien aspire a trabajar exitosamente con pacientes pobres debe ser sucapacidad para percibir y corregir aquellas acti tudes que puedan interferircon el desarrollo de la relación terapéutica. Además, los terapeutas debenestar dispuestos a llevar a cabo las modificaciones técnicas necesarias parafacilitar el tratamiento de las personas pobres (Acosta et al ., 1982; Lorion1977, 1978).
LA BASE DE LA PSICOTERAPIA:LA RELACIÓN TERAPÉUTICA
Los estudios más abarcadores sobre los efectos de la psicoterapia nosólo coinciden sobre la importancia básica de la relación terapéutica, yaseñalada por innumerables teóricos comenzando por Freud (Carson, 1969;Fromm Reichmann, 1959; Korchin, 1976; Strupp, 1983), sino que señalanmás aún que los factores técnicos parecen ser inferiores en sus efectos aaquellos basados en la influencia personal del terapeuta: confianza, cali-dez, aceptación y sentido común (Bergin y Lam bert, 1978). Smith y otros(1980), en un meta-análisis de 475 investigaciones sobre los efectos de la
psicoterapia, concluyen que a pesar de la evidencia contundente de losefectos beneficiosos de la psicoterapia, “a la par con otras intervencionescostosas y ambiciosas, como la educación académica y la medicina” (p.183, trad. mía), no existe evidencia de que la forma en que se lleva a caboy ni siquiera la preparación de quienes la llevan a cabo tenga un efectosignificativo sobre los resultados. Esto les lleva a suponer que la capacidadpara el cambio no yace en la influencia del terapeuta, sino en las caracte-rísticas de los pacientes.
Es legítimo argumentar, sin embargo, que si la psicoterapia tiene efec-tos positivos muy superiores a la ausencia de tratamiento, el papel principalde los terapeutas pudiera ser el liberar en los pacientes precisamente esascaracterísticas positivas que les permiten mejorar (Parloff et al ., 1978).
ACTITUDES TERAPÉUTICAS HACIA LOS POBRES.
En este sentido, las destrezas técnicas esenciales para permitir que larelación terapéutica se desarrolle es la capacidad del terapeuta para evitar

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 4/12
LA RELACIÓN TERAPÉUTICA CON PUERTORRIQUEÑOS POBRES Y DE CLASE TRABAJADORA
98 Edición 2010-2011 • HOMINES •
que sus actitudes y sentimientos intervengan negativamente con el proceso
de terapia. Carson (1969) sirve de portavoz a toda una tradición de teóricospsicodinamicistas cuando propone que la postura terapéutica principal esel evitar participar en las maniobras que perpetúan el comportamientoperturbado del paciente; sólo al ofrecerle la oportunidad de intentar formasdiferentes de relacionarse pueden cumplirse los propósitos reeducativos dela terapia (Carson, 1969; Rivera, 1984; Strupp, 1983). Con los pacientespobres, los terapeutas deben cuidarse de reforzar en forma alguna la au-toimagen negativa y los sentimientos de desmoralización que su situacióneconómica engendra (Lorion, 1977, 1978); Rivera, 1984), esforzándose porel contrario a promover la confianza y el respeto propio.
Es imposible que la reeducación terapéutica pueda llevarse a cabo sinla atmósfera de confianza y aceptación ya descrita, y son las actitudes delterapeuta hacia sus pacientes las que crean esa atmósfera. Sin embargo,
investigación tras investigación parecen indicar que, como grupo, los te-rapeutas demuestran hacia los pobres y la clase trabajadora las actitudesnegativas y prejuicios que predominan contra éstos en la sociedad (Lorion,1977; Prince, 1969; Ryan, 1976). Parecen prevalecer las creencias de quelos pobres no pueden beneficiarse de las intervenciones terapéuticas másprestigiosas, como la terapia analítica, y que requieren estilos terapéuticosdirectivos y hasta autoritarios (Prince, 1969).
Es harto conocido, además, que los terapeutas prefieren pacientes jó-venes, atractivos, elocuentes, inteligentes y exitosos —el fenómeno YAVIS,descrito por Schofield (1964)— y las personas pobres, por lo general, nollenan la mayoría de esos requisitos. Por lo tanto, al dar por correctos y
bien asentados en la realidad sus pre juicios contra las personas pobres,los terapeutas no solo les niegan tratamiento o les imponen condicionesimposibles de cumplir, sino que también les estigmantizan como “intra-tables” (Garfield, 1978; Lorion, 1977, 1978; Parloff et al ., 1978; Prince,1969; Ryan, 1976).
El propósito de la psicoterapia con personas pobres, como con cual-quier persona, es aumentar su grado de autovaloración y respeto propio,el control o eliminación de actitudes y comportamientos perjudicialespara sí mismos y una percepción más adecuada, tanto de sus propiascapacidades como de las limitaciones y oportunidades que existen en suambiente. El terapeuta no puede obviar los problemas reales de la pobrezay, por el contrario, debe tenerlos presente constantemente, y cuando pueda,intervenir para aliviarlos. Debe saber además que tras las perturbacionesque intenta aliviar obran unas estructuras opresivas cuyo efecto es enorme-
mente superior al del tratamiento. Tiene que decidir si se pondrá del ladode las estructuras de opresión, justificándolas y, por lo tanto, explicando lapobreza a base de los defectos personales de los pobres (Ryan, 1976), o sise pondrá del lado de las víctimas de opresión, fortaleciendo una autoima-

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 5/12
JORGE A. MONTIJO
99• HOMINES • Edición 2010-2011
gen crónicamente desvalorizada (Freire, 1973; Moffatt, 1975). Se trata
claramente de una decisión política, pero debe reconocerse que la psico-terapia, como cualquier quehacer ideológico, es de naturaleza política, yaque busca implícita o explícitamente alterar o consolidar las relaciones depoder existentes entre terapeuta, paciente, y el sistema social en que ambosse desenvuelven. Halleck (1971) dice, refiriéndose no solo a los psiquiatras:“Intelectual y moralmente el psiquiatra está más justificado cuando tomaposiciones políticas claras que cuando se esfuerza sólo por mantener unaneutralidad política. Cuando el psiquiatra intenta aliviar el dolor humanoejerce influencia tanto sobre el paciente como sobre aquellos que interac-túan con el paciente. Cualquier clase de intervención psiquiátrica ... tendráimpacto sobre la distribución de poder dentro de los diversos sistemassociales en los cuales se mueve el paciente”, y concluye diciendo: “Laneutralidad psiquiátrica es un mito” (p. 13, trad. mía). Bart (1974) añade,
con más de una pizca de ironía: “Cuando la pobreza es descubierta porlos psicoterapeutas, la imagen básica del ser humano se transforma de uncliente pasivo a un participante y planificador activo en aquellos asuntosque afectan su destino” (p. 19, trad. mía).
El terapeuta sólo puede ponerse incondicionalmente al servicio delos pacientes pobres si cobra conciencia de sus actitudes y sentimientosnegativos hacia sus pacientes, para poder corregirlos y así evitar reproducirpatrones de rechazo y desmoralización en la terapia.
Una vez posee esta destreza básica le toca desarrollar toda una seriede tácticas que aumentan su efectividad para con esta población. Estastácticas se basan en la percepción de la psicoterapia como un proyectocolaborativo de naturaleza educativa, caracterizado por la confianza, elrespeto y las actitudes democráticas, y en el cual se descartan aquellasactitudes y comportamientos que pudieran gozar de una aceptación socialamplia pero que en la psicoterapia resultan inútiles o per judiciales.
TÁCTICAS TERAPÉUTICAS
El Método Educativo: El terapeuta debe preocuparse antes que nadaporque sus pacientes tengan la idea más clara posible sobre cuál es el pro-ceso en el cual participan, y más aún cuando el modelo de ayuda formalque pudieran conocer tales pacientes es el de acudir al médico o al ministroreligioso. Por lo tanto, la orientación sobre la psicoterapia y sus similitudesy diferencias con otros medios de ayuda es crucial antes de comenzar eltratamiento (Acosta et al ., 1982; Lorion, 1977, 1978). Por ejemplo, aunque
es recomendable que el terapeuta se mantenga activo, haga preguntas,comentarios y recomendaciones adecuadas, y evite los silencios prolon-gados, particularmente durante las primeras visitas, si en algún momentodebe callar, no es lo mismo que los pacientes se figuren que el terapeuta

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 6/12
LA RELACIÓN TERAPÉUTICA CON PUERTORRIQUEÑOS POBRES Y DE CLASE TRABAJADORA
100 Edición 2010-2011 • HOMINES •
está callado por que se aburre a que se le explique que se guarda silencio
para escuchar y entender mejor, o se inquiera a los pacientes sobre susreacciones al silencio del terapeuta.
La relación terapéutica, cuando marcha bien, tiene que ser una rela-ción social extraña, porque no puede reproducir los patrones opresivosde relación que los pacientes bien conocen y esperan. Por ejemplo, quienestá acostumbrado a recibir consejos sin que se tome en consideración supropia opinión tiene que sorprenderse cuando su terapeuta, antes de res-ponder con un consejo, le pregunta qué se le ha ocurrido sobre el asuntoen cuestión y acepta de buen grado cualquier respuesta, aunque sea en lanegativa. Por lo tanto, si bien es importante un período de preparación delos pacientes para la terapia (Acosta et al ., 1982; Lorion, 1977, 1978), esigualmente importante la disposición del terapeuta para brindar aclaracio-nes en cualquier momento que sea necesario.
Se ha encontrado que cuando se le ofrece una preparación a los tera-peutas sobre las características de los pacientes pobres, y a los pacientespobres sobre las características de la psicoterapia, se reducen las termina-ciones prematuras y se obtienen mucho mejores resultados que cuando nose emplean estas estrategias (Acosta et al ., 1982; Lorion, 1977, 1978).
El terapeuta debe estructurar activamente las primeras entrevistas, nosólo para poder comprender mejor los problemas de sus pacientes, sinotambién enseñarles un estilo y contenido de comunicación que les debe serpoco familiar. Cuando los pacientes pobres se muestran pasivos o callanno debe interpretarse esto como resistencia o negativismo, ya que es másprobable que no tengan idea sobre qué cosas deben y pueden hablar. Elinterés, apoyo emocional, y la curiosidad empática del terapeuta debenayudar a descubrir problemas que no se presentan en primera instancia, ala vez que ayudan a cambiar patrones perjudiciales de comportamiento.
MANEJO DEL CONCRETISMO Y LA EXPERIENCIA DELTIEMPO
Quien haya trabajado en terapia con personas pobres se habrá dadocuenta de que generalmente presentan quejas concretas o inmediatas —estedolor de cabeza, los nervios, problemas en mi trabajo, el alcoholismo demi marido, mi caso con el Seguro Social, etc. Además habrá notado quepor más que se esmera, generalmente el tratamiento no dura mucho; sipasa de unas cuantas visitas es extraordinario. También muchos de estospacientes llegan tarde, faltan a sus citas o terminan el tratamiento por su
cuenta sin explicación alguna —para disgusto de sus terapeutas y refuerzode los prejuicios con lo concreto y percepciones distintas del tiempo ydel compromiso terapéutico—, requieren que el terapeuta emplee tácticasdistintas a las del tratamiento de los más privilegiados.

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 7/12
JORGE A. MONTIJO
101• HOMINES • Edición 2010-2011
Acosta y otros (1982) sugieren contratos iniciales de tratamiento por
seis visitas para las personas pobres. Esta cantidad parece ser el promediode visitas terapéuticas por pacientes en las clínicas de salud mental delos Estados Unidos (Garfield 1978) y es el mismo número de visitas quesugiere Matlin (1981) para llevar a ca bo la terapia de realidad. Este pe-ríodo limitado de visitas les demuestra a los pacientes que su tratamientono va a extenderse interminablemente y fomenta la esperanza de que susproblemas puedan mejorar en un plazo breve. Debe mencionarse ademásque no existe evidencia de que la duración del tratamiento tenga relacióncon su efectividad (Smith et al ., 1980), lo cual lógicamente sugiere la su-perioridad de la terapia breve en la gran mayoría de los casos (Cummings,1977). Acosta y otros (1982) indican que luego de las seis visitas acordadasdebe pasarse juicio sobre los resultados obtenidos y de ser necesario, rene-gociarse el contrato terapéutico. Debe tomarse en consideración además
que para un gran número de personas las visitas semanales a una clínicao consultorio son onerosas, y el terapeuta no debe decidir unilateralmenteel período entre visitas, sino debe explorar los impedimentos que dificultanla asistencia de sus pacientes y establecer metas viables y flexibles. Hacervisitas al hogar, de ser posible, es altamente recomendable.
Sobre el concretismo de los pacientes pobres, Acosta y otros (1982)señalan que si los terapeutas se toman el trabajo de explorar aquellasrazones que les parecen inaceptables para el ofrecimiento de psicoterapiapudieran encontrar formas de ser útiles en esos casos. El problema surgecuando los terapeutas se muestran inflexibles al exigir que los problemasde los solicitantes de sus servicios encuadren automáticamente con susconcepciones terapéuticas, las cuales suponen implícitamente una visióndel ser humano como económicamente privilegiado. Si los terapeutas re-conocen que los pacientes pobres tienen problemas diferentes a los delos pacientes privilegiados, que estos problemas tienen que abordarse demanera diferente, y están dispuestos a explorar tales problemas en lugarde descartar inmediatamente a estos pacientes, llegarán a entender mejorla máxima de Harry Stack Sullivan: “Sencillamente somos más humanosque de otra forma”.
RESPETO Y PERSONALISMO EN LA PSICOTERAPIA
Generalmente los pobres reciben poco respeto y un trato impersonalen los lugares donde buscan servicios (Garfield, 1978; Hollingshead yRedlich, 1958; Lorion, 1978; Ryan, 1976). Cuando reciben servicios de
salud mental en nuestro país deben acostumbrarse a largas esperas entrevisitas, a tardanzas o ausencias inesperadas de sus terapeutas, a que fre-cuentemente no se les mire cuando hablan y a que no se les dé indiciode haber sido escuchados. Quien así es tratado así espera que se le trate,

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 8/12
LA RELACIÓN TERAPÉUTICA CON PUERTORRIQUEÑOS POBRES Y DE CLASE TRABAJADORA
102 Edición 2010-2011 • HOMINES •
pero lo terapéutico es romper con estas expectativas así como cualquier
expectativa de rechazo o desvaloración (Carson, 1969; Strupp. 1983). Yase mencionó que sólo deben ofrecerse plazos terapéuticos viables, peroquizás más importante aún es que los terapeutas se hagan lo más acce-sibles que puedan a sus pacientes, facilitándoles formas de conseguirlescuando sientan la necesidad de hacerlo. Esta disponibilidad, unida a lamayor flexibilidad posible con el manejo del tiempo, tanto en los plazosentre citas como en la duración de las visitas, y a la puntualidad, cor tesía,atención y trato amable a sus pacientes, establecen una atmósfera de respe-to necesaria para el progreso de la terapia. Quien reserva su simpatía ysus buenos modales para sus pacientes más privilegiados sólo podrá teneréxito con ellos. “Tratamiento es tratar bien”, dice R.D. Laing. No es sóloeso, pero no es nada sin eso.
DEMOCRACIA EN LA PSICOTERAPIA
Por definición, los terapeutas y sus pacientes ocupan posiciones jerár-quicas diferentes. En el caso de los pacientes pobres, la mayor jerarquía delterapeuta aumenta porque casi siempre su ubicación en la escala social es muysuperior a la de sus pacientes. Además, la relación terapéutica es una relaciónde poder en la cual el terapeuta trata activa y conscientemente de influir sobresus pacientes (Beit-Hallahmi, 1974; Halleck, 1971; Hurvitz, 1975; Keniston,1968), mientras estos, de forma generalmente pasiva e inconsciente, resistenla influencia del terapeuta y a la vez influyen sobre él (Carson, 1969; Strupp,1983). Ciertas características de los pacientes pobres —su orientación hacia loconcreto e inmediato, su falta de conocimientos psicológicos y de las habili-
dades verbales de los pacientes de las clases privilegiadas, y su intolerancia ala pasividad y embotamiento emocional de los terapeutas “ortodoxos”— handado base a la creencia generalizada de que los pobres no son aptos para be-neficiarse de los métodos terapéuticos más complejos —léase el psicoanálisisy las terapias psicodinámicas— y que si ha de ofrecérseles psicoterapia, éstadebe ser de un carácter directivo y hasta autoritario, llegándose al extremode sugerir seriamente como alternativas terapéuticas para los pobres el curan-derismo, el espiritismo y otras prácticas que jamás serían recomendadas parael tratamiento de los más pudientes (Prince, 1970). No es pura casualidad quela mayoría de las víctimas de la psicocirugía, de la terapia electroconvulsiva,de los tranquilizantes mayores y de las largas estadías involuntarias en loshospitales psiquiátricos proceden de las filas de los pobres y de la clase traba-
jadora, (Hollingshead y Redlich, 1958).
Sin embargo, Lerner (1972, citada por Lorion, 1977-1978), llevó acabo un estudio en el cual se ofreció terapia psicodinámica a 45 pacien-tes pobres, tratados por terapeutas de experiencia variada. De los 30 queterminaron el tratamiento, 23 mostraron mejorías significativas en di-

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 9/12
JORGE A. MONTIJO
103• HOMINES • Edición 2010-2011
versas áreas de funcionamiento psicológico. Lerner enfatiza la relación
extremadamente significativa (p«.005) entre las actitudes democráticasdel terapeuta y la efectividad de la psicoterapia. Lorion (1978) consideraque el estudio de Lerner “provee un modelo para investigaciones futurassobre métodos orientados hacia la introspección con los desventajados”(p. 921, trad. mía).
No es mi intención el proponer un modelo psicodinámico para eltratamiento de las personas pobres; lo que deseo resaltar, contrario a losconvencionalismos y a la ideología imperante, es la importancia de lasactitudes igualitarias y democráticas en la terapia con los pobres.
Cualquier modelo terapéutico que aspire a ayudar verdaderamente alos puertorriqueños pobres no puede basarse en técnicas que aumenten elcontrol y la superioridad del terapeuta a costa del aumento en autovalo-ración producido por un mayor sentido de responsabilidad propia y de la
capacidad de autoafirmación de los pacientes. Esto significa principalmen-te que el terapeuta hará lo posible por acortar la distancia jerárquica enla psicoterapia, enfatizando la necesidad de cooperación y minimizandotanto la sumisión al “poder” del terapeuta como la mistificación de laterapia. Esto no significa, por supuesto, caer en falsos amiguismos, “pa-nismos” o tuteos, sino reconocer que la verdadera terapia la lleva a caboel paciente y el terapeuta es a lo sumo un facilitador del cambio. Tampocosignifica el darle la espalda a métodos altamente efectivos como la terapiaparadójica, pero al usar estas técnicas debe explicarse su propósito a lospacientes, lo cual pudiera hacerlas exponencialmente paradójicas, pero lesayudaría a ver cómo contribuyen y cómo resisten a mejorar su condición,cómo son actores y no entes pasivos ante su propia historia. Y aunque elcontar incidentes personales siempre depende de su valor terapéutico, elterapeuta debe proyectarse como una persona diestra, pero falible, hacién-doles claro a sus pacientes que tienen todo el derecho de cuestionar susactitudes y manejo de la terapia, así como reaccionar críticamente antesus intervenciones.
CONCLUSIONES
La psicoterapia no es una técnica tanto como un quehacer moral (Beit- Hallahmi, 1974; Halleck 1971), y se define principalmente por el sistemade valores del terapeuta. Si el terapeuta acepta acríticamente los prejuiciosde un orden social en el que la propiedad se yergue por sobre la vida hu-mana; donde los bancos y las casas financieras son las nuevas catedrales, y
los bienes de consumo conspicuo, convertidos en fetiches, sus sacramentos;si el terapeuta acepta la creencia tan popularizada de que los pobres sonresponsables por su pobreza y por lo tanto su estado indica un defec-to moral, difícilmente podrá ser algo mejor que caritativo (Freire, 1973)

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 10/12
LA RELACIÓN TERAPÉUTICA CON PUERTORRIQUEÑOS POBRES Y DE CLASE TRABAJADORA
104 Edición 2010-2011 • HOMINES •
con el pacientado pobre. Para poder ofrecer una psicoterapia efectiva al
puertorriqueño, hay que comenzar por reconocer que el pobre tiene todoel derecho al mismo respeto que el terapeuta más acomodado disfruta, yque ambos tienen derecho a una vida más plena, más segura, a un mundoen el cual el hombre deje de ser el lobo del hombre.
Quiero terminar citando a un trabajador social aguadillano, CarlosDelgado Lasalle: “Es muy fácil querer y atender a los lindos, a los inteli-gentes, los ricos, los poderosos, los influyentes. Lo importante es querery reconocerle su humanidad en toda su plena dimensión a los pobres, loslocos, los desvalidos, los marginados, en fin, los sin historia”.
REFERENCIAS
Acosta, F.X. , J. Yamamoto, y L.A. Evans. Effective Psychotherapy for low-income and minority patients . New York: Plenum Press, 1982.
Bart, P.B. “Ideologies and utopias of psychotherapy.” En P.M. Roman yH.M. Trice (Eds.), The sociology of psychotherapy . New York: JasonAronson, 1974.
Beit-Hallahmi, B. “Salvation and its vicissitudes: Clinical psychology andpolitical values.” American Psychologist , 1974, 29, 124-129.
Bergin, A.E. “The evaluation of therapeutic outcomes.” En A.E. Berginy S.L. Garfield (Eds), Handbook of psychotherapy and behavior change .New York: Wiley, 1971.
y M.J. Lambert. “The evaluation of therapeutic outcomes.”
En S.L. Garfield y A.E. Bergin (Eds. ) Handbook of psychotherapy andbehavior change (2nd. ed.). New York: Wiley, 1978.
Cancrini, L. y M. Malagoli Togliatti. Psiquiatría y relaciones sociales . México,D.F.: Nueva Imagen, 1978.
Carson, R.C. Interaction concepts of personality . Chicago: Aldine, 1969.
Cummings, N. “Prolonged (ideal) versus short-term (realistic) psychothe-rapy.” Profes sional Psychology , 1977, 8, 491-501.
Ellis, A. y R. Grieger (Eds). Handbook of rational-emotive therapy . New York:Springer, 1977.
Frank, J.D. Persuasion and Healing: A comparative study of psychoterapy (Re-vised ed.) New York: Schocken Books, 1974.
Freire, P. Pedagogía del oprimido (11ma.ed). México, D. F: Siglo XXI,1973.
Fromm-Greichmann, F. Principles of intensive psychotherapy . Chicago: Uni-versity of Chicago Press, 1950.

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 11/12
JORGE A. MONTIJO
105• HOMINES • Edición 2010-2011
Garfield, S.L. “Research on client variables in psychotherapy.” En S.L.
Garfield y A.E. Bergin (Eds.), Handbook of Psychotherapy and BehaviorChange (2nd. ed.). New York: Wiley 1978.
Glasser, W. Reality Therapy . New York: Harper y Row, 1965
Halleck, S. The politics of therapy . New York: Science House, 1971.
Hollingshead, A.B. y F.C. Redlich. Social Class and Mental Illness: A Com-
munity Study . New York: Wiley, 1958.
Hurvitz, N. “Psychotherapy as a means of social control.” Journal of Con- sulting and Clinical Psychology , 1973, 40, 232-239.
Keniston, K. “How community mental health stamped out the riots”(1968). Trans Action, 1968, 5, 21-29.
Korchin, S. J. Modern Clinical psychology: Principles of intervention in the clinic
and community . New York: Basic Books, 1976.Lerner, B. Therapy in the Ghetto. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1972.
Lorion, R.P. “Research on psychotherapy and behavior change with thedisadvantaged: Past, present and future directions.” En S.L. Garfieldy A.E. Bergin (Eds) Handbook of psychotherapy and behavior change (2nd.ed.). New york: Wiley, 1978.
. Mental Health and the Disadvantaged Social Policy , 1977, 8,17-27.
Matlin, N. La práctica de la terapia de realidad para Puerto Rico (D. Luiggi y H.Luiggi, trads.). Río Piedras, Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1981.
Moffatt, A. Psicoterapia del oprimido: Ideología y práctica de la psiquiatría popu-lar (3ra. ed.). Buenos Aires: Editorial-Librería ECRO S.R.L., 1975.
O’Donnell, P. Teoría y técnica de la psicoterapia grupal . Buenos Aires: Amo-rrortu, 1974.
Paul, G.L. “Strategy of outcome research in psychotherapy.” Journal of
Consulting Psychology , 1967, 31, 109-118.
Parloff, M.B., I.E. Waskow y B.E. Wolfe. “Research on therapist variablesin relation to process and outcome.” En S.L. Garfield y A.E. Bergin(Eds.), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (2nd. ed). NewYork: Wiley, 1978.
Prince, R. “Psychotherapy and the chronically poor.” En J.C. Finney (Ed.),
Culture Change, Mental Health, and Poverty: Essays by Eric Berne (andothers) . Lexington: University of Kentucky Press, 1969.
Riestra, M.A. Pobreza y colonialismo: ¿Reforma o revolución? Río Piedras, P.R.:Editorial Antillana, 1978.

7/22/2019 La Relacion Terapeutica Con Puertorriquenos
http://slidepdf.com/reader/full/la-relacion-terapeutica-con-puertorriquenos 12/12
LA RELACIÓN TERAPÉUTICA CON PUERTORRIQUEÑOS POBRES Y DE CLASE TRABAJADORA
106 Edición 2010-2011 • HOMINES •
Rivera, A.M. Hacia una psicoterapia para el puertorriqueño. Río Piedras,
P.R.Ryan, W. Blaming the Vict im (Revised ed.) New York: Vintage Books,
1976.
Schneider, M. Neurosis y lucha de clases: Crítica materialista del psicoánalisis, para constituirlo en fuerza liberadora (V. Romano García, trad.; 2da. ed.)México, D.F.: Siglo XXI, 1979.
Schofield, W. Psychotherapy: The Purchase of Friendship. Englewood Cliffs,N.J. Prentice-Hall, 1964.
Smith, M.L., G.V. Glass y T.I. Miller. The Benefits of Psychotherapy . Balti-more: Johns Hopkins University Press, 1980.
Strupp, H.H. “Psychoanalytic Psychotherapy.” En The Clinical Psychology
Handbook (M. Hersen, A.E. Kazdin, y A.S. Bellack (Eds.) Elmsford,N.Y.: Pergamon Press, 1983.