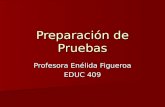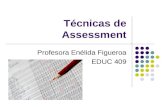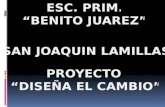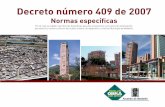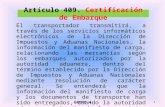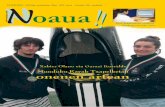La Insuficiencia Del Artículo 409 Sobre La Producción
description
Transcript of La Insuficiencia Del Artículo 409 Sobre La Producción
LA INSUFICIENCIA DEL ARTÍCULO 409 SOBRE LA PRODUCCIÓN,
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
PARA LA CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO GENÉTICO Y
SALUD HUMANA EN BOLIVIA
7.1. MARCO TEÓRICO
OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA DE LOS ORGANISMOS
DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN.
Los organismos destinados a la alimentación se modifican genéticamente para la
obtención de cultivos que se desarrollen bajo sequías o alta salinidad; lograr
alimentos con mayor valor nutritivo y mejor calidad; retardar la maduración de
frutos; obtener cultivos con resistencia a herbicidas, a insectos y a infecciones
microbianas; contar con alimentos que protejan de enfermedades, es decir,
funcionen como vacunas, etc. (AGBIOS, 2005; Álvarez et al., 2000, 2001; Iáñez,
2000; Larach, 2001; Oramas, 1999; Ritacco, 1998).
En la actualidad, decenas de especies de peces marinos y de agua dulce han sido
transformadas genéticamente, de las cuales, la manipulación del crecimiento ha
sido el blanco fundamental, sobre todo en especies de gran valor comercial; otros
objetivos que también se persiguen son la resistencia a enfermedades y tolerancia
a condiciones adversas de crecimiento (Estrada,1999; Hernández, 2001; Martínez,
1998; Pujol, 2002).
Con relación a la transgénesis en mamíferos se ha perseguido como objetivo
esencial la expresión de proteínas recombinantes en los fluidos corporales de los
animales transgénicos; en la ganadería se espera un mejoramiento genético, la
resistencia a enfermedades, así como un incremento del crecimiento (Castro,
1999; FAO, 2003; Hernández, 1995; Lacadena, 2002; López, 2005).
POSIBLES BENEFICIOS DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS.
A los alimentos transgénicos se les atribuyen una serie de beneficios que están
directamente relacionados con los objetivos de la modificación genética, los
mismos se pueden agrupar en tres grandes grupos: beneficios para los
consumidores, para los productores y para el medio ambiente (Álvarez et al.,
2001, 2000; Arencibia, 1999; Clives, 2000; Dieterich, 2004; FAO, 2000; Gálvez y
Díaz, 2000; Hernández, 2002; Negrin et al., 2002; Prakash y Conko, 2004; Rubí,
1999; Sánchez y Álvarez, 2003; Sharma et al., 2001; Uzogara, 2000; Vidal, 2000).
Beneficios para los consumidores:
Responden mejor a las necesidades nutricionales y alimentarias, y a las
preferencias del mercado, preveen enfermedades, son portadores de
vacunas, presentan mejores características sensoriales y mayor
disponibilidad de alimentos.
Beneficios para los productores:
Son organismos genotípicamente mejor adaptados a factores ambientales
adversos, tienen crecimiento y desarrollo acelerado, lo que permite una
intensificación de la producción y reducción de los costos; el retardo del
proceso de maduración posibilita tener una mayor vida e estante de
determinados alimentos; tienen resistencia a los herbicidas, las infecciones
microbianas y las plagas por insectos.
Beneficios para el medio ambiente:
Permiten el uso más racional de la tierra, el agua y los nutrientes, disminuye
el empleo de sustancias quimiotóxicas como fertilizantes o plaguicidas.
POSIBLES RIESGOS DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS.
No obstante sus beneficios atribuidos, los OMGs no están exentos de posibles
riesgos, los cuales están relacionados con su repercusión sobre la salud humana,
el impacto sobre el medio ambiente y aspectos socioeconómicos, los mismos se
traducen en preocupaciones e inquietudes por la aplicación de esta nueva
tecnología (Altieri y Rosset, 2000; Álvarez et al., 2001, 2000; Conner et al., 2003;
Diouf, 2001; Domingo, 2000; FAO, 2000; Fernández et al., 1999; Gálvez y Díaz,
2000; Héctor, 2003; Hernández, 2002; Larach, 2001; Moya, 2001; Prakash y
Conko, 2004; Reid, 2003a, 2003b, 2002; Rodríguez, 2000; Royal-Society et al.,
2000; Sánchez y Álvarez, 2003; Sharma et al., 2001; Uzogara, 2000; Vargas,
2004; Zamudio, 2002a).
Riesgos sanitarios:
Se relacionan fundamentalmente con la inocuidad de los alimentos; la
presencia de alergenos; la creación de nuevas toxinas; el desarrollo de
resistencia a antibióticos por bacterias patógenas y los posibles efectos
negativos para la salud a largo plazo.
Riesgos medio ambientales:
Se refieren su impacto sobre el medio ambiente a la amenaza a la
biodiversidad; la transferencia génica no intencionada a especies silvestres,
el rompimiento del equilibrio natural, los OMGs con rasgos nuevos pueden
diferir de sus parientes naturales en sus habilidades para sobrevivir y
reproducirse bajo condiciones ambientales variables, pueden interactuar de
forma inesperada o no deseable con las comunidades biológicas locales; el
uso indiscriminado de herbicidas, el daño a especies de insectos
beneficiosos, etc.
Riesgos socioeconómicos:
Se señalan como riesgos socioeconómicos el desarrollo de la tecnología en
manos de las grandes multinacionales, el acceso puede limitarse debido a
la protección por patentes, los productores de alimentos tradicionales u
orgánicos puedan ser desplazados, además hay preocupaciones de
carácter religioso, cultural y ético.
PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS.
El debate sobre la Biotecnología retoma el hilo del discurso social que se ha
sostenido a lo largo de la historia siempre que han surgido productos nuevos. Las
aseveraciones sobre las virtudes de la nueva tecnología han sido acogidas en
algunos casos con escepticismo o bien con franca oposición usualmente
caracterizada por la difamación, las insinuaciones y la desinformación (Hernández,
2003).
Ante esta nueva tecnología se han asumido distintas posiciones que pueden
clasificarse con una finalidad práctica, en dos grandes bloques que a su vez están
integrados por diferentes colectivos: defensores sin cuestionamiento alguno y
detractores a ciegas. Los primeros piensan que todo es positivo en la industria
biotecnológica y no prevén consecuencias negativas derivadas de ella, dentro de
esta tendencia se encuentran empresas transnacionales y productores; en
contraposición a una visión exclusivamente positiva, los detractores piensan que la
biotecnología tiene, o tendrá, efectos catastróficos para el medio ambiente, como
la contaminación de otros cultivos por polinización con plantaciones transgénicas,
la consiguiente pérdida para la biodiversidad y la amenaza para los sembrados
convencionales y orgánicos; y que lejos de constituir un elemento de lucha en
contra de las grandes desigualdades sociales que han caracterizado a los países
subdesarrollados tienden a acrecentar el abismo entre primer y tercer mundo, los
colectivos que componen este grupo son, movimientos ecologistas,
organizaciones de consumidores, Organizaciones No Gubernamentales y
detractores de la Ingeniería Genética (Greenpeace, 2003).
Frente a estas posiciones radicales, están los que plantean la necesidad de
abordar el tema y de hecho el desarrollo de las investigaciones al respecto, de una
manera objetiva con un enfoque científico y bioético, este grupo está integrado por
científicos, ejecutivos empresariales y responsables políticos, los cuales combinan
los criterios positivos, válidos, expresados por las posiciones antagónicas
anteriormente expuestas (Álvarez et al., 2001; 2000; Galindo, 2003; Krishna, 2001;
Nevado, 2001; Prakash et al., 2004; Rodríguez, 2000b; Sánchez y Álvarez, 2003;
Uzoraga, 2000; Vidal, 2000a).
En varios países como Estados Unidos, Argentina, Chile, y Canadá, así como en
varios estados miembros de la Comunidad Europea, entre ellos España y Francia,
para conocer la opinión de los consumidores sobre los alimentos transgénicos se
han ejecutado proyectos que incluyen estudios de opinión por encuestas.
Los resultados obtenidos difieren de un país a otro, en muchas ocasiones se ha
evidenciado la falta de conocimientos sobre el tema, y en cuanto a la aceptación
son los europeos los menos proclives a ella. (Chavarrías, 2005; Vidal, 2000b).
Según datos de una encuesta del servicio de opinión pública de la Comisión
Europea (Eurobarómetro), los europeos prefieren alimentos no transgénicos y sólo
los aceptarían en el caso que se demuestre que aportan un beneficio claro para la
salud y que desde el punto de vista ambiental incorporen beneficios netos
derivados sobre todo de la preservación de la biodiversidad agrícola o de un
mayor respeto al medio ambiente.
La opinión parece ligeramente más favorable al uso de semillas transgénicas;
pues a pesar de que los ciudadanos continúan creyendo que su riesgo es alto, al
menos valoran su utilidad. Sólo cuatro países se muestran claramente favorables:
España, Portugal, Irlanda y Finlandia (Cáceres, 2002; Eurobarómetro, 2004;
Semir, 2000).
Los datos obtenidos por medio de las encuestas a consumidores chilenos,
confirman que existe un marcado rechazo hacia los alimentos producidos por
Ingeniería Genética, asociado a una considerable falta de información que afecta a
los consumidores (Gil et al., 2001; Lewi et al., 2001).
La mayor parte de los canadienses y asiáticos están a favor de los alimentos
obtenidos mediante Ingeniería Genética, opinan que les puede aportar beneficios
y desean saber más sobre el tema (Agrodigital, 2002b; 2002c).
Los argentinos se muestran conocedores del tema y casi la totalidad de los
encuestados desean que los organismos gubernamantales informen a la sociedad
sobre los beneficios y riegos del uso de estos productos (Sarquis et al., 2003).
Por otra parte, los franceses, norteamericanos, y australianos se consideran
desinformados respecto a los OMGs, desean una información equilibrada y
basada en los hechos para poder hacer su propia elección, además esperan
conocer las ventajas que podrían tener éstos (Agrodigital, 2002a, 2002d; Benson,
2001; Bonny, 2003; Nevado, 2001).
Las percepciones de los problemas alimentarios dependen de múltiples factores,
algunos son los relativos a la incidencia de la cultura o de la ética de cada
individuo, mientras que otros están en relación con aspectos más específicos
como es el caso de la posición social, la influencia de los intereses corporativos o
la formación profesional del grupo en cuestión.
7.2. MARCO HISTÓRICO
El trabajo con los alimentos modificados genéticamente o transgénicos, es
realizado en conjunto por la Biotecnología y la Ingeniería Genética, las cuales
buscan unir los adelantos de la técnica a los seres vivientes del planeta.
La biotecnología consiste en la utilización de seres vivos o parte de ellos, para
modificar o mejorar animales o plantas o para desarrollar microorganismos. El
hombre lleva miles de años utilizando estas prácticas para optimar su
alimentación, aunque los métodos actuales han cambiado radicalmente las formas
y la eficacia.
La primera vez que se usó algo parecido a lo que hoy se entiende por
biotecnología fue para producir bebidas alcohólicas. Los responsables de esta
primera gran carrera biotecnológica fueron los babilonios, hacia el año 6.000 a. de
C. Y en el año 4.000 a de C., los egipcios recurrieron de nuevo a esta técnica para
producir pan y cerveza. Mil años después, en Oriente Medio, se empleó la forma
primitiva de la biotecnología para conseguir la fermentación de la leche en forma
de queso y de yogurt, logro que franceses y suizos, hoy acreditados maestros
queseros, tardaron 4.000 años más en alcanzar; también el vinagre se obtuvo por
este medio en Egipto, 400 a de C.
Fue a mediados del siglo XIX, con los trabajos de Pasteur (ver página 32),
cuando se sientan las bases de un método sistemático para la modificación de los
alimentos, al enunciar éste, en 1857, la teoría biológica de la Fermentación.
Otro hito en la historia de la biotecnología fue el nacimiento de la genética,
gracias a los estudios de Mendel (ver página 33), quien, entre 1856 y 1863, realizó
ensayos sobre la herencia de caracteres en guisantes, permitiendo, con tales
resultados, la obtención de nectarinas, manzanas con sabor a pera y otros
productos artificiales que el consumidor acepta sin problemas.
Posteriormente, se inicia un período de trabajo con las sustancias que, en el
futuro, se ocuparán para la modificación genética de algunos seres vivos, como
son las enzimas, estudiadas por Brüchner (ver página 34), en 1893, mediante la
observación de la levadura.
Principiando el siglo XX, 1940 tiene su propia carta de presentación con la
producción de penicilina y otros antibióticos, utilizando para ello la manipulación de
ciertos microorganismos.
Hacia 1953, J.D. Watson y F.H.C. Crick (ver páginas 35 y 36) proponen que la
herencia estaba ligada al hoy casi familiar ácido desoxirribonucleico o ADN,
componente fundamental de los cromosomas.
También se descubrió que la información contenida en el ADN está codificada. Y
que sus “claves”, comunes a todos los seres vivos, son el “código genético” .
Comenzando la década de los ’70, surge una nueva ciencia, que será la
responsable de los próximos trabajos y de los AMGs: la Ingeniería Genética. Se
aplicó inicialmente (por su alto costo) en la producción de sustancias con usos
farmacéuticos, como la insulina, modificando genéticamente microorganismos.
Con los posteriores desarrollos, se obtuvieron también enzimas para uso
industrial, como la quimosina recombinante, utilizada, al igual que la obtenida de
estómagos de terneros jóvenes (su fuente original, el "cuajo"), para elaborar el
queso.
En posteriores estudios, se sintetiza la hormona somatrotopina bovina, al
introducir un gen en una bacteria y se logró incorporar con éxito un gen para que
remolacha, patata, tabaco, tomate y maíz sinteticen una molécula con toxicidad
exclusiva para las larvas de insectos. Otros ensayos modificaban características
de las plantas para mejorar su valor nutritivo y aumentar la consistencia (mantener
constante la tersura del tomate tras su recolección o reducir los efectos de las
heladas sobre algunas plantas) o, incluso, obtener nuevas variedades de flores
(petunias de color bronce insertando un gen de maíz o rosas azules introduciendo
un gen de petunia).
En 1973, un grupo de eminentes científicos hicieron un llamamiento para
establecer una exigencia a ciertas líneas de investigación, dado los riesgos
imprevisibles asociados a una posible fuga y proliferación de organismos
manipulados mediante Ingeniería Genética en laboratorio.
En 1975, en la conferencia de Asilomar en Estados Unidos, los científicos
miembros de la Comisión sobre ADN Recombinante de la Academia Nacional de
Ciencias de los EEUU (presidida por Paul Berg y que incluía a James Watson)
hicieron pública una declaración alertando de que “hay grave preocupación por la
posibilidad de que algunas de estas moléculas artificiales de ADN recombinante
resulten biológicamente peligrosas”. La declaración hacía un llamamiento a los
científicos para aplazar de forma voluntaria ciertos experimentos relacionados con
moléculas de ADN recombinante.
Posteriormente, a medida que muchos científicos se implicaban cada vez más en
el campo de las aplicaciones comerciales de las nuevas tecnologías, y se
encontraban más cómodos trabajando con organismos de laboratorio disminuidos
genéticamente, el auto-control que la comunidad científica había demandado se
fue desvaneciendo.
En los últimos veinte años, ha habido una tremenda expansión de la
investigación, comercialización, y pruebas a pequeña escala, y cada vez más
también a gran escala, que implican la liberación de alimentos manipulados
mediante Ingeniería Genética (AMGs).
Sin embargo, la era de los denominados "alimentos transgénicos" para el
consumo humano directo se abrió el 18 de mayo de 1994, cuando la Food and
Drug Administration de Estados Unidos, autorizó la comercialización del primer
alimento con un gen "extraño", el tomate "Flavr-Savr" (ver página 36), obtenido
por la empresa Calgene. A partir de este momento, se han obtenido cerca del
centenar de vegetales con genes ajenos insertados, que se encuentran en
distintas etapas de su comercialización, desde los que representan ya un
porcentaje importante de la producción total en algunos países hasta los que están
pendientes de autorización.
7.3. MARCO CONCEPTUAL
Los cultivos transgénicos, obtenidos mediante un procedimiento tecnológico
revolucionario, han sido extensamente adoptados por los agricultores de los
Estados Unidos, Canadá y Argentina, entre otros países. Hace tan sólo diez años
no se los cultivaba comercialmente ni tampoco eran conocidos en el mercado.
Hoy, sin embargo, son utilizados prácticamente en todo el mundo para elaborar,
procesar y comercializar alimentos, tanto para consumo humano como animal.
Las plantas y animales están compuestos de millones de células. Cada célula
tiene un núcleo que contiene el ADN (ácido desoxirribonucleico). El gen está
constituido de secuencias de ADN y es el "mapa" de construcción de la célula con
características de la herencia y funciones específicas.
Los alimentos transgénicos son aquellos en los que se aplica un proceso artificial
que altera este "mapa" de construcción, con las características deseadas. Los
alimentos genéticamente modificados son diferentes de las plantas "híbridas",
resultado del cruce de una o mas variedades de la misma especie del vegetal.
Este proceso toma por lo general varias generaciones de organismos.
Su composición genética es manipulada con el fin de aumentar su poder
nutricional o rendimiento, haciéndolos más resistentes a plagas o
almacenamientos prolongados, y también para responder mejor a las exigencias
del productor o del consumidor. Actualmente existen, comercializados o en
proceso avanzado de desarrollo, vegetales modificados para:
- Que tengan una vida comercial más larga.
- Resistan condiciones ambientales agresivas, como heladas, sequías y suelos
salinos.
- Resistan plagas de insectos, herbicidas y enfermedades.
- Tengan mejores cualidades nutritivas.
La mayoría de los productos transgénicos son alimentos, semillas e insumos
agrícolas y fármacos desarrollados por un poderoso grupo de empresas
multinacionales, encabezadas por la estadounidense Monsanto y la suiza
Novartis. Sus principales productos son soja, tomate, papa, tabaco, algodón y
maíz resistentes, a herbicidas unos, y a plagas, otros.
Además, se consideran alimentos transgénicos a: alimentos que contienen un
ingrediente o aditivo derivado de un organismo sometido a Ingeniería Genética, o
alimentos que se han producido utilizando un producto auxiliar para el
procesamiento (por ejemplo, enzimas) creado por medio de esta ciencia. Aunque
sea menos preciso, resulta habitual referirse a este tipo de sustancias como
alimentos transgénicos o alimentos recombinantes.
7.4. MARCO JURÍDICO
7.4.1. NORMATIVA NACIONAL
LOS TRANSGÉNICOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
La nueva Constitución Política del Estado aprobada en diciembre, y sujeta a un
referéndum, ratifica la prohibición de la producción, importación, uso y
experimentación con plantas y mercancías transgénicas. La Constitución expresa:
El artículo 409 de la Constitución Política del Estado, dice: "La producción,
importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley", pero aún
no existe la ley. Esta redacción fue modificó aquella aprobada en grande
por la Asamblea Constituyente, el 24 de noviembre de 2007 en Sucre, despojando
así a la Madre Tierra de su única herramienta revolucionaria de lucha contenida en
el artículo que entonces era el No. 405: "Se prohibe la producción, uso,
experimentación, importación y comercialización de organismos genéticamente
modificados."
Art.254.8 Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de
importación, producción y comercialización de organismos genéticamente
modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.
El artículo 409 de la Constitución Política del Estado, dice: "La producción,
importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley", pero aún
no existe la ley. Esta redacción fue modificó aquella aprobada en grande por la
Asamblea Constituyente, el 24 de noviembre de 2007 en Sucre, despojando así a
la Madre Tierra de su única herramienta revolucionaria de lucha contenida en el
artículo que entonces era el No. 405: "Se prohíbe la producción, uso,
experimentación, importación y comercialización de organismos genéticamente
modificados."
Art.405. Se prohíbe la producción, uso y comercialización de organismos
genéticamente modificados.
Desde el 1 de julio de 1997 está vigente el Decreto Supremo 24676, que es el
reglamento sobre bioseguridad normada por la Ley 1580, que tiene como finalidad
minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos sobre los
organismos
Sin embargo como vimos, efectivamente hay normas sustentables que prohíben la
producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y
elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente, el cual está
establecido en nuestra Constitución Boliviana, pero es necesario promoverlos a
través de medios de comunicación alternativas para que la población este
consiente de los peligros a los cuales podemos sometemos como consumidores si
no se controlan la producción de los alimentos transgénicos.
Sin embargo, el proyecto de Ley de' Revolución Productiva, Comunitaria y
Agropecuaria, ley 144 26 de junio 2011 averiguar ley 071 2010 que es impulsado
por el Gobierno, en sus artículos 15 y 19, establece la regulación del uso de estos
productos.
El numeral tres del artículo 15 establece que parágrafo "No se; introducirán en el
país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente
modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen (...)":
En materia jurídico constitucional, la CPE señala en su art. 409, que la producción,
importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley; en tanto
que el Art. 255 señala que la negociación y suscripción de tratados internacionales
se regirá por los principios de: inciso 8, seguridad y soberanía alimentaria para
toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de
organismos genéticamente modificados o tóxicos que dañan la salud y el medio
ambiente.
"No se entiende el espíritu de los legisladores al redactar la CPE, ya que, por una
parte, prioriza la seguridad y soberanía alimentaría y prohibe los transgénicos y,
por otra, abre la posibilidad de su utilización a partir de ley específica. Es
necesario recordar que la primera versión de la CPE prohibía la introducción y
utilización, por lo que nos preguntamos, a qué se debió esta modificación final",
cuestionó.
Lidema no habría podido acceder al anteproyecto de Ley, a pesar de haberlo
solicitado, "esto muestra que no hay apertura para manifestarse sobre su
contenido"; dijo Pelaez.
Para Lidema no es razonable que las autoridades planteen que hay que demostrar
los daños antes de pensar en su prohibición, porque una vez que los daños se
vean, según Pelaez será tarde para remediarlos.
"También preocupa que el gobierno esté apoyando los intereses de las grandes
corporaciones del Oriente, que son las más interesadas en la introducción de
transgénicos, ya que su uso les ahorra mano de obra y supuestamente aumenta
su producción", concluyó. La nueva ley
El Gobierno admitió ayer que la producción orgánica es insuficiente para cubrir el
mercado interno y generar excedentes para la exportación, por lo que a partir de la
aprobación de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, el
país no sólo producirá soya transgénica sino otros alimentos, que aún no fueron
definidos.
"La ley priorizará la producción orgánica (de alimentos), pero también somos
conscientes de que la producción orgánica eventualmente no es suficiente para
garantizar el abastecimiento interno y los excedentes de exportación a los que
aspiramos", dijo el ministro de Autonomías, Carlos Romero, en una entrevista con
medios estatales. El proyecto de ley fue presentado la semana pasada y su
aprobación está prevista hasta antes del 21 de junio, Año Nuevo Aymara-
Amazónico. Los productos transgénicos son aquellos que fueron modificados
genéticamente, en el que el ADN ha sido modificado para que resista los embates
del medio ambiente, así como para soportar insecticidas, gérmenes o plagas de
insectos.
7.4.2. NORMATIVA INTERNACIONAL
La conclusión de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales en Marrakech en 1995 dio lugar al establecimiento de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), a la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y al Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Ambos Acuerdos son importantes
para comprender los requisitos de las medidas de protección de los alimentos en
el plano nacional, y las normas para las cuales se realizará el comercio
internacional de alimentos tanto convencionales como transgénicos (FAO, 2002)
El Acuerdo MSF confirma el derecho de los países miembros de la OMC a aplicar
medidas para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal. El Acuerdo
comprende todas las leyes, decretos y reglamentos pertinentes, los
procedimientos de comprobación, inspección, certificación, aprobación, y los
requisitos de envasado y etiquetado directamente relacionados con la inocuidad
de los alimentos; y alienta la utilización de normas, directrices o recomendaciones
internacionales, especificando que las del Codex están en consonancia con las
disposiciones del propio Acuerdo MSF, por lo tanto, sirven como punto de
referencia para la comparación de las medidas sanitarias y fitosanitarias
nacionales.
El Acuerdo OTC exige que los reglamentos técnicos sobre los factores de calidad
tradicionales, prácticas fraudulentas, envasado, etiquetado etc., impuestos por los
países no sean más restrictivos para los productos importados que para los de
producción nacional. Alienta también el uso de normas internacionales (Compés,
2003; FAO, 2003; Larach, 2001).
Como complemento al marco institucional para la regulación del comercio de
OMG, sobre las políticas comerciales se ha adoptado el Protocolo de Seguridad
de la Biotecnología en Montreal, Canadá, el cual brinda a los países la
oportunidad de obtener información antes de que se importen nuevos organismos
generados mediante Biotecnología, sujetos a las obligaciones internacionales
existentes; crea una estructura para ayudar a mejorar la capacidad de los países
en desarrollo para proteger la biodiverisdad; estipula la información que debe
incluirse en la documentación que acompaña a los organismos vivos modificados
(OVM) destinados a uso confinado, incluido cualquier requisito de manipulación y
puntos de contacto para obtener información adicional y para el consignatario
(Larach, 2001; Secretaría Convenio Diversidad Biológica, 2000).
En la actualidad, la protección al consumidor ha adquirido gran importancia en el
mundo, su información y formación son aspectos básicos en la protección de sus
derechos, su salud y su seguridad (Lambois, 2000). Un mayor conocimiento sobre
todo lo relacionado con los productos alimenticios posibilita un ejercicio eficaz de
sus derechos, motivo por el que las asociaciones de consumidores expresan y
exigen estar informados y educados en la temática y consideran necesario un
etiquetado correcto, que informe la presencia de OMGs en el producto, así el
consumidor con una opinión formada podrá elegir libremente, teniendo la opción
de escoger el alimento transgénico o el convencional (Gálvez y Díaz, 2000; Morón,
2003).
De hecho, hay países que ya tienen establecidas legislaciones sobre el
etiquetado, entre ellos Australia, Brasil, China, Japón, Rusia y la Unión Europea,
que han normalizado la información obligatoria e inclusive exigen la información en
los alimentos que procedan de OMGs aunque no contengan el material como tal,
no por motivos de sanidad pública o de tipo medioambiental, asuntos que deben
ser comprobados en el momento de la aprobación de cada OMG, sino para
garantizar la posibilidad de elección por el consumidor (AGROMEAT, 2005; Blanca
et al., 2001; Consumers International, 2004; Espiño, 2004; Gálvez y Díaz, 2000;
Marín, 2001; OMS, 2002; Rodríguez, 2000a; 2000b).
En otros países como Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay y
Filipinas no existe esta obligación de etiquetar los OMG, salvo que se determine
que son sustancialmente diferentes a los productos equivalentes convencionales.
No obstante, se puede etiquetar alimentos como libres de OMG de forma
voluntaria y bajo determinadas reglas (Gálvez y Díaz, 2000; Gómez, 2003; Reid,
2003a; Rodríguez , 2000a; Villaverde, 2005).
El Codex Alimentarius también se ha pronunciado al respecto y trabaja para
establecer un proyecto de directrices que aun se encuentra en una fase inicial de
examen, pues aun quedan sesiones en las que no se ha logrado un consenso total
entre los países, donde algunos como Australia y Tailandia se expresan contra las
directrices y otros como la Unión Europea las apoyan (FAO, 2000; Palou, 2000,
Villaverde, 2005).
9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS
9.1. Métodos Generales
Se utilizo el método Social y Jurídico por que el derecho no puede estar alejado
de la sociedad y de los hechos que se producen en esta, con la finalidad de
obtener una lectura de la realidad social para que nos permita comprender con
objetividad que en nuestra sociedad existe una insuficiencia del artículo 409 sobre
la producción, importación y comercialización de alimentos transgénicos para la
conservación y cuidado del patrimonio genético y salud humana en Bolivia
9.2. Métodos Específicos
Para los aspectos de interpretación de la normas, se ha utilizado el método
gramatical por que nos ha permitido determinar el origen de las palabras y la
interpretación que se les da a cada una de ellas y para complementar se utilizó el
método teleológico, que tiene por finalidad encontrar el interés jurídicamente
protegido, debido a que toda norma jurídica protege un interés.
10.- TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS
Para este proceso de la investigación tomaremos como referencia los siguientes
puntos:
- Recolección de datos.
- Entrevistas