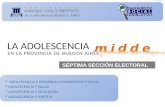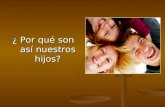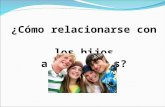La infancia y la adolescencia en la Historia de la Humanidad · adolescencia en la Historia de la...
Transcript of La infancia y la adolescencia en la Historia de la Humanidad · adolescencia en la Historia de la...
1La infancia y laadolescencia en laHistoria de laHumanidadOlga Rodrigo Pedrosa
1.1. Evolución sociohistórica de lainfancia: ser niño en un mundo deadultos1.1.1. La infancia en el Mundo
Antiguo1.1.2. El niño a partir del
Cristianismo1.1.3. La infancia y adolescencia a
partir del siglo XIX
1.2. La salud infantil a lo largo de lahistoria
1.3. Práctica reflexiva
1LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD •
Objetivos
• Comprender que la situación del niño alo largo de la historia y en las diferentesculturas humanas, ha estado íntima-mente relacionado con el contexto so-cio histórico.
• Entender las circunstancias bajo las cua-les se produjo de forma definitiva la me-jora de la salud de la población infantilen el mundo.
2 • LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
1.1. Evolución sociohistórica de la infancia: ser niño en un mundo deadultos
El papel de la infancia en la historia delmundo es algo apenas documentado. Ni-ños, niñas y mujeres siempre han sido losgrandes olvidados por los historiadores. Lamayor parte de ellos han centrado su aten-ción en describir e interpretar las grandeshazañas del hombre, entendiendo el hom-bre como homo sapiens macho, sin teneren cuenta que, en todas las poblacioneshumanas, y especialmente en las más anti-guas, la mayor proporción de individuossiempre han sido las mujeres y los niñoslos cuales, siempre en la sombra, han desem peñado un papel fundamental en eldesarrollo de la humanidad, tal cual la co-nocemos.
La infancia, tanto desde el punto de vistabiológico como social o cultural, puede serdefinida como el periodo de tiempo nece-sario para que la cría humana se desarrolley adquiera la capacidad biológica y, losconocimientos necesarios para poder so-brevivir en el contexto al cual pertenece.Esto es algo que ha determinado, que la si-tuación de la infancia a lo largo de la his-toria del mundo, e incluso en la másrabiosa actualidad, esté muy determinadopor la sociedad a la que pertenece el niñoo niña. No es lo mismo ser un niño y so-brevivir en África que hacerlo en Europa,lo mismo que no es igual ser una niña y so-brevivir en la antigua Roma que hacerlo enplena Industrialización. Los contextos di-fieren al igual que el papel y la relevancia
social que tiene la población infantil encada momento de la historia.
Los historiadores se han dedicado tradi-cionalmente a explicar la evolución socio-histórica en el transcurso del tiempo y ya,desde el propio Platón (siglo IV a.C.), se hasabido que la infancia siempre ha sido unaetapa clave en ello. No hemos de olvidarque los niños y niñas son los adultos delfuturo y que, de lo aprendido y vivido du-rante la infancia, resultará su comporta-miento futuro. La frase de San Agustín,“Dadme otras madres y os daré otromundo”, ha sido repetida por grandes pen-sadores durante quince siglos sin que hayatenido demasiada repercusión hasta hacerelativamente poco tiempo.
La adolescencia, al igual que ocurre conlas otras etapas de la vida, no puede serconsiderada un fenómeno universal e in-mutable en la vida del ser humano si noque, por el contrario, también tiene que serconsiderada un producto de las circuns-tancias histórico-sociales. Hasta finales delsiglo XVII no se empieza a utilizar el tér-mino “adolescente”. Hasta ese momento,solo se hablaba de “niños” o de “adultos”de manera que la pubertad (trasformaciónfísica del niño o niña en adulto), era la quemarcaba y, todavía marca en algunas cul-turas del mundo, el límite entre ambas eta-pas de la vida (es el caso de las “noviasniña” de la India y Afganistán casadas en lainfancia y consideradas adultas y aptas
para la maternidad a partir de la apariciónde su primera menstruación). A finales delsiglo XIX, con la Revolución Industrial, hitomuy importante en la transformación delmundo, marca una situación de cambio, ylos niños y niñas se incorporan muy prontoal mercado laboral (hacía los 7 años). A losniños les llegaban los cambios físicos pro-pios de la pubertad cuando se encontrabaninmersos en roles de adultos. Se puedepensar que no había tiempo ni espaciopara vivir la niñez, ni la adolescencia. Apartir de la introducción de la escolariza-ción y, sobretodo, con el establecimientode las reglamentaciones que prohíben eltrabajo en los niños, es cuando empieza ahablarse de la adolescencia propiamentedicha.
1.1.1. La infancia en el Mundo Antiguo
En general, los niños interesaban poco alos antiguos. En el mejor de los casos, po-dían ver en ellos a un futuro adulto más omenos útil a la sociedad. El rechazo de de-terminados hijos, muy habitual en muchosmomentos de la historia, era para ellos y,desafortunadamente continúa siendo en laactualidad, una forma de control de la na-talidad (es el caso actual de las niñas enChina y en la India).
El papel que ha tenido la infancia, en es-tas sociedades antiguas siempre ha sido se-cundario, como una especie de inversión alargo plazo, especialmente en el caso delniño varón, el cual era considerado comouna futura fuerza de trabajo que procuraríala supervivencia de un padre anciano. Esainversión a largo plazo, era rentable siem-pre y cuando las condiciones de subsis-tencia no obligarán a escoger entre lasupervivencia de los progenitores y la delos hijos, en tal caso, la decisión tomadasiempre por una mera cuestión de supervi-vencia, era que viviera aquel que aportarámás a la subsistencia familiar: el padre ylos hijos varones de mayor edad. Esto es
algo que todavía se continúa dando en mu-chas sociedades humanas.
a) El Antiguo Egipto
En el Antiguo Egipto los niños y niñas te-nían una especial importancia: no hayconstancia de que se abandonasen o ven-diesen al igual que ha ocurrido en muchosotros momentos de la historia. Concreta-mente el hijo mayor garantizaba al padrela realización de los ritos funerarios, algode gran valor para una cultura en el que lamuerte y el paso a la otra vida ocupabanun lugar central en la vida de las personas.
Era una práctica habitual que los niñostomaran lactancia materna hasta los tresaños de edad por lo que, sobre todo en elcaso de las mujeres pertenecientes a lasclases más pudientes, habitualmente se re-curriese a los servicios de nodrizas. Desdeque el niño/a abandonaba la lactancia, sudieta básica se componía de cereales, so-bre todo, de pan amasado con cerveza.
Las matanzas de niños de familias rea-les fueron frecuentes en toda la Antigüe-dad, en la lucha por ocupar el trono de unpaís. Existen muchos personajes históricoscomo Moisés o el propio Jesús de Nazaretque siendo aún lactantes, son salvados deuna matanza para evitar su reinado en laépoca.
b) El niño en la Antigua Grecia
En la Grecia antigua los adultos consi-deraban la etapa infantil inútil y sin valor.En Esparta, durante los siglos V y VI a.C., losniños eran lavados con vino nada más na-cer para comprobar su resistencia. Poste-riormente eran examinados por unacomisión de expertos, que dictaminaba simerecía la pena dejar vivir al recién na-cido. Los más débiles o defectuosos eranarrojados a las llamadas Apoteyas (literal-mente “expositorios”). No se atendían susllantos y miedos en la oscuridad de la no-che. Los que conseguían sobrevivir eran
3LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD •
enviados a cuarteles donde eran sometidosa competiciones de resistencia, azotes y alcaldo negro de la comida colectiva. SegúnPlutarco, los niños vivían desnudos hastalos doce años de edad, momento en el quese les suministraba una ligera prenda quellevaban todas las estaciones del año. Ibandescalzos, dormían en camas de caña queellos mismos debían hacerse, comían pocoy les estaba permitido robar, con la condi-ción de que no fueran sorprendidos.
Para muchos griegos de la época, lagrandeza de Esparta se basaba precisa-mente en su particular sistema educativo.En vez de dejar que cada uno se ocuparade sus hijos, los espartanos creyeron quela educación era algo tan importante queno podía dejarse en manos de las familias,si no del Estado. En Esparta no existía la fa-milia, la vida privada, la libertad indivi-dual. Los niños eran criados por extraños,con la máxima dureza posible, para hacerde ellos unos buenos soldados.
De todas formas Grecia no fue, ni mu-cho menos, una excepción en el abandonoy sacrificio de recién nacidos y niños a lolargo de la historia de la Humanidad: estoha sido una constante hasta nuestros días.
A Hipócrates (460-370 a.C), conside-rado el padre de la Medicina, se atribuye laclasificación de la vida del hombre en di-ferentes etapas medidas por el número má-gico siete: la etapa de bebé (entre los 0 ylos 7 años), la de niña (entre los 7 y los 14años), la de adolescentes (entre los 14 y los21 años), la de hombre joven (entre los 21y los 28 años), la de hombre maduro (entrelos 28 y los 49 años), la de hombre de edad(entre los 49 y los 56 años) y el anciano(más de 56 años).
c) El niño en la Antigua Roma
La Antigua Roma en general, y sobretodo en sus inicios, destaca por su cruel-dad. La esclavitud infantil como prácticahabitual, el infanticidio de niños y niñas re-cién nacidos, los abortos indiscriminados
y, sobre todo, la autoridad omnipotente delpaterfamilias.
El poder del paterfamilias no tenía lími-tes en el Derecho Romano. La patria po-testad comprendía facultades como elderecho a la vida o a la muerte de los pro-pios hijos, a los que incluso podía llegar avender como esclavos en el territorio ex-tranjero. También podía responsabilizarlosde sus propios actos delictivos, cuandocomo padre no quería asumir las conse-cuencias de los mismos.
El derecho por ley a exponer al hijo re-cién nacido facultaba al padre a abando-narlo con cualquier pretexto. En estoscasos niños y niñas eran depositados en lacolumna lactaria, o en los estercoleros pú-blicos, donde podían ser recogidos porcualquiera o morían de frío, de hambre oeran devorados por los animales. Este erael destino de gran número de niñas y de hi-jos ilegítimos. Con el tiempo, el derecho ala vida o a la muerte del hijo, en casos gra-ves, quedó coartado por la ley.
El primer abrazo que recibía el niño alnacer era el del padre. En este abrazo serecogía la aceptación del hijo y el com-promiso de asumir su crianza y educación.Pero ese compromiso quedaba en parteaplazado hasta que alcanzaba los seis osiete años, edad en la que el padre co-menzaba a prestar una atención más di-recta en la educación y formación de sucarácter. Mientras tanto, era entregado a lamadre. En el caso de las familias humildes,eran ellas las que amamantaban y cuida-ban a sus hijos, pero en la mayoría de lasfamilias con un mínimo de bienestar eco-nómico, lo habitual era que encomenda-sen el cuidado a una nodriza con la queconvivían sus primeros años.
No obstante, hay que tener en cuentaque, en la antigua Roma los lazos sanguí-neos contaban mucho menos que los vín-culos electivos, y cuando un romano sesentía movido a la función de padre, fre-cuentemente prefería adoptar el hijo deotro o criar el hijo de un esclavo, o un niño
4 • LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
abandonado, antes de ocuparse de su pro-pio hijo biológico.
Existía en Roma la costumbre de asesi-nar a los niños con deficiencias o enfer-mos. Incluso el ecuánime Séneca (siglo I
a.C.) señala esta cruel costumbre comoalgo normal, equiparando en este caso alos niños disminuidos con los animales.
Los romanos, como muchas otras cul-turas desde la más remota antigüedad, te-nían la costumbre de fajar a los reciénnacidos los primeros años de vida, sin de-jarles ningún tipo de movimiento. Los mé-dicos de la época pensaban que elnacimiento descomponía los débilesmiembros del recién nacido y por eso ha-bía que protegerlos, hasta que adquirie-sen la consistencia suficiente. Estacostumbre con defensores como Platón(siglo IV a.C.) y, detractores como el pro-pio Aristóteles (siglo IV a.C.) y Rousseauya en el siglo XVIII, siguió en vigor durantemuchos siglos, especialmente entre lasclases más acomodadas, y ha perduradohasta el siglo XIX.
1.1.2. El niño a partir del Cristianismo
El triunfo del Cristianismo supuso uncambio radical en la historia, renovador y revolucionario, por defender la igual-dad de todos los hombres como hijos deun mismo Dios y padre, prescindiendo desu raza, su procedencia, de su condiciónlibre o esclavo, de que fuese hombre ymujer.
Jesús de Nazaret proclamó, por primeravez en la historia, la dignidad del hombrey la mujer, defendió a los niños e introdujoun nuevo mandamiento desconocido hastaentonces: el amor a todos, incluso a losenemigos. Los cristianos tuvieron presen-tes las referencias que los Evangelios reco-gieron respecto a la infancia, sobre todo lasfrases de cariño de Jesús presentando a losniños como ejemplo de sencillez e ino-cencia.
A partir de los siglos II d.C. y III d.C., pro-fundamente influenciado por la mentali-dad cristiana, aparece un modelo distintode la familia y del niño. El matrimonioasume una dimensión psicológica y moralque no tenía en la Roma antigua. La uniónde los dos cuerpos se hace sagrada, al igualque los hijos e hijas que son fruto de ella.Los vínculos naturales, carnales y sanguí-neos son más importantes que el concubi-nato y el nacimiento, más que la adopción.
El infanticidio, por primera vez en la his-toria se convierte en delito. Está prohibidoabandonar a los recién nacidos, los cualesestán rigurosamente tutelados por la ley (lade la Iglesia y la del Estado). Los infantici-dios y los abortos están severamente con-denados y perseguidos judicialmente. Noobstante, y pese a la prohibición eclesiás-tica, las familias más humildes que apenastenían recursos para poder comer, seguíanatentando de forma frecuente contra lavida del feto o contra la del recién nacido.
La política de la Iglesia, formalmentecontraría al infanticidio, favoreció deforma indirecta el abandono de niños a laspuertas de las iglesias, desde la Edad Me-dia hasta hace relativamente poco tiempo.Esta alternativa al infanticidio fue tan prac-ticada que se tuvieron que construir entoda Europa hospicios especiales para aco-ger a los niños abandonados. Hubo mo-mentos donde más de la mitad de lapoblación infantil había sido abandonadaen algún tipo de institución.
La mortalidad entre los huérfanos aban-donados era especialmente elevada. Lascausas de esta alta mortalidad eran diver-sas. Podemos destacar entre ellas la cir-cunstancia en la que se producía elabandono, con el recién nacido expuestosin protección al frío o al calor, o a las fau-ces de los animales domésticos que cam-paban libres por las calles de pueblos yciudades. Algunos hospicios, regentadospor órdenes religiosas, instalaban a lapuerta una zona segura para poder aban-donar al niño impunemente y con menos
5LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD •
riesgos para él. Otra de las causas frecuen-tes de mortalidad era el hacinamiento y lasmalas condiciones higiénicos sanitarias,que favorecían la transmisión de las enfer-medades infecto-contagiosas tan frecuen-tes en la infancia.
La Iglesia también prohibía el infantici-dio en caso de deformidad o tara del niñoo niña, pero su interpretación no era muydiferente a la de las antiguas supersticio-nes: las malformaciones congénitas eranentendidas como un castigo de Dios poralgún inconfesable pecado cometido porlos padres. No es de extrañar que la mayorparte de las familias se deshicieran de elloso los enclaustraran de por vida para evitarla estigmatización social.
La esclavitud infantil, bastante comúndurante toda la historia de la Humanidad,se mantuvo durante la Edad Media. Aligual que en la Antigüedad la condiciónservil de un niño provenía de las guerras odel nacimiento por ser hijo de una esclavaprisionera. También los padres con dificul-tades económicas podían vender a sus hi-jos como esclavos. En ciertos casos, laventa de niños o niñas por sus padres po-día representar una forma de superviven-cia. La Iglesia, al contrario que en el casodel infanticidio y el aborto, no se enfrentóal problema de la esclavitud infantil.
Los hijos de familias humildes participa-ban en las tareas de la casa que no impli-caran un excesivo peligro: recogían frutas,acarreaban agua para la casa, la maderapara el fuego, cuidaban de los hermanospequeños, etc. De este modo la comuni-dad familiar constituía, desde el comienzo,una escuela donde el niño y niña humildeaprendía muy pronto que para comer eranecesario trabajar. Al mismo tiempo, ibanadquiriendo conocimientos del oficio pa-terno que, en la mayoría de los casos, se-ría también el suyo.
A partir de la Revolución Industrial (si-glo XVIII), los niños fueron utilizados comomano de obra barata, en condiciones muysimilares a la esclavitud. Su docilidad, sus
pequeñas manos que los hacían más aptospara determinados trabajos y, sobre todo,sus bajos honorarios hicieron que, en mu-chos momentos de la historia, la mano deobra de estas fábricas fuera fundamental-mente infantil.
No obstante, también fue la RevoluciónIndustrial con las mejoras en las condicio-nes de vida, que implicó a medio plazo, aque se establecieran las primeras leyes deprotección a la infancia referida al trabajoinfantil.
1.1.3. La infancia y adolescencia a partirdel siglo XIX
A finales del siglo XIX y principios del si-glo XX, fue creándose la opinión pública fa-vorable hacia una legislación internacionala favor de la infancia. En este tiempo fuecambiando la mentalidad, la sensibilidadde la opinión pública y las leyes a favor dela infancia. Para hacernos una idea, habráque compararlo con el tiempo que necesi-taron las conquistas de las mejoras labora-les en nuestro mundo occidental: fue uncamino lento y arduo que todavía perdura,especialmente en los países más empobre-cidos del planeta.
Por fin el 24 de septiembre de 1924, laSociedad de Naciones Unidas con sede enGinebra adoptó como suya la carta de laUnión Internacional, consistente en los si-guientes puntos:
1. Los niños han de poder desarrollarsede modo normal, material y espiri-tualmente.
2. Los niños que tienen hambre han deser alimentados. Los niños enfermoshan de ser curados. El niño retrasadoha de ser estimulado. El niño des-viado ha de ser dirigido. El huérfanoy el abandonado han de ser recogi-dos y atendidos.
3. El niño ha de ser el primero en reci-bir ayuda en momentos de desastre.
6 • LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
4. El niño ha de ser protegido contracualquier explotación.
5. El niño ha de ser educado en el senti-miento de que habrá de poner susmejores cualidades al servicio de sushermanos.
Es obvio decir que estos principios noson sino objetivos a conquistar y pautas aseguir. Otro paso muy importante fue laDeclaración de los Derechos del Niño,proclamada por unanimidad en la Asam-blea General de Naciones Unidas, el 20 denoviembre de 1959. Fue la carta magna deobligado cumplimiento respecto a los ni-ños de todo el mundo, prescindiendo deraza, del color, etc.
La Convención de los Derechos de losNiños de las Naciones Unidas, aprobadapor la Asamblea General celebrada el 20de noviembre de 1989, constituye un hitohistórico que implica reconocer a los niños
y niñas como objeto de derechos. Está in-cluida plenamente en nuestro ordena-miento jurídico y puede ser invocada antela sociedad y los tribunales (BOE del 31 dediciembre de 1990).
En el año 1992 el Parlamento Europeoaprobó la Carta de los Derechos del Niño(3-0172/92) en la que, además de estable-cer los derechos de los niños en los paíseseuropeos, se pide que cada estado nombreun defensor de éstos, figura que en Españaes el Adjunto del Defensor del Pueblo (LeyOrgánica 1/1996, de 15 de enero, de Pro-tección Jurídica del Menor).
A partir de aquí muchas han sido las ini-ciativas públicas y privadas para hacercumplir los derechos de niños y niñas ymejorar su situación a nivel mundial en-tendiendo, que ellos serán los adultos delfuturo y los que, por lo tanto, serán los quedeterminarán el curso de la historia en unmomento dado.
7LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD •
1.2. La salud infantil a lo largo de la historia
La mortalidad infantil, hasta fechas rela-tivamente recientes, siempre ha sido muyelevada. Recordemos que la familia, en si-tuaciones de carencia, invertía sus recur-sos de subsistencia en aquellos miembrosde la misma que más podían aportar a laeconomía doméstica. Los más afectados, ylos que más han padecido la explotación,el abandono, el hambre y todo tipo de ca-rencias, han sido aquellos que menos valorhan tenido para prácticamente todas lassociedades humanas: los niños pequeños,las niñas y las mujeres.
La gran explosión demográfica produ-cida a partir de la segunda Guerra Mundial(1939-1945) está íntimamente relacionadacon la disminución de la mortalidad, es-pecialmente la infantil. Las tres revolucio-nes industriales acaecidas en el mundo apartir del siglo XVIII, dieron como resultadouna mejora muy significativa en las condi-
ciones de vida de la mayor parte de la po-blación mundial, especialmente en el casodel mundo occidental. Esto repercutió enuna mayor inversión de recursos en la su-pervivencia de los más débiles, especial-mente de los niños, al ir desapareciendoprogresivamente del mundo las economíasde subsistencia.
En general la alta mortalidad infantil, entodas las etapas de la historia, ha obligadoa mantener unas altas tasas de natalidad.Mientras se tendía a elevar el número dehijos, las familias eran conscientes que lamayor parte de ellos no sobrevivirían oque, si lo conseguían, no podrían ser ali-mentados dentro de ellas. En todas estassociedades, carentes de vacunas y antibió-ticos, con hacinamiento y hambrunas eramuy habitual el contagio entre hermanosformándose terribles cadenas de mortali-dad, que contribuían a mantener la pobla-
ción mundial relativamente estable, conunas tasas de mortalidad y natalidad prác-ticamente iguales.
A falta de una medicina efectiva, en es-tas sociedades los niños estaban, desde sunacimiento, rodeados de todo tipo de me-didas contra la muerte: exorcismos, amu-letos, purificaciones, etc. No obstante,estas medidas no contribuyeron a la me-jora de la mortalidad infantil. Las epide-mias se cebaban en la fragilidad de niños yniñas. Los médicos buscaban inútilmentelas causas y muchos los considerabancomo castigos de los dioses, en respuesta acomportamientos condenables de los pro-genitores.
En el antiguo Egipto se sabe que la prác-tica de la medicina combinaba el conoci-miento médico y mágico. En escritos tanantiguos como el Papiro de Ebers (1500a.C.), hay capítulos sobre el nacimiento delniño y sus primeros cuidados, la lactancia,el tratamiento de las infecciones urinarias yde los parásitos intestinales. En China losherboristas mezclaban complejas fórmulaspara el tratamiento de la fiebre y las con-vulsiones infantiles.
Según las obras de Galeno y de Celso(siglo II d.C.) las enfermedades infantilesmás frecuentes en la Antigüedad eran la tu-berculosis, las infecciones intestinales, loscatarros y la disentería. Afortunadamenteno todas ellas conducían inevitablemente ala muerte: una alimentación adecuada,una buena temperatura, descanso y deter-minados tratamientos médicos (preparadoso sangrías, según los casos) en muchasocasiones lograban su curación.
Al igual que en la actualidad, los acci-dentes, por falta de vigilancia o por azar,eran causas frecuentes de lesiones, enfer-medades o muerte. Tanto en las ciudadescomo en los pueblos los niños han sidosiempre víctimas de caídas, atropellamien-tos, incendios y otros muchos tipos de ac-cidentes. Muchos otros eran provocadospor padres poco instruidos en los cuidadosdel niño: varios concilios aprobaron con-
denas contra los padres que asfixiaban a suhijo por acostarse con ellos, otros aconse-jaban a las madres que dieran de mamar asus hijos con cuidado para no ahogarlos,que nos los dejaran solos en casa sin la de-bida vigilancia, etc.
Las grandes epidemias y hambrunas delos últimos siglos medievales constituyeronuna tragedia, ya que diezmaron la pobla-ción de Europa. La peste negra de los siglos XIV y XV provocó una gran oleada demuertes, especialmente infantiles. Los cronistas de la época lamentaban el com-portamiento de muchos padres, que aban-donaban a sus hijos por miedo al contagio.Las familias acomodadas, con muchos másmedios, huían al campo y seguían los con-sejos médicos: evitar la humedad y el frío,desinfectarse con olores fuertes como el vi-nagre, comer alimentos frescos y hervi-dos… y llevar en definitiva una vida sanapara huir de la muerte.
Los cien años que siguieron a la peste de1348, fueron un periodo catastrófico quegolpeó particularmente a la población in-fantil. Los tratados médicos intentaban ex-plicarlo, apelando a la constitución de lanaturaleza fría y húmeda de los niños que,como las mujeres, los hacía más vulnera-bles a la enfermedad. No obstante hay quetener en cuenta que, a partir de la épocamedieval, los cuidados corporales de losque se veía rodeado el niño, especialmentelos más pequeños, estaban muy alejados delas normas de higiene actuales. La suciedadse consideraba benéfica, apenas se les la-vaba la cabeza, ya que pensaban que lagrasa embellecía los cabellos y protegía lafontanela. Lo mismo en relación a los pio-jos, muy frecuentes en la población infantil,incluso en nuestros días: se evitaba su pro-liferación mediante el despiojamiento, perosiempre se dejaba alguno, porque se pen-saba que se comían la mala sangre. Esto esalgo que pudo haber contribuido a la altamortalidad infantil de la época.
La medicina del siglo XV en Europa,prestó mucho interés a la infancia. Son un
8 • LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
buen ejemplo de ello los tres primeros li-bros sobre el tema: el Libellus de aegritu-dinibus infantium (Manual sobre lasenfermedades de los niños), del italianoPaolo Bagellardo (1472); el Ein Regimentden jungen kinder (Regimiento de los ni-ños pequeños), del alemán BartholomäusMetlinger (1473); y el Opusculum aegri-tudinum puerorum (Opúsculo de las en-fermedades de los niños), del flamencoCornelius Roëlans (1485). La contribuciónespañola a la literatura sobre las enferme-dades infantiles sería muy notable, aun-que sin alcanzar la importancia de laitaliana y la alemana. Destacan títuloscomo el Regimiento de los niños que elmallorquín Damián Carbó incluiría al fi-nal de su Libro de las enfermedades de losniños (1551).
Carbó (1541) en uno de los principalestratados de pediatría que se realizan enaquella época en España (Libro del arte delas comadres o madrinas y del regimientode las preñadas, las paridas y los niños) tam-bién hace referencia a cómo debía ser la ali-mentación del recién nacido: “para que elniño se críe sano es conveniente cuidar laforma de darle de mamar: (…) la más dulcecosa para el niño es la leche de la madre(…). La madre deberá siempre que pueda,darle el pecho ya que era el mismo ali-mento que recibía en el vientre maternopero de distinta forma. En un principio nose le administrará, al menos durante unmes, para que se limpie su purgación. Paraque ella dé su leche, tendrá en cuenta lassiguientes condiciones: que no padezca ca-lentura (fiebre), que tenga buenos pezones,que no le dé en ayunas (…)”.
Todos estos libros intentaron ofrecer unestudio sistemático de los niños y de susenfermedades. Soriano incluyó treinta ynueve enfermedades, entre las que resulta-ban habituales las “encías entumecidas yulceradas” (estomatitis aftosa), las “cáma-ras” (diarreas), el “pasmo” (tétanos), la “in-flamación de los oídos” (otitis), el “dolor debarriga”, las “viruelas”, las “potras” (her-
nias), la “madre de niños” (epilepsia), las“lombrices” o el “garrotillo” (difteria).
El diagnóstico y el tratamiento de estasenfermedades estaban basados en la tradi-ción hipocrática-galena (como toda la me-dicina hasta la época). La viruela y elsarampión eran consideradas una conse-cuencia de que la sangre del niño se man-tuviera todavía mezclada con parte de lasangre menstrual. Para la “nube de losojos”, que provocaba la ceguera del niño,se recomendaba el empleo de miel virgenaplicada sobre los párpados. Las úlcerasbucales, resultado del amamantamiento,debían ser prevenidas mediante una dietaadecuada de las propias nodrizas. La tosinfantil de signo catarral era explicada tam-bién, según la teoría humoral, como unaconsecuencia directa del movimiento delos humores fríos de la cabeza hacia la na-riz, la garganta, el pecho y los pulmones.La terapia, en este caso consistía en pro-vocar vómitos para que fueran expulsadospor la boca los humores gruesos y visco-sos. Contra las tenias se empleaban todauna serie de medicamentos amargos comoel ajenjo o la ruda.
El escaso número de médicos antes de fi-nales del siglo XIX, obligaba especialmenteen los medios rurales, a tratar muchas de es-tas enfermedades con remedios tradiciona-les. Entre los recién nacidos, las afeccionesmás benignas como la ictericia, no preocu-paban mucho, pues la experiencia demos-traba que en pocos días el niño se solíarecuperar por sí solo. La sarna y las “costrasde leche” (costra Láctea) eran consideradasbeneficiosas para el pequeño por lo que nose solían tratar. Las gastroenteritis, muy fre-cuentes en toda la Antigüedad y todavía hoyen día en los países empobrecidos, podíanllegar a ser mortales en muchos casos: se lascombatía con ayuda de ungüentos y cata-plasmas elaborados a partir de espinaca,manteca de cerdo, huevos y aceite de nue-ces, aplicados sobre el vientre del niño.
Algunas enfermedades infantiles comoel raquitismo y la sordomudez, no sólo
9LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD •
eran combatidas con remedios naturalessino que, con mucha frecuencia, se recu-rría a las creencias populares y a la tradi-ción mágico-religiosa. Hijos delicados yenfermizos dieron lugar a peregrinacioneshasta iglesias y capillas donde se venera-ban santos “especialistas”.
Lo que más han temido las madres,han sido las epidemias. Más que a la vi-ruela, que padecía afectar más al niño apartir del primer año de edad, se temía alsarampión, a la escarlatina y a la difteria.Muchas de estas enfermedades, no tuvie-ron un remedio eficaz hasta la segundamitad del siglo XIX, con el descubrimientode los antibióticos. No obstante, en elcaso concreto de la viruela, ya desde elsiglo XVIII, en diversos países europeos, seiniciaron algunas prácticas inoculatoriasaprendidas del mundo oriental. El mé-todo empleado en China desde el siglo Xconsistía en inhalar costras pulverizadasde pústulas de viruela en las cavidadesnasales.
La extensión de una vacunación ma-siva infantil para luchar contra la viruelano se produjo, hasta el último tercio delsiglo XIX con la acción del Instituto Na-cional de Vacunación (1871), el Institutode Sueroterapia, Vacunación y Bacterio-logía en 1899 y la estipulación, tres añosmás tarde, ya en el siglo XX, de la obliga-toriedad de la vacuna. A partir de estemomento, la tasa de mortalidad infantilcomenzó a disminuir significativamente.
La caída de las tasas de mortalidad in-fantil, especialmente la perinatal, y la me-jora en la calidad de vida de los niñoseuropeos, se sitúa a finales del siglo XIX ya principios del XX, es decir, hace relati-vamente muy poco tiempo. Fueron mu-chas las circunstancias que contribuyerona ello, especialmente, las relacionadascon las mejores condiciones de vida, re-sultado de las tres Revoluciones Indus-triales (especialmente las dos últimas) yun mayor acceso a los recursos económi-cos por parte de todos los estratos de la
población. Las mejoras en las medidas hi-giénico-sanitarias y, sobre todo, en la ali-mentación, contribuyeron a disminuirtanto la presencia como el contagio delas enfermedades infecto-contagiosas,responsables de la mayor parte de morta-lidad infantil en la época.
Las condiciones del nacimiento fueronmejoradas gracias al trabajo de las coma-dronas, cada vez más numerosas y mejoradiestradas a partir del siglo XVIII. En 1784,el obstetra inglés David Spense escribióun libro informativo titulado A system ofmidwifery theorical and practical, dirigidoa ellas. En él había un apartado dedicadoa describir cómo tenía que ser el cuidadodel recién nacido: debía bañársele pocodespués del nacimiento, había que envol-verlo en una faja y se le debía vestir conropas flojas en lugar de envolverlos conmantillas apretadas. Si tenía asfixia seaconsejaba frotarle el cuerpo con esen-cias delante del fuego, o bien la inmersiónen un baño de agua caliente. Defendía ensu libro la lactancia materna, pero dabados alternativas cuando no podía llevarsea cabo; una consistía en emplear a unanodriza, cuyas cualidades fundamentalesdebían ser el buen temperamento, la au-sencia de enfermedades venéreas y labuena producción de leche; la otra op-ción, consistía en alimentar al recién na-cido con una cuchara, cuerno o bota contetina artificial.
La alimentación de la primera infancia,con una lactancia definitivamente ma-terna o bien con sustitutivos, papillas, leches artificiales, de mejor calidad tam-bién contribuyó a disminuir las cifras demortalidad infantil.
Los pediatras alemanes del siglo XIX seinteresaron, sobre todo, por la lucha de lasenfermedades gastrointestinales derivadasde unas malas prácticas alimentarias. Todala investigación desarrollada por ellos, cul-minó con el desarrollo de la higiene pas-teuriana (pasteurización) tras 1890. A partirde este momento, se generalizó la utiliza-
10 • LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
ción de los biberones de vidrio con tetinasde caucho que se podían esterilizar conagua hervida, para poder destruir cualquier“nido de microbios”.
A diferencia de los siglos anteriores, losmédicos de finales del siglo XIX, conocíanlas causas reales de las enfermedades y sa-bían por qué las medicinas que emplea baneran eficaces. De esta manera, podíanpersuadir a las madres de que siguieransus consejos; de no hacerlo, sólo ellas se-rían las responsables de la muerte de suspequeños. Esto, a nivel de la mentalidadcolectiva, constituyó un cambio defini-tivo: ante la muerte de un niño ya no sepodía seguir implorando al fatalismo o ala mala suerte.
A partir de este momento, el senti-miento de culpabilidad se convertiría enuno de los componentes fundamentalesdel arte de ser padres y, uno de los moto-res principales de la medicalización defi-nitiva de la sociedad occidental, conrespecto a la infancia. Esta transforma-ción cultural definitiva se produjo, entrelos años 1890 y 1930. También la presiónejercida por los médicos (se comienza autilizar el término puericultura) obligócada vez más a la intervención de los es-tados, pues el cuidado de los niños seconvirtió en una pieza política funda-mental.
La medicina infantil encontró a lo largode los siglos XVIII y XIX su auge como es-pecialidad, e incluso llegó a contar con
sus propios hospitales. En 1769, Arms-trong creó en Londres el primer hospitalpara niños pobres. En Francia el primerhospital para niños enfermos, fundado en1802, fue un modelo de clínica pediá-trica que se difundió lentamente en Eu-ropa aunque, su existencia posteriorestuviera llena de dificultades: sus loca-les resultaban insuficientes e insalubres alno separar a los niños con enfermedadesinfecto-contagiosas de los demás. Toda-vía a finales del siglo XIX, el número dehospitales era insuficiente.
En Italia, hacia 1896, existían unos no-venta y seis centros de este tipo reparti-dos por todo el país. En Inglaterra, elaislamiento de los niños contagiosos seprodujo con anterioridad: en 1852 Char-les West fundó para tal fin el hospital ForSick Children, destinado a tratar enfer-medades contagiosas o muy graves de lainfancia. Para los niños con afeccionesquirúrgicas o médicas no contagiosas,existían en cada barrio pequeños hospi-tales dispensario, con camas dispuestaspara hospitalizaciones breves.
En España, el establecimiento de puntos de especialización se produjo apartir de 1876 con la construcción delHospital del Niño Jesús en Madrid. Lasenseñanzas de la Pediatría se institucio-nalizaron a partir de 1886 (cátedras deMadrid, Barcelona, Zaragoza y Granada)y las primeras oposiciones se celebraronen 1888.
11LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD •
Para aquellas personas interesadas enampliar sus conocimientos sobre la Histo-ria de la Infancia se recomienda la lecturade alguna de estas magníficas novelas:
Anónimo. El lazarillo de Tormes. 1554Dickens, C. Oliver Twist. 1837.Baroja, P. La busca. 1904.
Joffo, Joseph. Un saco de canicas. 1973.Auel, J. El clan del oso cavernario. 1980.Süskind, P. El perfume. 1985.Follet, Ken. Los pilares de la tierra. 1989McCourt, F. Las cenizas de Ángela. 1996.Falcones, I. La catedral del Mar. 2006Boyle, J. El niño del pijama de Rayas.
2006.
1.3. Práctica reflexiva
Busca información sobre la situación dela infancia en los países más pobres a nivelmundial: índices de mortalidad, de natali-dad, causas de mortalidad infantil, condi-ciones de vida, trabajo infantil, etc.Recomendamos consultar la página webde UNICEF (www.UNICEF.es) y de la OMS(www.who.int).
Una vez que hayas recogido estos datos:
1. Compara los datos obtenidos en tubúsqueda con la situación de la in-
fancia antes del siglo XIX que has leí -do en el capítulo del libro.
2. Reflexiona sobre las siguientes cues-tiones:• ¿Ha variado mucho la situación de
la infancia en los países más pobresdel mundo?
• ¿A qué crees que se debe este fe-nómeno?
• ¿Qué puedes hacer tú como futuraenfermera para contribuir a estaevolución?
12 • LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD