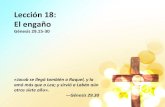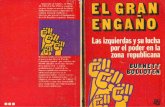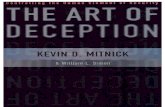La industria creativa como engaño de masas
-
Upload
luis-antonio-sanchez-trujillo -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of La industria creativa como engaño de masas
-
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
1/8
01 2007
La industria creativa como engao de masasTraduccin de Gala Pin Ferrando y Glria Mlich Bolet, revisada por Joaqun Barriendos
Gerald Raunig
El captulo sobre la industria cultural de la Dialctica de la Ilustracin de Max Horkheimer yTheodor W. Adorno lleva por ttulo La industria cultural: Ilustracin como engao de masas.Escrito a comienzos de los aos cuarenta, este ensayo estaba dirigido contra la creciente influenciade la industria del entretenimiento, contra la comercializacin del arte y contra la uniformizacintotalizante de la cultura, sobre todo en el pas al que emigraron los autores, Estados Unidos. Enun estilo verbal violento con tintes de pesimismo cultural, su posicin escptica hacia los nuevosmedios como la radiodifusin o el cine llev a los dos autores a describir un amplio espectrodel mbito cultural por medio de un concepto que pareca el ms ajeno a las esferas culturales:definieron la cultura como industria.
Las tesis de Horkheimer y Adorno fueron tratadas durante dcadas, incluso tras su retorno a Europa,como una suerte de informacin interna dentro del crculo del Instituto para la Investigacin Social.En el transcurso de los aos sesenta, sin embargo, empez a desarrollarse lentamente la historiaefectual de este texto, que acab por establecerse a travs de la actualizacin de la crtica a losmedios de comunicacin de masas que tuvo lugar en la dcada de los aos setenta: la Dialctica dela Ilustracin marc un punto de inflexin de la literatura filosfica no slo en relacin con laambivalencia de la Ilustracin sino, principalmente, en tanto riguroso rechazo de unaeconomizacin de la cultura. Transcurridos sesenta aos desde la publicacin tarda de laDialctica de la Ilustracin, en el mbito cultural actual, en el que todava los mitos del genio, laoriginalidad y la autonoma representan puntos de referencia marcadamente esenciales, la palabra
industria no supone mucho ms que un improperio. Surge entonces la pregunta de cmo hapodido suceder que con un simple desplazamiento del singular al plural de industria culturalacreativeand cultural industriesesta marca conceptual haya podido resignificarse hoy en algoparecido a una promesa de salvacin universal, y no slo para unos pocos polticos,[1] sino tambinpara muchos de los actores del campo mismo del arte.
Se puede obtener una posible explicacin de esta paradoja a partir de una observacin ms profundade las formas de subjetivacin que se dan en los mbitos, estructuras e instituciones que eran y sondescritos con el concepto industria(s) de la cultura y de la creatividad. Me gustara discutir aquestas formas de subjetivacin y las instituciones especficas de este mbito, investigando para ellocuatro componentes del concepto industria cultural para compararlos despus, en orden inverso,
con sus equivalentes actuales dentro de las creative industries contemporneas.1. El captulo de la industria cultural se refiere en primer lugar a la creciente industriacinematogrfica y meditica, sobre todo al cine de Hollywood y a las emisoras de radio privadas deEstados Unidos. Adorno y Horkheimer, de manera totalmente diferente a como lo hiciera su colegaWalter Benjamin o Bertolt Brecht quienes sostenan perspectivas ambivalentes acerca de losproblemas y posibilidades que traan consigo la reproductibilidad tcnica, los medios decomunicacin de masas y los mltiples aspectos de la produccin y la recepcin bajo las nuevascondiciones valoraron de forma directamente negativa la industria cultural: como una crecienteespiral totalizadora de manipulacin sistemtica con la exigencia retroactiva de adaptarse cadavez ms a este sistema.
Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector est armonizado en s mismo y todosentre ellos.[2] En la interpretacin del Instituto para la Investigacin Social esta forma unvoca de
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn1http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn1http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn2http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn2http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn1 -
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
2/8
la industria cultural constituye la estructura institucional de formas de subjetivacin que someten alindividuo al poder y a la totalidad del capital. De este modo, el primer componente del concepto deindustria cultural de Adorno y Horkheimer consiste en el hecho de que sta totaliza a su pblico y loexpone a una promesa permanentemente repetida y continuamente insatisfecha: La industriacultural defrauda continuamente a sus consumidores respecto de aquello que continuamente lespromete.[3] Este crculo vicioso infinito de la promesa, que proyecta un deseo y lo mantiene en
una forma de dependencia improductiva, constituye el ncleo de la idea de industria cultural comoinstrumento del engao de masas. Para Adorno y Horkheimer los productos de la industria culturalestn constituidos de tal forma que niegan o incluso impiden cualquier tipo de capacidadimaginativa, de espontaneidad, de fantasa o cualquier otro tipo de pensar activo por parte delespectador. Esta forma de consumo ultrapasiva est correlacionada con la tendencia de la industriacultural a elaborar un meticuloso registro del pblico y a trabajar estadsticamente sobre l:Reducidos a material estadstico, los consumidores son distribuidos sobre el mapa geogrfico delas oficinas de investigacin de mercado, que ya no se diferencian prcticamente de las depropaganda, en grupos segn ingresos, en campos rojos, verdes y azules.[4]
Quienes consumen la industria cultural aparecen como marionetas del capital; contados,
serializados, encarcelados en su engranaje. Los consumidores son obreros y empleados,agricultores y pequeos burgueses. La produccin capitalista los encadena de tal modo en cuerpo yalma que se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece. Pero lo mismo que los dominados sehan tomado la moral que les vena de los seores ms en serio que estos ltimos, as hoy las masasengaadas sucumben, ms an que los afortunados, al mito del xito. Las masas tienen lo quedesean y se aferran obstinadamente a la ideologa mediante la cual se les esclaviza. [5]Esta imagendel consumidor que ha sucumbido ante el aparato de seduccin annimo de la industria culturalmuestra el apogeo y tambin la limitacin de la aproximacin de Adorno y Horkheimer: la figura dela masa engaada convierte a sta en una vctima pasiva, heterodeterminada, engaada yesclavizada.
2. Como segundo componente del concepto de industria cultural de Adorno y Horkheimer se trazauna imagen especfica de la produccin. La posicin de quienes la consumen aparece en ladescripcin de los autores claramente separada de la de quienes la producen, aunque estaseparacin, sin embargo, no sea pensada como una figura dualista en la que quien consume y quienproduce constituyan respectivamente los sujetos pasivos y activos dentro de la industria cultural. Alcontrario, ambos se implican mutuamente en una rara heteronoma paralela. Igual que quienesconsumen la industria cultural, quienes la producen aparecen tambin como una funcin sometida ypasiva del sistema. Esta visin se contrapone a la teora de la autora y de los nuevos medios deBenjamin, en la que los autores pueden convertirse en productores a travs de una transformacindel aparato productivo, as como tambin se contrapone a la teora y prctica del mtodo teatralpedaggico de Brecht de los tempranos aos treinta, segn la cual en casa, en lugar de un pblicoque consume, slo existen autores. La rgida imagen de Adorno y Horkheimer muestra, por elcontrario, slo a productores caractersticamente pasivos que se encuentran ellos mismos cautivosen la totalidad de la industria cultural. La sujecin social se presenta como la nica forma desubjetivacin pensable, tambin en el lado de la produccin. El ejemplo ms frtil del captulo de laindustria cultural muestra a los actores de las emisiones radiofnicas como funciones de la empresacondenadas a la clandestinidad: Se limitan al mbito no reconocido de los aficionados, quepor lo dems son organizados desde arriba. Cualquier huella de espontaneidad del pblico en elmarco de la radio oficial es dirigido y absorbido, en una seleccin de especialistas, por cazadores detalento, competiciones ante el micrfono y manifestaciones domesticadas de todo gnero. Lostalentos pertenecen a la empresa aun antes de que sta los presente: de otro modo no se adaptaran
tan fervientemente.[6]La imagen de los figurantes que son protagonistas slo en apariencia, si laconsideramos en relacin a los reality-shows, los docudramas y los casting-shows, se muestra hoy,de hecho, ms plausible que entonces. Sobre el trasfondo de un concepto ms amplio de productor
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn3http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn4http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn5http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn5http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn6http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn6http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn3http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn4http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn5http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn6 -
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
3/8
(que genera y da el acabado no slo a mercancas culturales materializadas sino tambin a afectos ycomunicacin) la imagen de un sistema totalizante que determina cada atmsfera y cadamovimiento se vuelve an ms oscura.
Adorno y Horkheimer anticipan ya este oscurecimiento, y lo hacen de una forma marcadamentefeminizada. La forma en que una muchacha acepta y cursa el compromiso obligatorio, el tono dela voz en el telfono y en la situacin ms familiar, la eleccin de las palabras en la conversacin, laentera vida ntima, ordenada segn los conceptos del psicoanlisis vulgarizado, revela el intento deconvertirse en el aparato adaptado al xito, conformado, hasta en los movimientos instintivos, almodelo que ofrece la industria cultural.[7]El aparato de la industria cultural se correlaciona con elaparato-persona. Consumidores y consumidoras as como productores y productoras aparecen comoesclavas de la totalidad y de la ideologa, conformadas y movidas por un sistema abstracto. Comoaparatos no son ms que pequeas ruedas de un engranaje mucho mayor; parte de una institucinllamada industria cultural.
3. Como efecto de la relacin entre el engranaje y sus piezas surge el tercer componente delconcepto de industria cultural. ste consiste en el hecho de que los actores y los productores de
cultura son empleados cautivos de la(s) institucin(es) (de la) industria cultural. Segn Adorno yHorkheimer, la forma institucional en la cual se desarrolla la industria cultural es la de losgigantescos consorcios de la msica, el entretenimiento o los medios de comunicacin de masas.Los creativos se encuentran encerrados dentro de una estructura institucional en la que sucreatividad es oprimida bajo la forma del trabajo dependiente. Este vnculo entre la creatividadcomo empleo que es una prisin y la sujecin social en general es descrito en la Dialctica de laIlustracin de la siguiente manera: En todos los casos se trata siempre, en el fondo, de la burla quese hace a s mismo el varn. La posibilidad de convertirse en sujeto econmico, en empresario opropietario, ha desaparecido definitivamente. Descendiendo hasta la ltima quesera, la empresaindependiente, en cuya direccin y herencia se haba fundado la familia burguesa y la posicin desu jefe, ha cado en una dependencia sin salida. Todos se convierten en empleados, y en la
civilizacin de los empleados cesa la dignidad, ya de por s problemtica, del padre.[8]Del mismo modo que en el mundo de los empleados reina una dependencia y un control social sinsalida, tambin el ltimo refugio de la autonoma (y aqu se refleja ya el romanticismo de laautonoma del arte de la obra tarda de Adorno, Teora Esttica[9]), la produccin de creatividad, esdescrito como un proceso serializado, estructurado y clasificado, en el que la mayora de susactores, que anteriormente se entendan como resistencia, han sido finalmente civilizados comoempleados. De acuerdo con la definicin antropolgica de institucin sta proporcionara, comocompensacin, seguridad a los empleados y prometera tomar determinadas medidas en caso deaparecer contradicciones irresolubles. Aun cuando las instituciones especficas de la industriacultural no fueran eternas, sus aparatos despertaran precisamente esa sensacin debido a su
condicin de aparatos y de esa forma aliviaran a los sujetos. Para Horkheimer y Adorno, sinembargo, incluso esta idea se debe tambin al hecho de que el cuidado de las buenas relacionesentre los dependientes [...] pone hasta el ltimo impulso privado bajo control social.[10]
4. El desarrollo de la industria cultural, como cuarto y ltimo componente, debe contemplarse comoun todo en tanto que transformacin tarda del mbito cultural que reproduce aquellos procesos quellevaron al fordismo en la agricultura, o en lo que se ha llamado industria rural. En contraposicincon los sectores ms poderosos de la industria acero, petrleo, electricidad y qumica losmonopolios culturales seran dbiles y dependientes. Tambin los ltimos restos de resistenciacontra el fordismo de nuevo encontramos aqu reminiscencias de la antigua funcin heroica del
arte autnomo fueron convertidos en fbricas. Las nuevas fbricas de la creatividad (el mbito delos peridicos, el cine, la radio y la televisin) se adaptaron a los criterios de la fbrica fordista. Elcarcter de cadena de montaje orden la produccin creativa de la industria cultural de formasimilar a como lo haba hecho antes con la agricultura y el trabajo del metal: mediante la
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn7http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn7http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn8http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn8http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn9http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn10http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn7http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn8http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn9http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn10 -
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
4/8
serializacin, la estandarizacin y el dominio total de la creatividad. Pero, al mismo tiempo, lamecanizacin ha adquirido tal poder sobre el hombre que disfruta de tiempo libre y sobre sufelicidad, determina tan ntegramente la fabricacin de los productos para la diversin, que esesujeto ya no puede experimentar otra cosa que las copias o las reproducciones del propio proceso detrabajo.[11] Por lo tanto, segn Adorno y Horkheimer, la funcin de las fbricas de creatividadconsiste, por un lado, en la fabricacin mecanizada de bienes de entretenimiento y, por otro, en la
fijacin y control ms all de los mbitos de produccin tradicionales de la reproduccin entanto que reproduccin asimilada cada vez ms a las formas de produccin de la fbrica.
4. En lugar de contemplar la industria cultural como aquello que en la esfera cultural sustituye alarte burgus y a las vanguardias, y que traslada al mbito cultural un modelo fordista generado en elexterior de la cultura, el filsofo postoperaista Paolo Virno se pregunta por el papel que lecorresponde jugar a la industria cultural en la superacin del fordismo y el taylorismo. Segn susafirmaciones en Gramtica de la multitudsta [la industria cultural] puso a punto el paradigma dela produccin postfordista en su conjunto. Creo que los procedimientos de la industria culturaldevinieron, en un cierto momento y de ah en adelante, ejemplares e invasivos. En la industria
cultural, incluso en la que analizan Benjamin y Adorno, se puede vislumbrar el preanuncio de unmodo de producir que luego, con el postfordismo, se generaliza y asume el rango de canon.[12]Encontramos aqu un giro frtil de la interpretacin respecto a ese campo tardamenteindustrializado y desposedo de su libertad, tal y como fue conceptualizado por la teora crtica. Ascomo Horkheimer y Adorno describen la industria cultural en tanto reacia y rezagada en latransformacin fordista, Virno la concibe como anticipacin y paradigma de las formas deproduccin postfordistas.
Para Horkheimer y Adorno las instituciones de la industria cultural construyeron monopoliosculturales modernos y, al mismo tiempo, un campo econmico en el cual la esfera de circulacinliberal burguesa pudo en parte continuar sobreviviendo (al lado y a pesar de su desintegracinempresarial en otros sectores). Dentro de la totalidad de la industria cultural aparecen as pequeos
espacios de diferencia y resistencia, pero tambin esta diferencia es rpidamente integrada de vueltaen la totalidad. Tal y como Horkheimer y Adorno no dudan en exponer: Lo que se resiste puedesobrevivir slo en la medida en que se integra. Una vez registrado en sus diferencias por la industriacultural, forma ya parte de sta como el reformador agrario del capitalismo.[13]
En esta descripcin, la diferencia no es ms que un residuo del pasado que, al servicio del alcancede nuevos estadios de produccin, es tratado como un resto en la transformacin fordistageneralizada de la industria cultural. Segn Virno, en cambio: Mirando las cosas desde laperspectiva de nuestro presente, no es difcil reconocer que estos supuestos residuos un ciertoespacio concedido a lo informal, a lo imprevisto, al fuera de programa estaban cargados defuturo. No se trataba de residuos, sino de presagios anticipatorios. La informalidad de la accin
comunicativa, la interaccin competitiva tpica de una reunin, la brusca variacin que puedeanimar un programa televisivo, en general todo lo que hubiera sido disfuncional reglamentar msall de cierto punto, hoy, en la poca postfordista, se ha vuelto un aspecto tpico de toda produccinsocial. Y no slo de la actual industria cultural, sino tambin de la Fiat de Melfi.[14] La industriacultural, desde el punto de vista de la teora postoperaista, no es slo una tarda y dbil ramificacinde la industria en el proceso de transformacin fordista, sino tambin un modelo para el futuro yuna anticipacin de la amplia expansin de las formas de produccin postfordistas: aqu losespacios informales y no programados, la apertura a lo imprevisto y las improvisacionescomunicativas constituyen en menor medida el resto que el ncleo, el margen que el centro.
3. Los consorcios mediticos y del entretenimiento de la industria cultural se muestran, segnHorkheimer y Adorno, como una estructura institucional para la sujecin del individuo al controldel capital y, por lo mismo, como lugares de pura sujecin social. Incluso si damos por vlida estaperspectiva estructuralista unilateral en lo que se refiere a las formas tempranas de la industria
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn11http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn12http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn13http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn14http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn11http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn12http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn13http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn14 -
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
5/8
cultural, desde mediados del siglo XX algo parece haberse modificado en este terreno. Estamodificacin se puede abarcar, por un lado, con conceptos que Gilles Deleuze y Flix Guattaridesarrollaron en los aos setenta. Aqu se trata sobre todo de la idea (desarrollada ampliamente msabajo) de que ms all de la sujecin social se desarrolla una segunda lnea que acenta, a uncostado de los factores estructurales, la implicacin activa y las formas de subjetivacin. Deleuze yGuattari llaman a esta segunda lnea fronteriza con la sujecin social [ assujettissement social],
servidumbre maqunica [asservissementmachinique].[15] Junto a esta problematizacin desde elpunto de vista conceptual se puede preguntar, por otro lado y en relacin con los fenmenosactuales, cules son las formas de subjetivacin emergentes en las nuevas formas institucionales dela industria creativa. Ya que lo que hoy se denomina creative industries no slo en el discurso dela poltica cultural y de la planificacin urbanstica neoliberal se diferencia considerablemente enforma y funcin de la industria cultural de la vieja escuela.
Si nos fijamos en el tercer componente analizado, la forma institucional, resulta obvio que bajo laestructura etiquetada como creative industries ya no se organizan estas industrias en forma degigantescas empresas de comunicacin sino, principalmente, como pequeos negocios deproductores y productoras de cultura autnomos en el campo de los nuevos medios de
comunicacin, la moda, el diseo grfico, la cultura popular y, en el caso ideal, como acumulacinde estas pequeas empresas, es decir, como clusters. Si nos preguntamos entonces por lasinstituciones de las creative industries, parece ms adecuado hablar de no-instituciones o depseudo-instituciones. Mientras el modelo de institucin de la industria cultural era la gran empresaestablecida a largo plazo, las pseudo-instituciones de las creative industries se muestran comotemporalmente limitadas, efmeras y basadas en proyectos.
Estas instituciones-proyecto[16] parecen tener la ventaja de fundarse sobre la autodeterminaciny el rechazo al rgido orden del rgimen fordista. En los ltimos dos apartados de este texto voy aentrar a discutir cun convincente es este argumento. Teniendo en cuenta lo sealado antes enrelacin con la funcin de alivio de las instituciones respecto a la superacin de las contradiccionesquisiera establecer en este punto, sin embargo, que las instituciones-proyecto de las creativeindustries, en lugar de cumplir con la antigua tarea de liberar y gestionar las contradicciones, sededican a promover, al contrario, la precarizacin y la inseguridad. Porque la idea de lasinstituciones-proyecto se caracteriza por una contradiccin que clama al cielo: por una parte apela aesa descongestin estable que el concepto de institucin implica; por otra, el concepto de proyectose basa precisamente en el hecho de que ste no puede pensarse sin una limitacin temporal.Retomando un motivo de Gramtica de la multitudde Paolo Virno para aplicarlo al fenmeno de lainstitucin-proyecto, el carcter contradictorio de la institucin como proyecto lleva sin dudaalguna a esa completa superposicin descrita por Virno de miedo y angustia, de temor absoluto yrelativo, y finalmente a una expansin total de ese temor ms all del trabajo a todos los aspectos dela vida.[17]
Mientras que Horkheimer y Adorno se lamentaban de que los sujetos de la industria cultural notenan la posibilidad de convertirse en empresarios independientes, el problema en la actualsituacin es justamente el contrario. La empresaria o empresario autnomo se ha convertido en lafigura generalizada, aunque tenga luego que ir saltando como trabajador o trabajadora temporal deproyecto en proyecto o vaya abriendo, una tras otra, pequeas empresas. Asimismo, los grandessucesores de la industria cultural del siglo XX, los consorcios de los medios de comunicacin,llevan a cabo bajo la bandera del espritu emprendedor una poltica de externalizacin ysubcontratacin desmedida. En estos nuevos consorcios de medios de comunicacin (en los queconvergen desde el mbito de la prensa escrita, pasando por los medios audiovisuales, hastainternet) permanecen en muchos casos, como puestos fijos, slo quienes estn vinculados con losmbitos centrales de administracin, y esto vale tambin para los medios pblicos y oficiales. La
mayora de los individuos llamados creativos trabajan, por el contrario, como freelances o comoempleados y empleadas autnomas con (o sin) contratos temporales. Se puede decir cnicamenteque aqu la melancola de Adorno por la prdida de autonoma se realiza de un modo perverso en las
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn15http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn15http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn16http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn17http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn15http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn16http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn17 -
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
6/8
condiciones de trabajo de las creative industries: los individuos creativos son abandonados a unmbito especfico de libertad, independencia y gobierno de s. Aqu la flexibilidad se vuelve normadspota, la precarizacin del trabajo la regla, las fronteras entre tiempo de trabajo y tiempo libre sediluyen del mismo modo que las de empleo y paro, y la precariedad se extiende desde el trabajo a lavida entera.
2. Pero a qu se debe esta precarizacin universal? Es tambin la industria creativa, como laindustria cultural, un sistema que somete a sus sujetos? O se da una forma especfica deimplicacin en los actores de este proceso de precarizacin? Para discutir este segundo componente,las formas actuales de subjetivacin en el mbito cultural, quisiera volver a la exposicin de IsabellLorey sobre gubernamentalidad biopoltica y precarizacin de s.[18] Lorey habla de laprecarizacin como una lnea de fuerza dentro de la gubernamentalidad liberal y de las sociedadesbiopolticas. Esta lnea de fuerza, que se remonta hasta bien atrs en la modernidad, fue actualizadade una forma especfica por medio de las condiciones de trabajo y vida que surgieron a raz de losnuevos movimientos sociales de los aos setenta, tomando como base los principios de lageneracin post '68: decidir uno o una misma en qu, con quin y cundo quiere trabajar; decisin
autodeterminada por unas condiciones de trabajo y de vida precarias. En este punto, Loreydesarrolla el concepto de precarizacin autodeterminada o precarizacin de s. Ya bajo lascondiciones de la gubernamentalidad liberal, las personas tenan que desarrollar una relacincreativa y productiva consigo mismas; esta praxis de la creatividad y esta capacitacin paramodelarse a s mismo ha formado parte de las tecnologas gubernamentales del yo desde el sigloXVIII. Lo que siguiendo a Lorey ha cambiado en la actualidad es la funcin de la precarizacin: deuna contradiccin inmanente en el interior de la gubernamentalidad liberal se ha convertido en unafuncin de normalizacin en la gubernamentalidad neoliberal; de una expulsin inclusiva en losmrgenes de la sociedad, en un proceso que se sita en su centro. En el transcurso de este procesoy esto explica tambin las transformaciones del fenmeno descrito por Horkheimer y Adornohasta las actuales formas de las creative industriesfueron especialmente influyentes los
experimentos de los aos setenta con el fin de desarrollar formas de vida y de trabajoautodeterminadas como alternativas al rgimen de trabajo reglamentado y normalizado. Con laemancipacin concebida como un acto soberano respecto de una cotidianeidad espacial ytemporalmente encorsetada, naci el fortalecimiento de aquella lnea que ya no permite pensar lasubjetivacin, que va ms all de la sujecin social, nicamente en tanto subjetivacinemancipadora: Son precisamente estas condiciones de vida y trabajo alternativas las que se hanconvertido de forma creciente en las ms tiles en trminos econmicos, en la medida en quefavorecen la flexibilidad que exige el mercado de trabajo. As, las prcticas y discursos de losmovimientos sociales de los ltimos treinta o cuarenta aos no slo han sido resistentes y se handirigido contra la normalizacin sino que tambin, al mismo tiempo, han formado parte de lastransformaciones que han desembocado en una forma de gubernamentalidad neoliberal.[19]
A travs de lo anterior hemos llegado a la actualidad, a un tiempo en el que las viejas ideas eideologas de autonoma y libertad del individuo (sobre todo las del individuo como genio artstico)junto con determinados aspectos de la poltica post '68 se han transformado en una forma neoliberalhegemnica de subjetivacin.
La precarizacin de s significa asentir respecto de la explotacin de cada aspecto de la vida,incluida la creatividad. sta es la paradoja de la creatividad como gobierno de s, gobernarse,controlarse, disciplinarse y regularse significa, al mismo tiempo, fabricarse, formarse yempoderarse, lo que, en este sentido, significa ser libre.[20] Aqu resuena tambin la diferenciaconceptual que genera la distincin entre la imagen de marca de la industria cultural y la de laindustria creativa: mientras la industria cultural parece apelar an al componente colectivo abstracto
de la cultura, en las creative industries se produce una continua invocacin a la productividad delindividuo. Una diferencia tal entre lo colectivo y lo individual slo se da sin embargo en el plano dela invocacin, puesto que las industrias de la creatividad destacan por atravesar este dualismo.
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn18http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn18http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn19http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn20http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn20http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn18http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn19http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn20 -
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
7/8
1. Recordemos por ltimo el primer componente del concepto de Horkheimer y Adorno: la industriacultural totaliza al individuo y somete completamente a sus consumidores y consumidoras aldominio del capital. Con ayuda de las tesis de Isabell Lorey debera ser posible una ampliacin delcampo de mira: de la defensa de un concepto reduccionista de totalidad y heteronoma, a unafocalizacin en la introduccin especfica de prcticas de resistencia para oponerse a la totalizacin
de la creatividad, las cuales han motivado, a su vez, las formas de subjetivacin actuales.La industria cultural produce ejemplos para los hombres, que deben convertirse en aquello a lo quelos pliega el sistema.[21] Aunque sea lgicamente contradictoria, se muestra aqu unaambivalencia como tambin en otras partes de la Dialctica de la Ilustracinque vincula laesclavitud automtica y la sujecin heterodeterminada por medio de un sistema totalizante (cuandono directamente entre ellas) ya que al fin y al cabo les otorga el mismo derecho. Esclavitud ysujecin son, para Deleuze y Guattari, dos polos coexistentes que se actualizan en las mismas cosasy en los mismos acontecimientos. En el rgimen de la sujecin social, una unidad superiorconstituye al ser humano como un sujeto que remite a un objeto que ha devenido exterior. En elmodo de la esclavitud maqunica los humanos no son sujetos, sino que adoptan el carcter de
animales o de herramientas que forman parte de una mquina que sobrecodifica el conjunto.Precisamente en el fenmeno de las creative industries se deja ver la accin conjunta de ambosregmenes, dos partes que no cesan de reforzarse la una a la otra, aunque el componente de laservidumbre maqunica gana significacin a travs de un plus en subjetivacin: Habra, pues, quehablar de una servidumbre voluntaria?, preguntan Deleuze y Guattari, y su respuesta es: no,existe una esclavitud maqunica de la que siempre se dira que se presupone, que slo aparececomo ya realizada, y que ni es tan voluntaria ni es forzosa. [22]
La perspectiva de un doble movimiento de sujecin bajo una unidad social y de servidumbre dentrode una mquina desmonta la idea de Horkheimer y Adorno de individuos pasivos y de un sistemaque funciona como totalidad. Las formas de subjetivacin reconstruyen cada vez ms y mstotalidad, y no se introducen en el proceso de sujecin social y servidumbre maqunica ni
voluntaria, ni forzosamente. Y aqu encontramos tambin una respuesta a la pregunta planteada alcomienzo: cmo ha podido suceder que este pequeo desplazamiento de la industria cultural hacialas creative and cultural industries se haya convertido, no slo para los polticos, sino tambin paramuchos actores dentro de este mbito, en una marca de liberacin universal? Ha podido pasarprecisamente porque las formas de subjetivacin de la servidumbre maqunica estn tan unidas aldeseo como a la adaptacin, y los actores de las creative industries apelan al hecho de que al menosson ellos mismos los que han tomado la decisin de la precarizacin de s. En este sentido, y paravolver al ttulo de nuestro texto, sera casi inadecuado hablar de engao de masas si tenemos encuenta la implicacin de los actores en el modo de la servidumbre maqunica; de hecho, quisieraponer en duda que haya tenido sentido alguna vez. En el contexto de la industria de la creatividadsera ms adecuado hablar de autoengao masificante como un aspecto de la precarizacin de s.Y este engao a s mismo constituira la posibilidad de introducir, en este orden de cosas, laresistencia, que se actualizara sobre el plano de inmanencia de aquello que an hoy es designadocomo creative industries.
[1]En el contexto de la poltica cultural es de suponer que, a raz de la estabilizacin en toda Europadel concepto de creative industries, debera producirse un desplazamiento de los recursos para lafinanciacin pblica dentro de los programas de poltica cultural desde la promocin de posicionescrticas/divergentes hacia la promocin de empresas comerciales.
[2] Marx Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialctica de la Ilustracin. Fragmentos filosficos,trad. por Juan Jos Snchez, Madrid, Trotta, 1994, p. 165.>
[3]Ibidem, p. 184.
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn21http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn22http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref1http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref2http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref3http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn21http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftn22http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref1http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref2http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref3 -
8/7/2019 La industria creativa como engao de masas
8/8
[4]Ibidem, p. 168.
[5]Ibidem, p. 178.
[6]Ibidem, p. 167.
[7]Ibidem, p. 212.
[8]Ibidem, p. 198.[9] Contra la substancializacin que Adorno hace de la autonoma adscrita al arte burgus se podrahaber objetado hace tiempo que precisamente sta tiene el efecto de una praxis total,heteronomizante y jerrquica, y que perfila tanto el espacio de la produccin como el de larecepcin: el aparato de produccin jerarquizado del teatro burgus o la disciplina extrema en lasorquestas clsicas se correlaciona con los hbitos de recepcin en ambos campos.
[10] Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialctica de la Ilustracin, op. cit., p. 195.
[11]Ibidem, p. 181.
[12] Paolo Virno, Gramtica de la multitud. Para un anlisis de las formas de vida
contemporneas, trad. por Adriana Gmez, Juan Domingo Estop y Miguel Santucho, Madrid,Traficantes de Sueos, 2003, p. 58.
[13] Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialctica de la Ilustracin, op. cit., p. 176.
[14] Paolo Virno, Gramtica de la multitud, op. cit., p. 59.
[15] Vase Gilles Deleuze y Flix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. por JosVzquez Prez con la colaboracin de Umbelina Larraceleta, Valencia, Pre-Textos, 2004, pp. 461-464 [el traductor de esta edicin castellana utiliza esclavitud donde nosotros decimos, con GeraldRaunig, servidumbre, de acuerdo con la nomenclatura establecida en Flix Guattari, Plan sobreel planeta. Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares, Madrid, Traficantes deSueos, 2004 (N. de las T.)].
[16] Agradezco a Birgit Mennel por haberme apuntado este concepto.
[17] Vase Paolo Virno, Gramtica de la multitud, op. cit., p. 31 y ss.
[18] Isabell Lorey, Gubernamentalidad y precarizacin de s. Sobre la normalizacin de losproductores y productoras culturales, trad. por Marcelo Expsito, Brumaria, nm. 7, Arte,mquinas, trabajo inmaterial, diciembre de 2006 (http://brumaria.net/publicacionbru7.htm ), ypublicacin multilinge en transversal: mquinas y subjetivacin, noviembre de 2006(http://eipcp.net/transversal/1106/lorey/es ).
[19]Ibidem, pp. 245-246.
[20]Ibidem, p. 243.[21] Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialctica de la Ilustracin, op. cit., p. 198.
[22] Gilles Deleuze y Flix Guattari, Mil mesetas, op. cit., p. 465 [vase supra, N. de las T. en nota15].
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/esLa industria creativa como engao de masas
http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref4http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref5http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref6http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref7http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref8http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref9http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref10http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref11http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref11http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref12http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref13http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref14http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref15http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref16http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref17http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref18http://brumaria.net/publicacionbru7.htmhttp://eipcp.net/transversal/1106/lorey/eshttp://eipcp.net/transversal/1106/lorey/eshttp://transform.eipcp.net/transversal/1106/lorey/eshttp://transform.eipcp.net/transversal/1106/lorey/eshttp://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref19http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref20http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref21http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref22http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref4http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref5http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref6http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref7http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref8http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref9http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref10http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref11http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref12http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref13http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref14http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref15http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref16http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref17http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref18http://brumaria.net/publicacionbru7.htmhttp://eipcp.net/transversal/1106/lorey/eshttp://transform.eipcp.net/transversal/1106/lorey/eshttp://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref19http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref20http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref21http://eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print#_ftnref22