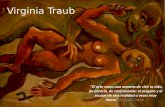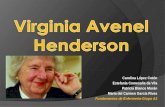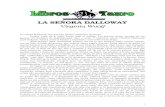La Familia de Virginia
-
Upload
johnjairoramirezlopez -
Category
Documents
-
view
16 -
download
0
Transcript of La Familia de Virginia

1
OBSERVATORIO DE COYUNTURA SOCIOECONÓMICA1 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNICEF – COLOMBIA
“LA FAMILIA COLOMBIANA: ¿ CRISIS O RENOVACIÓN ?”
Los rápidos cambios en algunos de los signos externos de las formas de vida familiar en Colombia hacen parte de esa compleja trama de transformaciones que han venido alterando en forma significativa la configuración social del país en las últimas décadas.
La familia tiene un papel básico en la reproducción de la sociedad, en la socialización y en el desarrollo afectivo de los individuos. Es un organismo vivo cuyas modificaciones reflejan fenómenos como la concentración de la población en centros urbanos, las transformaciones propias de la transición demográfica, las elevadas tasas de mortalidad masculina producto de las de las distintas formas de violencia, la extensión de la escolaridad, la creciente participación laboral de las mujeres y los cambios de valores entre distintas generaciones. Sus transformaciones han respondido igualmente a “estrategias de superviviencia” a través de las cuales se busca obtener una respuesta racionalmente eficiente frente a fenómenos como la reducción de los ingresos, las fluctuaciones de los mercados laborales y los costos de la vivienda urbana. Estas situaciones son el marco en el cual se expresan nuevos sentidos e interrelaciones funcionales al interior de las familias y entre ellas, como instancias de la vida privada, y las esferas económica y política.
El presente número del boletín del Observatorio de Coyuntura Socioeconómica aborda estos temas, describiendo la evolución de las características demográficas, sociales y económicas de los hogares urbanos, durante las últimas dos décadas (1979-1999). Para ello se basa en información provista por cinco encuestas de hogares realizadas por el DANE en siete ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto. De esta forma, el Observatorio mantiene su interés por contribuir a la identificación y al análisis de los principales problemas socioeconómicos del país, que permita una explicación de la coyuntura, en una perspectiva de mediano y largo plazo y como referente para la construcción de escenarios futuros.
1. Hacia una nueva estructura familiar Las expresiones externas de la familia de residencia, captadas a través de las encuestas y descritas en el Boletín, ponen de presente rápidos cambios en el número de personas por hogar, en la distribución de los jefes de hogar por edad, género, estado conyugal, nivel educativo, actividad económica y categoría sociocupacional. Muestran igualmente modificaciones en la composición de las familias de acuerdo con el ciclo de vida y el incremento de ciertos tipos de familia, bajo la influencia de la coyuntura económica.
1 Directora: Clara Ramírez Gómez. Investigador Invitado: Oscar Fresneda. Asistentes de investigación: Geovana Acosta, Natalia Ariza, y Jairo Baquero.

2
La observación de estos signos sugiere que se encuentra en curso un proceso de transformación más profundo en las estructuras familiares urbanas. Un proceso que aún no ha decantado y que prefigura nuevas formas de esta institución, en sus articulaciones internas y en sus interrelaciones con otras instancias económicas, sociales y políticas.
1.1. Familias cada vez más pequeñas
El cambio externo más sobresaliente que ha experimentado la familia de residencia es la disminución de su tamaño. El número promedio de miembros que la componen se reduce en 20%, pasando de 5.1 en 1979 a 4 en 1999, como resultado de un proceso progresivo que ha abarcado los hogares tanto con jefatura masculina como femenina y de todos los grupos de edad (Gráficos 1 y 2). En consecuencia, se incrementa la tasa de jefatura y la proporción de personas que son clasificadas como jefes de hogar. (Gráficos 1 y 2).
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Este hecho, suficientemente conocido, es un resultado de la disminución de las tasas de fecundidad, gracias a la generalización de los mecanismos de planificación familiar, pero también guarda relación con otros factores. Los cambios culturales y los nuevos papeles que ha asumido la mujer dentro de la familia y dentro de la sociedad, su mayor escolarización y participación en el mercado de trabajo, modifican sus expectativas, que ya no son únicamente el hogar y la crianza de los hijos. Y, a su vez, se ven reflejados en nuevas formas de relación de la familia con otras instituciones: la sociedad de hoy, asume algunas funciones en la socialización (escuela, medios de comunicación), en la conservación de la salud y aún en el sustento cotidiano (alimentación y funciones de aseo, por ejemplo).
Gráfico 1Promedio de personas por hogar y género del jefe 1975-
2000
3
4
5
6
1979 1984 1989 1994 1999
Total Jefe Hombre Jefe M ujer
Gráfico 2 Promedio de personas por hogar, por grupos de edad del jefe
1979-1999
3
4
5
6
1979 1984 1989 1994 1999
25 A 29 AÑOS 30 A 40 AÑOS40 A 50 AÑOS 50 Y M AS

3
1.2. Jefes cada vez mayores. La composición de los hogares cambia según el ciclo de vida familiar.
Ciclo de vida familiar
El análisis de ciclo de vida de los hogares se realiza a partir de la diferenciación de las etapas que enfrentan los hogares:
Hogar joven sin hijos: Pareja sola, sin hijos, cuyo jefe es menor de 35 años. Hogar con hijo mayor, menor de 7 años: agrupa a todos los hogares cuyo hijo mayor tiene menos de 7 años Hogar con hijo mayor entre 7 y 18 años: agrupa a todos los hogares cuyo hijo mayor está en el rango de edad mencionado. Hogar con hijo mayor de 19 o más años: agrupa a todos los hogares en los cuales el hijo mayor tiene más de 18 años. Hogar no joven sin hijos: Pareja sola, sin hijos y cuyo jefe de hogar es mayor de 35 años. Hogar unipersonal: Hace referencia a aquellos hogares en los cuales vive una persona sola. Hogar sin pareja ni hijos: estos son hogares conformados por otros familiares que no son ni el cónyuge ni los hijos, o por no parientes.
La modificación de la estructura demográfica ha llevado a un predominio progresivo de jefes en edades avanzadas. La proporción de jefes de 40 y más años pasó de 50% a 56% (Gráfico 3). Se altera la composición de los hogares a través del ciclo de vida familiar, con predominio de las familias en etapas adelantadas. Disminuye en una tercera parte la proporción de hogares en fases iniciales (cuyo hijo mayor tiene 7 años o menos) y aumenta la de los hogares que pasan por una fase posterior, (con hijo mayor de 19 años o menos) (Gráfico 4). Son expresiones, a nivel familiar, del envejecimiento que ha experimentado la población.
El incremento de la edad promedio de los jefes afecta, además, el tamaño de los hogares. En sus primeras fases, el hogar aumenta el número de miembros con la llegada de los hijos. En las fases terminales lo reduce. Hay, no obstante, fenómenos que contrarrestan en parte la disminución del tamaño de los hogares, como la permanencia durante mayor tiempo de los hijos en las familias paternas (ver Boletín N° 7 del Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, Trayectorias Generacionales en Colombia).
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Gráfico 3 Proporción de hogares con jefes de 40 y más años por género
del jefe - 1979-1999
4045
505560
6570
1979 1984 1989 1994 1999
% jefes de 40 y más años% jefes hombres de 40 y más % jefes mujeres de 40 y más
Gráfico 4Hogares por ciclo de vida familiar 1979 y 1999
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1979 1999
%
Hogar joven sinhijos
Con hijomayor, menor de 7 añosCon hijo mayorde 7 a 18 años
Con hijo mayor de19 y más añosHogar nojoven sin hijos
HogarunipersonalHogar sin parejani hijos

4
La composición de los hogares varía según el tipo de familia y el ciclo familiar. Más de la mitad de las familias nucleares incompletas tienen hijos mayores con edades superiores a los 18 años y casi el 40% de esos hogares tienen hijos mayores entre 7 y 18 años. Tal situación corresponde principalmente a fases avanzadas del ciclo de vida familiar, cuando tienden a darse las separaciones. Otro hecho que merece ser destacado es que en las familias extensas y compuestas con núcleo incompleto (sin pareja) tienen alta participación los hogares sin hijos. Y dentro de los que tienen hijos, predomina la situación en la cual el hijo mayor tiene 19 o más años de edad (Gráfico 5a y 5b).
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
1.3. Unión y desunión: menos casados, más uniones libres y más separados
Los cambios en el estado conyugal de los jefes de hogar también han sido rápidos. Se destaca, en primer lugar, el descenso de casi una tercera parte en la proporción de jefes casados: en 1979, 65 de cada 100 jefes estaban casados. En 1999 tan solo 45 de cada 100 lo estaban. En forma simultánea se duplica el porcentaje de jefes unidos sin sanción matrimonial (uniones libres) y de los separados. En 1999 los primeros respresentaban 23% de los jefes y los últimos 13%.
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Tomando en cuenta el sexo de los jefes se perciben trayectorias diferentes: entre los jefes hombres hay aumentos importantes en la proporción de unidos (casados o en unión libre), mientras que entre las mujeres se destaca el aumento de la proporción de separadas, que pasan de 26% en 1979 a 40% en 1999 (Gráficos 7 y 8). Este proceso tuvo especial dinamismo en la
Gráfico 5a Composición de los tipos de hogares por fases del ciclo de vida familiar
1979
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Unipersonal
Nuclear complet a
Nuclear incomplet a
Ext ensa complet a
Ext ensa incomplet a
Compuest a complet a
Compuest a incomplet a
Tot al
Hogar joven sinhijos
Con hijomayor, menor de 7 años
Con hijo mayorde 7 a 18 años
Con hijo mayor de19 y más años
Hogar nojoven sin hijos
Hogarunipersonal
Hogar sin parejani hijos
Gráfico 5b Composición de los tipos de hogares por fases del ciclo de vida familiar
1999
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Unipersonal
Nuclear complet a
Nuclear incomplet a
Extensa complet a
Extensa incomplet a
Compuesta complet a
Compuesta incomplet a
Tot al
Hogar joven sinhijos
Con hijomayor, menor de 7 años
Con hijo mayorde 7 a 18 años
Con hijo mayor de19 y más años
Hogar nojoven sin hijos
Hogarunipersonal
Hogar sin parejani hijos
Gráfico 6 Distribución de los jefes de hogar por estado conyugal
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1979 1989 1999
UNIONLIBRE
CASADO
VIUDO
SEPARADO
SOLTERO

5
década del ochenta, posiblemente como efecto de la aceptación legal del divorcio. La evolución de los indicadores refleja un cambio más profundo en nuestra organización social. La sociedad colombiana de hoy es mucho más secular que en el pasado. La mujer ha ganado, con asombrosa rapidez, un nuevo papel en la sociedad. Las mujeres de hoy son más educadas, optan en forma creciente por una vida laboral activa e independiente y están en condiciones de asumir en forma autónoma nuevos papeles en la sociedad.
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Los hogares sin pareja
El efecto de las separaciones conyugales se refleja en un continuo crecimiento en la participación de los hogares sin pareja (excluyendo los unipersonales). La mayor parte de su aumento se dio igualmente durante la segunda mitad de la década del ochenta y, aunque afectó a los hogares con jefes de ambos sexos, tuvo más peso en el caso de las mujeres (Gráfico 9). Durante el período examinado, los hogares con jefatura femenina sin pareja, pasan de 27% a 31%. Como se ilustra en el recuadro, en la base de las separaciones se puede encontrar la menor tolerancia de las mujeres a la violencia conyugal.
Separación y Violencia Conyugal Según la Encuesta de Demografía y Salud realizada por Profamilia en el año 2000, las mujeres que han estado unidas anteriormente, es decir, actualmente separadas, son las que han experimentado, en mayor proporción, maltrato por parte de sus esposos o compañeros.
En la información presentada por esta entidad puede observarse que, en general, en todos los casos de maltrato, las mujeres separadas tienen los mayores porcentajes de ocurrencia. Las situaciones que enfrentan con mayor frecuencia son:
• = Situaciones de control por parte del esposo, donde predomina (58.8%) la insistencia del cónyuge en saber dónde está su esposa. 77.5% de las mujeres separadas sufrieron algún tipo de control por parte del esposo.
• = 35.4% de las mujeres separadas experimentaron situaciones desobligantes, 46% las sufrieron en privado, 16% en público y 37.9% tanto en público como en privado.
• = Amenazas del esposo o compañero, como el abandono, quitarle los hijos o quitarle el apoyo económico, se presentaron en 57% de las mujeres separadas.
• = Más de la mitad de las mujeres separadas (58%) sufrieron algún acto de violencia física, con mayor frecuencia el hecho de ser empujardas o zarandeadas. Como resultado de esos actos, 61% de las mujeres tuvo alguna lesión. Ante estos hechos, 71% de las mujeres separadas no buscó ayuda de ninguna institución, bien porque los daños no fueron considerados como serios, bien porque no se quiso hacer daño al agresor. En cambio, 63% de las mujeres separadas se defendió golpeando o agrediendo a su cónyuge.
Gráfico 7 Distribución de los jefes de hogar hombres por estado conyugal
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1979 1989 1999
UNIONLIBRE
CASADO
VIUDO
SEPARADO
SOLTERO
Gráfico 8Distribución de los jefes de hogar mujeres por estado
conyugal
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1979 1989 1999
UNIONLIBRE
CASADO
VIUDO
SEPARADO
SOLTERO

6
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Estos cambios también corren en paralelo con la reducción del tamaño de los hogares, en tanto aumenta la participación de los núcleos unipersonales y disminuye la de los extensos, que tienen mayor número de miembros familiares (Ver más adelante el Gráfico 16).
2. Cambios en la jefatura del hogar
Las modificaciones en algunas características destacadas de los jefes de hogar expresan también las transformaciones que tienen lugar en las estructuras familiares de los hogares urbanos del país.
2.1. Feminización de la jefatura de los hogares.
El incremento de la participación de las mujeres como jefes de hogar es otro de los rasgos notables de la transformación de la familia. En el período examinado, el porcentaje de hogares con jefe mujer ascendió de 20% a 26% (Gráfico 10). Esta situación también incide en la disminución del tamaño del hogar mostrada en el gráfico 1, ya que los hogares con jefatura femenina tienen en promedio menos miembros.
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
El fenómeno se expresa tanto entre grupos generacionales sucesivos como al interior de cada generación. En los hogares con jefe entre 40 y 50 años, los que cuentan con jefatura femenina pasaron de 19% a 25%, y entre los de 30 a 40 años, de 16% a 21% (Gráfico 11).
Gráfico 9Proporción de hogares sin pareja por género del jefe
16182022242628303234
1979 1984 1989 1994 1999
TotalCon jefe hombreCon jefe mujer
Gráfico 10 Proporción de hogares con jefe mujer
10
15
20
25
30
35
1979 1984 1989 1994 1999

7
Esta tendencia ascendente también tiene lugar a lo largo de la vida de grupos de la misma generación. En los hogares con jefes nacidos entre 1949 y 1958 la proporción de jefes mujeres aumentó de 15% en 1979, a 26% en 1999. Y para las generaciones precedentes (nacidos entre 1929 y 1938, y entre 1939 y 1948) la proporción de hogares con jefatura femenina se duplica. (Gráfico 12).
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Estos hechos están asociados con la mayor esperanza de vida de las mujeres, por lo cual sobreviven a sus cónyuges durante un buen período, con las consecuencias de la violencia que se ensaña especialmente con los hombres menores de 40 años, con el aumento de las separaciones conyugales y con la asunción, por parte de las mujeres, de una vida independiente. 2.2. El clima educacional del hogar
Clima educativo La definición de clima educacional tiene en cuenta el nivel educativo en el ambiente familiar. Es un indicador realizado a partir del promedio de años de educación de todos los miembros del hogar mayores de 15 años. La dinámica de las estructuras familiares se encuadra en un conjunto más amplio de cambios. Uno de ellos es el incremento notable de la escolarización y de los niveles educativos, que ha llevado a que la educación promedio de los jefes en su conjunto se haya incrementado en forma constante, pero con especial dinamismo entre las mujeres. Como consecuencia, las diferencias en los años de educación entre el grupo masculino y el femenino han venido disminuyendo (Gráfico 13). Este incremento de la escolaridad femenina incide, a su vez, en la disminución de las tasas de fecundidad y del tamaño de las familias de residencia y en la actitud de la mujer frente al mantenimiento o la disolución del vínculo matrimonial.
Gráfico 11Proporción de hogares con jefe mujer por grupos de edad
10
15
20
25
30
35
1979 1984 1989 1994 1999
25 A 29 AÑOS 30 A 40 AÑOS40 A 50 AÑOS 50 Y M AS
Gráfico 12 Proporción de hogares con jefe mujer por años de nacimiento
10
20
30
40
1979 1984 1989 1994 1999
1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958

8
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH..
Aunque la tendencia se observa en todos los tipos de familia hay dinámicas particulares en cada uno de ellos. Las diferencias en el clima educativo familiar expresan una gradación social. Los jefes de las familias nucleares incompletas y de las familias extensas (incompletas o no) tienen menor escolaridad promedio, lo que indica una menor calidad de vida y mayor vulnerabilidad social. Por su parte, los jefes de familias nucleares completas y de las unipersonales tienen un nivel educativo superior al promedio (Gráfico 14). Un caso especial es el de los jefes de familias compuestas incompletas que tienen los más altos niveles educativos, posiblemente por expresar la situación de hogares en fases más adelantadas de su ciclo de vida o circunstancias transitorias como la de ser hogares compuestos por estudiantes.
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Si se analiza no sólo la situación del jefe sino la del conjunto de personas adultas del hogar, las disparidades se hacen menos marcadas: los promedios varían entre 9 y 10 años de educación. Solamente la familia compuesta incompleta tiene un promedio mucho más alto que se explica, como ya se dijo, por la composición particular de este tipo de familia. (Gráfico 15).
Gráfico 13Años de educación de los jefes de hogar, por género, 1979-1999
5
6
7
8
9
10
1979 1984 1989 1994 1999
HOM BRE M UJER TOTAL
Gráfico 14Años promedio de educación de los jefes por tipo de familia, 1999
4 5 6 7 8 9 10
Unipersonal
Nuclear completa
Nuclear incopleta
Extensa completa
Ext ensa incompleta
Compuest a completa
Compuest a incompleta
Total
Años promedio de educación

9
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
3. La familia nuclear mantiene su predominio
Tipología de familia
Según el estudio de Rico (1998, p. 19-20) se pueden analizar dos tipologías de familia: según parentesco o de acuerdo con las funciones de la familia. En este caso, utilizamos la tipología según parentesco: • = Personas solas o familia unipersonal. • = Familia nuclear: ambos padres con su o sus hijos (biparental) o uno de los padres solteros, separados o
viudos con sus hijos (monoparental). También incluye la pareja sola sin hijos. • = Familia extensa: hace referencia a grupos extendidos compuestos por un núcleo simple con uno o más
parientes consanguíneos o afines de carácter ascendente, descendente o colateral (abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc).
• = Familia compuesta: es una familia extensa que tiene además miembros vinculados por relaciones contractuales o sin nexos de parentesco.
La familia nuclear se mantiene como forma predominante de familia. La proporción de hogares nucleares presenta, sin embargo, algunos cambios durante las dos décadas examinadas, asociados probablemente a las estrategias familiares frente al ciclo económico. Entre 1979 y 1994 la familia nuclear consolida su posición pero, a partir de entonces, se observa un decaimiento. Por su parte, las formas extensas de familia pierden levemente participación en el total de hogares (de 30% a 28.2%), mientras los cambios más relevantes se presentan en los tipos minoritarios: las familias compuestas que reducen su participación en más de la mitad (de 6.6% a 3.2%) y las formas unipersonales que la aumentan (de 7.3% a 9.5%) (Gráfico16).
Gráfico 15Clima educacional de los hogares por tipo de familia, 1998
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unipersonal
Nuclear complet a
Nuclear incoplet a
Ext ensa complet a
Ext ensa incomplet a
Compuest a complet a
Compuest a incomplet a
Tot al
Clima educacional

10
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
4. Respuestas familiares al ciclo económico Aunque las condiciones socio-económicas no son el principal ni único factor que determina las formas familiares, debe reconocerse, sobre todo en el ámbito urbano, la importancia que factores como la calidad de vida de la población, el desempleo, la violencia y el desplazamiento, el deterioro en los ingresos familiares y los costos de la vivienda y de los servicios, llevan a las familias a buscar nuevas formas de supervivencia, reagrupándose, compartiendo espacios entre parientes, e incluso con personas sin nexos de parentesco. Estos factores entran en juego en un contexto donde la cultura, las costumbres, las creencias y otro tipo de variables inciden en el comportamiento de las personas y la estructura de las familias.
Según los datos analizados, el ciclo económico tiene un efecto moderado, pero perceptible, sobre las formas familiares. En una fase de auge, como la vivida en 1994, es más elevada la proporción de familias nucleares y más baja la de las extensas. Y en la fase recesiva de finales de los 90, las formas nucleares reducen su participación, mientras las extensas la amplían. Son expresiones de estrategias de sobrevivencia de la población, ante las variaciones en los ingresos y en las oportunidades de empleo (ver atrás el Gráfico 16).
4.1. Actividad económica de los jefes de hogar Los jefes de hogar se insertan en el mercado laboral en correspondencia con el ciclo de vida de la familia y sus propias características de edad y sexo. En la fase de conformación del hogar tienen altas tasas de participación laboral tanto los hombres como las mujeres. Este comportamiento no puede verse aisladamente del contexto coyuntural de la economía. En las etapas avanzadas del ciclo de vida familiar, disminuyen las tasas de participación de los jefes de hogar y cobran relieve los jubilados, los ubicados en otras actividades y entre las mujeres, en contraposición con lo que sucede en los hogares jóvenes, las dedicadas a oficios del hogar. Este proceso es ilustrado en los Gráficos 17a, 17b, 17c, y 17d.
Gráfico 16Hogares por tipos de familia
0
10
20
30
40
50
60
70
1979 1984 1989 1994 1998 1999
Nuclear
Extensa
Compuesta
Unipersonal

11
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
A lo largo de los años considerados se observan modificaciones en la estructura socio-ocupacional de los jefes de hogar. Primero, se aprecia un incremento de la proporción de jefes económicamente inactivos, relacionado con el aumento en la edad de los jefes. Entre los jefes activos disminuyen los que desempeñan posiciones de obreros, profesionales y técnicos asalariados y los empleados administrativos medios. La participación de los pequeños empresarios asciende entre 1979 y 1989 y se reduce en la década siguiente, estos cambios están relacionados con el desempeño de la economía durante el período. Otras posiciones, que reflejan la precarización del mercado laboral y la feminización de la jefatura del hogar, aumentan, como son los casos de los empleados domésticos y de los trabajadores de los servicios personales. (Gráfico 18).
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH..
Gráfico 17a Actividad económica de jefe de hogar hombre de 25 a 29
años- 1979-1999
0102030405060708090
100
1979 1989 1999
Ocupado
Desocupado
Pensionado ojubiladoOf icios del hogar
Incapacitado
Otros
Gráfico 17b Actividad Económica de jefes de hogar mujer de 25 a 29
años- 1979-1999
0102030405060708090
100
1979 1989 1999
Ocupado
Desocupado
Pensionado ojubiladoOf icios delhogarIncapacitado
Otros
Gráfico 17c Actividad económica de jefes de hogar hombre de 50 y más
años- 1979-1999
01020304050
60708090
100
1979 1989 1999
Ocupado
Desocupado
Pensionado ojubiladoOf icios del hogar
Incapacitado
Otros
Gráfico 17d Actividad Económica de jefes de hogar mujer de 50 y más
años- 1979-1999
0102030405060708090
100
1979 1989 1999
Ocupado
Desocupado
Pensionado ojubiladoOficios del hogar
Incapacitado
Otros
Gráfico 18Jefes de hogar por grupo socioocupacional
1979-1999
0
5
10
15
20
25
30
1979 1989 1999
OBREROS
EMPL.DOMEST.SER.PERS
EMPL.ADMITIVOS,VENDE
PROF.,TECN.,DOCENTES
MANDOS MEDIOS D/ TIVO
ART/ NOS,PQÑOS EMPRES
Prof esionales independient es
MED.&GRANDE.PATRONOS
OTRAS PERS. ACTIVAS
PERSONAS NO ACTIVAS

12
4.2. Cómo afecta el desempleo a diferentes tipos de familia Aunque el desempleo de los jefes de hogar se ha mantenido en niveles inferiores a los de la población activa en su conjunto, su curso ha seguido las fluctuaciones del mercado laboral, de manera que en 1999 se elevó muy por encima de los promedios históricos. En este año el desempleo entre los jefes hombres afectó casi por igual a todas las edades (Gráfico 19). No sucede lo mismo en el caso de las mujeres: sus tasas de desempleo, además de ser bastante superiores a las de los hombres, afectan más a unos grupos de edad que a otros: las jefes más jóvenes (25 a 29 años) tienen tasas superiores (14.5%) a las del grupo de mayor edad (40 a 49), con tasas de 12.6%. Los hogares con jefe mujer se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad: el desempleo afecta a las mujeres jefe, que casi siempre son las únicas generadoras de ingreso de la familia y a las más jóvenes.
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH. FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
La situación de desempleo afecta en forma diferente a los distintos tipos de familia, que buscan adaptarse a las fluctuaciones del ciclo económico. Los efectos son menores en los hogares unipersonales y nucleares completos que, como se vio cuando se habló del clima educativo, son los que están mejor preparados para hacer frente a circunstancias desfavorables, de manera que, en la medida en que conserven su trabajo, logran mantener su configuración familiar. Las altas tasas de desempleo en las familias extensas y nucleares incompletas, a finales de la década pasada, se relacionan posiblemente con el fenómeno de reubicación de familias nucleares ante la caída del empleo y las desventajas propias de este tipo de familia para mantener o incorporar al mercado de trabajo a sus miembros, en razón de una mayor participación en ellas de jóvenes y mujeres (Gráfico 20).
4.3. Nivel de ingresos y tipo de familia Al analizar las oscilaciones de los ingresos per cápita de los hogares, se encuentra también una diferenciación por tipos de familia. Entre 1984 y 1994, el ingreso per cápita de los diferentes grupos de familias se incrementó en cerca de 40%, pero entre 1994 y 1999 decreció cerca de 6%. En ambos períodos, los ingresos más altos los tienen los hogares unipersonales, con ingresos más de dos veces superiores al promedio, siendo los únicos que no se ven afectados durante el último período analizado. Son seguidos por los nucleares
Gráf ico 19 Tasa de desempleo de jefes de hogar por grupos de edad y género,
1979-1999
0
2
4
68
10
12
14
16
Hombres25 a 29años
Mujeres 25 a 29
años
Hombres30 a 40años
Mujeres 30 a 40
años
Hombres40 a 50años
Mujeres 40 a 50
años
1979
1984
1989
1994
1999
Gráfico 20Tasa de desempleo por tipo de familia 1979, 1994 y 1999
0
5
10
15
20
25
Tot al Unipersonal Nuclearcomplet a
Compuest acomplet a
Compuest aincomplet a
Ext ensacomplet a
Nuclearincomplet a
Ext ensaincomplet a
1979 1994 1999

13
completos que, por ser mayoritarios, marcan la tendencia general. A continuación se sitúan las familias nucleares incompletas, con una trayectoria atípica y escasa variación en la segunda mitad de los noventa. Los ingresos de los hogares con familia extensa incompleta son los más sensibles al ciclo económico: en 1994 aumentan considerablemente, situándose por encima de los alcanzados por los hogares nucleares incompletos, pero entre este año y 1999 los ven disminuidos casi en igual proporción. Los otros tipos de familia tienen ingresos promedio inferiores. Los datos sugieren un aumento importante en la dispersión de los ingresos promedio en fases de crecimiento económico y una disminución de la dispersión en la fase recesiva. (Gráfico 21).
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Esta gradación se mantiene, con escasas excepciones, durante los últimos 15 años y señala una diferenciación en los niveles de vida. Aunque hay una gran heterogeneidad al interior de los hogares de todos los tipos, los que viven en familias compuestas y extensas tienden a tener ingresos inferiores. Las familias nucleares completas y, sobre todo, los hogares unipersonales tienen una obvia asociación con las escalas más altas de ingresos.
El comportamiento del ingreso per cápita según el sexo del jefe de hogar confirma la discriminación de la mujer y su mayor vulnerabilidad en períodos de crisis. Mientras en 1984 la diferencia entre el ingreso promedio de hogares con jefes hombres y de hogares con jefes mujeres era 7%, en 1999 llegaba a 11%.
Fuente: Cálculos Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID, FCE, Universidad Nacional de Colombia, con base en DANE-ENH.
Gráfico 21 Ingreso per cápita de los hogares por tipo de familia 1984-1999 (precios
constantes, marzo 1994=100)
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
1984 1989 1994 1999
UNIPERSONAL
NUCLEAR COMPLETA
NUCLEAR INCOMPLETA
EXTENSA COMPLETA
EXTENSA INCOMPLETA
COMPUESTA COMPLETA
COMPUESTAINCOMPLETA
Gráfico 22Ingresos per cápita de los hogares por género del jefe 1984-
1999- precios constantes marzo de 1999=100
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
1984 1989 1994 1999
Hombre M ujer Total

14
5. ¿Crisis o renovación ?
La pregunta sigue planteada. Hemos tratado de poner de presente las manifestaciones del rápido proceso de transformación de la familia urbana colombiana, dinámica que no ha estado exenta de desajustes. Como proceso cultural, aún no ha decantado y es imposible prever todos sus resultados. No obstante, el curso seguido permite ubicar zonas problemáticas que requieren un tratamiento para el logro de mayor cohesión social, equidad y calidad de vida.
El ritmo de crecimiento del número de hogares implica, en primer lugar, buscar soluciones que permitan proveer sus demandas en términos de vivienda y demás equipamiento doméstico. Las restricciones que a este respecto existen promueven formas de vida familiar que no corresponden con las aspiraciones de la población y no se cuenta con programas sociales que enfrenten adecuadamente la magnitud de este problema.
Otros son temas suficientemente conocidos, pero merecen una revisión. La disminución del tamaño y envejecimiento progresivo de los hogares, el aumento de la participación laboral de las mujeres y la flexibilización de las uniones conyugales aconsejan el fortalecimiento de mecanismos de socialización de funciones que tradicionalmente desempeñan los hogares y el fortalecimiento de medidas para la protección de los niños. También, se hace necesaria la generalización de formas de seguridad y protección social en los campos de la salud y de las pensiones.
De otra parte, la vulnerabilidad particular de ciertos tipos de hogares destaca la importancia de profundizar medidas especiales para aumentar el campo de sus capacidades: hogares con hijos menores y sin cónyuge, con jefatura femenina, con tipo de familia extensa. Afrontar problemas como éstos crea un ambiente propicio para que la familia, en sus múltiples formas –las nuevas y las viejas–, asuma sus retos en la formación de ciudadanos y en la búsqueda de una sociedad integrada y en paz, superando los esquemas autoritarios y violentos.
Principales tendencias de la estructura familiar
urbana de Colombia Durante las últimas dos décadas, las tendencias más destacadas de la estructura familiar son: • = Disminución progresiva en el tamaño de los hogares y envejecimiento de los jefes. • = Aumento de la proporción de hogares con jefe mujer. • = Incremento de la unión libre y de los separados entre los jefes de hogar y disminución de los casados y
solteros. • = Incremento de los hogares unipersonales, disminución de los compuestos y mantenimiento del predominio
de las familias nucleares. • = Asociación entre el ciclo económico y la estructura familiar: la proporción de familias nucleares aumenta
en las fases de auge y se reduce en las recesivas. • = Disminución considerable de la proporción de mujeres jefe dedicadas a los oficios del hogar. • = Acercamiento progresivo entre los niveles educativos de los jefes de hogar hombres y mujeres.

15
• = Cambios en la composición socio-ocupacional de los jefes de hogar. • = Diferenciación en las tasas de desempleo y los niveles de ingreso entre los hogares, por tipo de familia y
por género del jefe. Estas situaciones expresan nuevos sentidos e interrelaciones funcionales al interior de las familias y entre ellas, como instancias de la vida privada, y las esferas económica y política.
Referencias Bibliográficas • = Bonilla, Elsy (Comp.). 1985. Mujer y familia en Colombia. Asociación Colombiana de Sociología, DNP, UNICEF,
Plaza & Janés editores. Bogotá. • = Contraloría General de la República (CGR), Departamento Nacional de Planeación, SENA,1987, El problema laboral
colombiano - Informes de la Misión Chenery, Tomos I y II, CGR Bogotá. • = DANE, DNP, PNUD, UNICEF, Ministerio de Agricultura, 1989, La Pobreza en Colombia, Tomo I, Santafé de
Bogotá. • = Fresneda, Oscar, 1995, “La pobreza en Colombia: 1970-1992”, en Cuadernos del CENES, Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Tunja. • = Gutiérrez de Pineda, Virginia, 1975. Familia y cultura en Colombia, Instituto Colombiano de Cultura, Santafé de
Bogotá. • = Muñoz, Manuel, 1988,”La pobreza en 13 ciudades colombianas”, en Boletín de Estadística 429, DANE, Santafé de
Bogotá. • = Sen, Amartya, 1997. Resources, Values and Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
segunda reimpresión. • = ----- “Family and Food: sex Bias in Poverty”, en Sen 1997, escrito en 1981, pp. 346-368. • = ----- “Economics and the Family”, en Sen 1997, escrito en 1983, pp. 369-385. • = PNUD, Proyecto Regional para la superación de la pobreza, 1992. América Latina: el reto de la pobreza, Santafé de
Bogotá. • = Rico de Alonso, Ana, 1985.”La familia en Colombia: tipologías, crisis y papel de la mujer”, en Bonilla, 1985, pp. 35-
63. • = Rico de Alonso, Ana; Alonso, Juan Carlos; Castillo Ana Lucía; Rodríguez Angélica y Castillo, Sonia, 1998, La
familia colombiana en el fin de siglo, DANE, Serie Estudios Censales, Santafé de Bogotá.