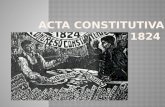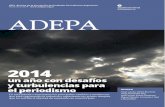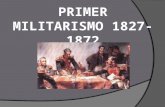La estructura ocupacional y la economía urbana de Buenos Aires … · 2013-03-06 · Congreso...
Transcript of La estructura ocupacional y la economía urbana de Buenos Aires … · 2013-03-06 · Congreso...

III Congreso Latinoamericano de Historia Económica y XXIII Jornadas de Historia Económica
Mesa general 10: Mundo del Trabajo
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
1
La estructura ocupacional y la economía urbana de Buenos Aires hacia 1827
Tomás Guzmán
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
UBA/CONICET
Resumen
La provincia de Buenos Aires inició hacia 1820 un complejo proceso que anudó el
crecimiento de una economía exportadora, el fortalecimiento de un nuevo estado y la redefinición
del orden social legítimo. Existen varias aspectos no explorados de este proceso que contribuirían a
delinear mejor cuál fue el impacto de estas transformaciones posrevolucionarias en la economía
urbana de Buenos Aires y en sus sectores trabajadores. Teniendo en cuenta estos antecedentes, esta
ponencia se propone una exploración preliminar del mundo de las ocupaciones en la ciudad de
Buenos Aires hacia fines de los años de 1820. Para ello utilizamos de forma intensiva una muestra
del censo de población levantado en septiembre de 1827. El mundo del trabajo es pensado desde las
posibilidades de la cuantificación de los segmentos que nos permite identificar la fuente censal,
tanto desde la categoría ocupacional presente en ella, como en su cruce con otras categorías socio-
demográficas. Se aborda así una suerte de anatomía diacrónica de aquel mundo, un primer paso
imprescindible para aprehender la estructura ocupacional. Con este objetivo se analizan las
proporciones de población en edad de trabajar y población ocupada, las características de la
población esclava, la población masculina ocupada por grandes sectores de actividad y las
ocupaciones de las mujeres.
Introducción
Luego de la crisis revolucionaria, la provincia de Buenos Aires inició hacia 1820 un
complejo proceso que anudó, en medio de intensos conflictos, el crecimiento de una economía
exportadora, el fortalecimiento de un nuevo estado y la redefinición del orden social legítimo. La
acumulación del conocimiento historiográfico ha permitido debatir las grandes líneas de este
proceso (entre otros: Halperin Donghi, 1972; Goldman, 1998). Empero, existen muchos aspectos no
explorados para delinear mejor cuál fue el impacto de estas transformaciones posrevolucionarias en
la economía urbana de la capital de la provincia y, en especial, en sus sectores trabajadores.
El mundo del trabajo de la ciudad en la primera mitad del siglo XIX ha estado entre los
núcleos temáticos poco atendido por los historiadores. La renovación de la historia social y
económica tuvo un claro sesgo hacia el mundo rural, lo que significó en los hechos que la
potencialidad mostrada por aquellos estudios no se desplegó para analizar las actividades laborales
de artesanos, pequeños comerciantes, peones, sirvientes, costureras y otros muy diversos grupos
ocupacionales de la ciudad. Sin embargo, aspectos importantes de la cuestión han sido abordados,
como el proceso abolicionista de la esclavitud (Andrews, 1989; Rosal, 2009), la extensión de las
relaciones asalariadas (Salvatore, 2003), la inserción ocupacional de la llamada inmigración
temprana (Graeber, 1977) o el abordaje monográfico de algunas ramas de la actividad artesanal
como la “industria” sombrerera (Mariluz Urquijo, 2002) y de problemas más generales sobre la
relación entre artesanos, mano de obra y estado (Mariluz Urquijo, 1969; 1962). En este mismo

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
2
sentido, la demografía histórica ha realizado un aporte importante, instituyendo las bases
poblacionales imprescindibles para la comprensión del mundo laboral (García Belsunce, 1976)
(Massé, 2008). Las investigaciones sobre la política plebeya entre la Revolución del Mayo y el
rosismo pueden también imputarse en el haber, en la medida que contribuyen a dar coherencia a las
experiencias de los trabajadores (Di Meglio, 2007). Finalmente un estudio del mundo del trabajo
urbano en este período se enriquece en hipótesis y metodologías por la existencia de sólidos
trabajos para la época colonial tardía (Johnson, 2011) y el período de aceleración de las
transformaciones socio-económicas desde 1850 (Sabato & Romero, 1992).

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
3
Teniendo en cuenta estos antecedentes, esta ponencia se propone una exploración
preliminar del mundo de las actividades laborales y ocupaciones en la ciudad de Buenos Aires
hacia fines de los años de 1820. Para ello utilizamos de forma intensiva una muestra del censo
de población levantado en septiembre de 1827. Esta exploración forma parte de un proyecto
mayor sobre los efectos distributivos del crecimiento económico posrevolucionario (en
términos de desigualdad de ingresos y riqueza) y que en su formulación requiere de una
revisión de la estructura ocupacional y el peso de las distintas formas de trabajo e ingresos en
la ciudad (Guzmán, 2011). El mundo del trabajo es pensado aquí, entonces, desde las
posibilidades de la cuantificación de los segmentos que nos permite identificar la fuente
censal, tanto desde la categoría ocupacional presente en ella, como en su cruce con otras
categorías socio-demográficas. Se aborda así una suerte de anatomía diacrónica de aquel
mundo, un primer paso imprescindible para aprehender la estructura ocupacional.
Fuentes y métodos
Tenemos información escasa sobre las órdenes gubernamentales para confeccionar el
censo de 1827. Habitualmente se considera que fue realizado por impulso de la gestión
rivadaviana, aunque la mayoría de las planillas fueron firmadas en septiembre de 1827, es
decir a un mes de caída aquella. De todas maneras es probable que se hubiera ideado en los
años anteriores (existen varias propuestas de levantar censos asociadas a las discusiones del
Congreso Constituyente de 1824-1827). Su fecha de levantamiento está marcada por las
turbulencias políticas asociadas a la caída de la gestión unitaria y el restablecimiento de la
soberanía provincial de Buenos Aires bajo el mandato de Dorrego. También por la coyuntura
de guerra con el Imperio del Brasil y el bloqueo del puerto de Buenos Aires por la armada
imperial. Esta coyuntura debilita inevitablemente los resultados de la actividad censal, que al
parecer se restringió a la ciudad y no incluyó a la campaña.
De los distritos de la ciudad, en los registros conservados en el archivo nacional sólo
faltan dos cuarteles de escasa población. Sin embargo, la cobertura parece debilitarse al
interior de los distritos, por el faltante de manzanas. Aunque nunca analizado en su totalidad,
los recuentos preliminares dan un total de 42.540 personas censadas (García Belsunce, 1976),
lo que da cuenta de los niveles de subregistro elevados (ya que la población puede estimarse
algo superior a los 55.000 habitantes que arrojó el padrón de 1822).
Dos índices sintéticos que miden la calidad de la información en la variable edad (el
índice de Whipple y el índice de Myers) pueden ser usados para aproximarse a la fiabilidad
general de este relevamiento censal. Para una muestra que comprende el 25% de la población
censal estimada, el índice de Whipple arroja un valor de 262 y el de Myers 90.1 En ambos
casos tenemos niveles absolutos bastante bajos de confiabilidad e incluso en términos
comparativos a otros censos posteriores de la ciudad (Recchini de Lattes, 1971: 32).
Así como existen estas poderosas razones para ser cautos en la información del censo,
1 El índice de Whipple estima el grado de preferencia hacia los dígitos 0 y 5 por la población censada que
declaró su edad entre los 23 y 62 años. Los valores extremos entre los que se mueve el índice son: 100 en
ausencia de concentración y 500 cuando todos los efectivos se encuentran dentro de las edades 0 y 5. Para
los censos modernos, un índice superior a 175 se considera de muy mala calidad. El índice de Myers nos
permite conocer las preferencias o rechazos por cada dígito, así como el nivel de atracción general. Los
valores extremos que puede tomar el indicador son 0 y 180. El primer caso se tiene cuando no hay
preferencia, el segundo se presenta cuando todas las edades declaradas terminan en la misma cifra. En
nuestra muestra hay una fuerte preferencia por las edades terminadas en 0. Una explicación más detallada de
estos indicadores en (Pimienta Lastra & Vera Bolaños, 1999).

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
4
otras nos aconsejan no dejar de lado sus posibilidades analíticas. Demarcadas estas
limitaciones, ha de reconocerse que pocas fuentes, en este contexto, nos ofrecen un cuadro
agregado y al mismo tiempo relativamente detallado de numerosas características de los
trabajadores, sus familias y los espacios de trabajo y vivienda. En el período hasta el primer
censo nacional, sólo tenemos datos censales que incluyan ocupaciones para 1810, 1827 y
1855. Todos y cada uno son necesarios para una comparación más o menos acertada de los
cambios y continuidades a mediano plazo en el mundo laboral. Además, apropiadamente
trabajados, los datos agregados permiten extraer conclusiones que son representativas (o
medir su sesgo o error). En particular tenemos que explotar al máximo la posibilidad de
obtener información sobre ocupaciones, lo que conlleva algunos apuntes metodológicos
particulares.
Pero primero mencionemos brevemente las características de la muestra censal con la
que trabajamos aquí. Se trata de una muestra no aleatoria, que comprende cinco cuarteles o
distritos menores de la ciudad y que busca ser representativa de las distintas zonas sociales
que las que la ciudad se dividía. La existencia de divisiones espaciales socialmente
significativas es una hipótesis bien asentada en la historiografía urbana de la ciudad, como
hemos analizado en otro lado (Guzmán, 2012). Dos cuarteles (3 y11) representan la zona
céntrica, que concentraba las funciones comerciales, burocráticas y residenciales de la clase
alta. Otros dos (18 y 20) son cuarteles de la periferia contigua al centro, zonas de expansión,
más o menos urbanizados, con un perfil socio-económico popular. El quinto (cuartel 31)
representa una zona periurbana, de quintas. La tabla ofrece un resumen de las características
socio-demográficas de los cuarteles de la muestra. A falta de datos detallados sobre la
totalidad del universo censal, la muestra ha sido comparada con otras disponibles (Szuchman,
1988; Di Meglio, 2007), arrojando similitudes que confirman su fiabilidad. Por otra parte, de
acuerdo a los totales preliminares del censo ya mencionados, nuestra muestra comprende un
25% de la población, una proporción más que significativa para extraer conclusiones sobre el
conjunto de la ciudad.
Tabla 1. Características socio-demográficas de los cuarteles de la muestra. Ciudad de Buenos
Aires, 1827.
Cuartel Población total
Índice Masculi-nidad
Esclavos (%)
Pardos y morenos (%)
Origen (%)
Nativos Interior Limítrofes y América Europa África
3 3036 104 15 29 60 7 6 22 5
11 3152 89 14 30 65 5 6 16 7
18 2628 69 9 20 73 9 5 7 7
20 1029 74 7 35 67 6 3 6 19
31 883 89 4 10 81 9 3 3 4
Total 10728 86 11 26 67 7 5 13 7
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6
Si nos concentramos ahora en la variable clave de ocupación que nos permite acceder al
mundo laboral, en los censos y padrones de la época existían diferentes preguntas implícitas
bastante generales (preguntas abiertas) o formas de denominar la ocupación: en el de 1827 se
preguntaba por “empleo ú oficio”. A pesar del carácter abierto y en principio universal de esta

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
5
pregunta, rigieron principios bastante claros de selección por parte de los empadronadores,
que fueron delimitando ciertas exclusiones en el relevamiento de esta categoría. Estas se
superpusieron a dificultades más generales que tenía la tarea censal para lograr una cobertura
adecuada. Enumeremos las principales limitaciones de cobertura, o “zonas de exclusión” de
los censos que se evidencian al recorrer la categoría de empleo u ocupación:
1. El sub-registro de individuos abarca potencialmente a sectores sensibles del mundo
laboral, como los trabajadores jóvenes y de extracción popular, o la población de los
suburbios. Esto se asocia con el contexto de inestabilidad política y conflicto bélico,
así como con la desconfianza secular en las operaciones censales.
2. Otro gran problema comprende a la mitad o más de la población en edad de trabajar:
las mujeres. El padrón rara vez describe las actividades u ocupaciones laborales
femeninas.
3. Se nota una tendencia a privilegiar la anotación de la ocupación del jefe de familia,
dejando sin relevar a otros miembros del hogar, incluso masculinos. En menor medida,
una tendencia similar, aunque contraria en sus efectos, es la de atribuir a éstos,
especialmente mujeres e hijos, la ocupación del jefe de familia.
4. Como parte de los anteriores, lo que hoy podemos definir como trabajo infantil
también presenta problemas de subregistro. Aunque a diferencia de los censos
estadísticos, aquí no regía ningún tipo de limitación jurídica que reduciese por
definición el universo (en aquellos la ocupación sólo podía ser consignada para los
mayores de 14 años, edad en la que acababa la formación escolar obligatoria).
5. El censo incluye una pregunta sobre el estatus jurídico de libertad o esclavitud de los
individuos. Sin embargo, como cuantificaremos más adelante, es poco frecuente que
aclare la ocupación efectiva del esclavo.
6. El padrón tampoco permiten acercarnos mucho a otras formas de subsistencia y
obtención de ingresos, a veces laborales y otras no, que conformaban los recursos con
los que las familias populares daban forma a sus condiciones de vida. El padrón es
esquivo a registrar formas laborales consideradas marginales, como la prostitución.
Otro conjunto de problemas viene asociado al manejo de los valores de la variable
“ocupación” efectivamente presentes en los censos. Todos ellos giran en torno a la pregunta
de cómo armar la grilla o la matriz para representar su distribución. La clasificación, o los
criterios que sirven de base a estas tablas, dependen tanto las preguntas del investigador, como
de los datos empíricos que encontramos en la fuente. De acuerdo con nuestra evaluación, una
clasificación pertinente para reutilizar las tablas ocupacionales disponibles y armar una
particular para analizar nueva información primaria como la muestra del censo de 1827,
podría estar sustentada en tres criterios para distribuir a la población trabajadora: 1) Sector,
rama, tipo de actividad; 2) Relación laboral (asalariado, cuentapropista, patrón, esclavo y
otros sujetos, trabajo familiar o doméstico); 3) Tipo de trabajo o tarea (calificación,
especialización, dirección, jerarquía).
De acuerdo a las listas de ocupaciones que son el rubro de base tomado de los censos,
se ha podido asignar con preferencia la distribución por sector o rama de actividad económica.
Los estudiosos del siglo XIX han reconocido la gran dificultad para captar los criterios de
relación laboral (o con el capital) y de calificación o especialización. Esto no significa que en
absoluto podamos analizar desde los censos estos criterios; pero a los fines de una primera
presentación de resultados, lo más conveniente en concentrarse en el criterio de sectores de
actividad.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
6
Por otra parte, la grilla clasificatoria procura ser comparable con otras disponibles para
este espacio (en especial las elaboradas para analizar el censo de 1855), así como con los
intentos sólidos de construir una clasificación que sirva para la historia global comparativa.
Nos referimos a la Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO)
(Leeuwen, Maas, & Miles, 2004) (Botelho & Leeuwen, 2010). En este camino, declinamos
aplicar mecánicamente estas clasificaciones y preferimos elaborar una propia, pero
estableciendo una guía metodológica para su comparación, que analizaremos en trabajos
posteriores.
La estructura ocupacional: población en edad de trabajar
Para calcular la población en edad de trabajar en 1827, hemos elegido un criterio
amplio: los hombres y mujeres con 10 o más años. El fin de esta división es básicamente
comparativo (para poder empalmar con los datos del censo urbano de 1855), pero también
está basada en la literatura cualitativa sobre la situación de la infancia y la vejez en la
sociedad rioplatense de la época (Moreno, 2004).
En términos de la información disponible es probable que el universo debiera ser más
restringido. Observando la muestra del censo de 1827, no se registra ocupación para más del
50% de los hombres entre 10 y 12 años; entre los 14 y 16 años, para el 27%; en las edades
superiores el porcentaje baja a cerca del 10%. A diferencia de los censos nacionales
posteriores, no existía ninguna restricción etaria basada en criterios jurídico-políticos para
consignar las ocupaciones de los menores, aunque es evidente que en los hechos existía un
gran subregistro del trabajo de niños y jóvenes, asociado a lo que ya hemos mencionado: la
preferencia por consignar sólo las ocupaciones de los jefes de familia. En las edades
superiores ocurre un fenómeno similar (siempre dentro de las ocupaciones masculinas). A
partir de los 60 años el porcentaje de individuos sin ocupación registrada supera el 20%, para
llegar al 40% o más entre los mayores de 70 años. De manera tal que el ingreso y la salida del
mundo laboral eran más una gradación que un corte abrupto como el que determinamos para
crear las bases de los cálculos.
En el tiempo, la relación entre la población en edad de trabajar y la población
potencialmente pasiva se mantuvo constante. Si definimos de forma restringida a la primera,
con criterios más cercanos a los modernos, y para captar el peso creciente por debajo de la
escolarización, podemos ver que las proporciones entre los grupos etarios se mantuvieron
constantes. La tabla muestra la proporción de los habitantes de 0-14 años y de más de 50 años,
con respecto a los de 15-49, esto es, las tasas de dependencia para el período 1810-1869.2
2 Si consideramos a la población potencialmente activa bajo nuestra primera definición (de 10 o más años), la
proporción de este grupo también se mantuvo constante en el período de la primera mitad del siglo XIX, en
torno al 75% de la población total de la ciudad.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
7
Tabla 2. Tasas de dependencia (en %). Ciudad de Buenos Aires, 1810-1869
1810 71
1822 73
1827 72
1855 72
1869 68
Fuentes: 1810: Garcia Belsunce (1976); 1822: Elaboración propia de Registro estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858 (1859); 1827: Szuchman (1988); 1855: Massé (1992); 1869: Sabato y Romero (1992).
El cambio principal de la fuerza de trabajo potencial estuvo dado por la modificación
del equilibrio entre los sexos. Aunque posiblemente el índice de 1810 esté algo elevado por
cuestiones de confección censal, la tendencia fue a una disminución de la proporción de
varones en la población, la cual se revirtió recién con el afianzamiento del ciclo de
inmigraciones masivas de la segunda mitad del siglo. Las causas de este proceso de
“feminización” de la población urbana fueron varias. El principal elemento aludido ha sido la
situación de guerra casi permanente del período que ejerció gran presión sobre los hombres
jóvenes provocando emigraciones o sobre-mortalidad. En menor medida, la llegada de
migrantes mujeres, provenientes de la campaña circundante o de las provincias interiores y los
países limítrofes, ha sido otro factor señalado. A su vez, como capital de un territorio agrario
en permanente expansión productiva y poblacional, y como otras zonas de antigua
colonización de la campaña (piénsese por ejemplo, en San Nicolás), la ciudad vio partir
contingentes de hombres hacia la frontera sur en busca de mejor destino. Además, a diferencia
del período tardocolonial y del que comenzó hacia 1845, el flujo de la migración europea,
conformada mayoritariamente por hombres, fue más débil y no habría llegado a compensar la
menguante proporción de hombres criollos en la población porteña.
Tabla 3. Índice de Masculinidad. Ciudad de Buenos Aires, 1810-1869
Año Total Pobl.
> 9 años
15-49 años
1810 118 120 117
1822 91 (a) 89
1827 92 93 84
1855 95 94 95
1869 123 132 141
(a) no disponible
Fuentes: 1810: Garcia Belsunce (1976); 1822: Elaboración propia de Registro estadístico del Estado
de Buenos Aires, 1858 (1859); 1827: Szuchman (1988); 1855: Massé (1992); 1869: Sabato y Romero
(1992).
Al existir una marcada división sexual del trabajo, el nuevo equilibrio tuvo
consecuencias económicas y sociales en diversos planos. Una de las principales fue la
acentuación de la escasez estructural de hombres trabajadores para muchos sectores de la
economía. Esta situación estaba relativizada por el alto grado de apertura de la ciudad a las

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
8
migraciones temporales de corta y mediana distancia, que compensaban la escasez coyuntural,
especialmente en las épocas de gran demanda estacional. Por otra parte, es posible conjeturar
que entre las mujeres existió una tendencia mayor a la búsqueda de ingresos en el mercado de
trabajo. Siendo éste relativamente poco diversificado para ellas, la competencia tuvo que
poner serios límites a esos ingresos monetarios, además de los que socialmente existían en
términos de desigualdad de género en el pago del trabajo.
La población con ocupación
¿De cuánta de la población en edad de trabajar tenemos información sobre su
ocupación en la muestra censal? La tabla 4 resume los datos más importantes. Por varias
razones, que deberían ser claras al recordar las limitaciones de la fuente, estos porcentajes no
pueden ser considerados como precisas tasas de actividad o servir para calcular la población
económicamente activa. Descartado el fenómeno del desempleo en esta economía, no puede
asimilarse la población que aparece sin ocupación en el censo con la población inactiva (es
decir, población en edad de trabajar que no busca trabajo).
Tabla 4. Proporciones de población en edad de trabajar y con ocupación, por sexo (en porcentaje).
Ciudad de Buenos Aires, 1827
Mujeres Varones Total
Población en edad de trabajar (como % población total) 81 78 79
Población con ocupación
(como % población en edad de trabajar)
Libres y esclavos 7 72 37
Libres 7 77 40
Esclavos 7 36 19
La población con ocupación no incluye a los registrados con actividades no productivas, como estudiantes, inválidos, madres de familia, propietarios o rentistas y transeúntes. Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
Sólo un 7% de las mujeres en edad de trabajar tenían una ocupación registrada. Entre
los hombres este porcentaje se eleva al 72%, pero es muy desigual entre libres y esclavos.
Entre estos últimos, sólo el 36% de los hombres en edad de trabajar fueron censados con
alguna ocupación. Entre los hombres libres, existe un porcentaje significativo (23%) que no
presenta ocupación registrada. En este porcentaje están sobre-representados los jóvenes
solteros y porteños (de 10-16 años), por lo que probablemente se trate de hijos de familia u
otros agregados al hogar que colaboraban en las tareas económicas del hogar o que recurrían a
trabajos ocasionales fuera de él, pero que por su volatilidad o por su dependencia respecto del
jefe no fueron tomados en cuenta por los censistas.
La situación que trazamos hasta ahora parece mostrar como el foco de la actividad
censal sobre la descripción de las actividades laborales se concentraba en los varones libres
jefes de familia, para a partir de allí ir difuminándose bajo los ejes de género, edad y
dependencia jurídica y social. De esta manera, y confrontado con lo que sabemos por otras
fuentes, la actividad laboral específica de mujeres, esclavos y jóvenes queda subestimada.
Pero además del efecto generado por los intereses específicos de la fuente, esta
situación refleja, por lo menos en parte, el grado de exposición a las ocupaciones con ingresos

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
9
monetarios, más o menos estables, fueran en relación de dependencia o autónomas. Así, el
mapa ocupacional censal deja en silencio a los sectores con mayor propensión a tener
ocupaciones que implicaban cooperación o subordinación intra-hogar. Una parte importante
de los grupos no censados estaba vinculado a las tareas de servicio doméstico, en el seno de
hogares independientes o como sirvientes jurídicamente no libres. Otra parte sí estaba más
cercana a la obtención de un trabajo remunerado, en un contexto urbano en el cual las
condiciones para mantenerse al margen del mercado de bienes si no inexistentes eran
reducidas. De otra manera no podría entenderse cómo hacían para sobrevivir los numerosos (y
crecientes) hogares con jefatura femenina, a veces complejos ensamblajes de mujeres y sus
hijos de varias generaciones (Szuchman, 1988). La extendida práctica de la esclavitud a jornal
tampoco parece estar suficientemente contemplada aquí. La medición precisa de estos efectos
es difícil, a pesar de su importancia vital para entender el conjunto de las relaciones laborales
y sus cambios.
En síntesis, este cuadro muestra los alcances y limitaciones de la información
disponible. En términos de representatividad, nuestro análisis es fuerte sobre todo en el
mundo laboral masculino libre, articulado por las relaciones salariales y el trabajo autónomo
mercantil. Suponer que los censados sin ocupaciones desempeñaban actividades marginales
en términos económicos o sociales sería incorrecto. Para recuperar estas otras dimensiones es
necesario un trabajo de fuerte complementación con otra documentación disponible, sobre
todo de carácter cualitativo.
Esclavos y esclavitud
El destino de la esclavitud es una de las principales temáticas en torno a la distribución
ocupacional y las relaciones laborales en la primera mitad del siglo XIX. El proceso de
abolición iniciado con la Revolución fue paulatino y algo accidentado, pero efectivo: hacia
1850 los esclavos eran una porción muy marginal de la mano de obra porteña. Aunque la
esclavitud urbana en Buenos Aires no parece haber sido históricamente un fuerte obstáculo
para la movilidad del trabajo (Johnson, 2011, pp. 232–233), la supresión de esta relación
social contribuyó en el mediano plazo a la formación de una oferta de trabajo libre. En los
últimos años, sumada a la tradicional mirada desde la legislación, hemos avanzado en conocer
la experiencia y la acción de los propios esclavos en su disputa por la libertad (Candioti,
2010).
¿Qué características socio-demográficas presentaba la población esclava hacia 1827?
La participación de los esclavos en la población trabajadora de la ciudad disminuyó de
manera significativa respecto de los niveles tardocoloniales.3 En 1827, los esclavos
representaban el 14% de la población en edad de trabajar.
3 Aunque más preciso hubiera sido usar la población en edad de trabajar, las limitaciones de las fuentes de los
datos que usamos a los fines comparativos nos han llevado a tomar como denominador la población total.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
10
Tabla 5. Esclavos como porcentaje de la población total. Ciudad de Buenos Aires, 1744-1827
1744 13
1778 21
1810 24
1822 12
1827 11
Fuentes: 1744: Johnson y Socolow (1980); 1778: (Moreno, 1965); 1810: (García Belsunce, 1976); 1822: Elaboración propia de (Registro estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858, 1859); 1827: Elaboración propia sobre muestra del censo de 1827, AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
El origen espacial de los esclavos muestra que la mayoría (55%) provenía de Buenos
Aires o de las provincias interiores y, como era esperable dado el gran auge que el tráfico
había tenido en los últimos años del dominio colonial, el 41% había nacido en África. Al
mismo tiempo la población esclava tendió a feminizarse, como la población general, esto es,
la cantidad de mujeres superó a la de varones (Gráfico 1).
Gráfico 1. Pirámide poblacional de los esclavos. Ciudad de Buenos Aires, 1827.
0;9
10;19
20;29
30;39
40;49
50;59
60;69
70;+
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%
V
M
IM=74 N=1207
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
Por el decreto de libertad de vientres que dictaminó la libertad de todos los nacidos
luego del 31/01/1813, no debió haber habido menores de 14 años esclavos, aunque en nuestra
muestra representan el 11% de la población esclava. La escasa precisión del cómputo de
edades, las consideraciones sociales sobre la situación de los libertos, bajo un régimen de
libertad tutelada por sus antiguos amos, así como la entrada autorizada de sirvientes de
extranjeros, pueden explicar la situación. Por otra parte se sabe que en el contexto de la guerra
del Brasil entraron de forma legal los últimos contingentes significativos de africanos, aunque
no lo hicieron como esclavos sino como libertos tutelados (Crespi, 1993). De todas maneras
hacia 1827, la pirámide grafica más un stock que un flujo poblacional. Ese stock no mostraba

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
11
signos de envejecimiento, especialmente entre las mujeres. Pero la consumición de este
conjunto no quedó librada al paso del tiempo. Los requerimientos de hombres para la guerra,
la compra de la libertad por parte de los esclavos, y la manumisión graciosa de mano de los
amos aceleraron el proceso (Rosal, 2009).
Por supuesto la esclavitud como relación jurídica encubría a su vez una variedad de
formas de trabajo. Pueden distinguirse los que trabajaban bajo la dirección de sus amos, de los
que fueron colocados “a jornal”, esto es, los que trabajaron para un tercero o por su cuenta, a
cambio de una retribución al dueño del esclavo. Esta última forma fue muy importante en la
ciudad en la época tardocolonial y temprano independiente (Saguier, 1989). La esclavitud a
jornal había permitido en la época colonial grados de independencia considerables para los
esclavos y la situación posrevolucionaria no hizo más que acentuarlos. Los niños libertos, que
quedaban bajo la tutela y al servicio de los amos de sus madres, los esclavos que obtenían su
libertad pero a cambio de una promesa de trabajo por un tiempo estipulado, o por haber
quedado endeudados con quien les había adelantado el dinero de su libertad: éstas fueron
algunas otras de las formas laborales complejas de transición.
Los esclavos en Buenos Aires, desde el momento del auge del tráfico asociado a la
demanda urbana en la segunda mitad del siglo XVIII, fueron utilizados en prácticamente
todos los sectores de la actividad económica de la ciudad. Las esclavas abundaron en variadas
tareas del servicio doméstico y en la venta ambulante. Los esclavos además de estos sectores
fueron utilizados en la construcción, las artesanías, la producción de alimentos (las panaderías
tuvieron los planteles de esclavos más grandes de la ciudad), el transporte, sobre todo los
servicios de carga, descarga y almacenamiento ligados al movimiento portuario y comercial.
En la era postindependentista, la mano de obra forzada se retiró de los sectores más
productivos, viéndose crecientemente reducida a los menos dinámicos, como el servicio
doméstico. Esta es una de las hipótesis principales que tenemos que abordar al analizar la
estructura ocupacional urbana en el período. Los alcances para testear esta hipótesis son algo
limitados dadas las características de la fuente (sólo tenemos datos de ocupación para el 19%
de los esclavos en edades activas), aunque en lo que sigue abordamos el problema.
Otra pregunta clave es qué sucedió con los ex-esclavos. Para ello es preciso observar
la trayectoria en la distribución ocupacional que tuvieron los grupos identificados como
“pardos”, “mulatos”, “negros”, que formaban lo que hasta la Revolución se llamaban las
“castas”. Según Andrews (1989, p. 47), la estructura ocupacional de los afros libres tendía a
ser idéntica a la de los esclavos: “aun cuando legalmente eran libres, los afroargentinos
seguían sometidos a los constreñimientos de una sociedad que reservaba los mejores empleos
para los blancos.” Aunque actores de la lenta transición de la esclavitud legal a la libertad
legal, la mayoría de los afroporteños no superaron las barreras que los mantenían en el nivel
más bajo de la pirámide socio-ocupacional. Los censos pueden contribuir a analizar esta
problemática, como lo hace el propio Andrews. Aunque la historia laboral de los afroporteños
libre, vista desde los censos, se reduce por la ausencia de la categoría racial unida a la
ocupacional que se verifica en los padrones posteriores a 1827. Pero, de nuevo, otro tipo de
documentación, por ejemplo los partes de la policía urbana, manifiestan los indicios de la
presencia afro mestiza en el mercado de trabajo.4
Las ocupaciones de los varones
4 Graeber (1977) utilizó el padrón de 1854, que contiene categorías raciales y ocupacionales, aunque la
bibliografía ha tendido a desestimar su calidad y, en todo caso, no ha sido nuevamente revisado.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
12
En lo que sigue vamos a recorrer la distribución de los varones trabajadores en grandes
sectores de actividad, distinguiendo entre libres y esclavos.
Tabla 6. Distribución en grandes sectores de actividad de la población masculina con ocupación (en
porcentaje). Ciudad de Buenos Aires, 1827
Libres Esclavos Total
Primario (Agricultura, ganadería y pesca) 3 3 3
Artesanía 35 51 36
Comercio 39 11 37
Transporte 3 2 3
Profesionales y otros 5 0,5 5
Estado 7 0,5 7
Servicio Doméstico y otros 4 32 6
Trabajo general libre 4 4
Total 100 100 100
N 2609 178 2787
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
El cuadro muestra la distribución de los ocupados en grandes sectores. El grado de
concentración en algunos de ellos es perceptible tanto para la mano de obra libre como la
esclava, aunque en esta última es mucho más acentuada, y no en los mismos rubros. Los
sectores artesanal y comercial ocupaban al 74% de varones libres, con proporciones similares
aunque ligeramente predominantes del sector comercial. El resto de los sectores tanto en la
rama primaria, como en los servicios ocupaban de forma diversificada a la mano de obra. La
utilización de esclavos estaba fuertemente concentrada en las artesanías, el servicio doméstico
y en una menor medida en el comercio. Sin embargo, debe recordarse que esta distribución
sólo abarca al 36% de los esclavos en edad de trabajar, los que registraron ocupación.
Los grandes sectores de actividad encerraban una importante heterogeneidad interna,
especialmente los dos principales, las artesanías y el comercio. Algo para destacar es que,
dada la estructura económica de la ciudad, es más probable que existiesen traslados de
individuos entre estos sectores entre sí, que respecto a otros. Es porque las fases de
producción y comercialización no estaban netamente separadas y/o el censo no permiten
distinguir la actividad principal del individuo.
¿Cuánto se había modificado esta distribuci respecto de 1810? El padrón de aquel año
nos permite realizar algunas comparaciones, siempre teniendo en cuenta el margen de error
producido por la nula sistematicidad de estos padrones y las variaciones en los criterios que
los historiadores han tomado para procesarlos. Por ello mismo, la comparación es más fiable
en el nivel agregado de las grandes categorías que aquí presentamos. Nos concentramos en la
mano de obra libre. En 1810, los esclavos representaban el 32% de la población masculina en
edad de trabajar (según el criterio de García Belsunce y equipo, hombres libres mayores de 12
años y esclavos mayores de 10 años). Pero, nuevamente, el padrón de 1810 no permite

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
13
realizar una distribución precisa de la población esclava en los sectores ocupacionales.
Tabla 7. Distribución en grandes sectores de actividad de la población masculina con ocupación (en
porcentaje). Ciudad de Buenos Aires, 1810-1827
Sector 1810ª 1827b
Primario 3 3
Artesanía 28 35
Comercio 28 39
Transporte 7 3
Profesionales y otros 6 5
Estado 23 7
Servicio Doméstico y otros 0 4
Trabajo general libre 5 4
Total 100 100
N 5547 2609
(a) Hombres libres mayores de 12 años con ocupación declarada
(b) Hombres libres de 10 años o más con ocupación declarada.
Fuentes: 1810: (García Belsunce, 1976, pp. 107–128); 1827: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
El cambio más perceptible es la disminución notoria de la población ocupada en la
administración estatal. Hacia 1810 este rubro estaba mayoritariamente formado por militares,
profesionales y milicianos, involucrados en la militarización de la ciudad en el contexto de la
crisis imperial iniciada en el Río de la Plata con las invasiones inglesas (Halperin Donghi,
2002). La inflación de puestos militares se correspondió entonces a una situación coyuntural,
que aunque tuvo consecuencias muy importantes, no estaba destinada a durar. Hacia 1827,
aunque el estado porteño se encontraba nuevamente en guerra, no sólo los escenarios de
combate eran otros, sino que las reformas militares de 1821 y el peso acrecido de la
militarización de base rural, significaron que la coyuntura no se tradujese en una modificación
muy perceptible en la estructura ocupacional. Esto no significa desconocer el influjo que la
coyuntura imprimió en la dinámica del mercado laboral, la cual estaba afectada además por la
crisis económica inducida por el bloqueo portuario que encaró el Imperio brasileño.
Amén de las marcadas continuidades, sobre todo el peso dominante y casi repartido de
manera equitativa entre los sectores artesanal y comercial, otras dos modificaciones se
destacan. Por un lado, la aparición de un conjunto de trabajadores masculinos libres del
servicio doméstico, el cual probablemente existiese en 1810, pero que era muy escaso, debido
al predominio abrumador de la esclavitud. El segundo es la reducción del peso del sector del
transporte en nuestra muestra de 1827. En este caso, como abundaremos más adelante, más
que una transformación concreta en este rubro, puede deberse al formato de la muestra.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
14
Artesanos
Alrededor de un tercio de los trabajadores varones de la ciudad estaban ocupados en
las ramas de elaboración y reparación de bienes que se organizaban en torno a los talleres
artesanales y algunas modestas manufacturas localizadas. Es muy poco lo que conocemos
sobre las actividades de los artesanos y los fabricantes de la ciudad en este período. La
magnitud de los establecimientos, el capital y la técnica, los proceso de trabajo, las tasas de
salarios, la relación con el capital comercial: son todos temas vacantes. Quizás el asunto más
analizado haya sido el de las consecuencias en el sector de la apertura mercantil atlántica, esto
es, la consolidación del patrón externo de exportación de derivados ganaderos e importación
de manufacturas (Nicolau, 1975). En torno a este asunto se ha organizado el principal
problema de investigación que articula los estudios disponibles: las razones del escaso
dinamismo del sector de elaboración y fabricación en la región. Pero aún así el tratamiento del
asunto ha casi olvidado la microeconomía de los talleres. Como han mostrado otros casos, es
precisamente en este nivel del análisis de las “empresas” donde la historia social y la
económica pueden converger. Supuestos razonables son que hubo pocos cambios en la
tecnología y la organización del trabajo y una creciente pero lenta especialización, no tanto al
interior de los talleres, sino entre ramas, con el surgimiento de nuevas actividades ligadas a la
inmigración europea y relativamente protegidas de la competencia extranjera.
Ocupando a porción tan significativa de los trabajadores, las posibles consecuencias de
aquel escaso dinamismo son, va de suyo, claves para la historia social de la ciudad en el
período. En este contexto, el censo de 1827 nos permite conocer algunas de las características
sociales y económicas del sector
Tabla 8. Distribución en el sector artesanal de la población masculina con ocupación (en porcentaje). Buenos Aires, 1827

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
15
Libres Esclavos Total
Alimentos y bebidas 9 36 12
Tabaco 1 0 1
Textiles 20 4 19
Madera 19 2 18
Cuero 20 31 21
Metal 13 10 13
Construcción a 11 11 11
Minerales no metálicos y Químicos
b 1 1 1
Impresión 2 2 2
Otras industrias n.c.p. 2 2 2
Artesanos y fabricantes sin especificar 1 0 1
100 100 100
N 908 90 998
(a) Incluye fabricación de materiales de construcción.
(b) Cerámica, piedra, vidrio, ceras, pólvora, etc.
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
La distribución sectorial muestra la concentración en actividades que satisfacían la
demanda interna en torno de las necesidades de la vestimenta. Así, agrupaban una porción
importante de los ocupados tanto la rama de la elaboración del cuero –que incluía zapateros,
lomilleros y talabarteros, curtidores, boteros, etc., tanto libres como esclavos–, que
aprovechaba la disponibilidad abundante de su insumo principal, como la rama textil que
comprendía a los sastres y los sombrereros, y a otras ocupaciones menores como colchoneros,
tintoreros, etc. En este caso se trataba sobre todo de la confección de vestimentas y accesorios
con insumos importados. Aunque en el caso de la sombrerería porteña logró temporalmente la
adopción de materias primas locales a través de un proceso de adaptación empresarial, uno de
los pocos rubros industriales que ha sido estudiado en profundidad (Mariluz Urquijo, 2002).
Las actividades que trabajaban la madera (carpinteros, toneleros, silleteros, etc.) y el
metal (herreros, plateros, hojalateros, etc.) eran otros sectores tradicionales del paisaje
artesanal de las ciudades antiguas. Una parte importante de estas ramas estaban vinculadas
con el sector de la construcción de viviendas urbanas, que comprendía además a los albañiles,
a los pintores y a los productores de ladrillos. No casualmente la carpintería, la herrería y la
albañilería conservaron de forma más persistente la figura de los maestros mayores del
gremio, con autorización estatal, en buena medida por el papel que cumplían en la obra
pública y como tasadores judiciales.
La rama de alimentos y bebidas ocupaba a casi el 10% de los trabajadores libres del
sector y la presencia de esclavos es muy significativa, sobre todo en las panaderías, que como
hemos mencionado, contaban con grandes planteles de ellos. En nuestra muestra, 21 esclavos

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
16
se ocupaban en la panadería del español Rafael Biñas, en el cuartel 18. Este sector se
beneficiaba del aumento de la población urbana y la oferta protegida geográficamente.5
Finalmente, con porcentajes menores, pero contribuyendo a la heterogeneidad
productiva de la ciudad, encontramos la cigarrería, la impresión, la alfarería, las tareas de
peineros y abaniqueros...
La muestra señala la importante presencia de migrantes europeos entre los artesanos
de Buenos Aires. Entre los varones libres en este sector, el 44% provenía de Europa, y el 39%
era nacido en la ciudad o la provincia. De los países limítrofes o América venía el 8%; del
interior de las provincias rioplatenses, el 6 %; y un 3% eran africanos libres (estos últimos
porcentajes en línea con las proporciones demográficas generales de la ciudad).6 Como
también se observaba en la época colonial, la presencia de extranjeros europeos estaba
concentrada en los cuarteles céntricos, donde además su presencia eran mayoritaria. En el
cuartel 3, inmediatamente al norte de la plaza central los nacidos en Europa eran el 64% de
los artesanos y fabricantes libres. Francia, Inglaterra y España ocupaban los tres primeros
puestos de los países de origen de estos migrantes instalados en este sector de la actividad
urbana. Esto muestra el cambio que se ha producido en los flujos migratorios hacia la ciudad
luego de la apertura atlántica y el fin del dominio colonial castellano. La presencia de los
europeos variaba según las ramas. Era superior al promedio en alimentación y bebidas,
maderas, metales y minerales no metálicos y químicos. En cambio, en cuero y en
construcción, su presencia era significativamente inferior al promedio.
La composición socio-étnica del sector artesanal muestra que la atribución de
“blancos” alcanzaba al 80% de los varones ocupados. La población afroporteña -“morenos”,
“pardos”, “negros”, y “zambos”- comprendía un 19%, que se repartía en mitades entre libres y
esclavos.7 “Chinos” e “indios” hacían el restante 1%. El porcentaje de afros reflejaba la
decisiva participación que los esclavos y las castas libres habían tenido en los oficios
artesanales de la ciudad desde el período colonial, especialmente en los más numerosos, como
zapateros, sastres y albañiles (Johnson, 2011).
Un elemento clave sería poder desagregar la población ocupada en este sector según la
relación laboral entablada. Dada la poca sistematicidad del censo, esta desagregación a nivel
macro es complicadísima, pero un enfoque micro de los datos nos permitiría adelantar en la
temática. Así podríamos distinguir a los esclavos de los trabajadores libres según su escala en
el oficio (aprendices, oficiales y maestros). A pesar de la extrema debilidad de las tradiciones
gremiales, esta escala siguió funcionando de forma flexible asociada al reclutamiento y
retribución en los talleres artesanales. También podríamos distinguir a los cuentapropistas, a
los maestros que usaban mano de obra familiar o a lo sumo un par de ayudantes, o a los
fabricantes que empleaban a planteles más amplios de trabajadores.
Comercio y transporte
A diferencia del sector de transformación, las actividades de comercio –reventa de
artículos de múltiples procedencias y a varias escalas de giro– no parecían amenazadas sino
5 Por las características espaciales de nuestra muestra no encontramos a los ocupados en establecimientos
productivos como los saladeros. Estos estaban ubicados mayormente en los márgenes del Riachuelo, que no
fueron censados en 1827.
6 Los esclavos censados en las artesanías provenían mayoritariamente de África (64%), aunque más de un
tercio había nacido en la región o en las provincias interiores del antiguo Virreinato.
7 Con “afroporteños” nos referimos a la población negra de origen africano que residía en Buenos Aires y que
podían haber nacido en África o en América.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
17
más bien querer abarcarlo todo en la Buenos Aires de 1820. El crecimiento de base agraria
exportador dio gran dinamismo al comercio mayorista y minorista urbano (Brown, 1976).
Este sector siguió siendo un puntal de la élite económica bonaerense y alimentó a vastos
sectores medios.
Tabla 9. Distribución en el sector comercial de la población masculina con ocupación (en porcentaje).
Buenos Aires, 1827
Libres Esclavos Total
Comerciantes sin especificar 45 0 44
Comerciantes por mayor 5 0 5
Corredores y otros comerciantes por contrata 2 0 2
Comerciantes por menor 28 5 27
Trabajadores de comercio 19 90 21
Vendedores ambulantes 1 5 1
100 100 100
N 1019 20 1039
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
En el sector comercial, predominan las denominaciones genéricas como “comerciante”
o “del comercio”, que encubren una situación económica y social muy heterogénea de los
actores involucrados. Cuando es posible, distinguimos entre mayoristas (“negociante”,
“almacenero”, “abastecedor”) y minoristas (“pulpero”, “bandolista”, “carnicero”, “verdulero”,
etc.). Aunque estas categorías no son totalmente transparentes respecto de los relaciones
laborales implícitas (si son propietarios o trabajadores, o habilitados), puede considerarse que
una buena parte corresponden a propietarios de sus establecimientos o trabajadores
autónomos. Las categorías de “dependientes” y “mozos” marcan más claramente la posición
respecto de los medios de comercio y forman un 19% de los ocupados en este sector. Una
proporción de 1 trabajador asalariado por cada 4 propietarios grafica el carácter del sector
comercial urbano, manejado por pequeños establecimientos a cargo de sus dueños.
La presencia de los migrantes europeos también se evidencia en el sector comercial,
aunque de forma más marcada que en la artesanía: 49% de los ocupados en el comercio
urbano tenían origen europeo, mientras que el 35% eran bonaerenses, 8% de las provincias
interiores y otro 8% de países limítrofes y/o americanos. Los países europeos que aportaban
más migrantes eran, en orden, la antigua metrópolis, Gran Bretaña e Irlanda, los territorios
italianos (en especial la Liguria) y Francia.
A diferencia de la artesanía, el mundo comercial estaba monopolizado por los
individuos con atribución socio-étnica blanca (97%, entre los libres), siendo los que pueden
asimilarse a origen afroporteño sólo el 2,4%. El proceso de “blanqueamiento” por asociación
con el estatus socio-económico que tenían ciertas ocupaciones puede explicar estos
porcentajes. El otro componente, que parece más marcado en el sector comercial, es un
proceso diferencial en la estructura ocupacional según líneas raciales, que implica que los

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
18
afroporteños estuvieran sub-representados en este sector. Los afroporteños accedieron a los
escalones más bajos del comercio minorista y la venta ambulante, pero al parecer no mucho
más allá, a diferencia de la artesanía, donde a veces alcanzaron el rango de maestros y el
establecimiento propio.
El sector del transporte estaba estrechamente ligado con los servicios comerciales que
formaban la savia de la que se nutría la economía urbana. En este sector distinguimos dos
grupos: los trabajadores del transporte marítimo y los del transporte terrestre. En nuestra
muestra, predominan los segundos (73% del sector, N=82) y allí se ubican también los
escasos esclavos que son registrados en estas ocupaciones. Comprenden a “changadores”,
“carretilleros” y “carreteros”, entre las ocupaciones más frecuentes. Entre las ocupaciones
marítimas se destacan “marineros” y “marinos”, “pilotos” y “estibadores”.
Estas ocupaciones tenían una implantación espacial muy marcada. Mientras el cuartel
3, ribereño, concentraba a la enorme mayoría de los dedicados al transporte marítimo, lo
propio hacían con el terrestre, los cuarteles suburbanos hacia el oeste. Dado estos patrones
espaciales, es probable, como hemos mencionado, que la forma de nuestra muestra subestime
el número de empleados sobre todo en las actividades marítimas, dado que no cubre las zonas
ribereñas hacia el sur, en la parroquia de San Telmo y las zonas de Barracas y La Boca, que
eran los centros neurálgicos de esta actividad. Pero por otra parte, el funcionamiento de la
actividad nos puede ayudar a entender su peso relativo en la estructura ocupacional. Los
censos registran a los individuos ocupados de forma más o menos permanente en la actividad,
pero dada la demanda estacional ligada al ciclo productivo agrario, el transporte sumaba a
otro gran contingente de hombres que se ocupaban de forma temporal en las tareas de carga y
descarga de los buques, en el transporte de las mercancías a los depósitos o los negocios a
través de la ciudad o en la preparación de las carretas que salían o entraban desde la campaña
y las provincias interiores. En una ciudad portuaria y nudo de comunicaciones terrestres, el
transporte y los servicios de almacenamiento anexos eran un sector clave de la demanda de
trabajo, aunque con un marcado sentido inestable, tanto en lo estacional como en lo
coyuntural. Al tiempo del censo, el bloqueo del puerto por la armada imperial brasileña era
una realidad insoslayable.
En el transporte terrestre la presencia de los afro era muy marcada en los trabajos de
transporte interno de la ciudad (carretilleros y changadores). Era 33% de la mano de obra
ocupada en el subsector. Asociado con esto, se observa el marcado carácter criollo de los
origenes migratorios: 27% del interior y 36 % de Buenos Aires. En las actividades marítimas,
en cambio, el predominio blanco (95%) y europeo era muy perceptible (73%).
Servicio doméstico
El servicio doméstico masculino, como el femenino, partía de una situación de
dominio casi absoluto de las relaciones esclavistas. Debido a la falta de registro de buena
parte de las ocupaciones de los esclavos, es difícil tener una certeza del peso respectivo que
las formas libres o esclavas de trabajo tenían para 1827 en este sector. En la muestra el 63%
de los ocupados eran libres, y el 36% esclavos. Este sector incluía ocupaciones generales
como sirviente, criados, conchabados, con otras más especializadas, como cocinero, portero,
mayordomo o cochero.
Entre los libres, la presencia de afroporteños era muy significativa, alcanzando el 52%
de la muestra. Al mismo tiempo, la mitad de los sirvientes provenían de Buenos Aires, siendo
minorías las del interior y africanos libres, e incluso los europeos, que se concentraban en los
cuarteles céntricos, inaugurando una inserción ocupacional que será mucho más potente en las

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
19
décadas siguientes. En general, el servicio doméstico estaba concentrado en el centro, en los
barrios residenciales de la élite porteña. Es porque además la gran mayoría de los sirvientes
no encabezaban hogares propios sino que vivían en las casas de sus patrones. Las relaciones
laborales en este sector estaban teñidas por los vínculos personales y de coacción que eran
propios de la esclavitud doméstica. La edad promedio de los ocupados aquí era de las más
bajas de toda la distribución ocupacional, lo que muestra la presencia de niños o jóvenes
tutelados. Además, el porcentaje de solteros en este sector (68%, entre los libres) era
claramente superior al del conjunto de la población masculina de la ciudad.
El Estado
Buenos Aires, como capital del virreinato y luego de los gobiernos centrales
provisionales, se había constituido en un centro burocrático, que no hizo más que
regularizarse y fortalecerse con las reformas de la década de 1820, que estaban concluyendo
parcialmente al momento del censo. La historia de los trabajadores vinculados al estado
provincial no ha sido un tema muy requerido en la historiografía, aunque por el avance de los
estudios sobre fiscalidad y política, y sobre ejércitos y soldados, los elementos para una
historia de este tipo no faltan (Halperin, 1982).
Tabla 10. Distribución en el sector estatal de la población masculina con ocupación (en porcentaje).
Ciudad de Buenos Aires, 1827
Libres
Representantes, altos funcionarios, administradores 6
Empleados 43 Trabajadores en defensa y seguridad sin especificar 11
Oficiales y comisarios 29
Suboficiales y soldados 11
Total 100
N 204
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
Dado el carácter de este estado provincial en construcción, no es extraño que el 51%
de los registrados aquí estuvieran dedicados a las tareas de defensa y seguridad, como
oficiales o tropa de las fuerzas militares y de la policía urbana. Algo destacable es el mayor
peso de la oficialidad respecto de la tropa (suboficiales y soldados). Es posible que exista
cierta sub-estimación de estos grupos, ligada al contexto bélico. También es posible que
influyera el propio carácter de estas actividades, no demasiado desligadas de otras muchas
que correspondían al menú de alternativas laborales de los sectores populares urbanos. Como
han mostrado los trabajos de Salvatore (2003), la movilidad era la tónica general de los
soldados, que entraban y salían de la actividad como de otros polos del mercado de trabajo.
Algo similar podría decirse de otros empleos poco calificados que ofrecía el estado, como los
celadores de la policía urbana o la mano de obra temporal para las obras públicas (caminos,
reparación de inmuebles, etc.).
El 43% comprendía a la heterogénea categoría de “empleados”. Normalmente el censo

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
20
es bastante parco en especificar qué actividad realizaban estos empleados, aunque en algunos
casos se señalaba el sector del estado: empleados de los ministerios, en especial el de
Hacienda, en las diversas oficinas de la Aduana (una de las dependencias que más personal
ocupaba), en el Correo.8 En este sentido, las conocidas como guías de comercio sirven para
conocer mejor la anatomía del sector estatal. En este sector predominaban las relaciones
salariales, aunque regidas por fuerzas que no eran necesariamente las de mercado. La
evolución de los salarios del sector puede seguirse con cierta confianza para el período
(Barba, 1999).
Como resulta esperable, buena parte de los empleados en este sector eran bonaerenses
(67%), seguidos por los migrantes de origen europeo (13%) y limítrofes (13%). El marcado
carácter blanco del sector (96%) es menos esperable, dado el peso de las ocupaciones
militares en las que se colocaron muchos hombres de las castas (los pardos y morenos llegan a
representar el 10% de los ocupados entre la tropa).
Profesionales y otros
Aquí, como en una parte del empleo estatal, se concentraban los empleos no manuales
que requerían cierta calificación. Aún teniendo en cuenta la heterogeneidad social que
atraviesa este sector, en éste la educación, y por ende la posición familiar y de clase, eran más
determinantes. Más que la distribución interna de las ocupaciones, hace falta detenerse en los
tipos específicos que comprendía esta categoría. Entre los profesionales, las figuras más
típicas eran los doctores en leyes y en medicina. Los escribanos formaban parte de este núcleo
de los servicios profesionales. Agrimensores e ingenieros dan cuenta de otra parcialidad muy
ligada a las transformaciones económicas y del estado, que en Buenos Aires tienen su origen
en las reformas borbónicas y su ampliación en el período rivadaviano que acababa de
concluir. En una posición social más distante se encuentran músicos, artistas teatrales o
retratistas, en muchos casos ligados a los consumos culturales de la élite porteña.
Tabla 11. Distribución en el sector profesional y otros de la población masculina con ocupación (en
porcentaje). Ciudad de Buenos Aires, 1827
Libres
Profesionales 38
Maestros 11
Eclesiásticos 21
Artes 23
Profesionales y artistas n.c.p. 7
Total 100
N 135
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
En algunos grupos existen potenciales solapamientos con el empleo estatal, pero la
8 Fuera del estado, no había casi posiciones “de oficina” en el sector privado. El sentido de empleado como
empleado estatal o “civil” era muy claro en la época.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
21
fuente hace difícil percibirlos. Uno de los casos más notorios es el de los maestros de escuela.
Una parte de ellos encabezaban sus propios establecimientos educativos, en un contexto en el
que la educación privada tenía gran vitalidad (Newland, 1992). Pero otros eran pagados por el
fisco provincial, aunque el censo no siempre los distingue; por eso hemos preferido
agruparlos aquí en una sola categoría.
La presencia de inmigrantes europeos era marcada (36%), siendo los bonaerenses un
50%, y el resto con proporciones cercanas a las generales de la ciudad. La presencia de
minorías socio-étnicas también señala la heterogeneidad social de este sector, pues la
presencia de afroporteños se concentraba en las artes, especialmente en la ocupación de
músicos.
Sector primario
En el sector primario, ligado directamente a la ganadería y la agricultura provinciales,
se ocupaba un 3% de los varones libres. Pueden distinguirse dos situaciones en este espectro.
Por un lado los que tenían establecimientos en la campaña y residían en la ciudad. Una forma
de distinguirlos es por su residencia en los barrios céntricos, censados como “hacendados” o
“estancieros”. Y por otro los “labradores”, “quinteros” o “pasteros” que habitaban en los
barrios suburbanos o del ejido, muy posiblemente llevando adelante su actividad productiva
en los alrededores de la ciudad.
Tabla 12. Distribución en el sector primario de la población masculina con ocupación (en porcentaje).
Ciudad de Buenos Aires, 1827
Libres Esclavos Total
Estancieros y ganaderos cuenta propia 50 46
Quinteros, agricultores y tamberos cuenta propia 44 42
Trabajadores rurales 6 100 12
Total 100 100 100
N 65 5 70
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
Se sabe que las formas de tenencia de la tierra en el mundo de las quintas combinaban
las propiedades bien capitalizadas, arrendadas in toto o fraccionadas en unidades de
explotación menores, y que utilizaban una mixtura de mano de obra familiar, libre asalariada
y esclava, con un espectro variado de pequeños propietarios y ocupantes de tierras sin títulos
que explotaban sus unidades productivas con mano de obra familiar, con el objetivo principal
de abastecer el mercado urbano de alimentos y combustible (Fradkin, 1999) (Ciliberto, 2004).
Al porcentaje de trabajadores rurales, habría que sumar por lo menos a una parte de los
“peones” y “jornaleros”. El 81% de éstos en nuestra muestra fueron censados en los distritos
menos urbanizados. Así, es posible que se dedicasen a las actividades agrícolas de cercanías a
tiempo parcial o temporal.
El predominio blanco era, en estas ocupaciones, también muy marcado (94%).
Morenos y negros se encontraban entre labradores, quinteros y pasteros libres y naturalmente

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
22
entre los esclavos. Pero a diferencia de los sectores de actividad principales, aquí era
dominante el elemento criollo bonaerense (59%), con una presencia significativa de migrantes
del interior (14%). Los migrantes europeos representaban otro 14% y los de países limítrofes
y/o americanos un 8%.
Jornaleros y peones
Las categorías más frecuentes del trabajo móvil y ocasional representaban como
hemos visto, un 4% de la población masculina libre con ocupación. El trabajo “general” se
caracterizaba por su inserción en diferentes actividades que requerían mano de obra poco
calificada, pero por períodos cortos o ciclos temporales o estacionales.
Definitivamente este es uno de los sectores más difíciles de medir, pues se alimentaba
de múltiples fuentes que eran al mismo tiempo móviles. No sólo porque entraban en él
migrantes temporales entre la ciudad y la campaña circundante, como otros que venían de las
provincias interiores y/o de las zonas costeras cercanas a la ciudad. Ocupados en buscar un
empleo en su ruta, se empleaban en trabajos ocasionales por día en la construcción, en el
transporte y la movilización de cargas, en servicios diversos. Es que además es razonable
suponer que muchos de los que no tienen ocupación en el censo también circularían en
trabajos que demandaban peones y jornaleros. Y muchos otros, aún con oficio, podían alternar
su trayectoria laboral con el trabajo a jornal.
En este sector, la presencia de minorías socio-étnicas es más marcada: 75% blancos,
19% morenos y pardos, 6% chinos e indios. También lo era la presencia de migrantes del
interior (20%), y limítrofes y /o americanos (14%), así como africanos libres (10%). Los
porteños representaban un 43% y los europeos un 14%.
Las ocupaciones de las mujeres
Los censos antiguos (y aún los de la primera etapa estadística) siempre han tenido, en
la óptica del investigador contemporáneo, como una de sus debilidades la descripción del
mundo laboral femenino. El de 1827 no es la excepción, a lo que se suma la heterogeneidad
de criterios que es habitual en estas fuentes. En algunas manzanas o cuarteles, el celo de los
censistas registró las ocupaciones femeninas, pero en la mayoría, no, incluso tampoco para las
jefas de familia o las criadas. Hemos visto que el 7% de las mujeres en edad de trabajar
aparecía con alguna ocupación registrada. Aunque no podamos confiar en la representatividad
cuantitativa, veamos qué indicios nos da la distribución de la población femenina con
ocupación por grandes sectores.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
23
Tabla 13. Distribución en grandes sectores de actividad de la población femenina con ocupación. Ciudad de Buenos Aires, 1827
Libres Esclavas Total
Primario 0,7 0 0,6
Artesanía 39 0 33
Comercio 6 2 6
Transporte 0 0 0
Profesionales y otros 3 0 3
Estado 0 0 0
Servicio Doméstico y otros 51 98 58
Trabajo general libre 0,3 0 0,3
Total 100 100 100
N 294 48 342
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
El servicio doméstico era el sector que agrupaba al porcentaje mayor de mujeres que, a
través del censo, se proyectaban sobre el mercado de trabajo. Probablemente la mayoría de las
mujeres esclavas sin ocupación también eran domésticas; éstas aparecen en general en
hogares más amplios en los distritos céntricos, en casas de familia de la élite. A esto tenemos
que agregar que el 24% de las mujeres ocupadas en el servicio doméstico eran esclavas.
Sirvientas, lavanderas, planchadoras, cocineras, criadas, amas de leche, conchabadas: las
propias categorías denotan diferentes grados de especialización, aunque la fragmentación por
habilidades no era una características del mundo laboral femenino. A su vez, los tipos de
relaciones laborales involucradas podían variar, en especial el grado de dependencia respecto
de un amo o patrón. Lavanderas y planchadoras podían ser trabajadoras autónomas que tenían
una clientela variada, aunque en general constante. Incluso podían ser esclavas a jornal,
sujetas a las obligaciones jurídicas de su condición, pero con cierto grado de movilidad para
buscar el trabajo por sí mismas. Otra era la situación de las criadas o sirvientas esclavas más
plenamente sujetas a la dependencia doméstica. Con la remisión de la esclavitud, se amplió el
campo de las trabajadoras domésticas libres. Sin embargo, hacia 1827 este proceso todavía era
muy incipiente. Todo el sector estaba marcado por las formas de la sujeción, incluidos las
formas de patronazgo o tutelaje que los amos ejercieron sobre libertos y libertas.
El servicio doméstico era también un espacio donde se manifestaba la desigualdad
socio-étnica que atravesaba la economía urbana. El 70% de las mujeres ocupadas en el sector
eran afrodescendientes (negras, pardas y morenas); el resto blancas, con un pequeño
porcentaje de indias (3%). Si consideramos, además, que la mayor parte de la esclavas sin
ocupación declarada pueden adscribirse a este sector, el peso de las mujeres negras debió
haber sido todavía mayor.
El otro sector con importante presencia femenina era el artesanal. Aquí en especial tres
ramas concentraban a las mujeres: la elaboración de alimentos, tabaco y textil. La pastelera, la
cigarrera y la costurera son las tres categorías más típicas en este sentido. Como en el caso del
servicio doméstico, el trabajo femenino era una ampliación fuera de la esfera doméstica de las
habilidades que se suponían propias de la mujer en ella. Era un trabajo en el domicilio, muy

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
24
ligado a la venta al menudeo de los productos elaborados o a la reparación o confección de
prendas a pequeña escala. Uno de los puntos más interesantes, pero muy poco conocidos, está
relacionado con su interacción con agentes mercantiles que procuraban movilizarlas para
trabajos en mayor escala. La fabricación de los uniformes para el ejército ocupó siempre un
número importante de mujeres bajo formas de dependencia que son poco conocidas. La
literatura costumbrista registra otros casos, como el de las cigarreras (Wilde, 1908, chap. 19).
La fabricación de cigarros de hoja o el ejercicio de la costura se consideró legítimo incluso
para la “gente decente”, en especial para aquellas familias que se declaraban “pobres de
solemnidad”. No casualmente el 87% de las costureras eran blancas.
Sólo una minoría de mujeres se empleaba en ocupaciones no manuales y/o que tenían
un mayor estatus social relativo (las que aparecen agrupadas bajo la categoría de
“Profesionales y otros”). Las relacionadas con el sector educativo eran la mayoría (las
maestras de escuela). Otras eran artistas (“retratista”, “cómica”) o parteras.
Las mujeres colaboraban con los hombres de su familia en muchas tareas en todos los
sectores: en el trabajo de quintas, en el comercio con tienda y en la venta al menudeo, en la
elaboración artesanal. Muchas de estas no aparecen registradas en los censos. Por otra parte,
las mujeres ejercían ocupaciones que no podían ser socialmente legitimadas en los
documentos oficiales, como la prostitución.
Como hemos dicho antes, quizás la principal problemática del período es el grado en
el que varió el compromiso de las mujeres con la obtención de ingresos monetarios, en un
contexto de mayor incidencia de los hogares con jefatura femenina, o de largas ausencias de
los hombres. Los censos del período no pueden medir bien estos cambios, pues las
modificaciones en las tasas de actividad femenina reflejan más la modificación en la forma en
que fueron elaboradas las fuentes, que los cambios sociales propios. Así, para 1855, el censo
permite inferir que el 54% de las mujeres en edad de trabajar estaban ocupadas en actividades
económicas. Comparar sin más con los porcentajes recogidos en la Tabla 4 llevaría a
resultados inconsistentes.
Conclusiones
En esta exploración preliminar de la estructura ocupacional porteña en la primera
mitad del siglo XIX hemos resaltado una serie de elementos que podemos sintetizar ahora.
Primero, hemos mostrado los alcances y los límites de los datos censales para dar cuenta de
las ocupaciones y el mundo laboral. El mapa de las ocupaciones que nos devuelve el censo
presenta varias “zonas de exclusión”, no de forma aleatoria, sino que su trazado responde a un
patrón definido, atravesado por la ideología censal. Las actividades económicas de esclavos,
mujeres y niños-jóvenes son las más afectadas por la omisión.
Segundo, la distribución ocupacional de 1827 se inserta en un contexto demográfico
de débil crecimiento poblacional relativo (1% anual, entre 1822-1836), mantenimiento del
equilibrio de grupos etarios, pero claro surplus de la población femenina. En comparación con
los datos de 1810, la distribución de 1827 muestra fuertes continuidades, con matices
derivados de la cambiante coyuntura de guerra. En el mediano plazo, los puntos de 1810 y
1827 tienen que integrarse a datos posteriores para medir en qué grado el crecimiento
económico dinamizado por las exportaciones pecuarias modificó o no esta estructura.
Para 1827, unos diversos sectores comercial y artesanal ocupaban a buena parte de la
población masculina. En ambos sectores predominaban los pequeños establecimientos y los
trabajadores por cuenta propia. Los negocios que contrataban un par de dependientes eran la
norma en el comercio. A diferencia de la artesanía, en el sector comercial la presencia de

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
25
esclavos era escasa. Otra diferencia era la menor participación de afroporteños libres en el
comercio. A su vez estos sectores se caracterizaban por un mayor porcentaje relativo de
inserción de migrantes europeos, algunos de origen tardocolonial y los más, ligados a los
nuevos flujos que empiezan a coincidir con la apertura plena al mercado atlántico.
Tabla 14. Características socio-demográficas de la población masculina ocupada, por sector de actividad. Buenos Aires, 1827.
Sectora
Edad (prom.)
Solteros (%)
Migrantes (%) Pardos y morenos
(%) N Europa África
Primario 39,30 24 20 13 11 13 70
Artesanía 31,79 56 13 40 9 18 998
Comercio 33,70 56 15 48 1 4 1039
Transporte 39,92 68 29 23 17 26 86
Profesionales y otros 43,18 53 13 36 0,7 8 135
Estado 36,40 34 19 13 2 3 204 Servicio Doméstico y otros 30,22 69 18 26 25 60 156
Trabajo general libre 35,98 39 34 14 10 19 101 Esclavos (sin ocupación) 32,63 70 13 0,3 49 100 323
Ciudadc 30,92 58 15 30 10 23 3888
(a) Incluyen población masculina libre o esclava, con ocupación declarada, excepto en la categoría
esclavos sin ocupación. (b) Incluye Provincias Unidas del Río de la Plata, países limítrofes y resto de América.
(c) Población masculina en edad de trabajar (10 años o más), con o sin ocupación declarada.
Fuente: Elaboración propia de AGN, X, 23-5-5 y 23-5-6.
Estos puntos de análisis, resumidos en la tabla 14, se relacionan con la hipótesis de un
mundo laboral segmentado por líneas socio-étnicas (Graeber, 1977). En el caso de la
población afro, esta hipótesis se vincula con la herencia que la esclavitud iba dejando para su
inserción laboral y su nivel de vida, en la era independiente. Para los migrantes europeos de la
llamada inmigración temprana (la que antecedió a la gran oleada de la segunda mitad del siglo
XIX), se conecta con la discusión sobre las causas del éxito relativo de su proceso de ajuste
social.
En este camino es claro que tenemos que seguir explorando la existencia de estas
líneas de desigualdad y sus efectos en términos de oportunidades sociales. Al mismo tiempo,
tenemos que procurar un enfoque micro de los datos y suplementarlos con otra
documentación, para trascender las categorías ocupacionales y dar cuenta de las relaciones
laborales que las articulaban.

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
26
Bibliografía Andrews, G. R. (1989). Los afroargentinos de Buenos Aires. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
Barba, F. E. (1999). Aproximación al estudio de los precios y salarios en Buenos Aires desde fines del
siglo XVIII hasta 1860 : series y problemas en torno al tratamiento de los mismos. La Plata:
Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
Botelho, T. R., & Leeuwen, M. H. D. van (Eds.). (2010). Desigualdade social na América do Sul :
perspectivas históricas. Belo Horizonte: Veredas & Cenários.
Candioti, M. (2010). Altaneros y libertinos. Transformaciones de la condición jurídica de los
afroporteños en la Buenos Aires revolucionaria (1810-1820). Desarrollo Económico, 50(198),
271–296.
Ciliberto, M. V. (2004, 2005). La campagne dans la ville : Croissance périurbaine et transformation
de l’espace, Buenos Aires, 1815-1870 (Doctoral). École de Hautes Études an Sciences
Sociales, Paris.
Crespi, L. (1993). Negros apresados en operaciones de corso durante la guerra con el Brasil (1825-
1828). Temas de África y Asia, (2), 109–124.
Di Meglio, G. (2007). ¡Viva el bajo pueblo! : la plebe urbana de Buenos Aires y la politica entre la
Revolucion de Mayo y el rosismo (1810-1829). Buenos Aires: Prometeo Libros.
Fradkin, R. (1999). Las quintas y el arrendamiento en Buenos Aires (siglos XVIII y XIX). In Raul
Fradkin, M. Canedo, & J. Mateo (Eds.), Tierra, poblacion y relaciones sociales en la campana
bonaerense (siglos XVIII y XIX) (pp. 7–39). Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del
Plata.
García Belsunce, C. (Ed.). (1976). Buenos Aires. Su gente, 1800-1830. Buenos Aires: Emecé.
Goldman, N. (Ed.). (1998). Nueva historia argentina: Revolución, República, Confederación (1806-
1852) (Vol. 3). Buenos Aires: Sudamericana.
Graeber, K. F. (1977). Buenos Aires. A social and economic history of a traditional Spanish American
city on the verge of change, 1810-1855 (Tesis Doctoral). Universidad de California, Los
Ángeles.
Guzmán, T. (2011). La distribución de la riqueza en la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo
XIX. In J. Gelman (Ed.), El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX (pp. 47–
69). Rosario: Prohistoria.
Halperin Donghi, T. (1972). De la Revolución de independencia a la Confederación rosista. Historia
Argentina. Buenos Aires: Paidos.
Halperin Donghi, T. (1982). Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850).
Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
Halperin Donghi, T. (2002). Revolucion y guerra : Formacion de una elite dirigente en la Argentina
criolla ([1972] ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Argentina.
Johnson, L. L. (2011). Workshop of revolution : plebeian Buenos Aires and the Atlantic world, 1776-
1810. Durham: Duke University Press.
Johnson, L. L., Socolow, S. M., & Seibert, S. (1980). Población y espacio en el Buenos Aires del siglo
XVIII. Desarrollo Económico, 20(79), 329–349.
Leeuwen, M. H. D. van, Maas, I., & Miles, A. (2004). Creating a Historical International Standard
Classification of Occupations An Exercise in Multinational Interdisciplinary Cooperation.
Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 37(4), 186–197.
Mariluz Urquijo, J. (1962). La mano de obra en la industria portena, (1810-1835). Boletín de la
Academia Nacional de la Historia, 33, 583–598.
Mariluz Urquijo, J. (1969). Estado e industria, 1810-1862. Buenos Aires: Ediciones Macchi.
Mariluz Urquijo, J. M. (2002). La industria sombrerera porteña, 1780-1835 : derecho, sociedad,
economía. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.
Massé, G. (2008). Convivir bajo el mismo techo. Hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos
Aires al promediar el siglo XIX (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba
(Argentina).

Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
27
Moreno, J. L. (1965). La estructura social y demográfica de la ciudad de Buenos Aires en el años
1778. Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional del Litoral,
(8).
Moreno, J. L. (2004). Historia de la familia en el Río de la Plata. Buenos Aires: Editorial
Sudamericana.
Newland, C. (1992). Buenos Aires no es pampa : la educacion elemental portena, 1820-1860 (1. ed.).
Buenos Aires Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.
Nicolau, J. C. (1975). Industria argentina y aduana, 1835-1854. Buenos Aires: Devenir.
Pimienta Lastra, R., & Vera Bolaños, M. (1999). La declaración de la edad. Un análisis comparativo
de su calidad en los censos generales de población y vivienda (Documento de Trabajo No.
33). Documentos de Investigación (p. 21). Toluca: El Colegio Mexiquense.
Recchini de Lattes, Z. (1971). La poblacion de Buenos Aires : componentes demográficos del
crecimiento entre 1855 y 1960. Buenos Aires: Editorial del Instituto Torcuato di Tella.
Registro estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858. (1859). (Vols. 1-2). Buenos Aires: Imprenta de
La Tribuna.
Rosal, M. A. (2009). Africanos y afrodescendientes en el Río de la Plata, siglos XVIII-XIX. Buenos
Aires: Dunken.
Sabato, H., & Romero, L. A. (1992). Los trabajadores de Buenos Aires : la experiencia del mercado,
1850-1880. Historia y Cultura. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Saguier, E. (1989). La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial. El Caso de Buenos
Aires en el siglo XVIII. Revista Paraguaya de Sociología, 26(74), 45–54.
Salvatore, R. (2003). Wandering paysanos : state order and subaltern experience in Buenos Aires
during the Rosas era. Durham and London: Duke University Press.
Szuchman, M. (1988). Order, family, and community in Buenos Aires, 1810-1860. Stanford Calif.:
Stanford University Press.
Wilde, J. A. (1908). Buenos Aires desde setenta años atrás. Buenos Aires: Imprenta y Estereotipia de
La Nación.