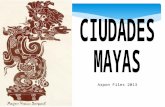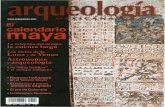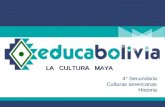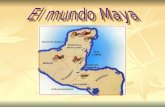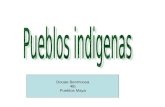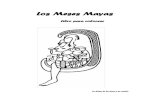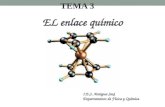La Antigua Química de los Mayas
-
Upload
selene-de-leon-morga -
Category
Documents
-
view
107 -
download
0
Transcript of La Antigua Química de los Mayas
La Antigua Química de los Mayas: El Pigmento Azul ADVERTENCIA
A raíz del conocimiento de las pinturas del indígena Juan Gersón, realizadas en 1562 en el convento de Tecamachalco (Puebla), en las cuales abunda un color azul turquesa, surgieron la curiosidad y el deseo de conocer la naturaleza de este material.
En un libro que publicamos en 1964 acerca de estas obras, apareció también el resultado de unos análisis elaborados en los laboratorios de la Comisión Federal de Electricidad, en los cuales se reportó el color azul como un polvo amorfo no identificable por refracción a los rayos X. Unos meses después de que salió el libro, supe que se trataba del llamado azul maya, y que ya en esta época había despertado la curiosidad de varios investigadores estadounidenses, cuyos trabajos no tuve oportunidad de leer entonces. El interés por esta sustancia permaneció latente durante largo tiempo, y renació con cierto vigor hace unos años al estudiar el trabajo de los indígenas pintores de conventos del siglo XVI.
Hoy, después de hurgar en su historia y en casi todos los trabajos científicos realizados para aclarar su escurridiza naturaleza, ofrezco a los lectores la solución a dos de las mayores incógnitas que encierra esta sustancia extraordinaria que es el azul maya, creación de los pintores prehispánicos.
También aclaro otros aspectos no menos importantes que serán aportativos para todos a quienes les interese la vida y la historia de los indígenas prehispánicos, creadores de un color intensamente atractivo y de propiedades peculiares que no posee ningún pigmento elaborado por otros pueblos.
Con argumentos históricos irrefutables, aclaro cómo y por qué existen una o más arcillas en el pigmento azul producido hace mil doscientos años, aproximadamente, en una zona arqueológica que, en forma tentativa, podría situarse en tierras de Chiapas o del Petén guatemalteco. Su empleo, con varias interrupciones provocadas por disturbios sociales, se extendió casi hasta finalizar el siglo XVI, periodo en el que, al parecer, se perdió la tradición para elaborar este pigmento.
Cabe aclarar que el índigo producido con hojas de añil utilizado como colorante de telas en azul oscuro tuvo una explotación importante en Centroamérica y menor en la Nueva España hasta mediados de este siglo. Lo que desapareció es el pigmento prehispánico de color azul turquesa, el cual no posee propiedades tintóreas pero sí una resistencia y una estabilidad a los agentes atmosféricos, propiedades que le han permitido resistir el paso de los siglos en pinturas murales, esculturas, piezas de cerámica y algunos códices.
Por otro lado, la síntesis y la fabricación industrial de un colorante semejante, llamado flor de añil, añil en piedra o simplemente añil, desplazó del mercado al
producto natural como colorante de telas, haciendo que se olvidara, con mayor razón, al pigmento prehispánico, parte de cuyos secretos más importantes se develan en este trabajo.
Asimismo, se plantean los problemas que ofrece el empleo de este material pictórico para el arqueólogo y el historiador, ya que su origen, el sitio y el tiempo en que pudo iniciarse su producción están rodeados de incertidumbre.
Además de la investigación histórica que ha permitido resolver las incógnitas fundamentales que han preocupado a todos los investigadores, se propone un método para elaborar un pigmento azul que no sólo posee las características del material arqueológico sino, también, sus propiedades, aparte de que debe ser muy semejante o idéntico al ancestral.
A diferencia de cuantos han producido el azul maya con índigo sintético, en este trabajo se han utilizado únicamente las hojas de la planta del añil, agua y las arcillas que, según se explica por medio de los datos históricos, debió contener el agua turbia empleada por los indígenas mesoamericanos.
Se propone también una posible explicación del porqué de la variación que presenta el color en algunas zonas arqueológicas.
Estoy seguro de que este trabajo aclarará las dudas de los investigadores de diversos países en los que se han estudiado el pigmento a partir de 1931, hace ya sesenta y dos años. La preparación del producto con el método aquí propuesto en torno a este color prehispánico.
Finalmente, en el último capítulo, se proporcionan los análisis realizados en ocho muestras del pigmento azul maya arqueológico, por medio de la espectrografía de infrarrojo mediante las transformadas de Fourier, proceso matemático que permite examinar sustancias orgánicas en extremo complejas y obtener simultáneamente su interferograma. Con lo cual se disipan ya buen número de las dudas que se habían presentado en el pasado, entorno al elemento generador del color azul turquesa y que es añil. Esto no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas de azul maya. Si se examinan con cuidado los interferogramas, se observarán cuatro ejemplos que ofrecen ciertas variaciones que tentativamente se han asignado a la presencia de una o más arcillas asociadas a la paligorskita. Es posible que así sea, pero también cabe la posibilidad de que haya habido alguna alteración en la preparación del proceso primitivo, y por tal no me refiero a ineficiencia de los pintores, sino a la posible introducción de una variante.
Es curioso que las cuatro variaciones correspondan a pigmentos arqueológicos azules de la época postclásica (después del siglo XI o XII), como son los de Cacaxtla, Templo Mayor y Santa Cecilia, y el pigmento azul (maya) del siglo XVI correspondiente a Tecamachalco.
Obsérvense los espectros números 1 y 8 y se notará la diferencia que hay con los obtenidos de las zonas maya de Bonampak y Cobá en relación con los del centro de México, Cacaxtla, Templo Mayor, Santa Cecilia y Tecamachalco. La ingeniera química Lilia Palacios Lazcano se ha propuesto profundizar en el estudio del azul maya para acercarse más al conocimiento de los azules mayas de la arqueología mexicana, así como a los de conventos del siglo XVI.
Introducción
Jaime Labastida¡ Sí, es azul ! ¡ Tiene que ser azul !Un coagulado azul de lontananza...
Estos versos de José Gorostiza no pueden aplicarse, por supuesto, al llamado azul maya. Pero dan idea del impacto que este color tiene en la conciencia de un poeta: el azul es acaso el único color con el que puede atraparse, si es que podemos intentar una hazaña así, el infinito.
El azul es el color heráldico de Rubén Darío. Quizás esté asociado al desprecio. Me explico: al desprecio por las cosas inmediatas, por lo tanto, y al inversa, el azul es el único color capaz de revelar el amor por el abismo, la grandeza, el cielo, el mar, todo lo que carece de límites. La suma de las transparencias, como en el aire y en el agua, sólo puede traducirse en el color azul.
El poeta Georg Trakl une el color azul a la muerte, la dureza y el silencio. Cuando se asoma a este abismo, Martin Heidegger recoge, primero, este verso de Trakl: "un rostro de animal/ entumecido de azul... ", para luego decir: " Ante el azul... el rostro del animal se entumece y se transforma en figura de fiera... En el entumecimiento, el rostro del animal se estremece... mira hacia lo sagrado... se retira hacia la ternura".
En la pintura occidental moderna, se considera al azul como color "frío", por oposición al rojo o al amarillo, colores cálidos. Sin embargo, los astrónomos saben que las estrellas más calientes son las de color azul, mientras que, por el contrario, las que están amenazadas de extinción, cercanas a su muerte, son rojas: las estrellas enanas. ¿Quién tiene razón?¿Nace, acaso, de los objetos?
Desde que Isaac Newton logró, por análisis, separar los colores de la luz; desde que realizó la división espectral, sabemos que los colores no están en las cosas. Que éstas, en un cierto sentido, son inertes a los colores. Que los colores se encuentran, en verdad, en la luz y que los objetos absorben al mismo tiempo reflejan los colores. La luz blanca es la suma de todos los colores. Una superficie blanca refleja los colores y está fría. En cambio, el negro es voraz: huérfano de todos los colores, hace que tenga hambre la luz, que la devore. Una superficie negra, expuesta a los rayos del sol, es caliente porque ha absorbido con mayor intensidad la energía radiante.
Los árboles no son verdes, sino que transforman la energía solar en clorofila, esto quiere decir que se alimentan de colores, que devoran luz y que el residuo es este color verde que no pudieron tragar y que devuelven. ¿Y entonces, el azul? ¿Qué sucede con el azul? ¿Qué, pues, con el azul que aquí llamamos "maya"?Constantino Reyes-Valerio ha descifrado una incógnita.
De manera sencilla, ha sido capaz de colocarse en la mentalidad de los pueblos que produjeron este pigmento extraordinario: habla el náhuatl moderno, pero comprende por igual la lengua de los nahuas clásicos. Asimilar un lenguaje significa, al propio tiempo, haber dado el primer paso para entrar en la mentalidad de quienes lo hablan. Es el caso de este historiador y químico.
Él no ha proyectado sobre los mayas antiguos la mentalidad moderna, aunque, por supuesto, no ha podido hacer sino proyectar su sombra sobre el pasado. Sin embargo, lo ha hecho con enorme respeto. Sabe que los nahuas y los mayas no dispusieron de laboratorios, ni de reactivos ni de agua químicamente pura, sino de las condiciones propias a una cultura basada en el cultivo de la piedra, pulimentada y frotada.
Su mentalidad, pues, ha de ser entendida en los términos que le son propios.
¿En qué consiste el misterio de este pigmento? El azul maya posee tonalidades especiales y no se decolora. Es resistente a ácidos. Eso quiere decir que se encuentra asociado a silicados. ¿Cómo llegaron estos silicados al pigmento? Mejor aún, ¿por qué el índigo, color que nació hace más de dos mil años en las orillas del Ganges, el Éufrates o el Nilo, no posee las características del "azul maya"? ¿Qué tiene este color, en especial? Lo que tiene es una singular asociación entre arcillas y tintas vegetales.
¿Cómo lograron los pueblos mesoamericanos esta unidad indisoluble? Por experiencia, de modo empírico. La arcilla se encuentra, de modo natural, en las aguas turbias, por la lluvia que arrastra la pródiga tierra del continente.
Constantino Reyes-Valerio ha descifrado esta incógnita.
Por esta causa, el libro que el lector tiene ante sus ojos es una verdadera maravilla. Conjuga valores estéticos y científico. Del mismo modo que los libros de Alejandro de Humboldt. También en ellos se ofrece una especial amalgama entre rigor científico y placer estético. Aquí podrá el lector disfrutar, sin duda alguna, de este color excepcional, que nació tal vez en las selvas tropicales de Chiapas o Guatemala, para de ahí pasar hasta el Altiplano.
Bellos ejemplo de absorción de un invento, que va de la selva a la montaña, de los mayas a los nahuas, de Bonampak al Templo Mayor y de esta cultura hasta los primeros murales en los que el sincretismo cultural se presenta. En los conventos del siglo XVI, pues, los temas cristianos son abordados con los colores mesoamericanos: el azul maya tiñe el cielo y las bóvedas de los conventos franciscanos de Puebla.
Una "mano de luz" dice Carlos Pellicer, no es todavía suficientemente "leve" ("así no leve" dice su verso). Se trata de las manos del arcángel. Esa mano de luz, ¿es transparente? ¿Carece de color? Ya he dicho que, a fuerza de acumular
transparencias, como el agua y el aire, como en la pura luz, la orfandad del color adquiere, de súbito, la intensidad del azul.
Dentro de todos los azules, el que llamamos "maya", al que calificamos de "turquesa", es, quizás, el más luminoso, el más bello, el más humano.
Estoy seguro de que quien se asome a estas páginas encontrará estética en la ciencia, rigor en el arte de pintar. Y sabrá gozar de esta nada común delicia.
1 El azul maya en Mesoamérica
El primer capítulo de esta obra analiza con detalle estudios previos sobre la naturaleza del azul maya, en particular las obras de H. E. Merwin, R. Kleber, L. Masschelein-Kleiner y J. Thissen, H. Van Olphen, Rutherford J. Gettens, José María Cabrera Garrido, Arthur R. Littmann, Pedro A. Sánchez, Antonio de Yta y Luis Torres. La revisión a profundidad de estas fuentes y de los componentes del pigmento conocido asi como sus características de resistencia son analizadas. Algunas de las fuentes son cuestionadas pues se muestran algunas contradicciones y en ocasiones falta de pruebas sobre lo que se dice haber conseguido. Se resalta la participacion de las arcillas: paligorskita, atapulgita, sacalum, montmorillonita, asi como el uso del las hojas de añil para la producción de índigo sintético.
A continuación se incluyen algunos párrafos del capítulo 1.
En varias pinturas murales de edificios arqueológicos de México se encuentra un color azul, azul turquesa o azul verdoso, intensamente atractivo y diferente de otros azules en más de un aspecto.
Este pigmento recibió el nombre de azul maya porque se creyó que existía sólo en la zona maya de Yucatán. Hoy, sin embargo, se conocen murales en diversas partes de Mesoamérica, como en el Tajín, Tamuín, Cacaxtla, Tenochtitlán (Templo Mayor), Zaachila, Tula y otras zonas de Centroamérica; existe también en esculturas, cerámica y códices.
La historia contemporánea del azul maya se inició en 1931, cuando H. E. Merwin analizó una sustancia azulosa que se encontró en las exploraciones del Templo de los Guerreros, en Chichén Itzá (Yucatán), realizadas por la Carnegie Institution, dirigidos por J. E. Thomson y a cargo de W. E. Morris, Jean Charlot y A. A. Morris. 1
- A partir de entonces, hace ya sesenta y dos años, varios científicos de algunos países han dedicado sus esfuerzos a develar los secretos que posee este compuesto, al cual también llamaremos azul mesoamericano o azul turquesa.
Debido a su naturaleza tan especial, ha sido objeto de estudios y trabajos serios y, en algunos casos, ha dado origen a lucubraciones y experimentos fantasiosos o a proposiciones sin mayor trascendencia científica.
Aunque el índigo, uno de los componentes del azul maya, es un material de color azul oscuro, conocido por los tintoreros de Egipto, la India y el Lejano Oriente desde hace dos o tres mil años, durante todo este tiempo y hasta nuestro siglo, su
1 BENAVENTE O MOTOLINÍA, fray Toribio de, Memoriales o Libro de las cosas de Nueva España y de los naturales de ella, edición, notas y estudio analítico y apéndices por Edmundo O'Gorman, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1971.
existencia había pasado inadvertida en el mundo de la ciencia. Se sabía que era un material tintóreo bastante utilizado, pero nada más.
En cambio, las características químicas y la resistencia extraordinaria del azul maya a los reactivos analíticos, lo han separado de los demás pigmentos empleados por los pintores de todos los tiempos y latitudes del planeta. Su naturaleza es tan peculiar que no lo afectan los ácidos concentrados en caliente, como el nítrico y el clorhídrico. Resiste también la acción del agua regia, de la sosa cáustica y del hipoclorito de sodio. Además, con excepción de José María Cabrera, quien extrañamente dice haberlo conseguido, ningún autor ha podido extraer o separar el color de las muestras del pigmento azul mesoamericano con ninguno de los solventes conocidos.2
Como es fácil comprender, estas particularidades bastan para asentar que no hay otro material colorido preparado por el hombre que tenga propiedades semejantes a las que posee esta sustancia extraordinaria.
Frente a estos hechos, es necesario preguntarse por qué son tan distintos el índigo extranjero y el pigmento mesoamericano, si la base productora del color es exactamente la misma en ambos materiales. Esta divergencia entre dos sustancias formadas por una misma materia prima que es el índigo -proveniente de plantas cuya diferencia es sólo la especie, ya que el género es el mismo-, ha determinado que tengan caminos distintos en el tiempo y uno solo en la ciencia, ocupado éste por el producto elaborado y utilizado por los indígenas pintores de Mesoamérica, a partir de una época y de un sitio que los arqueólogos todavía necesitan descubrir, aunque puede especularse que se originó quizás a mediados del siglo VIII, porque al finalizar la centuria, ya era bastante conocido y tenía aplicaciones importantes.
El índigo es producido en Oriente y en la India por la planta Indigofera tinctoria, y en México, Guatemala y El Salvador, por la especie I. suffruticosa.
Después de numerosos estudios realizados por diversos investigadores, ahora se sabe que el azul maya está formado por diversas arcillas unidas al colorante llamado índigo, contenido en las hojas de la planta del añil.
En 1969, el doctor José María Cabrera Garrido, del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnografía, en Madrid, España, realizó otra serie de estudios en los cuales reporta haber separado, "por primera vez en el mundo" (sic), el índigo de la arcilla:
2 BERNAL, Ignacio, "Formación y desarrollo de Mesoamérica" en Historia de México, México, El Colegio de México, 2a. ed. 1977, t. 1
Con los ácidos minerales concentrados en frío, nítrico y clorhídrico, hemos podido observar un ataque parcial del pigmento, pues algunos granos se decoloran o pasan a verdes obteniéndose unadisolución intensamente amarilla que deja un residuo oleaginoso al eliminar el ácido [... ]. Con los disolventes cloroformo y ciclohexano no se observa acción aparente pero la disolución presenta una fluorescencia azul-lechosa al analizarla con la luz de Hood. 3
Al reportar las pruebas de un azul del Cenote Sagrado de Chichén Itzá, nuevamente asienta:
La extracción prolongada de la muestra con cloroformo caliente, ha surtido efecto, pudiéndose aislar una porción de colorante azul que, la espectrografía de absorción I. R. (fig. 21) demuestra que es índigo. El pigmento se oscurece por la acción del calor y, aunque los ácidos minerales concentrados lo atacan, no consiguen destruir el color. 4
Sus pruebas resultan extrañas y contradictorias, porque ningún investigador a logrado tal separación, a pesar de haber utilizado los mismos reactivos citados por Cabrera y muchos más, sin éxito alguno. Si se analiza el párrafo anterior se advierte una contradicción. El índigo por sí solo es muy sensible a los ácidos diluidos, mas unido con la arcilla es indestructible, y en esto radica una de sus características.
La realización de este trabajo resuelve las incógnitas en buena parte, pues se logró producir un pigmento, con las mismas propiedades y características del material prehispánico, utilizado únicamente hojas de añil, arcillas y agua y siguiendo un método que tal vez sea idéntico o muy semejante al que emplearon los indígenas, por que no se ha utilizado ningún elemento que no hayan tenido a mano sus creadores, ni manipulación o reactivos sintéticos. Además, de acuerdo con las indicaciones conservadas en la obra del protomédico de Felipe II, Francisco Hernández, fue posible preparar, el pigmento prehispánico de color azul turquesa, según se indicará adelante.
Los dos puntos fundamentales de este trabajo son la preparación del azul maya y la solución de una de las incógnitas que han preocupado profundamente a los investigadores: cómo fue posible que los artistas prehispánicos emplearan una o varias arcillas para preparar el pigmento azul. Con argumentos históricos irrebatibles, comprobados al preparar el pigmento, se explica el porqué y el cómo de la presencia y la existencia de los silicatos. Sin embargo, a pesar de todos los trabajos realizados, todavía permanecen irresolutos algunos puntos que podrán aclararse en el futuro.
3 HERNÁNDEZ, Francisco, Historia Natural de Nueva España, traducción de José Rojo Navarro, 2 vols. en Francisco Hernández, Obras Completas, México, UNAM, 1959, vol. II y III.4 JIMÉNEZ, Francisco, Historia Natural del Reyno de Guatemala, Guatemala, C. A.
2 Preparación de los colores según los indígenas
"Para resolver el problema de la presencia de las arcillas en azul maya, es necesaria una revisión de los métodos que utilizaron los indígenas para hacer algunos de sus colores, porque ello ayudará a comprender la forma en que lo hemos resuelto." Este capítulo revisa de manera concienzuda las fuentes que detallan las tradiciones indígenas relacionadas con la producción de pigmentos y sus usos. Fray Bernardino de Sahagún y Francisco Hernández destacan una serie de datos y recetas que resultan de gran importancia para poder entender cuales fueron los elementos fundamentales para conseguir los colores. A continuación se incluyen algunos párrafos de este capítulo.
Los indígenas mesoamericanos, por lo menos los del siglo XVI -ya que de ellos provienen los informes históricos disponibles-, realizaban procesos relativamente sencillos; utilizaban elementos que les proporcionaba su medio ambiente, y, sin embargo, los investigadores que han estudiado el problema del azul maya no han dado la solución.
Tampoco se ha pensado que las "recetas" que aparecen, por ejemplo, en las obras de Sahagún, de Hernández y de otros autores, sean mucho más antiguas, y la preparación del azul maya lo demuestra, ya que desde su aparición-probablemente hacia mediados del siglo VIII-hasta nuestros días, han transcurrido por lo menos mil doscientos años y en el siglo XVI tenía una antigŸedad de ocho siglos, que es más o menos el tiempo transcurrido entre Bonampak y las pinturas que realizó Juan Gersón en 1562 en Tecamachalco (Puebla), donde se usó el azul maya. Unos años después (1571-1576), Francisco Hernández obtiene la receta para preparar el color azul con las hojas de añil, lo cual indica como la técnica había pasado de generación en generación a lo largo de esos ocho siglos.
Fray Bernardino de Sahagún, quien tanto se interesó por la vida y la forma de pensar y hacer de los indios, conservó algunas de las recetas puestas en práctica para preparar colores. Si se examinan con cuidado sus palabras, los procesos son, en apariencia, bastante sencillos, mas revelan la experiencia de muchos años atrás y a veces de varios siglos para algunos casos, como ya se dijo del azul maya.
Para conseguir una mejor adherencia de un pigmento, y también de algunos colorantes sobre una superficie, Sahagún menciona el empleo de un engrudo como el tzacutli, obtenido de las raíces de algunas variedades de orquídeas, aunque es posible encontrar engrudo de otros vegetales. La principal aplicación del engrudo fue para pegar diversos objetos, y seguramente como aglutinante para determinados métodos de pintura, como el del temple, si es que lo practicaron los indígenas, lo cual no es de dudarse. La goma de mezquite fue otro material que también se utilizó mucho para algunos procesos; lo mismo puede decirse del aceite de chía, según lo indica Sahagún. Asimismo, se menciona el empleo, en algunos casos, de tláliac, que puede ser un sulfato de cobre o de hierro.
En la actualidad existe la opinión de que usaron la baba del nopal, aunque ningún cronista la menciona.
Sahagún habla de tres colores azules; del primero dice lo siguiente: " Al color azul fino llaman matlalli, quiere decir azul; hácese de flores azules color (que) es muy preciado y muy apacible de ver ". 1 Botánicamente, el matlalli es una planta diferente a la del añil y corresponde a una Commelina. 5
3 El camino de las arcillas en el azul maya
Descubrir el secreto del azul maya es, en parte al menos, descubrir las arcillas que éste contiene. La presencia de las arcillas y del colorante derivado de la planta del añil es un hecho que se ha verificado a través de análisis científicos -- como la espectrografía mediante las transformadas de Fourier --, los cuales se detallarán más adelante en este libro. Éste capítulo analiza las fuentes, las cuales en ningún momento mencionan directamente la presencia de las arcillas en el pigmento azul maya. Es necesario por lo tanto revisar con mucho detenimiento las descripciones de los cronistas, cédulas reales, y otros documentos sobre proceso de producción para encontrar el camino de las arcillas hacia la producción del pigmento.A continuación se incluyen algunos párrafos del capítulo.
Tiene una importancia fundamental para la historia de azul maya, así como para descubrir el secreto o el misterio que ha rodeado a esta sustancia, aclarar cómo y por qué existen las arcillas en el pigmento, porque es aquí donde han fracasado cuantos han investigado el tema. La existencia de las arcillas en el pigmento es un hecho, y así lo han demostrado los análisis científicos realizados; sin ellas sólo se tendría el índigo conocido en varios pueblos del planeta desde hace más de dos o tres milenios. Lo que nadie sabe es cómo llegaron a integrarse al pigmento, cuál fue el camino. Esto tampoco lo supieron sus creadores; sus métodos empíricos y su excelente sentido común debieron enfrentarlos a un hecho que analizaron una y otra vez y, sin saber cómo, consiguieron elaborar el pigmento azul maya después de innumerables pruebas.
¿Porqué los indígenas emplearon las arcillas, en qué parte de los procesos de preparación intervinieron y cómo llegaron a producir un pigmento de tan extraordinarias propiedades?Para tratar de resolver estos problemas, los investigadores han propuesto varias soluciones sin que, hasta la realización de este trabajo, se hayan encontrado las respuestas....Francisco Hernández es quien, de manera muy indirecta por cierto, proporciona la primera clave para saber cual fue el camino de las arcillas al indicar cómo se
5 BERNAL, Ignacio, "Formación y desarrollo de Mesoamérica" en Historia de México, México, El Colegio de México, 2a. ed. 1977, t. 1.
obtiene el índigo (con color azul turquesa), según se desprende de la interpretación de una de las fases del proceso que señala en su texto.
Hernández tampoco supo que era necesaria la arcilla. Le bastó saber que los indígenas preparaban un "color" por medio de las hojas de la planta llamada xiuhquilipitzáuac. Analicemos ahora el proceso para elaborar el pigmento, según lo indica Francisco Hernández:
La manera de preparar el colorante que los latinos llaman caeruleum y los mexicanos mohuitli o tlacehuilli, es la siguiente: se echan las hojas despedazadas en un perol o caldera de agua hervida, pero ya y sin haber pasado por el fuego; se agitan fuertemente con una pala de madera, y se vacía poco a poco el agua ya tenida en una vasija de barro o tinaja, dejando después que se derrame el líquido por unos agujeros que tiene a cierta altura, y que se asiente lo que salió de las hojas. Este sedimento es el colorante ; se seca al sol, se cuela en una bolsa de cáñamo, se le da luego la forma de ruedecillas que se endurecen poniéndolas en platos sobre las brasas y se guarda por último para usarse durante el año. 6
La lectura cuidadosa del párrafo indica que los indígenas sólo mezclaban hojas y agua en un recipiente. Sin embargo, llama la atención de que Hernández anote la existencia de un sedimento, porque quien haya practicado un remojo de hojas en agua habrá observado que el sedimento resultante es insignificante. Aquí, por el contrario, según los sugiere el autor, debe ser abundante, tanto que queda material suficiente para hacer unas " ruedecillas" que primero se ponen a secar al sol y después a las brasas....Pero algo más importante puede deducirse de lo anterior. Como en ningún momento Hernández mencionó que fuera necesario agregar lodo, tierra o barro alguno durante el proceso- y a pesar de ello se obtiene un sedimento tan abundante que origina la formación de unas "ruedecillas", esto significa que las arcillas sólo pueden y deben estar presentes en el agua empleada. ¿De que otra manera podían haberse incorporado los silicatos durante la preparación del pigmento?
La solución al problema de las arcillas es tan sencilla que parece increíble. Por esta razón nunca se menciona una sola palabra en ninguna crónica. Además, para los indígenas era un procedimiento natural el empleo de un agua turbia. Nunca supieron que contenía arcillas ni que éstas fueran necesarias.
OTROS TESTIMONIOS HISTÓRICOS ACERCA DE LAS ARCILLAS
Existen más noticias en torno al mismo asunto del azul maya.
6 BERNAL, Ignacio, "Formación y desarrollo de Mesoamérica" en Historia de México, México, El Colegio de México, 2a. ed. 1977, t. 1.
Después de conocer el dato fundamental y decisivo de cómo se incorporaron las arcillas al índigo del añil, era imprescindible investigar si era posible comprobarlo con las noticias que contienen otras fuentes. De esta manera, al examinar con mayor cuidado la obra de Sahagún, en el apartado sexto del capítulo XXV del libro X, el autor se refiere a las mujeres que " embarran las cabezas", mientras que en el texto náhuatl del Códice Florentino la primera palabra del mismo párrafo es Siuhquilnamac (sic por Xiuhquilnamácac), la vendedora de xiuhquílitl, o sea el añil. Esta mujer es considerada como boticaria o vendedora de medicinas, panamácac; según el Vocabulario de Molina la palabra deriva de pa-tli = medicina y nama-ca = vender.
En su obra existen varias noticias de importancia fundamental que enriquecen la historia del añil xiuhquílitl o xiuhquilipizáhuac, como lo denominaron Sahagún y Hernández en sus obras. Cuatro de tales noticias son muy valiosas. La primera consiste en una cédula de Felipe II, emitida el 13 de julio de 1558, en la que se solicita el envío de informes acerca de la "yerba o tierra" con que tiñen los indígenas sus telas de lana y de algodón en color azul, ya que interesa saber de ella porque así se evitaría la importación del "pastel" y " fuese en cantidad que se pudiese traer a estos reynos y vastase para los paños que en él se labra, sería una cosa de gran ymportancia y se escusaría de traer de Francia, ni de otro reino el pastel ". Líneas adelante, también se solicita la realización de pruebas suficientes para cerciorarse de las bondades de la "yerba o tierra" y que se mande una buena cantidad de ella para hacer ensayos en España. Se pide también "el orden que se tiene en hacerlo", esto es, el método de preparación de ese colorante. 7
La última cita, que confirma la formación del sedimento debido a la calidad "gruesa" del agua con que se preparaba el añil, procede de Historia Natural del Reyno de Guatemala, de fray Francisco Jiménez, libro escrito en 1722 y citado por Rubio Sánchez. Leamos.
Xiquilite. Es una yerba o arbusto de que en aqueste Reyno de Guatemala se sacan muchos intereses, en el añil que del sacan y se lleva a Europa en grandes cantidades. Sácanlo echando la yerba en remojo, y después batiendo aquel agua, y en estando ya de punto, se cuaja la tinta echándole un poco de agua en que se ha tenido la hoja de un árbol que se llama tiquilote en remojo. Y se asienta toda en el fondo de la pila y sacada el agua, sácanla como lodo, y puesta a distilar en coladeros, la ponen a secar al sol, y no tiene más beneficio. 8
...
7 DE YTA, Antonio, Estudios térmicos del azul maya. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la especialidad de Ciencia de Materiales, México, Escuela Superior de Física y Matemáticas, IPN, 1977
8 "Identification of pigments on fragments of mural from Bonampak, Chiapas", en Bonampak, Chiapas, Mexico, by Karl Rupert, J. E. S. Thompson and Tatiana Proskuriakoff. Washington, Carnegie Institution, Publication 602, 1955.
De esta manera queda comprobado, en forma definitiva, cuál fue el camino que siguieron las arcillas en la constitución del azul maya; su presencia en el agua queda confirmada tanto por la realidad de los análisis científicos como por la irrebatibilidad de las fuentes históricas, las cuales siempre contuvieron el dato. Sólo hacía falta interpretar adecuadamente las palabras de los cronistas mediante una lectura cuidadosa. Además, la producción del índigo por medio de agua destilada, sin arcilla alguna, produce el colorante puro, pero éste nunca formará el azul maya porque no cambiará al color azul turquesa. La fórmula del colorante puro, preparada solamente con hojas de añil, se incluye en el apartado correspondiente; se propone para efectos de calibración de algún aparato y así obtener la gráfica necesaria que servirá para compararla con las que se obtienen tanto del pigmento arqueológico como del nuevo azul maya, según hemos denominado al que puede conseguirse con hojas de añil, arcillas y agua químicamente pura. Las propiedades de este último pigmento son idénticas -en lo referente a la resistencia a los ácidos y álcalis, así como al color-, a las del azul maya precolombino.
4 El empleo de los colores en el mundo prehispánico
Este capítulo analiza cómo aprendieron los indígenas las técnicas que les permitieron realizar obras de una gran belleza y extrema dificultad técnica. La enseñanza estaba, por supuesto, íntimamente ligada a la religión y a las clases sociales. La elección de colores para vestimentas o figuras divinas no era fortuita y la gama cromática de colores firmes y brillantes seguía una serie de reglas estrictas. De nuevo se revisan las descripciones de los cronistas y se visita el Calmécac para comprender la naturaleza del individuo que utilizaba los colores en el mundo prehispánico.
A continuación se incluyen algunos párrafos del capitulo.
En tal mundo multicolor había, si se juzga por las opiniones de algunos historiadores del siglo XVI - como fray Bernardino de Sahagún, fray Diego Durán y fray Toribio Motolinía, por ejemplo-, ciertas restricciones que debían acatar rigurosamente todas las clases sociales. Un hombre sin méritos militares no podía atreverse a utilizar determinados vestidos, insignias y colores porque lo tenía prohibido y la contravención era castigada. Además, dentro del mismo estamento también había distinciones obligatorias. Todavía eran más rigurosas las costumbres establecidas por el gobernante supremo; su atuendo, después de las figuras de los dioses, era el que más colores llevaba; sus vestiduras las elaboraba gente especializada en tales menesteres, cuyo oficio era vigilado con rigor y adquirido no al azar de la habilidad del individuo, sino mediante el estudio en las salas del Calmécac. Orfebres, lapidarios, tejedores, plumarios o amantecas, pintores, todos aprendían las técnicas de su oficio con todo cuidado, rigor y bajo la vigilancia de los maestros, quienes, a su vez., habían dedicado su vida al trabajo y a la enseñanza.
Existe la creencia, generalizada hasta cierto grado, de que los padres enseñaban el oficio a sus hijos y así se transmitía por generaciones. Sin embargo, Sahagún, Durán y Motolinía, así como Torquemada, aportan indicaciones veladas de que no ocurría así, aunque esta información sólo ha sido estudiada con cuidado, por el autor del presente trabajo. Aunque dichos historiadores señalan que los oficios se transmitían de "padres a hijos", por razones ignotas no aclararon este asunto de vital importancia para comprender mejor el porqué y el cómo de la vida indígena.Dentro del aprendizaje de lo religioso estaba la comprensión de las imágenes, es decir, de la representación de las figuras divinas. Cada una de las cuales-al menos en lo que ahora se conoce por medio de os códices, las esculturas, los murales, la cerámica-poseía una iconografía muy compleja por la infinidad de detalles de que estaba compuesta. Estos pormenores tenían cada uno su razón de ser, su significado particular, y se distinguían por su diseño y sus colores. Basta observar algunas de las imágenes de los dioses prehispánicos para comprender que quien realizaba una, era porque conocía el significado profundo de cada fragmento ornamental, el cual no podía colocarse al azar, so pena de sufrir un castigo. Era tal rigor a que estaban sometidos los alumnos y los oficiantes que, incluso en los bailes ofrecidos a las deidades, nadie debía equivocarse en el paso y el ritmo, porque la pena era la muerte. El detalle podrá parecernos ahora nimio o absurdo, mas para ellos era obligatorio. Lo mismo ocurría con quienes se embriagaban.9
La aptitud, la capacidad de representación fueron claramente encauzadas en el seno de las escuelas del Calmécac, pero sólo para quienes habían consagrado su vida al servicio religioso. Fray Diego Durán indica con certeza cómo examinaban al joven que deseaba ingresar al servicio religioso.Si lo ameritaba, era enviado a la escuela correspondiente para avanzar en sus estudios. Refiere que
había casas diferentes, unas de muchachos de a ocho y nueve años, y otras de mancebos ya de diez y ocho y veinte años, a donde, los unos y los otros, tenían ayos, maestros y prelados que les enseñaban y ejercitaban en todo género de artes, militares, eclesiásticas, y mecánicas, y de astrología por el conocimiento de las estrellas. De todo lo cual tenían grandes y hermosos libros de pinturas y caracteres de todas estas artes, por donde les enseñaban. Tenían también los libros de su ley y de doctrina, a su modo, por donde les enseñaban, de donde hasta que doctos y hábiles no los dejasen salir, sino ya hombres.10
Más certero no puede ser el cronista. En los Calmécac aprendían un oficio, aparte de todas las materias necesarias para el camino que habían escogido, según su vocación, o al que se les había destinado.
9 CABRERA GARRIDO, José María, El azul maya. Informes y trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología, Madrid, 1969, núm. 8.
10 DE YTA, Antonio, Estudios térmicos del azul maya. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la especialidad de Ciencia de Materiales, México, Escuela Superior de Física y Matemáticas, IPN, 1977.
El ejemplo de la producción del pigmento azul maya es bastante ilustrativo en lo referente a que solo hombres educados y preparados pudieron aprovechar un hecho fortuito o producto de la investigación y elaborar un material extraordinario.
5 El azul y el simbolismo de los colores prehispánicosEl quinto capítulo del libro analiza la presencia de los colores prehispánicos y su importancia simbólica. Los pueblos prehispánicos, al igual que las demás culturas en otras partes del mundo, utilizó los colores de manera simbólica. Estos símbolos son un medio de expresión de suma importancia parte del lenguaje cotidiano de los mayas, la cual se puede observar en la riqueza de la policromía que ha sobrevivido en cerámicas, esculturas, murales o templos.
A continuación se incluyen algunos párrafos del capítulo.Se sabe que en las civilizaciones indígenas que florecieron tanto en el sureste como en el centro de México, existió la idea de que el universo estaba orientado hacia los puntos o regiones cardinales, cada uno marcado por un color preciso, y que en cada región estaban colocados dos o más dioses así como árboles sagrados, con los mismos colores de dicho rumbo.
Eric J. Thompson menciona brevemente la importancia que tuvieron los colores para los pueblos mayas y hace resaltar el rojo, el amarillo, el negro, el verde y el blanco ... " el canto octavo del Ritual de los Bacabs y a cada quien atribuye correctamente su color y su orientación: el Itzam Na rojo al este, el blanco al norte, el negro al oeste y el amarillo al sur", que, según Landa: "eran cuatro hermanos a los cuales puso Dios, cuando crió [sic por creó ]el mundo, a las cuatro partes de él sustentando el cielo (para que) no se cayese".Para referirnos sólo al azul, tema central de todo este trabajo, es importante señalar que existe una diferencia notable entre los pueblos del Altiplano y los pueblos mayas, porque entre estos últimos en ningún momento se menciona la intervención del azul. Es extraño que en la expresión cosmogónica aya, no aparezca este color a pesar de que fue empleado profusamente en la cerámica, la escultura, las pinturas murales y en los códices, como el Dresde, por ejemplo. En cambio, entre los pueblos del Altiplano y alguna otra región, el azul tuvo gran importancia en las expresiones cosmológicas de los rumbos cardinales.El cronista dominico fray Diego de Landa, refiere que en algunas de las ceremonias religiosas realizadas por los sacerdotes mayas, durante el mes de Mac, dedicado a Chac, el dios de la lluvia, los esclavos o los niños que iban a ser sacrificados, eran desnudados y su cuerpo untado con un betún azul. Si habían de sacarles el corazón los llevaban a la piedra de sacrificios pintados de azul, y el sacerdote y sus ayudantes untaban aquella piedra con color azul. Además, había un altar pequeño, muy limpio, y cuyo primer escalón era embadurnado con lodo del pozo (cenote), en tanto que los demás escalones eran pintados de dicho color.11
11 Códice Florentino. Manuscrito 218-20 de la Colección palatina de la Biblioteca Medicea Laurenziana, ed. facs
Para simbolizar la ausencia de la luz e indicar la región del frío nada mejor que el negro para la región del norte. Los pueblos del Altiplano Central consideraron que en el norte reinaban las tinieblas, la negrura de la noche y lo negativo, y situaron en Tezcatlipoca en esta posición. Sin embargo, como al ocultarse el sol en el poniente queda el mundo en tinieblas, otros pueblos del centro asignaron el negro a esta región. En el simbolismo religioso de otros países, el negro es el símbolo del dolor, de la penitencia y de la muerte, de la noche y de la tristeza. Combinado con el blanco, como en el hábito de los dominicos, indica penitencia, humildad y pureza de vida....En Teotihuacán, cuyas pinturas murales se podrían situar realizadas entre los años 150 y 450 d. C. del periodo Clásico, se empleó un material azul grisáceo, poco atractivo y hasta hoy no se ha encontrado el pigmento turquesa producido con añil. En la época postclásica, después del siglo décimo de nuestra era, el pigmento de color azul turquesa o azul maya fue ampliamente utilizado en El Tajín (Veracruz), Chichén Itzá y Mulchic (Yucatán), en El Tamuín (San Luis Potosí), Cacaxtla (Tlaxcala), y en otros sitios hasta llegar a Tenochtitlán y todavía se empleó en algunos murales de los conventos del siglo XVI como en Tecamachalco, Totimehuacán y Huejotzingo (Puebla), Actopan, Itzmiquilpan, San Pedro Tezontepec y Epazoyucan del estado de Hidalgo, por ejemplo.
6 Enigma de la cronología del azul maya
"No todos los secretos del pigmento azul están resueltos." En este capítulo el autor estudia el enigma de la cronología del azul maya. Ante la incognita del cuándo y dónde del origen del pigmento un análisis cuidadoso del uso de los colores por distintas culturas permite especular el porqué de la presencia del azul en algunas zonas y su ausencia en otras. Mientras no se tenga un método científico que permita fechar con exactitud las pinturas, del mismo modo que se hace con el carbono 14 para varias tareas arqueológicas, muchas de las fechas que se atribuyen a una u otra zona, no dejarán de ser especulaciones.
A continuación se incluyen algunos párrafos del capítulo.
No sería difícil que fuera la casualidad la que puso en manos de un hombre observador y sagaz un hecho fortuito que supo aprovechar. Pudo suceder que después de un día de lluvia y granizo, las hojas de un arbusto cayeron en un charco de agua turbia -y no en un cenote como se refiere- entraran en remojo y produjeran la capa tornasolada, intensamente azul. Al día siguiente, o un poco después, tal vez un hombre acertó a caminar por allí, se percató del hecho, lo comentó con otros; meditaron y observaron. Quizás se repitió el mismo hecho una y otra vez, e intervino el interés y la curiosidad por producir aquello que observaron. Entonces relacionaron las hojas y el agua, quizás experimentaron repetidas veces hasta dar con el proceso de producción del añil, y así pudo descubrirse el principio de un producto fascinante que ha sido examinado con cuidado por varios hombres de ciencia, pero que todavía no era el enigmático pigmento mesoamericano por excelencia, porque no habían descubierto el
siguiente paso: el calentamiento del sedimento para conseguir el azul maya de color turquesa.
Para comenzar, me parece importante asentar que es extraño que el pigmento no exista en las pinturas zapotecas de Monte Albán. Mucho menos se le ha encontrado en las obras olmecas, cuya edad oscila entre 1500 a 300 a. C. Aunque parezca extraño, tampoco lo hay en Teotihuacán, por lo menos en las obras que se han descubierto. Esta última zona es la de menor antigüedad. El apogeo del pueblo teotihuacano parece que terminó en una fecha todavía no bien determinada, ya que los arqueólogos proporcionan diversas fechas para señalar su decadencia; entre ellas se mencionan las siguientes: 650, 700, 750 y 850 d. C. 2 Cualquiera que sea la correcta, plantea un problema interesante, y lo mismo ocurre en el caso del Monte Albán zapoteco, cuya declinación señalan hacia el año 750 d. C. Por otra parte, tampoco se ha reportado la existencia del pigmento en Xochicalco.
¿Por qué no utilizaron este pigmento dos de las más importantes civilizaciones mesoamericanas? La respuesta más sencilla sería que entre los años 650 y 700 d. C. no había sido descubierto, o no había llegado al Altiplano Central.
Por otra parte, hay datos que permiten afirmar que las pinturas de Bonampak, en las cuales abunda el color azul, fueron realizadas entre 780 y 800 d. C. 3 Quizás lo hayan usado antes en otros sitios, v. gr., en Yaxchilán o en Palenque, pero no hay testimonios directos. Esto nos deja un periodo de unos 150 a 200 años entre la primera fecha que citan algunos arqueólogos para la decadencia de Teotihuacán y la última o una de las últimas referidas al mismo suceso.
¿Qué ocurrió entonces entre los años 650 y 900 de nuestra era en el Altiplano Central y en la región maya del sureste?
Seguramente en la centuria que corre entre 700 y 800 d. C., el pigmento turquesa ya había sido descubierto en algún centro arqueológico importante, y, de acuerdo con los brevísimos comentarios propuestos, es posible, muy posible, que el descubrimiento y el inicio de la producción del material haya ocurrido en algún sitio de la zona maya sureste de Mesoamérica. Me resulta difícil aceptar que haya sido en El Tajín, por ejemplo; en Monte Albán es poco factible, a pesar de que tuvo tantos nexos con Teotihuacán; tampoco en Xochicalco, aunque también fue muy importante, donde no se ha reportado la presencia del azul. El sitio que tiene menos probabilidades para haberlo creado o inventado es Cacaxtla....Además, como se ha señalado, si no hay azul maya en Teotihuacán ni en Monte Albán, esto significa que entre los años 650 y 750 d. C. había en el Altiplano y en el valle de Oaxaca disturbios graves que impedían, tanto el desarrollo cultural de sus moradores, como la utilización del pigmento.
Pero la pregunta fundamental que encierra gran parte del enigma se concentra entorno al hecho de dónde pudo ocurrir el descubrimiento del pigmento azul, tan
extraordinario y distinto de los demás fabricados por el hombre. Si fue en algún sitio de Chiapas o Centroamérica habrá que probarlo, lo cual resulta difícil hasta este momento, porque se dispone de muy poca información arqueológica, que es la única que puede aclarar el problema. El otro medio que permitiría determinar la edad, y por ende el posible lugar de origen, es el fechamiento científico por un nuevo método que pudiera descubrirse en los próximos años, para que de esta manera pueda fijarse la fecha en que se realizaron las pinturas murales de un sitio....Incidentalmente, me parece interesante mencionar que en algunos fragmentos de los murales de la capilla abierta del convento agustino de Actopan (Hidalgo) fueron aplicadas dos capas de pigmento. La primera, sobre la cal, fue roja y encima se utilizó un color azul, el cual, como dato importante, posee las mismas características del azul maya, es decir, no lo afectan los reactivos reductores y oxidantes. Ésta es una señal clara de que a mediados del siglo XVI todavía los pintores indígenas elaboraban su pigmento azul con la misma receta o una muy parecida, pues el comportamiento del producto es igual al mesoamericano.
También hay azul turquesa en las pinturas murales de otros conventos, como los agustinos de Itzmiquilpan, Actopan y Metztitlán, en Hidalgo, o en el franciscano de Tecamachalco (Puebla), cuya iconografía dimos a conocer en un trabajo publicado en 1964 8 e incluimos en él un breve estudio acerca de los pigmentos. En 1963 conocimos por primera vez este pigmento azul, sólo que en aquella época se nos informó que en los análisis por difracción de rayos X sólo correspondía a un polvo amorfo, de color azul, pero no tuvimos detalles de su composición química. Meses más tarde supimos que se trataba del pigmento azul maya. En otro estudio realizado acerca de los monasterios del siglo XVI, encontramos más pinturas murales con este mismo pigmento, el cual ha llamado mucho la atención de investigadores de varios países.
7 El nuevo azul maya
Antes de describir las fórmulas y materiales que se utilizaron para reproducir el pigmento azul maya es necesario describir la filosofía que llevó al autor a descifrar los secretos de la preparación del azul maya. Se descartaron ideas, procesos y materiales que no pudieran haver sido utilizadas por los indígenas y una vez más, el estudio de las fuentes fue crucial.
A continuacuón se incluyen algunos párrafos del capítulo.
Como no deseaba ser influido por los experimentos realizados por otros investigadores- y mucho menos emplear sustancias que nunca tuvieron los indígenas- preferí seguir los métodos que éstos proporcionaron a fray Bernardino de Sahagún y, sobre todo, a Francisco Hernández hace más de cuatro siglos, pues lo considero mucho más confiables y cercanos a lo que pudieron realizar con su tecnología rudimentaria, pero bastante eficiente como lo prueba su producto....
Luego de numerosos ensayos y nuevas fórmulas, preparadas cada vez con menos arcilla y más hojas de añil, logré un producto de mejor aspecto en cuanto a color, por lo cual puedo proponer ahora un procedimiento infalible para que cualquier persona que tenga hojas de añil y arcillas pueda obtenerlo con la seguridad de que el azul maya que elabore será un material excelente, tanto en su colorido como en su resistencia a los agentes reductores y oxidantes que se utilizan para probar la estabilidad del material azul prehispánico, lo cual será igual en el nuevo pigmento....El uso de las hojas secas data de mediados del siglo XVI, según la cédula del 13 de julio de 1558, en la que Felipe II pidió a los funcionarios de la Corona en la Real Audiencia de los Confines (Centroamérica) que le enviaran un cargamento para saber si funcionarían en España como ocurriría acá. " [... ] y si sería costoso el traer de ello, y cómo se podrá traer y si traído obrará acá y verniá en su perfición de manera que aprovechase, y si de darse esta granjería a los indios rescivirán beneficio o se le seguiría algún daño... " En el mismo documento se ordena que experimente con hierba fresca y cuando ya esté seca o "añeja", lo cual indica el interés que había despertado un producto, que podría sustituir al "pastel", muy empleado en Europa para teñir lana. Por otra parte, se advierte que el rey debió consultar con gente preparada en el terreno de la botánica, quienes debieron seguir el uso comparativo de las hojas frescas y secas....En el capítulo siguiente se proporcionan las indicaciones acerca de los materiales, fórmulas y maneras de proceder para elaborar el pigmento azul maya, azul turquesa o azul mesoamericano.
8 Materiales, fórmulas y preparación del azul maya. Variación del tono azul
Este capítulo proporciona, como su nombre lo indica, los materiales esenciales para preparar el azul maya (1. Hojas de la yerba del añil, 2. Agua destilada o desionizada, 3. Mezcla de una, dos o más de las siguientes arcillas: Paligorskita (Atapulguita) Sacalum de Tikul, Yucatán (en caso de no conseguir la anterior)* Sepiolita) y las fórmulas necesarias para obtener distintos tonos de azul.
Cada fórmula está calculada empíricamente, según los resultados obtenidos después de diversas pruebas, en las que se variaron las cantidades de silicatos y de hojas. No deben utilizarse los tallos. Como no todas las fórmulas se comportan de la misma manera, convienen algunos ensayos previos, ya que puede haber ligeras variaciones que parecen afectar ligeramente la tonalidad. Asimismo, son preferibles las fórmulas con arcillas mezcladas, ya que el pigmento se acerca más al obtenido en la realidad con el agua turbia empleada por los indígenas. En todas las fórmulas se emplearon únicamente hojas verdes o secas de la planta del añil.
Apéndice. Análisis del azul maya por espectroscopía de infrarrojo mediante la transformada de Fourier*
Lila Palacios-Lazcano y Constantino Reyes-Valerio
En el intento de estudiar la naturaleza química del pigmento llamado azul maya se han empleado diversos métodos analíticos, desde los iniciales de la microquímica a la gota, hasta los más avanzados del análisis instrumental que detectaron la presencia de la arcilla por medio de la difracción de rayos X, 8 el análisis térmico diferencial 6 y la microscopía electrónica 13 .
Sin embargo, ninguno de ellos permite demostrar la presencia del colorante orgánico producido por las hojas del añil.
En cambio, la espectrometría de infrarrojo ha detectado la intervención del índigo unido a la arcilla, 13, 3 con lo cual se comprueban también los trabajos de Van Olphen, 27 quien empleó el índigo sintético para demostrar que era éste compuesto orgánico el responsable del color azul turquesa, obtenido después de calentar la mezcla durante cierto tiempo, confirmando así la sugerencia de la finada doctora Anna O. Sheppard. 12
Para comprobar de manera científica lo que la historia y la práctica experimental han señalado, se realizó un cuidadoso estudio de varias muestras del pigmento azul prehispánico por medio del espectrofotómetro de infrarrojo (serie 1600 de Perkin Elmer), con un procedimiento basado en la transformada de Fourier cuya explicación cae fuera de este trabajo....
En conclusión, los avances del análisis por medio del espectrofotómetro de infrarrojo mediante las transformadas de Fourier, han permitido confirmar que el pigmento llamado azul maya está constituido por la unión de una o más arcillas con el índigo contenido en las hojas de la planta del añil (Indigofera suffruticosa, Mil). Los exámenes científicos corroboraron los datos históricos, así como lo acertado de la preparación del pigmento siguiendo un método similar al empleado por los indígenas y ratifican la presencia de las arcillas en el pigmento. Por otra parte, podrá observarse qué, al comparar la gráfica número 1 que contiene el análisis de dos zonas mayas y la número 8 con dos sitios del Altiplano, hay coincidencia en los espectros de estos dos últimos y una desviación con los mayas de Bonampak y Cobá. Éstos corresponden al periodo clásico y los de Cacaxtla y Templo Mayor al posclásico. La gráfica número 3 presenta marcadas diferencias con todas y aunque el añil está presente, las diferencias indican la presencia de otras arcillas además de la paligorskita, aparte de que Santa Cecilia corresponde al final del posclásico y el pigmento azul turquesa de Tecamachalco data de 1562.
12 JIMÉNEZ, Francisco, Historia Natural del Reyno de Guatemala, Guatemala, C. A.
Bibliografía general
1. BENAVENTE O MOTOLINÍA, fray Toribio de, Memoriales o Libro de las cosas de Nueva España y de los naturales de ella, edición, notas y estudio analítico y apéndices por Edmundo O'Gorman, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1971. (Serie de historiadores y cronistas de Indias, 2.)2. BERNAL, Ignacio, "Formación y desarrollo de Mesoamérica" en Historia de México, México, El Colegio de México, 2a. ed. 1977, t. 1.3. CABRERA GARRIDO, José María, El azul maya. Informes y trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología, Madrid, 1969, núm. 8.4. Códice Florentino. Manuscrito 218-20 de la Colección palatina de la Biblioteca Medicea Laurenziana, ed. facs.,3 vol., México, Secretaría de Gobernación, Archivo General de la Nación, 1979.5. CULBERT, Patrick T., ed., The Classic Maya Collapse, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1973.6. DE YTA, Antonio, Estudios térmicos del azul maya. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la especialidad de Ciencia de Materiales, México, Escuela Superior de Física y Matemáticas, IPN, 1977.7. FOURNIER, Patricia, A. PASTRANA, M. Pérez CAMPA y Jorge QUIROZ, Bonampak. Aproximación al sitio a través de los materiales cerámicos y líticos, México, INHA, Cuaderno de trabajo núm. 4, 1987.8. GETTENS, Rutherford J. y G. L. STOUT, Painting Materials. A short Encyclopedia, New York, Van Nostrand, 1942.
9. -----, "Identification of pigments on fragments of mural from Bonampak, Chiapas", en Bonampak, Chiapas, Mexico, by Karl Rupert, J. E. S. Thompson and Tatiana Proskuriakoff. Washington, Carnegie Institution, Publication 602, 1955.10. ----, " Maya Blue: An Unsolved Problem in Ancient Pigments", en American Antiquity, Salt Lake City, 27, 1962, pp. 557-564.11. HERNÁNDEZ, Francisco, Historia Natural de Nueva España, traducción de José Rojo Navarro, 2 vols. en Francisco Hernández, Obras Completas, México, UNAM, 1959, vol. II y III.12. JIMÉNEZ, Francisco, Historia Natural del Reyno de Guatemala, Guatemala, C. A.13. KLEBER, R., L. MASSCHELEIN et J. THISSEN, " Etude et identification du Bleu Maya" en Studies in Conservation, v. 12, núm. 2 (May), London, 1967.14. LITTMANN, Edwin R., "Maya Blue-Further perspectives and the Possible use of Indigo as the Colorant", en American Antiquity, vol. 47, núm. 2, 1982.15. LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, Diana LÓPEZ DE MOLINA, Carolyn BAUS y Oscar POLACO, Cacaxtla. E l lugar donde muere la lluvia en la tierra, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.16. MART;ÍNEZ, Maximino, Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.17. MERWIN, H. E., "Chemical Analysis of Pigments", en The Temple of the warriors at Chichen Itza, Yucatan, E. H. Morrris, Jean Charlot y A. A. Morris, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1931, Publication 406, p. 356.18. MOLINA, Alonso de, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1944.19. REYES-VALERIO, Constantino, El pintor de conventos. Los murales del siglo XVI en la Nueva España, México, 1989, Serie Historia.20. RUBIO SÁNCHEZ, Manuel, Historia del añil o xiquilite en Centro América, San Salvador, Ministerio de Educación Pública, Dirección de Publicaciones, 1976.21. RUPPERT, Karl, J. Eric S. THOMPSON Y Tatiana PROSKOURIAKOFF, Bonampak, Chiapas, Washington, Carnegie Institution of Washington, Publication 602, 1955.22. SAHAGòN, fray Bernardino de, Historia de las cosas de la Nueva España, numeración, anotaciones y apéndices de Ángel Ma. Garibay K, vols., México, Editorial Porrúa, 1956, ils. (Biblioteca Porrúa 8-11).23. SÁNCHEZ, Pedro, Properties and management of Soils in the Tropics, New York, John Wiley and Sons, 1976.24. SHEPPARD, Anna, O. y H. B. GOTLIEB, "Maya Blue: núm. 1, Carnegie Institution of Washington, 1962.25. TORRES, Luis M., "Maya Blue: How the mayas could have made the Pigment", en Materials issues in Art and Archaeology, Materials Research Society Proceedings, núm. 123, 1988, pp. 123-128.26. VAN OLPHEN, H., "Maya Blue: A Clay Organic Pigment?", en Science 154, pp. 545-546, Washington, 1966.27. VÁZQUEZ DE ESPINOZA, Antonio, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, en Rubio Sánchez, Historia del xiquilite en Centro América, San Salvador, Ministerio de Educación, 1976.