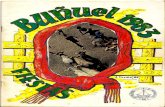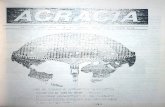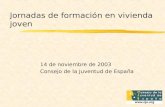JUVENTUD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA 1983-2003
description
Transcript of JUVENTUD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA 1983-2003

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
JUVENTUD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA 1983-2003
EJE:
Adriana Argentina Argerich1
Nelson Miguel Mansilla2
Resumen Este trabajo aborda la participación de la juventud argentina en la política durante
1983-2003 y constituye un primer avance en el marco del Proyecto de Investigación
“Juventud: Eje Transversal de políticas sociales del último decenio en Argentina”.
La identificación de características sobre salientes de la actuación juvenil en los
espacios de participación política en el período 1983-2003, permite la comprensión de
sucesos de nuestra historia reciente y el análisis de cambios e influencia en las
acciones, producidos en nuestro país y que marcan nuestra contemporaneidad.
En este contexto se procura analizar en un recorrido cronológico las conductas
preponderantes de la juventud en cuanto a su participación política, los movimientos
sociales juveniles y las características de los actores con la pretensión de determinar
los rasgos propios de este grupo y que corresponden al período investigado.
En este trabajo se utilizó material producido en el ámbito del Proyecto, aportado por
sus integrantes.
Introducción:
Cuando nos referimos a la participación en la política, estamos hablando de cualquier
acción individual o colectiva, dirigida a influir en el proceso político, en las decisiones y
en los resultados que proceden de él. Todas estas acciones, intentan incidir en las
decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en cómo se dirige
al Estado o en las decisiones que toman desde el gobierno y que afectan a la
comunidad o a sus miembros (Conway: 1986)
En este trabajo no se analizan las distintas corrientes de pensamiento referidas a las
1Especialista en Contabilidad Superior y Auditoría, Prof. Adjunta Cátedra Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, Investigadora, [email protected]
2Licenciado en Trabajo Social, Universidad Nacional de Catamarca, Investigador, [email protected]

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 formas de participación ni a los factores que influyen en la participación política, más
bien el enfoque de nuestra investigación procura sacar a luz las potencialidades no
conocidas y que requieren ser documentadas, privilegiando el registro de numerosas
experiencias en las cuales los jóvenes expresan sus intereses y propuestas en torno a
los diferentes ámbitos de la vida en común. En este sentido en este trabajo se da
cuenta de acciones colectivas que llevaron a cabo los jóvenes en Argentina en el
período 1983 al 2003.
Dado que la participación política es un término que va asociado al concepto y
ejercicio de democracia, el inicio del período bajo análisis ha sido elegido de modo
coincidente con el retorno de la democracia en Argentina.
En la actualidad se considera la reformulación de las teorías clásicas, teniendo en
cuenta el rol de los movimientos sociales en el marco de la globalización y del
predominio del capitalismo neoliberal, para tener en cuenta especialmente a aquellos
grupos sociales con identidad auto establecida (mujeres, jóvenes, minorías étnicas,
sexuales, entre otros) que reclaman nuevas o diferentes formas de inclusión en la
ciudadanía. Nancy Frazer ha aportado elementos para profundizar la idea de “contra
públicos subordinados” (que expresan la voz de minorías, agrupamientos y categorías
sociales en el espacio público) lo que implica una noción de supremacía en el dominio
de unos intereses por sobre otros (Frazer, 1992; Laclau y Mouffe, 1985). Esta reflexión
alcanza mayor dimensión cuando propone ampliar la noción de la democracia para
entenderla como un proceso de construcción y reconstrucción.
Con esta visión aspiramos aportar diversos elementos para propiciar el debate sobre
la participación de la juventud en la política argentina, de modo que fortalezca el
proceso de construcción y reconstrucción de nuestra democracia.
Previo al abordaje del tema de la participación política de los jóvenes en la Argentina
de 1983 a 2003, se considera oportuno exponer algunos de los aspectos que se han
considerado en el seno del Proyecto de Investigación “Juventud: Eje Transversal de
Políticas Sociales del último decenio en Argentina”, y que permitirán comprender a qué
nos referimos cuándo hablamos de “juventud”.
Juventud como categoría analítica de investigación:
La primera tarea en nuestra investigación estuvo orientada a establecer la
comprensión de lo que podría entenderse como “juventud” y la definición que se
asignaría en nuestro proyecto. Ello permitió advertir la complejidad que implica
visualizar al “sujeto juvenil”, debido a la ambigüedad del concepto de juventud en
cuanto a la prolongación del periodo y la división por categorías analíticas, siendo la

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 más utilizada la edad a los fines del establecimiento como sujeto de estudio y
aplicación de políticas públicas.
La diversidad de enfoques permitió la selección de algunos conceptos que
consideramos importantes destacar, en cuanto hacen posible dar cuenta de la
magnitud del problema y brindan elementos sustantivos para el logro de nuestro
objetivo. Esta idea ha sido expuesta por numerosos investigadores en distintos
contextos y a través del tiempo, tal como se evidencia en el siguiente párrafo:
La juventud como categoría surgió en la Gran Bretaña de posguerra como
una de las manifestaciones más visibles del cambio social del período. La
juventud fue el foco de atención de informes oficiales, legislaciones e
intervenciones públicas, fue divulgada como problema social por parte de
los guardianes de la moral y jugó un papel importante como piedra de
toque en la elaboración de conocimientos, interpretaciones y explicaciones
sobre el período. (Clark, Hall y otros, 2000:9 [1975]).
En nuestro país, recién entre los años 80 y 90, empiezan a surgir los primeros estudios
científicos sobre juventud, pudiéndose destacar los siguientes: Braslavsky (1986),
Saltalamacchia (1990), Mekler (1992), Urresti (1996) y Margulis (1994). En tal sentido,
como lo afirma Chaves Mariana (2006), “No existía en nuestro país una sola revista
científica especializada en temas de juventud. La única experiencia conocida en este
sentido fue la revista “Mayo” (2000) editada por la DINAJU3, cuyo ejemplar ya no se
encuentra disponible en su página web”.
Otro antecedente de relevancia, es que en el año 1985, la UNESCO, declara el Año
Internacional de la Juventud.
Siguiendo con la meta propuesta al inicio de la introducción, es decir tratar de
visualizar al “sujeto juvenil”, desde el enfoque “edad” como categoría analítica a los
fines de nuestro proyecto de investigación, tenemos que: a) Naciones Unidas
establecen un rango para definir juventud entre 15 y 24 años, b) la Organización
Iberoamericana de Juventud (OIJ), entre 15 y 24 años4, y c) CEPAL implanta el criterio
3 En marzo de 1987, se crea la Subsecretaría de Juventud, y en noviembre de 1989 se denomina la actual Dirección Nacional de Juventud (DINAJU).- 4 La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, establece en su Artículo 1. Ámbito de aplicación.1. La presente Convención considera bajo las expresiones "joven", "jóvenes" y "juventud" a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 europeo, de 15 a 29 años.
- Visión jurídica para definición del rango etario
En este proyecto se utilizó prioritariamente la visión jurídica para establecer un rango
etario que permita el estudio de diversas variables que inciden en las conductas de
individuos bajo análisis como así también las distintas políticas públicas que alcanzan
a los mismos.
Debe advertirse que resulta complejo establecer un marco jurídico, que regule las
temáticas específicas de la juventud, debido a la gran dispersión normativa. Para esta
consideración, es necesario notar que probablemente sea la ausencia de leyes marco,
como son las leyes generales de juventud, la causa principal de la dispersión
legislativa que afecta a los países en materia de juventud. Hacia esta dispersión
confluyen el desconocimiento de un alto porcentaje de legisladores sobre la juventud,
y el sesgo electoralista que muchas veces condiciona las respuestas a algunas
demandas juveniles. Una ley marco permite organizar, orientar, distribuir competencias
y asignar recursos en el tema que legisla, eliminando con ello la falta de claridad e
institucionalidad al respecto. Específicamente, una ley marco de la juventud sería la
expresión orgánica para la regulación de las políticas sobre el tema, lo que
posiblemente se traduciría en resultados más eficientes en relación con cuestiones
juveniles tuteladas legalmente (Bernales Ballesteros, 2001)5.
Analizada la categoría analítica Juventud como aquellos individuos entre 15 y 29 años,
advertimos la complejidad de aunar un criterio razonable, para distinguir y separar dos
estadios, como lo son la adolescencia y la juventud. Al respecto Mekler (1992), afirma
que:”la juventud es un proceso social esencial en la reproducción de una sociedad
determinada históricamente aunque no siempre pueda reconocerse como un estadio
diferenciado” (1992:20-21).
Algunos autores, intentan dejar zanjada la problemática descripta, acudiendo para ello
a las disposiciones del Código Civil argentino6, que regula la capacidad de las
personas, para contraer derechos y obligaciones. Es decir que a los 18 años, los
menores cumplen la mayoría de edad para el ejercicio pleno de sus derechos civiles.
del Niño. 5 CEPAL (2004). “La Juventud en Iberoamérica. Tendencias y Urgencias. Santiago de Chile, octubre de 2004. 6 Art. 128 Código Civil: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años. El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello.

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 También debe considerarse que a los 16 años es posible ejercer el derecho al voto7 en
los procesos electorales que tendrán una influencia directa en los destinos del país.
De conformidad al enfoque jurídico expuesto, consideramos al “sujeto juvenil”, es decir
establecimos una visualización en este grupo en estudio, a los individuos de 16 años
cumplidos. La consideración se sostiene en que a partir de esa edad, a las personas
de existencia visible, físicas, se les reconocen algunos derechos civiles y políticos.
Ahora bien, las dudas surgen con respecto al límite de edad de los sujetos “juveniles”,
que necesariamente debemos tomar como parámetro, para volcar en ellos, el diseño y
ejecución de las políticas públicas destinadas a los mismos, siempre para evaluar,
definir la eficacia y resultados directos, sobre las necesidades y demandas planteadas
por los jóvenes. Aquí, resulta necesario detenernos por un momento, para tratar de
arribar a un criterio razonable, acerca del límite de edad, más precisamente considerar
a la franja etaria de 24 años o 30 años.
No es una tarea menor precisar este margen, pero, resulta oportuno advertir que frente
al avance de los procesos tecnológicos, los efectos de la globalización, las nuevas
demandas laborales del mercado, deben considerarse las exigencias a los jóvenes, de
más capacitación y estudios terciarios, de grados y posgrados, para poder insertarse
al mercado de trabajo, cada vez más complejo e incierto. Frente a estas nuevas
demandas, es necesario resaltar, cómo los jóvenes muestran ser más proactivos, se
adaptan a los cambios del desarrollo productivo y tecnológico, aportando innovación,
frente a la adversidad del mundo actual.
De esta manera, la juventud aparece como “el segmento de la población cuya
dinámica se acompasa naturalmente al ritmo de los tiempos, mientras que para la
población adulta la celeridad de las transformaciones en el mundo de la producción
reduce el valor de mercado de su experiencia acumulada y coloca sus destrezas en
permanente riesgo de obsolescencia, así vemos como el foco de la dinámica se
desplaza claramente a las nuevas generaciones” (Rodríguez, 2004: 70).
Es por ello, y frente a la prolongación del periodo juvenil en constante proceso, los
denominados “adultos jóvenes”- 29 años-, han sido incluidos en esta categoría
analítica, a los fines de nuestro proyecto de investigación. Contemplar la situación de
los mismos, es también ampliar sus derechos; como ser el acceso a un empleo,
educación, vivienda y salud, como así también; colaborar con la construcción de una
7 Artículo 7°: Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Ley 26.774- LEY DE CIUDADANIA ARGENTINA

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 identidad propia.
En este sentido se coincide con lo expresado por Dávila León, cuando dice que a los
fines de avanzar en la definición de una política pública de juventud debe realizarse en
un “sentido abarcativo e integral, capaz de superar las visiones particularizadas y
sectorializadas, para propender a una visión global, integral e intersectorial de la
dimensión juvenil” (Dávila León, 2004:61)
- Visión educativa y laboral
En la consideración de un rango etario para la determinación de variables asociadas al
sujeto de nuestra investigación también se tuvo en cuenta la visión educativa y laboral
a la que está supeditado.
Algunos autores sostienen que la difícil situación de los jóvenes respecto a la relación
con el mundo del trabajo, es posible sintetizarla a través de unas pocas tendencias
relevantes. En primer lugar, los jóvenes presentan las mayores tasas de desempleo y
subempleo, y las peores condiciones de contratación; en toda América Latina,
alrededor de 5,5 millones de jóvenes se encuentran desempleados, y la tasa
promedio, es de 16 por ciento (Tokman, 1997). En segundo lugar, existe una gran
concentración de jóvenes desempleados en los grupos vulnerables: las mujeres y los
menos educados. En tercer lugar, los jóvenes entran al mercado de empleo en una
situación precaria, en trabajos sin protección y sin estabilidad; y lo que es peor, sus
posibilidades de aprender en el trabajo son escasas.
En general se observa que a pesar de contar con más años de escolaridad que las
generaciones precedentes, los jóvenes tienen mayores dificultades de insertarse y
permanecer en el mercado de trabajo, tal como lo reflejan generalmente las tasas
superiores de desempleo respecto a las del conjunto de la población económicamente
activa. Debe hacerse notar que esta problemática no afecta a todos los jóvenes por
igual, sino que está fuertemente marcada por las desigualdades sociales. A lo cual hay
que sumarle que además del difícil ingreso al trabajo, los jóvenes disponen de escasas
oportunidades de participación social y política.
Es decir que aún cuando los adolescentes y jóvenes han mejorado sensiblemente su
inserción en la educación formal desde principios de los años ochenta, las
posibilidades de acceso al mercado del trabajo han disminuido notoriamente.
Esta situación también fue considerada en el documento de CEPAL (2004) que
enuncia como una tensión: el mayor acceso a la educación, es decir, más educación
por más tiempo, pero menos posibilidades de conseguir empleo. Ello llevó a la

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 reflexión de que “la escuela dejó de funcionar como camino de integración y de
ascenso social” (Balardini y Hermo, 1995; Salvia, 2000), lo cual abrió puertas para un
profundo debate que cada día incorpora nuevos elementos para el análisis.
Entonces, esto nos lleva a preguntar ¿a qué logros educativos acceden los
adolescentes y jóvenes con esta más prolongada escolaridad? Y la respuesta debe no
solo plantearse en los ya conocidos problemas de calidad de los sistemas educativos,
sino también en los denominados “fracasos” que se producen en los ingresos para la
formación universitaria, en la famosa “brecha” en la formación que se presenta ante el
acceso a un nuevo nivel educativo y sobre todo el costo de los “tiempos” que ello trae
aparejado para los jóvenes.
La CEPAL ha estimado que en las condiciones actuales se requieren 12 años de
escolaridad para contar con credenciales mínimas para obtener un trabajo ubicado por
encima de la línea de pobreza. La Organización Internacional del Trabajo en 1999
expuso que sólo el 33,6% de la población juvenil tenía más de 10 años de escolaridad,
el 40.3 tenia de 6 a 9 años, y el 24,3 de cero a cinco años (para este caso el cálculo se
realizó considerando como población juvenil al grupo etario de 15 a 29 años). En el
2002 había terminado la Universidad solo el 6.5% de los jóvenes de 25 a 29 años8.
Esta información permite tomar conciencia de las edades que alcanzan aquellos
individuos que obtienen títulos universitarios y nos permite justificar la elección de
nuestro límite superior en 29 años de lo que llamamos “sujeto juvenil”.
También debe tenerse en cuenta que el sistema educativo presenta fuertes tendencias
a la segmentación: por un lado, circuitos educativos de calidad a los que acceden los
sectores sociales más favorecidos, y por otro lado, circuitos educativos de baja calidad
en términos de recursos económicos, didácticos, humanos, etcétera, a los que
acceden los sectores más desprotegidos. La consecuencia que esta problemática trae
aparejada para el análisis del “sujeto juvenil” y las políticas públicas que se dirigen a
este sector poblacional, es que la situación educativa de los jóvenes no puede
considerarse homogénea y que las diversidades se plantean en todo el territorio
argentino.
La consideración de estos aspectos nos induce a reforzar el establecimiento de la
categoría analítica de “Jóvenes” como aquellas personas de existencia física cuya
edad esté comprendida entre los 16 y 29 años, en la confianza que la investigación
que llevaremos a cabo favorecerá la concepción, implementación y control de las
8Citado por Bernardo Kliksberg en El contexto de la juventud en América Latina y el Caribe: Interrogantes, búsquedas, perspectivas; páginas 15/16.Consultado el 01/08/14 en Fuente: http://www.undp.org/fondo-aecid/doc/ny1_kli_elcon.doc

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 políticas públicas destinadas a esta franja etaria que requiere de soluciones urgente
puesto que mucho dependerá de ellos para lograr el bienestar general de nuestro país.
Cabe aclarar que el segmento establecido para la categoría objeto de nuestra
investigación conlleva la idea de obtener información que favorezca el desarrollo de
bases de datos para el análisis de políticas sociales llevadas a cabo en Argentina. Del
mismo modo, se deja constancia que los parámetros seleccionados no implican
desconocimiento ni desmedro de otras consideraciones respecto al concepto de
juventud o al modo de concebir a esta etapa de la vida.
Participación social y política:
Fundamentadas las limitaciones y alcance de este trabajo, procuraremos relatar los
acontecimientos relevantes del período 1983-2003 en Argentina y la participación
social y política que tuvo la juventud.
Los jóvenes constituyen un emergente de la situación histórica y social que les toca
vivir (Urresti, 2000) por lo que los modos de participación juvenil son abordados a la
luz de los cambios políticos, económicos y culturales de la época. En este sentido
nuestro trabajo refleja, en forma resumida, el contexto en el que se produjeron las
participaciones de los jóvenes.
En el periodo 1983-2003, se distinguen tres etapas con características bien
diferenciadas: la primera abarca desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la
finalización del gobierno de Alfonsín en 1989; la segunda desde 1989 hasta 2001,
etapa conocida como la “larga década neoliberal” (Vommaro, 2013) y la tercera etapa
identificada a través de la frase “Que se vayan todos”, marcada por una profunda crisis
económica y política, que abarca desde el 2001 al 2003.
A continuación se presenta un resumen de los acontecimientos destacados en cada
una de las etapas citadas anteriormente:
- 1º Etapa: 1983-1989
El 10 de diciembre de 1983 asume en nuestro país como presidente Raúl Alfonsín,
dando cierre al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional iniciado el 24
de marzo de 1976. El retorno a la democracia genera grandes expectativas en torno a
la posibilidad de solucionar los problemas sociales de la época. La frase utilizada por
Alfonsín “Con la democracia se come, se educa y se cura”, representaba las
esperanzas de superación de los problemas que enfrentaba el pueblo argentino.
El año 1983 y los subsiguientes se reconocen como el periodo histórico de la
restauración de la democracia cuya característica sobresaliente estuvo en el esfuerzo

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 para otorgar legalidad y legitimidad a las instituciones estatales y políticas. En este
contexto, los jóvenes asumen la revalorización y consolidación de la democracia a
través de una intensa participación en los partidos políticos.
También corresponde a esta etapa la aparición de organismos, programas, proyectos y
acciones orientadas a los jóvenes. Así, en marzo de 1987 se crea la Subsecretaría de
Juventud que en noviembre de 1989 pasa a ser la actual Dirección Nacional de
Juventud (DINAJU), entretejiéndose entremedio de estos años innumerables
modificaciones de nombres, funciones, dependencias ministeriales, decretos y demás
cuestiones (Balardini, 2003).
Además el gobierno de Alfonsín instrumentó un Plan Nacional de Alfabetización (PNA)
diseñado por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo
de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1%. En el censo de 1991 el analfabetismo se
había reducido a 3,7%.
También en ese período se reorganizan las universidades nacionales bajo los
principios de la Reforma Universitaria, básicamente garantizando la autonomía
universitaria plena, el cogobierno entre docentes, estudiantes y graduados y la
gratuidad de los estudios de grado. Las medidas “normalizadoras” incluyeron: reforma
de planes de estudio, reapertura de universidades y carreras, libertad de cátedra y
reconocimiento de los centros de estudiantes. El movimiento estudiantil universitario
acompañó las expectativas de la sociedad en general, mostrando altos niveles de
participación y movilización. En esta etapa, el movimiento estudiantil concentro sus
objetivos en proclamar el ingreso irrestricto, reinstalar los concursos docentes, el
cogobierno y la democratización de los planes de estudio.
Un aspecto fuertemente controversial y conflictivo se plantearía en esta etapa, que
Guillermo E. Ávila9resume en Políticas Públicas de Juventud. Diseño y dimensión
práctica en procesos de profundización democrática, participativos y de cogestión, al
expresar “… desde el gobierno nacional, ya sea por temor a la inestabilidad política
que podía provocar el poder militar o por complicidad con él, se ofrecieron
concesiones como las leyes de obediencia debida y punto final...”. Esta situación junto
a la intensa crisis económica provocó una fuerte retracción de la participación de la
sociedad, en particular de los jóvenes.
Según fuentes de la Secretaría de Programación Económica- INDEC, el índice de
precios al consumidor para el año 1989 fue de 4923,6 (en 1988 había sido de 387,7).
De febrero a agosto de 1989 la inflación superó el 2300 %, lo que provocó una crisis 9 Consultado el 26/03/14 en http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-saap/VII/programa/paneles/d/d6/avila.pdf

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 social que se tornó insostenible debido a hechos de violencia que dejaron muertos y
heridos, saqueos a supermercados y distintos comercios y profundizó la crisis en el
seno del gobierno. Esta etapa finaliza con en 1989 con la entrega anticipada del
gobierno al electo presidente Carlos Menem.
- 2º Etapa: 1989-2001 Esta época conocida como la “larga década neoliberal” (Vommaro, et al) se caracterizó
por la reducción de la “política a la economía”, la apertura económica y las
privatizaciones. Las políticas neoliberales contribuyeron a modificar las modalidades
de organización y participación política dando lugar a lo que se denominó procesos de
“territorializacion” (Merklen, 2005) con el surgimiento de nuevos liderazgos y actores
colectivos de la política no institucional.
En este escenario, Vommaro señala como nuevos espacios de participación juvenil
“Los jóvenes piqueteros y los movimientos de base territorial (MTD movimientos de
trabajadores desocupados)”, la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la identidad y la
justicia, contra el olvido y el silencio) que a través de actos, marchas y “escraches”
promovía la condena social de los genocidas del proceso militar que se encontraban
libres, también señala el surgimiento de los movimientos de resistencia a la violencia
policial y las expresiones artísticas en los barrios: el rock barrial, la cumbia y el arte
callejero.
El 20 de julio de 1995 fue sancionada con el número 24.521 la Ley de Educación
Superior, sosteniendo la importancia de los indicadores de eficiencia y equidad para la
distribución del aporte del tesoro nacional. Dado el progresivo deterioro de la calidad y
del nivel de formación de los graduados; el bajo rendimiento (apenas 19 egresados por
cada 100 ingresantes y excesiva duración real de las carreras), la escasa equidad en
el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema, la asignación de recursos
presupuestarios en forma equitativa; el escaso desarrollo en la mayoría de las
universidades de las fuentes de recursos propios, la escasa articulación de los
requerimientos y demandas del sector productivo, la falta de articulación con el nivel
medio, así como entre las instituciones de nivel superior, y frecuente superposición en
sus ofertas de formación; llevó a que se promoviera un vasto proceso de
transformación y modernización de la universidad a través de la puesta en marcha de
programas de mejoramiento de la calidad, de incentivos a la investigación y la
evaluación y acreditación de carreras universitarias.
Fuertes rumores sobre un posible arancelamiento de las universidades públicas
movilizó a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. Y aunque los movimientos

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 universitarios sufrieron crisis y quiebres en su organización, mantuvieron la unión para
movilizarse en Defensa de la Educación Pública repudiando el arancelamiento de las
universidades. Los estudiantes universitarios acompañaron los reclamos de los
sectores sociales afectados por las políticas neoliberales a través de marchas, paros,
manifestaciones y eventos culturales y artísticos promoviendo así un proyecto
alternativo al modelo neoliberal.
El 10 de diciembre de 1999 asumió la Presidencia de la Nación Fernando De La Rúa
(1999-2001). En Noviembre del 2001, se inició una reestructuración de los
compromisos de la deuda externa, denominada “Megacanje”. Hacia fines de ese mes,
el agravamiento inusitado de la situación económica, con inversiones que se alejaban
debido a la complicada situación política, provocó desconfianza en el sistema
financiero. Para frenar los retiros, Cavallo impuso restricciones que implicaban el
congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como el
“Corralito”. La medida altamente impopular perjudicó todavía más a numerosos
sectores de la economía argentina. Hacia el 19 de diciembre, la situación social se
volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país,
que dejaron un saldo de alrededor de 30 muertos y la renuncia del presidente De la
Rúa.
- 3º Etapa: 2001-2003
En el período anterior y en este, se comienzan a hacer evidentes los límites de la idea
que había primado en el período de la transición democrática. La democracia, lejos de
haber puesto “la política en su lugar”, iba mostrando el abismo creciente entre las
opiniones de los ciudadanos y las instituciones políticas, la falta de credibilidad hacia
los políticos y la baja estima hacia los procedimientos partidarios para seleccionar
candidatos capaces de representar al electorado (Novaro, 1995).
Esta etapa se inicia marcada por la crisis económica y el descreimiento de la clase
política, visibilizándose en las manifestaciones que no abandonaban las calles
inculpando a los políticos del infortunio y exigiendo “Que se vayan todos”.
En esa “terrible crisis del 2001” llegó a ponerse en riego la existencia misma de la
Argentina como nación, como entidad política, económica, social y cultural. La acefalia
no pudo se conjurada por los cuatro presidentes fugaces que se sucedían en el Salón
Blanco, desde el 20 de diciembre del 2001 hasta el 2 de enero del 2002, el presidente
de la Cámara de Senadores Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, elegido por la
Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño, y
finalmente el jefe del partido opositor Eduardo Duhalde. (Pacho O`Donnell. 2014).

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 En 2002 el trueque era la estrategia de subsistencia utilizada por más de cuatro
millones de argentinos (Balardini, 2012). En este contexto las nuevas modalidades y
estrategias de organización convocan a miles de jóvenes que participan, y en muchos
casos impulsan las asambleas barriales, la recuperación de fábricas, la participación
en movimientos de trabajadores desocupados organizando actividades productivas y
culturales y los clubes de trueque.
Otra forma de expresión surge con los cortes de ruta y piquetes encabezados por los
Movimientos de Trabajadores Desocupados, que relaciona la participación de los
jóvenes con “poner el cuerpo” en la lucha política y el espacio público (Vázquez,
2004). El lamentable símbolo de la crisis es la figura de los jóvenes Darío Santillán (21
años) y Maximiliano Kosteki (22años) que el 26 de junio de 2002, fueron asesinados
brutalmente por la policía mientras participaban en una jornada de protesta en puente
Pueyrredón. La figura de estos jóvenes fue retomada como símbolo por otros miles
que militaban en movimientos territoriales y de desocupados.
La elección de Néstor Kirchner en 2003 da cierre a esta etapa e inicia un nuevo
capítulo de la Participación Juvenil en la vida política y social del país.
Conclusiones
En este trabajo se ha repasado, a través del relato cronológico, aspectos centrales del
contexto en que vivió la juventud argentina en el período 1983-2003 y se han
destacado algunos acontecimientos que los tuvieran como protagonistas. El sentido ha
sido favorecer la identificación de características sobresalientes de la actuación juvenil
en los espacios de participación política en el período bajo análisis, colaborando en la
comprensión de sucesos de nuestra historia reciente y en el análisis de cambios e
influencia de las accionesque marcan nuestra contemporaneidad.
Para el desarrollo de la temática elegida se han explicado los alcances y limitaciones
del trabajo y de los términos aquí utilizados.
Se ha dicho que la participación de los jóvenes en la política, está referida a las
acciones dirigidas a influir en el proceso político, en las decisiones y en los resultados
que proceden de él.
En un primer análisis de estas participaciones surge que los jóvenes argentinos
durante las tres etapas en las subdividimos el período de estudio, han producido
acontecimientos donde exponen conductas predominantemente de resistencia o
levantamiento contra la sociedad disciplinar que pretende normalizar sus conductas.
La participación de los jóvenes en la política desde el acontecimiento hace posible,
define, un proceso de constitución del mundo y de la subjetividad que no parte del

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 sujeto, sino del acontecimiento (Lazzarato, 2006: 45), visión ésta en la que se apoya
nuestro análisis.
Es en forma de lucha cómo mayoritariamente los jóvenes se han expresado, por lo
que cabe preguntarse si esta no es la respuesta por el reconocimiento y la
incorporación tardía de este segmento de la población en la participación política. Ello
implica no solo incorporar la juventud como una cuestión básica de la gran agenda
gubernamental, sino también cambiar la orientación vertical y paternalista que prima
en las políticas públicas dirigidas a los jóvenes y producir la apertura para aceptar los
cambios que ellos pueden proponer.
Hay que experimentar lo que implica la mutación de la subjetividad y crear los
agenciamientos, dispositivos e instituciones que sean capaces de desplegar estas
nuevas posibilidades de vida, recibiendo los valores que una nueva generación ha
sabido crear: nuevas relaciones con lo económico y con la política-mundo, una manera
diferente de vivir el tiempo, el cuerpo, el trabajo, la comunicación, nuevas maneras de
estar juntos y de estar contra" (Lazzarato, 2006: 44)
La descripción de los acontecimientos permite evidenciar que las conductas de los
jóvenes se han manifestado no como la solución de un problema sino como la
apertura a posibles soluciones. Y para encontrar las posibles soluciones, es prioritario
incorporar el tema de la juventud en un lugar central, de modo que sea útil para los
jóvenes pero así mismo fundamental para construir un modelo abarcativo e integrador
que permita el sano ejercicio de espacios de convivencia y fortalecimiento del sistema
democrático de gobierno.
Bibliografía
BALARDINI, Sergio (2012) “Participación juvenil: un recorrido desde los años 60 hasta
hoy”. En Reflexiones JUVENTUD: Participación política. Militancia.
Estado/Universidad. I-gen Instituto de Estudios para una nueva generación. pp 5-
9.Disponible en: http://institutogen.org/reflexiones.php
BECCARIA, Luis (2005): “Jóvenes y empleo en la Argentina”, en: Anales de la
Educación común, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, año 1, nº 1-2, septiembre, 2005.
CEPAL-UNESCO Educación y conocimiento, eje de la transformación productiva con
equidad. Santiago de Chile, 1992.
CHAVES, Mariana (2000): Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. ISSN: 1851-
2577. Año 2, Nº 5, Buenos Aires, junio de 2009.

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 CONWAY, M.: La Participación Política en los Estados Unidos, Ediciones Gernika,
México, 1986. Págs. 11-25
DAVILA LEON, Oscar (2004): “De la agregación programática a la visión constructiva
de políticas de juventud”, Publicado en Políticas de Juventud en Latinoamérica.
Balardini y Gerber compiladores. MEKLER, Víctor Mario (1992): Juventud, educación y
trabajo/ 1, Buenos Aires, CEAL.
O`DONNELL, Pacho. (2014) Breve Historia Argentina. De la conquista a los Kirchner.
Editorial Aguilar. Buenos Aires.
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD (OIJ).
ElestadodelajuventudenIberoamérica[enlínea]
http://www.oij.org/pdf/JuventudIberoamericana.pdf, 2004
PEDRAZZI, Juan Francisco (2010) Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. La
recuperación argentina luego de la crisis de 2001. Revista de Ciencia Política. Revista
Nº11 "Instituciones y Procesos Gubernamentales”. Dic-2010. ISSN 1851-9008.
Consultada: el 14 de marzo de 2014 en
http://www.revcienciapolitica.com.ar/num11art8.php
ROMERO, Ricardo (1998) “El movimiento estudiantil frente a la ofensiva privatista”. En
La Lucha continua El movimiento estudiantil Argentino en el Siglo XX. FUBA (ed), pp
209-213.
ROMERO, Ricardo (1998) “La República Democrática 1983-1989”. En La Lucha
continua El movimiento estudiantil Argentino en el Siglo XX. FUBA (ed), pp 190-198.
UNESCO. Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación
Superior. 1995
URRESTI, Marcelo (2000). “Paradigmas de participación juvenil: un balance histórico”.
En Sergio Balardini. La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del
nuevo siglo (pp. 177-206). Buenos aires: CLACSO.
VÁZQUEZ, Melina (2007) “Poner el cuerpo". Sobre los significados dela Masacre del
Puente Pueyrredón Revista de la Facultad de Ciencias Sociales N° 67 UBA, pp 36-38
disponible en
https://www.academia.edu/3635060/Poner_el_cuerpo._Sobre_los_significados_de_la_
Masacre_del_Puente_Pueyrredon
VOMMARO, Pablo (2013) “Las formas de participación política juvenil en la
democracia argentina: treinta años de encuentros, divergencias, cambios y
persistencias” Revista del Bicentenario. Pág. 32-
39Disponibleen:http://www.revistabicentenario.com.ar/las-formas-de-participacion-
politica-juvenil-en-lademocracia-argentina-treinta-anos-de-encuentros-divergencias-

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 cambios-y persistencias/