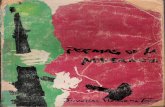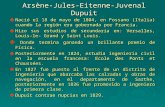Juvenal
description
Transcript of Juvenal
-
ESTUDIO SEMIOLGICO DE LA STIRA OCTAVADE JUVENAL*
En el presente estudio partimos de la siguiente consideracin:la obra literaria es una unidad que surge de la oposicin de unaestructura subjetiva y de una estructura objetiva. El lenguaje em-pleado por el poeta se carga de un valor significativo que generala obra literaria. As pues, gracias al valor polismico intrnseco enalgunos signos lingilisticos se refleja la realidad social de la pocacon un lenguaje-objeto que pasa a depender ntimamente de unindividuo y de su propia reflexin individual sobre esa realidad.
En dicha investigacin semiolgica barajamos las palabras si-guientes: signos, smbolos y sntomas que nos llevan aexplicar la necesidad del poeta en crear un sujeto narrativo-smbolo,que es pieza fundamental en la estructura literaria, para compren-der los signos y smbolos utilizados en la misma.
Con objeto de una mayor coherencia, la ejemplificacin de losconceptos expuestos se ha centrado sobre la stira VIII de Juvenal,quien aconseja a Pntico Smbolo ySntoma en el mtodo del estudio Semiolgico.
-
122 M.~ CRUZ GARCA FUENTES
est cimentada en una labor adoctrinadora que da como resultadoel sntoma.
A primera vista, lo que se llama semiologa o, con bastante fre-cuencia, semitica, por prstamo del ingls semioties, parece haberrecibido definiciones muy semejantes de investigadores que han abor-dado la cuestin desde puntos de vista muy diferentes.
En realidad, Locke hace ms de dos siglos concibi la existenciade los signos y de las significaciones, resucitando el viejo trminoestoico semitica. Nosotros, siguiendo la corriente europea de rai-gambre saussurana, la llamaremos semiologa, del griego oppetovsigno.
Segn G. Mounin ~, es Saussure quien, en el Curso de LingisticaGeneral, bautiza y define a grandes rasgos la futura semiologa comola ciencia general de todos los sistemas de signos (o Smbolos>gracias a los cuales los hombres se comunican entre si.
Es indudable que toda obra literaria es comunicacin semiol-gica; cierto, igualmente, que ella contiene un mensaje emitido, a suvez, a travs de signos, smbolos y sntomas que (volun-tariamente o involuntariamente) con relevante transparencia se com-binan, originando un estilo propio de un autor cuya voluntariedadeficiente est en dependencia ineludible de un estado histricovinculado a una tradicin. La combinacin de esos elementos, alparecer exclusivamente necesaria, es lo que otorga a la estructurade la obra su transformacin en composicin literaria: caracters-tica de un autor con su virtual estilo y su capacidad para comunicarmensajes extrapolados de la vida real.
Siguiendo la obra de Prieto 2, conviene que partamos del con-cepto ya sealado: la obra literaria es una unidad surgida por laoposicin de una estructura objetiva y una estructura subjetiva ~.Esta oposicin, establecida en un primer estadio en un camppabstracto, se resuelve en un campo semntico. Consiguientemente,dicha oposicin y suma de estructuras que logran forma literariase nos presentan no ya como una estructura literaria, sino como
G. Mounin, Introduction & la smiologie, Paris-Minuit, 1970, p. II.2 A. Prieto, Ensayo semiolgico de sistemas literarios, Barcelona. 1976, p. 73.3 A. Prieto, o. c, pg. 73 (las llamo estructuras porque cada una de ellas:
sociedad-autor, estn integradas por un sistema de relaciones a distintos nivelescultural, econmico, histrico, emotivo, etc.).
-
LA STIRA OCTAVA DE JUvENAL 123
un producto semiolgico en el que el lenguaje ha sido liberado delautomatismo de los actos de la palabra cotidiana y de la mecnicade la comunicacin, para cargarse de un valor significativo que seconduce, en su conjunto, como una frontera con la realidad.
En consecuencia, siguiendo estas lneas metodolgicas, en unanlisis semiolgico de la obra, el lenguaje que encontramos justi-fica explcitamente el contenido significativo que el autor tuvo inten-cin de comunicar, si bien no estaba de acuerdo con la realidad.
II
Resulta obvio que el lenguaje literario intenta comunicar unarealidad, a pesar de no ser la realidad evidente, sino tan slo unaimagen de esa realidad que est engendrada y corresponde a uncomportamiento histrico-social. Por ello, no podemos entender esarealidad, en modo alguno, como identidad, sino, ms bien, comouna relacin entre una realidad exterior (e independiente) y unespritu que la acomoda y comunica despus de haber sido tamizadapor su subjetividad mediante re-produccin.
El producto de todo esto es algo subjetivo provocado por unestmulo objetivo por cuyo impulso el escritor reacciona desubjeti-vizando su lenguaje en favor de una realidad externa.
Desde el punto de vista de la oposicin entre estructura objetivay subjetiva que genera la obra literaria, merece atencin sealarque en la obra nos encontramos con un contenido que es una aco-modacin y deformacin artificiosa de la realidad.
Toda obra literaria es, estrictamente hablando, un signo ungUis-tico complejo tanto formalmente como en lo relativo al contenido.Al precisar complejidad asignada al signo lingilstico tenemos queremitimos al signo literario, que como sistema de significacin esuna fusin del plano de la expresin y del plano del contenido ~.
4 F. Rodrguez Adrados, Las unidades literarias como lenguaje artstico,R. 5. E. L. IV 1. 1974. pp. 129-153, p. 130. En este punto podemos recordar loque dice T. Todorov en su trabajo La descripcin de la significacin en laliteratura. PP. 105-113. Recogido en la obra Semiologa, Ed. Tiempo Contempo-rneo, 1970, p. 108: No existe un lmite definido entre el contenido de la obraen s y la interpretacin que se le da a travs de diferentes lecturas. El men-
-
124 M. CRUZ GARCA FUENTES
Por ello> debemos postular que la autntica significacin de lossignos literarios residir en la conjuncin sistemtica de ambosplanos que, gracias a la persona del escritor, se convierte en formaliteraria por el contacto con la obra de otros autores, aun cuandose innova acertadamente. Aqu hemos de anotar antes de nada quela obra literaria es una totalidad estructural que conjuga en s lavieja distincin de forma y contenido. Tal consideracin per-mnite precisar que los signos son formas de contenido, esto es, ma-tices definidos de rasgos que constituyen el significado. De ah quela unidad de esta forma y este contenido permite que la obra lite-raria presente un plano denotativo y un plano connotativo,
Examinemos, pues, en un momento de renovacin de ideas entodos los mbitos, de desarrollo de nuevos conceptos cientficos ymtodos de estudio, los trminos fundamentales y necesarios parala comprensin total de la obra literaria bajo un prisma semiolgico.
La exposicin terica que vamos a desarrollar inmediatamenteir seguida de una ejemplificacin prctica en su aplicacin al estu-dio de la Stira VIII de Juvenal.
III
Para comenzar ha sido objeto de nuestra atencin preferente laimportancia que desempean en la obra el signo, el smboloy el sntoma.
Sobre la complejidad del signo lingilstico se ha cuestionado,asiduamente, con la debida pertinencia: esto se debe a que en lse da la relacin de un hecho lingiiistico (la palabra) y un hechoextralingiistico. De manera que un mismo signo lingilistico, inser-tado en una obra literaria, ser lingiisticamente comn con otroexactamente igual recogido en otra obra cualquiera, pero diferir,precisamente, en el hecho extralingiistico.
saje literario es colocado fuera del contexto extralingilstico y ello lo vuelveambiguo en su naturaleza misma. - - En la obra literaria encontramos huellasde otros sistemas significativos que no pertenecen al lenguaje articulado, peroque la literatura utiliza con mucha frecuencia.
-
LA STIRA OcTAVA DE JUVENAL 125
El s i g no denota y/o connota un hecho extralingistico. En lse da una voluntariedad por parte del emisor de denotar y/o con-notar realidades y conceptos que el receptor decodifica o interpreta.
Recapitulando diremos que el signo denota un hecho extralin-gUistico que pertenece a la actualidad del emisor. Es> en efecto, uninstrumento destinado a transmitir mensajes entre un emisor yun receptor.
El s m b o 1 o, como seala P. Wheelwright t se nos manifiestaalimentado por un complejo de asociaciones, fuertemente interrela-cionadas y en gran parte subconscientes.
Con paridad al signo en l se da una voluntariedad por partedel emisor de denotar y/o connotar realidades y conceptos que elreceptor decodifica e interpreta. Por el contrario, entre el signo yel smbolo se establece una distincin de temporalidad: el signodenota y/o connota un hecho extralingilstico que pertenece a laactualidad del emisor> mientras que el smbolo tiende a una intem-poralidad que hace sntesis (desindividualiza). En el signo la fun-cin es denotativa, en cambio en el smbolo es eminentemente con-notativa.
Prieto objeta que la distincin signo/s mbolo pertenece a un m-bito extralingistico y que su dificultad en distinguirlos arranca desu comn conducta lingilstica, Propugna que los lingiiistas confun-den el signo y el smbolo. Con todo, creemos que esto se debe a lautilizacin de signos lingiisticos para expresar smbolos literarios,puesto que es una constante evidente que el lector, receptor o intr-prete tiende a universalizar y sintetizar en smbolo al signo. Esindudable que para que exista la transmisin del mensaje es nece-sario que: 1.~, el receptor perciba el propsito del emisor de trans-mitirle un mensaje; 2.0, el receptor identifique cul es este mensaje 6
Tales consideraciones llevan a decir que el smbolo, utilizadogracias al lenguaje, no utiliza un lenguaje comtTh o literario> sinoun lenguaje referencial que no sirve para entender la realidad sig-nificada, sino una relacin conceptual que resume, sintetiza y expresauna realidad en la que se aunan la emotividad del escritor y latemporalidad especfica que intenta rememorar el escritor.
5 Citado por A. Prieto, o. e., pg. 30.6 A. Yllera. Estilstica, potica y semitica literaria, Madrid, 1974, p. 110.
-
126 M. CRUZ GARCA FUENTES
Por ltimo, el s n t o m a de una obra literaria cae de llenoen la funcin que desempea el receptor de dicho mensaje literario,ya que entre estas tres trminos de la obra literaria encontramosdos planos lingisticos que son producto de un lenguaje: el emisory el receptor. Efectivamente, cualquier mensaje tiene razn de serconsiderado como tal cuando nace de un emisor para desembocaren un receptor. En el lenguaje literario es el poeta quien se haceeco de la multitud para expresar una realidad contempornea.
En el sntoma el grado de voluntariedad del emisor es mnimoy es el receptor el creador de una interpretacin, llegando a conjun-tar sntomas comunes para determinar, genricamente> sndromes oconjuntos sintomticos que identifican el mensaje expresado porel emisor.
En suma, signo smbolo y sntoma equivalen a emisor t receptor.En una metodologa semiolgica su distincin y diferenciacin esesencial; en cambio, no sucede lo mismo con la metodologa estruc-turalista, pues sta aislaba el texto de toda relacin con otros textoso datos que proviniesen de fuera del texto.
Pero aqu, orillando posibles salvedades, consideramos que es elmomento adecuado para preguntarnos la diferencia existente entresigno, smbolo y sntoma. Estos tres trminos, si se les consideraen el plano formal, son exactamente iguales; en cambio, la proble-mtica vara si el enfoque metodolgico se aplica en el plano con-tenidista, ya que smbolos y sntomas seguirn siendo signos litera-rios, pero a su vez desempearn la funcin de smbolos y sntomas.
El sntoma (cuya aparicin con cierta constancia constituye elsndrome) ayuda y permite determinar el gnero7 o forma literariaque son sntoma de algo; en efecto, cuando un fillogo latino seencuentra ante su vista una tirada de versos escritos en hexmetros,sin conocer el contenido, se produce un sntoma conceptual que lelleva a pensar en un poema pico o satrico. Un mismo sntoma
7 E. Rodn Binu. .EI gnero literario clave del estilo de Tcito, R. 5. E. L.IV 1, 1974, p. 202: Es el gnero literario, pues, que obliga con sus leyes ypreceptos, pero es tambin en primer lugar y ante todo, el gnero literariocomo modelo ejemplar que guiar al autor y le propiciar la consecucin desu objetivo artstico.
El gnero literario no es tan slo norma reguladora de obligada sujecin,sino que es tambin a la vez y esto es de capital importancia un principiode creacin literaria..
-
LA STIRA OCTAVA DE JUVENAL 127
puede evidentemente pertenecer a conjuntos sintomticos o sndro-mes distintos. En consecuencia, el sntoma que se produce en elreceptor, primeriamente es formal y secundariamente conceptual.
De ah que el sntoma al igual que el sndrome tiene en elemisor un carcter involuntario
-
128 MA CRUZ GARCA FUENTES
Por otro lada, el plano del contenido que inserta una serie deimplicaciones que, a su vez, llevan a explicar muchos hechos sinto-mticos que el poeta quiere provocar en el receptor de dicha obra.
De todo ello cobra evidencia que la semitica denotativa, alba-gada en el plano de la expresin, tiene como elemento esencial lapalabra y se limita a ocuparse de ella en cuanto forma parte delsistema de la lengua; mientras que la semitica connotativa, alber-gada en el plano del contenido, se limita a observar el valor con-ceptual que adquieren esas palabras en el texto.
Tras aludir a estas consideraciones, pasamos directamente a laStira VIII. La lectura de este poema nos da cuenta de que en ellael poeta juega con una serie de signos y smbolos utilizados volun-tariamente, cargndolos de un valor significativo que, preferente-mente, denotan o connotan realidades y conceptos que han de sercaptados perfectamente por el otro intelocutor o receptor.
Los signos literarios se subdividen en unidades inferiores, a suvez subdivididas en otras y as sucesivamente. Los smbolos, encuanto a su aspecto formal, los podemos considerar tambin comosignas literarios; en cambio, no al centrarnos en el plano del con-tenido, ya que permiten al escritor hacer uso de unas imgenes,menciones, recuerdos para ejemplificar explcitamente la amonesta-cin a una vida propia de un hombre honrado, bueno, sabio y dignode un linaje encumbrado. Todo ello provoca en el receptor delmensaje una serie de sntomas como son la honradez, la libertad,el deseo de llegar a ser un gobernador justo y digno de la emulacinde sus descendientes.
juvenal, gran poeta satrico de Roma, dirige esta stira a Pnticojoven noble para demostrarle que la nobleza no es nada sinel mrito personal. Para ello abre la stira con un signo stemmamuy significativo y en torno al cual se va estructurando una seriede ideas y consideraciones que gracias a unos smbolos literarios,magnficamente conseguidos, el receptor de la stira puede darsecuenta del proceso sintomtico, involuntaria en la mente del escritor.
Juvenal, una vez que ha encontrado un sujeto-narrativo Pn-tico, se dirige a l preguntndole de qu le va a servir el rangoque le da un antiguo linaje (longo sanguine), el rbol genealgico(siemina) y los cuadros de sus antepasados (pictos vultus ,niaru,n),si se pasa la noche jugando a los dados y se acuesta al amanecer.
-
LA STIRA OCTAVA DE JUVENAL 129
En vano mencionar a sus nobles antepasados si no posee la virtud,nica y verdadera nobleza ~.
Toda esta enumeracin de signos literarios expresan, con unestilo acabado, conciso y profundo, unos bellos smbolos que elpoeta engloba en una palabra, que domina la mente del escritor:nobillias, y a su vez refleja algo involuntario y sintomtico que estimplcito en su misma nobleza que es la VIRTUS.
Es conveniente que Pntico llegue a ser un Paulo, un Cono oun Druso por sus costumbres y que aventaje en ellas a sus ante-pasados. Sintomticamente esto conjuga de nuevo la idea de virtus ~.En efecto, cualquier ciudadano, sea cual fuere su linaje, gozar delas aclamaciones del pueblo por sus propios merecimientos. Pues,precisamente, el enorgullecerse de sus antepasados (por ejemplo, losCecrpidas), sin poder aunar a ello mritos personales, es vanidosasoberbia. Por el contrario, son ms digno de recuerdo los hombresque han sobresalido en las causas jurdicas y los soldados que handemostrado su mrito individual que la persona que se refugia ensu linaje sin aportar un solo mrito personal. Por todo ello, elpoeta con estos signos se atreve a decir que la nobleza es el smbolode la vala y del mrito personal, cualquiera que sea el origen de suprocedencia.
Estas agudas observaciones el poeta las engarza con ricas im-genes y variadas comparaciones buscadas voluntariamente por elemisor para conseguir que el receptor tome conciencia de respon-sabilidad personal, pues es desgraciado apoyarse en el renombre deotros; en cambio, es necesario que demuestre su propio mrito paraque su nombre pueda grabarse al lado de los ttulos de sus ante-pasados 1~
9 Sat. VIII 20:nobilitas sola est cftque unica virtus.
O Sat. VIII 24:prima mliii debes anima bona.
II SaL VIII S SS.:ergo uf miremur te, non fmi, privurn aliquid da,quod possim titulis incidere praeter honoresquos lis damus ac dedimus, quubus omnia debes.
XIII. 9
-
130 MA cauz GARCA FUENTES
Contina con un bello smbolo: miserunz est alioru>n incumberefwnae (V 76), que refleja en la mente del receptor un sntoma increscendo de superacin.
Con incomparables signos y smbolos le impulsa a no ostentarsolamente la gloria de sus antepasados. Pntico debe ser un buensoldado y rbitro incorruptible. Si llega a ser nombrado gobernadordebe poner freno a su ira, a su clera y a su avaricia, compadecin-dose de la miseria de sus aliados. Mediante estos smbolos estreflejada una sociedad integrada por muchachos depilados y perfu-mados que formaban parte de un ambiente depravado> vil y corrom-pido que, gracias a la sagacidad e irona del poeta, podemos vis-lumbrar a travs de acertadas digresiones literarias y bellos recuer-dos que inciden en una valoracin real de la virtud y fiereza delpueblo hispano.
En la mayora de sus versos est latente la llamada y el toquede alerta para volver a los tiempos en los que dominaba el respetoa las costumbres. Esto lo logra admirablemente al decir: 2
Seguidamente sale al paso incitndole a que no se deje llevar desus caprichos, ambiciones, pasiones y vicios, pues en caso afirmativola gloria de sus antepasados se volvera contra l y como antorchaclara iluminar sus vilezas; ya que toda perversin del alma oca-siona en ella un escndalo tanto ms visible cuanto ms importante
12 Saf. VIII 127 Ss.:si fib sancta cohors combum, si nemo tribunalvendit acersecomes, si nullum in coniuge crimen,nec per conventus ef cuneta Ver oppida curvisunguibus ire parat nummos raptura Celaeno,tu hect a Pico numeres genus, df aque si tenomina delectant omnem Titanida pugnaminter malores ipsumque Promethea ponas.
-
LA STIRA OCTAVA DE JLJVENAL 131
es el que la comete ~ El ensalzamiento de sus antepasados son elgermen de su bajeza y sus vicios son desprecio a las cenizas de susabuelos.
As pues, ello gira en tomo al hecho sintomtico que debe seralcanzado gracias a esa virtus, pero como es lgico Juvenal cuentacon posibilidades que coadyuvan al entendimiento del mensaje liii-gilistico.
Juvenal sagazmente sabe utilizar ejemplos que complacen allector al presentar voluntariamente reproducciones de la vida desus contemporneos para conseguir involuntariamente un hecho sin-tomtico de rechazo hacia esa corrupcin que lgicamente era unstatus normal y constante en la Roma de su poca. El poeta expresacon irona cmo en las tabernas se encontraban legados, tendidosjunto a criminales, mezclados con marineros, ladrones, esclavos fugi-tivos y gente de mal vivir. Se subraya con una bella imagen literariaque el linaje de sangre no disculpa las perversas actuaciones t
Dentro de esta lnea el poeta hace alusin a un acervo de nom-bres significativos como Damasipo, Lntulo, Mamerco. Fabio quedenotan unos personajes cuya connotacin particular es muy reve-ladora y explcita para que podamos prescindir de su actuacin.Todos ellos se abligan por dinero. La enumeracin se cierra can unsmbolo muy logrado que resume la situacin del Imperio y queexplica la actuacin de los ciudadanos, ya que no es extrao que elnoble se haga actor cmico cuando el prncipe es citarista ~
Ahora bien, ello produce involuntariamente en el receptor unaidea de inestabilidad, inseguridad, desconfianza y abandono a losdeseos de la pasin. Aqu el lenguaje se libera de la mecnica dela comunicacin, para cargarse de un valor significativo que connota
3 Sat. VIII 140 s.:Omne anim vitiu,n fanto conspectius in secrimen habet, quanfo major qul peeeat habetur.
4 Saf. VIII 181 Ss.:at vos, Troiugenae, vobis ignoscifis, ef quaeturpia cerdon, Volesos Brutum que deeebunf.
5 Sat. VIII 198 5.:res ata mira fama,, eitharoedo prncipe nimusnobilis haee ultra quid ant nis ludus?
-
132 MA CRUZ GARCA FUENTES
una serie de aspectos sociolgicos que sirven de pauta para com-prender el mundo satrico del poeta; aunque, si bien es verdad, elsistema de significacin cambia a travs de diversos receptores;pues de los tres trminos que constantemente estamos barajandoel sntoma es, por su involuntariedad en el emisor, el que mayor-mente se ofrece a una evolucin interpretativa.
Juvenal, en efecto, es un escritor sintomtico, no se mantieneajeno a su obra y esgrime con profundidad todo el encadenamientode realidades histricas contemporneas, juega con el smbolo ycarga a la palabra de valor polismico. Su yo yo no est desplazadode la obra, y conjuga con un ajuste perfecto el plano del contenidoy de la expresin.
Todos los recursos que el escritor tiene para expresar su ideacentral los utiliza mediante una manipulacin de unidades menoresde lenguaje que, desde el plano de la expresin o desde el planodel contenido, intentan acercar el signo hasta convertirlo en sm-bolo, debido a connotaciones sacadas de la sustancia y forma delcontenido.
Ahora bien, para conseguir todo esto Juvenal analiza de formasistemtica y progresiva una serie de situaciones mitolgicas (Aga-menn) e histricas (Catilina, Cetego, Decios) que le lleva a esta-blecer vnculos entre personas que de origen plebeyo han llegadoa conseguir una elevada gloria y viceversa, personajes de alta alcur-nia que no llegan a ser importantes en sus actuaciones a conse-cuencia de sus vicios y acciones criminales.
Concluye, al fin, con versos insuperables expresando que, pormuy elevado que sea un rbol genealgico, siempre habr, con ante-rioridad, un progenitor oscuro, un labriego, o quiz otra personaque no queramos nombrar.
y
Llegados a este punto y ante estos hechos que parecen poderaceptarse dentro de la prudencia ms estricta como un intentode anlisis semiolgico, no ser difcil apoyar la planificacin dela stira de la siguiente manera: los signos que encontramos en lapieza literaria denotan un hecho extralingilstico que pertenecen a
-
LA STIRA OCTAVA DE JIJVENAL 133
la actualidad del emisor y, en consecuencia, son parte real de laobra como la figura de Pntico. Los smbolos subyacen en un len-guaje referencial y dan a conocer la sociedad de su poca expresadade una forma subjetiva con discrecin y desengao, cuya prudenciaengendrar un pesimismo activo, pero noble y lleno de valor y cuyoobjeto reflector es la nobilitas que connota de forma diversa a lospersonajes que la integran. Finalmente, la accin sintomdtca osndrome, cultivada dentro de una atmsfera de exhortacin moral,que incita a la virtuS.
M.< CRUZ GARA FUENTES