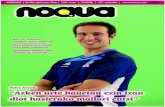JUSTICIA Y DERECHO SUMARIO - lex.uh.cu · Pl. de la Revolución, C. de La Habana Telf.: (537) 855...
Transcript of JUSTICIA Y DERECHO SUMARIO - lex.uh.cu · Pl. de la Revolución, C. de La Habana Telf.: (537) 855...

1
JUSTICIA Y DERECHO
REVISTA CUBANADEL TRIBUNAL
SUPREMO POPULAR
ISSN 1810-0171Publicación semestral
No. 12, año 7, junio de 2009
Director Lic. Osvaldo Sánchez Martín
MsC. Carlos M. Díaz Tenreiro
MsC. Narciso Alberto Cobo Roura Lic. Andrés R. Bolaños Gassó
Lic. crnel. Lourdes Carrasco Espinach
Esp. Vivian Aguilar Pascaud
CompilaciónLic. Celaida Rivero Mederos
Diseño y composiciónJosefa R. Riverón del Pino
CorrecciónLic. Juan Ramón Rodríguez Gómez
RedacciónAve. Independencia e/ Tulipán y Lombillo,
Pl. de la Revolución, C. de La Habana
Telf.: (537) 855 50 35, ext. 184
E-mail: [email protected]
Impreso en la Sección
de Reproducción del TSP
Nota: Los trabajos aquí publicados expresan los criterios de los autores.
SUMARIOSUMARIO
12121212
Esta edición incluye cinco artículos de fondo, encabezados por
las palabras del Presidente del Tribunal Supremo Popular en el II
Congreso Internacional de Derecho Procesal de La Habana:
• En «Razones que sustentan un procedimiento común» propone
el establecimiento de una norma procesal rectora en la administra-
ción pública, a la que queden sujetas las disposiciones de cada
uno de los organismos que la integran.
• «Estudio y aplicación de la atenuante del Artículo 52ch» aborda
un asunto ya tratado antes en estas páginas, ahora visto desde su
fundamento, naturaleza y utilidad práctica, y dirigido a motivar la
reflexión y discusión al respecto.
• «Regulación de la tributación ambiental» analiza los tributos
establecidos en Cuba en este terreno, y concluye que sus defi-
ciencias les impide cumplir fehacientemente los objetivos que se
persiguieron con su implementación.
• «Apuntes sobre una relevante estrategia de defensa» demues-
tra, entre otros aspectos, la antijuricidad del proceso contra los
asaltantes al Moncada y la carencia de virtualidad jurídica de los
hechos imputados por el ministerio público.
• Cierra la selección de textos básicos «Fundamento de la esencia
del concepto de delito» en que el autor somete el tema a un análi-
sis científico, desde la profundidad de las diversas aristas que
guardan relación con este.
Normas de presentación de textos 2
Consejo de Redacción
Justicia con rostro más humano 3
Dr. Rubén Remigio Ferro
Razones que sustentan un procedimiento común 7
Ms.C. María C. Carrasco Casí
Estudio y aplicación de la atenuante del Art. 52ch 14
Esp. María E. Milanés Torres
Regulación de la trbutación ambiental 19
Lic. Ingryd T. Santos Díaz
Apuntes sobre una relevante estrategia de defensa 32
Lic. Elpidio Pérez Suárez
Fundamento de la esencia del concepto de delito 39
Dr. Yan Vera Toste
NotijurídicasToman posesión 53
Experiencia extendida 53
Concurso de oposición 53
Convocatoria al V Encuentro 54
La descripción bibliográfica (1) 56
Lic. Juan Ramón Rodríguez Gómez

2
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TEXTOSLa revista Justicia y Derecho, publicación semes-
tral, es el órgano oficial de divulgación del TribunalSupremo Popular, cuyo objetivo principal es propiciarun rico intercambio de experiencias y comunicaciónentre los profesionales del sector judicial y de otrosafines.
Se admiten artículos y comentarios de carácter cien-tífico-técnico, docente o investigativo con temáticasreferidas a la actividad judicial y jurídica, el derechoinformático u otros campos relacionados. También, esposible presentar informaciones acerca del acontecerjudicial. En todos los casos, se tratará de originales iné-ditos, los cuales se remitirán, por correo electrónico, [email protected].
Los textos deberán escribirse en word (arial, 12puntos, a doble espacio), sin exceder las 25 cuartillas(incluidas Notas y Bibliografía) de 25 líneas de 75 ca-racteres cada una, lo que se logra cuadrando el texto,en la regleta superior, desde 1 hasta 14. Las informa-ciones no pasarán de 25 líneas.
No se aceptarán textos que constituyan tesis o po-nencias. Pueden presentarse versiones de ambas, re-dactadas en forma de artículo o comentario, en los quese eliminan la mayoría de las divisiones y subdivisionesinternas incluidas en aquellas.
Cualquier tipo de gráfico, dibujo, tabla, esquema ofotografía debe aparecer aparte (con indicaciones pre-cisas de ubicación, si fuera necesario), dentro del cálcu-lo total de 25 cuartillas. Estos casos deben enviarse co-mo imagen en formato jpg.
Se exigen, como mínimo, dos sugerencias de título(no el mismo, invertido, ni cambiando en ellos el ordende las palabras), los cuales serán genéricos, no par-ticularizadores. En artículos y comentarios, serán pre-ferentemente nominales (sin verbo) y lo más escuetoposibles (hasta 10 palabras, incluidos artículos, prepo-siciones y conjunciones). En informaciones, pueden serverbales, con no más de15 palabras. Evítese la pun-tuación interna en ellos. De no cumplirse estas condi-ciones, la Redacción de la revista asumirá las adecua-ciones correspondientes.
El autor incluirá nombres y apellidos completos, ran-go académico más elevado y filiación institucional. Sise trata de un colectivo de autores (más de dos), para
el crédito, se tomará el primero, con sus identificacio-nes; y los restantes se incluirán en una nota, al final deltexto.
Los trabajos expresarán el criterio del autor. Noobstante, todos serán sometidos, siempre, a la consi-deración del Consejo de Redacción, el cual decidirásu publicación, o no.
Si es imprescindible emplear abreviaturas o siglas,estas se aclararán, entre paréntesis, cuando aparezcanpor primera vez. Jamás usarlas en títulos.
Se sugiere evitar el uso indiscriminado de negritas,cursivas, comillas, mayúsculas y el plural de modestia.
Las referencias bibliográficas aparecerán siempre alfinal del texto (no en pie de página), ordenadas numé-ricamente según su aparición en el trabajo, donde seindicarán con números volados. Tanto estos, como lasnotas bibliográficas (no se invierte el nombre del autor)y la bibliografía, aparecerán igual que el texto (arial, 12puntos). En los casos de las dos últimas, también a dobleespacio: las primeras, en párrafo normal; y la segunda,en párrafo francés.
Toda referencia bibliográfica incluida en las Notasdebe tener su correspondiente descripción en la Bi-bliografía. En aquellas, se ofrecen los elementos míni-mos necesarios; y en esta, los detalles de edición.
La inversión del nombre solo se contempla en laBibliografía porque es donde único las fuentes se colo-can por orden alfabético, no así en el texto o en la no-tas bibliográficas porque su aparición allí únicamentedepende de la selección que, de ellas, haga el autor.
Tanto en unas como en la otra, se procurará unadescripción coherente, precisa, siguiendo siempre elmismo orden y que, a la vez, resulte un procedimientosencillo y práctico: después de los dos puntos quemedian entre el autor y la obra o artículo, todos loselementos se separarán por coma. Es importante sercuidadosos en el cotejo de cada una en sí con lasfuentes y, de ambas, en conjunto, porque, en buenamedida, la seriedad en la descripción bibliográfica,en el más amplio sentido, es un indiscutible parámetropara medir la seriedad del trabajo que se ha desarro-llado, en general.
Consejo de Redacción

3
Compañeros de la Presidencia:Estimados delegados e invitados:Cuando hace apenas unos días, mi dilecto
amigo el Dr. Juan Mendoza, a nombre del Co-mité Organizador del evento y de la Unión Na-cional de Juristas de Cuba, me pidió que hicie-se una intervención en la sesión inaugural deeste congreso, me resultó inevitable experimen-tar sentimientos y pensamientos diversos.
El primero de ellos, asociado obviamente alarrobo que produce el alto e inmerecido honorde dirigirme, en momento tan preferente, a estecalificado auditorio de catedráticos, estudiososy practicantes del derecho procesal en Cuba,España, Italia y varios países latinoamericanoshermanos. De inmediato, asumí que la osadíade la propuesta del Dr. Mendoza, que por su-puesto le agradezco profundamente, obedecía
Palabras pronunciadas por el Lic. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal SupremoPopular, en la apertura del II Congreso Internacional de Derecho Procesal de La Habana 2009
más al mutuo afecto que nos profesamos, y alrespeto y reconocimiento con que cuenta el Sis-tema de Tribunales de este país, que a mi su-puesta solvencia profesional para tal encargo.Esa es, también, la explicación de mi atrevi-miento al aceptar, por el que de antemano lesofrezco mis excusas a todos los presentes.
Enseguida, me puse a meditar cómo cum-plir, al menos decorosamente, con este cometi-do y comprendí que, lejos de intentar una diser-tación doctrinal con pretensiones de novedad oerudición, ciertamente fuera de mi alcance, so-bre varios o alguno de los apasionantes temasrelacionados con esta extensa área del Dere-cho, lo más consecuente de mi parte pudieraser tratar de transmitirles algunas humildes apre-ciaciones y puntos de vista sobre la práctica ju-dicial cubana actual en su interrelación con elderecho procesal, a partir de mi experiencia decasi 30 años en el desempeño de la judicatura.
No creo superfluo en absoluto comenzar re-cordando que en nuestro país el ejercicio de lajurisdicción está sujeto al imperio de la ley, suconcepción jurídica basal está contenida en laConstitución y tiene como pilares fundamenta-les los principios de independencia judicial, uni-dad de la jurisdicción, integración colegiada delos órganos judiciales, participación popular enla administración de justicia y carácter electivo,inamovible, responsable y revocable de los jue-ces, entre otros aspectos que le confieren anuestro Sistema Judicial la incuestionable juri-dicidad y legitimidad que solo pretenden des-conocer quienes se le aproximan desde unaóptica sesgada por prejuicios ideológicos ten-denciosos y aviesos.
Sin embargo, estoy firmemente convencidode que uno de los rasgos distintivos fundamen-tales de la actividad judicial en Cuba en estos
JUSTICIA CON ROSTROMÁS HUMANO

4
tiempos está en la actitud subjetiva de los jue-ces al asumir la esencia de nuestra misión comoun servicio a la sociedad, cuyo cumplimientocabal requiere también, ante todo, de un pro-fundo sentido de justicia. Conozco, por supues-to, que con frecuencia se escuchan por ahí alu-siones similares en el discurso de funcionariosjudiciales de otros confines; pero, en el caso deCuba, la realidad de los hechos permite cons-tatar la certeza de esa apreciación y esa postu-ra de los jueces cubanos que es, también, a finde cuentas, resultado y consecuencia del pro-ceso de transformaciones emprendido al triun-fo de la Revolución, hace más de medio siglo,para materializar el sueño anhelado del HéroeNacional José Martí y de otros próceres de nues-tras gestas emancipadoras de construir unanación «Con todos y para el bien de todos», ba-sada en la solidaridad humana, la cohesión so-cial y la dignidad plena del hombre y la mujer,con el propósito, raigal y explícito, de «conquis-tar toda la justicia».
He querido destacar deliberadamente el te-ma de la actitud subjetiva de los jueces en eldesempeño de su labor porque, al tener bajo suatribución la dirección de los procesos judicia-les y la potestad de ponerles fin, mediante unpronunciamiento que resuelva o solucione, con-forme a derecho, el litigio sometido a su juicio ydecisión, la manera en que se posicionen y con-duzcan a sí mismos los juzgadores durante larealización de los distintos actos procesalespuede determinar, y con frecuencia determina,la materialización concreta, o no, de los princi-pios que informan la estructura del proceso yconstituyen su columna vertebral. Por más quelas leyes propugnen normativamente aspectoscomo el libre acceso a la justicia, juez impar-cial, contradicción, igualdad entre las partes, hu-manización, probidad, eficacia, mayor aproxi-mación a la verdad material de los hechos yrespecto a los derechos fundamentales, es lapostura de los jueces y su mayor o menor pro-pensión e inteligencia para hacerlos prevale-cer en cada caso, y momento particular, lo quedecidirá si cobran vida, y en qué proporción lohacen. De ello, también dependerá, en granmedida, el acierto de la decisión a que se arri-
be en el «acto compositivo del litigio», al decirdel profesor Sergio García Ramírez.
Partiendo de la conclusión anteriormente ex-presada, nuestro Sistema de Tribunales prestamarcada atención tanto a la formación y desa-rrollo profesional continuo de los jueces en te-mas de derecho procesal y sustantivo, como enaquellos vinculados con el afianzamiento de laética judicial en el desempeño y los relaciona-dos con temas informativos de interés territo-rial, nacional e internacional en el entendido deque, en la raíz de todo proceso judicial, existesiempre un conflicto de intereses que tiene sugénesis en el ámbito de las relaciones huma-nas y sociales «tal cual lo refirió Carnelutti, rei-terada y profundamente, en su obra procesal»,de modo que el proceso, como instrumento me-diante el que se procura la satisfacción de losderechos subjetivos en conflicto, o la realizaciónadecuada, coherente y humanista, del podercoercitivo del Estado, en el desempeño del «iuspuniendi», no debe consistir únicamente en unmero ejercicio técnico-jurídico de aplicación denormas al caso concreto que se juzga, sinodebe partir además de un enfoque contextual,que no pierda de vista la dimensión humana ysocial de lo acontecido en ocasión del conflictosubyacente.
Para nosotros, cada acto y decisión judicialdebe caracterizarse, además de su incuestio-nable sustento legal, por la transparencia, sen-satez y ponderación que entrañe. Ninguna de-cisión absurda e irracional debe ampararse enuna justificación legal. En materia de justicia,creemos firmemente que las insuficiencias se-rán siempre más atribuibles a los jueces que alas leyes. Esos perfiles esenciales definen elmodelo de juez y de justicia que exige la socie-dad cubana de hoy y del futuro; materializarlosconstituye nuestro mayor empeño.
Claro está que en el afán por lograr esa «jus-ticia con rostro más humano» a que también nosconvoca desde su obra el gran profesor urugua-yo Eduardo Couture, los jueces y demás juristascubanos permanecemos muy atentos a los pro-gresos doctrinales, legislativos y prácticos delderecho procesal en general y sus diversas ra-mas que tienen lugar más allá de nuestras fron-

5
teras, muy especialmente en el ámbito iberoame-ricano, del que formamos parte indisoluble porconocidas razones históricas y culturales que nosdan una plataforma común, trascendente a laslógicas diferencias propias de los derroteros di-versos y particulares transitados por nuestrospaíses. De ahí que apreciemos en grado super-lativo oportunidades como las que ofrece estecongreso para escuchar y aprender de quienesgenerosamente vienen a compartir con nosotrossus conocimientos y puntos de vista.
Este intercambio –parte de la interrelaciónpermanente que sostenemos con lo más avan-zado del pensamiento jurídico internacional–fortalece y fertiliza el arsenal de ideas y enfo-ques que da sustento al proceso de reforma que,de manera paulatina pero permanente, vieneoperándose en todo nuestro sistema de Dere-cho, incluido el Derecho Procesal, en la claraintención de hacerlo más accesible, inclusivo,inmediato y efectivo, para que las personas, na-turales y jurídicas, y la sociedad toda, cuenten conmedios expeditos y eficaces de hacer valer y ac-tuar sus derechos. Aun así, me parece oportunosignificar que, en nuestro caso, evitamos, por con-traproducente y errónea, la tendencia a traspolarde manera mecánica, al ordenamiento o la acti-vidad judicial del país, disposiciones o prácticasque no se avengan con la idiosincrasia, cultura yvalores del pueblo cubano y el nivel de desarrolloeconómico, político y social de nuestra sociedad.
Quiérase o no, el sistema jurídico de un país,incluyendo su vertiente procesal, para que fun-cione con eficiencia y eficacia, debe atenersea las condicionantes contextuales de su entor-no social y económico, o resultaría una entele-quia inoperante e inefectiva para su población,que es su principal destinataria, y dejará, portanto, de cumplir su función y su cometido. Elesnobismo y los aires «vanguardistas» a ultran-za pueden conducirnos a perder el contacto conla realidad circundante, a contrapelo de las ne-cesidades concretas y palpables de lo circuns-tancial y específico de cada escenario.
En el empeño por superar nuestros actualesmodelos procesales, no se deben perder de vis-ta las interrogantes que al respecto formularaCalamandrei, como presupuesto de tal enco-
mienda: «¿Nuestros sistemas teóricos son enverdad útiles a la justicia? ¿El refinado concep-tualismo sirve en realidad para lograr que lassentencias de los jueces sean más justas? Y elproceso, que debería ser estudiado para hacerde él un instrumento adecuado a las exigenciasde la sociedad, ¿conviene que sea en verdadel mecanismo de precisión, hecho de elegan-cias lógicas, con las que teorizamos en nues-tros tratados?»
Nos acompañan en este congreso dos ex-presidentes del Instituto Iberoamericano de De-recho Procesal, y Cuba reconoce y aplaude elinmenso esfuerzo intelectual de esa organiza-ción y su extraordinaria voluntad aglutinadora,en pos de lograr esos magníficos cuerpos refe-renciales que son los códigos modelo que, paralos procesos penal, civil, colectivos y la coope-ración jurisdiccional, ofrecen una guía a los paí-ses, como nosotros, empeñados en reformarsus legislaciones procesales.
El reclamo doctrinal referido al reforzamientode las garantías constitucionales del procesomantiene vigencia en la actualidad y precisa denuevos desarrollos en el orden legislativo. Unpresupuesto básico político-jurídico: la igualdadde los hombres, se proyecta en el orden proce-sal en el principio de igualdad de las partes, im-pidiendo que las desigualdades extraprocesa-les les trasciendan al desarrollo o resultado delproceso; de igual manera, cualquier proyecto re-formador debe comprender indefectiblementela protección a los derechos difusos, en la gamaque ellos comportan, vale decir el medio am-biente, el patrimonio cultural, los derechos delconsumidor, la salud, etc., en correspondenciacon lo cual se debe propiciar lo concerniente ala asistencia jurídica y, consecuentemente contodo ello, resulta entonces necesaria la formu-lación de nuevos procedimientos, técnicas pro-cesales y ámbitos jurisdiccionales especiales,mecanismos e instituciones que, por su simpli-ficación, aunque sin desconocimiento total delas formas como requisito de validez de los ac-tos procesales, garanticen el acceso real yefectivo a la justicia y la pretendida eficaciasocial del Derecho.

6
En nuestro continente, se está produciendo,desde hace algunos años, una intensa renova-ción del procedimiento, a partir de reformas quebuscan la presencia cada vez más efectiva delos principios modernos del proceso penal, con-sagrados en los más importantes instrumentosinternacionales de protección de los derechoshumanos. Cuba marcha en la misma direccióncon solidez y responsabilidad.
Otro tanto ocurre con el proceso civil y de fa-milia, donde, si bien no han tenido la mismaprofundidad que en el penal, se han introduci-do cambios que posibilitan una mayor presen-cia de la oralidad, la concentración, jueces másactivos en la conducción del litigio, y el logro deresoluciones más ágiles y eficaces basadas enenfoques multidisciplinarios.
Nos corresponde a los juristas de cada paísidentificar el modo más atinado y viable de im-plementar estos importantes avances en nues-tra propia legislación, evitando, como dije antes,copismos miméticos o la importación automáti-ca e irreflexiva de instituciones ajenas a nues-tra tradición jurídica y cultural.
En Cuba, se vislumbran próximas modifica-ciones legislativas, que deben incluir el ámbitoprocesal, a fin de lograr modernizar muchas delas instituciones y atemperarlas a nuestros re-querimientos actuales a tono con los logros in-discutibles de la ciencia procesal contemporá-nea en la protección de los intereses difusos, elámbito familiar, las tutelas urgentes, la soluciónalternativa de conflictos y toda una gama deaspectos que pudieran conformar la agenda deun congreso como el que nos convoca.
Nuestra gran reforma procesal anterior tuvolugar en 1973, cuando se abrogó la legislaciónespañola hasta entonces vigente y se introduje-ron importantes modificaciones en el modelo deenjuiciamiento, sobre todo en la materia civil,en que se dotó a los jueces de herramientas sinantecedentes en nuestra práctica judicial, queposibilitaron la adecuación del proceso a los re-querimientos de cada momento y tipo de asun-tos, con fórmulas de garantía de la igualdad delas partes, con facultades-obligaciones del juezpara un papel de dirección más activo del pro-
ceso y modos para la precisión del objeto deeste y el ámbito de las pruebas.
Este modelo de enjuiciamiento, en lo que alproceso económico-mercantil respecta, y poriniciativa legislativa ejercida por el Tribunal Su-premo Popular, sufrió una importante reformaen el año 2006, con la introducción de la oralidady la concentración en la solución de los litigiosde esta naturaleza, preludio de los nuevos cam-bios que se avizoran en el país.
Creo innecesario extenderme más.Al darles la bienvenida al congreso, invito a
los delegados foráneos a que confraternicen connuestra gente. Aquí están presentes numerososjueces, fiscales, abogados, profesores univer-sitarios e incluso estudiantes de las facultadesde Derecho del país, que albergan la ilusión deque este encuentro les sirva para mostrar nues-tro desempeño y, al mismo tiempo, aprender delas experiencias y conocimientos que induda-blemente nos brindarán las destacadas perso-nalidades que nos visitan.
Les deseo éxitos en el trabajo y declaro inau-guradas las sesiones del II Congreso Interna-cional de Derecho Procesal de La Habana2009.
Muchas gracias.

7
Administración Pública
RAZONES QUE SUSTENTANUN PROCEDIMIENTO COMÚN
MsC. María Cristina Carrasco Casí,
jueza titular del TSP
«La Administración es, pues, nuestro ángel tutelar en la tierra, puesto que ella nos ampara o nos
reprime en cada paso que damos en la sociedad y el cual puede formar un acto administrativo.»1
Francisco Moreno
No en cualquier procedimiento administrativose enfrentan en principio partes iguales; desigual-dad es la regla, en virtud de la diversa posicióndel administrado o particular, persona jurídicaindividual o colectiva de derecho privado, y lapersona pública constituida por los órganos yagentes investidos de autoridad, que ejercen po-deres de decisión unilateral y gozan de prerroga-tivas específicas fundadas en el interés generalque se supone representan.
Como la jurisdicción es el complemento dela acción administrativa, por ser entendida comola facultad de conocer y decidir asuntos deter-minados, obvio resulta que el debido procesodebe extender sus garantías a la esfera delDerecho Administrativo como rama con carac-teres propios; de ahí, la tendencia a equipararel procedimiento administrativo con el judicial,en aspectos tan importantes como: indicaciónclara del tema a decidir, comunicación a losinteresados, publicidad, derecho a la defensa,posibilidad de prueba, lealtad, probidad de losparticipantes, conocimiento adecuado de la re-solución adoptada, que permitan que los de-rechos sustantivos se hagan realidad, pues, co-mo señala Hernández Corujo,2
El derecho administrativo puede estar así es-crito y la acción reconocida; nada valdría sino se le canaliza a través de un proceso ad-ministrativo que al mismo tiempo que garan-
tice con sus formalidades y requisitos los de-rechos administrativos de los particulares ode la Administración, enseñe el camino a se-guir y la marcha ordenada del asunto.A partir de la magnitud de la problemática de
administrar justicia en el ámbito de la adminis-tración pública, en particular cuando su decisióno el acto se agota en ella, o sea cuando se redu-ce a sus límites, en casos de derechos deriva-dos de las relaciones jurídicas administrativas,financieras o de otra índole, requiere bien deter-minados actos, reglas y trámites a los que debeajustarse el ente administrativo actuante en lagestión de sus fines públicos y proteger el de-recho de los ciudadanos, entre los que se pue-den encontrar el de investigar y resolver justa yrápidamente las controversias, con el objeto desalvaguardar sus intereses, sin desproteger losindividuales de los administrados, y los de lasinstituciones y organizaciones sociales.
NECESIDAD DE CAMBIOA partir de las distintas posiciones de los estu-
diosos del Derecho Procesal Administrativo, meafilio a la definición de procedimiento del pro-fesor Hernández Corujo:3 «(…) vigencia y auto-nomía plena, como orden normativo jurídico quese viabiliza por un procedimiento, que son lostrámites y actuaciones para conseguir una fina-lidad de tipo jurídico».
El procedimiento administrativo interno, co-mo el de cualquier otra clase, debe coadyuvar
INTRODUCCIÓN

8
al fortalecimiento de la legalidad, la prevenciónde las infracciones, la educación de los ciuda-danos en el estricto cumplimiento de las leyes,y el respeto a las reglas de la convivencia, porser la forma fijada para lograr el objetivo final: larehabilitación del derecho violado o la defensade un interés amparado por la ley.
Si bien el procedimiento administrativo pue-de perseguir como finalidad conseguir un actopor parte de la administración, o una actuaciónen el caso del particular, por ser la primera men-cionada gestora de los intereses públicos –y portanto se convierte en el sujeto principal del alu-dido procedimiento, como actora o requerida,y con características propias en cuanto a la for-ma, al estar ligado a los intereses públicos–, seexige rapidez, menor formalidad que en el pro-ceso durante la ventilación y resolución delasunto, donde se realizan actos tales como so-licitudes, alegatos, intervención en audiencias,declaraciones, y también participan otras per-sonas en carácter de peritos y testigos.
Por ello, todos los actos de los órganos ju-risdiccionales y de las personas que intervie-nen en el procedimiento, relacionados con laventilación de la causa, el pronunciamiento dela resolución, los medios de impugnación con-tra ella y su ejecución, solo deben realizarse enel marco de las estipulaciones de la ley proce-sal vigente, por ser estos los que, en conjunto,forman el procedimiento administrativo.
De ahí, la importancia que –estimo– tiene es-tablecer un procedimiento común a observar porlos organismos de la Administración Central delEstado, al aprobar el específico de determina-da materia, a partir de que, como han expresa-do muchos autores, no se puede disociar la nor-ma sustantiva de la norma de procedimiento.
La ley concede al órgano jurisdiccional, y alos que participan en el procedimiento, ciertosderechos y obligaciones procesales y les im-pone obligaciones de igual clase, todo lo cualdemanda un adecuado proceder de la admi-nistración pública, en el marco jurídico de la ac-tuación común de todos los organismos que laintegran, que le permita a los particulares diri-girse a cualquier instancia administrativa conla certeza de que actúan con criterios homogé-
neos, no como en la actualidad acontece conlos ejemplos que a continuación señalo:
• Resolución 249, de 7 de octubre de 2005.Dispone las normas y procedimientos para lanueva organización y funcionamiento del regis-tro de la propiedad. Dictada por el Ministeriode Justicia, en el Capítulo III, establece impug-nación de las decisiones de los registradoresde la propiedad de inmuebles: contra la deci-sión de este agente de suspender o denegar lainscripción, se puede interponer recurso de al-zada ante el director provincial de Justicia, o delmunicipio especial de Isla de la Juventud, se-gún corresponda, en los 30 días hábiles siguien-tes a la notificación de la decisión. Autoriza quequien, en virtud de interés legítimo y sin haberintervenido en el procedimiento de inscripción,se sienta afectado por la decisión del registra-dor que dispuso la práctica de la inscripción,pueda establecer dicho recurso.
• Resolución 128, de 12 de junio de 2006, dic-tada por el ministro de Educación Superior. Enel Capítulo XI, establece el procedimiento en loscasos de denegación, en proceso de otorga-miento y rectificación de categorías docentes.Concede al presunto afectado un término de 10días naturales posteriores a la solicitud, incon-formidad que debe mostrar ante el propio tribu-nal, con copia al rector, para que proceda a larevisión de su caso, trámite que no debe exce-der de 15 días. De continuar inconforme con larevisión, se le concede un plazo de 10 días na-turales, contados a partir de la notificación, paraapelar, en las categorías de asistente, instruc-tor, instructor auxiliar y auxiliar técnico de la do-cencia; y, ante el ministro, en los casos de pro-fesor titular y profesor auxiliar. Si el recurso deapelación se establece por irregularidades du-rante la fase del ejercicio de oposición, y losmencionados funcionarios anulan la fase, estase realiza de nuevo. No se da curso a reclama-ciones de la calificación otorgada por el tribunal.Con respecto a la revocación de las categoríasdocentes, el ministro de Educación Superior, conconocimiento del criterio del tribunal de apela-ción, dicta fallo, para los centros adscriptos alreferido organismo, o no, decisión que tiene ca-rácter definitivo en la vía gubernativa.

9
• Instrucción 10 de 2004, publicada en la Ga-ceta Oficial no. 30, de 12 de julio de 2005. Nor-mas de procedimiento en el proceso de cate-gorización de los docentes de las escuelas decapacitación de los organismos de la Adminis-tración Central del Estado y reclamaciones enlos casos de denegación en el proceso de otor-gamiento y ratificación de categorías docentes.Le concede al presunto afectado 10 días natu-rales para mostrar inconformidad con la deci-sión denegatoria de categoría docente, o revo-catoria, y proceder a la revisión de su caso porel tribunal creado, el cual lo resuelve en 15 díasnaturales, a partir de la presentación; si el inte-resado sigue inconforme, puede apelar ante eldirector del centro en el término de 10 días. Laapelación la conoce un tribunal constituido porun dirigente del nivel correspondiente que atien-de la escuela, y personal de prestigio reconoci-do para evaluarla. Solo puede interponerse antepresuntas violaciones de procedimiento. Tienesu antecedente en la Resolución 30, de 26 dediciembre de 2003, del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.• Resolución 73, de 22 de abril de 2005, delMinisterio del Transporte, Reglamento de la li-cencia de operaciones de transporte, suspen-sión o cancelación de la licencia o de su com-probante por incumplimiento de obligaciones.La oficina correspondiente de la Unidad Esta-tal de Tráfico notifica al titular, dentro de los 10días siguientes a ser cometida la violación, so-bre la aplicación de medida de suspensión ode cancelación y las causas que la motivan, yle concede 10 días hábiles al interesado paraque presente por escrito los argumentos queconsidere en contra de lo que se le imputa. Laoficina entrega el expediente de la licencia ala persona encargada para decidir lo que pro-ceda, quien lo hará mediante resolución con-feccionada al efecto dentro de los 30 días há-biles siguientes a la ocupación de la licencia osu comprobante. Se prevé apelación contra lasseñaladas medidas, o denegación de su otor-gamiento, modificación o renovación, autorizarecurso de apelación ante la autoridad facul-tada, por conducto de la correspondiente Ofici-na Provincial de la Unidad Estatal de Tráfico,
dentro de los 10 días hábiles. La solución alrecurso debe ser en los 45 días hábiles siguien-tes a la fecha de recibida la apelación. En elArtículo 49, se determina que las personas aquienes les corresponde conocer y resolver lascontroversias son los directores de Transportede los órganos provinciales del Poder Popu-lar, cuando se trate de licencias para serviciosmunicipales aprobadas en esa instancia; y a losde Transporte automotor, ferroviario y marítimo,cuando se trate de licencias de alcance provin-cial o cuya aprobación corresponda al Ministe-rio del Transporte.
• El procedimiento administrativo establecido enel Capítulo X de la Ley General de la Vivien-da determina los asuntos comprendidos en él:personas legitimadas para promover una recla-mación; clases de procedimiento: uno, en elcaso de personas que le reclaman al Estado;otro, destinado a intereses contrapuestos en-tre particulares. A pesar de ser su objeto el re-conocimiento de derechos sobre la vivienda–bien destinado a satisfacer una de las nece-sidades esenciales del hombre–, los términosconcedidos en cada trámite son perentorios: 10días para los trámites de emplazar y contesta-ción, un término común de 20 días destinado ala práctica de las pruebas propuestas por laspartes; 10, a las dispuestas de oficio, prorroga-bles a cinco más, y 10 para dictar la resoluciónfinal.
• Decreto No. 272, de 20 de febrero de 2001.Establece las conductas y medidas aplicablesen materia de ordenamiento territorial y urbanis-mo (ornato, higiene comunal y monumentos re-lacionados con esta disciplina). Como medidas,ante las infracciones que detalla, prevé sanciónde multa e, independientemente de ella, la obli-gación de hacer (lo que impide la continuaciónde la conducta infractora); decomiso de losmedios y recursos utilizados; retiro del certifi-cado de microlocalización y la licencia de cons-trucción o de obras; resarcimiento de los dañosocasionados; pérdida de la construido, y demo-lición. Determina, como autoridades facultadaspara imponer esas medidas –salvo las de de-comiso de los medios y recursos utilizados y lapérdida de lo construido–, a los inspectores de

10
las materias reguladas en el referido Decreto.En el Capítulo VIII, Sección II, solo en dos artícu-los, regula la forma de proceder contra las me-didas antes señaladas, mediante el recurso deapelación que se podrá interponer dentro deltérmino de tres días hábiles siguientes a la im-posición de ellas; y dispone que, contra lo re-suelto, no cabe recurso ni procedimiento en lavía administrativa o judicial.
El tratamiento de cada uno de los procedi-mientos mencionados anteriormente, por sí, no«(…) constituyen el vehículo que ha de servir deinstrumento para señalar lo que hay de antijurí-dico en los actos de la Administración»,4 comoseñala Álvarez Tabío, dado que es fácil advertir,en uno y otro, la ausencia de forma procesaladministrativa de defensa del derecho, al no de-terminarse:
1.- Entrega de documentación que justifiquela realización del trámite en tiempo, a las partesinteresadas en la solución.
2.- Obligación del órgano administrativo com-petente a la búsqueda de la verdad que le per-mita dictar resoluciones fundadas, en el momen-to de la solución del recurso previsto.
3.- Iguales exigencias para los sujetos de larelación jurídica administrativa, al regularse elcumplimiento de los términos para establecerlos recursos previstos en los aludidos procedi-mientos que, de incumplirse, se podrán decla-rar decaídos en su derecho al trámite corres-pondiente, sin señalarse consecuencia algunaante la inactividad de la administración, cuandolos particulares se dirijan a ella, que impida quelos derechos reclamados se vacíen de conteni-do por no atenderse eficazmente, y con la cele-ridad debida, los reclamos de estos dentro desu propia esfera.
4.- Los motivos que pueden dar lugar a laabstención y la recusación de las autoridades yel personal de servicio de la administración quetienen que resolver una inconformidad.
Los señalamientos antes apuntados son paralos casos en que la administración desenvuel-ve normalmente su actividad, no cuando uno desus agentes decida impedir la consumación in-mediata de un delito, o utilizar su arma reglamen-
taria con el objetivo de evitar el peligro para lavida de un tercero, o quien requise un medio eninundaciones al emprender labores de salvamen-to. En tales ocasiones, solo la urgencia habilitala toma de decisión y su ejecución inmediata. Encaso contrario, serían siempre los órganos ad-ministrativos competentes en función jurisdiccio-nal los que, en ejercicio de la potestad decisoria,lo realicen con las garantías debidas.
Además, por el carácter englobador de la ad-ministración pública en nuestro país, llamada asatisfacer las necesidades públicas o sociales,cuya misión fundamental es el logro de los ob-jetivos estatales que le son confiados, en todassus actividades debe primar el respeto de lasgarantías jurídicas de los llamados administra-dos; a diferencia del Derecho Procesal Civil, laintervención del Estado es más acentuada, da-do que, en no pocas ocasiones, la maquinariaadministrativa es la que comienza a actuar sinpetición de una persona cual titular de un dere-cho subjetivo, como hemos visto en la mayoríade los ejemplos antes expuestos, en temas tanimportantes como los regulados en las citadasnormas (unos, vinculados directamente con elderecho al trabajo; otros, a la vivienda), sobretodo para el afectado con una decisión, auncuando haya sido con la aplicación exacta y con-secuente de las leyes materiales y de las obli-gaciones procesales derivadas, por lo que ob-viamente también tiene derecho a:
• Conocer, en cualquier momento, el estadode la tramitación del procedimiento en el quetenga la condición de interesado, y obtener co-pias de documentos contenidos en él.
• No presentar documentos no exigidos porlas normas aplicables al procedimiento de quese trate, o que ya se encuentren en poder de laadministración actuante.
• Obtener información y orientación acercade los requisitos jurídicos o técnicos que las dis-posiciones vigentes impongan a las actuacio-nes o solicitudes que se propongan realizar.
• Ser tratado con respeto y deferencia por lasautoridades y funcionarios, que habrán de faci-litarles el ejercicio de sus derechos y el cumpli-miento de sus obligaciones.

11
Por todo lo anteriormente expuesto, resultauna necesidad que determinados principios ju-rídicos estén refrendados en normas concretasdel Derecho Procesal en la materia administrati-va o que se infiera de las normas de esta clase–frente a una laguna del legislador en el proce-dimiento especial o específico–, como son:
• Principio de legalidad: Deber que tienen losórganos de administración pública y las demáspersonas que actúen en el procedimiento, deguiarse invariablemente por las normas jurídi-cas, lo que supone descubrir la verdad y aplicarcon precisión las de derecho material y proce-sal, incluyendo el control judicial sobre la ejecu-ción de las decisiones en su función revisoradel actuar de la administración.
• Principio de verdad objetiva: La adminis-tración debe pronunciar una resolución legaly motivada con arreglo a las circunstancias delcaso; es decir, debe comprobar con exactitudlos hechos jurídicos que una norma de derechomaterial vincula con cierto efecto jurídico y fun-damentarlos con las pruebas, incluyendo en es-tas las practicadas por iniciativa de la propiaadministración, y la recusación del funciona-rio actuante, cuando cualquier vinculación conel caso puede poner en duda la transparenciade la decisión del órgano.
• Principio de disponibilidad: Conjugado conlos principios de legalidad y de objetividad, par-tiendo de los intereses de los ciudadanos y dela propia administración, le da oportunidad alfiscal para que pueda examinar determinadosasuntos, cuando fundadamente estime que elacto en cuestión es contrario a la ley o se violanlos derechos de alguien.
• Principio de celeridad: Acometer, en un soloacto, todos los trámites que, por su naturaleza,admitan una impulsión simultánea y no sea obli-gado su cumplimiento sucesivo.
Desde una óptica amplia de los procedimien-tos internos de la administración pública, existela necesidad de reglamentar en detalle la fasede inicio de su actuación, o ante la promociónde una solicitud por parte de los ciudadanos,por ser la fundamental en cuanto garantías esen-ciales de la defensa de los derechos de los que
intervienen en la relación jurídico-administrativay en la pronunciación de las resoluciones justasque establezcan la verdad en un caso dado, so-bre la base de que, en muchos asuntos, los fun-cionarios que actúan y deciden cuestiones esen-ciales para los administrados no son juristas, apesar de dictar resoluciones que contienen res-puestas de la administración actuante a plan-teamientos claves del caso y ser este el impor-tantísimo acto de justicia, hasta en el supuestode que el ciudadano discute la imposición deuna multa que considera no ajustada a la ley, apartir de que la defensa de los derechos e inte-reses legítimos de las partes es, al mismo tiem-po, la de los intereses del Estado cubano.
Además, la validez legal de la decisión de laadministración pública, con respecto a la exis-tencia de los derechos y los hechos en que sebasan, o la ausencia de ellos, manifiesta susefectos jurídicos, como se pone de manifiesto,en los ejemplos expuestos, en:
• Irrefutabilidad: Dado que, desde el momen-to en que se resuelve una reclamación por laadministración y se notifica al interesado, termi-na el procedimiento, aunque no haya ganadofirmeza y contra ella se establezcan medios deimpugnación ante los superiores del órgano quela dictó o porque puede ser revisada por los tri-bunales.
• Obligatoriedad: Los órganos públicos, fun-cionarios y ciudadanos están obligados a de-sarrollar las actividades indispensables deter-minadas por la resolución para cumplir con lodispuesto por la administración.
• Ejecutividad: Efecto jurídico importante de-bido a la posibilidad de la ejecución coercitivade lo decidido o dispuesto por la administración.
Por tales razones, se necesita un procedi-miento administrativo común interno que: regu-le principios y conceptos propios del DerechoProcesal –legitimación, capacidad, postulación,prueba, recurso, etc.–; posibilite el reconoci-miento real y efectivo del derecho vulnerado;evite, con su contenido, la aplicación por analo-gía de institutos del Derecho Procesal Civil, enel ámbito de la actuación de las administracio-nes públicas, debido a la competencia de los

12
organismos de la Administración Central del Es-tado, sobre todo por el número de asuntos queno tienen control judicial y en los cuales pue-den presentarse irregularidades (ejemplo: lamulta impuesta rebasa el monto dispuesto enla ley), faltar en muchos de ellos el conjunto denormas jurídicas que ordene el procedimiento,tanto si la finalidad es la aplicación del dere-cho material como por actos productores de laadministración pública que inciden directa e in-directamente en la vida de los ciudadanos, encorrespondencia con el ordenamiento jurídico,con mayor razón si –como Ramón Calcines ti-tula el tema El procedimiento administrativo:«Derecho de prerrogativas y privilegios de laAdministración Pública»–5 constituyen los pre-supuestos autorizantes y garantizadores de laactividad que desarrolla.
De suma importancia, también, es la defini-ción precisa de las figuras de nulidad y anula-bilidad de los actos de la administración con lascausales específicas.
Los actos nulos de pleno derecho pueden ser:• Los dictados por órgano manifiestamente
incompetente, por razón de la materia o del te-rritorio.
• Los que tengan un contenido imposible decumplir.
• Los que sean constitutivos de infracción pe-nal o se dicten como consecuencia de esta.
• Los dictados que prescinden, total y absolu-tamente, de procedimiento legalmente estable-cido, o de las normas que contienen las reglasesenciales para la formación de la voluntad delos órganos colegiados.
• Los expresos o presuntos contrarios al or-denamiento jurídico por los que se adquierenfacultades o derechos, cuando se carezca delos requisitos esenciales para su adquisición.
Los actos pueden ser anulables cuando:• Los funcionarios o agentes de la adminis-
tración pública incurren en cualquier infraccióndel ordenamiento jurídico, incluso la desviaciónde poder.
• Carezcan de los requisitos formales indis-pensables para alcanzar su fin o den lugar a laindefensión de los interesados.
EJECUCIÓN DEL ACTOADMINISTRATIVO
Se logra una defensa real de un derecho sub-jetivo cuando se cumple la resolución o dispo-sición legal motivada de la administración pú-blica; por eso, al igual que en el procedimientocivil, el Derecho Procesal Administrativo debecomprender tanto la actuación del órgano en elconocimiento y la solución de los asuntos queson de su competencia, como la ejecución desus resoluciones, incluyendo las sentencias mo-dificativas o revocatorias de estas, al haber sidoobjeto de impugnación ante tribunal ordinario enfunción revisora, ya que no cabe dudar que laley debe estipular las garantías que aseguren elprincipio de legalidad en el cumplimiento de ac-tos ejecutivos, que garanticen la realización co-rrecta y oportuna de lo decidido en este orden.
Lo anterior da posibilidad a las partes y de-más personas que intervinieron en el procedi-miento a que puedan valerse de medios contralos actos del ejecutor, pues, a veces, son otrasentidades las que tienen tal misión, sobre todoen esta circunstancia, en cuanto a la diferenciaexistente entre los actos objeto de ejecutorias,que es cuando se libra un mandato remitido aotro para que ejecute un acto jurídico y, en mu-chos casos, son documentos presentados parael cumplimiento coercitivo en plazos determina-dos, especialmente aquellos en que lo decidi-do es en virtud de la solicitud o reclamación delparticular (por ejemplo, en el caso de la vivien-da, el Presidente del Tribunal Supremo Populary el Presidente del Instituto Nacional de la Vivien-da han tenido que emitir indicaciones conjuntaspara garantizar el cumplimiento de las decisio-nes judiciales sustentándolas en los artículos123 y 124 de la Ley General de la Vivienda, enrelación con los artículos 654 y 690 de la Ley deProcedimiento Civil, Administrativo, Laboral yEconómico), cuestión que suscita preocupacióncon respecto a aquellos casos que quedan enel ámbito de la administración, en los que, de-bido a la falta de norma, se puede incumplir conla función estatal de ofrecer a los ciudadanosuna tutela efectiva en el sentido amplio, es de-cir, comprendiendo la eficacia de los trámitesde ejecución.

13
CONCLUSIONESSe avecinan transformaciones en la estruc-
tura de la administración pública, conforme fueanunciado por el Presidente de los consejos deEstado y de Ministros, el 24 de febrero de 2008,algunas de las cuales ya se están implemen-tando, lo que permite inferir la necesidad de que,igualmente, se adopte sustancial reforma en elderecho procesal interno, con el objetivo de es-tablecer normas de ineludible cumplimiento, encuya formulación, entre otras cuestiones, que-de comprendido lo relacionado con necesariasexigencias legales en materia de garantías pro-cesales que, a mi entender, solo se alcanzarási se aprueba un procedimiento rector, al quedeban quedar sujetas las disposiciones en eseorden que dicten los organismos que conformanla citada administración.
NOTAS1Francisco Moreno: La Administración y sus Procedimientos, p. 7.2Enrique Hernández Corujo: Procedimientos AdministrativosInternos; Introducción.3Ibíd.4Fernando Álvarez Tabío: El Proceso Contencioso Adminis-trativo, p. 77.5Luis Manuel Cosculluela Montaner, en Manual de DerechoAdministrativo, apud Colectivo de autores: Temas deDerecho Administrativo Cubano, p. 487.
BIBLIOGRAFÍAÁlvarez Tabío, Fernando: El Proceso Contencioso Adminis-
trativo, Editorial Librería Martí, La Habana, 1954.
Colectivo de autores: Temas de Derecho Administrativo Cu-bano, Editorial Félix Varela, La Habana, t. 1 y 2, 2004.
Cordón Moreno, Faustino: El Proceso Administrativo, Ma-drid, 1989.
Hernández Corujo, Enrique: Procedimientos Administrati-vos Internos, Editorial Lex, La Habana, 1955.
Moreno, Francisco: La Administración y sus Procedimien-tos, La Habana 1886.
Ramírez Olivilla, Gustavo: Legislación Contencioso-Adminis-trativa, contada la jurisprudencia establecida por el Tri-bunal Supremo de Cuba desde su creación, 2ª ed., LaHabana, 1943.
LegislaciónDecreto No. 272, de 20 de febrero de 2001, De las Contra-
venciones en materia de Ordenamiento Territorial y deUrbanismo.
Instrucción No. 10 de 2004, en Gaceta Oficial, ordinaria, no.30, de 12 de julio de 2005.
Ley General de la Vivienda, de 1988.
Resolución No. 73, de 22 de abril de 2005, Ministerio delTransporte.
Resolución No. 128, de 12 de junio de 2006, Ministerio deEducación Superior.
«Debido a la falta de norma,se puede incumplircon la función estatalde ofrecer a los ciudadanosuna tutela efectiva.»

14
Esp. María Esperanza Milanés Torres
jueza titular del TSP
Someto a examen la circunstancia atenuantedel Artículo 52ch del Código Penal, conocidadoctrinalmente como arrepentimiento eficaz,por ser de aquellas que más esgrimen los de-fensores de los imputados e invocarse con fre-cuencia en los recursos de casación. De ahíque sea necesario estudiar su fundamento, na-turaleza y tratamiento en la práctica judicial.
Resulta de interés que este texto motive lareflexión y discusión en los especialistas inte-resados en la temática o que, de una forma uotra, se vinculan al trabajo judicial, y pueda serpunto de partida para profundizar en su estu-dio y utilidad práctica.
En el Derecho que antecede a la RevoluciónFrancesa, solo aparecen referencias vinculadascon la aparición de las circunstancias atenuan-tes, puesto que los jueces gozaban de un indis-criminado arbitrio judicial para la elección de lapena y, en consecuencia, fijaban la que estima-ran a su merced, razón por la que no se justifi-caba su existencia práctica. No obstante, porejemplo, el Derecho Canónico admitió, entreotras, las atenuantes de la confesión del reo, elarrepentimiento y la restitución de la cosa roba-da, con un fin más bien religioso.
Muchos autores coinciden en afirmar que lateoría general de las circunstancias surge comotal al gestarse el proceso codificador devenidocon la Revolución Francesa, como consecuen-cia del principio de igualdad ante la ley, que con-dicionó la doctrina de la medida de la pena y lacuestión de la proporcionalidad entre delito, in-fracción y sanción.
En torno a su fundamento, han existido y exis-ten diferentes posiciones doctrinales, tantoaquellos que la vinculan a cuestiones religiosas
y morales, como los que transitan hacia la pos-tura normativa, y quienes, al estilo de Antón One-ca, mantienen que su fundamento se encuentraen la compensación de la culpabilidad, criterioal cual también se afilia Bacigalupo Zapater,cuando afirma que
se trata de actos que demuestran ex-post unreconocimiento del autor de la vigencia de lanorma infringida por el delito. Este reconoci-miento tiene un signo positivo, que, frente alnegativo del delito, genera un efecto compen-sador de la culpabilidad por el hecho. Estacompensación se manifiesta en la individua-lización de la pena.1
Sin embargo, otros sectores estiman que to-das las circunstancias responden a considera-ciones político-criminales y más exactamente ala idea de necesidad de tutela (principio de pro-porcionalidad o prohibición de exceso). «En con-secuencia, a una mayor necesidad de tutela, exis-tirá una mayor o menor necesidad de pena.»2 Lascircunstancias, conforme al criterio emitido porGonzález Cussac, no pueden vincularse ni al in-justo ni a la culpabilidad, y ello tanto si se atiendea consideraciones formales como materiales.
A mi juicio, por sobre todas las cosas, deberesponder a un criterio de justicia, utilidad y tu-tela efectiva, pues se pretende favorecer al su-jeto, disminuye los efectos del delito y ayuda aesclarecerlo, en lo cual también existe un fun-damento político-criminal.
La circunstancia atenuante no afecta la esen-cia del delito, pues este existe, se den los ele-mentos que la integren, o no, y se vincula a laclase y extensión de la pena; o sea, se trata dealgo accesorio o accidental que únicamenterepercute sobre la menor gravedad de la reac-
Código Penal
ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LAATENUANTE DEL ARTÍCULO 52 ch

15
ción punitiva. Influye en la consecuencia jurídicade la afirmación del delito, que no es otra que lapena y, en relación con ella, debe ser evaluada.Sus efectos pertenecen de lleno a la aplicacióny adecuación de esta. Por tanto, su existencia oinexistencia debe ser vista a través de la teoríade la pena.
En el estudio realizado, no encontré un con-cepto acabado de la atenuante de arrepenti-miento, sino conceptualizaciones generales. Ental sentido, la circunstancia de arrepentimientose considera que da relevancia a la conductapostdelictual del autor, concebida como elemen-to a tener en cuenta en la adecuación de la san-ción a imponer, por el efecto que causa sobrela punibilidad del hecho.
Tradicionalmente, las circunstancias apare-cen reglamentadas en la ley penal de dos for-mas: las que se agrupan en un precepto de laparte general del Código Penal, calificadas co-mo comunes o genéricas; y las que se incluyenen algunos tipos penales, con la denominaciónde especiales o específicas, pues se refierenconcretamente al delito descrito en el tipo pe-nal que las contiene, lo que no fue objeto de es-tudio en este trabajo.
El Código Penal de Cuba, Ley No. 62, inser-ta las circunstancias atenuantes dentro de laparte general (Título V, De la responsabilidadPenal; Capítulo V, La Adecuación; Sección VI),entre las nueve que estatuye el Artículo 52, espe-cíficamente en el inciso ch), sin que el legisla-dor haya hecho en él distinción alguna en cuan-to a su naturaleza, aunque prevalecen las quetienen un carácter personal, pues atiende ele-mentos individuales del sujeto comisor.
Algunos especialistas y expertos opinan quesu formulación es correcta, pero es escasamen-te apreciada en la práctica judicial, debido a lafalta de articulación de diligencias de prueba quepermitan o sustenten su posterior invocación porlas partes. Otra posición se apoya en criteriosdoctrinales y juicios interpretativos que se articu-lan en torno a ella.
En mi opinión, su vigencia práctica y virtuali-dad jurídica guarda estrecha relación con la ra-cionalidad en la aplicación de la pena, se vincu-
la muy de cerca con la extensión de la sanción,y solo tiene efecto cuando esta rebasa los lími-tes mínimos del marco penal para el delito cali-ficado, pues, si se aprecia y se impone penamínima, no lleva consecuencias jurídicas desdeel punto de vista de la penalidad, y tampocodebe surtir efecto impugnaticio, al no tener tras-cendencia al fallo. Considero que se vuelve real-mente modificativa de la responsabilidad penalcuando el órgano juzgador hace uso de la facul-tad discrecional que le concede el Artículo 54,apartado 1, de la ley sustantiva, donde se esta-blece que «el tribunal puede disminuir hasta lamitad el límite mínimo de la sanción prevista parael delito».
Advierte Prieto Morales quela apreciación de las circunstancias atenuan-tes o agravantes genéricas de los artículos52 y 53 del Código Penal, no permite al Tri-bunal rebajar los límites mínimos y máximosestablecidos en el Código Penal. O sea quesólo servirán para adecuar dentro de los lí-mites.3
Desde el punto de vista de su regulación le-gal, requieren para su conformación de tres re-quisitos: uno, subjetivo, que consiste en haberobrado el agente por impulso espontáneo, osea voluntariamente, por sí mismo, ajeno a todainfluencia externa, movido por convicción pro-funda; otro, objetivo, ejecutar alguna de las con-ductas recogidas en la norma-precepto, en elsentido de evitar, reparar o disminuir el daño,las consecuencias, dar satisfacción a la víctima,o confesar a las autoridades su participaciónen el hecho, o ayudar al esclarecimiento; y, porúltimo, la relación causal que debe estar pre-sente en el propósito del inculpado y su actuar,es decir, el móvil debe ser el arrepentimientoespontáneo (elemento subjetivo) y la realiza-ción de cualquiera de los hechos que integransus elementos objetivos, realizados en circuns-tancias tales que constituyan una serie de ac-tos unidos con la intención del comisor por re-lación de causalidad.
Se considera que el impulso espontáneo estárelacionado con la menor culpa o síntoma demenor peligrosidad; y debe estar presente entodos los actos que integran los elementos ob-jetivos para su configuración.

16
Sin embargo, hoy día este criterio ha ido va-riando hacia una tendencia más abierta en suvaloración, al no resultar tan restrictiva.
Los elementos del arrepentimiento no sonacumulativos, o sea no es preciso que se denjuntos, con uno solo de ellos pudiera integrarsela atenuante.
En cuanto a la reparación del daño, se tomaen consideración la situación de la víctima. ParaOrts Berenguer, reparar es restablecer íntegra-mente la situación anterior al delito; y disminuir,la reducción significativa aunque no total de lasituación provocada por su comisión, despuésde haber realizado el agente el mayor esfuerzoa su alcance.4
El restablecimiento de la situación anteriorpuede ser económico o de otra naturaleza (dañomoral); y el Código recoge el supuesto de «darsatisfacción al ofendido», por ser, a mi juicio,otras de las formas en que puede aminorarsela gravedad del mal causado.
La ley cubana no fija momento ni imponelímite para su consecución, lo que trae consi-go que se esgriman diferentes criterios, en tor-no a si procede cuando el culpable es de to-dos conocido. Hay juzgadores que respondennegativamente a su apreciación; algunos sos-tienen que debe ser antes de que se inicie pro-ceso penal contra el comisor; otros la ubicanen el momento de haberse abierto causa con-tra el agente; hay quienes relacionan esto conla actitud que adopta durante la fase prepara-toria; otra línea de pensamiento la vincula a laconducta asumida en el acto del juicio oral, mo-mento cumbre para muchos; y los que consi-deran que puede darse en cualquier momentodel procedimiento. Esta última resulta en la prác-tica jurídica la tendencia más generalizada.
En análisis comparado con la Ley OrgánicaNo. 10 de l995, de España, se aprecia que de-dica su Libro I a las disposiciones generales.Dentro de este, el Título I trata la infracción pe-nal, y el Capítulo III contiene las circunstanciasque atenúan la responsabilidad criminal. Al res-pecto, enumera taxativamente las circunstanciasatenuantes en el Artículo 21, y particulariza nues-tro objeto de estudio cuando expresa:
4ª) La de haber procedido el culpable, antesde conocer que el procedimiento judicial sedirige contra él, a confesar la infracción a lasautoridades.5ª) La de haber procedido el culpable a re-parar el daño ocasionado a la víctima, o dis-minuir sus efectos, en cualquier momento delprocedimiento y con anterioridad a la cele-bración del acto del juicio oral.Como se observa, deja bien delimitado el
momento en que debe producirse, ya se tratede confesión, de reparar o de disminuir los efec-tos del daño causado a la víctima.
En el derogado Código de Defensa Social,que rigió en Cuba hasta la promulgación delCódigo Penal, el inciso D) del Artículo 37 esti-pulaba un grupo de circunstancias que debíanconcurrir, entre las que se fijaba «antes de co-nocer la apertura del procedimiento judicial».
La salas penales de instancia, en cuanto asu consideración y evaluación, han seguido co-mo tendencia mayoritaria la estimación de estacircunstancia atenuante en casos en los que, sinconcurrir todos los elementos objetivos y subje-tivos exigidos por el precepto invocado, consi-deran que se ha producido una conducta post-delictual por parte del acusado, integradora dealguno de los supuestos objetivos que constitu-yen la razón de ser de la atenuante de arrepen-timiento espontáneo, con lo que premian lasconductas que ayudan a las víctimas o favore-cen la acción de la justicia en la persecucióndelos delitos. Sin embargo, otra ha sido la con-cepción para su estimación extraordinaria, alevaluarse lo relativo al conocimiento, momentoy forma de presentación ante la autoridad, des-pués de cometer los ilícitos; los juzgadores de-ducen su voluntariedad, si se realiza antes deque la autoridad actuante tuviera conocimientode ellos y de sus autores; cuando no se actúade la forma apuntada, faltan los antecedentesque demuestren que lo hicieron a impulsos depesar por su conducta ilegal.
No obstante, en algunos casos, se observasu estimación sin trascendencia al fallo o faltade flexibilidad en torno a su apreciación por ladureza de las penas inflingidas, a pesar de no

17
concurrir circunstancias agravantes. Algunos juz-gadores, tanto para su acogida como para sudesestimación, lo hacen basándose en la doc-trina de la desestimación implícita.
En la sala penal de casación, prevalece co-mo tendencia la de anular las sentencias inmo-tivadas, cuya motivación en España tiene ran-go constitucional, no así en Cuba, aun cuandose refrenda su debida aplicación por el Acuer-do No. 172 de l985, dictado por el Consejo deGobierno del Tribunal Supremo Popular, y esta-tuirse en la Ley de Procedimiento Penal (Artícu-lo 44, inciso c, apartado 3) que se razonará ladenegación de las que hubiesen sido alegadas,precepto que, de forma indiscriminada, se in-fringe por los órganos de instancia y, por supues-to, da lugar a la acogida del recurso y nulidadde la resolución dictada, en lo que impera la lí-nea de apego a la norma en su invocación, aun-que lo planteado no tenga trascendencia al fallo.
La exigencia de motivar las sentencias, comoconsecuencia del derecho fundamental a undebido proceso, ha dado lugar a su observan-cia por parte de la sala penal de casación, alejercer el control casacional, en razón de quelos tribunales de instancia razonen y motiven laacogida, o no, de las circunstancias modifica-tivas de la responsabilidad criminal.
De acuerdo con lo preceptuado en la vigenteLey de Procedimiento Penal en Cuba, la moti-vación está subdividida en hechos y fundamen-tos de derecho, y se observa que, en la prácticajudicial, con base en el apartado 5 del Artículo70, se sustenta como motivo casacional el viciode incongruencia omisiva.
La posición que sostengo al respecto es quela cuestión jurídica relacionada con la falta derespuesta, o sea de motivación o fundamenta-ción en su no acogida en la resolución, debeser examinada sobre la base de los principiosde racionalidad y de seguridad jurídica en lasdecisiones judiciales, pues, aun cuando el órga-no juzgador, de forma expresa, no fundara sudecisión de estimarla o acogerla, como es loatinente, la valoración para la acogida del re-curso por esta causal no debe ceñirse solo aeste aspecto, debe evaluarse su incidencia en
la pena impuesta, su utilidad práctica, verdaderarelevancia y fuerza jurídica con trascendencia alfallo; en fin, el efecto de la omisión sobre la res-puesta punitiva, al considerar que el no haberdado una respuesta en un sentido u otro no escausa suficiente para hacer anulable una resolu-ción, aun cuando exista el defecto apuntado.
Al amparo del apartado 5 del Artículo 69 dela invocada ley rituaria, se apoyan los defenso-res, cuando apuntan que se ha cometido errorde derecho en la calificación de los hechos quese declaran probados en la sentencia en con-cepto de circunstancias, y es la atenuante exa-minada la que más da lugar al recurso por dichacausal de fondo, sin que encuentre siempre unarespuesta efectiva, por razones ya explicadas.Se alude al carácter extraordinario de la atenuan-te, preceptuado en el apartado uno del Artículo54 del Código Penal y que prevalece su carác-ter discrecional; al decir de algunos juzgadores,la conducta de reconocimiento, consciente y vo-luntaria, de un agente comisor de delito se pre-senta de forma extraordinaria, cuando concurrecon tal fuerza que incide de manera notable enla gravedad y peligrosidad del hecho, en susconsecuencias, criterio que además comparto.
Y comparto el criterio emitido por Prieto Mo-rales, cuando apuntaba que «(…) esta atenuan-te extraordinaria (…) como motivo de casaciónpodrá prosperar cuando el Tribunal Supremoestime que algunas de la atenuantes que con-curran aparece en forma muy intensa (…)».5
CONCLUSIONES♦ La circunstancia atenuante objeto de estudiose mantiene vinculada a la adecuación de la san-ción, formando parte de la teoría de la pena, porser su verdadera consecuencia jurídica y, portal razón, se hace necesario buscar el verdade-ro sentido de su aplicación práctica, ante su in-cidencia en la penalidad. Tiene su fundamentoen la aplicación de la justicia y de tutela efectivatanto a los comisores como a las víctimas;responde al interés del Estado de proteger aaquellos que han mantenido una conductapostdelictual que los destaca por colaborarcon la administración de la justicia, en la acti-tud del autor tendente a confesar y advertir la

18
necesidad de reparar el daño causado por sucomportamiento antisocial, en lo cual existe unfundamento político-criminal.♦ Si requerimos de un debido proceso, cuyopunto final es la resolución dictada, en aras deuna justicia más acabada y en consonancia conlas tendencias actuales, se precisa de los tri-bunales de instancia la necesidad de motivar yfundamentar, no de una forma insuficiente apli-cando la fórmula desestimatoria clásica, sino pro-nunciando, con la amplitud que el caso requiere,el acogimiento o desestimación de las circuns-tancias modificativas de la responsabilidad cri-minal alegadas; y, en su caso, del tribunal decasación, la elevación de la exigencia ante elcontrol de su cumplimiento.♦ Se observan algunos casos donde los tribu-nales de instancia infringen lo establecido en laLey de Procedimiento Penal (Artículo 44, incisoc, apartado 3), lo que da lugar a la acogida delrecurso y nulidad de la resolución dictada, pues-to que prevalece la línea de apego a la normaen su invocación, aunque lo planteado no tengatrascendencia al fallo, y en tal sentido el órganode casación debe reorientar su concepción.♦ Se perfila como algo que debe resolverse poralgunos juzgadores lo relativo a la falta de ex-presión de la circunstancia en los hechos de-clarados probados, donde la mayoría de lasveces, aun acogiéndola, y en otras desestimán-dola, no tienen sustento de base fáctica quesirvan luego de fundamento de la acogida y de-sestimación motivada de aquellas, lo que distamucho de la calidad en la justicia a que nos con-voca el Consejo de Gobierno del Tribunal Su-premo Popular.
NOTAS1E. Bacigalupo Zapater: Contestaciones al Programa deDerecho Penal. Parte General para acceso a las CarrerasJudicial y Fiscal, p. 298.2J. L. González Cussac: «Presente y Futuro de las Circuns-tancias», p. 11.3Aldo Prieto Morales: Lo Circunstancial en la Responsa-bilidad Penal, p. 305.4Apud Antonio Gil Merino: «Las Circunstancias Atenuantesy Agravantes en el Código Penal de l995», pp. 153-215.5Prieto Morales: Ob. cit., p. 306.
BIBLIOGRAFÍABacigalupo Zapater, E.: Contestaciones al Programa de
Derecho Penal. Parte General para acceso a las Carre-ras Judicial y Fiscal, 2ª ed., t. 1, Tirant lo Blanch, Valencia(España), 2002.
Cobo del Rosal, M.: Derecho Penal. Parte General, Univer-sidad de Valencia (España), 1984.
—————: Derecho Penal. Parte General, 5ª ed. Corregi-da, aumentada y actualizada, Tirant lo Blanch, Valencia(España), 1999.
Cuello Calón, Eugenio: Derecho Penal. Parte General, Edi-torial Bosch S.A., Barcelona, 1981.
Gil Merino, Antonio: «Las Circunstancias Atenuantes yAgravantes en el Código Penal de 1995», en Cuadernoy Estudio de Derecho Judicial, Consejo General del Po-der Judicial del Reino de España, San Sebastián, 2004.
González Cussac, J. L.: «Presente y Futuro de las Circuns-tancias», en Cuaderno y Estudio de Derecho Judicial,Consejo General del Poder Judicial del Reino de Espa-ña, San Sebastián, 2004.
Jiménez de Asúa, Luis: La Ley y el Delito: curso de dogmá-tica penal, Editorial Andrés Bello, Caracas, 1945.
Machado Sánchez, K.: «La regulación de las circunstan-cias atenuantes en varias Legislaciones Penales», ensitio web Artículos Doctrinales: Derecho Penal, 2003.
Muñoz Conde, Francisco: Derecho Penal. Parte General,Tirant lo Blanch, Valencia (España), 1993.
Orts Berenguer, E.: La atenuante de análoga significación,Universidad de Valencia (España), 1978.
Prieto Morales, Aldo: Lo circunstancial en la Responsabili-dad Penal, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,1983.
Quiroz Pírez, Renén: Manual de Derecho Penal, t. 1, Edito-rial de Ciencias Jurídicas, La Habana, 1999.
Rivero García, Danilo: «Comentario sobre las Causalesdel Recurso de Casación por Quebrantamiento de For-ma», en Temas Sobre el Proceso Penal, Ediciones Pren-sa Latina S.A., La Habana, 1998.
Sánchez-Jáuregui y Alcaide, José Luis: «La Motivación enla sentencia Penal en cuanto a la aplicación de Circuns-tancias modificativas. La Penal y Otras medidas. El Ar-bitrio Judicial», ponencia (Comunicación, Serie: Penal),Consejo General del Poder Judicial del Reino de España.
LegislaciónCódigo de Defensa Social, Ministerio de Justicia, La Haba-
na, l973.Código Penal de España, 2ª ed., concordada y anotada,
Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1996.Código Penal de la República de Cuba, Ley No. 62, ed.
anotada con instrucciones y sentencias del TribunalSupremo Popular, Editorial de Ciencias Sociales, La Ha-bana, 1998.
Ley de Procedimiento Penal, ed. actualizada, anotada y con-cordada, Editorial SIMAR S.A, La Habana, 1977.

19
Ordenamiento jurídico cubano
REGULACIÓN DE LA TRIBUTACIÓNAMBIENTAL
Lic. Ingryd Teresa Santos Díaz
Jueza titular del TPP La Habana
En Cuba, la utilización de elementos de re-gulación económica para la protección ambien-tal tiene su fundamento, en primer lugar, en losartículos 18 g) y 61 de la Ley del Medio Am-biente.1 En segundo orden, lo previsto en la Ley73 del Sistema Tributario, donde se introduceel Impuesto sobre la utilización y explotaciónde los recursos naturales para la protección delmedio ambiente.
Estos marcos legales están en consonan-cia con la Estrategia Ambiental Nacional,2 «ex-presión de la política ambiental cubana, en lacual se plasman sus proyecciones y directri-ces principales».3 Este documento recoge lapolítica ambiental a largo plazo en nuestro paísy prevé acertadamente el uso de incentivos tri-butarios como un mecanismo viable para laprotección de la naturaleza.
Todo esto conforma el soporte jurídico de latributación ambiental en Cuba y constituye, asu vez, la expresión legislativa que va a mate-rializar el Artículo 27 de la Constitución.4
Aquí, analizo críticamente los diferentes tri-butos que se han establecido en el país a la luzde las regulaciones que los fundamentan. A par-tir de un estudio detallado de estos, podremosdeterminar si su estructura responde a las exi-gencias de un tributo ambiental y a los principiosque informan su articulación. En este sentido,analizo las regulaciones que prevén el Impuestoforestal, los cánones por la ejecución de unaactividad minera, las regalías por la extracciónde recursos minerales y el Impuesto para la pro-tección de la bahía de La Habana.
PUNTO DE PARTIDADE TRIBUTOS AMBIENTALES
El impuesto sobre la utilización o explotaciónde los recursos naturales y para la protección
del medio ambiente –regulado en el Título II,Capítulo XI, de la Ley 73–5 constituye la «base»de la estructuración de tributos ambientales. Suestudio es indispensable para poder compren-der la naturaleza de las figuras impositivas queen su seno se acogen.
Pérez Inclán ha expresado que se trata de unimpuesto de «naturaleza ambientalista ya quesu objeto imponible se tipifica por actos o he-chos que inciden de una manera negativa sobreel medio ambiente o que origina una actuaciónpública de tutela medioambiental».6 Tal conside-ración solo podrá ser corroborada a partir delanálisis del impuesto en general. Para ello de-bemos acudir a su regulación normativa.
De la lectura de los artículos que dan vida aesta figura impositiva, se colige que el impuestoen cuestión tiene un carácter ambiental. No soloporque grava las acciones de utilización y explo-tación de los recursos naturales sino porque,además, puede ser utilizado para la proteccióndel medio en sí mismo. Esto último nos indicaque en las normas precedentemente citadas seprevén las dos funciones que pueden tener lostributos ambientales: prevenir determinados da-ños ambientales y reducir los efectos nocivosque las actividades de explotación y uso des-medido provocan sobre el entorno. Así se ma-terializa, también, la naturaleza extrafiscal dedicho impuesto en el entendido de que mate-rializará los lineamientos de protección ambien-tal plasmados en la Constitución.
No obstante, dicho impuesto presenta mati-ces en gran medida criticables. A mi entender,los rasgos negativos que abordaré en lo ade-lante impiden que este instrumento económicocumpla acertadamente su finalidad inicial.
Aun cuando en los artículos mencionados serecojan las funciones que en protección ambien-

20
tal pueden cumplir los instrumentos tributarios,estos preceptos, lejos de constituir una regula-ción detallada y precisa devienen un enunciadolegislativo, pues el legislador no logró imple-mentar adecuadamente, a partir de los artícu-los 50, 51 y 52, el impuesto que inicialmente con-cibió. Más que una regulación exhaustiva, la Ley73/94 se pronuncia por intención, por parte dela administración tributaria, de crear herramien-tas fiscales para dicha protección.
El Artículo 50 hace referencia al «uso y ex-plotación de los recursos naturales», accionesque constituyen el supuesto fáctico que hacenacer el impuesto. Ahora bien, dentro del uso yla explotación de un recurso natural, o del medioambiente en general, es posible incluir disímilesprocederes. Por tal motivo, a mi entender, el he-cho imponible no queda bien delimitado. Esteconcepto abarca actos necesarios para el de-senvolvimiento del hombre que, aun cuando pue-den constituir actividades de uso y explotación,no implican, en todos los casos, una degrada-ción del entorno y, por tanto, no tendrían por quéestar gravadas por el impuesto.
Según Borrero Moro, el hecho imponible delos tributos ambientales recae sobre «(...) ac-tos, hechos o actividades degradantes del me-dio, (...) mientras que en otros (supuestos) elhecho imponible se limita a configurarse conbase en dichas situaciones degradantes (...)».7Siguiendo su parecer, este impuesto no mues-tra la exactitud requerida a la hora de configurarsu presupuesto de hecho, pues el uso y explo-tación devienen un saco en el que entran distin-tos comportamientos, degradantes o no.
Esto trae como consecuencia que, en oca-siones, se graven supuestos correspondientesal desenvolvimiento del hombre como ser hu-mano que no implican necesariamente menos-cabo del entorno, y vulnera el principio quiencontamina, paga, como postulado rector de latributación ambiental. He ahí cómo la inexacti-tud legislativa es capaz de acarrear daños alcontribuyente e incidir en los principios que in-forman el sistema tributario en general. Además,la no delimitación del hecho imponible puedeincidir en el carácter extrafiscal del tributo, en elentendido de que este último no logre materiali-zar la finalidad que se persiguió con su imple-
mentación y devenga, entonces, mero instrumen-to recaudatorio en manos del Estado.
Analizar detenidamente el Artículo 52 de laLey 73/94 permite percatarse de que con la ex-presión «establecer las bases imponibles, tiposimpositivos y procedimientos para el pago deeste impuesto, así como para conceder las exen-ciones y bonificaciones pertinentes», el legisla-dor indirectamente indica que no se trata de unúnico impuesto, sino de un lineamiento globalpara la configuración de otros institutos tributa-rios por parte del órgano competente. Si no esasí, ¿cómo se explica la redacción en plural delarticulado indicando varias bases imponibles?
Además, para el ejercicio de tales encomien-das, este artículo «(…) faculta al Ministro de Fi-nanzas y Precios (…) oído el parecer del Minis-tro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente».A simple vista, nos percatamos de que ni lasmencionadas bases, ni los tipos impositivos, nilos procedimientos de pago, ni las exenciones,se encuentran reguladas en la ley. Cabría pre-guntarse si concuerdan este precepto y las con-secuencias que de él se derivan con las exigen-cias del principio de legalidad.
Los preceptos que fundamentan la tributaciónambiental en nuestro país denotan una insufi-ciencia del postulado legal. Ello se debe a queen la Ley del Sistema Tributario se dejan de re-gular elementos importantes en la configuracióndel citado impuesto. Para salvar estas deficien-cias, el legislador ha previsto la posibilidad deque, mediante la potestad reglamentaria, el Mi-nisterio de Finanzas y Precios establezca lasbases imponibles, tipos impositivos, procedi-mientos de pago, exenciones y bonificacionesque al respecto procedan. Vemos, pues, que«se ha prescindido de la potestad legislativa enfavor de la resolutiva».8
No creo del todo acertada esa decisión, yaque no se debe confiar a normas de menor je-rarquía (como las resoluciones ministeriales) laregulación de cuestiones tan medulares en laestructuración del tributo. Pienso que, aun cuan-do tal atribución se establece para completar laregulación del impuesto verde, atenta un tantocontra la seguridad jurídica. No estamos ante elsupuesto de reserva de ley relativa, preceptuado

21
en la Disposición Final Quinta de dicho cuerponormativo, por cuanto no son «circunstanciaseconómicas y sociales que así lo aconsejen»las que incitan al Ministro de Finanzas y Pre-cios a adoptar tales decisiones.
Lo que ocurre es que, al ser tal impuesto solouna expresión de la estrategia fiscal que debeseguirse en el país, el legislador prefirió no aden-trarse en la regulación de las cuestiones seña-ladas y optó por dejarlo a decisiones ministe-riales de fuerza obligatoria. Luego, la cuestiónanteriormente descrita constituye uno de los pun-tos sobre los cuales se debe trabajar para elperfeccionamiento del sistema tributario cuba-no, en pos de una mayor observancia y segui-miento al principio de legalidad.
No quedan dudas respecto a que el institutoeconómico de naturaleza ambiental previsto enla Ley 73 es un lineamiento de política tributaria,extrafiscal, previsto por el Estado. En tanto linea-miento de estrategia naturalista, no debió ce-ñirse solo a la figura del impuesto. Las tasas ylas contribuciones especiales, según el supuestode que se trate, también pueden materializar elenunciado constitucional de protección del me-dio ambiente. Sin embargo, el carácter colecti-vo de la conservación de este se muestra másfehacientemente en los instrumentos impositi-vos. En ellos, al no haber intervención adminis-trativa que devenga contraprestación favorece-dora al sujeto pasivo, el deber de contribuir seconfigura, de manera más general, más solida-ria, y atañe a todos los contribuyentes que incu-rran en el hecho imponible.
Los impuestos, aun cuando presentan deter-minadas ventajas para el logro de objetivos eco-lógicos, no son las únicas herramientas que eneste campo se pueden utilizar. De acuerdo conel supuesto contaminante que se quiera corregir,la administración tributaria escogerá el institutoidóneo a ese fin y, sobre esta base, configurarálos elementos estructurales del tributo.
FIGURAS TRIBUTARIASIMPLEMENTADAS
Si nos adentramos en el análisis de los ins-trumentos económicos tributarios que se han
articulado en Cuba, vemos que algunos tomancomo base las regulaciones de la Ley 73 y otrosno. Detallo tres de ellos:
♦ Impuesto forestal.♦ Cánones por la ejecución de una actividad
minera y las regalías por la extracción de recur-sos minerales.
♦ Impuesto para la protección de la bahía deLa Habana.
Impuesto forestalEl bosque es «un recurso natural renovable de
la nación que proporciona bienes y servicios, detipo económico, ambiental, social y cultural, sus-ceptible de ser aprovechado racionalmente, sindetrimento de sus cualidades reguladoras y pro-tectoras del medio ambiente».9 Tras largos añosde dominación extranjera, los bosques cubanosse encontraban altamente deteriorados. Por esarazón, el Estado, en uso de la soberanía que ejer-ce sobre los recursos naturales10 y el medio am-biente, en general, se ha interesado en imple-mentar diferentes instrumentos con el objetivo depreservar «los pulmones del planeta».
Entre los institutos a los que ha apelado elEstado para detener el uso indiscriminado delos bosques y propiciar la renovación de estos,están los tributos. La primera manifestación detal tendencia la constituyó el impuesto forestalregulado en el Decreto-Ley No. 44, de 6 de juliode 1981. Este cuerpo normativo respondía a lanecesidad del Estado de compensar, al menosparcialmente, los gastos en que incurría por con-cepto de repoblación forestal y conservación delmedio ambiente.
Los recursos forestales poseen una gran im-portancia. Los procesos biológicos y naturalesque en su seno se suceden propician un equili-brio ambiental adecuado. Por tal motivo, y enaras de perfeccionar la base impositiva en estecampo, se dictó la Resolución 50/1996, del Mi-nisterio de Finanzas y Precios, la cual da vidaal impuesto que hoy grava la utilización y explota-ción de los recursos del patrimonio forestal y lafauna silvestre en Cuba con el objetivo de promo-ver su uso sostenible. En tal sentido, se coadyuvaal mejor desenvolvimiento del sistema financierode la silvicultura. Constituyen sujetos pasivos de

22
este impuesto las personas naturalesy jurídicas, cubanas o extranjeras, queutilicen o se relacionen con el uso y laexplotación de los recursos anterior-mente mencionados.
La imposición en este terrenoconstituye una manifestación de la tri-butación ambiental, que tiene su baseen el impuesto sobre la utilización oexplotación de los recursos naturalesy para la protección del medio am-biente. El impuesto forestal viene asuplir, en alguna medida, la falta delegalidad que caracteriza a la baselegal sobre la que se erige. En la Re-solución 50/96, se regulan todos loselementos constitutivos de este, a fin de viabi-lizar su aplicación. El resuelvo Tercero refrenda:
Tercero: Constituye el hecho imponible delimpuesto a que se contrae la presente Reso-lución, la utilización y explotación de recur-sos forestales, naturales y artificiales, y de lafauna silvestre, independientemente de laactividad que se realice.Se entenderá como utilización y explotaciónde los recursos forestales, naturales y artificia-les, y de la fauna silvestre, el aprovechamien-to de la madera y productos no madereros,tales como, resinas, cortezas, semillas, folla-jes, lianas, bejucos y otros, así como la utili-zación de áreas para la práctica de caza yecoturismo siempre que se realicen con fi-nes económicos.Basta su simple lectura para percatarse de
que el supuesto fáctico que hace nacer la obli-gación tributaria está constituido pos dos ac-ciones fundamentales: la utilización y la explo-tación, entendidas, en su sentido más amplio,como el aprovechamiento de los componentesque conforman el recurso forestal en sí mismoconsiderado; y, en la última parte, leemos: «lautilización de áreas para la práctica de caza yecoturismo siempre que se realicen con fineseconómicos». Esta expresión recoge, indirec-tamente,11 una referencia a uno de los postula-dos de justicia tributaria: el principio de capaci-dad económica que, además de ser un criterio
sobre el que se erige el deber de contribuir, ac-túa como un límite a este.
Trayendo a colación los criterios sentados alestudiar el hecho imponible de un tributo am-biental tipo, puede decirse que el presupuestode hecho que fundamenta el nacimiento del im-puesto forestal está delimitado adecuadamen-te de acuerdo con exigencias extrafiscales. Sinembargo, si se particularizan los efectos que po-drían tener los rasgos no fiscales de la tributa-ción, además de desprenderse de la propiaestructura y finalidad del tributo, podría derivardel establecimiento de supuestos de no suje-ción que ayudarían a delimitar la sujeción a este.En tal sentido, el resuelvo Décimo de la citadaresolución prevé:
No serán consideradas a los efectos del pagode este impuesto, las actividades forestalesdirectamente vinculadas con la ejecución deobras para la Defensa Nacional que deter-minen de conjunto los Ministerios de lasFuerzas Armadas Revolucionarias, de laAgricultura y de Ciencia, Tecnología y Me-dio Ambiente, así como las actividades queutilicen la madera producto de plantacionesforestales creadas con recursos propios delos productores y los productos proceden-tes de labores silvícolas autorizadas y reali-zadas con fines no comerciales.El primer supuesto de no sujeción al impues-
to viene determinado por las actividades fores-tales directamente vinculadas con la ejecución

23
de obras para la defensa nacional. Hasta aquí,queda claro que la realización, en este campo,de acciones en defensa de la Patria, no que-dan afectadas con el pago del impuesto. Noobstante, llama la atención que la no sujeción noqueda determinada directamente en el cuerponormativo, sino que es necesaria la determina-ción conjunta de los ministerios de las FuerzasArmadas, de la Agricultura, y de Ciencia, Tec-nología y Medio Ambiente.
La última exigencia deviene una reticenciaque, en dependencia del momento de la deter-minación por parte de los organismos de la Ad-ministración Central del Estado, se podrá con-figurar, o no, la no sujeción al impuesto. Si lospronunciamientos de los ministerios intervinien-tes se realizan luego de haber incurrido el «suje-to» en el hecho imponible, lo que operaría no esla no sujeción, sino la exención.
Me parece acertada la no sujeción en el se-gundo de los supuestos. A partir de ella, se pro-mueve la reforestación y se incentiva la activi-dad forestal en los productores, en el caso deaquellas actividades en las que se utilicen re-cursos propios y las realizadas con fines no co-merciales. A mi entender, responde al principioambiental de protección del entorno.
La base imponible del impuesto a que se con-trae esta Resolución la constituye, según pro-ceda, la cantidad de metros cúbicos de made-ra por especies y surtido a talar, las toneladasmétricas, kilogramos, millares de puntos, me-tros lineales o producciones estimadas de pro-ductos no madereros y las hectáreas usadas oexplotadas.La base imponible, a que se refiere el párrafoprecedente, se consignará por Declaración Ju-rada presentada por los sujetos obligados alpago del impuesto, en la oficina municipal deAdministración Tributaria correspondiente a sudomicilio fiscal.12
La base imponible constituye la expresión ci-frada del hecho imponible. A partir del principiorector de la tributación ambiental quien contami-na paga, aquella recaerá sobre un acto contami-nante y, por ende, al menos en principio, expresala afectación que ha sufrido el medio. Dicha base
se encuentra altamente conectada con el presu-puesto fáctico de la norma. Ello trae consigoque el costo que deberá asumir el sujeto pasivoestará en correlación con el daño provocado aaquel (en este caso, a los recursos forestales),lo que deberá ser analizado con la confluencia,además, de los tipos impositivos. En este senti-do, la Resolución 50 estipula «el tipo impositivoa aplicar para el cálculo y determinación de esteimpuesto, correspondiente a las especies exis-tentes en bosques artificiales».13
La masa obligacional tributaria, en sentidogeneral, no solo está conformada por las pres-taciones de carácter económico-patrimonialque deberá realizar el sujeto pasivo. Ademásde estas, confluyen en el obligado tributario,otras obligaciones formales cuyo cumplimientoes imprescindible para que la gestión se reali-ce eficientemente. De esta forma, el obligadoal pago del impuesto forestal deberá cumplircon lo establecido en el resuelvo Segundo dela Resolución 50/96: «Los sujetos de este im-puesto están obligados a inscribirse en el Re-gistro de Contribuyentes de la oficina municipalde la Administración Tributaria correspondien-te a su domicilio fiscal.»
El análisis de la estructura de este impues-to, exigido por la explotación y conservaciónde los recursos forestales, naturales y artificia-les, y la fauna silvestre, permite indicar que, demanera general, reúne las exigencias de un tri-buto ambiental, a la luz del deber de contribuir.Al ser una expresión de los lineamientos plas-mados en la ley tributaria, concuerda con losprincipios de justicia que en ella se prevén y,aun cuando el criterio contaminador-pagadorno se encuentra regulado expresamente ennuestro ordenamiento jurídico, la configuracióndel tributo en cuestión, en alguna medida, res-ponde a sus exigencias.
Ley de Minas: Instrumentoseconómicos tributarios
Actualmente, la minería ocupa uno de los prin-cipales renglones de nuestra economía. Por talmotivo, y como consecuencia del poder sobe-rano que el Estado ejerce sobre «el subsuelo,

24
las minas y todos los recursos minerales, don-dequiera que éstos se encuentren»,14 se han pre-visto varios instrumentos, a fin de reducir al mí-nimo los efectos negativos que esta actividadprovoca sobre el medio ambiente.
La Ley de Minas, de 21 de diciembre de1994, constituye el marco legal que regula todolo concerniente al manejo de los recursos mine-rales y al ejercicio de la minería. A partir de suspreceptos, se configuran figuras tributarias quellaman nuestro interés.
El Artículo 75 de la citada ley establece:Los concesionarios pagan al Estado, sin per-juicio de lo dispuesto en la legislación tribu-taria general y de cualesquiera otros pagosde carácter general establecidos, los cánonespor la ejecución de una actividad minera ylas regalías por la extracción de recursosminerales no renovables que se establecenen la presente Ley.Quiere esto decir que los titulares de un título
de concesión deben abonarle al Estado las can-tidades a las que por tal concepto se obligan.Estas se materializarán a través de dos figurasfundamentales, según el articulado de la propialey: los cánones y las regalías.
CÁNONES POR LA EJECUCIÓNDE UNA ACTIVIDAD MINERA
Para abordar los cánones por la ejecuciónde una actividad minera, se debe descifrar quése entiende por canon. La ley tributaria solo re-gula, entre los ingresos públicos tributarios, losimpuestos, las tasas y las contribuciones es-peciales.15 Doctrinalmente, este término es po-co tratado, y es homologado, en ocasiones, alas distintas manifestaciones tributarias anterior-mente mencionadas.
Según Valenzuela, los cánones «imponen laobligación de efectuar pagos periódicos de unadeterminada suma de dinero».16 Para VillamilSerrano, «son el precio a pagar por contaminaro por descontaminar un bien público».17 La Leyde Minas, en el Artículo 2, define este institutocomo «la cantidad que se paga por el disfrutede alguna propiedad del Estado».
Aunando los conceptos anteriormente cita-dos, y siguiendo a Sánchez Predoche, se pue-de conformar una definición que contenga to-
das las dimensiones que con respecto a los cá-nones se han trabajado. Podrían incluirse bajoeste rubro «(…) los ingresos tributarios (impues-tos, o tasas), o ingresos patrimoniales (preciospúblicos)».18 En este sentido, considero que ladenominación canon no es contradictoria conla naturaleza tributaria de la figura en cuestión,pues, como tributo al fin, debe responder a losprincipios fundamentales de justicia que orde-nan el deber de contribuir.
La propia denominación de la figura indicaque el presupuesto de hecho que hace nacer laobligación de pago recae sobre «la ejecuciónde una actividad minera» y no sobre el título deconcesión en sí mismo considerado. Al no gra-varse con la figura del canon la actividad admi-nistrativa de la concesión, no opera la «exacciónde carácter conmutativo»19 o beneficio propor-cional exigido para ser considerado como tal. Portanto, la herramienta tributaria que se regula enla Ley de Minas no puede incluirse bajo estadenominación. A partir del estudio de su hechoimponible, hay que determinar si los cánonespueden englobarse dentro de algunas de lascategorías tributarias reguladas en la Ley 73 delSistema Tributario.
Los cánones presentan un mayor parecidocon la categoría tributaria del impuesto. El Ar-tículo 11 b) de dicho cuerpo normativo estable-ce que este es el «(...) tributo exigido al obliga-do a su pago, sin contraprestación específicacon el fin de satisfacer necesidades sociales».Sobre esa base, y teniendo en cuenta que elconcesionario, por el ejercicio de cualquiera delas actividades de índole minera, no recibe pres-tación alguna de la administración que devengaun beneficio a su cargo, se descarta la posibili-dad de que el canon pueda homologarse a lastasas o a las contribuciones especiales, ya queeste matiz caracteriza a ambos instrumentoseconómicos tributarios. La figura en cuestióngrava la realización de una actividad minera pro-piamente dicha, una actuación que incide, enmayor o menor medida, sobre el medio y, porende, surge la necesidad de internalizar losefectos nocivos que aquella provoca a este.
Los cánones deben responder, también, acriterios de justicia tributaria. A mi entender, laconfiguración del tributo, a partir de la propia

25
Ley, infiere la existencia del principio de capa-cidad económica como principio a tener encuenta en la estructuración de los tributos engeneral. En materia de fiscalidad ambiental, estepostulado adquiere una connotación singular, noporque cambie su sentido, sino porque rige latributación en este campo, acompañando al prin-cipio «quien contamina paga», como fundamen-to de la articulación de los instrumentos tributa-rios ambientales. La ejecución de una actividadminera denota, al menos indirectamente, la exis-tencia de una capacidad económica en el suje-to pasivo para afrontar el pago del tributo.
El Artículo 76 de la Ley de Minas regula la cuan-tía a pagar, por concepto de los cánones, por laejecución de una actividad minera. Estipula:
El Estado recibe de los concesionarios, porconcepto de canon, la cantidad anual de:a) dos pesos por hectárea durante la subfasede prospección;b) cinco pesos por hectárea durante la sub-fase de exploración; yc) diez pesos por hectárea durante la fasede explotación.Considero que la cuantía que la ley estable-
ce, aun cuando aumenta progresivamente a me-dida que se desarrollan la prospección, explo-ración y explotación, es bastante pequeña y norefleja claramente la correspondencia contami-nación-responsabilidad. Cierto es que la deter-minación del valor monetario de los daños quedeterminadas actividades provocan al medio esuna tarea difícil y muchas veces lo que hace esaproximarse a él a través de índices indirectos;sin embargo, los valores que ha previsto el le-gislador son ínfimos. La cuantía establecida esinsignificante en relación con los daños que laminería causa al medio ambiente.20 El agenteeconómico no se sentirá motivado por obser-var en su actuar conductas no contaminantes ypreferirá seguir actuando como lo había venidohaciendo, ya que la medida que sobre él recaeno ejerce función de incentivo alguno.
REGALÍAS POR EXTRACCIÓNDE MINERALES NO RENOVABLES
Estas regalías constituyen otras de las figu-ras de carácter tributario previstas en la Ley de
Minas. Como mismo ocurría en los cánones porla ejecución de una actividad minera, las rega-lías no se encuentran reguladas en la Ley 73 delsistema tributario. El estudio de este nuevo ins-tituto permite determinar si se puede insertar enla categoría de impuestos.
Del Artículo 75 de la Ley de Minas, se infiereque el presupuesto de hecho que legitima elnacimiento de la obligación en este caso es «laextracción de recursos minerales no renova-bles».21 Por tanto, a partir de las fases que con-forman la actividad minera, estas exaccionessolo podrán ser exigidas en la fase de explota-ción, debido a que es precisamente en estadonde se produce la extracción del mineral norenovable.
La referencia con respecto al contenido delas regalías mineras podría inducirnos a pensarque estamos ante un supuesto de imposiciónreal y, más aun, si analizamos que la actividadde explotación es indicativa de fuerza econó-mica en el sujeto pasivo, al menos subjetiva-mente. Sin embargo, el análisis de otras cues-tiones destruyen este primer acercamiento.
Tal es el caso de la Resolución 51, de 29 deoctubre de 1997, del Ministerio de Finanzas yPrecios, que, junto con la Ley de Minas, regla-menta la actividad minera. Con el objetivo deviabilizar el pago de las regalías, establece quelas exacciones se satisfacen de la siguienteforma:
♦ En efectivo, de acuerdo con lo legalmenteestablecido, sobre el valor de venta de la pro-ducción, la cotización promedio trimestral quese registra en los mercados mundiales de losproductos minerales obtenidos o sobre elvalor que expresamente se pacte.♦ En especie, sobre la base de la cantidadde toneladas de producción terminada en elmes anterior.El primer punto no ofrece mayores complica-
ciones, hasta tanto se utiliza la expresión se pac-te. La idea de negociación y convenio, indicativade autonomía de la voluntad, se presenta total-mente incompatible con el fenómeno tributario,en el entendido de que la relación jurídicatributaria tiene una naturaleza ex lege. De acuer-do con el título de concesión que materializa la

26
actividad minera, las partes que conforman elvínculo obligacional son la administración y elconcesionario. Aquella no puede disponer libre-mente del ingreso que, por concepto de rega-lía, entra a formar parte del presupuesto del Es-tado, como si fuese suyo.
Esta situación, lejos de presentar a la figurabajo la denominación de impuesto o cualquierotro instituto tributario, la asemeja más a unarelación privada. El pacto al que alude la Reso-lución 51, a mi parecer, altera la naturaleza tri-butaria que en inicio tenía la figura. Además, enel campo tributario la idea de negociación en-tre las partes niega la naturaleza tributaria delas regalías mineras.
La segunda exigencia apela al pago en es-pecie. La obligación tributaria es una obligaciónde dar, donde el ente acreedor exige del sujetopasivo una cantidad de dinero. Sin embargo,aun cuando la satisfacción de la deuda tributariapor este medio prime en materia fiscal, en el or-denamiento jurídico se prevé la posibilidad deque el vínculo obligacional tributario se satisfa-ga mediante el abono de efectos timbrados y,excepcionalmente, bienes y valores.22 En estaúltima variante, se debe insertar el pago en es-pecie, aunque no creo que los recursos minera-les sean los «bienes o valores» idóneos parahacer efectivo el pago de las regalías mineras.23
Impuesto para protegerla bahía de La Habana
La bahía de La Habana, de bol-sa, ocupa un área de 5,2 kilómetroscuadrados, tiene 18 de perímetro yuna profundidad de 9,4 metros. Eldeterioro ambiental de este recur-so natural se debe, entre otras ra-zones, a la poca profundidad de susaguas, la cercanía de grandes cen-tros industriales que vierten sus re-siduos sobre aquellas y los dese-chos albañales que desembocanallí.
Lo anterior, unido a largos añosde explotación marítima no soste-nible, ha llevado a la adopción de
medidas urgentes para el saneamiento de unespacio natural. Entre ellas, la Resolución 36/99, del Ministerio de Finanzas y Precios, la cualestableció un instituto fiscal para combatir losdaños que ha provocado el alto nivel de conta-minación existente allí.
Con el nombre de Impuesto para la protec-ción de la bahía de La Habana, esta Resolu-ción grava, bajo el concepto de hecho imponible,el uso o explotación de la bahía, ya sea con fi-nes económicos, turísticos, recreativos u otros.La sola lectura del presupuesto de hecho quehace nacer la obligación tributaria permite apre-ciar que este no se encuentra bien delimitado.La referencia a u otros puede ser entendida tanampliamente que hasta sentarse en sus alrede-dores acarrearía el pago del impuesto. Sin em-bargo, considero que esta situación fue salvada.El legislador, a la hora de establecer los elemen-tos de cuantificación, limitó el hecho imponible ados supuestos fundamentales. Así, las personas,naturales o jurídicas, sujetas al pago del impues-to son aquellas que empleen el litoral24 o reali-cen un uso marítimo-portuario de la bahía.25
Tanto un caso como el otro implica la utiliza-ción de la bahía: el primero, el litoral (o sea, loslímites costeros de esta); y el segundo, la ocu-pación de sus aguas. Lo anterior induce a pen-sar que los presupuestos fácticos, más que gra-

27
var una actividad en sí, se encaminan a afectarla mera ocupación del recurso natural. Según elArtículo 15a) del texto constitucional: «Son depropiedad estatal (…) la zona económica marí-tima de la República, (…) las aguas (…)», lo que,unido a lo estipulado en el Artículo 2 de la Ley81 («El medio ambiente es patrimonio e interésfundamental de la nación»), permite aseverar quela denominación de esta figura no responde a sucontenido. Luego, hay que remontarse a las ca-tegorías tributarias de inicio: las tasas y las con-tribuciones especiales.
Descarto la posibilidad de que el gravamensobre la bahía sea una contribución especial,ya que esta última implica la realización previa,por parte de la administración, de una actividadque beneficia a la colectividad sin que aquellasea inicialmente promovida. En el caso de lafigura tributaria que grava el uso de la bahía, sematerializa un pago por un beneficio, pero lo rea-liza una persona particular, la que realmente lorecibe y no un grupo de ellas. Según el Artículo11c) de la Ley Tributaria, «es el tributo por elcual el obligado a su pago recibe una contra-prestación de servicio o actividad por parte delEstado». Ferreiro Lapatza incluye, dentro del ci-tado concepto, los supuestos en los que se rea-liza por parte de particulares la utilización debienes de dominio público.26 La utilización enexclusiva de estos bienes genera para la admi-nistración determinados gastos, con lo que,atendiendo a la razón del beneficio27 que di-chos sujetos obtienen, les corresponde asumirese costo.
De los análisis precedentes, se puede cole-gir que el impuesto para la protección de la ba-hía no es tal, sino que más bien se adecua a lasexigencias de las tasas. Sustento mi criterio enlas regulaciones que sobre la tasa por la radi-cación de anuncios y propaganda comercial ha-ce la ley 73/94. Tal cuerpo normativo estipulaque «se establece una tasa por la utilización debienes patrimonio del municipio», es decir bie-nes de dominio público.
Se impone una homologación de categoríastributarias. La bahía de La Habana es de pro-piedad estatal; por tanto, no puede incluirse un
gravamen por su utilización entre los institutosimpositivos. Aquí, se manifiesta, una vez más,la insuficiencia de los preceptos que regulan elimpuesto sobre la utilización o explotación delos recursos naturales y para la protección delmedio ambiente, que solo preveían los impues-tos como instrumentos idóneos para la protec-ción del medio ambiente. Las tasas, según elsupuesto de que se trate, al igual que las contri-buciones especiales, pueden ser capaces, apartir de su estructura y naturaleza, de incentivaren el contribuyente actuaciones acordes con elmundo que lo rodea.
Ahora bien, el hecho imponible de cualquiertributo ambiental debe configurarse sobre labase de supuestos que verdaderamente inci-dan negativamente en el medio ambiente pro-vocando su degradación. Así, la sujeción al tri-buto, por decirlo de algún modo, dependía dela realización de un acto contaminante en símismo considerado, del consumo de ciertosbienes o productos o de una actividad admi-nistrativa tendente a la corrección de los da-ños que determinados agentes provocaban alentorno. Solo de esta forma podrían entender-se cumplidas las exigencias del criterio conta-minador-pagador como postulado rector de latributación ambiental.
Este análisis permite decir que los presupues-tos que conforman el impuesto para la protec-ción de la bahía de La Habana no constituyen,per se, actos contaminantes. A pesar de que laResolución 36/99 articule el hecho imponiblesobre la base del uso o explotación de la bahía,la figura tributaria en cuestión grava el uso litoraly el marítimo-portuario. Ni la mera ubicación deinstalaciones en la zona de ese accidente geo-gráfico, ni la basificación y fondeo de buquesconstituyen, a simple vista, acciones degradan-tes de ese recurso natural. De estos hechos, pue-den desprenderse otros que quizás lo sean,como por ejemplo los vertimientos de desechoshumanos con motivo del consumo de los produc-tos que se oferten en las instalaciones, los resi-duos tóxicos de los centros industriales situadosalrededor de la bahía, el derrame de combusti-ble por desperfectos técnicos en las embarca-ciones o buques, entre otros; pero, de acuerdo

28
con el principio quien contamina paga, el pre-supuesto gravado debe ser la actividad nocivaen sí y no los posibles hechos que, casualmen-te, puedan ocurrir. Los ejemplos citados sonactos independientes del supuesto de hecho tri-butario que, si bien pueden darse ligados a este,no constituyen la base que fundamenta el naci-miento de la obligación fiscal.
Aun cuando el citado impuesto se concibiócon un marcado carácter naturalista, su estruc-tura muestra claramente la escasez ambientalque lo caracteriza. Por tanto, ya no solo es quela denominación dada por el legislador es erra-da, sino que, además, tampoco puede conside-rarse que la figura en cuestión tenga una natu-raleza ambiental. Si bien de alguna maneraaboga por la protección del medio ambiente,se está ante una tasa corriente que en nadatiene en cuenta la capacidad contaminante delsujeto obligado a su pago.
Para sustentar el criterio anteriormente plas-mado, también pueden observarse los supues-tos de no sujeción que establece la Resolución36/99, en principio, para una mejor delimitaciónde la sujeción al «tributo ambiental». En su apar-tado noveno, dispone:
No estarán gravadas con este impuesto:a) Las instalaciones y embarcaciones perte-necientes a las fuerzas armadas revoluciona-rias, al orden interior, a las tropas guardafron-teras, a los cuerpos de extinción de incendiosy a la Aduana General de la República.b) Las embarcaciones menores propulsadasen funciones estatales de control e inspección.c) Las embarcaciones nacionales y extran-jeras destinadas a participar en eventos de-portivos internacionales, en ocasión de la ce-lebración de éstos en el territorio nacional.d) Los buques extranjeros que arriben a labahía con carácter oficial cumplimentandoinvitación del Gobierno de la República deCuba, el Ministerio de Relaciones Exterio-res u otro organismo de la AdministraciónCentral del Estado.La no sujeción al tributo no guarda relación
alguna con el fin ambientalista. No quiero decirque la serie de supuestos que el legislador con-
cibió están desacertados. Todo lo contrario: re-cogen situaciones de interés estatal, social y de-portivo que, con motivo de su contenido, nomerecen estar gravadas por el tributo imple-mentado por el uso de ese espacio natural. Sinembargo, los supuestos de no sujeción citadosanteriormente no deben escapar de controlessucesivos, ya que de estos pueden derivarseactos contaminantes a la bahía.
Este impuesto no reúne los requisitos estruc-turales de un tributo ambiental tipo. Ello no nie-ga la posibilidad de que los ingresos públicos,fruto del proceso de recaudación de este insti-tuto tributario, sean utilizados para financiar pro-yectos de depuración y conservación de dichorecurso natural. Sin embargo, no es lo mismoque un tributo sea extrafiscal a que sea utiliza-do extrafiscalmente. Esta última variante sería,en todo caso, la que operaría en la aplicacióndel gravamen para la protección de la bahía, loque evidencia que los efectos incentivadores ypreventivos que persigue la administración tri-butaria con la implementación de instrumentoseconómicos no se alcanzan en modo alguno.La protección ambiental, desde el punto de vis-ta tributario, se logra de forma mediata no des-de la propia articulación de la figura.
Se hace necesaria una reformulación del tri-buto de acuerdo con las exigencias de la fisca-lidad ambiental y del principio quien contaminapaga. Concretamente, deberá variar el supuestode hecho que hace nacer la obligación, de ma-nera tal que recaiga en las principales fuentesde contaminación de la bahía. Circunscribir laprotección ambiental a una sola figura tributarialimita las posibilidades de intervención estatal enla conservación de tan importante recurso. Portanto, bajo la óptica de un sistema, podrán con-cebirse varios instrumentos dirigidos a mate-rializar, en este campo, el fin constitucional deprotección del medio ambiente.
Podría pensarse, de un lado, en la implemen-tación de un impuesto que grave, a partir de lacapacidad contaminante de los agentes, los ver-timientos de combustible y de desechos sóli-dos que ensucian y contaminan estas aguas. Deotro, pudiera reflexionarse acerca de la articu-lación de una figura capaz de redistribuir entre

29
los contaminadores los costos en que incurrela administración por la corrección de deter-minados efectos nocivos al entorno. Así, apa-recerá una tasa, no ya ordinaria por la meraocupación de un espacio público, sino que, des-de su naturaleza ambiental, materializará lasperspectivas de protección del medio en con-sonancia con los principios de justicia que irra-dia el deber de contribuir. El instituto deberá ex-teenderse al resto de las bahías del país, pues,aun cuando estas se exploten en menor medi-da, necesitan ser protegidas. Las categorías tri-butarias se presentan como institutos viablespara la conservación y descontaminación, den-tro de lo posible, de todas las bahías cubanas.
CONCLUSIONES• En el ordenamiento jurídico cubano, hay unabase normativa que posibilita la implementa-ción de figuras tributarias de corte ambiental.No obstante, los tributos implementados no res-ponden a una expresión acabada que muestresu finalidad ambientalista, lo que incita a su mo-dificación. Más que en una regulación exhausti-va y terminada en la Ley Tributaria, se traza unapolítica fiscal tendente a la articulación de insti-tutos tributarios para la protección del entorno.• Los institutos tributarios implementados al am-paro del impuesto sobre la utilización o explota-ción de los recursos naturales, y para la protec-ción del medio ambiente, presentan grandesdeficiencias que impiden que cumplan fehacien-temente los objetivos que se persiguieron consu implementación. El impuesto forestal, los cá-nones por la ejecución de una actividad minera,las regalías por la extracción de recursos mine-rales no renovables y el impuesto para la pro-tección de la bahía de La Habana no respon-den a las exigencias de un tributo ambiental tipoque, bajo la óptica extrafiscal, logre desincen-tivar la realización de actividades nocivas alentorno en el agente que las realiza.
NOTAS1"(…) el uso de la regulación económica como instrumentode la política y la gestión ambiental se concibe sobre la ba-se del empleo, entre otras, de políticas tributarias, arance-
larias o de precios diferenciados para el desarrollo de acti-vidades que incidan sobre el medio ambiente».2Constituye una guía precisa donde se recogen y desarrollancada uno de los instrumentos de la gestión ambiental; suobservancia, al menos en principio, se hace necesaria.3CITMA: La Estrategia Ambiental Nacional, p. 27.4«El Estado protege el medio ambiente y los recursos natu-rales del país. Reconoce su estrecha vinculación con eldesarrollo económico y social sostenible para hacer másracional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienes-tar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Co-rresponde a los órganos competentes aplicar esta política.
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección delagua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, lafauorganis-na y todo el rico potencial de naturaleza.»5Artículo 50: «Se establece un impuesto por la utilización oexplotación de los recursos naturales y para la proteccióndel medio ambiente.»
Artículo 51: «Son sujetos de este impuesto las personasnaturales o jurídicas, cubanas o extranjeras, que utilicen ose relacionen de cualquier manera con el uso y explotaciónde un recurso natural en el territorio nacional.»
Artículo 52: «Se faculta al Ministro de Finanzas y Precios paraestablecer las bases imponibles, tipos impositivos y pro-cedimientos para el pago de este impuesto, así como paraconceder las exenciones y bonificaciones pertinentes; oído elparecer del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.»6C. Pérez Inclán: «El sistema tributario cubano».7C. Borrero Moro: «La proyección del principio de capacidaden el marco de los tributos ambientales», p. 16.8Ibíd., p. 122.9Tercer por cuanto de la Ley Forestal, en Gaceta Oficial, or-dinaria, no. 46, 1998, p. 773.10Artículo 11 b) y c) de la Constitución de la República.11Al respecto, Regueiro Ale (La protección del medio am-biente en el Sistema Tributario Cubano, p.127), expresóque «(…) se atiende a una actividad que se presumecontraria al medio y no a la posesión de riqueza en sí mismaconsiderada (…)».12Resuelvo 4to de la Resolución 50/1996.13Resuelvo 5to de la Resolución 50/1996.14Artículo 15 de la Constitución de la República: «Son depropiedad estatal socialista de todo el pueblo:a) (…) el subsuelo, las minas, los recursos naturales tantovivos como no vivos dentro de la zona económica marítimade la República, los bosques, las aguas y las vías de comu-nicación (...)».15El Artículo 2 de la Ley 73/1994 establece que «el sistematributario estará conformado por impuestos, tasas y contri-buciones».16R. Valenzuela: «Origen y Fundamentación del Principioquien contamina paga», 32.17A. Villamil Serrano: Política económica del medio ambien-te, p. 38.18J. A. Sánchez Predoche: «La tributación ambiental. ¿Sóloun tema de moda?», p. 230.

30
19V. Regueiro Ale: Ob. cit., p. 163.20Por ejemplo, en los yacimientos a cielo abierto de níquel enla zona nororiental de Cuba, para comenzar la explotaciónhay que talar la vegetación del lugar, lo que implica trans-formaciones físicas en el relieve. En este sentido, los dañosprovocados a los componentes naturales (flora, fauna ysuelo) son imposibles de revertir o mitigar. El impacto sobreel entorno es tan grande que su financiamiento implicacostos elevados. Luego, los valores previstos por el legis-lador en los cánones por la ejecución de una actividad mine-ra no corresponden con la degradación ambiental causadaal medio.21Minerales que se agotan luego de su explotación. Su per-durabilidad está en dependencia de la manera en que elhombre actúe sobre ellos. Ejemplo: petróleo.22Artículo 70 del D/L 169/94: «El pago de la deuda tributariamediante bienes y valores es excepcional, y requerirá autori-zación previa de la autoridad administrativa que correspon-da, según se establezca en las disposiciones complemen-tarias de este Decreto Ley.»23La Ley de Minas establece:«Artículo 13.- Los recursos minerales se clasifican a losefectos de esta Ley en los grupos siguientes:Grupo I. Minerales no metálicos, utilizados fundamen-talmente como materiales de construcción o materia primapara la industria y otras ramas de la economía. En estegrupo se incluyen las piedras preciosas y semipreciosas.Grupo II. Minerales metálicos. Este grupo incluye los meta-les preciosos, los metales ferrosos y no ferrosos, así comolos minerales acompañantes metálicos y no metálicos.Grupo III. Minerales portadores de energía.Grupo IV. Aguas y fangos minero-medicinales. Comprende lasaguas minero-industriales, minero-medicinales, mineralesnaturales, las termales y los fangos minero-medicinales.Grupo V. Otras acumulaciones minerales. Este grupo in-cluye:a) las acumulaciones constituidas por residuos de activi-dades mineras que resulten útiles para el aprovechamientode algunos de sus componentes tales como colas, escom-breras y escoriales; yb) todas las acumulaciones minerales y demás recursosgeológicos que no están especificados en los anterioresgrupos y puedan ser objeto de explotación.»24Regueiro Ale (Ob. cit., p. 144) define, como uso del litoral,la ubicación de instalaciones en la zona de la bahía, talescomo muelles y espigones, entre otras; o, simplemente,por poseer límites marítimos en su litoral.25Ibíd. El autor sostiene que por uso marítimo-portuario seentenderá el acceso a la bahía, el fondeo y la basificaciónen esta de buques u otras embarcaciones, y de instalacio-nes flotantes.26Para J. J. Ferreiro Lapatza (Curso de Derecho Financieroy Tributario, p. 169), «(...) en lo que a las tasas se refiere (...)deben incluirse los tributos que el Estado exige por el usoprivativo o anormal del dominio público, ya que tal uso sig-nifica una ventaja particular y directa para aquel a quien laAdministración concede tal posibilidad».27F. Pérez Royo (Derecho Financiero y Tributario, p. 107).«Las tasas, a diferencia de los impuestos, se inspiran enel principio del beneficio, según el cual el coste de estos
servicios debe satisfacerse, total o parcialmente, medianteuna prestación exigida a sus usuarios.»
BIBLIOGRAFÍAArvelo Valencia, F.: «Gestión ambiental: quien contamina
paga», en Revista Transporte, Desarrollo y Medio Am-biente, v. 22, n. 1, La Habana, abril de 2003.
Borrero Moro, C.: «La proyección del principio de capaci-dad en el marco de los tributos ambientales», en Revis-ta Española de Derecho Financiero, n. 102, Universidadde Valencia, 1999.
—————: «La tributación ambiental en España» (tesisde doctorado), Universidad de Valencia, 1995.
—————: «Los fines no fiscales de los tributos a propósi-to de una doctrina jurisprudencial reiterada», en Revis-ta Hacienda Pública, no. 75, Universidad de Valencia(España), 1995.
Boyer Salvador, M.: «Aspectos económicos del deteriorodel medio ambiente», en Boletín Informativo del MedioAmbiente, no. 14, Madrid, 1980.
Cabanillas Sánchez, A.: La reparación de daños al medioambiente, 1ra ed., Editorial Aranzadi, Madrid, 1996.
Casado Ollero, G.: «Los fines no fiscales de los tributos»,en Derecho Financiero y Hacienda Pública», no. 213,Madrid, 1991.
CITMA: La Estrategia Ambiental Nacional, La Habana, 1997.
Díaz Sánchez, S. L. et al.: Selección de Lecturas de Dere-cho Financiero, 1ra ed., Editorial Félix Varela, La Habana,2004.
Ferreiro Lapatza, J. J.: Curso de Derecho Financiero y Tri-butario, VI, 12a ed., Editorial Marcial Pons, Madrid, 1990.
García Álvarez, J.: Manual de Sistema Tributario, 8a ed., Edi-torial Civitas, Madrid, 2000.
Guervós Maíllo, M.: El impuesto balear sobre institucionesque inciden sobre el medio ambiente», Editorial MarcialPons, Barcelona, 2000.
La Rosa Mariño, C.: «Ayudando a la Bahía», Revista Trans-porte, Desarrollo y Medio Ambiente, v. 22, no. 1, La Ha-bana, abril de 2002.
OCDE: La fiscalidad y el medio ambiente. Políticas com-plementarias, Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 1993.
Pérez de Ayala, J. L. y M. Pérez de Ayala Becerril: Fundamen-tos Tributarios, 1ra ed., Editorial Edersa, Madrid, 1998.
Pérez Inclán, C.: «El sistema tributario cubano», en Temasde Derecho Tributario Cubano (en edición).
Pérez Royo, F.: Derecho Financiero y Tributario (Parte Ge-neral), 1ra ed., Editorial Civitas, Madrid, 1997.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: Para lagestión ambiental y el desarrollo sostenible, Nueva York,1994.

31
Regueiro Ale, V.: La protección del medio ambiente en elSistema Tributario Cubano» (tesis de maestría), Valen-cia-La Habana, 2001.
Rosembuj, T.: Los tributos y la protección del medio am-biente, 1ra ed., Editorial Marcial Pons, Madrid, 1995.
Sánchez Predoche, J. A.: «La tributación ambiental ¿sóloun tema de moda?, en Revista de Derecho Financiero yHacienda Pública, no. 242, Madrid, 1996.
Valenzuela, R.: «El principio quien contamina paga», enRevista de la CEPAL, no. 45, Santiago de Chile, 1991.
—————: «Origen y Fundamentación del Principio quiencontamina paga», en www.monografías.com (consulta:21 de febrero de 2005).
Vaquera García, A.: «La tributación con fines ecológicos: elreciente gravamen francés para la protección del medioambiente atmosférico», en Revista de Información Fis-cal, no. 14, Madrid, 1996.
—————: Fiscalidad y Medio Ambiente, 1ra ed., EditorialLex Nova, Valladolid, 1996.
Villamil Serrano, A.: Política económica del medio ambien-te, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. A, Ma-drid, 1998.
LegislaciónConstitución de la República de Cuba, en Gaceta Oficial,
extraordinaria, no. 3, Ciudad de La Habana, 31 de enerode 2003.
Decreto-Ley No. 169, de 10 de enero de 1997, «De lasNormas Generales y de Procedimientos Tributarios».
Ley No. 73, de 4 de agosto de 1994, «Del Sistema Tributa-rio», en Gaceta Oficial, extraordinaria, Ciudad de La Ha-bana, 5 de agosto de 1994.
Ley No. 76, de 21 de diciembre de 1994, «Ley de Minas»,en Gaceta Oficial, ordinaria, no. 3, Ciudad de La Haba-na, 23 de enero de 1995.
Ley No. 81, de 11 de julio de 1997, «Del Medio Ambiente»,en Gaceta Oficial, extraordinaria, no. 7, Ciudad de LaHabana, 11 de julio de 1997.
Ley No. 85, de 21 de julio de 1998, «Ley Forestal», en Gace-ta Oficial, ordinaria, no. 4, Ciudad de La Habana, 31 deagosto de 1998.
Resolución 50, de 29 de agosto de 1996, del Ministerio deFinanzas y Precios.
Resolución 51, de 29 de octubre de 1997, del Ministerio deFinanzas y Precios.
Resolución 36, de 21 de diciembre de 1999, del Ministeriode Finanzas y Precios.
.

32
Confieso que algo me ha decepcionado.Pensé que el señor Fiscal vendría con unaacusación terrible, dispuesto a justificar has-ta la saciedad la pretensión y los motivos porlos cuales en nombre del Derecho y de laJusticia, –y ¿de qué Dere-cho y de qué Justicia?– seme debe condenar a 26años de prisión. Pero no. Seha limitado exclusivamentea leer el artículo 148 del Có-digo de Defensa Social, porel cual, más circunstanciasagravantes, solicita para míla respetable cantidad de26 años de prisión. Dos mi-nutos me parece muy pocotiempo para pedir y justifi-car que un hombre se pasea la sombra más de un cuar-to de siglo.1
Con estas palabras descri-bió Fidel, en su histórico alega-to ante el tribunal, la falsa y es-cueta narrativa acusatoria del representante delministerio público en el juicio del Moncada.
Esta mezquina participación del ministeriopúblico en el juicio evidenció, de una parte, elempleo de un ardid tendiente a limitar el radiode acción de la defensa; y, de otra, la intenciónde evitar a toda costa que en el proceso fuesenplanteadas por el defendido las causas que im-pulsaron a aquel grupo de valerosos jóvenes aescribir una de las páginas más gloriosas denuestra historia, precisamente en el año del cen-tenario del natalicio de nuestro Héroe NacionalJosé Martí.
A contrario sensus, el alegato de defensapronunciado por Fidel, en la Causa 37 de 1953,puso de manifiesto no solo los crímenes co-metidos por los sicarios de la dictadura contralos asaltantes, sino las razones morales, políti-
cas y jurídicas que explicabany justificaban la acción llevadaa cabo, haciendo un balancede la crisis nacional que, des-de la Enmienda Platt, pesabasobre todos los sectores de lavida nacional, fijando con sor-prendente precisión y objetivi-dad los postulados esencialesdel programa de toda una eta-pa de la Revolución.
Dicho alegato, como señala-ra el compañero Blas Roca, esincontestable acta de acusaciónde los criminales batistianos ydel régimen neocolonial de ex-plotación que los sostenía, y es,a la vez, minuta de la sentenciaque el Ejército Rebelde, los tra-
bajadores, y el pueblo todo, dictarían y ejecuta-rían poco más de un lustro después.
Es decir, las pérfidas maniobras del ministe-rio fiscal fueron frustradas y en el referido pro-ceso judicial se alzó con energía y firmezala voz que evocaba las más legítimasaspiraciones de nuestro pueblo,que una y mil veces habían sidopreteridas y vilipendiadaspor los gobernantes deturno.
APUNTES SOBRE UNA RELEVANTEESTRATEGIA DE DEFENSA
La Historia me absolverá
Lic. Elpidio Pérez Suárez
juez titular del TSP

33
Entendiéndose por pueblo, cuando se hablade lucha –como dijera Fidel–,
(…) la gran masa irredenta, a la que todosofrecen y a la que todos engañan y traicio-nan, la que anhela una patria mejor y más dig-na y justa; la que está movida por ansias an-cestrales de justicia por haber padecido lainjusticia y la burla generación tras genera-ción, la que ansía grandes y sabias transfor-maciones en todos los órdenes y está dis-puesta a dar para lograrlo, cuando crea enalgo o en alguien, sobre todo cuando creasuficientemente en sí misma, hasta la últimagota de sangre.2
Fidel ofrece, con tal concepto, una nocióncientíficamente precisa de la categoría pueblo,a la luz del materialismo histórico aplicado a larealidad cubana de un momento concreto.
Fue precisamente esaurgente necesidad dejusticia la idea rectora yla razón primordial enque hubo de sustentarsela impugnación a las acu-saciones realizadas, co-mo estrategia de defen-sa, las cuales carecían enlo absoluto de base jurí-dica, moral y política.
Y eran de tal magnitudlas malévolas intencionesdel ministerio fiscal, escudadas detrás de todoaquel corrimiento jurídico que, como Fidel se-ñalara:
Al circunscribirse la petición fiscal a la sim-ple lectura de cinco líneas de un artículo delCódigo de Defensa Social, pudiera pensar-se que yo me circunscriba a lo mismo y dévueltas y más vueltas alrededor de ellas, co-mo un esclavo en torno a una piedra de moli-no. Pero no aceptaré de ningún modo esamordaza, porque en este juicio se está de-batiendo algo más que la simple libertad deun individuo; se discute sobre cuestiones fun-damentales de principios, se juzga sobre elderecho de los hombres a ser libres, se de-bate sobre las bases mismas de nuestra exis-
tencia como nación civilizada y democrática.Cuando concluya, no quiero tener que repro-charme a mí mismo haber dejado principiopor defender, verdad sin decir, ni crimen sindenunciar.3
Por consiguiente, la escuálida argucia asu-mida por el ministerio fiscal en el proceso pusode relieve su falta de apego a los principios queinformaban sus deberes en el ejercicio de la pro-fesión, quien, acorde con lo consagrado en elArtículo 188 de la Ley Fundamental, venía obli-gado a representar al pueblo ante la administra-ción de justicia, teniendo como finalidad primor-dial vigilar el cumplimiento de la Constitución yde la Ley. ¡Pudo haber salvado su dignidad y sudecoro, como su irrenunciable deber le imponía,pero, al mantener la acusación, se erigió en cóm-plice de toda aquella farsa judicial!
Seguidamente, analizaré,dentro de un marco de estric-tas consideraciones jurídicas,el carácter atípico y legítimode los hechos imputados. Elartículo del Código de Defen-sa Social invocado por el fis-cal preceptuaba lo siguiente:
Artículo 148 A)- Se impon-drá una sanción de privaciónde libertad de tres a diez añosal autor de un hecho dirigidoa promover un alzamiento de
gentes armadas contra los Poderes Constitucio-nales del Estado.
B)- La sanción será de privación de libertadde cinco a veinte años, si se llevare a cabo lainsurrección armada.
Estas normas sustantivas tienen como objeti-vidad jurídica la protección de los poderes cons-titucionales del Estado y requiere como condi-ción sine qua non, a los efectos de la tipificaciónde un delito imputado en su conformidad, la exis-tencia de un régimen constitucional y legítimoen consonancia con el orden jurídico del Estado.
La acusación del ministerio público preten-día asentar su asidero jurídico en el referido ar-tículo, en relación con los decretos-leyes 51 y292 de 1934, que instauró el procedimiento de

34
urgencia con el propósito de reprimir las activi-dades revolucionarias.
Dichos engendros jurídicos ensombreceríandurante un cuarto de siglo la vida de la seudo-rrepública y servirían al régimen de Batista paradarle apariencia de legalidad a los abusos con-tra sus opositores.
En cuanto a la condena a 26 años de prisiónsolicitada por el ministerio fiscal, dicha peticiónfue basada en el Artículo 74 inciso B) del expre-sado Código, que dice: «Cuando concurren unao más circunstancias agravantes provenientesdel hecho, el límite máximo de la sanción podráaumentarse hasta un tercio, sin que en ningúncaso pueda exceder de privación de libertad demás de treinta años.»
Ahora bien, la piedra angular de la teoría ge-neral del delito reside en el principio de que, alos efectos de la integración de un hecho delictivo,deben concurrir necesariamente tres elementosesenciales: 1) el objetivo (conducta-resultado-re-lación de causalidad), 2) el subjetivo (imputa-bilidad-culpabilidad-responsabilidad), y 3) el nor-mativo (normatividad-tipicidad-antijuricidad).Pero, además, todo hecho delictivo implica latransgresión –mediante una conducta activa uomisa de la norma descrita en el tipo legal– yconstituye un principio elemental de Derecho Pe-nal que lo imputado se ajuste exactamente a lopreceptuado. De aquí que, si no hay ley exacta-mente aplicable al hecho controvertido, no haydelito.
Es por ello que, al frente del campo reserva-do al derecho punitivo, se haya establecido, concarácter de axioma, el famoso principio del mo-nopolio de la ley que Feuerbach formuló dicien-do: Nullum crimen nulla poena sine lege. Esdecir, no puede establecerse un delito en nor-ma distinta de la ley, no puede aplicarse unapena sino en el quantum y en la forma determi-nada por la ley, la soberana del Derecho Penal,su fuente, su solo principio informador. A ella, ynada más que a ella, se puede acudir cuandose quiere sancionar un hecho que se estimasusceptible de sanción penal.
La dogmática jurídica moderna ha converti-do este principio, por obra de Beling, en uno de
los elementos esenciales del delito: la tipicidad,la cual acusa una relevancia extraordinaria, biense le estime en el sentido primario de Beling,con independencia absoluta de los demás ele-mentos del delito, bien según Mayer (Max Er-nesto), como «ratio cognoscendi» de la antijuri-cidad; se le configure con la postura extremade Mezger, de «ratio escendi» de esta; o con-forme a la tesis de Gaullart, en el sentido de sub-elemento de la punibilidad. Lo cierto es que eltipo limita el campo penal concretando los ca-sos de actuación del ordenamiento jurídico-pu-nitivo.
Y si analizamos las razones de índole históri-ca de tal principio, podemos apreciar que estamáxima jurídica surge a la vida del Derechocomo una reacción contra la arbitrariedad judi-cial, imperante hasta fines del siglo XVIII.
Antes de la reforma penal que inicia Beccaria,domina en Europa el más desmedido arbitriojudicial, los jueces podían incriminar por sí mis-mos hechos no previstos en las leyes y aplicarlas penas que les parecieran convenientes. Losabusos fueron enormes y ese amplio arbitrio–que solamente les había sido concedido conel ánimo de sustraer a los ciudadanos de laspenalidades que la conciencia popular recha-zaba por su dureza– no se utilizó sino en defen-sa de intereses personales o de clase.
Contra esta situación reaccionaron vivamen-te las iluministas: Voltaire, tendiendo siempre ala vista su apasionada defensa de los derechosdel hombre, afirmaba que «ser libre significa nodepender de nadie más que de la ley»; Montes-quieu, desde el ángulo de su famosa tesis de ladivisión de poderes, consideró que «este dog-ma no permitía las intromisiones del juez en elcampo legislativo»; Rosseau, con su doctrinadel contrato social, se apoyaba en el mismo prin-cipio para cimentar la igualdad y la libertad.Desde un plano eminentemente contrac-tualista, Beccaria –en De los Delitos y lasPenas– sostuvo que la primera con-secuencia de tal doctrina es quesolo la ley puede decretar laspenas contra los delitos,pues esta autoridad no

35
debe residir sino en el legislador, que representaa toda la sociedad unida por un contrato social.
Vemos, pues, que este principio tiene en esen-cia una justificación política de garantía del ciu-dadano frente al poder del Estado.
Y en el derecho punitivo vigente, a la sazónde los sucesos del Moncada, este principio delegalidad –ignorado y soslayado por el tribunal–se encontraba acogido en el Artículo 2 A) delCódigo de Defensa Social, que expresaba: «Anadie podrá aplicarse una sanción de carácterrepresivo que no se encuentre establecida porley anterior al acto.» Y se recogía, en el incisoC), al prescribir que «ningún acto se considera-rá como delito o contravención si no se encuen-tra previsto como tal en el presente Código».
El ministerio fiscal, en su infor-me, califica los hechos del Mon-cada, a tenor de lo establecido enel Artículo 148 del Código –comohe dicho– al considerar que sehabía atentado contra los poderesconstitucionales del Estado. Pero,como declarara Fidel: «¿Quién leha dicho [al señor Fiscal] que no-sotros hemos promovido alza-miento contra los poderes Cons-titucionales del Estado?».4 Estaacción fue dirigida contra un go-bierno inconstitucional, factual,estatutario, de ninguna legalidady no menos moralidad. Pero, ade-más, el artículo habla de poderes,es decir plural, no singular, por-que está considerado en el caso de una repú-blica regida por un poder legislativo, un poderejecutivo y un poder judicial equilibrados y con-trapesados unos con otros. Lo que se había pro-movido era la rebelión contra un poder único,ilegítimo, que había usurpado y reunido en unosolo los poderes legislativo y ejecutivo de lanación, destruyendo todo el sistema que preci-samente trataba de proteger el Artículo 148 delCódigo.5
Y, en verdad, el artero golpe de estado perpe-trado el 10 de marzo de 1952 por Fulgencio Ba-tista y su camarilla dio al régimen un carácter de
radical ilegalidad, por cuanto fue atentatoriocontra el orden jurídico de la nación, al arribaral poder contra la voluntad del pueblo y violan-do flagrantemente las leyes de la República.
Por otro lado, no podría hablarse de poderesconstitucionales porque la nación se regía porlos Estatutos. Batista había abrogado la Consti-tución cubana de 1940, mediante la Ley Cons-titucional de 4 de abril de 1952 y, de hecho y dederecho, su régimen asumió el carácter de ungobierno constituido no constitucional, quebran-tando así el equilibrio de poderes sustentadopor Montesquieu en que se asienta la estructu-ra de los gobiernos burgueses.
Bastaría para comprender la magnitud de lailegalidad de este hecho y la justeza de la acción
del Moncada que nos refiriése-mos a la narración realizada porFidel en su alegato de defen-sa, en el que se recogen las in-cidencias más repudiables deaquella monstruosidad jurídicaque estremeció de indignacióna nuestro pueblo.
Demostrado fehaciente-mente que el 10 de marzo nofue más que un cuartelazo y lailegalidad de los Estatutos–con los que Batista suplantóla Constitución del 40–, Fidel,luego de afirmar que por es-tos hechos, con más razón, laverdadera Ley Fundamentalseguía vigente, comenzó a de-
sarrollar los conceptos políticos y los anteceden-tes históricos de la norma constitucional que, enel Artículo 40, consagra: «es legítima la resisten-cia adecuada para la protección de los derechosindividuales garantizados anteriormente».
Fundamentando su tesis acerca de la legiti-midad de la acción realizada, Fidel, con singularelocuencia, no solo citó al profesor Leon Duguit–quien, al abordar esta cuestión, en su Tratadode Derecho Constitucional, indistintamente ladenomina «resistencia agresiva y derecho a lainsurrección»–, sino, además, cómo lo consig-nado en dicho precepto constitucional había

36
sido reconocido desde la antigüedad por pen-sadores de la antigua India (ampararon la re-sistencia activa frente a las arbitrariedades dela autoridad); Grecia y Roma (no solo admitían,sino apologetizaban, la muerte violenta de lostiranos); Juan de Salisbury, en Libro del Hom-bre de Estado; Santo Tomás de Aquino, en Sum-ma Theológica; el jesuita español Juan Maria-na; el escritor francés Francisco Hotman; losreformadores escoceses Juan Knox y JuanPoynet; el jurista alemán Juan Altusio en Trata-do de Política; Juan Milton; Juan Locke en Tra-tado de Gobierno; Juan Jacobo Rousseau enContrato Social; hasta concluir en el principioque la Declaración Francesa de los Derechosdel Hombre legó a las generaciones venideras:«Cuando el gobierno viola los derechos del pue-blo, la insurrección es para éste, el más sagra-do de los derechos y el más imperioso de losdeberes.»6
Pero aun más, ¿acaso Céspedes, el 10 deoctubre, cuando se lanzó a redimir a la Patriano proclamó en su Manifiesto al País y a Todaslas Naciones el mismo sagrado derecho con-tra la opresión, al decir: «Cuando un pueblo lle-ga al extremo de degradación y miseria en quenosotros nos vemos, nadie puede reprocharleque eche manos a las armas para salir de unestado tan lleno de oprobios»?
Y ¿quién duda que fue en verdad la defensade los derechos consagrados en dicha cartapolítica la que determinó la epopeya del Mon-cada y que, desde el punto de vista técnico-jurí-dico, el citado precepto reconocía la licitud decualquier acción encaminada a combatir a go-bernantes que vulneraran los derechos individua-les? Pero, además, cabría preguntarse: ¿fue-ron ultrajados, o no, por Batista y su camarilla laConstitución y los derechos individuales consa-grados en ella?
En consecuencia, ¿basándose en qué prin-cipios podrían considerarse jurídicamente típi-cos los hechos del Moncada?, ¿qué fundamen-tos de orden legal y mucho menos moral, podíaargüir el ministerio fiscal al objeto de esgrimir elArtículo 148 del Código de Defensa Social ypresentarse en aquel proceso como el abande-rado y supremo defensor del orden constitucio-nal del Estado?
Siendo así, podemos colegir que la califica-ción de los hechos del Moncada por el Ministe-rio Fiscal, conforme al citado artículo, resultacarente de toda virtualidad jurídica, dado el ca-rácter atípico del delito imputado, y los hechosque no se subsumen dentro de lo que el artículocalifica y tipifica como conducta delictiva.
La ausencia del tipo presupone la absoluta im-posibilidad de dirigir la pretensión punitiva contrael autor de una conducta no descrita en la ley, in-cluso aunque sea antijurídica. Es consecuenciaprimera de la máxima Nullum crimen sine lege,que técnicamente se traduce por «No hay delitosin tipicidad», que, cuando falta en la conducta unelemento esencial del tipo, no se puede procedercontra el autor de la conducta en ausencia de unelemento esencial: el tipo legal.
Y si, a la luz de la doctrina jurídico-penal, abor-damos otro aspecto esencial del delito, la anti-juricidad, con más razón aun cabría comprenderla legitimidad de la gloriosa acción del Moncada.
Sabido es que, en materia de Derecho Pe-nal, se parte de la premisa básica de que sintipicidad no hay antijuricidad. La fundamenta-ción de este principio esencial la encontramosen la doctrina en las afirmaciones hechas porcasi todos los tratadistas que, partiendo de lasconsideraciones conceptuales del jurista ale-mán Carlos Binding en Las normas y su inter-pretación, han venido entendiendo siempre quelo que se viola no es la ley, sino la norma. Es de-cir, la norma crea la antijuricidad; la ley penal, eldelito.
Si intentásemos delimitar los precisos con-tornos de la antijuricidad, observaríamos cómosurgen a la vida doctrinal numerosas teorías,entre las que se destaca la posición del juristaGraf Zu Dohna, quien, fundado en la filosofíaneokantiana y en las tesis jurifilosóficas deStammler, afirmaba que «una acción que esmedio justo para un fin justo es adecuada al De-recho».
En síntesis, en Derecho Penal, se requiere,para calificar de antijurídica una conducta, queesta sea injusta y, además, integre un tipo es-pecífico de delito. ¿Qué hombre honesto osaríanegar el carácter justo de los hechos del Monca-da, cuando precisamente un precepto constitu-

37
cional legitima el derecho de resistencia a laagresión?
En opinión de insignes tratadistas, el gradode desarrollo superior de la antijuricidad mate-rial reside en el concepto de que el delito noexiste si no es contrario a la norma de cultura,teoría lanzada por Max Ernesto Mayer en 1903,y desarrollada por Mezger y otros, basada enque se hace preciso para llegar a la antijuricidadfijarse en aquel complejo de normas prejurídicasde las que se obtiene el derecho. ¿Y quién po-dría objetar que la rebelión contra la tiranía deBatista, amén de reconocerse en un preceptoconstitucional, constituía un aspecto esencial dela norma de cultura arraigada durante décadasde lucha en la conciencia y el sentimiento denuestro pueblo?, pues, como expusiera Fidel:
Vivimos orgullosos de la historia de nuestrapatria; la aprendimos en la escuela y hemoscrecido oyendo hablar de libertad, de justi-cia, y de derechos. Se nos enseñó a venerardesde temprano el ejemplo glorioso de nues-tros héroes y nuestros mártires. Céspedes,Agramonte, Maceo, Gómez y Martí fueron losprimeros nombres que se grabaron en nues-tro cerebro; se nos enseñó que el Titán habíadicho que la libertad no se mendiga sino quese conquista con el filo del machete; se nosenseñó que para la educación de los ciuda-danos en la patria libre, escribió el Apóstolen su Libro [sic.] de Oro: «Un hombre que seconforma con obedecer leyes injustas, y per-mite que le pisen el país en que nació loshombres que se lo maltratan, no es un hom-bre honrado…» (…) Se nos enseñó que el10 de Octubre y el 24 de Febrero son efemé-rides gloriosas y de regocijo patrio porquemarcan los días en que los cubanos se rebe-laron contra el yugo de la infame tiranía; senos enseñó a querer y defender la hermosabandera de la estrella solitaria y a cantar to-das las tardes un himno cuyos versos dicenque vivir en cadenas es vivir en oprobios yafrentas sumidos, y que morir por la patria esvivir.7
Lo referido a la sanción de 26 años de prisiónsolicitada por el ministerio fiscal resulta impro-cedente desde el punto de vista técnico-jurídico.
Al calificar los hechos el ministerio público,conforme a la figura delictiva descrita en el inci-so A) del Artículo 148, la sanción máxima im-ponible era de 10 años, si tenemos en cuentaque el Decreto-Ley 491 de 1934 disponía quelos tribunales de urgencia se regirían por el pro-cedimiento franqueado en la Orden 213 de1900, dictada por el gobierno interventor norte-americano, y este no admitía la apreciación decircunstancias modificativas de responsabilidadcriminal.
Pero lo que resulta más importante desta-car de toda aquella urdimbre judicial –con inde-pendencia de cualquier valoración jurídica– esque, en el juicio del Moncada, frente a la conju-ra reaccionaria de los representantes del régi-men tiránico de Batista, estuvo presente la fuer-za de la razón revolucionaria, inspirada en lahonestidad y la honradez de los autores deaquel hecho de extraordinaria significación po-lítica e histórica.
Sin lugar a dudas, Fidel, con una extraordi-naria fundamentación filosófico-jurídica, en suinforme forense, hizo añicos la acusación del mi-nisterio fiscal, el que, al carecer de argumetos,se vio obligado a mantener la acusación de unamanera formal.
La defensa de Fidel en el juicio del Moncada,técnicamente impecable, jurídicamente acerta-da, es el documento impar que, al recoger elacervo revolucionario de los pensadores que entodos los tiempos alumbraron con su teoría y suacción la vida de los pueblos, se transformó enel Programa de la Revolución por su contenidoideológico, por su trascendencia y por su vigen-cia para los pueblos oprimidos.
No en balde le haría merecedor ese alegatodel título de Doctor Honoris Causa en CienciasJurídicas, otorgado por el Consejo Científico dela Facultad de Derecho de la Universidad Ca-rolina de Praga, en 1972.
El asalto al cuartel Moncada, en lamadrugada del 26 de julio de 1953,constituyó la continuación deuna guerra inconclusaque se había inicia-do un siglo antes y

38
que, en los albores de esa fecha, entraba enuna nueva etapa.
Los protagonistas de aquella acción eranhombres humildes y firmes de principios que,ante la solución de pactos y componendas conla dictadura, que planteaban los elementos poli-tiqueros, opusieron la fórmula viril de Maceo,quien enseñó a no mendigar los derechos, sinoa conquistarlos en el combate.
Los jóvenes de la Generación del Centena-rio señalaron así el camino que conduciría a laeliminación de un régimen de oprobio. La luchaarmada, y su gesto heroico, contribuyeron a ele-var poderosamente el espíritu de lucha de lasmasas.
El 16 de octubre de 1953, se hizo por prime-ra vez el proceso, no solo de la tiranía surgidadel golpe de Estado del 10 de marzo de 1952,sino también del régimen de explotación que,desde hacía 50 años, bloqueaba la plena reali-zación de los ideales de Martí, ya que su pen-samiento y su obra fueron el legado que inspiróa la Generación del Centenario –herederos yejecutores de sus ideas– y significaron el ver-dadero móvil de la acción emprendida, comoproclamara Fidel cuando sentenció:
(…) De igual modo se prohibió que llegarana mis manos los libros de Martí; parece quela censura de la prisión los consideró dema-siado subversivos. ¿O será porque yo dije queMartí era el autor intelectual del 26 de Julio?Se impidió, además, que trajese a este jui-cio ninguna obra de consulta sobre cualquier
materia. ¡No importa en absoluto! Traigo enel corazón las doctrinas del Maestro y en elpensamiento las nobles ideas de todos loshombres que han defendido la libertad de lospueblos.8
Porque aquella revolución comenzada el 10de octubre de 1868, por la que cayeron Céspe-des y Agramonte, y por la que Martí, Maceo,Gómez y tantos otros lucharon incansablemen-te, tiene su continuidad histórica en 1953 y 1959.
Ha de considerarse que la arremetida finalde nuestro proceso emancipador fue el 26 dejulio de 1953.
De aquí que pueda afirmarse que la accióndel Moncada fue el reinicio de la lucha armadaen Cuba; el nuevo clarín de combate por laemancipación; una prueba de rebeldía y unasacudida a la conciencia nacional, y señaló elacertado camino que conduciría a la liberacióndefinitiva de la Patria del yugo neocolonial im-perialista y a la construcción de una sociedadmás justa y digna.
NOTAS1Fidel Castro: La Historia me absolverá, Editora Política, LaHabana, 1964, p. 35.2Ibíd., p. 73.3Ibíd., p. 37.4Ibíd., p. 38.5Ibíd., p. 39.6Ibíd., pp. 176-183.7Ibíd., pp. 188-189.8Ibíd., pp. 34-35.
«Condenadme, no importa,la historia me absolverá.»
Fidel

39
FUNDAMENTO DE LA ESENCIADEL CONCEPTO DE DELITO
Dr. Yan Vera Toste
Profesor auxiliar de la Escuela Militar Superior
Como acota Fernández Bulté al retomar laspalabras que Humberto Cerroni expuso en sulibro Libertad de los modernos, no disponemostodavía de una teoría marxista del Derecho, noexiste un esclarecimiento sistemático de las po-siciones marxistas en jusfilosofía.1
De lo que se trata y estamos acuciados es,justamente, de establecer una línea de investiga-ción y reconstrucción histórico-teórica en tornoal Derecho, aplicando el método dialéctico-ma-terialista y de esta forma fundamentar y justificarel Derecho socialista.
Lo anterior encuentra reflejo en el campo delDerecho Penal. Intentos de edificar una estruc-tura teórica se han realizado,2 aunque ha falta-do el trabajo fundamentalmente en sus bases,lo que implica la ruptura del sistema y su inco-herencia en determinados elementos.
Es necesario y consustancial, para un dere-cho socialista y democrático, su justificación.Aquí intento acercarme a una cuestión medularen la justificación del Derecho Penal y que tri-buta, justamente, a sus bases.
Para ello, he adoptado, en principio, la es-tructura expositivo-metodológica propuesta porFerrajoli,3 quien divide las materias del Dere-cho Penal en tres elementos fundamentales: lapena, el delito y el proceso penal; y estos, a suvez, los descompone en cuatro preguntas «másprecisas», relativas al sí, al por qué, al cuándo yal cómo de la intervención Penal.
Responder a cada una de ellas con extremocuidado demanda de un trabajo que sobrepa-sa las intenciones y el espacio del que dispon-go en este. No obstante, intento desarrollar lascuestiones relacionadas con el delito y concre-tamente con el por qué y cuándo prohibir, lo queen la doctrina se conoce como el concepto ma-terial del delito o la legitimación material del De-recho Penal.
CUÁNDO PROHIBIR:ESENCIA DEL CONCEPTO
Una de las primeras y principales tareas queenfrenta la Teoría del delito es la de elaborar unconcepto que contenga todas las característi-cas que debe reunir un hecho para ser conside-rado como tal.
En la actualidad, es común la utilización, enla parte general de los códigos penales, de latécnica definitoria para establecer los elemen-tos fundamentales que, según el legislador,conforman el delito. Por lo que, coincidiendo conMuñoz Conde y García Arán,4 no es posible con-ceptuar este al margen del Derecho Penal vi-gente.5
La idea del delito y, a su vez, de la pena, nosurgieron con el origen del hombre,6 sino a par-tir de la constitución del Estado y del Derecho,producto de un proceso históricamente condi-cionado, en última instancia, por el sistema derelaciones sociales (materiales e ideológicas)predominantes en cada etapa del desarrollo dela sociedad.7
Es por ello que las definiciones de delito sonmuchas a lo largo de la antigua y moderna cienciadel Derecho Penal. Me he acogido a la clasifica-ción expuesta por Cobo y Vives en su Derechopenal, la cual, al decir de los propios autores, setrata de una clasificación simplificadora y conven-cional debido al gran cúmulo de diversidad y co-nexión existentes entre estas.8
Ellos parten de establecer tres categorías fun-damentales:
a) Definiciones sustanciales: Se intentaronconcretar los criterios materiales que se utiliza-ban o deberían utilizarse en las legislacionespara determinar qué es delito. De la ilustración,y propiamente como derivación de la teoría del

40
contrato social, surgió la idea de crear un con-cepto material de este, con el establecimientode la nocividad social y la exigencia de algomás que la simple inmoralidad de un hecho paracastigarlo como tal.9
Entre estas definiciones, encontramos la deCarrara,10 para quien el delito consistía en «(...)la infracción de la ley del Estado promulgadapara proteger la seguridad de los ciudadanos,resultante de un acto externo del hombre, posi-tivo o negativo, moralmente imputable y políti-camente dañoso».
También se encuentra la de Garófalo:[El delito social o natural] es una lesión deaquella parte del sentido moral que consisteen los sentimientos altruistas fundamentales(piedad y probidad) según la medida en quese encuentran en las razas humanas superio-res, cuya medida es necesaria para la adap-tación del individuo en la sociedad.11
Las definiciones sustanciales se apartabande la realidad normativa que caracterizaba alDerecho Penal. Más bien representaban exigen-cias éticas o se basaban en elementos que de-bían ser aprehendidos a través de métodosempíricos. No tuvieron presente la dialéctica deldesarrollo social y, por supuesto, del Derecho,el cual no es inmutable y es condicionado pordiversos factores, tanto de la base económicacomo de la superestructura, en un momento his-tórico concreto.
b) Definición formal: Parte del positivismonormativo desarrollado en Alemania por Car-los Binding, quien limitaba el estudio del De-recho Penal al derecho positivo.12 Siguiendoeste presupuesto, se comenzó a definir el deli-to a partir de su propia conceptualización le-gal, de donde surgió lo que se ha denominadodefinición dogmática-formal, dominante en ladoctrina moderna.
Sus creadores son justamente los mismos delsistema clásico de la teoría del delito: Von Liszty Ernesto Beling, aunque autores afiliados aotros sistemas han asumido una conceptualiza-ción semejante. Von Liszt definió el delito como«(...) la acción antijurídica y culpable, castigadacon una pena».13
Constituiría una empresa ardua recoger elcúmulo de conceptos que, siguiendo los presu-puestos anteriormente expuestos, se han ela-borado por la doctrina, y detallar el porqué delos diferentes matices de cada una de ellas.Realizarlo superaría los fines y objetivos del pre-sente trabajo; no obstante, no se apartan de laotrora formulada por Von Liszt.14
Las definiciones apuntadas destacan sola-mente el fenómeno, lo externo del delito, y omi-ten su esencia, el contenido, que no es otra cosaque responder a la pregunta de cuándo se prohí-be, es decir, establecer las cualidades que deberevestir un determinado comportamiento parajustificar su punición por el Derecho Penal.
c) Las mixtas: Han tratado de hallar un con-cepto de delito que exprese el aspecto formal(fenómeno) y el material (esencia). Este grupode definiciones son las que Ferrajoli consideraque dan respuesta a la cuestión de cuándo pro-hibir y a las subcuestiones de cuándo prohibirpenalmente mejor que civilmente, cuándo prohi-bir como delito y cuándo como contravención,aspectos todos de legitimación externa del De-recho Penal.15
Quirós16 ha resumido un gran conglomeradode definiciones en tres grupos o posturas fun-damentales, a las cuales les he hecho una lige-ra modificación: I) las que buscan la esencia deldelito en la ética social, II) lo sustentan en el con-cepto del bien jurídico, y III) lo desarrollaron apartir de la peligrosidad, dañosidad o nocividadsocial y necesidad de pena.
En el primer grupo, encontramos al fundadordel finalismo, Welzel, quien definía el delito como«(...) acción contraria a la comunidad, de la cuales responsable el autor como personalidad»;17
y a Sauer, para quien el delito es «como un que-rer y obrar antijurídico (socialmente dañoso) yculpable, insoportable cultural y ético-socialmen-te, en contradicción grave con la justicia y con elbien común».18
En este sentido, también podemos leer ladefinición que del componente material del de-lito realizara Jiménez de Asúa:
(…) es evidente que éste puede y debe serconsiderado de manera material también,

41
aunque su estudio se vincule a la Criminologíay no al Derecho penal propiamente dicho. (…)diremos que a nuestro criterio, el delito, ma-terialmente indagado, es la conducta consi-derada por el legislador como contraria a unanorma de cultura reconocida por el Estado ylesiva de los bienes jurídicamente protegidos,procedente de un hombre imputable que ma-nifiesta en su agresión peligrosidad social.19
La utilización de categorías abstractas, sinconcreción y en extremo valorativas, ha conspi-rado contra el triunfo de estas posturas.
En el grupo de autores que fundamentan elconcepto material del delito en la afectación abienes jurídicos, se encuentra Roxin, para quienel derecho del legislador a establecer pena, elius puniendi, se desprende del Artículo 74 no. 1de la Constitución alemana, pues la atribuciónque allí se hace del Derecho Penal al campo dela legislación concurrente permite reconocer queel legislador constitucional presupone la exis-tencia de un derecho del Estado a penar. Perocon ello aún no se ha dicho nada sobre cómotiene que estar configurada una conducta paraque el Estado esté legitimado a penarla. Estaes la cuestión acerca del «concepto material dedelito», es decir, de la cualidad en cuanto a con-tenido de la actuación punible.
«(…) El concepto material de delito es pre-vio al Código penal y le suministra al legisladorun criterio político-criminal sobre lo que el mis-mo puede penar y lo que debe dejar impune»;y, al decir del propio autor, este reside en la le-sión de un bien jurídico: lo que posibilita la ex-clusión de las meras inmoralidades y exclusiónde las contravenciones.20
Muchos años antes, Mezger había planteadoque «el contenido material del injusto de la ac-ción típica y antijurídica es la lesión o la puestaen peligro de un bien jurídico (del objeto de pro-tección, del objeto de ataque)».21
Quintero Olivares conceptualiza al delito co-mo «(...) afectación o menoscabo de un valorreconocido constitucionalmente, de forma direc-ta o indirecta, contra la que se reacciona de unmodo constitucionalmente comprensible a tra-vés de la pena».22
Si bien coincido con la idea expuesta porRoxin en que la esencia de lo delictivo es pre-via al código penal, y puede estar recogida ensu definición legislativa, o no, este no explica,como tampoco lo hace el resto de los autoresque se afilian a esta postura, la cualidad de laconducta humana para pasar al campo de lo pe-nal y ser castigada con una pena.
Todo el ordenamiento jurídico protege bienesjurídicos, los que incluso pueden estar protegi-dos por varias ramas, por ejemplo, la vida: De-recho constitucional, civil, penal, etc., por lo queel bien jurídico aún no es suficiente para pene-trar en la esencia de lo jurídico-penal.
En cuanto al tercer grupo, ya acoté que la no-ción de nocividad social, como elemento ma-terial del delito, fue fruto de la ilustración. A estaidea inicial, se le achacan dos dificultades fun-damentales: a) excesivamente abstracta; y b)sujeta al cambio histórico.23
La abstracción encuentra remedio en su con-creción; ambas son formas de reflejo en el co-nocimiento del objeto. En principio, este tiendea ser concreto, multilateral, y abarca el objeto(delito) como un todo, fundamentalmente en suaspecto externo (formal) y, por eso, es impreci-so. Es necesario que se eleve a un nivel supe-rior de concreción: la abstracción.
A través de la abstracción, se destaca el as-pecto esencial de una relación dada, en nuestrocaso el delito. En este proceso, el pensamientotrata de descubrir el nexo oculto e inasequible alconocimiento empírico, es decir, comprendermás a fondo el objeto.
No obstante, la abstracción no es infalible niinmutable. Mediante ella, el objeto (delito) esanalizado en el pensamiento y descompuestoen definiciones abstractas y, a través del proce-so de formación de estas, se logra un nuevoconocimiento concreto (carácter dialéctico), elcual debe someterse nuevamente a la abstrac-ción y seguir el camino infinito del conocimientohumano.
De lo anterior, se colige que el término noci-vidad social como abstracción debe ser expli-cado mediante su concreción.24

42
Con respecto al segundo señalamiento, ne-garlo o intentar encontrar otro término inmuta-ble, sería desconocer el carácter dialéctico delas relaciones humanas y del desarrollo social(vid supra); en esencia, se asumiría una postu-ra metafísica.25
Son varios los autores que, desde variadasposturas jusfilosóficas defienden este concep-to material de delito, aunque denominando dediferentes maneras lo que en un inicio se nom-brara nocividad social.
Para Jescheck, no basta con una definiciónformal del delito. Ésta no señala bajo qué pre-supuestos materiales debe imponerse la pena,es decir, qué formas del comportamiento huma-no pueden ser amenazadas penalmente. Paraello, resulta indispensable el concepto materialdel delito, ya que este permite asegurar la con-vivencia humana.
El delito no se diferencia de la acción del De-recho civil y del Derecho público de un modocualitativo, sino que tan sólo lo hace cuantita-tivamente. La intervención del Derecho pe-nal es promovida por una elevada necesidadde protección de la colectividad por lo que,en correspondencia con ello, el delito debeevidenciar un injusto y culpabilidad elevada:el delito es un injusto merecedor de pena.26
Jakobs, por su parte, plantea que el DerechoPenal se legitima formalmente mediante la apro-bación conforme a la constitución de las leyespenales. La material radicará en que estas le-yes son necesarias para el mantenimiento dela forma de la sociedad y del Estado.
Así, el Derecho Penal cumple la función degarantizar la existencia de un grupo de bienes,solo frente a ataques de determinada clase. «Elbien jurídico-penal en el sentido indicado nopuede ser atacado por un comportamiento co-mo suceso externo, sino sólo por un comporta-miento en tanto que suceso significativo.»
Para este autor, la doctrina de los bienes jurí-dicos poco sirve a la hora de determinar cuálesson dignos y necesitan protección. «La respues-ta depende más bien de la dañosidad social dela conducta lesiva, con la que no se correspon-de necesariamente la disvaloración del compor-tamiento lesivo para los bienes».27
Calliess y Amelung, basándose en algunasaportaciones de la teoría de los sistemas deLuhmann, relacionan el delito con la perturba-ción del funcionamiento de estos, a través delos conceptos de lesión de bienes jurídicos y dedañosidad social. Lo anterior ha constituido unintento de incorporar al Derecho Penal una con-sideración sociológica de corte funcionalista.Para Amelung, socialmente dañoso es, en estesentido, un fenómeno disfuncional que impideo dificulta que el sistema social resuelva los pro-blemas relativos a su subsistencia, donde el deli-to es un caso especial de los fenómenos disfun-cionales.28
Como acota Quirós, el Derecho Penal del«campo socialista», a partir de sus primeraselaboraciones teóricas y previsiones normati-vas, destacó como rasgo material o esencial deldelito la peligrosidad social.
El delito se caracteriza por dañar algo,29 perono algo abstracto, metafísico o ideal, sino con-creto, material. La esencia del delito, lo fun-damental que caracteriza un comportamien-to para invadir la esfera jurídico-penal, parairrumpir con validez intrínseca en el camporeservado a lo delictivo, consiste en la peligro-sidad social de la acción de que se trate.30
Kusnetzova afirmaba que solo es considera-do delito, según la ley penal soviética, «(...) laconducta socialmente peligrosa (...) la peligro-sidad social del hecho es el rasgo material queexpresa el contenido de clase del delito».31
Como dije antes, el rasgo material del delitoo su esencia ha sido señalada con la utilizaciónde varias categorías: dañosidad social, nocivi-dad social, peligrosidad social o necesidad depena.
El término peligrosidad social, el preferidopor la doctrina cubana y la del antiguo camposocialista, posibilita abarcar en mejor medida,de una manera global, todas las posibles va-riantes del fenómeno delictivo; además, resultamás abstracto y comprensivo de las acciones yomisiones con perjuicio real o potencial. Lasexpresiones nocividad social o dañosidad so-cial se refieren a los hechos delictivos cometi-dos, se relacionan más con el daño ocasionado,el hecho consumado.32

43
En lo referente a necesidad de pena, consi-dero que no existe contradicción con peligrosi-dad social; la conducta humana que se consi-dere socialmente peligrosa puede ser llevadaal campo de lo penal e imponérsele una pena osanción.
Analizando la positivización del concepto dedelito en nuestros predios, me remito, en pri-mer lugar, al Código Penal español de 1870, elcual entró en vigor en 1879 por Real Decretode 23 de mayo. Este recogía un concepto for-mal del delito en su artículo primero: Son deli-tos ó faltas las acciones y omisiones volunta-rias penadas por la ley.33
Ni en la Ley Penal de Cuba en Armas de 1de enero 1898, ni en el Reglamento No. 1, de21 de febrero de 1958, del Ejército Rebelde,34
ni en el Código de Defensa Social, se definió eldelito. Una definición de este volvió a apareceren nuestra realidad jurídica con la promulgacióny entrada en vigor del Código Penal, Ley 21, de30 de diciembre de 1978.
En su Artículo 8, y bajo la influencia del Dere-cho Penal de los países socialistas, se recogió,por vez primera, un concepto de delito mixto, elcual contemplaba los componentes formales yel material. En la exposición del proyecto de estecódigo, la Asamblea Nacional del Poder Popu-lar expuso lo siguiente:
El Código de Defensa Social no ofrece elconcepto de delito; el Proyecto sí.Al definir el delito, el Proyecto se aparta delos criterios que atienden sólo a su aspectoformal. La interpretación formal del delito esajena, como se sabe, a la Ciencia penal so-cialista.El Proyecto, poniendo el acento en su carác-ter de acto socialmente peligroso, lo definecomo «toda acción u omisión socialmente pe-ligrosa, prohibida por la ley bajo la conmi-nación de una sanción penal» (artículo 8,apartado 1). La peligrosidad social alude ala característica de la acción; la nota de prohi-bición legal, a la antijuricidad.35
La definición acotada se mantuvo en el Có-digo Penal cubano actual (Ley 62, de 29 de di-ciembre de 1987, Artículo 8.1), sin resultar afec-
tada por las distintas modificaciones que harecibido este;36 y en el Artículo 1 de la Ley de losDelitos Militares, Ley 22 de 1979.
Toma de posturaLa esencia y el fenómeno son categorías que
expresan diversos aspectos de las cosas, dis-tintos grados del conocimiento, diferentes nive-les de la profundidad con que se comprende undeterminado objeto. El movimiento del cono-cimiento humano se dirige desde la forma ex-terna del objeto de ese conocimiento, a su or-ganización interna.
El fenómeno es la manifestación externa dela esencia, la forma en que esta aparece, mien-tras que ella está compuesta por la organiza-ción interna, por los rasgos fundamentales quecaracterizan a algo.
La esencia y el fenómeno son categorías co-rrelativas (dialécticas). Cada una de ellas se de-fine mediante la otra. La esencia es algo general,profundo, interno, estable y necesario, el fenóme-no es singular, externo, pasajero y mutable.
La esencia puede manifestarse en distintosgrados. El pensamiento no solo va del fenóme-no a la esencia, sino también de la esencia me-nos profunda a la más profunda. Conocer lascosas en su esencia es la tarea fundamental dela ciencia.
De lo anterior, se colige que formular un con-cepto formal o material de delito, indistintamentees asumir una postura metafísica. Un conceptodialéctico debe contemplar tanto el fenómenocomo su esencia, la manifestación externa deldelito, como su rasgo fundamental.
Por tanto, las definiciones que reflejan esteelemento son las mixtas y, entre estas, la quemejor expresa la esencia de lo delictivo y legiti-ma la inclusión de un determinado comporta-miento al Derecho penal es, precisamente, laque reconoce a la peligrosidad social.
Solo me resta, en este punto, definir qué en-tendemos por peligrosidad social, para des-pués concretar su contenido. Quirós la definecomo «(...) cualidad objetiva de ciertas accio-nes u omisiones del hombre para ocasionar al-

44
gún perjuicio significativo, actual o potencial, alas relaciones sociales».37
Considero que la peligrosidad social no soloconstituye una cualidad objetiva; en la parteespecial del Código Penal cubano, se recogenfiguras donde la peligrosidad social de estasrecae, fundamentalmente, no ya en el aspectoobjetivo, sino en el subjetivo.38 Como señalaJescheck,39 existen algunos tipos penales endonde debe añadirse un grado especial dereprochabilidad interna del autor, la cual se ex-presa a través del desprecio a los valores fun-damentales de la convivencia social y lo de-nomina desvalor de la actitud interna.
Por ejemplo, en el delito de hurto, Artículo 322del Código Penal cubano, la peligrosidad socialdescansa no solo en la conducta de sustraer, sinoen el especial influjo psicológico de que esta de-be estar impregnada: el ánimo de lucro. Otroejemplo lo encontramos en el Artículo 139, pre-varicación. El elemento esencial que en ese con-creto tipo penal desvaloriza la conducta, y la hacemerecedora de pena, es, justamente, la malicia40
en la actuación del funcionario.Por tanto, como peligrosidad social, asumo
la cualidad objetiva en la generalidad y, ademássubjetiva en casos concretos de ciertas accio-nes y omisiones para ocasionar algún perjuiciosignificativo, actual o probable, a los bienes ju-rídico-penales.
POR QUÉ PROHIBIR:CONTENIDO DE LA ESENCIA
Sin ofrecer un contenido coherente y funda-mentado a la peligrosidad social como esenciade lo delictivo, el concepto de delito previsto enel apartado 1 del Artículo 8 del Código Penalcubano es tan formal como el resto de los con-ceptos esbozados por la doctrina; es más, elempleo de la categoría peligrosidad social sinun contenido específico, sin límites, constituyeun riesgo y una brecha para un ejercicio arbitra-rio del ius puniendi.
Como acota Quirós,41 la determinación delcarácter socialmente peligroso de una acciónparticular no es asunto sencillo, ya que esta cues-
tión debe ser reconducida al terreno de la prác-tica legislativa, para poder enjuiciar tal carácteren un comportamiento concreto, con la finalidadde que se incorpore al campo de lo penal o quedeje de formar parte de este.
De lo anterior, se colige la necesidad de es-tablecer criterios rectores específicos que po-sibiliten, a partir de nuestra concreta realidadsocial, definir con mayor certeza el rasgo peli-grosidad social de una acción concreta en elmomento de su previsión normativa. Lo ante-rior no quita que los elementos que a continua-ción abordaré puedan servir de referencia en elmomento de la decisión judicial.
En nuestros predios, ha sido justamente Qui-rós el autor que ha desarrollado criterios paraposibilitar el citado contenido de la peligrosidadsocial, lo que constituye un punto importante departida para hurgar y profundizar en tan com-pleja tarea.42
Estos criterios, Quirós los sintetiza en cuatroplanteamientos fundamentales: a) la relación so-cial debe necesitar de protección penal (necesi-dad de protección), b) la relación social debe sercapaz de protección (capacidad de protección),c) la conducta debe ser susceptible de perpe-trarse (posibilidad-realidad), y d) la conducta de-be reunir particulares modalidades.43
En la elaboración de la propuesta de elemen-tos a valorar para la determinación de la exis-tencia, o no, de peligrosidad social, he tenidoen cuenta los antes citados.
Determinar con acierto el contenido de la pe-ligrosidad social es tarea que conlleva un es-merado rigor expositivo y metodológico, al cualintentaré acercarme. Como punto de partida,tomé la Ley dialéctica de la correlación mutuay establecí los elementos que a continuacióndesarrollo, en tres niveles: a) general, b) particu-lar y c) singular.
Estos no solo pretenden servir para determi-nar lo que debe incorporarse, o no, al campodel Derecho Penal (proceso de penalización ydespenalización); sino, además, posibilitan es-tablecer los marcos penales abstractos corres-pondientes a cada tipo previsto en la parte es-pecial del Código.

45
EN EL NIVEL GENERAL
La conducta a valorar debe lesionar, o por lomenos poner en peligro, un bien jurídico (princi-pios de exclusiva protección de bienes jurídi-cos y de lesividad).
Una de las funciones principales del Dere-cho Penal es la de protección subsidiaria debienes jurídicos,44 idea que se erige sobre dospilares fundamentales:
1) Solo es punible la manifestación externade la conciencia humana, es decir, solo la con-ducta humana traducida en actos externos puedeconstituir delito y motivar reacción penal: cogita-tionis poenam nemo patitur (nadie sufrirá pe-na por sus pensamientos, Ulpiano). De lo ante-rior, se colige que el Derecho Penal debe serde hecho y no de autor.45 No basta con que seproduzca una conducta humana; esta debe le-sionar o poner en peligro bienes jurídicos, deahí que toda norma jurídico-penal tenga por fi-nalidad evitar (prevenir) lesiones a los bienesjurídicos.
2) No deben castigarse comportamientosque aparecen como inmorales. Esto se relacio-na con la diferencia y, a la vez, relación entreMoral y Derecho. El principio de exclusiva pro-tección de bienes jurídicos implica que no pue-den ser amparados por el Derecho penal valoreso intereses meramente morales o solamente mo-rales. Esto no impide que los bienes jurídicossean bienes morales, pero exige que tengan algomás que los haga merecedores de protecciónjurídico-penal. Deben quedar fuera del DerechoPenal las meras discrepancias ideológicas, po-líticas o religiosas, y las inmoralidades sin tras-cendencia a los derechos de terceros.46
Como se evidencia, el concepto de bien jurí-dico resulta a la sazón indispensable para hacerefectivo tanto el principio de exclusiva protec-ción, como el de lesividad. Como acota Zaffa-roni, este ha sido utilizado como legitimante delpoder punitivo, pero solo debe ser entendido entanto límite a dicho poder y nada más.47 «La teo-ría del bien jurídico está, por tanto, a caballo entreel concepto material del delito y la forma en quese protegen los bienes jurídicos y su funcióncomo límite del poder punitivo del Estado.»48
Utilizo el concepto de bien jurídico en el sen-tido político-criminal (de lege ferenda), comolímite al ius puniendi, pues resulta imposibleabordarlo en su sentido dogmático (de lege la-ta), como objeto de protección del DerechoPenal.49 La vaguedad de los diversos concep-tos de bien jurídico ofrecidos por la doctrina po-sibilitó su manipulación y que hoy ocupe buenaparte de las reflexiones de la ciencia del Dere-cho Penal.50
El concepto de bien jurídico presenta las mis-mas características que del delito señalé antes,y, en palabras de Mir Puig, la determinación decuáles se deben proteger penalmente,
(...) depende de los intereses y valores delgrupo social que en cada momento históricodetenta el poder político. Los Códigos pena-les no protegen intereses ahistóricos ni valo-res eternos desvinculados de la estructurasocial de un lugar y de un tiempo concreto.Cuando se dice que el Derecho penal prote-ge a «la sociedad» hay que evitar entenderque protege siempre por igual a todos losmiembros de la sociedad con independen-cia de su posición social correspondiente.51
En una sociedad socialista, la premisa quedebe caracterizar al Derecho Penal debe ser lade proteger por igual a todos su miembros. Lasociedad cubana, y en específico el «estado dederecho», se erige sobre sólidos principios de-mocráticos en donde la participación popular esconsustancial. Así, la Constitución, refrendada ylegitimada por la casi totalidad del pueblo, en elArtículo 3, estatuye que «en la República de Cubala soberanía reside en el pueblo, del cual dima-na todo el poder del Estado (…) ».
El Estado cubano lucha sostenidamente porasegurar el goce de los derechos humanos, lajusticia social y la participación protagónica delos ciudadanos, en la toma de las decisionespolíticas y económicas fundamentales. En nues-tra concepción, rigen las ideas de Gramsci so-bre el ejercicio del poder y la concepción delEstado, no solo como aparato de gobierno: con-junto de instituciones públicas encargadas dedictar leyes y hacerlas cumplir, sino también porla sociedad civil,52 cuyo accionar creador, ennuestro contexto, cobra potencialidad: «(…) el

46
socialismo no se manifiesta únicamente en elrégimen político y en un discurso ideológico, nise despliega orgánicamente si no tiene sus raí-ces en la sociedad civil».53
Lo anterior está relacionado con la idea re-frendada en la Constitución de que sociedad-individuo y Estado-sociedad civil están indi-solublemente ligados. Lo general (el Estado)se expresa a través de lo individual (los ciuda-danos) y viceversa (relación dialéctica).
El principio de exclusiva protección de bie-nes jurídicos y el de lesividad u ofensividad novienen refrendados ni en el texto constitucionalcubano, ni tampoco en el penal; por lo que unsector de la doctrina cubana sostiene la nece-sidad de su inclusión en la Constitución.54
Que al Derecho Penal se le encomiende lafunción de proteger de manera subsidiaria bie-nes jurídicos no quiere decir que toda conductaque los afecte haya de ser prohibida y castiga-da penalmente; se requieren otros elementospara esto, los cuales serán desarrollados a con-tinuación.
EN EL NIVEL PARTICULAR
Aquí, establezco tres elementos fundamen-tales: 1) Necesidad de protección del bien jurí-dico por el Derecho Penal, 2) Capacidad de re-gulación de la conducta por el Derecho Penal, y3) Posibilidad y realidad de realización de laconducta que ponga en peligro o lesione bie-nes jurídico-penales.
Necesidad de protección del bien jurídi-co.55 Esta idea está vinculada a cuatro princi-pios básicos del Derecho Penal: principio desubsidiaridad, carácter fragmentario del Dere-cho Penal, intervención mínima y de idoneidadde protección.
Si partimos de asumir una función protectoray preventiva del Derecho Penal y, por tanto, co-mo fines fundamentales de la pena o sanciónpenal, los de prevención general y especial, li-mitados por el grado de lesividad social delhecho cometido, entonces la intervención pe-nal solo está justificada si realmente es nece-saria.56 El legislador debe guiarse en el proce-so de penalización y despenalización no solopor la justicia, sino también por la oportunidad y
utilidad social; se debe buscar el mayor bien so-cial con el menor costo social.
Según el principio de subsidiaridad, el Dere-cho Penal ha de ser la ultima ratio, el último re-curso a utilizar, cuando no existan socialmente,ni jurídicamente, otros mecanismos que solucio-nen el conflicto social creado o puedan prevenirsu producción. De ahí que no se protejan todaslas conductas que lesionan o ponen en peligrobienes jurídicos, sino que el Derecho Penal se-lecciona solo aquellas que revistan mayor peli-grosidad social: carácter fragmentario.57
Estos dos principios conforman el de inter-vención mínima,58 el cual se traduce en la ge-neralidad de los dos primeros: el Derecho Pe-nal solo debe intervenir en los casos de ataquesmás graves a los bienes jurídicos más impor-tantes. Los ataques menos graves deben serobjeto de otras ramas del ordenamiento jurídico.
La idoneidad de protección del bien jurídicopor el Derecho Penal, o como algunos autores59
dan en llamar, la dignidad de su protección, vie-ne dada por el valor que este ostente.
Lo necesario aparece y existe a partir de sucondicionamiento por factores esenciales. Y dijeque lo esencial que lleva a que un determinadocomportamiento sea absorbido por el DerechoPenal radica en su concreta peligrosidad social.De ahí que la necesidad de protección del bienjurídico parta concretamente de esta categoríay sirva, a su vez, para determinar su contenido.«La peligrosidad social de una acción deter-minada únicamente es real allí donde se im-ponga la necesidad de la protección penal ysólo durante el período que la necesidad lo im-ponga».60
En este caso, sucede lo mismo que indiquéen el resto de los conceptos. Resulta imposibleestablecer un criterio inmutable y uniforme denecesidad; esta se encuentra condicionada porel momento histórico y por la clase que ostentael poder y ejerce la potestad legislativa.
No obstante, lo necesario debe estar regidopor el principio de intervención mínima (carác-ter fragmentario y subsidiario del Derecho Pe-nal) y su contenido se hallará en la idoneidaddel bien jurídico para ser protegido por el Dere-

47
cho Penal que, a su vez, está condicionado porsu valor o significación social.
Para determinar el valor de un determinadobien jurídico, deben tenerse en cuenta los si-guientes elementos, los cuales interactúan en-tre sí en una perfecta relación dialéctica:
♦ La significación histórico-socio-culturaldel bien jurídico. Existen bienes jurídicos cuyasignificación es incuestionable, toda vez que hansido valorados a lo largo de los diversos perío-dos del desarrollo de la sociedad humana y desu cultura. Por ejemplo, la vida, la integridad cor-poral, la libertad sexual, la administración de jus-ticia, los derechos patrimoniales, etc.61
♦ Su significación jurídica. Viene dada, a ni-vel internacional (por los bienes jurídicos que sehallen recogidos en tratados y convenios, endonde la comunidad internacional legitima susignificación en los documentos referidos); y, anivel nacional (por su inclusión en el texto cons-titucional, o su derivación a partir de los postu-lados y máximas refrendadas en él).62
♦ La significación social del bien jurídico.Este elemento lo relacionamos con lo que de-nomino principio de democracia en el ejerci-cio del ius puniendi. Es necesaria la protecciónde un bien jurídico cuando la generalidad, y nosolo una minoría de un determinado sector so-cial, lo considera. Por tanto, deben ser los pro-pios ciudadanos de un estado quienes decidanqué bienes jurídicos deben ser protegidos y quéconductas reguladas por el Derecho Penal. Esteconstituye un aspecto de legitimación consus-tancial para el Derecho Penal de una sociedadsocialista y democrática.63
♦ La irreparabilidad del ataque al bien jurí-dico. Existen determinados bienes jurídicos que,de ser afectados, no es posible su reparación,como es el caso de la vida y la integridad cor-poral.
♦ La evitabilidad del menoscabo del bienjurídico por otras vías no penales. Este elemen-to se relaciona con lo antes referido del carác-ter subsidiario del Derecho Penal. Allí dondeotras ramas del ordenamiento jurídico puedenprevenir o solucionar el conflicto social creado,nada le compete al Derecho Penal.
Capacidad de regulación de la conducta.La regulación de la conducta por el Derecho Pe-nal debe ser efectiva en atención al momento his-tórico concreto. Decidir regular una determinadaconducta por el Derecho Penal, dudándose desu posterior efectividad práctica, solo contribui-ría a deteriorar la función preventivo-general dela norma. Este indicador está dirigido a evitar elfracaso de la previsión normativa.64 Una correc-ta determinación de la capacidad señalada po-sibilita eliminar el fenómeno denominado legis-lación penal simbólica.65
La efectividad de la regulación de la conduc-ta por el Derecho Penal se determina por sueficacia, al lograr, a partir de su inclusión en elDerecho Penal, los fines de este; y eficiencia,en la medida que existan los medios y recursospara enfrentar dicha conducta.
Posibilidad y realidad de realización de laconducta que ponga en peligro o lesione bie-nes jurídico-penales. Coincido plenamente, eneste punto, con Quirós.66 La peligrosidad socialde una determinada conducta es un conceptoreal, de ahí que, a su vez, esté determinada porla posibilidad real (concreta) de que este se rea-lice. El Derecho Penal no puede constituir unareserva de conductas de imposible ejecución oregular aquellas que sean incoherentes con elnivel de desarrollo que experimenta la sociedaden un momento histórico concreto.
El Derecho Penal debe regular exclusivamen-te acciones posibles de cometerse y que, demanera real, afecten bienes jurídico-penales.
EN EL NIVEL SINGULAR
En este nivel, hay que valorar la conducta es-trictu sensu, después de que haya pasado elfiltro de afectar o poner en peligro un bien jurídi-co que se encuentre necesitado de protección,que sea capaz de ser regulada por el DerechoPenal, y posible y real de perpetrarse.
En este juicio de valor, hay que distinguir entrela acción y el resultado. La especial peligrosidadde una conducta, el desvalor de la acción, es laprimera característica que a este nivel separa unaconducta delictiva de otra que no lo es. Pero nobasta con lo expuesto, también es significativo

48
el menoscabo o peligro producido al bien jurídi-co-penal por la conducta en cuestión. El des-valor del resultado deviene así la segunda ca-racterística que diferenciará a esta de una queno es delito o no debe serlo. Ninguno de los dosjuicios de valor puede verse por separado (re-lación dialéctica); una conducta será socialmen-te peligrosa a nivel particular, si ostenta desvalortanto en la acción como en el resultado.
Para determinar el desvalor de la acción, sedeben observar los siguientes elementos: 1)formas en que se ejecuta la acción (subrepti-cias, violentas, fraudulentas); 2) medios emplea-dos en la ejecución de las acciones (explosi-vos, incendiarios, armas); 3) circunstancias enque ocurre la acción (de tiempo, lugar y contex-to histórico-social); y 4) para el caso de algunasacciones, el grado de reprochabilidad interna.
En lo tocante al desvalor del resultado, esmenester que lesione o ponga en peligro un bienjurídico-penal y, además, debe analizarse el re-sultado lesivo que puede producir, aprecián-dose los elementos expuestos con respecto alvalor del bien jurídico.
CONCLUSIONESEl delito, desde una óptica dialéctico-mate-
rialista, presenta una dimensión formal y otramaterial (esencia-fenómeno). La dimensiónesencial del delito la constituye la peligrosidadsocial. Esta puede definirse como la cualidadobjetiva en la generalidad y subjetiva en casosconcretos, de ciertas acciones y omisiones paraocasionar algún perjuicio significativo, actual opotencial, a los bienes jurídico-penales.
Sin la determinación de un contenido cohe-rente y fundamentado de la categoría peligrosi-dad social, establecida por el legislador en elArtículo 8.1 del Código Penal cubano, se estáabriendo una brecha para un ejercicio inadecua-do del ius puniendi, por lo que es indispensableel establecimiento de criterios rectores específi-cos que posibiliten, a partir de nuestra concretarealidad social, definir con mayor certeza su con-tenido.
El contenido de la peligrosidad social debedeterminarse en tres niveles: general, particular
y singular. A nivel general, el elemento esencialconsiste en que la conducta ha de lesionar oponer en peligro bienes jurídicos. A nivel particu-lar, el bien jurídico lesionado o puesto en peli-gro necesita protección del Derecho Penal, laconducta debe tener capacidad para ser regu-lada por este, y ser posible y real de perpetrar-se. A nivel singular, hay que realizar un juicio devalor tanto de la conducta como del posible re-sultado, que no pueden verse por separado.
Estos elementos permiten excluir del Dere-cho Penal: las meras discrepancias ideológicas,políticas o religiosas e inmoralidades sin tras-cendencia a los derechos de terceros; los ca-sos de insignificancia y adecuación social; lasregulaciones penales arbitrarias; la exclusión delas contravenciones del Derecho Penal; las le-yes penales simbólicas; las conductas que con-sisten en incumplimientos de deberes funcio-nariales, profesionales o familiares, siempre queno acarreen daños a bienes jurídico-penales. Enresumen, acercar cada vez más el Derecho so-cialista a un Derecho Penal mínimo y garantista.
No aspiro a que cada uno de los lectores con-cuerden en lo aquí expuesto. Solo espero quepartan del sabio postulado de Descartes recogi-do en su duda metódica omnibus dubitandum.Si nos basamos en esta premisa, estaremos ga-nando la batalla en el campo científico.
NOTAS1Julio Fernández Bulté: Filosofía del derecho, p. 261.2Ver, en nuestros predios, las obras de Quirós Pírez: Intro-ducción a la teoría del Derecho Penal; Manual de DerechoPenal, t. I, II y III; «Despenalización», en Revista Jurídica,no. 10, pp. 123-153; González Alcantul: Manual de DerechoPenal General, t. I y II; Baquero Vernier: Derecho Penal Gene-ral, t. I y II; Ramos Smith: Derecho penal, Parte general, t. I yII; Gómez Pérez: «Tutela legal a las contravenciones y losdelitos paralelos en Cuba»; Rodríguez Sánchez: «Peligrosi-dad y medidas de seguridad en el Derecho penal cubano».3Luigi Ferrajoli: Derecho y Razón. Teoría del garantismopenal, pp. 209 ss.4Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán: Derechopenal, Parte general, p. 197.5Según el profesor Quirós, «si bien es cierto que el Derechoexiste porque está materializado en formas particulares (lasnormas jurídicas), estas se hallan en estrecha relación consu contenido socio-material (las relaciones sociales)... lanorma jurídica no es sólo ‘forma’, sino también (y funda-mentalmente) ‘contenido’». (Manual..., t. III, pp. 54-55.) Fede-

49
rico Engels, de un modo más descarnado, nos ilustra cómoel Derecho constituye el reflejo de las relaciones econó-micas: «Por donde la marcha de la ‘evolución jurídica’ sóloestriba, en gran parte, en la tendencia a eliminar las contra-dicciones, que se desprenden de la traducción directa delas relaciones económicas a conceptos jurídicos, queriendocrear un sistema armónico de Derecho, hasta que irrumpennuevamente la influencia y la fuerza del desarrollo econó-mico ulterior y rompen de nuevo este sistema (...)». («Cartade Engels a K. Schmidt, 27 de octubre de 1980», en Marx,Engels y Lenin: Selección de textos, t. 2, p. 234.) De lo an-terior, se colige que, detrás de cada definición, sea legal ono, existe una fundamentación teórica conceptual que enúltima instancia descansa o se condiciona por las relacio-nes de producción de un momento histórico concreto.6Sobre el origen y desarrollo del concepto del delito, por to-dos, ver Costa: El delito y la pena en la historia de la filosofía.A su vez, una acuciosa exposición desde la ilustración y laTeoría del contrato social hasta la actualidad, en Quirós:«El pensamiento jurídico-penal burgués: exposición ycrítica», pp. 5-246. Un resumen agudo de la concepcióndialéctico-materialista de la historia puede verse en CarlosMarx: «Prólogo» de Contribución a la crítica de la economíapolítica, en Marx, Engels y Lenin: Ob. cit., pp. 151-157. Sobreel carácter de última instancia del factor de la producción yde la reproducción de la vida real en el entramado social,ver Engels: «Carta de Engels a J. Bloch, de 21 de septiem-bre de 1890», ibid., pp. 225-228. Un autor nada marxistacomo Ferrajoli reconoce el carácter dialéctico-materialistadel fenómeno delictivo al afirmar que «(...) no existe conductadelictiva que no haya sido permitida en otros tiempos, nicomportamiento lícito que no haya sido otrora prohibido».(Ob. cit., p. 462.)7Esta idea, abordada y desarrollada por los clásicos delmarxismo, ha sido captada y desarrollada, en lo referente ala concepción del delito, en nuestros predios, fundamen-talmente por el profesor Quirós. (Manual..., t. I, p. 79.)8Manuel Cobo del Rosal y Tomas S. Vives Antón: DerechoPenal, Parte General, pp. 249-254.9Ver Muñoz Conde y García Arán: Ob. cit., p. 46. Beccaria, ensu inmortal libro De los delitos y de las penas (p. 38),planteaba que «(...) el daño hecho a la sociedad es la verda-dera medida de los delitos».10Francisco Carrara: Programa de Derecho criminal, p. 43.11Rafael Garófalo: Criminología, p. 30.12Quirós: «El pensamiento...», pp. 60-69.13Franz Von Liszt: Tratado de Derecho penal, p. 254.14Jiménez de Asúa (La ley y el delito, pp. 254-255) recogelas definiciones dogmáticas de importantes tratadistas delDerecho Penal, como Ernesto Beling: «la acción típica, anti-jurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penaly que lleva las condiciones objetivas de punibilidad»; y MaxErnesto Mayer: «acontecimiento típico, antijurídico e imputa-ble». En México, las formales son las que predominan; conreferencia a la doctrina fundamental en ese país, vid RaúlPlacencia Villanueva: Teoría del delito, pp. 26-33.15Ferrajoli: Ob. cit., p. 459. Este autor niega la posibilidadde llegar a criterios positivos y absolutos de justificaciónexterna y de legitimación interna de los contenidos de laprohibición, no obstante, refiere que se pueden fomular cri-
terios negativos o limitadores realizables solo relativa ytendencialmente, con el valor de condiciones necesarias,aunque no suficientes, de legitimidad. (Ídem, p. 463.)16Quirós: «Despenalización», p. 128.17Hans Welzel: Derecho Penal alemán, p. 73.18Cobo/Vives: Ob. cit., p. 254.19Jiménez de Asúa: Tratado de Derecho Penal, t. III, p. 61.20Claus Roxin: Derecho Penal, Parte General, t. I, p. 51.21Edmundo Mezger: Tratado de Derecho Penal, t. I, p. 398.22Gonzalo Quintero Olivares: Manual de Derecho penal, Partegeneral, p. 250. Este autor es partidario de la tendencia ju-rídico-constitucional del bien jurídico; de ahí que, cuandose refiere a un valor reconocido constitucionalmente, hablade los bienes jurídicos.23Muñoz Conde y García Arán: Ob. cit., p. 48.24Esta concreción será desarrollada en el epígrafe siguiente.25Como acota Fernández Bulté (Filosofía…, p. 16), el con-cepto metafísica ha tenido diversos significados en el cursode la historia del pensamiento filosófico. Aquí es empleadocomo interpretación de una esfera de la vida con ignoranciade sus cambios y mutaciones internas, su evolución y desa-rrollo contradictorio. Es el método que se opone al dialéctico.26H. H. Jescheck y Tomas Weigend: Tratado de DerechoPenal, Parte general, 5a. ed., pp. 54-55.27Günter Jakobs: Derecho Penal, Parte general. Funda-mentos y teoría de la imputación, pp. 44-49.28Enrique Peñaranda Ramos: «Sobre la influencia del fun-cionalismo y la teoría de sistemas en las actuales con-cepciones de la pena y del concepto de delito», pp. 291-292.29No es posible afirmar que el delito se caracteriza por dañaralgo, ya que, bajo esa concepción, no encontrarían cabidalos delitos de peligro (concretos y abstractos), los cualesse caracterizan no por dañar un determinado bien jurídico,sino, justamente, por ponerlo en peligro.30Quirós: «Despenalización», p. 129. Este es el criteriounánime en la doctrina nacional (González Alcantul: Ob.cit., pp. 82 y 93-94; Ramos Smith: Ob. cit., t. I, pp. 244-265;y Rodríguez Sánchez: Ob. Cit). En la doctrina cubana anterioral primero de enero de 1959, el criterio que dominaba erael dogmático-formal (Portela: Derecho penal, Primer Curso,copias de clases, pp. 162 ss; y Carone Dede: Derecho pe-nal, Primer Curso, Parte general, copias de clases, p. 174).31N. F. Kusnetzova: Fundamentos del Derecho penal so-viético, p. 29.32Sobre las polémicas en lo referente al empleo de estascategorías, ver Quirós: «Despenalización», pp. 129-130; yManual..., p. 98.33Ángel C. Betancourt: Código penal, p. 19.34Este reglamento puso en vigor, en territorio liberado por elEjército Rebelde, la Ley Penal de Cuba en Armas.35Asamblea Nacional del Poder Popular: Exposición acercadel proyecto de Código penal, pp. 8-9.36Modificado por: 1) Decreto-Ley 140, de 13 de agosto de1993; 2) Decreto-Ley No. 150, de 6 de junio de 1994; 3) De-creto-Ley 175, de 17 de junio de 1997; y 4) Ley 87, de 16 defebrero de 1999.37Quirós: Manual..., pp. 98-99.

50
38González Alcantul establece, como indicador para determi-nar la peligrosidad social, la finalidad perseguida (Ob. cit.,t. I, p. 85).39Jescheck/Weigend: Ob. cit., p. 55.40Se trata de un término normativo que lacera el principiode legalidad. Puede entenderse en un sentido estricto, comohe indicado; pero, en un sentido amplio, pudiera perder lasignificación aquí asumida.41Quirós: «Despenalización», pp. 133-134.42El resto de la doctrina, aunque establece como elementoesencial del delito la peligrosidad social, define esta comoel bien jurídico y, de esta manera, se conecta con aquellasdefiniciones que fundamentan el concepto material deldelito en la afectación de bienes jurídicos. En este sentido,Ramos Smith (Ob. cit., t. I, p. 265) considera conductas so-cialmente peligrosas todas las que atenten contra losbienes jurídicos protegidos en la parte especial del Có-digo Penal; Rodríguez Sánchez (Ob. cit.) dice que «(...) Comopuede apreciarse, se emplea la expresión ‘socialmentepeligrosa’, pero, que hemos planteado, es a manera de unatributo exigible para la conducta que pretenda serencuadrable como delito; es decir, la acción u omisión debeser potencialmente capaz de provocar la afectación a unbien jurídico penalmente protegido». De estos criterios, seaparta González Alcantul (Ob. cit., p. 85), quien establece elcontenido de la peligrosidad social a un nivel singular: «Elgrado de peligrosidad social se determina por: El modo ylos medios empleados, La finalidad perseguida, El lugaren que se comete, Las consecuencias producidas o lasque hubieran producido, La personalidad del autor.»43Quirós: «Despenalización», p. 135; y Manual, pp. 102-105.Cuando Quirós se refiere a relación social, está asumiendoeste criterio como objeto de protección del Derecho Penal;es decir, como bien jurídico penal, ya que en el texto citadose afilia a la Teoría de la relación social, defendida en Espa-ña, fundamentalmente por Bustos y Hormázabal (Manualde Derecho penal, Parte general, pp. 188-191).44Esta idea constituyó un principio sostenido e impulsadopor el Movimiento del Proyecto Alternativo, surgido en laRepública Federal Alemana en la década de los sesenta,el cual se replanteó las características que debería asumirel Derecho Penal moderno. En la actualidad, constituye, almenos doctrinalmente, criterio dominante. Ver Roxin: «Eldesarrollo de la política criminal desde el proyecto alterna-tivo», pp. 69-73, donde el autor expone y explica 10 tesissobre las cuales debe girar el Derecho Penal moderno. Enla primera, plantea que este debe limitarse a la protecciónde bienes jurídicos. La protección de la norma moral comotal no es misión suya, exigencia planteada desde la ilus-tración.45Esta exigencia se desprende del propio concepto de delitorecogido en el Artículo 8.1 del Código Penal: Se consideradelito toda acción u omisión (...). Lo anterior no quita queelementos de la conducta del (o los) interviniente(s) en undelito se tomen en cuenta, por ejemplo en la determinaciónjudicial de la pena. Una postura estricta o pura es insostenible.46Ver, en este sentido, Santiago Mir Puig: Derecho PenalParte General, p. 125; y, sobre la relación dialéctica que seestablece entre Derecho y Moral, Fernández Bulté: Teoríadel Estado y el Derecho. Teoría del Derecho, pp. 37-43.
47Eugenio R. Zaffaroni: Derecho Penal, Parte General, pp.486-487. Toda tentativa de emplear el concepto de bien ju-rídico como legitimación para contener al legislador no im-plica, en modo alguno, que deba ser descartado como con-cepto limitativo. Toda tentativa de empleo en este sentidocomo regla para el legislador lo desvirtúa y neutraliza; eldesencanto que esto ha provocado, traducido en la renunciaal concepto de bien jurídico, no es más que un ensayo deabandono del principio de lesividad y, por ende, de dejaraun más omnipotente al legislador.48Muñoz Conde y García Arán: Ob. cit., p. 61.49Mir Puig: Ob. cit., pp. 162 ss. Sobre una exposición delorigen y diversos conceptos de bien jurídico, ver Bustos:Ob. cit., pp. 108-124; y Quirós: Manual..., pp. 180-191.50Muñoz Conde y García Arán: Ob. cit., p. 78.51No son palabras de Marx, sino de Mir Puig: Ob. cit., p. 163.En el mismo sentido, Muñoz Conde y García Arán: Ob. cit.,p. 60.52Jorge L. Acanda González: «Sociedad civil y hegemonía»,en Fernández Bulté y Lissette Pérez Hernández: Selecciónde lecturas de Teoría del Estado y del Derecho, p. 6.53Rafael Hernández: «Mirar a Cuba», p. 3. Las cursivas sondel autor.54Ver Vicente J. Arranz Castillero: «Minimalismo y maxima-lismo penal en la evolución del constitucionalismo moderno.Una proyección para el análisis de los contenidos penalesde la Constitución cubana en ocasión de su XXX aniversa-rio», p. 28. El Derecho Penal moderno viene caracterizándo-se por una funcionalización y la pérdida del principio desubsidiaridad y, con él, el de la concepción del Derecho Pe-nal como ultima ratio de la política social y, unido a ello, elextravío de su carácter fragmentario. En este sentido, JulioB. J. Mayer: «La esquizofrenia del Derecho penal».55Como acota Mir Puig, el principio de que el Derecho Penalsolo puede proteger bienes merecedores de dicha tutelasupone una limitación que desaparece cuando no se consi-dera necesario comprobar tal merecimiento de protección,sino que será suficiente la infracción de una norma, la quese convierte en el único objeto de protección del DerechoPenal. A partir de esta postura (Jakobs), la norma pasa deinstrumento que necesita ser legitimado por su fin, a fin ensí mismo legitimado. «(...) que sea discutible lo que mereceser considerado como un bien necesitado de protecciónjurídico-penal no significa que tal cuestión no debe discu-tirse, y exigir la comprobación de aquel merecimiento deprotección supone precisamente declarar necesaria taldiscusión». (Mir Puig: «Valoración, norma y antijuricidadpenal».)56Como dijera Beccaria (Ob. cit., p. 105), «prohibir unamuchedumbre de acciones indiferentes no es evitar losdelitos sino crear otros nuevos (...) ».57Binding fue el que por vez primera habló del carácterfragmentario del Derecho Penal como un defecto a superarcompletando la protección de los bienes jurídicos. Ennuestros días, es interpretado positivamente (vid. Mir Puig:Derecho Penal..., p. 124).58Muñoz Conde y García Arán: Ob. cit., pp. 72 ss.59Gonzalo Rodríguez Mourullo: «Directrices político-crimi-nales del anteproyecto de código penal», p. 160.

51
60Quirós: «Despenalización», p. 137. Las cursivas son delautor.61No obstante la importancia de lo expuesto, el DerechoPenal se ha caracterizado por el respeto en extremo deconductas heredadas del pasado, teniendo en cuenta susignificación histórico-socio-cultural, manteniéndolas regu-ladas, aun cuando las nuevas condiciones sociales de-muestren su impracticabilidad. La cuestión apuntada nodebe perderse de vista al analizar este elemento.62El ligamen Constitución-Derecho Penal es fruto del pen-samiento ilustrado y de su acción revolucionaria por limitarla potestad punitiva del antiguo régimen. Ver Arranz Cas-tillero: Ob. cit., p. 4. Es importante consignar la distinciónrealizada por Arroyo Zapatero (Fundamento y función delSistema penal: El programa de la Constitución), pp. 97 ss,entre «Programa penal de la constitución» y «Derecho penalconstitucional», donde el primero es el conjunto de postula-dos político-criminales que constituyen el marco normativoen el seno del cual el legislador penal puede y debe tomarsus decisiones, y en el que el juez ha de inspirarse parainterpretar las leyes que le corresponde aplicar; y el segun-do está compuesto por los principios generales de laConstitución y concretos preceptos de esta.63Entre otros, Mir Puig: Derecho..., p. 126; RodríguezMourullo: Ob. cit., p. 160. La participación activa de lasociedad posibilita, a su vez, la tarea de motivación por lanorma penal y su consecuencia, la prevención. Quirós(«Despenalización», p. 147) apuntaba: «El Derecho penalsocialista tiene, entre sus misiones, la de proteger a lasociedad, al Estado y a las personas, finalidad que, a suvez, persigue prevenir la infracciones delictivas; pero esasfunciones se logran –en la sociedad socialista– por elconcurso crecientemente voluntario, consecuente y libre detodos los ciudadanos, se logra fundamental y decisivamentepor medio de la educación de éstos en los principios de lanueva moral, la moral socialista.»64Quirós: Manual…., p. 104.65Zaffaroni: Ob. cit., p. 490.66Quirós: Manual..., p. 104.
BIBLIOGRAFÍAArranz Castillero, Vicente J.: «Minimalismo y maximalismo
penal en la evolución del constitucionalismo moderno.Una proyección para el análisis de los contenidos pe-nales de la constitución cubana en ocasión de su XXXaniversario», en Revista Cubana de Derecho, no. 28, ju-lio-diciembre, UNJC, La Habana, 2006.
Arroyo Zapatero, L.: Fundamento y función del sistema pe-nal: El programa de la Constitución, Editorial Universi-dad Castilla de la Mancha, 1986.
Asamblea Nacional del Poder Popular: Exposición acercadel proyecto de Código penal, Editorial Ministerio de Jus-ticia, La Habana, 1978.
Baquero Vernier, Ulises: Derecho Penal General, t. I y II,Editorial ENSPES, Santiago de Cuba, 1985.
Beccaria, Cesar: De los delitos y de las penas, tr. por JuanAntonio de las Casas, Editora Alianza, Madrid, 1968.
Betancourt, Ángel C.: Código Penal, Editorial Imprenta ypapelería de Rambla, La Habana, 1913.
Bustos Ramírez, Juan: Manual de Derecho Penal, ParteGeneral, 4a ed., aumentada, corregida y puesta al díapor Hernán Hormazábal Malarée, Editorial PPU, Barce-lona, 1994.
Carone Dede, Francisco: Derecho penal, Primer Curso,Parte general, copias de clases, Editorial Universidadde La Habana, La Habana, 1949-1950.
Carrara, Francisco: Programa de Derecho criminal, tr. porJosé J. Ortega y Jorge Guerrero, Editorial Temis, Bogo-tá, 1959.
Cobo del Rosal, Manuel y Tomás S. Vives Antón: DerechoPenal, Parte General, 5a ed., Editorial Tirant lo Blanch,Valencia (España), 1999.
Colectivo de autores: Comentarios a la Ley de los DelitosMilitares, Editorial MINJUS, 1982.
Costa, Fausto: El delito y la pena en la historia de la filoso-fía, tr. por Mariano Ruiz-Fuentes, Editorial Hispano-Ame-ricana, México, 1953.
Fernández Bulté, Julio: Filosofía del Derecho, Editorial FélixVarela, La Habana, 1997.
———————: Teoría del Estado y del Derecho, EditorialFélix Varela, La Habana, 2002.
———————: y Lissette Pérez Hernández: Selección delecturas de Teoría del Estado y del Derecho, EditorialFélix Varela, La Habana, 2000.
Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo pe-nal, 7ª ed., Editorial Trotta, Madrid, 2005.
Garófalo, Rafael: Criminología, Editorial Bocca, Turín, 1885.
Gómez Pérez, Ángela: «Tutela legal a las contravenciones ylos delitos paralelos en Cuba», en Colectivo de autores:Temas de Derecho administrativo cubano, t. 2, EditorialFélix Varela, La Habana, 2006.
González Alcantul, David: Manual de Derecho Penal Gene-ral, t. I y II, Editorial Imprenta Central de las FAR, La Ha-bana, 1986.
Hernández, Rafael: «Mirar a Cuba», en La Gaceta de Cuba,no. 5, La Habana, 1993.
Jakobs, Günter: Derecho Penal, Parte General, Fundamen-tos y teoría de la imputación, tr. por Cuello Contreras ySerrano Gonzáles de Murillo, Editorial Marcial Pons,Madrid, 1995.
Jescheck, Hans-Heinrich: Tratado de Derecho Penal, ParteGeneral, tr. de la 3a ed. y adiciones del Derecho Penalespañol por Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Con-de, Editorial Bosch, Barcelona, 1981.
———————: y Tomas Weigend: Tratado de DerechoPenal, Parte General, 5a ed., tr. por Miguel OlmedoCardenote, Editorial Comares, Granada, 2002.
Jiménez de Asúa, Luis: La ley y el delito. Curso de Dogmá-tica penal, Editorial Andrés Bello, Caracas, 1945.

52
———————: Tratado de Derecho Penal, t. I, II y III, Edito-rial Losada, Buenos Aires, 1977.
Kusnetzova, N. F.: Fundamentos del Derecho Penal Sovié-tico, tr. por Guadalupe Ramos Smith, Editorial Pueblo yEducación, La Habana, 1980.
Marx, Engels y Lenin: Selección de textos, t. 2, Editora Polí-tica, La Habana, 1978.
Mayer, Julio B. J.: «La esquizofrenia del Derecho penal»(conferencia impartida en el III Encuentro InternacionalJusticia y Derecho, La Habana, 2006).
Mezger, Edmundo: Tratado de Derecho penal, t. I, tr. porRodríguez Muñoz, Editorial Revista de Derecho privado,Madrid, 1955.
Mir Puig, Santiago: Derecho Penal, Parte General, 6a ed.,Editorial Reppertor, Barcelona, 2002.
———————: «Valoración, norma y antijuricidad», enRevista Electrónica de Ciencias Penales y Criminoló-gicas, http//criminet.urg.es/recpc, 2004.
Muñoz Conde, Francisco y Mercedes García Arán: DerechoPenal, Parte General, 5a ed., Editorial Tirant lo Blanch,Valencia (España), 2002.
Placencia Villanueva, Raúl: Teoría del delito, Editorial Uni-versidad Nacional Autónoma de México, 3ª reimpresión,México, 2004.
Peñaranda Ramos, Enrique: «Sobre la influencia del funcio-nalismo y la teoría de los sistemas en las actuales con-cepciones de la pena y del concepto de delito» (ponen-cia presentada en el seminario celebrado en León, losdías 8 y 9 de junio de 2000), Doxa.
Portela, Guillermo: Derecho penal, Primer Curso, copiasde clases, Editorial Universidad de La Habana, La Ha-bana, 1945-1946.
Quintero Olivares, Gonzalo: Manual de Derecho Penal, Par-te General, 3a ed., Editorial Aranzadi, Navarra, 2002.
Quirós Pírez, Renén: «Despenalización», en Revista Jurídi-ca, no. 10, MINJUS, La Habana, 1986, pp.123-153.
———————:«El pensamiento jurídico-penal burgués:exposición y crítica», en Revista Jurídica, no. 8, julio-septiembre, 1985, MINJUS, La Habana, pp. 5-246.
———————: Introducción a la teoría del Derecho Penal,Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987.
———————: Manual de Derecho Penal, t. I, II y III, Edito-rial Ciencias Jurídicas, La Habana, 2002.
Ramos Smith, Guadalupe: Derecho Penal, Parte General,t. I y II, 2a ed., Editorial Pueblo y Educación, La Habana,1989.
Rodríguez Mourullo, Gonzalo: «Directrices político-crimina-les del anteproyecto del Código penal», en Colectivo deautores: La Reforma del Derecho penal, Editorial Univer-sidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1981.
Rodríguez Sánchez, Ciro F.: «Peligrosidad y medidas deseguridad en el Derecho penal cubano» (tesis en op-ción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas,Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2001).
Roxin, Claus: Derecho Penal, Parte General, tomo I, 2a ed.,Editorial Civitas, S.A., Madrid, 2001.
———————:«El desarrollo de la política criminal desdeel proyecto alternativo», tr. de J. Queralt, en Colectivo deautores: La Reforma del Derecho penal, Editorial Uni-versidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1981.
Von Liszt, Franz: Tratado de Derecho Penal, 2a ed., tr. porJiménez de Asúa, t. II, Editorial Hijos de Reus, Madrid,1917.
Welzel, Hans: Derecho Penal alemán, tr. por Bustos Ramírezy Yánez, Editorial Universitaria de Chile, 1970.
Zaffaroni, Eugenio Raúl, Derecho Penal, Parte General, 2a
ed., Editorial Ediar, Buenos Aires, 2002.
«La dimensión esencialdel delito la constituyela peligrosidad social.»

53
Notijurídicas
La compañera Roselia Reina Batlle tomó pose-sión de su cargo de jueza en el Tribunal SupremoPopular, en ceremonia solemne efectuada, en horasde la tarde del 14 de abril último, a la que asistieronlos miembros del Consejo de Gobierno y jueces pro-fesionales de la institución.
La colega juró cumplir y hacer cumplir la Consti-tución Socialista, la legislación vigente y el Códigode Ética Judicial, de acuerdo con los principios quelos sustentan, y desempeñar dicha función con la mo-destia, austeridad y prudencia que requiere tan altainvestidura.
TOMA DE POSESIÓN
Celaida Rivero Mederos Foto: Nelsy Gomero Morejón
Luego de avaluar como positivos los resul-tados alcanzados en la aplicación de algunasmodificaciones experimentales de la prácticajudicial en procesos vinculados al Derecho deFamilia, en especial cuando se tratan cuestio-nes relacionadas con menores, el Consejo deGobierno del Tribunal Supremo Popular acordóextenderlas a otros territorios del país.
Inicialmente aplicadas en Guanabacoa y Pla-cetas, ahora se extenderán a los municipiosPinar del Río, Artemisa, Isla de la Juventud, Cár-denas, Cienfuegos, Cabaiguán, Santa Clara,Morón, Camagüey, Puerto Padre, Manzanillo,Banes, Gibara, Palma Soriano y Guantánamo.
Esta experiencia introduce la participaciónde un equipo técnico asesor multidisciplinario,vinculado a la Casa de Orientación a la Mujer yla Familia, de la FMC, como componente auxi-liar en la toma de decisiones de los jueces, alos que les posibilita el acceso a criterios profe-sionales especializados en dicha materia.
Asimismo, prevé que el tribunal interese laintervención de los abuelos del menor, en cali-dad de terceros, y oír el parecer del fiscal al res-pecto.
Teniendo en cuenta el empeño perma-nente por elevar la calidad de la activi-dad jurisdiccional en el Sistema de Tri-bunales, el Acuerdo No. 69 del Consejode Gobierno del TSP dispuso reasumirla realización de los ejercicios de oposi-ción para profesionales del Derecho queaspiren a ingresar a los órganos judi-ciales.
Los interesados en las plazas vacan-tes de jueces profesionales de los tribu-nales municipales y provinciales presen-tarán las solicitudes en la Secretaría delTribunal Provincial del territorio en queresiden o trabajen, hasta el 15 de juniode 2009.
Los concursantes se someterán a exá-menes escritos sobre temas vinculadoscon esta actividad, los que tendrán lugar,simultáneamente, en las sedes de losrespectivos tribunales populares, el 14 dejulio, a las 9:00 a.m.
CONCURSO DE OPOSICIÓN
CRM
CRM
EXPERIENCIA EXTENDIDA

54
El Tribunal Supremo Popular de la Repúblicade Cuba, con el coauspicio de la Unión Nacio-nal de Juristas y la Facultad de Derecho de laUniversidad de La Habana, convoca al V En-cuentro Internacional Justicia y Derecho , a ce-lebrarse en el Palacio de Convenciones de LaHabana, durante los días 26, 27 y 28 de mayodel año 2010.
El encuentro, como ya es tradicional, preten-de servir de marco propicio para el debate, lareflexión y el intercambio de experiencias entrelos distintos operadores de los sistemas judi-ciales de los diferentes países participantes, conel claro propósito de contribuir a que el mundologre una justicia mejor.
Podrán participar como ponentes o delega-dos todos los profesionales del Derecho que for-malicen su inscripción.
TEMÁTICAS CONVOCADASØØØØØJusticia penal: Autonomía o recepción·Reforma procesal y debido proceso·Principios que informan el proceso·Doble instancia y medios de impugnación·Lucha contra la corrupción·Terrorismo·Sanciones alternativas a la prisión·Determinación de la sanción·La prueba·El juicio oral·Delito transnacional y jurisdicción·Delincuencia juvenil: programas especiales para su atención·Reeducación y readaptación social·Control social y prevención·Tratamiento penitenciario
ØØØØØJusticia civil: acceso y garantías·Nuevas tendencias del Derecho Procesal·Medios alternativos de solución de conflictos·La prueba. Su relación con el objeto del proceso y su apreciación·Bioética y jurisdicción·Creación intelectual y tutela judicial
·El consumidor ante la jurisdicción·Responsabilidad civil patrimonial·Acceso a la justicia de familia·Daño moral
ØØØØØLa economía ante la jurisdicción·Jurisdicción económica·Métodos alternativos de solución de litigios·Especialización del juez·Autocomposición y proceso·Procedimientos especiales·Celeridad, garantías y medios de impugnación·Lo cautelar en lo económico·Análisis económico del Derecho
ØØØØØJurisdicción y control de la administración·Control jurisdiccional de la administración·Legitimación en el proceso administrativo·Tutela al contribuyente·Disciplina social, régimen contravencional
y control jurisdiccional·El acto administrativo y su impugnación judicial·Conflictos medioambientales
ØØØØØNuevos retos de la justicia laboraly del Derecho Previsional
·Nuevos derroteros de la justicia laboral·Conflicto laboral y prejudicialidad·Crisis empresarial y protección al trabajador·Protección penal a los derechos laborales·El derecho al trabajo frente a la globalización·Impacto de las tecnologías de la información
en el Derecho Laboral·Tendencias y realidades actuales
de la seguridad social
ØØØØØLa mujer y el niño en el Derecho del trabajo ·Protección e inserción laboral de los discapacitados
·Trabajo y enfermedad
ØØØØØGobierno y administración de justicia .Acceso a la justicia. Grupos desfavorecidos
·Participación popular en la administración de justicia. Mitos y realidades
CONVOCATORIA AL V ENCUENTRO

55
·La mujer en la administración de justicia·Ingreso a la judicatura y formación judicial·Ética judicial·Modernización de la administración de justicia·Mora judicial·Independencia judicial
PRESENTACIÓN DE TRABAJOSLos interesados podrán presentar ponencias
en forma individual o colectiva, con una exten-sión máxima de 30 cuartillas, en soporte magné-tico, antes del 5 de marzo de 2010, acompaña-das de un resumen de una cuartilla, en el que seprecise, además: tema, título del trabajo, nom-bre del autor o los autores, dirección electrónica,teléfono, fax, país al que pertenece y conformi-dad con que el trabajo se reproduzca durante elevento, o no.
Una comisión científica, creada por el Comi-té Organizador, seleccionará los trabajos quese expondrán durante el Encuentro y asignaráel tiempo de exposición de cada uno de ellos.
El idioma oficial será el español; no obstan-te, se ofrecerá traducción simultánea español-inglés y viceversa.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓNLas solicitudes de inscripción se formularán
al Comité Organizador mediante correo elec-trónico, fax, teléfono o por vía postal.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN Ponente Delegado Estudiante120.00 CUC 160.00 CUC 100.00 CUC
La inscripción incluye credencial, programa,certificado de asistencia, y participación en elprograma científico y en la actividad final.
COMITÉ ORGANIZADORPresidente
Rubén Remigio Ferropresidente del Tribunal Supremo Popular
VicepresidentesOsvaldo Sánchez Martín
vicepresidente del Tribunal Supremo Popular
Emilia González Pérezvicepresidenta del Tribunal Supremo Popular
Eduardo Rodríguez Gonzálezvicepresidente del Tribunal Supremo Popular
Pedro Luis González Chávez vicepresidente del Tribunal Supremo Popular
SecretarioOrtelio Juiz Prieto
director de InformáticaTribunal Supremo Popular
MiembrosTomás Betancourt Peña
presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular
Narciso Cobo Rourapresidente de la Sala de lo Económicodel Tribunal Supremo y de la Sociedad
Cubana de Derecho Económico y Financiero
Carlos M. Díaz Tenreiropdte. de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo
del Tribunal Supremo Popular
Raudilio Martín Sánchezpresidente de la Sociedad Cubana
de Derecho Laboral y Seguridad Social
Odalys Quintero Silveriodirectora de la Escuela Judicial
Migdalia Luna Cisnerosorganizadora profesional de congresos
del Palacio de Convenciones
Para cualquier información, dirigirse a:
Ortelio Juiz PrietoTribunal Supremo Popular
Ave. Independencia e/ Tulipán y Lombillo,Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
Telf. (537) 881 0742. Fax: (537) 8368064E-mail: [email protected]
Migdalia Luna CisnerosPalacio de Convenciones de La Habana
Apartado Postal 16046. Teléf. (537) 2086176Fax: 2028382. E-mail: [email protected]
http:llwwwcpalco.com
Caridad Sagó RiveraAgencia de Viajes Havanatur, hotel Tritón,
Telf. (537) 2019830 y 2019767Fax. (537) 2019830. E-mail:[email protected]
http://www.havanatur.cu

56
Juan Ramón Rodríguez Gómez, corrector del TSP
Lapsus cálami
LA DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA (I)
Más allá del estilo personal al escribir, el análisis de textos y el tratamiento de aspec-
tos puramente gramaticales –los tres asuntos que, hasta ahora, han ocupado el espacio
de Lapsus cálami–, se impone adentrarnos en otros elementos fundamentales que ata-
ñen al quehacer de todos aquellos que redactan trabajos para ser publicados en Justicia
y Derecho.
Tal necesidad parte de peticiones de algunos lectores de la revista, motivados a escri-
bir, pero con inquietudes acerca de varios tópicos recogidos en nuestras Normas de
presentación de textos, que han visto la luz en la página 2 de las últimas ediciones (y,
también, se incluyen en esta).
No digo «dudas», sino «inquietudes», porque de eso se trata precisamente. Me han
pedido, por ejemplo, profundizar en el tratamiento al titulaje (incluidos los subtítulos), ne-
gritas, cursivas, mayúsculas y minúsculas, y el denominado plural de modestia; la diferen-
ciación concreta, desde el punto de vista de la redacción, entre tesis, ponencia, artículo,
comentario e información; y todo lo posible en relación con citas, notas bibliográficas y
bibliografía.
Y pienso que bien vale dedicar nuestro espacio a ahondar en tales direcciones, pues
al respecto no todo está perfectamente delimitado en los libros, ni existen definiciones
precisas que puedan seguirse al pie de la letra como patrones estables. En todo caso,
hay reglas plagadas de excepciones, normas ramales que se contradicen unas con otras
(y hasta en sí mismas, al ejemplificar los enunciados) y criterios muy diversos, en depen-
dencia de los intereses de cada quien.
En esa barahúnda de opiniones, y de complicaciones técnicas que muchas veces lo
que logran es enredar más, estamos obligados –como editorial– a darle un tratamiento
específico a determinados asuntos (siempre respetando la tendencia más generalizada
en los últimos tiempos), para lograr una uniformidad en la presentación de textos, inde-
pendientemente del género de que se trate.
He ahí la razón del presente trabajo (en dos partes, por el cúmulo de detalles que
abarca el tema y el espacio de que dispongo en esta sección), cual propuesta concreta
de la manera en que debemos describir las fuentes consultadas, en las referencias bi-
bliográficas o notas y en la bibliografía, con las particularidades de cada una, los princi-
pales elementos intrínsecos de ellas y su interrelación con las citas.
Se trata, sin duda alguna, de uno de los entuertos que debo descifrar, modificar o re-
estructurar en cada edición, precisamente por el hecho de que se siguen patrones o
criterios diferentes, a la hora de escribir.
(En cada enunciado donde considero necesario ejemplificar, coloco una letra volada
mayúscula y, al final del párrafo, en menor puntaje, ofrezco un ejemplo correcto corres-
pondiente a ese caso. Los expongo tal como fueron publicados, no cual verdaderas citas
porque eso implicaría alterarles signos de puntuación y, con ello, se perdería la esencia
de la muestra.)
En torno a las Normas de presentación de textos
12121212

57
LAS CITASCuando resulta necesario trabajar con una fuente de información escrita (en cual-
quier tipo de formato), debe cuidarse mucho lo dicho por otro autor. Si hay copia textual
(ya sea de un párrafo, una parte de él o una oración), hay que identificarla siempre.
Si se toma una idea general o algo harto conocido, debe procurarse darle una re-
dacción adecuada, sin variar elementos conceptuales o informativos, pero con sintaxis
y estilo propios, que denoten autenticidad. Si no se hace así, y solo se altera el orden de
la frase o se sustituyen algunas palabras, entonces estaremos en presencia de una cita
parafraseada, que también ha de ser identificada, para respetar en su totalidad la pro-
piedad intelectual.
La cita breve (hasta cinco líneas, siguiendo el patrón establecido por las Normas de
presentación de textos) se entrecomilla, y queda integrada al párrafo que le correspon-
de. Si, dentro de ella, se intercalan palabras que no forman parte de lo citado, puede
haber dos variantes: para incluir una valoración, contrasentido o simple enlace de ideas,
se cierran las comillas y se vuelven a abrir después de lo que se ha añadido;A si se trata
de una palabra o pequeña estructura que contribuye a insertar coherentemente lo cita-
do en un contexto, se coloca entre corchetes, sin interrumpir el mencionado signo de
puntuación.B Si en la parte tomada textualmente, hay algún elemento entrecomillado,
este debe aparecer entre apóstrofos.C
AJustamente en la exposición de motivos del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el apartado XII
define que «los ‘principios éticos’ configuran el repertorio de las exigencias nucleares de la excelencia ju-
dicial», y añade: «Esos principios, al procurar modelar el ideal del mejor juez posible, no sólo reclaman cier-
tas conductas sino que alientan que, tras la reiteración de las mismas, se arraiguen en hábitos beneficiosos,
facilitadores de los respectivos comportamientos y fuente de una más sólida confianza ciudadana».1
BEl Ministerio Fiscal, en su informe, califica los hechos del Moncada, a tenor de lo establcido en el Artículo 148
del Código –como he dicho– al considerar que se había atentado contra los poderes constitucionales del
Estado. Pero, como declarara Fidel: «¿Quién le ha dicho [al señor Fiscal] que nosotros hemos promovido
alzamiento contra los poderes Constitucionales del Estado?».2
CVéase el principio del fragmento de Lidia Sira presentado en el primer ejemplo.
Las citas largas (de más de cinco líneas) van sangradas (todos los renglones con
idéntica entrada a la sangría normal del párrafo español) y sin comillas. En este caso,
cualquier parte entrecomillada en el texto original, debe llevarlas normalmente.D
DEn la exposición del proyecto de este código, la Asamblea Nacional del Poder Popular expuso lo siguiente:
El Código de Defensa Social no ofrece el concepto de delito; el Proyecto sí.
Al definir el delito, el Proyecto se aparta de los criterios que atienden sólo a su aspecto formal. La inter-
pretación formal del delito es ajena, como se sabe, a la Ciencia penal socialista.
El Proyecto, poniendo el acento en su carácter de acto socialmente peligroso, lo define como «toda
acción u omisión socialmente peligrosa, prohibida por la ley bajo la conminación de una sanción penal»
(artículo 8, apartado 1). La peligrosidad social alude a la característica de la acción; la nota de prohibición
legal, a la antijuricidad.3
Cuando se elimina una parte de las citas textuales: si es al principio, se abre comi-
llas, se colocan tres puntos suspensivos entre paréntesis y, a continuación, el texto; si
es al final, se pondrán tres puntos suspensivos entre paréntesis y se cierran aquellas.
La elipsis en el centro no ofrece dificultades. En cuanto a la colocación del punto final,
este debe ir en el entrecomillado, si se cita un texto íntegro, es decir, cuando ese punto
forma parte de lo citado; en caso contrario, se sitúa fuera.E
ESegún Borrero Moro, el hecho imponible de los tributos ambientales recae sobre «(…) actos, hechos o
actividades degradantes del medio, (…) mientras que en otros (supuestos) el hecho imponible se limita a
configurarse con base en dichas situaciones degradantes (…)».4
Si en el original de la parte citada textualmente, aparece un error de cualquier tipo,
12121212

58
nadie está autorizado a enmendarlo. Solo existen dos posibilidades válidas: o se elimi-
na esa parte del texto, mediante la colocación de tres puntos entre paréntesis; o, a con-
tinuación del dislate, se escribe entre corchetes la palabra sic (así). Con ello, salvamos
nuestra responsabilidad y no alteramos lo escrito.F
F¿Y quién podría objetar que la rebelión contra la tiranía de Batista, amén de reconocerse en un precepto
constitucional, constituía un aspecto esencial de la norma de cultura arraigada durante décadas de lucha en
la conciencia y el sentimiento de nuestro pueblo?, pues, como expusiera Fidel:
Vivimos orgullosos de la historia de nuestra patria; la aprendimos en la escuela y hemos crecido oyendo
hablar de libertad, de justicia, y de derechos. Se nos enseñó a venerar desde temprano el ejemplo glo-
rioso de nuestros héroes y nuestros mártires. Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez y Martí fueron los
primeros nombres que se grabaron en nuestro cerebro; se nos enseñó que el Titán había dicho que la
libertad no se mendiga sino que se conquista con el filo del machete; se nos enseñó que para la educa-
ción de los ciudadanos en la patria libre, escribió el Apóstol en su Libro [sic] de Oro: «Un hombre que se
conforma con obedecer leyes injustas, y permite que le pisen el país en que nació los hombres que se lo
maltratan, no es un hombre honrado (…)».5
NOTAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ya sea para identificar una cita, ya con el objetivo de hacer una acotación o ampliación,
ya para sugerir algo, incluida la lectura de textos que suman elementos a lo que se acaba
de decir, en un artículo, tesis, ponencia,… son necesarias las notas, las cuales, para la
presentación de trabajos con vista a ser publicados en Justicia y Derecho, sugerimos
colocarlas al final, no en pie de página, porque en tal posición complican demasiado el
proceso de edición.
Las notas, o llamadas, siempre comienzan por su indicación en el texto, mediante algún
elemento identificativo (asteriscos, puntos,…). En este caso, preferimos los números
volados en orden consecutivo ascendente, los cuales se colocarán inmediatamente des-
pués de las palabras, frases o párrafos donde deseamos acotar algo, o al final de la cita
que debemos identificar (en ocasiones, según el encabezamiento de esta, puede ser al
principio). Si, junto a la palabra que precede a tal número, hay un signo de puntuación,
aquel se colocará a continuación de este.
Aunque en la revista seguimos el principio de que los números volados, las notas y la
bibliografía aparezcan impresos con un puntaje menor, necesitamos que, en los originales,
se escriban igual que el texto (arial, 12 puntos), pues esto favorece la visibilidad en la lectura
y la corrección, permite –con mayor exactitud– calcular el espacio que ocupará un artículo al
convertirlo de word a page maker, es patrón indispensable para prever cuántos trabajos
incluirá la edición, y resulta imprescindible cuando hay que sustituir uno ya procesado. Esta
norma no sería tan inevitable si solo se tratara de algunas notas breves, pues no variarían
mucho la extensión total; pero nos vemos precisados a establecerla porque, en la mayoría
de los casos, se nos presentan decenas de ellas y algunas bastante amplias.
Un elemento muy importante es la concepción de la nota en sí. Aquí, solo me limito a
tratar acerca de las que son verdaderas referencias bibliográficas, ya que deben seguir
ciertos requisitos, para que cumplan su cometido, no carezcan de elementos indispen-
sables y no incluyan otros propios de la bibliografía.
La más elemental de las notas correspondientes a una publicación no periódica (li-
bros, folletos,…) que se cita por primera vez debe incluir el nombre del autor (sin inver-
sión alguna, pues aquí no se organizan por orden alfabético, como tampoco ocurre en el
texto), seguido de dos puntos y el título de la obra en cursivas (si hay subtítulo, este se
121212

59
escribe en letras redondas blancas, después de un punto y coma colocado para separar-
lo del título).G
GRevisé minuciosamente toda la colección de Justicia y Derecho (de donde me propuse tomar los ejemplos) y,
a juzgar por los signos empleados (punto y seguido, o coma), no parece haber caso alguno de subtítulo en los
libros incluidos en las Notas, a no ser que se haya pretendido indicar aquel mediante los mencionados signos.
El único caso que encontré aparece recogido en la Bibliografía y lo reproduzco aquí de principio a fin, aunque,
en realidad, ese tipo de descripción es propio de la segunda parte de este trabajo:
Grillo Longoria, Rafael: Derecho Procesal Civil I; Proceso de Conocimiento y Proceso de Ejecución, La Habana,
Editorial Pueblo y Educación, 1986.6
A partir de ahí, en la mayoría de los casos, basta con los códigos seguidos para indi-
car la (o las) página(s). Por ejemplo: p. 25 (si es solo esa); pp. 25-27 (cuando hay más de
una consecutivamente); pp. 25 y 27 (si no son consecutivas); pp. 25 y ss. (si lo citado
abarca desde la indicada hasta el final de la obra o una de sus partes); pp. 25-30 y 41,
que se explica por sí sola, lo mismo que pp. 25-30 y 41-44.
Pero hay ocasiones en las que se han consultado más de un tomo (t.), volumen (vol.) o
edición (ed.) y, entonces, resulta imprescindible indicarlos. En tales casos, se colocarían
inmediatamente después del título (o subtítulo, si lo hubiera), separado de este por coma
y, también, ellos entre sí. Los demás elementos, salvo raras excepciones, son propios de
la bibliografía.
Un caso especialmente complejo e interesante se produce cuando, en la fuente a nuestra
disposición (digamos A), se cita un texto escrito en una obra que no tenemos a mano
(llamémosla B), y necesitamos reproducirlo. ¿Cómo lo identificamos? Sencillamente,
debemos decir que eso fue expresado por B, según nos indica A. Para estas situaciones,
se emplea la preposición latina apud («apoyado en»).H
HLuis Manuel Cosculluela Montaner, en Manual de Derecho Administrativo, apud Colectivo de autores: Temas
de Derecho Administrativo Cubano, p. 487.7
A partir de la segunda vez que se cita una fuente no periódica, pueden indicarse solo
los apellidos del autor (si son dos, los de cada uno de ellos), seguidos de dos puntos, más
Ob. cit. («obra citada», en cursivas y con mayúscula el primer elemento de la estructura,
porque esta sustituye al título)I o abreviar este, si se ha mencionado antes y hay otra (u
otras) obras de ese autorJ y la página; lo demás, según sea necesario o no. Si la nota que
sigue a esta pertenece a la propia fuente, tras colocar el número volado, basta la abrevia-
tura Ibíd. (de ibídem, «allí mismo»), coma y la precisión de dónde está situado eso exac-
tamenteK (si estuviera en la misma página, únicamente se pone Ibíd., o Íd. –de ídem–,
pero preferimos la primera variante).
IAquí presento una muestra de nota en la que quien la escribió hizo bien al reducir sus elementos, por haberla
indicado antes integralmente. La primera vez, la redactó de esta forma:
Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán: Derecho penal, Parte general, p. 197.
Al mencionarla por segunda vez, abrevió adecuadamente así:
Muñoz Conde y García Arán: Ob. cit., p. 46.8
JEsto representa un grado mayor de complicación, donde ob. cit. no resuelve la situación y perdería al lector,
pues este no lograría descifrar de qué obra se trata. Por eso, presento un ejemplo de la verdadera solución:
Quirós: «El pensamiento...», pp. 60-69.
Valga acotar que, con anterioridad a esa nota, de Renén Quirós Pírez se habían mencionado cuatro textos:
«Despenalización»; Introducción a la teoría del Derecho Penal; Manual de Derecho Penal; y «El pensamiento
jurídico-penal burgués: exposición y crítica».9
KAquí muestro, como ejemplos, dos notas consecutivas de un texto:
1Fidel Castro: La Historia me absolverá, p. 35.
2Ibíd., p. 73.10
123123123

60
Cuando la fuente es una publicación periódica (revistas y similares), de la que se
cita uno de sus textos, después de los dos puntos que siguen al autor, escribimos,
entre comillas, el título de la información, comentario, artículo,… a que corresponda
aquel, coma y la página.
Pudiera extenderme en otros detalles útiles, por si se nos presenta la ocasión de
usarlos, o necesitamos decodificar el mensaje que encierran en un texto determinado.
Pienso, por ejemplo, en otras abreviaturas y locuciones, diferenciación entre tomo y
volumen, notas múltiples (cuando se recomienda consultar varias obras); referencias
cruzadas; descripción de una fuente parcial o la que tiene autor corporativo,… pero
aquí me limito a los casos más comunes en los textos que recibimos para Justicia y
Derecho.
Sí quiero dejar establecido que la nota bibliográfica debe reflejar solo los elemen-
tos mínimos indispensables para identificarla con su correspondiente descripción en
la bibliografía, donde se ofrece una información más completa. Y que, por supuesto,
no puede haber contradicciones, cambios, alteraciones,… en lo que se indica en una
y en otra, lo cual he encontrado en varias ocasiones y ello me ha hecho dudar si se
trata de la misma fuente, o no, cuál es el título verdadero, o el tomo, o las páginas,…
Tiene que haber una estricta correlación entre ambas. Eso lo podremos apreciar me-
jor en la segunda parte de este trabajo.
NOTAS1Lidia Sira Rosario López: «Visión cubana de los principios de la ética judicial», p. 12.
2Elpidio Pérez Suárez: «Paradigma de una brillante estrategia de defensa», p. 35.
3Yan Vera Toste: «Fundamento de la esencia del concepto de delito», p. 43.
4Ingryd Teresa Santos Díaz: «Regulación de la tributación ambiental», p. 20.
5Pérez Suárez: Ob. cit., p. 37.
6Ranulfo A. Andux Alfonso: «Régimen cautelar y efectividad de sentencias», p. 27.
7María Cristina Carrasco Casí: «Razones que sustentan un procedimiento común», p. 13.
8Vera Toste: Ob. cit., p. 49.
9Ibíd.10Pérez Suárez: Ob. cit., p. 38.
BIBLIOGRAFÍA
Andux Alfonso, Ranulfo A.: «Régimen cautelar y efectividad de sentencias», en Justicia y Derecho, año 5, no.
9, diciembre de 2007, Ciudad de La Habana, pp. 20-27.
Carrasco Casí, María Cristina: «Razones que sustentan un procedimiento común», en Justicia y Derecho,
año 7, no. 12, junio de 2009, Ciudad de La Habana, pp. 7-13.
Pérez Suárez, Elpidio: «Paradigma de una brillante estrategia de defensa», en Justicia y Derecho, año 7,
no. 12, junio de 2009, Ciudad de La Habana, pp. 32-38.
Rosario López, Lidia Sira: «Visión cubana de los principios de la ética judicial», en Justicia y Derecho, año
6, no. 11, diciembre de 2008, Ciudad de La Habana, pp. 12-20.
Santos Díaz, Ingryd Teresa: «Regulación de la tributación ambiental», en Justicia y Derecho, año 7, no. 12,
junio de 2009, Ciudad de La Habana, pp. 19-31.
Vera Toste, Yan: «Fundamento de la esencia del concepto de delito», en Justicia y Derecho, año 7, no. 12,
junio de 2009, Ciudad de La Habana, pp. 39-52.
123123123