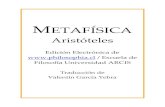Juan Salzano. Ponencia Sobre Aristóteles en Las IV Jornadas de Filosofía de La Universidad de La...
-
Upload
juan-salzano -
Category
Documents
-
view
27 -
download
0
description
Transcript of Juan Salzano. Ponencia Sobre Aristóteles en Las IV Jornadas de Filosofía de La Universidad de La...

La parsimonia, en filosofía, raramente resulta de utilidad para la elaboración clara de un problema,
mientras que la ambición ocupa un puesto impulsor mucho más relevante en la búsqueda de aquella
diafanidad. De acuerdo con esta convicción, el presente trabajo propone abordar el problema de la
forma y el universal en el Libro Z de la Metafísica de Aristóteles, desde una perspectiva distinta a
las que suelen proliferar en los comentarios. Nuestra hipótesis central girará en torno al modo en el
que ha sido planteado el problema por diversos comentadores, y en señalar (o recuperar) otro
aspecto de la cuestión que, creemos, permitiría rechazar la interpretaciones que sostienen 1) la
universalidad de la forma y 2) la singularidad de la forma. Nuestra posición general consiste en la
creencia de que sostener cualquiera de esas dos opciones lleva inexorablemente a la inconsistencia
en relación a las afirmaciones más básicas del Libro Z. Sostener 1) es inconsistente con: “El
universal no es ‘ousía’”, “La forma es ‘proto-ousía’”. Sostener 2) lo es con: “La definición es de la
forma”, “Solo hay definición de lo no-singular (el texto dice ‘universal’, la razón de la traducción se
explicará en el desarrollo del presente trabajo)”. Este problema exige aquí la recuperación de una
sugerencia de Jonathan Leari, según la cual un examen y una clarificación del “esto” en Metafísica
Z, permite presentar a la forma como algo que evita la oposición radical entre singular y universal,
y, por tanto, la contradicción. Nosotros agregamos que, para ello, la forma debe poseer condiciones
necesarias para ser un singular y un universal (en virtud de la dependencia ontológica de estos con
respecto a aquella), pero debe carecer de las condiciones suficientes para ello (para evitar ser
reducida a cualquiera de los status dependientes). El tema es sumamente complejo, y existen
múltiples, sino incontables trabajos sobre el mismo, por lo que el presente trabajo no podrá jactarse
de ser exhaustivo ni, por tanto, concluyente. Tampoco exhibirá, entonces, originalidad. Muchas
incógnitas quedarán necesariamente “abiertas”. Un intento de aclaración de las bases sobre las
cuales se asienta el problema de la distinción (o no) de forma y universal, constituirá la única
pretensión genuina de esta reducida investigación. El interés que expresa el presente trabajo tuvo su
origen en unas reflexiones sobre un texto de James H. Lesher: Aristotle on Form, Substance, and
Universals: A Dillemaii en el cual se intenta abordar la aparente contradicción que emerge en el
Libro Z de la Metafísica, y tres posibles soluciones que se han dado respecto de ella. A lo que en
nuestro trabajo se aspira es a agregar, en la medida de lo posible, otras perspectivas a la discusión
en torno a este problema (siguiendo, en parte, unas sugerencias de Jonathan Lear y de Ellen Stone
Haring), puesto que, creemos, el mismo sirve de eje para toda la metafísica de Aristóteles y para su
crítica a Platón. Así, una solución o al menos otras formas de abordar la cuestión se vuelven
i Lear, Jonathan; Aristóteles, Madrid, Alianza, 1994, pp.306-328 (En adelante AR).ii Lesher, James H.; “Aristotle on Form, Substance, and Universals: A Dillema”, Phronesis XVI (1971) 2, pp.
169-178.

imperativas, si no se abriga el deseo de que la palabra final sobre el tema sea la afirmación de
inconsistencia y, en consecuencia, la “insalvabilidad” de Aristóteles. Por tanto, aún si se resalta
constantemente el “hecho” de que los distintos tratados de la Metafísica no forman un sistema, en
cada uno de ellos presupondremos, en función del ejercicio interpretativo, una coherencia
intrínseca, siguiendo en esto un principio enunciado por la hermenéutica (y por el ya difunto H.G.
Gadamer) conocido como “principio de perfección”iii. La aparente contradicción del Libro Z
consiste en el compromiso de Aristóteles con respecto a tres afirmaciones: A) Ningún universal es
“ousía”iv; B) La forma es un universal; C) La forma es aquello que más verdaderamente es “ousía”.
El único modo de salvar la contradicción radica en el rechazo de que alguna de ellas haya sido,
efectivamente, sostenida por Aristóteles. Según James H. Lesherv, hay tres opciones posibles (aún si
no afirma que sean las únicas): a) rechazar A), reemplazándola por “Nada que se predique
universalmente es ‘ousía’”, de modo que la forma no se predica universalmente aún si es un
universal (en el sentido de ser común a muchos); b) la defendida por Rogers Albritton, que rechaza
B), al decir que la forma es peculiar a cada individuo; y c) la sostenida por A.R. Lacey, que indica
la equivocidad de “ousía” en A) y C), mediante la cual se diluiría la contradicción. La posición de
Lesher es, en su trabajo, la de que no es posible salvar a Aristóteles a través de ninguna de estas
interpretaciones, y explica, entonces, que la razón de la contradicción estriba en la no distinción, por
parte de Aristóteles, entre dos posibles maneras de entender A): “Ningún no-singular es ‘ousía’” o
“Nada que es común a muchos es ‘ousía’”, aduciendo que la segunda produce la inconsistencia,
mientras que la primera lo salvaría (pero perdería fuerza su crítica a Platón)vi. Supondremos aquí,
siguiendo la huella de Lear, que la opción entre singular y universal no es necesaria o
exclusivamente exhaustiva (en virtud de la coherencia buscada en el texto)vii. Nos ceñiremos,
principalmente, al Libro Z de la Metafísica. Puesto que afirmamos que C) es la más clara y evidente
de las afirmaciones, ubicada, explícitamente, en el capítulo 17 de Z, y que, por tanto, no puede aquí
ponerse en duda, nuestra estrategia argumentativa consistirá, básicamente, en rechazar que B)
constituya una afirmación de Aristóteles (sin que esto implique sostener la tesis de Albritton de la
singularidad de la forma). Habiendo, presumiblemente, evitado la contradicción, esbozaremos una
interpretación de A) que aclare aquella distinción entre singular-universal.
Ahora bien, hemos dicho que cualquiera de las dos opciones precedentes (singular o universal)
aplicadas a la forma lleva a una contradicción en el planteo de Aristóteles. Si queremos por tanto
evitar la contradicción, es legítima la pretensión de que debe haber un modo de presentar el status
de la forma distinto de aquellas posiciones reduccionistas. El error de éstas consiste en afirmar la
contradictoriedad de los predicados de universalidad y singularidad (al tomar en bloque tanto sus
condiciones necesarias como suficientes, sin distinguirlas), mientras que nuestra suposición les

asigna únicamente el carácter de incompatibilidad. Este dice que la afirmación de cualquiera de
ellos implica la negación del otro (incompatibilidad). La relación de contradictoriedad enuncia: la
negación de cualquiera de ellos implica la afirmación del otro viii. Aquí aceptamos el primero, pero
negamos la segunda: la negación de cualquiera de ellos no implica la afirmación del otro, pues
siempre resulta posible la existencia de un tercer término adecuado a esa negación, por ejemplo: la
forma, tesis que aquí se intenta probar. Esto exige un esclarecimiento de las determinaciones, tanto
positivas como negativas, que se asignan al universal y al singular, y rastrearlas en la presentación
que Aristóteles hace de la forma. El objetivo de este camino consiste en probar que la forma solo
puede ser definida negativamente, como no-singular y como no-universal. Sabemos que en
Metafísica Z, capítulo 17, se confirma la afirmación de que la forma es lo que más verdaderamente
es “ousía”: es “proto-ousía”. Esto se debe a que la forma cumple con los requisitos que algo debe
poseer para ser “ousía” en grado sumo (requisitos que se establecen en Metafísica Z, capítulo 3).
Estos requisitos representan un giro con respecto a la posición sostenida en “Categorías”. La
“ousía” ya no se definirá, primordialmente, según su capacidad de ser sustrato último de
predicación, pues de este modo sería “ousía” la materia: “(...) pues todas las categorías, a excepción
iii Estamos aquí en desacuerdo con la crítica de Lesher a Woods, en la que dice que no puede resolverse el
problema de si Aristóteles se contradice simplemente asumiendo que no lo hace. Es cierto que esto debe
mostrarse, pero la interpretación debe presuponer la ausencia de contradicción (y en consecuencia, la
coherencia del texto) si no quiere estar destinada al fracaso antes incluso de haber comenzado. Creemos que
esta última es la actitud de Lesher con respecto a Aristóteles, lo que no implica calificarla de errónea, sino
simplemente de precipitada. Ver con respecto a esta afirmación: Lesher, James H.; op.cit., pp.173-174.iv Se utilizará en el presente trabajo la transliteración del término griego para reemplazar el archi-
usado “sustancia”, puesto que este último sugiere “un sustrato que está por debajo”, lo cual se acerca al
significado del término “hupokeímenon”; “ousía” es más abarcativo, y comprende no sólo lo que significa
“hupokeímenon” sino, además, “(...) una cosa individual material, una entidad inmaterial de existencia
separada, una esencia, y una forma sustancial”. Ver: Stone Haring, Ellen; “Substantial Form in Aristotle´s
Metaphysiscs Z, I”, Review of Metaphysics X (1956) 2, pp. 308-332 (paginación original). La traducción que
poseemos procede del Instituto de Filosofía Antigua y es de Florencia Sal. Nos referiremos, en adelante, a la
paginación que figura en este apunte (y no a la original).v Op.cit., pp.169-170.vi No ingresaremos aquí en las críticas a esta posición (ni en ese caso a ninguna), pero diremos que según las
críticas que hace Lesher a Albritton, y la suposición de la radicalidad de la oposición entre universal y
singular, pareciera ser que la primera interpretación de A) sigue siendo inconsistente con B) y C), puesto que
si no es singular, debería ser universal.vii Cfr. Stone Haring, Ellen; op.cit., p. 1: “La forma sustancial emerge en Z como algo al mismo tiempo
definitivo y simple, algo último que no es un universal ni un individuo (...)”. El subrayado es nuestro.

de la ‘ousía’, son predicados de la ‘ousía’, siendo ésta en sí misma predicado de la materia”
(1029a20-25). Pero la materia no es en sí misma nada, es indeterminada, y si es algo, solo puede
decirse que “es la capacidad de ser algo”. Es un término relativo, relativo a la forma ix. Así, la
materia no puede ser “proto-ousía”, “(...) pues el carácter separado y el ‘esto’ pertenecen en grado
sumo a la ‘ousía’” (1029a26-27). He aquí entonces los requisitos que debe cumplir algo para ser
“proto-ousía”. Y resumiendo el razonamiento que culmina en 17: el compuesto de materia y forma,
es decir, el individuo-singular solo es un “esto” en virtud de la forma, la cual in-forma o determina
la materia indeterminada-determinable. Por esta razón, la forma es “lo que es ser esto” de un
individuo, y es en mayor grado un “esto”. El término “esto” entonces, aún si acusa un serio carácter
de ambigüedad, alude básicamente a la determinabilidad, al ordenx, al “ser algo determinado”, o
como dice Stone Haring, “(...) cierta unidad, con cierta autocontención y completitud de ser”xi.
Además de ser un “esto”, la forma es también “separada” (en el sentido de autónoma o
independiente, “ser-por-sí”), puesto que el compuesto o particular es un “esto” independiente
(incluso podría decirse que es “algo” en absoluto) en virtud de la forma. La forma entonces cumple
plenamente los requisitos para ser “proto-ousía”. Pero, en función de nuestra hipótesis, ninguno de
ellos compromete a la forma con el status de lo singular o de lo universal. Un singular es un “esto”
(“independiente”) que es siempre un compuesto de materia y forma, y a causa de la materia es
diferente de cualquier otro singular, mientras que la forma es la misma en cada uno de los
particulares de la especie a la cual la forma alude (Met. 1034a5-8). Es manifiesto, entonces, que la
forma cumple la condición necesaria para ser un singular, esto es, la “estidad” (pues aquello que
provee carácter de “esto” al singular debe poseer asimismo carácter de “esto”), pero no posee la
condición suficiente para ello, esto es, la singularidad (pues la singularidad, su carácter diferencial,
lo provee la materia —aunque, hemos dicho, siempre en relación a la forma). La forma, por tanto,
no es singular. Pero tampoco puede ser universal. Un universal es aquello que se predica de muchos
singulares, y que depende del conjunto de particulares del cual se predica (es lo uno sobre lo
múltiple), es decir, no es un “esto” “independiente” sino un “tal”, es decir, “de tal cualidad” (Meta.
1038b30 y ss.). La forma, sin duda, cumple una condición necesaria para ser un universal, esto es,
el ser común a muchos particularesxii (en el sentido de que es la misma forma la que hace a los
particulares ser y ser de una misma especie), pero no cumple la condición suficiente, pues no es un
“tal” sino siempre un “esto” independiente o autónomo, es decir, no depende ontológicamente de
los particulares de los cuales es común. La forma, por tanto, no es tampoco un universal. La
relación ontológica entre particulares y forma, y universales y forma es de dependencia en ambas
direcciones. Mediante un silogismo hipotético caro a Aristóteles puede verse esto con suma
claridad: Si i) el universal depende ontológicamente de los particulares de los que se predica; y ii)

los particulares dependen ontológicamente de la forma específica (pues la forma es “lo que es ser
este particular”); entonces iii) el universal depende ontológicamente de la forma específica. Por
todo lo precedente, el error de creer que la forma es un universal emerge de la presuposición
equívoca de que los particulares existen con anterioridad a la forma. El universal depende
ontológicamente de los particulares de los que se predica, mientras que estos particulares, en tanto
conjunto, dependen de la forma para ser lo que son. Esto quiere decir que la forma no se predica de
los particulares en el sentido en que el universal se predica de los particulares. Es cierto que la
forma de la especie es común a los particulares que pertenecen a esa especie determinada, pero lo es
sólo en el sentido de que es la causa formal o principio determinante del ser de aquellos
particulares, en tanto particulares (junto a la materia) y en tanto particulares de esa especie (Meta.
Z, 17). Si la forma es la especie, el universal será entonces el géneroxiii (y esto está claro en
Metafísica Z, capítulo 13, en donde los ejemplos que se dan de universales son de géneros que no
existen al margen de las especies particulares, mientras que las especies particulares, esto es, las
formas específicas pueden existir “separadas” de los particulares que pertenecen a aquellas
especies, puesto que las formas son ontológicamente primeras). La estructura ontológica de lo real
para Aristóteles es así claramente distinta a aquella de los platónicos (aún si ambos dicen que solo
hay conocimiento de lo inteligible). Aristóteles parte de las especies (la forma de las especies), y en
cualquier dirección que uno se mueva, ora ascendente ora descendente, hacia los universales o hacia
los particulares, todo depende ontológicamente de la forma, de la especie. Para usar una figura no
muy rigurosa: el mundo aristotélico sería una especie de círculo cuyo centro ordenador es la forma,
mientras que en dirección a cualquier parte de la circunferencia, universal o singular, todo depende
del centro formalxiv. De este modo, creemos que existen bases sólidas para afirmar que el status de
la forma (como forma de la especie) es distinto al status de lo singular y al status de lo universal.
Pero, como hemos visto, aquel, al cumplir condiciones necesarias (o como dice Lear, “legítimas
pretensiones”xv) tanto de lo universal como de lo singular, solo puede definirse negativamente,
mediante la identificación de las condiciones suficientes para ser universal y para ser particular que
no posee, y por carencia de las cuales evita el ser reducida a cualquiera de aquellos status. De la
forma sólo puede decirse que es no-singular y no-universal. Por todo lo dicho, es claro entonces que
la afirmación B) La forma es un universal, no es atribuible a Aristótelesxvi. Su opuesta, defendida
por Albritton, tampoco. La afirmación C) La forma es lo que más verdaderamente es “ousía”, es,
como habíamos dejado establecido al principio del presente trabajo, casi indiscutible. Y A) Ningún
universal es “ousía”, puede ser afirmada sin ningún temor de inconsistencia. En el contexto de
Metafísica Z, capítulo 13, esa afirmación alude al género y de ninguna manera a la especie. Resta,
entonces, articular nuestros resultados con las afirmaciones epistemológicas de Aristóteles (las

cuales entraban en contradicción con la posible singularidad de la forma). Éstas eran: “La definición
es de la forma”; “Solo hay definición de lo no-singular”. La última dice, textualmente, “universal”
(Meta. 1036a), pero en vistas de lo que hemos establecido, Aristóteles debe estar queriendo decir
que, al no haber definición de lo singular, ésta debe ser de algo que no sea singular (pero no
necesariamente universal, en el sentido de “uno sobre lo múltiple”)xvii. Además, porque “(...)
conocer la cosa particular equivale a conocer su ‘lo que es ser esto’ (...)” (Meta. 1031b20); la
definición, entonces, lo es de la forma (Meta. 1036a27). Según lo dicho en este trabajo, el único
modo de distinguir la forma del universal es definir este último de modo positivo, con sus
condiciones suficientes. En aquella afirmación, entonces, no debe entenderse universal de modo
positivo, sino aquello que no cumpla la condición suficiente para ser singular y que sí cumpla
condiciones necesarias pero no suficientes para ser universal. Si se entiende así, la contradicción
desaparece.
Hemos visto entonces que la forma no es ni singular ni universal, y sin embargo es lo más definible
y cognoscible, pues es causa y principio del ser de los singulares, y por tanto es aquello de lo que
dependen ontológicamente los universales [además de ser el objetivo del conocimiento, puesto que
el conocimiento lo es de los primeros principios y las causas primeras (Meta. 983a24 y ss.)]. Esta
distinción que han arrojado nuestros resultados se erige, entonces, como un modo posible de evitar
las aparentes inconsistencias en Metafísica Z. Sin duda, este libro de la Metafísica es sumamente
polémico y lo que en el presente trabajo se dice sobre la forma es, por supuesto, discutible. Es
simplemente otro modo posible de investigar este problema. Un modo que permitiría mostrar lo
fructífero y lo genial de la solución aristotélica, y además la consistencia que tiene con respecto al
giro que se da al planteo de las “Categorías” (pues en aquel la especie era tan universal como el
género, pero solo porque la “proto-ousía” era allí el singular —al cambiar el planteo, la forma-
especie pasa a ser “ousía”, y, por tanto, es lógico que el universal pase a ser el género: “Como el
‘esto algo’ se eleva una octava, lo mismo hace el universal”xviii). Es cierto que cabría también
aclarar, siguiendo ciertas precisiones de las “Categorías” y su repetición o no en la “Metafísica”, la
distinción y la relación entre predicación e inherencia, tema que no ha sido, ni será,
exhaustivamente elaborado aquí. En filosofía, sin embargo, toda solución genera nuevos problemas.
Suponiendo esta solución con respecto al problema de la forma, surgen otras preguntas tales como:
¿cuál es la relación estricta entre género y especie? Predicar “Hombre” de un singular, ¿es una
predicación no estricta? Si el género depende de las especies particulares, ¿cual es el fundamento
ontológico de la predicación, es decir, qué tienen estas especies en común? Pero creo que el
problema más serio es el siguiente. Aún si la forma no es universal, es común a cada uno de los
individuos de una especie, es decir, está y es la misma en cada uno de ellos. ¿No se le plantea por

ello a Aristóteles el dilema de la participación? Más aún, pareciera que al ser la forma inmanente a
cada individuo, el dilema se radicaliza, pues, ¿cómo puede estar la misma forma en cada uno de los
individuos de una especie? La forma estaría así en distintos singulares al mismo tiempo. Esta y
otras nuevas contradicciones, sin embargo, exceden los límites y el propósito del presente trabajo.
Por Juan Salzano. Ponencia sobre “El concepto de “forma” en Metafísica Z, de
Aristóteles”, en las IV Jornadas de Filosofía de la Universidad de La Plata, año 2002.
Notas:

viii Incompatibilidad: 0) Sx —> –Ux // Ux —> –Sx. Contradictoriedad: 1) –Sx —> Ux // –Ux —> Sx. En este
trabajo, conservamos la primera y rechazamos la segunda. ix Ver: Ross, D.; Aristotle, Londres, Methuen, 1964, p.73. Allí se hace alusión a un texto de la “Física”: “la
materia es algo relativo a algo, pues si es diferente la forma, será diferente la materia” (Física II, 2, 194 b 9).x Véase sobre el carácter de “orden” de la forma, el ejemplo de la sílaba en Metafísica Z, 17.xi Op.cit., p. 2. xii Quiero responder aquí a una posible objeción, la que plantea el pasaje de Metafísica 1038b10-11: “(...) la
ousía de cada particular es lo que le es propio y que no pertenece a ningún otro, mientras que el universal es
común (...)”. Este pasaje parecería afirmar que la forma es singular, y entonces la tesis de Albritton tendría
atractivos fundamentos para ser aceptada. Puede responderse a esto, creemos, de dos maneras (quizá
complementarias). Una es decir, con Lesher, que la forma es singular sólo en el sentido de que es inmanente y
está en cada uno de los singulares, pero sin embargo es la misma (op.cit., p.175). Lear dice algo similar en
AR, p. 308. Pero también contesta a esto de otro modo, aduciendo que la traducción es equivocada. He aquí la
traducción que él ofrece: “la ousía de cada uno es aquello que es peculiar a cada uno, que no pertenece a otro,
mientras que el universal es común”. Su interpretación es que “cada uno” alude en este contexto (y en casi
todos los contextos —y para esta afirmación Lear posee varias citas de apoyo), a la especie y no a un
individuo concreto (AR, pp.325-326, Nota al pie 180). xiii Woods parece estar diciendo algo similar aunque con términos diferentes y desde otra perspectiva (aunque
de ese modo puede estar sujeto a las críticas de Lesher). Ver: Woods, Michael J.; “Problems in Methaphysics
Z, Chapter 13”, en Aristotle. A collection of Critical Essays, ed. J.M.E Moravcsik, Londres, Macmillun, 1968,
pp. 215-238.xiv Para esta relación, ver: AR, p. 325.xv AR, p. 320.xvi Lesher parece intuir algo de ello, pues dice que Aristóteles nunca dijo esto explícitamente (aunque cree que
está comprometido a ello por razones de doctrina). En efecto, esta es la única de las afirmaciones que no se
encuentra en Aristóteles. Ver: Lesher, James H.; op.cit., p. 169 (Nota al pie 2). xvii Ver: AR, p. 326: “Aristóteles puede en correspondencia debilitar su anterior requisito de que la definición
sea de lo universal. Lo que importa en este requisito es que la definición tiene que ser no-singular”.

xviii AR, p. 324.