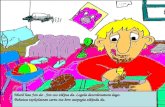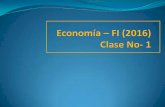Jon Elster (1)
-
Upload
cesar-dellali -
Category
Documents
-
view
20 -
download
0
Transcript of Jon Elster (1)

JON ELSTER: UNA VISIÓN PARTICULAR DE LA
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Por: Rusbel Martínez Rodríguez
Profesor de filosofía y teoría del conocimiento
Colegio Anglo-Colombiano de Bogotá-Colombia
INTRODUCCIÓN
La filosofía de la ciencia constituye una parte importante tal vez la más de la producción filosófica del filósofo de origen noruego Jon Elster. Las obras por las cuales suele reconocérsele con mayor facilidad inician con una introducción a su concepción de filosofía de la ciencia. En este artículo pretendo reconstruir, a trazo grueso las líneas principales de su argumentación, sin pretender que todos los temas y problemas que aborda queden agotados. La razón de este texto es, básicamente, aclarar los elementos fundamentales que están a la base de sus estudios acerca de la racionalidad, las normas sociales y las emociones. Sostengo que una apropiada interpretación de la filosofía elsteriana depende de considerar en serio su visión particular de la filosofía de la ciencia y de tener en mente el conjunto de restricciones que se impone, a sí misma, la práctica científica estándar.
LA MODALIDAD EXPLICATIVA COMO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS
En el prefacio a Ulises y las sirenas aparece una vaga declaración acerca de una visión particular de la filosofía de la ciencia que se presenta en ocho escuetos numerales[1]. Esa visión, a mi juicio, queda relegada a un segundo plano, y lo que captura la atención del lector son los cuatro estudios acerca de la racionalidad perfecta, imperfecta, problemática y la irracionalidad. En mi opinión, esa declaración de Elster resulta de vital importancia para comprender la orientación de sus consideraciones. Pero si se trata de eso no es a Ulises y las sirenas a donde debemos remitirnos para poner de manifiesto tal concepción, sino a una obra de 1983 traducida al castellano bajo el título de El cambio tecnológico. En ella Elster dedica la primera parte a explicar detalladamente los ocho escuetos puntos antes mencionados y a poner en claro su visión particular de la filosofía de la ciencia.
1

Según Elster, la filosofía de la ciencia se ocupa de dos cosas: en primer lugar, de explicar los rasgos comunes a cada ciencia; y en segundo, de dar cuenta de sus diferencias[2]. Parece ser que esta opinión es compartida por muchos filósofos. Testimonio de ello es el hecho de las muchas clasificaciones de las ciencias que han venido apareciendo a lo largo de la historia del pensamiento científico y filosófico. En efecto, varios filósofos de la ciencia se han comprometido en hallar las similitudes y diferencias en las ciencias en concordancia, principalmente, con el objeto de estudio, el método, o como en el caso de J. Habermas, el interés subyacente[3].
Cualquier intento de clasificación de las ciencias desde una de estas posturas, según Elster, resulta poco fértil, por lo que se compromete con definir y precisar otra. En su opinión, la modalidad de explicación propia de cada campo de investigación es la que permite definir con mayor precisión las diferencias y similitudes de las disciplinas científicas a las que apunta la filosofía de la ciencia. Esta postura brinda, además, la posibilidad de reducir el frecuente error metodológico de transferir paradigmas de un campo de investigación a otro. Las modalidades de explicación científica que presenta Elster son: la causal, la funcional y la intencional. En su orden los campos de investigación a los que se aplica cada una de estas son: ciencias físicas, ciencias biológicas y ciencias sociales. No obstante lo anterior, los matices resultan interesantes. Así, la explicación causal, que es el modelo único y canónico de explicación en el campo de la física, también se emplea frecuentemente en los otros dos campos de investigación. La modalidad funcional es exclusiva de las ciencias biológicas, mientras que la intencional es propia y exclusiva de las ciencias sociales. En sus exposiciones Elster se ocupa, principalmente, de mostrar que la explicación funcional, pese a lo que piensan muchos, no tiene cabida en ciencias sociales. A mi juicio, gran parte de la obra que, acerca de la racionalidad ha presentado Elster, se ocupa de demostrar que esto es cierto. El diagrama que sintetiza la postura de Elster respecto de lo anterior es el siguiente:
2

Cuadro 1*
Modalidad explicativa causal
La explicación causal es la modalidad explicativa que atraviesa todas las disciplinas empíricas. Es utilizada con mucha regularidad en ciencias biológicas y sociales a pesar de que estos dos campos de investigación cuentan con modalidades explicativas propias. Tal vez es que la causalidad parece estar presente en todos los fenómenos de nuestro mundo. Ahora bien, es preciso aclarar que una cosa es la naturaleza de la causación y otra la explicación causal (aquí lo que nos interesa es esta última). La distinción radica en que la explicación causal depende de la mente, mientras que la causación no. Son mentes las que establecen nexos causales a través de explicaciones. En ese contexto, la explicación causal subsume los acontecimientos bajo leyes causales y, por lo tanto, va más allá de simples enunciados[4].
3

Por lo general la relación causal obedece, en la perspectiva de Elster, a los principios de determinismo, localidad y asimetría temporal[5]. Tal relación puede violar, excepcionalmente, estos principios, pero la generalidad es que no sea así. No obstante, con mucha frecuencia aparecen explicaciones que no obedecen los tres principios, lo cual constituye un error pues estos principios desempeñan un papel de primer orden en la restricción de la explicación causal. Violarlos es generar explicaciones en las que la relación causal nos está establecida adecuadamente.
El todos los campos de investigación los explanda de las explicaciones causales se dividen en dos[6]: a) acontecimientos; y b) estados de cosas. Tanto la explicación de los primeros como de los segundos se realiza por medio de leyes causales, si bien en las explicaciones de los estados de cosas el proceso resulta más complejo. No obstante lo anterior, en ciencias sociales la explicación causal reviste dificultades adicionales que excepcionalmente se presentan en las ciencias físicas y biológicas. Estas dificultades están relacionadas con la concepción de ciencias sociales que defiende Elster. Según este autor, las ciencias sociales están relacionadas directamente con el individualismo metodológico, doctrina que concibe que los acontecimientos y estados de cosas en la sociedad son el producto de lo que hacen los individuos, y que como tal, la explicación se ha de realizar en términos de la acción individual. En ese contexto sostiene que «(...) toda explicación social válida debe enunciarse (o debe poder enunciarse) de modo que se refiera únicamente a los seres humanos como personas: sus deseos, creencias, emociones, otras propiedades, y las relaciones entre unos y otros»[7]. Siendo esto así ¿Cuál es el papel del individuo en la historia? Tal vez las sociedades posean la capacidad de retomar el curso una vez que un individuo lo ha desviado. En ese sentido, el individuo no tendría ningún papel en la historia. Ahora bien, no hay razones generalizadas para creer que esto sea así[8]. Lo anterior supone una serie de problemas adicionales que tienen que ver con la explicación causal en ciencias sociales. Una aproximación a tales dificultades debe partir por el objetivo de estas ciencias. Resolver la pregunta por este objetivo nos permite determinar su alcance y la relación que guardan con la explicación causal.
En las reflexiones de Elster pueden apreciarse básicamente dos momentos disímiles entre sí. En el primer momento se observa una concepción en la que se sostiene que «(...) el objetivo de las ciencias sociales consiste en producir teorías generales, legaliformes, que no sólo puedan brindar explicaciones posteriores al hecho, sino también predicciones anteriores a él»[9]. Es esta concepción la que se define en El cambio tecnológico, y a partir de la cual se quiere defender la idea de que resulta de vital importancia para la filosofía de la ciencia social reducir el déficit explicativo de estas ciencias (tanto en lo que
4

tiene que ver con acontecimientos como con órdenes de cosas), en contraste con las explicaciones causales que se producen, tanto en ciencias físicas, como biológicas.
El segundo momento debe entenderse en términos más modestos. En él se considera que esperar de las ciencias sociales teorías generales y legaliformes es demasiado ambicioso. Confiesa Elster que «(...) las personas y las sociedades son demasiado complicadas como para ser captadas de ese modo. No se trata de un déficit transitorio, sino de un déficit que probablemente estuvo de manera indefinida»[10]. No obstante, no se puede reducir el papel de las ciencias sociales, dado que resulta difícil obtener explicaciones legaliformes, a la producción de relatos, narraciones, o descripciones. En el segundo momento se pretende por parte de Elster suplir parcialmente el déficit apelando al concepto de mecanismos causales. Por estos se entienden «(...) modelos causales de un tipo simple y general que se producen en muchas situaciones diferentes y en condiciones desconocidas que sirven como detonantes»[11]. El problema de los mecanismos radica en el poco poder predictivo, pues no se puede decir con facilidad cuándo se accionará uno u otro. Reconstruyamos a grandes rasgos los dos momentos en la obra de Elster.
En el primer momento es claro que las explicaciones causales revisten dificultades adicionales a las que se presentan en otros campos de investigación. Esas dificultades han tratado de subsanarse dando relevancia a ciertas metodologías y conceptualizaciones. En el segundo, se ha tratado de ser más modesto frente a la capacidad explicativa de las ciencias sociales.
En el segundo momento al igual que en el primero se concibe que las ciencias sociales explican hechos y acontecimientos, pero la explicación se presenta por medio de mecanismos causales que sirven como unidades básicas y que permiten explicar satisfactoriamente complejos fenómenos sociales[12]. Ahora bien, explicar los acontecimientos es previo a la explicación de los hechos o los estados de cosas y, en las ciencias sociales las acciones humanas individuales constituyen los acontecimientos elementales. Por lo general las explicaciones causales de acontecimientos remiten a un acontecimiento anterior que ha actuado como causa. Esa referencia, en la postura de Elster, puede ser de dos tipos. En el primero se identifica el acontecimiento causante en un relato en el que se indica por qué sucedió; y en el segundo, se relacionan los dos acontecimientos en un relato y se enuncia el mecanismo causal. Decir que un acontecimiento X es causa de un acontecimiento X’ y no
5

identificar el mecanismo causal es no explicar causalmente. En ese sentido, se deben distinguir con claridad las explicaciones causales de las declaraciones causales acertadas en las que se cita expresamente la causa pero no se menciona el mecanismo. También se deben distinguir de las aseveraciones sobre correlación, de las aseveraciones sobre condiciones necesarias, de las narraciones de historias y de las predicciones. Las explicaciones causales basadas en mecanismos determinan, en primer lugar la causa y el efecto, y en segundo, el mecanismo que opera entre los dos.
¿Por qué preferir la explicación por mecanismos en vez de la explicación legaliforme? Arriba se dijo que las sociedades difícilmente pueden ser captadas por medio de leyes generales; ahora es posible agregar dos nuevas razones. En primer lugar, los mecanismos permiten explicaciones más finas pues, al referirse a situaciones muy delimitadas, captan el aspecto dinámico de la explicación científica. En segundo lugar, y en contraste con las leyes, los mecanismos no tienen la pretensión de generalidad; simplemente se pueden entender como piezas (tuercas, tornillos, engranajes, etc.) que se agregan al «(...) repertorio de modos en los cuales suceden las cosas»[13].
Modalidad explicativa funcional
La explicación funcional en biología es el principal ejemplo de este tipo de explicación. Si se ha pretendido explicar funcionalmente en ciencias sociales es porque la ciencia social funcionalista contemporánea deriva del paradigma biológico[14]. Elster delimita la explicación funcional bajo los siguientes términos:
(...) una característica estructural o de conducta de un organismo está explicada funcionalmente si se puede demostrar que es parte de un máximo individual local con respecto a la capacidad reproductiva, en un medio de otros organismos que han alcanzado máximos locales similares. Es decir, si podemos demostrar que un pequeño cambio en la característica estudiada conducirá a una capacidad reproductiva reducida para el organismo, entonces entenderemos por qué el organismo tiene dicha característica[15].
6

Lo que está en el fondo de toda explicación funcional en biología es una teoría de naturaleza causal: la teoría de la selección natural. De manera que explicar funcionalmente en biología es referirse inevitablemente a dicha teoría. Empero, ¿se comportan los seres humanos de la misma forma como se comportan los demás seres vivos? y si es así, ¿su adaptación puede ser explicada por el mecanismo de la selección natural? A mi juicio, el gran esfuerzo de Elster es demostrar que la adaptación humana difiere con creces de la adaptación por selección natural y que, en consecuencia, cualquier intento de explicar funcionalmente en ciencias sociales está condenado al fracaso. Sólo sería posible explicar funcionalmente en estas ciencias si existiese, respecto de la adaptación humana, una teoría general que hiciese las veces de la teoría de la selección natural. Desafortunadamente tal teoría no está disponible en la actualidad.
¿Cuál sería la diferencia radical entre la adaptación humana y la adaptación por selección natural? El postulado principal de Elster respecto a este interrogantes es que no es posible explicar la adaptación humana teniendo como referente la selección natural, pues la adaptación humana representa todo lo contrario a lo que postula esta teoría. La adaptación humana se opone a la adaptación por selección natural que se caracteriza básicamente por ser impaciente, miope y oportunista y por no actuar en términos del futuro, ni tener memoria del pasado[16], la adaptación humana representa la expresión generalizada de un vínculo con el futuro. No obstante lo anterior, algunos científicos sociales se han empecinado en dedicarse al estudio de la sociedad como si los presupuestos de la adaptación humana tuviesen la misma validez que en los reinos animal y vegetal[17], lo cual constituye un grave error metodológico. Algunos inclusive han defendido la idea de que como resulta difícil aplicar el concepto de causa en ciencias sociales se encuentra que es más fácil manejar funciones[18].
El argumento central de Elster contra la imposibilidad de explicación funcional en ciencias sociales es el siguiente:
(...) en las sociedades no hay un mecanismo general correspondiente a la selección natural que nos permita inferir que las funciones latentes de una estructura puedan mantener en forma característica la estructura por obra de la retroalimentación[19].
7

Una buena parte de los científicos sociales que emplean la explicación funcional no aceptan el argumento de Elster y recurrentemente sostienen que el sociólogo sí puede moverse de la función a la causa mediante las nociones desarrolladas en la teorías de la evolución biológica[20]. Si esto es cierto los científicos funcionalistas no tendrían reparo alguno en aceptar la idea de que la generalidad de las explicaciones funcionales en ciencias sociales cumplen con las condiciones y restricciones que se le imponen a la explicación funcional en biología, de modo tal que la transferencia paradigmática de la biología a la sociología es del todo satisfactoria. Pero esto no es así. Gran cantidad de científicos sociales funcionalistas se resisten a evaluar sus explicaciones desde el conjunto de restricciones impuestos a las explicaciones en biología. Los que lo hacen, por lo general, tienen quedan en aprietos al constatar que sus explicaciones violan uno o más postulados restrictivos de la explicación funcional.
Elster distingue dos paradigmas en la sociología funcionalista: el paradigma fuerte (principio de Malinowski) en el que se sostiene que «todos los fenómenos sociales tienen consecuencias beneficiosas (intencionadas o no, reconocidas o no) que los explican»[21]; y el paradigma débil (principio de Merton) en el que se defiende la idea de que «cada vez que los fenómenos sociales tienen consecuencias beneficiosas, involuntarias y no reconocidas, también pueden explicarse a través de dichas consecuencias»[22]. A cualquiera de los dos paradigmas se le puede aplicar la crítica antes descrita. Sin embargo, como el paradigma débil surge de una demoledora crítica de Merton al principio de Malinowski, es más fértil intentar desvirtuar el conjunto de explicaciones funcionales que se pueden obtener apelando al paradigma débil. La crítica general puede ser definida en los siguientes términos: toda explicación funcional en ciencias sociales es falaz, pues no satisface las condiciones ni restricciones exigidas a una explicación funcional tipo[23]. Una explicación funcional válida que sostenga que, «un modelo X de institución o de conducta es explicado por su función Y para el grupo Z»[24], debe cumplir los siguientes cinco requisitos[25]:
1. Y es un efecto de X;
2. Y es beneficioso para X;
3. Y no es intención de los actores que realizan X;
8

4. Y o por lo menos la relación causal entre X e Y no es reconocida por los actores en Z;
5. Y mantiene a X por un giro de retroalimentación causal que pasa a través de Z.
Las explicaciones funcionales en biología satisfacen las cinco condiciones, pues existe un mecanismo de retroalimentación claramente definido: la selección natural. No sucede lo mismo en ciencias sociales, por lo que las explicaciones que se obtienen, en tanto violan alguno de los principios (generalmente el 4 o el 5), son falaces: dan por sentado lo que está por demostrar.
Si bien existen algunos (muy raros) casos de explicación funcional satisfactoria en ciencias sociales la mayoría fallan por solamente postular la condición 5 en vez de demostrarla[26]. Sostiene Elster que «(...) los sociólogos funcionalistas afirman como si (...) el criterio 5 se cumpliera automáticamente cuando se cumplen los otros criterios»[27]. Se trata, en realidad, de un problema delicado en extremo: dar por sentado que una explicación funcional es efectiva sin demostrar la existencia de un mecanismo de retroalimentación es no explicar funcionalmente. De esto deben estar conscientes aquellos que pretendan explicar instituciones o pautas de conducta con apego a los paradigmas funcionalistas.
En resumen, los siguientes puntos permiten entrever la percepción que tiene Elster acerca de la imposibilidad de explicación funcional exitosa en ciencias sociales[28]:
1. Es casi imposible encontrar casos de análisis funcional en los que se cumplan todos los criterios definitorios.
2. Existe una ingenua clase de análisis funcional que a partir de los criterios 1, 3 y 4 incluye el 2 y a menudo el 5.
3. Existe una clase de análisis funcional que incluye falazmente el criterio 5 a partir de la presencia de 1, 2, 3 y 4.
4. Existe una clase de funcionalismo que arguye falazmente que una institución puede ser mantenida a largo plazo si se
9

satisfacen los criterio 2, 3 y 4, aun cuando los efectos a corto plazo sean dañinos y no benéficos.
Por último, dos cosas, una nota y una aclaración. La nota, en mi opinión, sintetiza el sentir de Elster frente a la práctica frecuente de análisis funcional en ciencias sociales: «(...) yo creo que ha llegado el momento de que la sociología se sacuda por completo de su herencia biológica»[29]. La aclaración: cuando Elster se refiere a la imposibilidad de la explicación funcional en ciencias sociales conviene poner en claro dos cosas. En primer lugar, no asevera que a partir de las consecuencias beneficiosas no se puedan explicar sus causas; simplemente sostiene que si eso es lo que se pretende se debe aclarar el mecanismo de retroalimentación y nunca darlo por sentado. En segundo lugar, aclara que la explicación funcional en ciencias sociales a la que se orienta su crítica es aquella que intenta explicar fenómenos sociales en términos biológicos[30].
Modalidad explicativa intencional
La explicación intencional está en estrecha relación con el individualismo metodológico. Pretende dar cuenta de la acción a partir del establecimiento de la identidad entre las conductas intencional y racional. Se trata de una concepción explicativa en la que se concibe que la adaptación intencional difiere de la funcional por cuanto la primera está orientada hacia el futuro distante[31], mientras que la segunda presupone todo lo contrario. El esquema que propone Elster para desarrollar esta modalidad explicativa, y que aparece en El cambio tecnológico, es el siguiente:
10

Por cuanto las ciencias físicas y biológicas no explican la conducta guiada por una intención, «la explicación intencional es la característica que diferencia las ciencias sociales de las naturales»[32]. Pero, ¿qué significa explicar intencionalmente? Explicar la conducta de esta forma es equivalente a demostrar que la conducta intencional es realizada para lograr una meta. En ese sentido, se explica una acción intencional cuando para el científico social es posible especificar el estado futuro que se pretendía con la acción[33].
El esquema básico general para explicar intencionalmente incluye, por lo general, metas, deseos y creencias. Así, la explicación intencional comprende la relación triádica de acción, deseo y creencia. No obstante, sostiene Elster, la explicación intencional dista mucho de una profunda explicación de la conducta, por cuanto deja sin explicar las creencias y los deseos y se concentra casi exclusivamente en las razones que orientaron la acción, es decir, en la racionalidad de la misma. Por lo anterior, la explicación intencional incluye mostrar que la acción se llevó a cabo por una razón y debe excluir todos aquellos resultados que si bien son efectos de la acción, no tienen correspondencia con los propósitos del agente racional. Debe excluirse, entonces, la casualidad y el accidente.
11

Dado que la conducta intencional difiere de la funcional, la explicación debe tener en cuenta que en el hombre aplican ciertas características que no están presentes en la adaptación por selección natural. En concreto, es característico del ser humano:
1. Poseer la capacidad de gratificación postergada;
2. Rechazar opciones favorables para acceder a otras aún más favorables;
3. Emplear estrategias indirectas para alcanzar lo que desea; incluso aceptar opciones desfavorables para obtener otras favorables más tarde.
En cada una de esas características la racionalidad ocupa un lugar privilegiado. En mi opinión, no solamente es el concepto básico de las ciencias sociales, sino, además, una facultad específicamente humana que demanda una explicación sobre sí misma. Por lo anterior, es conveniente establecer la relación existente entre la racionalidad y las ciencias sociales en la doctrina de Elster.
A MANERA DE EPILOGO
Como vemos, la concepción particular de la filosofía de la ciencia que presenta Elster constituye un eje interesante de reflexión. Gran parte de su obra se guía por estos postulados. Su defensa del individualismo metodológico y del marxismo analítico se afianza en la imposibilidad de una transferencia paradigmática de la biología a la sociología. En mi opinión, gran parte de su esfuerzo ha sido demostrar que la explicación funcional no tiene cabida en ciencias sociales, y en solicitar a los científicos que se preocupen por tener en cuenta las modalidades explicativas que emplean en sus explicaciones. Queda, por supuesto, sin evaluar hasta qué punto las modalidades explicativas y los campos de investigación a los que se refiere Elster son tan rígidos, o si por el contrario, las ciencias han abandonado paulatinamente esa rigidez y se muestran abiertas a explicaciones más satisfactorias, aun cuando éstas violen las restricciones que impone la práctica científica estándar.
12

[1] Cfr. ELSTER, Jon, Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 8-10.
[2] ELSTER, Jon, El cambio tecnológico,Gedisa, Barcelona, 1990, p.19.
[3] Guillermo Hoyos sostiene que la tesis central de Habermas en lo que concierne al estatuto teórico de las ciencias es que «(...) todo conocimiento está determinado, guiado, orientado, por un interés específico material, no sólo por el interés general de la verdad». En este texto Hoyos sostiene que es posible mostrar que existen tres tipos de conocimiento científico orientados por tres tipos de intereses. En su orden los tipos de conocimiento son: ciencias empírico-analíticas, histórico-hermeneuticas y crítico sociales. A cada una corresponde, en su orden, uno de los siguientes intereses: técnico, práctico y emancipatorio. Cfr. HOYOS, Guillermo, Los intereses de la vida cotidiana y las ciencias, Ediciones Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986, pp. 77-81.
* Cfr. ELSTER, JON, El cambio tecnológico, p. 21.
[4] Cfr. Ibidem, p. 29.
[5] Por determinismo se entiende el hecho de que todo acontecimiento tiene una causa. Por causalidad local se ha de entender el hecho de que una causa actúa siempre sobre lo que es contiguo a ella en espacio y tiempo. Aquí la causalidad a distancia es imposible. Por asimetría temporal se debe entender el hecho de que una causa debe preceder a su efecto, o por lo menos, no sucederlo. Cfr Ibidem, pp. 28-30.
[6] Cfr. Ibidem, p. 28.
[7] ELSTER, Jon, «Going to Chicago...», en ELSTER, Jon, Egonomics. Análisis de la interacción entre racionalidad, emoción, preferencia y normas sociales en la economía de la acción individual y sus desviaciones, Gedisa, Barcelona, 1997, p. 19.
[8] Cfr. ELSTER, Jon, El cambio tecnológico, pp. 34-35.
[9] ELSTER, Jon, «Going to Chicago...», p. 33.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem, p. 34.
13

[12] Cfr. ELSTER, Jon, Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 13.
[13] Ibidem, p. 19.
[14] Cfr. ELSTER, Jon, El cambio tecnológico, p. 48.
[15] Ibidem, p. 51.
[16] Cfr. Ibidem, p. 50.
[17] Cfr. Ibidem, p. 54.
[18] DORE, R.P, «Función y causa», en: RYAN, Alan (compilador), La filosofía de la explicación social, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 105.
[19] ELSTER, Jon, Ulises y las sirenas, p. 12.
[20] DORE, R.P. Op. cit, p. 111.
[21] ELSTER, Jon, El cambio tecnológico, p. 54.
[22] Ibidem, p. 55.
[23] Por explicación funcional tipo entiendo la explicación funcional exitosa en ciencias biológicas.
[24] Ibidem.
[25] Estos requisitos no son impuestos por Elster, ni dependen de consideraciones suyas. Para que sus críticas tengan mayor asidero toma los requisitos de uno de los más notables defensores y críticos del funcionalismo en ciencias sociales: Merton. Cfr. Ibidem.
[26] Ibidem, p. 56.
[27] Ibidem.
[28] Cfr. ELSTER, Jon, Ulises y las sirenas, p. 56.
[29] Ibidem, p. 63.
[30] Cfr. ELSTER, El cambio tecnológico, p. 23.
[31] Cfr. Ibidem.
[32] Ibidem, p. 65.
14







![Jon eta mari nafar lapurtarra[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/559b1a251a28ab3b128b45f4/jon-eta-mari-nafar-lapurtarra1.jpg)