Jardines Etnicos (1)
-
Upload
alicia-alvarez-guzman -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of Jardines Etnicos (1)

FICHA DE REGISTRO
NOMBRE DE LA INNOVACIÓN: Programa de Atención a Párvulos de Comunidades Indígenas de la Junta de Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
DATOS DE IDENTIFICACION
Área temática de la innovación: Diversidad y Equidad.Educación y Cultura.Enseñanza y Aprendizaje.
País: ChilePersona responsable y de contacto:
Iniciadora del programa y documentado por: Ma. Victoria Peralta Espinoza
Ximena Núñez, Directora Técnico Pedagógica, X RegiónCorreo electrónico: [email protected] web: www.junji.cl
Institución responsable: Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJIInstitución educativa pública
Instituciones colaboradoras:- Investigación: Ciertas universidades de las regiones donde se realiza el
programa.Ámbito de la innovación: Nacional.Tiempo de desarrollo: Desde 1991.Población beneficiaria: Alumnado, docentes, familia, comunidad.Nivel educativo: Inicial o preescolar.Modalidad educativa: Educación inicial no convencional.Edad/es del alumnado: Menores de 6 años.
DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
1. Qué es la innovación
Desde 1991, dentro del contexto de redemocratización del país, y de la implementación de las nacientes políticas para el sector, JUNJI comienza a desarrollar el programa de atención a párvulos de comunidades indígenas. Más adelante, la JUNJI en conjunto con la OEA, en el marco de los acuerdos de la reunión cumbre de presidentes y jefes de estado de los gobiernos, en diciembre de 1994 ,da un nuevo impulso a este programa, complementándolo con la “Modalidad Itinerante”.1 La atención integral y educacional a los párvulos indígenas, con programas específicos a sus culturas, se ha creado en especial para los sectores económicamente pobres y para el ámbito rural. Estos programas pretenden reforzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia de los grupos infantiles y potenciar el rol educativo de las familias y comunidades indígenas involucradas.
2. Contexto
El proyecto se ha desarrollado con párvulos, estimulándose su continuidad con los preescolares y en lo posible, con los escolares del primer ciclo. El programa pretende atender la totalidad de los pueblos indígenas chilenos, es decir, Aymaras, Atacameños, Rapa Nui, Pehuenches, Mapuches, Huilliches, Kawashkar y Yámanas, junto con otros párvulos de las comunidades donde están asentados, en la medida que respondan a los requisitos de ingreso que tiene definidos la JUNJI.
Dentro de las políticas de los Gobiernos de la Concertación, la atención a párvulos y familias de comunidades indígenas, ha surgido como un sector de alta prioridad, dados los siguientes antecedentes:
1 Ver: Jardín Infantil para Comunidades Indígenas Modalidad Itinerante. Testimonios, sitio web: www.worlbank.org/children/nino/basico/Juanita.htm

a. Constituirse los pueblos indígenas y sus demandas, como grupo focal de atención, en función a una deuda social largamente mantenida por el Estado de Chile.
b. Constatarse, que las comunidades indígenas se encuentran entre los sectores más pobres de la población. Se inserta esta población en el “Programa de superación de la pobreza”, en una línea de participación y trabajo horizontal, para la solución de los problemas.
c. Detectarse, que dentro de los problemas educacionales del país, la atención educacional en los sectores de concentración de población indígena, presenta serias dificultades, tanto de calidad, diversificación, como equidad. En el sector preescolar, se agrega además el tema de la cobertura.
3. Desde dónde y por qué surge la innovación
El origen de la innovación
En los últimos 30 años, en todos los países, junto con la universalización de la escuela, paulatinamente se han insertado programas preescolares, adscritos muchas veces a estos mismos establecimientos escolares rurales, y en otros casos, a programas de desarrollo comunitario u otros. Estos programas se han realizado generalmente sin una orientación muy definida, y por tanto, con escaso apoyo interno (de las propias comunidades indígenas) y externo (debido al rol secundario que equívocamente se le asigna a este nivel dentro de las muchas problemáticas de la educación latinoamericana). Se han producido así situaciones muy poco analizadas y menos aún evaluadas, que permitieran un desarrollo más adecuado de estos programas.
Atendiendo al principio de equidad, el primer Gobierno de la Concertación (1991) generó distintas iniciativas, tendientes a revertir en la medida que fuese posible, las diferentes situaciones existentes de marginalidad en el país, como es el caso de las comunidades indígenas. Esta situación unida a la preocupación por los niños y sus familias, constituye la base político- social y educacional que da origen a este proyecto.
El problema y/o las nuevas preguntas
La atención educacional de la problemática socio-cultural que el país históricamente ha tenido hacia la población indígena, y por tanto a la falta de reconocimiento de sus culturas, se refleja entre otros, en una ausencia de políticas del sector, salvo lo sucedido a través de la llamada “Ley Indígena”. La atención a los párvulos de los diferentes pueblos indígenas, ha estado supeditada a toda la situación nacional. Esto repercute en una escasa consideración a desarrollar programas específicos y válidos, traduciéndose la mayoría de las veces en una fuente de aculturación. En tal sentido, son muy recientes los intentos de encuentro y de trabajo conjunto de los organismos estatales y estas comunidades en función a una atención y educación más pertinente para los niños, sus familias y las comunidades.
La diferencia que establece con la situación anterior
A través de este programa se ha pretendido igualmente, una participación activa de las comunidades involucradas, de modo que los recursos estatales que se destinaran, respondieran efectivamente a las necesidades educativas más sentidas de las familias y sus representantes sociales y culturales. En ese sentido, ha sido visto como fundamental, el aporte que posibilita la etnoeducación en cada una de estas culturas para el enriquecimiento del programa en general.
4. Fundamentación
Los fundamentos antropológico-culturales se basan en los aportes de la Antropología sociocultural que permite entender como clave que toda propuesta educacional debe partir de un profundo respeto y conocimiento de los sistemas sociales y culturales de los pueblos involucrados. La cultura se concibe como un sistema que evidencia la sustentación, interacción e interdependencia de sus diferentes componentes, ideológicos o materiales. Tiene un carácter significativo para la comunidad que la creó y que la reelabora, y la hace insustituible desde esta perspectiva. Por lo tanto, toda intervención cultural es delicada, en particular cuando se actúa con marcados etnocentrismos o prejuicios. Toda cultura es esencialmente un proceso creativo, por tanto singular, de una comunidad humana y como tal, constituye patrimonio de toda la humanidad. Los sistemas culturales están configurados por creaciones ideológicas y materiales, que son respuestas relativas a necesidades de toda índole que tienen las comunidades humanas. En este sentido, cabe tener presente ambas
2

dimensiones, cuando se desea “aprender” toda cultura diferente a la propia. Y por último, toda cultura conlleva una base de estabilidad y de dinamismo, lo que le otorga un sello determinado y de apertura a la vez. Es de carácter temporal y ninguno de sus miembros puede ser portador total de ella.
Los fundamentos educacionales y curriculares se organizan en función a dos planteamientos básicos; por una parte, todo lo referido al tema de la etnoeducación, y por otra, la pertinencia cultural de los currículos, uno de los principios esenciales de la educación parvularia. Con relación a la etnoeducación es necesario reconocer que existe un marcado etnocentrismo que impide reconocer otras formas de hacer educación. Es fundamental el conocimiento de la etnoeducación de los pueblos indígenas, que se desarrolle en todo programa para y con ellos, ya que es un aporte que no sólo permitirá un mejor enraizamiento de la educación con cada cultura, sino que permite descubrir y emplear la riqueza propia de sus formas educativas.
En cuanto a la pertinencia cultural de los currículos, éste está inserto dentro de los principios de una educación activa. Se intenta que en lugar de que el currículo actúe como un agente aculturador, sea más bien un elemento transculturador, en el sentido de presentarse como un puente de intercambio que adquiere todo su significado y validez, al poder responder eficazmente a las necesidades educativas y culturales de las sociedades indígenas.
Existen tres criterios más, propios de la educación parvularia, que deben estar igualmente presentes:a. el fomento de un aprendizaje activo y constructivo del niño/a, b. el desarrollo integral y los aspectos intelectuales, afectivos y sicomotores,c. la participación, en cuanto a que la familia y la comunidad asuman el rol educacional como
primeros educadores.
El enfoque de una educación intercultural bilingüeEste enfoque se concibe como un sistema de relaciones de aceptación y respeto entre diversas culturas que permite al individuo interactuar adecuadamente, tanto en su cultura de origen como en la cultura global. Este enfoque apoya el fortalecimiento de la identidad cultural, considerando la diversidad existente, como una riqueza que permite incorporar las relaciones interculturales en el seno de la comunidad escolar, contribuyendo a profundizar la formación democrática de los niños y niñas. Se debe además considerar la presencia de dos o más lenguas en contacto en el currículum escolar. En Chile la lengua materna de la mayor parte de las poblaciones indígenas es el castellano, sin embargo es necesario incluir la lengua originaria en el currículum escolar pues ahí descansa la visión de mundo, propio de cada cultura.
5. Propósitos de la innovación
El programa pretende inicialmente, dotar a los Jardines existentes en estas comunidades, o aquellos que se creen actualmente por parte de la JUNJI, de un Programa Educativo específico en una primera etapa, y de una atención integral culturalmente pertinente para cada una de las comunidades que se atiendan. Este programa es el resultado de estudios sociales y antropológicos realizados con motivo de esta proyecto, y con el aporte permanente de las familias y de los líderes reconocidos de las comunidades indígenas. En la implementación de cada uno de los Jardines se cuenta con la participación de los diferentes agentes educativos de esas comunidades, quienes aportan su cultura en el trabajo directo con los niños, por lo que deben ser propuestos por las propias comunidades involucradas, dentro de un perfil básico de un adulto que actúa como facilitador del aprendizaje de los niños.
Objetivos generales:
1. Implementar Jardines que atiendan, con programas convencionales o no formales, a párvulos de comunidades indígenas, con programas específicos a sus culturas, y que favorezcan la integración con otros ámbitos culturales.
2. Reforzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia de los grupos infantiles de las comunidades indígenas chilenas.
3. Potenciar el rol educativo de las familias y comunidades involucradas, en los programas que se desarrollan.
4. Favorecer un conocimiento y valoración de las culturas indígenas, en los niños y familias no- indígenas, de las localidades donde se desarrollen los programas.
3

Objetivos específicos:
1. Desarrollar estudios sociales y antropológicos en las comunidades donde se llevan a efecto los programas.
2. Ofrecer posibilidades de capacitación, trabajo y participación a jóvenes y adultos de las comunidades donde se implementan los Jardines.
3. Identificar bienes materiales e inmateriales de la cultura infantil de cada una de las comunidades seleccionadas.
4. Identificar las características procedimientos y contenidos de etno-educación de las culturas involucradas, e incorporarlas a los programas que se desarrollan.
5. Estimular la lengua nativa en los programas que se desarrollan, junto con el castellano.6. Elaborar un programa educativo específico para las comunidades involucradas, que posibilite el
desarrollo de otras acciones como la alimentación, que lleve a una mayor integralidad de la atención.
6. Cómo se realiza la innovación
El programa de educación de párvulos se basa en la formulación de proyectos específicos para cada pueblo indígena, lo cual implica generar un sistesma de atención a partir de la detección de sus reales necesidades, en una labor compartida con las comunidades involucradas. Participan en ello miembros de la propia comunidad que sean reconocidos y aceptados por éstas.
Detectadas las necesidades, los programas se crean a partir de las estructuras fundamentales de las culturas, extrayendo todo lo que sea válido para un programa para párvulos.
Si bien existen investigaciones que aportan información sobre estas culturas, se hizo necesario desarrollar otros estudios que permitieran profundizar en su concomiento en lo familiar y en lo propiamente infantil; entendiéndose por tal la necesidad de contar con información de:
a. Roles de la familia y comunidad en relación a los hijos pequeños, b. Procesos de socialización y de endoculturación de los niños pequeños.c. Normas de crianza.d. Formas de aprendizaje de los niños.e. Detección de los valores que asigna la comunidad a los procesos educativos de sus hijos.f. Cultura infantil:juegos, juguetes, canciones, vestuario, etc.g. Tradiciones orales generales de la comunidad, en relación a su existencia, entorno, etc.h. Recursos naturales que pueden ser aprovechados en el proyecto.i. Enfermedades más frecuentes, medicina y alimentación tradicional.j. Artesanías generales y específicas de los párvulos.
Con todos estos elementos se fueron estructurando programas específicos para cada pueblo indígena. Estos programas son flexibles y abiertos a permanentes aportes, y son objeto de evaluaciones constantes.
Plan de Acción General:
Este contempla, inicialmente, cuatro etapas. La primera consiste en la toma de contacto inicial con la comunidad y el estudio general de factibilidad del proyecto. Esta etapa puede iniciarse a partir de dos situaciones: por solicitud de la comunidad o por la detección de necesidad por parte de JUNJI; en cuyo caso se sensibiliza a la comunidad en la impotancia de una estimulación pertinente y oportuna, y se toman acuerdos de realización del proyecto. Después se realiza un análisis de factibilidad operacional del proyecto: terrenos, local, cocina, recursos locales, participación, etc.
La segunda etapa consiste en el diseño del programa. Este diseño contempla una fase de conocimiento acabado de las comunidades a través de la recopilación de estudios, investigaciones en terreno y consultas con sus principales representantes. Esta fase implica contar con un documento final realizado por un antropólogo u otro profesional del área especializado en el tema. En la línea formal, se requiere establecer los contactos institucionales de Delegación Regional, organismos gubernamentales y no gubernamentales, que faciliten el desarrollo de estos proyectos. A continuación, se formulan los programas formales o no convencionales en base a intereses detectados en las áreas pedagógica, social, de alimentación y salud, junto con el diseño de los
4

materiales necesarios. Es importante también, establecer una corriente permanente de retroalimentación entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y las comunidades. Esto implica definir supervisores, frecuencia de visitas y formas de interacción. La búsqueda de recursos humanos, físicos y financieros es esencial.
En la tercera etapa se concreta la implementación y desarrollo del proyecto en tres aspectos: la selección y capacitación del personal; la implementación de los locales, el inicio de actividades y la evaluación inicial del programa.
Esto permite, en una cuarta etapa, la elaboración de la versión más definitiva del Programa y de los procedimientos para su continuidad y seguimiento. En la fase de evaluación incial del programa se debe hacer una segunda revisión de la “Guía Curricular” elaborada para cada Comunidad.
En cuanto a la formación de equipos de Investigación Social y Antropológica, estos se consitituyen con personas que tienen contacto con las comunidades y que son aceptadas por ellos, entre los cuales se debe contar con profesionales del área antropológica, expertos en desarrollo rural y otros fines. En la parte de formulación y supervisión de programas, se trabaja preferentemente con especialistas de cada área de la JUNJI: parvularias, nutricionistas, asistentes sociales, etc.
7. Balance de la innovación Como producto de los estudios realizados y las evaluaciones desarrolladas, se detectaron una serie de logros significativos, a pesar que ha sido evidente que aún son muchas las situaciones no resueltas del todo.
Fortalezas, debilidades y riesgos;
La situación de las diferentes comunidades indígenas:
En las diferentes experiencias y comunidades estudiadas, se ha detectado un fuerte grado de aculturación en los aspectos más esenciales. En algunos casos, esto ha significado que la pérdida de identidad cultural es muy alta, por lo que cabe plantearse, si es válido enfatizar aspectos que ya muchos miembros de la comunidad, no consideran tan importantes, y que sólo son mencionados como tales, por sus mayores. Así se hizo pero con un menor efecto del Programa, debido a que en las generaciones más jóvenes no existe siempre el mismo grado de comprensión y compromiso de los mayores hacia su cultura.
Otro problema observado, es la situación de aquellas comunidades más débiles, que no tienen la presencia ni los niveles de representación de las más fuertes. Por su misma situación, se hace necesario una mayor destinación e integración de recursos que generen proyectos que se traduzcan en hechos efectivos y significativos para el desarrollo de estas comunidades. Sin embargo, como no pueden estar presentes en los niveles de decisión, e incluso, no siempre sus líderes se encuentran en condiciones de hacerlo, se corre el riesgo de hacer en actitudes paternalistas de parte de los que tienen acceso a estas realidades, incluyendo a otras comunidades indígenas, situación que amerita un mayor estudio y que debe resolverse.
Entre las limitaciones, una muy importante ha sido la dificultad de una capacitación y supervisión más frecuente, por las dificultades de acceso, y los costos que esto involucra, lo que hace que por períodos, el Programa decaiga. Igualmente se detectó la necesidad de una entrega mayor de técnicas de grupo y de resolución de problemas de conducta y de aprendizaje en los niños, a las auxiliares comunitarias.
Impactos:
Las acciones realizadas por JUNJI hasta el momento demuestran que es factible y deseable desarrollar un programa como éste de gran flexibilidad. Los niños avanzan con relación a los objetivos planteados, tanto en función a su cultura, como en su conocimiento de otras, y mejoran sus condiciones de salud y nutrición, en especial en los sectores de extrema pobreza.
En una primera etapa, el programa ha cumplido con su propósito, considerando además, la evaluación de las propias comunidades.
5

En los párvulos se produjeron una serie de logros adecuados a lo que se espera del desarrollo infantil en esas etapas, pero a la vez, un conocimiento mayor de su entorno cultural y natural, y de las demás culturas (regional, nacional, occidental).
Si bien es cierto que las condiciones físicas son muy precarias, ya que se carece de luz, agua potable y espacio suficiente, la pertinencia cultural ha sido trabajada fuertemente por ellos, tanto en los contenidos del programa como en su implementación física y en el trabajo directo con los niños.
Los resultados de una evaluación del año 2000 acerca del “Desarrollo de la etnicidad en los programas de atención a párvulos en comunidades indígenas”, permiten informarse respecto al impacto del programa. 2 Esta evaluación indagó en tres grandes ámbitos: la etnicidad en los niños, el compromiso étnico de la encargada del Jardín Infantil y las percepciones de la familia respecto del Jardín y de sus procesos educativos.
Por etnicidad se entiende el sentimiento o conciencia de adscripción o pertenencia a un grupo étnico determinado. Las manifestaciones de etnicidad se evaluaron en los comportamientos espontáneos o inducidos que reflejasen integración a la etnia de pertenencia, tales como saludar en lengua nativa, usar elementos de la cultura material vernacular, conocer y practicar bailes y danzas autóctonas, sentirse y declararse parte de sus comunidades, interés por saber de su cultura, participación en eventos comunitarios, entre otros. Al respecto se concluyó que estas manifestaciones varían de una región a otra, dependiendo entre otras variables del grado de vigencia de la cultura autóctona en las comunidades y por lo mismo, el grado de estimulación que reciben de sus hogares. En el caso, por ejemplo, de la II Región la poca difusión de la lengua y cultura nativa atacameña se debe a su casi total extinción. Por el contrario, las regiones sureñas (VIII, IX y X) presentaron una alta proporción de niños que manifiestan etnicidad en sus comportamientos cotidianos y las familias demuestran un alto interés por revitalizar algunas de sus herencias culturales. Sin embargo, los datos presentados muestran un proceso de cambio globalmente positivo, que abre la posibilidad que en un contexto familiar favorable al rescate de la cultura tradicional, los programas de la JUNJI ayuden a fortalecer los procesos de identidad y autoestima de los niños y sus familias, y faciliten la integración armónica y pertinente del Jardín y la comunidad, en la formación cultural de sus hijos e hijas.
En cuanto a las percepciones de la familia respecto al jardín y sus procesos educativos, los resultados dan cuenta de una apreciación muy favorable de las familias, en el sentido de percibir logros reales del Jardín a nivel de desarrollo de actitudes étnicas positivas en los niños/as. Sin embargo, al evaluar la percepción que tienen las familias respecto al conocimiento de la lengua indígena por parte de las encargadas, los resultados no son tan alentadores, lo cual permite sugerir la necesidad de una capacitación sistemática y planificada. La apreciación por parte de los padres respecto a la correspondencia del currículo con la realidad étnica local, las opiniones se concentran en que ésta es alta (56%) o media (30%). El compromiso étnico de la encargada del Jardín se analiza por su sentimiento de pertenencia al grupo, si comparte los conocimientos más importantes de la lengua y cultura indígena, y si su acción incorpora dichos conocimientos. A este respecto, la autopercepción mayoritaria (83%) se siente indígena. El estudio concluye en que hay una preponderancia de efectos positivos del Jardín respecto a la etnicidad, a juicio de los familiares que responden el instrumento. Existe una correspondencia entre el agrado o desagrado de los familiares con la enseñanza de las costumbres indígenas y la evaluación positiva o negativa de la encargada del jardín como facilitadora de lo étnico.
El Programa de Alimentación se flexibilizó bastante en algunas comunidades de la IX Región, admitiendo alimentos y preparaciones mapuches, que han enriquecido cualitativa y nutricionalmente la alimentación de los niños, cooperando en ello madres y padres.
Lecciones aprendidas
El programa ha cumplido con su propósito en una primera etapa, sin embargo, para su optimización se hacen necesario medidas que:
2 FORNO, Amílcar, “Evaluación del desarrollo de la etnicidad en programas de atención a párvulos en comunidades indígenas”, 2000, Ed. JUNJI. Sitio: www.reduc.cl. Esta Evaluación fue realizada a través de tres instrumentos: una pauta de observación del Jardín y un pauta de entrevista de la encargada, aplicados en un total de 25 y 27 jardines respectivamente. El tercer instrumento consistió en una entrevista familiar aplicada a un total de 225 apoderados de 39 Jardines Étnicos de todo el país.
6

Preserven la continuidad y mejoramiento del Programa en el tiempo, independiente de los cambios de gobierno y de Jefaturas que sucedan.
La vitalidad cultural de las regiones estudiadas es diferencial, lo que implica que el programa deberá adecuar su énfasis a nivel de contenidos y de objetivos transversales relacionados con el desarrollo de la etnicidad en los niños/as y sus familias, ajustándose en cada caso a las diferentes realidades étnicas de cada región.
Se sugiere una capacitación sistemática y planificada con apoyo de las universidades regionales que permita el acceso de las encargadas a cursos especializados, también para supervisores y profesionales de apoyo, como a los miembros de los equipos técnicos regionales.
Favorezcan una continuidad con el resto del sistema educacional, en especial en los niveles de transición y en el primer ciclo de Educación Básica.
Desarrollen una línea de etnodesarrollo, que pueda atender otras necesidades muy sentidas de las comunidades indígenas, que aparecen incluso como esenciales para su supervivencia, como es toda la problemática de tenencia de tierras, vivienda, salud y otros. Un programa de atención integral a párvulos tiene limitaciones sobre su radio de acción, y no puede hacer suyas todas las necesidades de la comunidad. Por ello, se evidencia como esencial, todo el aporte que puede hacer la Ley Indígena, más CONADI y la labor de las propias organizaciones indígenas.
Se vaya aumentando en las localidades involucradas y en la comunidad nacional, una mayor sensibilidad hacia los derechos y deberes de los chilenos indígenas, y consecuentemente con ello, una valoración del aporte de sus culturas tanto en el propio desarrollo como del país entero.
Se profundice el trabajo conjunto con los líderes y comunidades involucradas, a fin de asegurar la permanencia de los objetivos deseados.
INFORMACIÓN DISPONIBLE
Evaluaciones de la innovación
FORNO, Amílcar, “Evaluación del desarrollo de la etnicidad en programas de atención a párvulos en comunidades indígenas” Sistema de Evaluación Integral JUNJI. Editorial JUNJI, 2000.
7







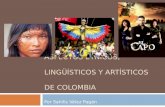









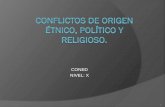

![Propuesta Para Jardines[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55b8ab98bb61ebdf488b45ce/propuesta-para-jardines1.jpg)