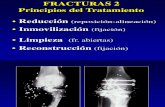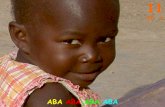JA2013-II-11
-
Upload
juan-ignacio-lovaglio -
Category
Documents
-
view
142 -
download
2
Transcript of JA2013-II-11

ISBN 978-950-20-2417-2 / Buenos Aires / 12 de junio de 2013 / JA 2013-II, fascículo n. 11 Director: Alejandro P.F. Tuzio
Sumario
Dossier: “Medidas cautelares en la que es parte
o interviene el Estado Nacional”
El Estado y las medidas cautelares (ley 26854)
Por Roland Arazi. Pág. 3
La nueva Ley de Cautelares contra el Estado Nacional como una política pública de tutela procesal diferenciada. Un análisis de la ley 26854 frente a los principios y es-tándares internacionales de protección de los derechos humanos
Por Pablo O. Cabral. Pág. 9
Las medidas cautelares contra la Administración Pública. Ley 26854
Por Alberto L. Maurino. Pág. 48
El nuevo régimen de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados aprobado por la ley 26854
Por Leandro G. Salgan Ruiz. Pág. 57
La nueva Ley de Medidas Cautelares. Algunas reflexiones sobre su incidencia en los procesos judiciales ambientales
Por Carlos Spirito. Pág. 70
Ley Nacional 26854. Pág. 77
Jurisprudencia
P.
P.
P.
P.
Ver índice de contenido en pág. 1

1
Contenido
El Estado y las medidas cautelares (ley 26854)
Por Roland Arazi. Pág. 3
La nueva Ley de Cautelares contra el Estado Nacional como una política pública de tutela procesal diferenciada. Un análisis de la ley 26854 frente a los principios y estándares internacionales de protección de los derechos humanos
Por Pablo O. Cabral. Pág. 9
Las medidas cautelares contra la Administración Pública. Ley 26854
Por Alberto L. Maurino. Pág. 48
El nuevo régimen de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados aprobado por la ley 26854
Por Leandro G. Salgan Ruiz. Pág. 57
La nueva Ley de Medidas Cautelares. Algunas reflexiones sobre su inci-dencia en los procesos judiciales ambientales
Por Carlos Spirito. Pág. 70
Ley Nacional 26854. Pág. 77
DOSSIER
Medidas cautelares en la que es parte o interviene el Estado Nacional
JURISPRUDENCIA
CORTE SUP.:
• Derechos personalísimos: Derecho a la salud y a la integridad personal – Tra-tamientos, operaciones y exámenes médicos – Acción de amparo a fines de que la obra social cubra los costos de una prótesis de cadera importada – Principio de congruencia (30/4/2013), pág. 81

Contenido
2
C. FED. CASACIÓN PENAL:
• Transporte: Prisión preventiva - Cumplimiento - Domiciliaria – Revocación en la condena – Postergación de la lectura de los fundamentos – Mantenimiento de la modalidad domiciliaria (sala de Feria, 18/1/2013), pág. 86
C. NAC. CIV.:
• Transporte: Transporte de personas – Responsabilidad del transportador – Daño resarcible – Intento de robo y agresión al pasajero por parte de un tercero – Daño resarcible por lesiones (sala A, 18/2/2013), pág. 88
C. NAC. COM.:
• Concursos: Concurso preventivo – Acuerdo preventivo extrajudicial – Constitu-cionalidad – Homologación – Propuesta abusiva – Violación de la pars conditio creditorum (sala B, 21/2/2013), pág. 103
C. NAC. CRIM. Y CORR.:
• Proceso penal (En general): Sujetos procesales – Querellante particular – Uso indebido de imagen – Foto artística – Uso autorizado contractualmente – Fal-ta de legitimación del fotografiado (sala 7ª, 15/2/2013), pág. 109
C. NAC. TRAB.:
• Accidentes de trabajo: Ejercicio de las acciones – Opción – Accidente anterior a la vigencia de la ley 26773 – Acción fundada en el derecho civil – Competencia del fuero laboral – Disidencia (sala 4ª, 17/4/2013), pág. 110

3Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Dossier
El Estado y las medidas cautelares (ley 26854)
Por Roland Arazi
SUMARIO:
I. Introducción.– II. El Estado y las medidas cautelares.– III. Antecedentes.– IV. Análisis crítico de la ley 26854.– V. Síntesis
I. INTRODUCCIÓN
La ley 26854, que regula las medidas cautelares dictadas en los procesos en que el Estado es par-te, merece serias objeciones. A pesar del esca-so tiempo transcurrido desde su promulgación (1), son tantas las voces que se han pronunciado en contra de ella que resulta imposible agregar al-go nuevo; sin embargo, entiendo que, aun cuan-do a veces sea redundante, es importante sumar opiniones para cuando sea necesario interpretar-la y aplicarla.
Esta nueva ley tiene como antecedente inme-diato un proyecto remitido al Congreso con an-terioridad, para modificar el art. 198, Código Procesal, e incorporar los arts. 208 bis, ter, quá-ter y quinquies a ese Código, y el art. 7 bis al dec.-ley 16986/1966; y, finalmente, sustituir el art. 15 del citado decreto-ley. Si ese proyecto era critica-ble, tal como lo señaló en su momento calificada doctrina, la ley sancionada agrava aún más la si-tuación del justiciable, pues en la anterior no se preveía el límite de vigencia de las cautelares, la apelación con efecto suspensivo ni la revisión de oficio por otro juez de igual grado del que dictó la medida, entre otros temas.
II. EL ESTADO Y LAS MEDIDAS CAUTELARES
Siempre el Estado ha procurado cercenar el dere-cho de los ciudadanos a obtener medidas caute-lares en los juicios que se promuevan contra los entes u órganos del sector público. “A tal efecto, se expusieron todo tipo de razones dogmáticas para denegarlas, tales como la prevalencia del interés público sobre el interés individual; el prin-cipio de legalidad del Estado; la presunción de le-gitimidad de los actos administrativos y el princi-pio de solvencia estatal” (2).
La intolerable demora de los procesos judiciales determina que la tutela real y efectiva, en la gran mayoría de los casos, sólo se logra mediante las medidas cautelares, los procesos urgentes, las denominadas “autosatisfactivas”, la tutela antici-patoria, etc.; los juicios se prolongan en el tiempo más allá de lo razonable y, cuando se arriba a la solución definitiva del conflicto, a menudo es de-masiado tarde. Es por demás sugerente el título del trabajo publicado por Augusto M. Morello: “La tutela anticipatoria ante la larga agonía del proce-so ordinario” (3). Como ejemplo es suficiente re-mitirse a los procesos promovidos en los triste-
(1) Del 29/4/2013; BO del 30/4/2013.(2) Cassagne, Ezequiel, “Las medidas cautelares contra la Administración”, www.cassagne.com.ar/publicacio-nes/E_Cassagne/Medidas%20cautelares.pdf.(3) ED 169-1631.

4
Dossier: “Medidas...
mente recordados casos del “corralito” financiero y, actualmente, en los reclamos por los haberes jubilatorios. El problema se agravará al crearse cámaras de casación laboral, civil y comercial y de la Seguridad Social, introduciendo una nue-va instancia judicial que prolongará la duración de los pleitos de manera imprevisible: los juicios que llegaban a la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguirán llegando, pero antes debe-rán pasar por una instancia previa, la Cámara de Casación, que se agrega a la primera y a la se-gunda instancias.
Las medidas cautelares tienden a mantener la igualdad de las partes, posibilitando que la jus-ticia cumpla en forma eficaz su cometido; no hay duda alguna de que en un conflicto entre un ciudadano y el Estado, aquél es la parte más débil y a quién los jueces tienen el deber de proteger.
A los organismos del Estado no les preocupan los juicios, porque mientras el peticionario obtiene una sentencia firme y logra ejecutarla (tema que no es sencillo cuando se trata de sentencias con-tra el Estado), la Administración puede seguir vul-nerando el derecho de los ciudadanos; en cam-bio, la medida cautelar es de trámite urgente y es eficaz: y eso sí los intranquiliza. La Administración tiene la posibilidad de ejecutar directamente sus actos administrativos, mientras tramita el proce-so judicial.
El poder administrador no tolera tipo alguno de control a su actividad por el Poder Judicial; es-to no sólo se advierte en nuestro país sino tam-bién en muchos otros. Como afirma Juan Carlos Cassagne: “Las medidas cautelares despliegan todas las posibilidades que brinda el principio de tutela judicial efectiva a fin de compensar el peso de las prerrogativas del poder público; no se puede dejar de percibir la extraordinaria tras-cendencia que han venido cobrando a raíz de la extremada dilación de los procesos judiciales y de la necesidad de cortar de cuajo la amplia gama
de arbitrariedades que exhibe el accionar de la Administración así como de obtener el pronto res-tablecimiento de los derechos conculcados a tra-vés de medidas positivas” (4).
III. ANTECEDENTES
La intención de impedir el acceso a la justicia por parte del poder administrador ha sido frecuente. Para tomar sólo los últimos años, menciono la ley 25473 (5), dictada durante los últimos meses en que ejerció la presidencia el Dr. Fernando de la Rúa, que agregó un párr. 3, art. 195, CPCCN, y que textualmente dispone: “Los jueces no po-drán decretar ninguna medida cautelar que afec-te, obstaculice, comprometa, distraiga de su des-tino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funciona-rios cargas personales pecuniarias”. Con ello, en su momento, se intentó evitar que los particu-lares obtuviesen el reintegro de sus depósitos bancarios. Esa norma fue objeto de severas crí-ticas (6) e, incluso, de pronunciamientos judicia-les adversos (7). Ahora se reitera en el art. 9 de la ley, que estoy comentando, agregando la afec-tación de los bienes del Estado, que se incluyen entre la prohibición; con ello se agrava aún más la situación del justiciable, como lo señaló la di-putada Elisa Carrió en el informe que acompaña el voto en disidencia al proyecto finalmente san-cionado: “El principio genérico establecido en el art. 9 del proyecto, torna casi inviable la conce-sión de cualquier tipo de medida cautelar contra el Estado pues siempre se afectan, obstaculizan, comprometen, distraen de su destino o de cual-quier forma se perturban los bienes o los recur-sos propios del Estado, una vez que se dicta ella. Favoreciendo así el incumplimiento de las órde-nes judiciales por parte de los funcionarios pú-blicos al prever la prohibición de imponer cargas personales pecuniarias”.
La citada ley 25453 constituyó la primera de una serie de normas tendientes a limitar el derecho de los peticionarios de obtener, en tiempo opor-
(4) “Las medidas cautelares en el contencioso administrativo”, LL 2001-B-1090.(5) BO del 31/7/2001.(6) Gordillo, Agustín, “Hay jueces en la Argentina. La inconstitucionalidad de imponer astreintes a los funciona-rios públicos”, LL 2004-C-151.(7) Ver, entre otros, C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 19/9/2001, “Frigorífico Morrone S.A y otros v. Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva”.

5Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El Estado y las medidas…
tuno, aquello que legítimamente le correspondía; al agregado al art. 195, CPCCN, le siguió la incor-poración del art. 195 bis por el dec. 1387/2001, que estableció un per saltum innominado para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga directamente en caso que se decreten medidas cautelares que afecten entidades esta-tales. Luego este último artículo fue modificado por la ley 25561, promulgada inmediatamente después de la renuncia del presidente de la Rúa, que remplazó el per saltum por un recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación del recurso tenía, por sí sola, efecto suspensivo de la resolución dictada, es decir, que la sola interposición de la apelación, aun antes de concedida, suspendía la ejecución de la medida cautelar: ¡un absurdo! Finalmente, el art. 195 bis fue derogado por la ley 25587, que dispuso que las medidas decretadas en procesos judiciales de cualquier naturaleza en que se demande al Estado nacional, a entida-des integrantes del sistema financiero, de segu-ros o mutuales de ayuda económica, en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras, serán apelables con efecto suspensivo ante la Cámara Federal de Apelaciones que sea tribunal de alzada del juz-gado que la dictó y que a fines de su cumpli-miento previamente debería oficiarse al Banco Central de la República Argentina, a efectos de que informe sobre la existencia y la legitimidad de la imposición efectuada ante la entidad finan-ciera, los saldos existentes a la fecha del informe en la cuenta de la parte peticionaria, como tam-bién el monto y la moneda de depósito pactada originalmente.
El dec. 1316/2002 suspendió por el plazo de 120 días hábiles el cumplimiento y la ejecución de to-das las medidas cautelares y sentencias definiti-vas dictadas en los procesos judiciales a los que se refiere la ley 25587; el art. 3 de ese decreto, disponía que en los casos de excepción previstos en la misma ley, las medidas cautelares y las sen-tencias estimatorias de la pretensión debían ser tramitadas ante el Banco Central de la República Argentina, norma esta última que, obviamente, fue declarada inconstitucional (8).
La reseña precedente sólo pretende demos-trar que distintos gobiernos pretendieron que el Poder Judicial no revise sus decisiones de mane-ra alguna ni impida la ejecución de actos, aun-que sean manifiestamente ilegales y arbitrarios, y deje de lado uno de sus principales deberes, como es el de controlar los actos de los otros poderes cuando éstos vulneran las garantías constitucionales.
IV. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEY 26854
Durante largas jornadas de trabajo se elaboró en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el digesto legislativo a fin de sistemati-zar y simplificar la legislación existente, habién-dose reducido casi al 10% el número de normas realmente vigentes; ahora se sanciona una ley es-pecífica para regular las medidas cautelares con-tra el Estado, reiterándose muchas disposiciones que se encuentran en el Código Procesal Civil y Comercial, tales como los arts. 6, 7, 8, 9, 11 (aun cuando, respecto de la exención de la con-tracautela, el art. 200, CPCCN, incluye también “a la persona que justifique ser reconocidamen-te abonada”, párrafo suprimido en la nueva ley), y 12. Pero esto no es lo más importante, sólo se trata de una desprolijidad formal; veamos algunas de las principales objeciones de fondo, a las que se podrían agregar otras, pero para no cansar al lector me limitaré a mencionar las que, a mi jui-cio, son las más graves:
a) En diversas disposiciones la ley se refiere en forma taxativa a los casos que están eximidos de las limitaciones que establece la normativa (arts. 2, inc. 2; 4, inc. 3; 10, inc. 2). Luego de la modificación hecha en la Cámara de Senadores al Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se exige que se “trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre compro-metida la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria”; además, también se encuentran excluidos de las graves li-mitaciones que impone la ley los derechos de na-turaleza ambiental.
De esa manera, se sustrae de la competencia de los jueces la posibilidad de meritar otras cir-
(8) Juzg. Fed. Cont. Adm. n. 10, 25/7/2002, “Andina, Sofía A. v. Poder Ejecutivo Nacional”.

6
Dossier: “Medidas...
cunstancias graves que precisan de una solución urgente, como pueden ser sentimientos afecti-vos (tal caso en que se impidió arbitrariamente y con ilegalidad manifiesta a un deportista partici-par en una competencia internacional cuando fal-taban muy pocos días para su realización), dere-chos vinculados con la educación (v.gr., impedir a un alumno continuar sus estudios en una escue-la pública, sobre la base de fundamentos arbitra-rios) o, aun, derechos de índole patrimonial, pues no debe olvidarse que el derecho de propiedad se encuentra amparado por la Constitución Nacional (art. 17, CN).
b) El art. 2 dispone que la medida cautelar dicta-da, por razones de urgencia, por un juez incom-petente, sea revisada de oficio por el de igual gra-do que, en definitiva, resulte competente. De esa manera, se contradicen las normas más elemen-tales de la organización judicial, del sistema dis-positivo y del principio de congruencia: el juez re-suelve las cuestiones sometidas por las partes a su decisión y sus resoluciones pueden ser recurri-das ante un tribunal superior.
c) En el art. 3, inc. 4 de la ley, dispone expresa-mente: “Las medidas cautelares no podrán coin-cidir con el objeto de la demanda principal”. Ello hace retroceder nuestra legislación a épocas ya superadas. La finalidad de las medidas cautela-res es evitar que el tiempo que insume el proceso frustre el derecho del peticionario (9). Sólo debe exigirse correspondencia entre el objeto del pro-ceso y lo que es objeto de la medida (10).
También se detiene el avance de nuevas insti-tuciones que aspiran a lograr una tutela judicial efectiva, como el anticipo de tutela o las denomi-nadas medidas “autosatisfactivas”.
d) El art. 4 dispone que, solicitada la medida cau-telar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que produzca un informe que dé cuenta del interés público compro-metido por la solicitud. Como principio, nos pare-ce razonable que, en ciertos supuestos, previo al dictado de una medida cautelar, se oiga a la parte afectada por ella. Es más, en el Anteproyecto de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de
la provincia de Santa Cruz, en el que intervine co-mo consultor, propuse que se incorpore una nor-ma que prevea, cuando el juez estime que el co-nocimiento previo de la contraria no frustrará la eficacia de la medida cautelar solicitada, otorgar a la petición el trámite de los incidentes. Ello así porque, contrariamente a lo que a veces se sos-tiene, el trámite inaudita parte, si bien debe ser la regla, no es de la esencia de las medidas caute-lares ni una característica ineludible de ellas. No obstante, parece excesivo que, salvo los supues-tos contemplados en el apart. 3 de ese artícu-lo, deba requerirse el informe y el Estado pueda ofrecer “las constancias documentales que con-sidere pertinentes”; de esa documentación habrá que dar traslado al peticionario de la medida y re-cién entonces el juez resolverá: uno de los requi-sitos de las cautelares es el peligro en la demo-ra y, de esa forma, se desnaturaliza totalmente la institución.
La ley crea un trámite especial para las medidas cautelares contra el Estado a pesar de que en las ejecuciones fiscales, cuando la Administración actúa como parte actora, la legislación prevé que ella pueda solicitar embargo preventivo o inhibi-ción general de bienes por la cantidad que pre-sumiblemente adeuden los contribuyentes o res-ponsables y los jueces deberán decretarlo en el término de veinticuatro horas, ante el solo pedido del Fisco. Y los diez días que tienen los particu-lares para interponer la demanda, cuando se tra-ta de obligación exigible, se extienden a 300 días hábiles cuando es la Administración la que tie-ne la carga de iniciar la ejecución fiscal y, como si esto fuera poco, el término fijado se suspen-de en los casos de apelaciones o recursos dedu-cidos ante el Tribunal Fiscal de la Nación, desde la fecha de interposición del recurso y hasta trein-ta días después de quedar firme la sentencia del Tribunal Fiscal (art. 111, ley 11683).
Además, el art. 92, ley 11683, faculta a la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), por intermedio del agente fiscal, para trabar medidas precautorias por las sumas reclamadas y decretar embargo y otras medidas cautelares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha de-
(9) Corte Sup., 24/7/1991, “Ministerio de Economía v. Provincia de Río Negro”, DJ 1992-1-550.(10) C. Nac. Cont. Adm. Fed., 16/8/1995, “Alsina de Hamman”, s/p.

7Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El Estado y las medidas…
bido declarar la inconstitucionalidad del art. 92, ley 11683, diciendo que esa norma contiene una inadmisible delegación en cabeza del Fisco nacio-nal de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial. El esquema diseñado en el pre-cepto, al permitir que el agente fiscal pueda por sí y sin necesidad de esperar la resolución del juez, disponer embargo, inhibiciones o cualquier otra medida sobre bienes y cuentas del deudor, ha introducido una sustancial modificación del rol del magistrado en el proceso, quién pasa a ser un mero espectador, que simplemente es “informa-do” de las medidas que una de las partes adopta sobre el patrimonio de su contraria (11).
Lo dicho demuestra la desigualdad de trato a fa-vor del Estado y en perjuicio de los ciudadanos.
La situación en la provincia de Buenos Aires es aún más grave (12). Igual trato merecen los con-tribuyentes en muchas provincias argentinas.
Pero hay más: los arts. 16 y 17 de la nueva ley, prevén que el Estado nacional o sus entes des-centralizados estarán legitimados para reque-rir todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto de un proceso en orden a ga-rantizar la prestación de tales servicios, la ejecu-ción de actividades de interés público o la integri-dad o destino de los bienes del Estado. En este caso no existen las limitaciones impuestas a los particulares.
e) El art. 5 de la ley, es uno de los más cuestiona-bles; en efecto, insólitamente establece un límite máximo para la vigencia de la cautelar: seis me-ses para los procesos de conocimiento y tres me-ses para los procesos sumarísimos y los juicios de amparo, plazo que, excepcionalmente, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar por un plazo de-terminado no mayor de seis meses, siempre que ello resulte procesalmente indispensable. Ya nos referimos a la demora de los procedimientos ju-diciales que la reciente legislación de manera al-guna intenta abreviar sino, por el contrario, tien-de a prolongar aún más con la creación de una
nueva instancia (cámaras de casación). Es nece-sario alertar sobre la modificación del art. 288, CPCCN, que, en contra de la naturaleza del re-curso de casación, que se otorga sólo contra las sentencias definitivas dictadas por las cámaras de apelación o los tribunales de última instancia ordi-naria, incluirá también dentro de las resoluciones contra las que se permita interponer ese recur-so extraordinario, las que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública. Sólo el trámite del recurso de casación demorará un tiempo prolongado: una vez que pasen los autos a sentencia, la Cámara de Casación dispone de 80 días para pronunciarse (art. 293, CPCCN).
La limitación temporal es el fin de las medidas cautelares y es una nueva intromisión del legis-lador en las atribuciones de los jueces, quie-nes deben apreciar la necesidad de mantener o no una cautelar para proteger los derechos de los ciudadanos; además, otorga un privile-gio irritante a favor del Estado y las entidades descentralizadas.
Es totalmente desacertado fijar un plazo legal pa-ra la caducidad de las medidas cautelares: si sub-sisten las causas que originaron el dictado de la cautela, no se advierte motivo alguno para obli-gar al juez que la dictó que ordene su levanta-miento. El Código Procesal es claro: “Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circuns-tancias que las determinaron” (art. 202, CPCCN). Además, el plazo de caducidad es absolutamen-te irrazonable teniendo en cuenta la duración de los procesos, a pesar de que el texto legal dice lo contrario. Con acierto señala Morello que el prin-cipio de “razonabilidad” se encuentra en la máxi-ma categoría dentro de los principios procesales: “Es el más caro y orientador, el talón de Aquiles del edificio del derecho; el punto determinan-te de las proporciones; el que establece los lími-tes, el punto crucial para llegar ‘hasta ahí’ en las circunstancias del caso o problemas de que se trate” (13). La vigencia temporal de las medidas
(11) Corte Sup., 15/6/2010, “Administración Federal de Ingresos Públicos v. Intercorp S.R.L s/ejecución fiscal”.(12) Ver C. Cont. Adm. Mar del Plata, 18/9/2008, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires v. Bertoni, Sergio s/apremio”, y nuestro comentario: “Tutela diferenciada a favor del Fisco”, Revista de Derecho Procesal 2009-1, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, ps. 395 y ss.(13) Morello, Augusto M., “El proceso civil moderno”, Ed. Platense, La Plata, 2001.

8
Dossier: “Medidas...
cautelares frente al Estado significa, lisa y llana-mente, la total ineficacia de esas medidas.
f) El art. 10 de la ley, que comento también avan-za sobre las facultades del juez para determinar la clase de contracautela que debe exigir al pe-ticionario de la medida. Se indica que debe exi-girse caución real o personal y sólo autoriza la caución juratoria en los supuestos contemplados taxativamente en el inc. 2 del citado artículo. Son los jueces quiénes tienen que apreciar, según las circunstancias de cada caso, cuál es la medida adecuada y ello no puede hacerlo el legislador con carácter general.
g) Los arts. 13, 14 y 15 legislan respectivamente sobre la suspensión de los efectos de un acto es-tatal, la denominada “medida positiva” y la prohi-bición de innovar (o medida de no innovar).
Los requisitos impuestos para el otorgamiento de las medidas cautelares demuestran el intento del legislador de terminar con ellas cuando se trate de juicios contra el Estado. La mención de la ley al previo agotamiento de la vía administrativa con-tradice la esencia de las medidas cautelares que suponen la urgencia de la decisión por el peligro en la demora.
Lo más grave es el efecto suspensivo de la apela-ción interpuesta por el Estado. El Proyecto ante-rior presentado al Congreso hace muy poco tiem-po, y al que hice referencia al principio, preveía la modificación del art. 15, dec.-ley 16986/1966, que dispone el efecto suspensivo del recurso, lo que era coherente con la concepción sobre las libertades personales que tenía el gobierno de facto en aquel momento pero, en la actualidad, no se justifica. El efecto suspensivo de la medi-da hasta tanto se resuelva el recurso interpues-to. Será suficiente que el Estado apele la cautelar para que el acto considerado provisoriamente ile-gal o arbitrario se cumpla, sin importar los daños que ello provoque al particular.
En todos los casos, la ley exige una serie de requi-sitos para la procedencia de una medida cautelar contra el Estado que hará que el juez la niegue en la mayoría de los casos. Le mención en todos los supuestos de la “no afectación de un interés pú-blico” constituye una frase ambigua que posibili-tará el rechazo de la petición.
h) Finalmente, la procedencia de la vía de la inhi-bitoria para la promoción de cuestiones de com-petencia entre jueces de la misma circunscripción judicial (art. 20) también se encuentra en pug-na con la razón de este instituto, que es evitar el traslado ante el juez donde tramita la causa pa-ra plantear la declinatoria, tal como lo prevé el art. 7, CPCCN.
V. SÍNTESIS
En definitiva, la ley demuestra a las claras que el Estado pretende protegerse de los ciudadanos alterando claras normas constitucionales, como son los arts. 16 (igualdad), 17 (derecho de pro-piedad), 18 (debido proceso), 42 y 43 (ampa-ro individual y colectivo), 75, inc. 23, en cuanto impone al Congreso “legislar y promover medi-das de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno go-ce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales”.
Además, el art. 1, CN, dispone la adopción de la forma de gobierno representativa, republica-na y federal. Uno de los postulados básicos de la forma republicana es la división e igualdad de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial; la ley 26854 decididamente avan-za sobre las atribuciones propias de este poder (arts. 116 y ss., CN).
Pero lo más grave para el ciudadano es que es-ta ley representa un escollo insalvable para lo-grar una justicia real y efectiva, tal como lo impo-nen los tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina. La Convención Americana so-bre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) incluye dentro de las garantías judi-ciales (art. 8), el derecho de toda persona a ser oída, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, y dispone textualmente en el art. 25: “Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un re-curso sencillo y rápido o a cualquier otro recur-so efectivo ante los jueces o tribunales compe-tentes, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aun cuan-do tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. También la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama la igualdad ante la ley (arts. 1

9Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
y 7) y el derecho de toda persona a un recur-so efectivo ante los tribunales nacionales com-petentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley (art. 8).
Es evidente que la ley 26854, al poner tantas tra-bas para obtener medidas cautelares y limitar-las a plazos irrazonables de vigencia, no se ajus-ta a lo dispuesto por los tratados internacionales.
Ante el avasallamiento de un derecho por parte del Estado, la legislación argentina no garantiza una protección adecuada a las personas afecta-das, privadas de obtener por vía cautelar el ampa-ro que no le brinda el proceso judicial largo y te-dioso hasta lograr la sentencia definitiva.
Estamos seguros de que esta ley no pasará el control de constitucionalidad que los jueces tie-nen el deber de realizar.
La nueva Ley de Cautelares contra el Estado Nacional como una política pública de tutela procesal diferenciada. Un análisis de la ley 26854 frente a los principios y estándares internacionales de protección de los derechos humanos (*)
Por Pablo O. Cabral
SUMARIO:I. Introducción.– II. Conceptualización de las medidas cautelares en el derecho procesal administrativo.– III. El nuevo régimen de la ley 26854. Un ejemplo de política pública de tutela procesal diferenciada.– IV. Análisis del texto de la ley 26854.– V. La nueva ley frente a normas internacionales de protección de dere-chos humanos.– VI. Conclusiones provisorias
I. INTRODUCCIÓN
En este trabajo pretendo analizar una de las leyes recientemente aprobadas por el Poder Legislativo de la Nación, en el marco de la llamada democra-tización de la justicia, dedicada a la reglamenta-ción procesal de las medidas cautelares contra el Estado en la esfera federal.
Adelanto mi opinión general favorable respecto
del actual proceso histórico de reforma del Poder Judicial conocido como justicia legítima, encon-trando en particular que la ley 26854 es una nor-ma procesal de avanzada que recepta la moder-na doctrina (1) y jurisprudencia de la materia, en total cumplimiento de la Constitución Nacional y la normativa internacional de derechos huma-nos. Nuestro sistema judicial no reconoce aún plenamente la operatividad de los derechos eco-
(*) El presente trabajo fue realizado sobre la base de la ponencia presentada en el Congreso Nacional sobre la Reforma Judicial “Hacia la democratización de la Justicia”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y realizado el 14/5/2013 en la Universidad Nacional de La Matanza.(1) Berizonce, Roberto O., “Tutelas procesales diferenciadas”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009; Ucin, María Carlota, “La tutela de los derechos sociales”, Ed. Platense, La Plata, 2011; Nogueira, Juan Martín y Schapiro,

10
Dossier: “Medidas...
nómicos, sociales y culturales, negando en mu-chos casos la posibilidad de exigir en tribunales las obligaciones prestacionales del Estado en ma-teria social (2). Esta situación comenzó a modifi-carse paulatinamente, gracias en parte a la últi-ma reforma constitucional, a la incorporación de normativa internacional protectora de derechos humanos a nuestro ordenamiento interno, a los señeros avances de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y su seguimiento por tribu-nales inferiores, a la creación de los fueros con-tencioso administrativos descentralizados y con jueces especializados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, a los trabajos de la doctrina y, por último, a la re-levancia que nuestra sociedad le ha otorgado al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, voluntad popu-lar reflejada en las políticas públicas del Estado nacional en la última década (3).
La nueva Ley de Cautelares contra el Estado na-cional es la primera norma procesal de relevancia que reconoce expresamente la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país. Además de la trascendencia jurídica y cultural de tal reconocimiento en relación con la
exigibilidad de estos derechos, esta norma prote-ge en forma diferenciada a sectores socialmente vulnerables en su derecho a una vida digna y, en especial, garantiza los derechos económicos, so-ciales y culturales de los sectores populares de la sociedad (salud, derechos alimentarios, ambien-tales, laborales, etc.), como hasta ahora ninguna norma procesal lo había hecho, cumpliendo con el principio internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales que dispone que los Estados deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una atención es-pecial y diferenciada (4).
Así, la nueva ley recoge los principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva de los sectores excluidos –ambos reinterpretados por la Corte Suprema a la luz de la Constitución Nacional y de la normativa internacional de los de-rechos humanos–, constituyendo una novedosa política pública de tutela procesal diferenciada lle-vada a cabo por el Poder Legislativo de la Nación.
Lo dicho hasta aquí no me lleva a desconocer que algunos aspectos de la ley han sido objeto de crí-ticas y observaciones por parte de la doctrina (5) e instituciones académicas (6), así como de otros
Hernán, “Acceso a la justicia y grupos vulnerables. A propósito de las Reglas de Brasilia”, Ed. Platense, La Plata, 2012; Morello, Augusto M., “El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela efectiva de los derechos”, Ed. Platense, La Plata, 1994; Ferrajoli, Luigi, “El garantismo y la filosofía del derecho”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Colombia, n. 15.(2) Como veremos en el desarrollo de este trabajo, aún hoy, en la mayoría de las jurisdicciones provinciales la posibilidad de efectivizar derechos humanos fundamentales se encuentra seriamente limitada –y la mayoría de las veces directamente imposibilitada– por la estructuración de una justicia contencioso administrativa vetus-ta que desconoce las garantías constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en violación de tratados internacionales de protección de derechos humanos incorporados a nuestro derecho interno en la re-forma constitucional de 1994.(3) Para una opinión crítica de este proceso histórico, ver Luqui, Roberto E., “Socialización de la justicia”, LL del 16/12/2011: “La socialización de la justicia es un fenómeno que parte de una idea equivocada de la función que tiene el Poder Judicial en nuestro sistema jurídico político, pues pretende atribuirles a los jueces la misión de controlar la legalidad objetiva y asegurar el ejercicio regular y eficiente de las funciones de la Administración. Más aún, se ha sostenido que los jueces tienen la misión de hacer efectivas las políticas públicas... La finalidad es aparentemente loable, pero peligrosa, porque tiende a transformar nuestro sistema liberal en un sistema pa-ternalista, al proceso dispositivo que adoptó la legislación nacional en proceso inquisitorio, todo lo cual implica-ría un regreso al Estado policía. Además existe un trasfondo de corporativismo. Y de ahí a la dictadura hay un paso, aunque tenga un origen democrático”, p. 3.(4) Ver observaciones generales 3 y 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (5) Gozaíni, Osvaldo A., “Medidas cautelares contra el Estado”, LL del 6/5/2013. También respecto del proyecto de modificación, ampliar en Ratti Mendaña, Florencia S., “Los proyectos de ley de modificación del régimen de medidas cautelares contra la Administración; reflexiones críticas”, DJ del 17/2/2013, p. 95.(6) Declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a raíz de los proyectos sobre reforma judicial ingresados en el Senado de la Nación (www.derecho.uba.ar. Declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (www.jursoc.unlp.edu.ar): “Informe del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de

11Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
sectores de opinión de nuestra sociedad (7), com-parto algunos aspectos de tales objeciones, pe-ro –al mismo tiempo– no dejo de destacar que en muchos casos se trata de las clásicas prerrogati-vas procesales –integrantes del régimen exorbi-tante del derecho privado– presentes en todos los sistemas procedimentales de la justicia conten-cioso administrativa provincial y federal. Así, hoy en día, las estructuras judiciales en las que se juz-ga a los Estados en la Argentina desconocen las garantías constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en violación de tratados internacionales de protección de derechos huma-nos incorporados a nuestro ordenamiento inter-no en la reforma constitucional de 1994. Es por ello que una crítica descontextualizada que pon-ga la lupa sólo en una parte del complejo sistema de justicia, encargado de controlar a los Estados, sin reparar un minuto en su estructura general, en sus normas constitutivas, en sus procedimientos judiciales, en sus prácticas cotidianas, en su fun-cionamiento defectuoso, puede convertirse en el árbol que no nos deje ver el bosque.
En este sentido, debo reconocer que el tras-cendente paso dado mediante la sanción de la ley 26854 en el camino hacia la efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales será insuficiente si no se proyecta y materializa una reforma integral de la justicia administrativa argentina –federal y local– que proteja en forma diferenciada a los grupos vulnerables, garantizán-
doles una tutela procesal prioritaria de sus dere-chos fundamentales.
Por último, en cuanto a los planteos sobre la inconstitucionalidad de la nueva ley, éstos serán resueltos por los magistrados intervinientes en las causas concretas en que se puedan ver afectados derechos fundamentales por la aplicación de esta norma procesal, recordando que es obligación de los jueces en su tarea interpretativa aplicar la le-gislación interna de forma tal que se respeten las obligaciones jurídicas internacionales del Estado, posibilitando la plena protección de los derechos humanos (8).
Más allá de la propia valoración positiva de la nor-ma en análisis –postura epistemológicamente intersubjetiva–, propongo desarrollar argumentos concretos respecto de cada disposición de la nue-va ley y poner en discusión el texto y contexto de la norma en cuestión, evitando afirmaciones dogmá-ticas, generalizaciones sin fundamento y opiniones carentes de motivación. Bajo el cumplimiento es-tricto de dichas premisas, todo diálogo y discusión –necesariamente– darán buenos frutos.
II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
Las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarca-do en esa objetiva posibilidad de frustración, ries-
la Universidad Nacional de La Plata. Informe del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (www.derechoshumanos.unlp.edu.ar).(7) Entre las opiniones de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la justicia y los derechos humanos se destacan: opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, www.cels.org.ar). Opinión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC, www.adc.org.ar). Poder Ciudadano. Además, las siguientes organizaciones no gu-bernamentales: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Consumidores Libres, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Directorio Legislativo, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Fecic), Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Unidos por la Justicia, Poder Ciudadano, en un documento conjunto expusieron.(8) El Poder Judicial se ha manifestado en dos causas iniciadas pretendiendo la declaración de inconstitucio-nalidad de la ley 26854, disponiendo su rechazo, en un caso por ser prematura y en otro por la inexistencia de caso, causa o controversia. En la causa “Gil Domínguez, Andrés v. Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/amparo 16986”, el Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. n. 8 rechazó la demanda por impugnar ésta, un proyecto de ley aún no aprobado por el Poder Legislativo (ver LL del 6/5/2013, p. 11). En la causa “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal v. Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional - Ley 26854 s/proceso de conoci-miento”, el Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. n. 5, en resolución del 7/5/2013, resolvió el rechazo “in limine la acción declarativa de inconstitucionalidad intentada en autos por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por improcedente por inexistencia de caso, causa o controversia (conf. arts. 116, CN, y 2, ley 27)” (ver LL del 10/5/2013, p. 7).

12
Dossier: “Medidas...
go o estado de peligro, a partir de la base de un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca al peticionan-te, según las circunstancias, y exigiendo el otor-gamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, an-ticipa los efectos de la decisión de fondo orde-nando la conservación o mantenimiento del esta-do de cosas existente o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento (9).
Los requisitos clásicamente establecidos para la procedencia de medidas cautelares contra el Estado son: 1. verosimilitud del derecho (10); 2. peligro en la demora; 3. no afectación del interés público y 4. contracautela. Los requisitos de vero-similitud del derecho invocado y del peligro que se cause un daño grave e irreparable se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el ri-gor acerca del fumus se debe atenuar.
El requisito característico del derecho procesal administrativo para la procedencia de una medida cautelar contra el Estado es la no afectación de un interés público, criterio expuesto por nuestra Corte Sup., al resolver la causa “Astilleros Alianza v. Nación Argentina” (11).
Las medidas cautelares se caracterizan por su ac-cesoriedad, provisoriedad y transitoriedad y, como lo explica Gozaíni con precisión, “a partir de la ins-trumentalidad se derivan las notas características
de las medidas cautelares: sumariedad del cono-cimiento y cosa juzgada formal; provisionalidad de las disposiciones sobre la materia como de las medidas que se dictan en consecuencia; muta-bilidad o variabilidad de las precautorias dispues-tas; discrecionalidad para resolver el tipo de me-didas cautelares; preventividad como fundamento y razón de procedencia; y responsabilidad emer-gente por los daños potenciales que pueda oca-sionar la traba, dentro del cuál se encuentra, la caducidad de las medidas” (12).
III. EL NUEVO RÉGIMEN DE LA LEY 26854. UN EJEMPLO DE POLÍTICA PÚBLICA DE TUTELA PROCESAL DIFERENCIADA
a) El derecho procesal administrativo y el régimen exorbitante del derecho privado
Antes de ingresar al análisis de la ley en estudio, y a fin de contextualizar en el tipo de proceso judicial que se enmarca la nueva regulación de las medi-das cautelares contra el Estado nacional, debo de-sarrollar brevemente el estado actual del derecho procesal administrativo en la Argentina y, en espe-cial, detenerme en los sistemas vigentes de justi-cia administrativa en las jurisdicciones provinciales.
El derecho procesal administrativo es el conjun-to de normas y principios que reglamentan los jui-cios en que el Estado es parte o en los que una de las partes ejerce una función administrativa por delegación estatal (13), siendo uno de los clásicos ámbitos en el que las prerrogativas estatales se hacen presentes (14). Un ejemplo de ello lo cons-
(9) De Lázzari, Eduardo, “Medidas cautelares”, Ed. Platense, La Plata, 1995. Ampliar en Camps, Carlos E. (dir.), “Tratado de las medidas cautelares”, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012. Ver también el completo trabajo de Rizzi, Guillermo, “Protección cautelar en el derecho contencioso administrativo”, en Camps, Carlos E. (dir.), “Tratado de las medidas...”, cit., t. II, ps. 1545 y ss.(10) Deberá invocarse un derecho verosímil en relación con el objeto del proceso. Debe entenderse como la pro-babilidad de que el derecho existe, y no como una incontestable realidad, que sólo se logrará al final del proceso. No se requiere su prueba plena, siendo suficiente su acreditación prima facie. Se vincula con las características del acto administrativo –presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria– que hacen a las prerrogativas del régimen exorbitante del derecho privado. Pustelnik. Nulidad manifiesta. La existencia de un vicio manifiesto compromete la presunción de legitimidad. El fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un examen sumario encaminado a obte-ner un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.(11) Fallos 314:1202. “De ahí, pues, que a los requisitos exigibles para la admisión de toda medida cautelar, cuando se trate de semejante a la ordenada en autos deba agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora y, además, la ineludible consideración del interés público”.(12) Gozaíni, Osvaldo A., “Medidas cautelares...”, cit., p. 3.(13) La atribución material de competencia de la justicia administrativa puede variar según se adopte en el or-denamiento jurídico un criterio subjetivo, material o mixto.(14) González Pérez, Jesús, “Derecho procesal administrativo hispanoamericano”, Ed. Temis, Bogotá, 1985.

13Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
tituyen los requisitos especiales de habilitación de la instancia judicial en materia administrati-va que obligan a los ciudadanos en determinados casos a reclamar en forma previa ante la propia Administración Pública, agotando la instancia ad-ministrativa, presentando la demanda en un pla-zo breve de caducidad o cumpliendo con el pago previo exigido por el principio solve et repete. En el ámbito cautelar, la prerrogativa procesal tradicio-nal se manifiesta en la incorporación del requisito de no afectación del interés público para la pro-cedencia de tales medidas contra el Estado (15). Finalmente, respecto de las sentencias contra el Estado, en muchos casos tienen efecto declarati-vo, son de difícil ejecución y no existen procesos
especiales de cumplimiento en casos complejos de afectación de derechos colectivos o bienes de la comunidad. A esto deben adicionarse dos prin-cipios respecto de la actuación administrativa que dificultan su escrutinio judicial, la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos adminis-trativos, prevista legalmente en la esfera nacional y en muchas regulaciones provinciales. Este arse-nal de medidas, principios y limitaciones de la re-visión judicial de la actividad estatal se encuen-tra presente –en mayor o menor medida– desde su nacimiento en todas las legislaciones procesa-les administrativas en los ámbitos federal, de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16).
(15) Padrós, Ramiro S., “La tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa”, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2004. Al respecto dijo: “Como sucedió con la interpretación acerca de la naturaleza revisora de la jurisdic-ción contencioso-administrativa, la materia cautelar ha estado por tradición sujeta a una visión particularmen-te restrictiva sobre la posibilidad de disponerse medidas provisionales que modifiquen los efectos propios de los actos administrativos y, dentro de esta categoría, sólo respecto de aquellos actos ejecutorios con capacidad pa-ra provocar una transformación en la situación jurídica del demandante”, p. 125.(16) Ampliar en Argañarás, Manuel, “Tratado de lo contencioso administrativo”, Ed. Lex, Buenos Aires, 1988; Aberastury, Pedro, “La justicia administrativa”, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2006; Berizonce, Roberto O., “Efectivo acceso a la justicia”, Ed. Platense, La Plata, 1987; Bielsa, Rafael, “Sobre lo contencioso-adminis-trativo”, Ed. Catellvi, Sante Fe, 1964; Botassi, Carlos (coord.), “El nuevo proceso contencioso administrati-vo de la provincia de Buenos Aires”, Ed. Platense, La Plata, 2000; Dana Montaño, Salvador M., “Código de Procedimientos de lo Contencioso-Administrativo para la Provincia de Buenos Aires. Comentario y jurispruden-cia”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1955; D’Argenio, Inés, “La justicia administrativa en la Argentina. Situación actual. Necesidad de su adaptación a nuestro sistema institucional”, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2003; De Santis, Gustavo J., “El contencioso administrativo y la tutela judicial efectiva”, Ed. Platense, La Plata, 1995; Diez, Manuel M., “Derecho procesal administrativo (lo contencioso administrativo)”, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1996; Fiorini, Bartolomé, “¿Qué es el contencioso?”, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1965; García de Enterría, Eduardo, “La lucha contra las inmunidades del poder”, Ed. Civitas, Madrid, 1995; “Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial”, Ed. Civitas, Madrid, 1998; “Democracia, jue-ces y control de la administración”, Ed. Civitas, Madrid, 1998; García Pullés, Fernando R., “Tratado de lo conten-cioso administrativo”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004; González Pérez, Jesús, “Derecho procesal adminis-trativo hispanoamericano”, Ed. Temis, Bogotá, 1985; “El derecho a la tutela jurisdiccional”, Ed. Civitas, Madrid, 1989; Gordillo, Agustín, “La Administración paralela”, Ed. Civitas, Madrid, 1982; “Después de la reforma del Estado”, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1996; “Derechos humanos”, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1997; Grau, Armando E., “Habilitación de la instancia contencioso administrativa”, Ed. Platense, La Plata, 1971; Hutchinson, Tomás, “La acción contencioso administrativa”, Ed. FDA, Buenos Aires, 1981; “Código Procesal Contencioso Administrativo. Provincia de Buenos Aires. Concordado y comentado. Jurisprudencia”, Ed. Scotti, Avellaneda, 2005; Palacio, Julio A., “La acción contencioso adminis-trativa”, Ed. Fides, La Plata, 1975; Rejtman Farah, Mario, “Impugnación judicial de la actividad administrativa”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2000; Retortillo, Cirilo M., “Nuevas notas sobre lo contencioso administrativo”, Ed. Aguilar, Madrid, 1951; Rosatti, Horacio, “El derecho a la jurisdicción antes del proceso”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1984; Sammartino, Patricio M., “Principios constitucionales del amparo administrativo”, Ed. LexisNexis - AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2003; Tribiño, Carlos, “El fiscal de Estado. La representación judicial del Estado y el control de la actividad administrativa”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2001; Tristán Bosch, Jorge, “¿Tribunales judiciales o tribunales administrativos para juzgar a la Administración Pública?”, Ed. Víctor P. De Zavalía, Buenos Aires, 1951; Tawil, Guido S., “Administración y justicia. Alcance del control judicial de la ac-tividad administrativa”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993; Ubierna Eusa, José A., “De lo contencioso adminis-trativo”, Ed. Victoriano Suárez, Madrid, 1948; Maljar, Daniel E., “El proceso contencioso administrativo en la Nación y en la provincia de Buenos Aires. La nueva justicia administrativa”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002; Mairal, Héctor A., “Control judicial de la Administración Pública”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1984; Martín-Retor-

14
Dossier: “Medidas...
En el ámbito federal no existe un código procesal administrativo, quedando el trámite judicial regla-
do, en cuanto a los requisitos de habilitación de instancia, en la Ley Nacional de Procedimientos
tillo, Cirilo, “Nuevas notas sobre lo contencioso administrativo”, Ed. Aguilar, Madrid, 1951; Morello, Augusto M., “El proceso justo...”, cit.; Vallefín, Carlos A., “Proceso administrativo y habilitación de instancia”, Ed. Platense, La Plata, 1994; Varela, Luis, “Estudio sobre lo contencioso-administrativo”, Ed. Tureano, Varel, Montevideo, 1901; Andreucci, Carlos A., “Sin fuero no rige el nuevo Código Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad declarada de oficio”, ED 176-747; Bezzi, Osvaldo M., Bezzi, Ana M. y Bezzi, Osvaldo H., “El cambio jurisprudencial de la Suprema Corte de Buenos Aires sobre los requisitos de admisibilidad de la demanda contencioso administrativa”, LL 1997-D-102; Bidart Campos, Germán, “El Pacto de San José de Costa Rica y el acceso fácil a la justicia”, ED 137-314; Botassi, Carlos A. y Morello, Augusto M., “Amparo por omisión política: la puesta en marcha del fuero contencioso-administrativo en la provincia de Buenos Aires”, JA 2003-II-172. Botassi, Carlos A., “Un cambio sustancial en el proceso administrativo bonaerense”, JA 2002-IV-69; “Legalidad y control judicial de la Administración Pública en la provincia de Buenos Aires”, LL 1987-B-1118; “Habilitación de la instancia contencioso administrativa y derechos humanos”, LL 2000-F-594; “Proceso admi-nistrativo bonaerense con base en el interés legítimo (un fallo histórico)”, LL 1996-C-20; “El nuevo fuero y los casos de responsabilidad del Estado”, JA 2000-III-1141; “El derecho frente a la corrupción política”, JA 2002-I-1029; “Ejecución de sentencias contra el Estado. En el nuevo proceso contencioso administrativo de la pro-vincia de Buenos Aires”, Ll 2000-E-1116; “Contrarreforma del proceso administrativo bonaerense (inconstitu-cionalidad parcial de la ley 13101)”, JA del 3/11/2004; “La defensa del Estado en el nuevo Código Procesal Administrativo”, ED 197-456; Carrillo, Pedro, “La regla del solve et repete y la ejecutoriedad del acto administra-tivo”, LL 30-1090; Cassagne, Juan Carlos, “La legitimación procesal (en el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires), JA SDA del 3/11/2004, p. 32; “El acceso a la justicia administrativa”, LL del 16/6/2004; Christensen, Eduardo A., “El solve et repete (incidencia de la reforma constitucional)”, LL 1996-B-1189; Fiorini, Bartolomé, “Sistema y crítica del código contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires”, LL 96-829; Gambier, Beltrán y Mamberti, Carlos, “El recurso de revocatoria, la habilitación de instancia contencioso administrativa y una incongruencia jurisprudencial”, LL 1987-D-1215; Giuliani Fonrouge, Carlos, “Acerca del solve et repete”, LL 82-616. Gordillo, Agustín, “Privación sistemática de justicia en la provincia de Buenos Aires”, LL 1995-D-299; “Un día en la justicia: los amparos de los arts. 43 y 75, inc. 22, Constitución Nacional”, LL 1995-E-988; “Privación sistemática de justicia 2 (dos) en la provincia de Buenos Aires”, LL 1996-C-39; “La justicia administrativa en la provincia de Buenos Aires (una contrarreforma inconstitucional)”, ED del 30/11/2001, supl. Administrativo, p. 1; “Axel en la justicia administrativa de la provincia de Buenos Aires”, RAP, n. 13, p. 11; Hutchinson, Tomás, “La actualidad de un viejo código”, LL 1983-A-389. “El recurso administrati-vo previo como mera traba ritual para impedir el acceso a la justicia”, ED del 8/9/1987; “Legitimación suficiente para entablar la acción contencioso administrativa en la provincia de Buenos Aires”, ED 113-629; “La proyecta-da reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires. Oportunidad para cambiar la justicia contencioso ad-ministrativa”, LL 1989-E-1254; Jarach, Dino, “Constitucionalidad del principio solve et repete”, La Información, t. XXXIX, p. 179; Linares, Juan Francisco, “Lo contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires (la de-formación jurisprudencial de un código)”, LL 96-852; Cabral, Pablo O. y Maljar, Daniel, “El solve et repete en el nuevo Código Contencioso Administrativo”, ED del 29/9/2000; “Responsabilidad del Estado por no poner en marcha la nueva justicia administrativa bonaerense”, JA del 20/12/2000; Marafuschi, Miguel Á., “Reflexiones acerca de la conveniencia y oportunidad de la modificación de la competencia de la Suprema Corte de Buenos Aires en materia contencioso administrativa”, LL 1989-E-1260; Martiarena, Juan J., “Fundamentos constitucio-nales del proceso administrativo en la provincia de Buenos Aires”, JA del 23/8/2000, n. esp.; Padilla, Miguel M., “La tutela del debido proceso legal mediante la acción de amparo”, ED 113-349; Perrino, Pablo, “El régimen de agotamiento de la vía administrativa en el nuevo Código Contencioso Administrativo bonaerense”, ED 184-825; “El plazo para deducir la pretensión procesal administrativa en el Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, JA SDA del 3/11/2004, p. 45; Rodríguez Fox, Alberto, “Litigantes pudientes y no pudientes”, LL, t. 1130; Santamaría Pastor, Juan A., “Sobre el origen y evolución de la reclamación adminis-trativa previa”, RAP, n. 77, p. 83; Spacarotel, Gustavo, “El nuevo fuero contencioso administrativo. Garantía del Estado de derecho”, RAP, n. 13, p. 25; Tawil, Guido S., “El Código Varela y la necesidad de una profunda trans-formación en el contencioso administrativo provincial argentino”, LL 189-A-1127; Tribiño, Carlos R., “El recurso administrativo de revocatoria y habilitación de la instancia contencioso administrativa”, LL 67-735; “El plazo de extinción de la acción contencioso administrativa en la provincia de Buenos Aires”, LL 1990-D-785; “La exigen-cia del solve et repete en el régimen contencioso administrativo bonaerense”, JA 1985-III-632; Valcarce, Arodin, “Derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia”, JA 1996-736; Villafañe, Homero, “Estado actual del fuero contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires”, JA SDA del 3/11/2004, p. 7.

15Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
Administrativos 19549 (17) y, respecto del proce-so en sí, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (18). Los procesos contencioso-ad-ministrativos en los que tramitan los juicios con-tra los Estados provinciales y sus municipios pue-den ser clasificados según el modelo de justicia administrativa que construyen. Un primer grupo
histórico, encabezado por el Código Contencioso Administrativo Varela de la provincia de Buenos Aires (19) de 1905 (20) (hoy derogado) y segui-do por las provincias de Salta (21), Mendoza (22) , Catamarca (23), Córdoba (24), Corrientes (25), Chaco (26), Entre Ríos (27), La Rioja (28), La Pampa (29), San Juan (30), Neuquén (31),
(17) Cassagne, Juan Carlos, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada y anotada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009; Comadira, Julio R., “Procedimientos administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003.(18) Ver Rejtman Farah, Mario, “Impugnación judicial de la actividad administrativa”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2000.(19) Ley 12008 (modif. por ley 13101), Código Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1998. Ampliar en Isabella, Diego P. (dir.), “Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. La justicia ad-ministrativa”, Ed. Rap, Buenos Aires, 2010; Botassi, Carlos (coord.), “El nuevo proceso contencioso administra-tivo de la provincia de Buenos Aires”, Ed. Platense, La Plata, 2000; Dana Montaño, Salvador M., “Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo para la provincia de Buenos Aires. Comentario y jurisprudencia”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1955; Caiella, Pascual y Pittatore, Pamela, “Alcances del nuevo proceso contencioso administrativo bonaerense. Hacia la justiciabilidad plena de la actuación administrativa”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo en la Argentina”, t. I, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, ps. 91 y ss.(20) Dana Montaño, Salvador M., “Código de Procedimientos...”, cit.; Linares, Juan Francisco, “Lo contencio-so administrativo...”, cit., p. 852.(21) Ley 793, Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1908. Ampliar en Padrós, Ramiro S., “El contencioso administrativo en la provincia de Salta”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 301 y ss.(22) Ley 3918, Código Procesal Administrativo, sancionada y promulgada en 1973. Ampliar en Pérez Hualde, Alejandro, “El proceso administrativo en Mendoza. Constitución provincial, Código Procesal Administrativo y ju-risprudencia”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 249 y ss.(23) Ley 2403, Código Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1971. Ampliar en Peracca, Ana G. y Pernasetti, Laureano H., “El sistema contencioso administrativo en la provincia de Catamarca”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. II, ps. 783 y ss.(24) Ley 7182, Código Procesal Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1984. Ampliar en Vélez Funes, Ignacio M. (dir.), “Derecho procesal administrativo”, Ed. Alveroni, Córdoba, 2003. Ver también Sesín, Domingo J., “El contencioso de Córdoba y la habilitación de instancia”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 175 y ss. Ver también Villafañe, Liliana, “Código de Procedimiento Contencioso Administrativo de la Provincia de Córdoba. Ley 7182. Notas y comentarios. Jurisprudencia. Modelos de escritos”, Ed. Lerner, Córdoba, 2006.(25) Ley 4106, Proceso Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1986. Ampliar en Sotelo de Andreau, Mirta G., “El sistema procesal administrativo en la provincia de Corrientes”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 507 y ss.(26) Ley 848, Código Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1967. Ampliar en Leguizamón, Gustavo, “Lo contencioso administrativo en la provincia del Chaco”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El con-tencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 667 y ss.(27) Dec.-ley 7061, Código Procesal Administrativo, sancionada y promulgada en 1983. Ampliar en González Elías, Hugo, “El contencioso administrativo en la provincia de Entre Ríos”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 451 y ss.(28) Ley 1005, Código Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1946. Ampliar en Casullo, María Carolina, “El control contencioso administrativo en la provincia de La Rioja”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. II, ps. 743 y ss.(29) Ley 952, Código Procesal Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1979. Ampliar en Sappa, José y Vanini, José, “El contencioso administrativo en la provincia de La Pampa”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. II, ps. 857 y ss.(30) La falta de ley especial hace que se aplique a los juicios contra el Estado el Código Procesal Civil (arts. 766, 767, 768 y 769) y por la ley 3784 de Procedimientos Administrativos, sancionada y promulgada en 1973. Ampliar en Cuadros, Oscar A., “Control judicial de la actividad administrativa del Estado en la provincia de San Juan”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 423 y ss.(31) Dec.-ley 1305/1981, Código Procesal Administrativo, emitido en 1981. Si bien la competencia es del Tri-

16
Dossier: “Medidas...
Formosa (32), Santiago del Estero (33) y Jujuy (34) integran el modelo de la antigua justicia conten-cioso administrativa revisora de los actos forma-les de la Administración. El antiguo régimen de justicia administrativa –aún vigente en las provin-cias mencionadas– se caracteriza por estar regu-lado constitucionalmente, ser de competencia del Máximo Tribunal provincial que resuelve en única instancia y juicio pleno, encontrar limitada la le-gitimación a los derechos subjetivos de carácter administrativo, excluir la revisión tanto de la ac-tividad pública discrecional como de las cuestio-nes políticas, controlar únicamente la actuación administrativa formal impidiendo la judicialización de omisiones estatales, establecer un criterio de acceso estrecho a la jurisdicción (habilitación de instancia, agotamiento de la vía administrativa previa, plazos de caducidad y pago previo), impe-dir que se ventilen en el proceso cuestiones que no hayan sido previamente planteadas en sede administrativa, disponer únicamente como medi-da cautelar la suspensión del acto administrativo y otorgar una mejor posición procesal respecto de los diversos trámites del juicio a la Administración Pública.
Como el requisito de habilitación de instancia es el mayor obstáculo para el ingreso a la jurisdicción administrativa, quisiera desarrollar brevemen-
te algunos de los argumentos que sostienen su inconstitucionalidad. En tanto examen inicial del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de la acción (agotamiento de la vía administrativa, plazo de caducidad y pago previo), como vimos aún presente hasta en los sistemas procesales más avanzados, plantea una limitación esencial a la garantía de acceso a la justicia y obstaculi-za la efectivización de derechos humanos funda-mentales. Así, para Miguel López Olvera: “La habi-litación de la vía judicial y el agotamiento de la vía administrativa funcionan en la actualidad con ba-se en esquemas antiguos, que condicionan pre-viamente el acceso a la justicia, lo cuál es sin du-da alguna una irrazonable restricción a la garantía constitucional, supranacional e internacional de acceso inmediato y expedito a una instancia judi-cial pronta y cumplida” (35). A similar conclusión arribó Andrés Gil Domínguez al afirmar que “en el marco de un Estado constitucional de derecho, no existe ningún argumento que sustente la obliga-toriedad del agotamiento de la vía administrativa, la existencia de un plazo de caducidad fatal de la acción contenciosa y de la consecuente habilita-ción de instancia de oficio” (36).
Otro grupo de legislaciones que puede identi-ficarse es el de las regulaciones procesales ad-ministrativas de las provincias de Misiones (37),
bunal Superior de Justicia de la provincia (art. 1), por la reforma de la Constitución de la Provincia de Neuquén, la competencia fue trasladada a un nuevo fuero especializado y descentralizado, que aún no se ha constitui-do. Finalmente, por disposición del tribunal (acuerdo 4312), la competencia contencioso administrativa la ejer-ce la sala procesal administrativa. Ampliar en Gutiérrez Cuolantuono, Pablo, “El caso administrativo en el esce-nario constitucional neuquino”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. II, ps. 961 y ss.(32) Dec.-ley 584/1978, Código Procesal Administrativo, emitido en 1978. Ampliar en Martínez, Sergio A., “El proceso administrativo o contencioso administrativo de la provincia de Formosa”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 703 y ss.(33) Ley 2291, Procedimiento Administrativo, sancionada y promulgada en 1951. Ampliar en Ábalos Gorostiaga, Raúl F., “El contencioso administrativo en el ámbito de la provincia de Santiago del Estero analizado a través de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso adminis-trativo...”, cit., t. II, ps. 743 y ss.(34) Ley 1888, Código Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1948. Ampliar en Insausti, Hugo O., “El proceso contencioso administrativo en la provincia de Jujuy”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 623 y ss.(35) López Olvera, Miguel A., “La instancia administrativa. Problemas actuales de la justicia administrativa. Principios y fuentes del proceso administrativo. Órgano y procedimientos judiciales”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2008. (36) Gil Domínguez, Andrés, “Tutela judicial efectiva y agotamiento de la vía administrativa. Derecho constitucio-nal administrativo”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 88.(37) Ley I-95, Código Procesal Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1993. Ampliar en Becerra, Julio C. y Acosta, Fernando A., “Proceso contencioso administrativo de la provincia de Misiones”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 599 y ss.

17Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
Santa Cruz (38), Santa Fe (39), San Luis (40), Tucumán (41) y Tierra del Fuego (42), ya que si bien fueron establecidos mediante leyes sancio-nadas en la década del 90, en algunos casos aun posteriores a la reforma constitucional de la Nación –1994–, mantienen la mayoría de las ca-racterísticas esenciales y distintivas de la anti-gua justicia administrativa. En forma separada se pueden ubicar las provincias de Chubut (43) y Río Negro (44), que –al igual que la Nación– no cuen-tan con un código procesal administrativo que re-gule en forma especial dicho proceso judicial.
Por último, es de destacar el nacimiento de una
nueva justicia administrativa, cuyos ejemplos los encontramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (45) y en la provincia de Buenos Aires (46), donde se dispuso la creación de un fuero descen-tralizado, con jueces especializados en la materia, con dos instancias (primera instancia de juzgados individuales y la segunda instancia integrada con cámaras de apelaciones), se abandona el mode-lo de justicia revisora de la actuación formal de la administración, que establece un amplio abanico de pretensiones procesales, entre las que se des-taca la posibilidad de accionar ante una omisión estatal en materia social –pretensión prestacio-nal (47)–, se incorpora una gran variedad de he-
(38) Ley 2600, Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 2001. Ampliar en Salazar, Clara; Bonyuan, Fabián; Cima, Gustavo; Cobas, Cecilia; Cóppola, Sebastián y Ramón, Juliana, “Contencioso administrativo de la provincia de Santa Cruz”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El con-tencioso administrativo...”, cit., t. II, p. 1025 y ss.(39) Ley 11330, Código Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1995. Ampliar en Lisa, Federico J. y Weder, Rubén L., “El proceso contencioso administrativo en la provincia de Santa Fe. Ley 11330. Doctrina jurisprudencial”, Ed. Juris, Rosario, 2000. Ver también Weder, Rubén y Lisa, Federico, “El proceso con-tencioso administrativo en la provincia de Santa Fe”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso admi-nistrativo...”, cit., t. I, ps. 119 y ss.(40) El proceso administrativo está previsto en el tít. IV “Causas contencioso administrativas”, CPCC San Luis, ley VI-0150-2004, sancionada y promulgada en 2004. Ampliar en Allende, Eduardo S. y Domínguez, Jorge A., “Procedimiento contencioso administrativo en la provincia de San Luis”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 275 y ss.(41) Ley 6205, Código Procesal Administrativo, sancionada y promulgada en 1991. Ampliar en Goane, René M., “El proceso contencioso administrativo en el ordenamiento jurídico positivo, constitucional y legal en la pro-vincia de Tucumán”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, p. 351 y ss.(42) Ley 133, Código Contencioso Administrativo, sancionada y promulgada en 1994. Ampliar en Francavilla, Ricardo, “Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. II, ps. 1053 y ss.(43) La falta de ley especial hace que se aplique a los juicios contra el Estado el Código Procesal Civil y Comercial y la ley de organización del Poder Judicial de la provincia. Ampliar en Panizzi, Alejandro, “Apuntes so-bre los litigios contencioso administrativos en la provincia del Chubut”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. II, ps. 981 y ss.(44) Río Negro no cuenta con Código Procesal Administrativo, estableciendo los requisitos de habilitación en la Ley de Procedimientos Administrativos 2938. La competencia contencioso administrativa es ejercida transito-riamente por las Cámaras de Apelaciones en los Civil, Comercial y de Minería. Ampliar en Sodero Nievas, Víctor y Pereyra, Juan Claudio, “El derecho administrativo en la provincia de Río Negro”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. II, ps. 893 y ss. (45) Ley 189, Código Contencioso Administrativo y Tributario, sancionada y promulgada en 1999. Ampliar en Balbín, Carlos, “Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Comentado y concordado”, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2003; Said, José, “Régimen contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en García Pullés, Fernando R. (dir.), “El contencioso administrativo...”, cit., t. I, ps. 47 y ss.(46) Botassi, Carlos (coord.), “El nuevo proceso...”, cit.; Caiella, Pascual y Pittatore, Pamela, “Alcances del nue-vo proceso...”, cit., t. I, ps. 91 y ss.; Villafañe, Homero, “Estado actual del fuero...”, cit., p.7.(47) Ampliar en Cabral, Pablo O., “La pretensión prestacional en el proceso contencioso administrativo bonae-rense”, en Bastons, Jorge L., “Derecho público para administrativistas”, Ed. Platense, La Plata, 2008, y en “La pretensión prestacional frente a la inactividad material de la Administración” y “Puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo y entrada en vigencia de su nuevo Código Procesal”, en Isabella, Diego (dir.), “Código Contencioso...”, cit.

18
Dossier: “Medidas...
rramientas cautelares y, aunque no se eliminan, se flexibilizan algunos requisitos de la habilitación de instancia.
Desde la doctrina más conservadora –acorde con la tradicional justicia contencioso administrati-va aún presente en la mayoría de las jurisdiccio-nes locales– se sostiene que la socialización de la justicia es un fenómeno que erróneamente le atribuye funciones al Poder Judicial que altera el principio de división de poderes, p. ej., al permi-tirle controlar y hacer efectivas políticas públicas, transformando nuestro sistema liberal en un sis-tema paternalista. Así, p. ej., Roberto Luqui, al efectuar una dura crítica a las transformaciones que trae aparejada la socialización de la justicia, afirma: “Esta tendencia socializante se manifies-ta por varias acciones concurrentes. La primera es el reconocimiento de nuevos derechos e inte-reses, que vendría a configurar el núcleo de la cuestión. Las restantes, que podríamos conside-rar instrumentales, consisten en ampliar la legi-timación activa, aumentar las facultades de los jueces, simplificar los proceso y extender el efec-to de las sentencias” (48).
Todas estas prerrogativas –que conforman el lla-mado régimen exorbitante del derecho priva-do (49)– se hallan presentes desde su propio ori-gen en los sistemas judiciales de revisión de la actividad administrativa, dificultan la efectiviza-ción de derechos humanos fundamentales y nie-gan la garantía del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva (50).
En ninguna de las normas procesales vigentes en las distintas jurisdicciones se efectúa una atenua-ción o flexibilización de los requisitos de admisibi-lidad de la acción o de medidas cautelares o de los efectos de la sentencia, respecto de los gru-pos sociales desaventajados económicamente o de aquellos que pretendan hacer valer derechos fundamentales vinculados a su situación social. Es decir, las leyes procesales administrativas, hoy en vigencia y aplicación en todos los ámbitos de nuestro país, no efectúan tutela procesal diferen-ciada alguna.
b) Hacia una nueva justicia administrativa legítima
Frente a esta defensa de la tradicional justicia contencioso administrativa se opone una visión socializante y transformadora del rol de los jueces en nuestra sociedad, que también se articula con una concepción participativa de una democracia en la que los derechos fundamentales son garan-tizados por el Estado en forma igualitaria (51).
El Poder Judicial comenzó a intervenir activa-mente en las decisiones públicas a través del control de constitucionalidad de las leyes (en nuestro país, en forma difusa, es decir, tal de-claración puede ser emitida por cualquier juez) y mediante el control de legalidad del accionar de las administraciones públicas (especialmente mediante el control efectuado por la justicia con-tencioso administrativa). También las reformas de las Constituciones estaduales generalizaron el
(48) Luqui, Roberto E., “Socialización de la justicia”, cit., p. 3.(49) Cassagne, Juan Carlos, “Derecho administrativo”, Ed. LexisNexis - AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2002: “El sistema del derecho administrativo posee, como nota peculiar, una compleja gama de poderes o potestades ju-rídicas que componen lo que se ha llamado régimen exorbitante, que se determina y modula en los distintos países de un modo diferente“, p. 124.(50) Saggese, Federico, “El derecho a un nivel de vida adecuado”, Ed. Platense, La Plata, 2009: “Así, resulta necesario comenzar remarcando la cuestión de la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico –y en el derecho comparado en general– de mecanismos procesales idóneos para la tutela de los DESC. En efecto: las acciones judiciales tipificadas por nuestro derecho han sido pensadas y diseñadas para la protección de los derechos clá-sicos (civiles y políticos); lo cual además repercute negativamente en la procura de la protección para los dere-chos sociales, así como en problemas vinculados con la incidencia colectiva en la legitimación activa; la restric-ción probatoria en los procesos tradicionales; las medidas a disponerse en casos de omisiones estatales; y la dificultad de ejecución de las condenas contra el Estado”, p. 167.(51) Ampliar en Cabral, Pablo O., “La justicia administrativa como herramienta para la efectivización de los de-rechos sociales reconocidos constitucionalmente en la provincia de Buenos Aires”, Revista de la Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo (ABDA), año I, ns. 1/2, enero-agosto 2007, y “El Poder Judicial como herramienta institucional de participación ciudadana en el marco de la teoría de la democracia deliberativa”, Revista de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año II, n. 2, sep-tiembre 2008.

19Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
control de la Administración mediante la creación de un nuevo fuero descentralizado con especia-lidad administrativa. Así, desde hace unos años tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la provincia del mismo nombre, funcio-nan los juzgados en lo contencioso administrati-vo que desarrollan una actividad de control de las respectivas administraciones públicas.
Esta combinación entre reconocimiento de dere-chos sociales y activismo judicial en el control de las acciones del gobierno (denominada por algu-nos medios, judicialización de la política), tanto en su esfera legislativa como administrativa, ge-neró un espacio institucional de discusión racio-nal de las decisiones públicas del gobierno.
El Judicial es un poder complejo –integrado por varios órganos–, compuesto, porque algunos tri-bunales son colegiados, y jerárquico, pues la Constitución califica de “Suprema” a la Corte. La función jurisdiccional es una tarea propia del Estado, ejercida por el Poder Judicial, indepen-dientemente de los restantes órganos de poder, en especial del presidente de la Nación e inde-legable en los particulares. La creación de tribu-nales inferiores a la Corte Suprema de carácter permanente constituye una obligación estatal en cabeza del Poder Legislativo para asegurar la ga-rantía del juez natural.
El sistema jurídico argentino es tributario de dos tradiciones normativas:
1. Derecho continental codificado: el juez es per-cibido como la boca que pronuncia las palabras de la ley y debe, en consecuencia, resolver con-flictos de interés aplicando y, sobre todo, interpre-tando las normas vigentes con particular deferen-cia a los motivos y la voluntad del legislador. Esta tradición es particularmente fuerte en las llama-das materias de derecho común y codificado. Se considera el juez como un administrador, quién dispensa, entre las partes en controversia, la jus-ticia ya contenida en las normas dictadas por el legislador en quién reside la soberanía popular.
2. Derecho norteamericano: se manifiesta en el
diseño del poder que emerge de la Constitución Nacional –escrita, rígida y suprema– y en el cual el judicial es designado y estructurado como uno de los poderes del Estado. El juez recrea el de-recho por vía interpretativa y se nutre de los pre-cedentes. Además, y sobre todo cuando se trata de los magistrados de la Corte Suprema, expre-sa la última voz en materia de interpretación de la Constitución, ejerciendo el control de constitucio-nalidad. Sin duda, en este caso, el papel del juez es político en un doble sentido. En principio, por-que al resolver conflictos de interés va desarro-llando el derecho y, a través de él, desplegando las relaciones sociales. En segundo término, por-que al controlar la constitucionalidad del ordena-miento jurídico toca a sus hacedores en lo que és-tos expresan como decisión política general (52).
Como es sabido, los jueces, en nuestro país –aun luego de la reforma del Consejo de la Magistratura–, no son elegidos democráticamen-te, no los elige el pueblo soberano, sino que su nombramiento se produce mediante un proce-dimiento en el que intervienen el poder político (Legislativo y Ejecutivo) y, luego de la creación de los consejos de la magistratura, algunos grupos de interés (académicos, abogados, magistrados).
Roberto Gargarella dice que “en la mayoría de las democracias modernas aceptamos como un irre-movible dato de la realidad que los jueces revi-sen lo actuado por el Poder Legislativo o Poder Ejecutivo y que, en caso de encontrar sus decisio-nes constitucionalmente cuestionables, las inva-liden. Sin embargo, la decisión de dejar dicho extraordinario poder en manos de los jueces no resulta obvia o naturalmente aceptable. Menos aún en un sistema republicano democrático, en el que queremos que las decisiones que se tomen reflejen, del modo más adecuado posible, la vo-luntad mayoritaria” (53).
El Poder Judicial, siguiendo el modelo constitucio-nal norteamericano, realiza un control difuso sobre la actividad legislativa, mediante la declaración, por parte de cualquier juez, de la inconstitucio-nalidad de las leyes dictadas por el Parlamento. Además, la justicia contencioso administrativa,
(52) Gelli, María Angélica, “Constitución Argentina comentada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006.(53) Gargarella, Roberto, “Crítica de la Constitución. Sus zonas oscuras. Claves para todos”, Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2004.

20
Dossier: “Medidas...
existente a nivel federal como provincial, realiza un control de legalidad sobre la discrecionalidad de las decisiones tomadas por los poderes ejecu-tivos nacionales, provinciales y municipales.
Así se objetó en el marco del debate sobre los alcances del control judicial de la Administración que los jueces deben respetar el papel constitu-cional que al Poder Ejecutivo le reserva el siste-ma político. Al describir este argumento, el ca-tedrático español García de Enterría explica que “ese respeto es tanto más exigible en cuanto que, en el Estado democrático y social de Derecho en que estamos, quiénes ejercitan esas funciones ostentan una legitimación popular, han sido co-locados en sus puestos por el voto y con la con-fianza del pueblo para que gestionen sus intere-ses, lo que hacen en su nombre” (54). Si bien este autor se manifiesta en contra del gobierno de los jueces, su postura auspicia que el Poder Judicial revise la legalidad del actuar discrecional de la Administración y garantice una tutela judicial efectiva a los derechos e intereses fundamentales de los ciudadanos.
Si bien es cierto que el Poder Judicial tiene un ori-gen contramayoritario o no democrático, lo que me interesa destacar es que en su seno se de-ciden políticas públicas institucionales mediante procedimientos deliberativos que constituyen ver-daderas prácticas democráticas.
Este tipo de control judicial de la actividad legis-lativa y administrativa permite que el juez anali-ce las decisiones tomadas por dichos poderes en ejercicio de las llamadas potestades discreciona-les, a la luz de los argumentos expuestos por el particular, que impugna la decisión, y por el go-bernante, que la sostiene, y que han sido ordena-damente discutidos en el proceso judicial desa-rrollado en sus estrados.
Los procedimientos judiciales se encuentran pre-viamente regulados por ley, a través de los lla-mados códigos procesales, y permiten un diálo-go entre las posturas de las partes que arribe a una decisión que debe inclinarse por el mejor ar-gumento, sin importar si tal decisión tiene el res-
paldo de las mayorías. Además, existe la colabo-ración de técnicos (peritos), terceros (testigos y amicus curiae) y en algunos casos relevantes se pueden realizar audiencias públicas, donde se es-cucha a todos los interesados.
Recientemente, con la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el rol del Poder Judicial respecto de las otrora denomina-das cuestiones políticas no justiciables ha sido replanteado, interviniendo el Máximo Tribunal en decisiones públicas de trascendencia cuya com-petencia le corresponde a los poderes políticos.
El Poder Judicial, en especial la justicia contencio-so administrativa, a pesar de no tener una legiti-midad democrática de origen, posibilita prácticas concretas de toma de decisiones mediante proce-dimientos propios de la democracia deliberativa. El componente democrático de esta intervención está dado por la posibilidad que tiene cualquier ciudadano, sin importar su poder político o eco-nómico (siempre que funcionen bien los órganos estatales de asesoramiento y representación jurí-dica gratuita), de abrir la discusión en el ámbito judicial, acceder a la justicia y exponer sus argu-mentos en contra o a favor de una determinada decisión pública institucional. El componente de-liberativo se encuentra tanto en la estructura del propio proceso judicial como en la realización de audiencias públicas, donde no sólo participan las partes sino también intervienen terceros, intere-sados y amicus curiae.
Refiere Habermas que la teoría discursiva, a dife-rencia de la concepción liberal y la republicana, entiende que los procedimientos y presupuestos comunicativos de la formación democrática de la opinión y de la voluntad funcionan como las más importantes exclusas para la racionalización dis-cursiva de las decisiones de un gobierno y de una Administración sujetos al derecho y a la ley (55).
A diferencia de las prácticas deliberativas que se desarrollan en el Poder Legislativo (en tanto ór-gano central del sistema representativo), en el procedimiento judicial las partes de la relación procesal se encuentran identificadas, los ciuda-
(54) García de Enterría, Eduardo, “Democracia, jueces y control de la administración”, Ed. Civitas, Madrid, 1998, p. 34.(55) Habermas, Jürgen, “La inclusión del otro. Estudios de teoría política”, Ed. Paidós, Barcelona, 1999, p. 244.

21Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
danos recuperan la palabra, hablan por sí mis-mos, exponen libremente sus argumentos, cuen-tan sus necesidades y exigen sus derechos, frente a la Administración, en un pie de igualdad for-mal garantizado por el principio de igualdad de armas. Aquí no importa el peso político del ac-cionante sino sus razones, no interesa si el recla-mo proviene de un sector minoritario y excluido de la sociedad (presos, enfermos, minorías se-xuales, desocupados, cartoneros, etc.), lo que im-porta son sus argumentos, en fin, sus derechos fundamentales (56).
En nuestro sistema representativo es difícil que estos grupos minoritarios encuentren la respues-ta de aquellos candidatos a quiénes votaron en la última elección y que, según reza nuestra Constitución, los representan y gobiernan. La ac-ción judicial es una estrategia más para que estas personas puedan decir presente e intervenir en la arena pública con una voz propia, recuperando así su identidad política y rompiendo el conjuro mági-co de la representación.
Pienso que aquel ciudadano que percibe que el Estado no está actuando correctamente, ya sea porque el accionar de la Administración lesiona sus derechos o porque la omisión de ésta genera un incumplimiento de su obligación prestacional, y canaliza su disconformidad a través de la inter-posición de una acción judicial, está participando, de una forma racional y activamente, en la ges-tión de la cosa pública.
Es por intermedio del Poder Judicial, independien-te de los poderes formales y reales o fácticos, que el ciudadano obtiene alguna respuesta a su pro-blema, inquietud o necesidad. Aun en el caso de no prosperar su demanda, el ciudadano obtiene una explicación argumentada y con fundamentos del rechazo a su pretensión, recreándose con ca-da acción judicial un modelo de acción comunica-tiva racional entre el particular y el Estado. El juez que, a partir de dicha acción interpuesta por un
particular, solicita un informe a la Administración, le ordena que cumpla con las obligaciones por ella asumidas, anula un acto viciado en sus ele-mentos, condena a indemnizar a un ciudadano, manda a prestar un servicio o le impone el cum-plimiento de un plazo legal, está dando una res-puesta positiva a la demanda del ciudadano y es-tá ayudando al Estado a administrar mejor.
Es, entonces, a partir de esta necesaria contex-tualización histórica y normativa, que realizare-mos un estudio crítico de la ley 26854, sin omitir el estado actual de las diversas regulaciones pro-cesales administrativas a las que se suma esta nueva norma procesal.
c) La tutela procesal diferenciada en la nueva Ley de Cautelares contra el Estado nacional
La idea de las tutelas procesales diferenciadas y su articulación mediante técnicas orgánico fun-cionales o procesales específicas parte del pre-supuesto de la inexistencia de la neutralidad del proceso respecto del derecho material que se pretende tutelar en juicio. A partir de allí, el tra-tamiento formal privilegiado responde a la nece-sidad de una protección y trato preferencial de ciertos derechos fundamentales reconocidos y garantizados constitucionalmente (57).
Roberto Berizonce enseña que “mediante la utili-zación de las técnicas orgánico-funcionales y pro-cesales se persigue como objetivo central asegu-rar en concreto la tutela de los derechos de linaje preferencial, fundamentalmente en el escrutinio de la Constitución. Se enfatizan a tales fines, en-tre otros, los postulados de accesibilidad para to-dos al sistema judicial, sin trabas ni cortapisas, simplificación de los trámites, aceleración de los tiempos del reconocimiento del derecho en lapso razonable, búsqueda y prevalencia de la verdad objetiva (‘primacía de la realidad’), consagración en fin del derecho material, cuyo reconocimien-
(56) Dejo aclarado que si bien esto teóricamente es así, el correcto funcionamiento del Poder Judicial se en-cuentra directamente vinculado con la forma de elección de los jueces y con su real independencia del poder político que lo nombra. Es un ejemplo de independencia judicial la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo su contracara la llamada Corte de la mayoría automática del gobierno de Carlos S. Menem.(57) Ampliar en Ucin, María Carlota, “La tutela...”, cit.; Nogueira, Juan Martín y Schapiro, Hernán, “Acceso a la justicia...”, cit.

22
Dossier: “Medidas...
to y efectividad no puede frustrarse por razones puramente formales (instrumentalidad y condena del excesivo rigor formal)” (58).
A diferencia de lo hasta ahora legislado en la ma-teria, la nueva ley procesal regulatoria del régi-men de medidas cautelares contra el Estado, en el ámbito federal, efectúa una división esencial que provoca un tratamiento diferenciado del pro-ceso judicial según se trate de un derecho funda-mental o de un interés patrimonial o meramente económico (art. 2, inc. 2, y concs., ley 26854).
Luigi Ferrajoli, al desarrollar su teoría del derecho, desgrana las diferencias estructurales entre de-rechos fundamentales –en tanto universales (de los derechos de libertad al derecho a la vida, de los derechos civiles a los derechos políticos y so-ciales)– y derechos patrimoniales –en cuanto sin-gulares (del derecho de propiedad a los otros de-rechos reales y a los derechos de crédito)– que, en mi opinión, justifican por sí el tratamiento pro-cesal diferenciado, basado en una visión jurídico política más igualitaria de la sociedad. Comienza por establecer que “los derechos fundamenta-les son los derechos de los que todos son titu-lares en cuanto personas naturales, o en cuanto ciudadanos, o bien, si se trata de derechos-po-testad, en cuanto capaces de obrar o en cuanto ciudadanos capaces de obrar” (59), caracterizán-dolos como derechos subjetivos –intereses jurídi-camente protegidos en forma de expectativas po-sitivas o negativas–, universales –pertenecientes a todos en condiciones de igualdad– e indispo-nibles y que “se afirman una y otra vez como le-yes del más débil, en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia” (60). Agrega que estos derechos “pertenecen sólo a las personas naturales y no también a las artificiales: estas últimas si acaso no son más que un ins-trumento para su tutela, como sujetos no autó-nomos sino heterónomos, no constituyentes sino siempre constituidos”. Así, en virtud de tales ca-racteres, los derechos fundamentales se corres-ponden con deberes absolutos (erga omnes), pu-diendo ser dirigidos a todos –como la prohibición
de matar, garantía del derecho a la vida– o a de-terminados sujetos públicos –como la obligación de la asistencia sanitaria, garantía del derecho a la salud– y, en tanto conferidos en el interés de todos, postulan para su garantía funciones de ca-rácter público.
A partir de esta configuración teórica, Ferrajoli distingue los derechos fundamentales de los de-rechos patrimoniales de la siguiente forma: “La diferencia entre estas dos clases de derechos es ciertamente todavía más radical, residiendo en el hecho de que los derechos patrimoniales, al tener por objeto bienes o prestaciones concreta-mente determinados, son por un lado singulares en lugar de universales, y por otro lado disponi-bles en lugar de indisponibles... el rasgo estruc-tural de los derechos patrimoniales es la dispo-nibilidad, a su vez conectada a la singularidad: estos últimos, contrariamente a los derechos fundamentales, no están establecidos inmedia-tamente a favor de sus titulares por normas té-ticas, sino predispuestos por normas hipotéticas como efectos de los actos de adquisición o dis-posición por ellas previstos... Las dos clases de derechos se hallan por ello en relación de con-trariedad: los derechos fundamentales no son jamás patrimoniales y viceversa” (61). Los de-rechos patrimoniales parten de la exclusión de aquellos que no son sus titulares, a diferencia de los derechos fundamentales, que se caracterizan por ser inclusivos y formar parte de la base de la igualdad jurídica.
La relación de esta clasificación con la igualdad radica en la necesidad que desde el ordenamien-to jurídico positivo se intervenga mediante políti-cas públicas que garanticen el conjunto de situa-ciones de las que todos somos titulares y que no son producidas por el ejercicio de los derechos civiles de autonomía, ello porque “mientras que los derechos fundamentales y sus frágiles garan-tías están en la base de la igualdad jurídica, los derechos patrimoniales –para los que además el derecho positivo, aunque sólo sea por su mile-naria tradición, ha elaborado técnicas de garan-
(58) Berizonce, Roberto O., “Tutelas procesales...”, cit., ps. 29 y ss.(59) Ferrajoli, Luigi, “Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1. Teoría del derecho”, Ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 686.(60) Ferrajoli, Luigi, “Principia iuris...”, cit., p. 776.(61) Ferrajoli, Luigi, “Principia iuris...”, cit., p. 718.

23Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
tía bastante más eficaces– están en la base de la desigualdad jurídica” (62).
Es decir, frente a la existencia de diferencias socia-les y económicas entre distintos grupos de perso-nas dentro de una sociedad (diferencias como he-chos), el ordenamiento jurídico puede reaccionar con indiferencia (las diferencias no son tuteladas ni reprimidas, protegidas ni violadas, simplemen-te ignoradas) mediante un contenido mínimo de la esfera pública y por el libre y desregulado juego de los poderes privados; también puede otorgar una jerarquía diferente a las distintas identidades sociales o, por último, las diferencias pueden ser homologadas jurídicamente, es decir, negadas e ignoradas en nombre de una abstracta afirmación de igualdad (las diferencias son reprimidas o vio-lentadas como desviaciones, en el cuadro de una neutralización uniformadora). Frente a dichas res-puestas insuficientes ante la configuración jurídi-ca de las diferencias, Ferrajoli opone un modelo de igual valoración jurídica de las diferencias, ba-sado en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales y en un sistema de ga-rantías capaz de asegurar su efectividad.
Afirma este autor que “lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad, sea jurídica o antijurídica. Son desigualdades jurídicas (con-trarias a la igualdad) las desigualdades económi-cas y sociales generadas por los derechos patri-moniales y por las demás situaciones singulares de las que cada uno es titular de modo distinto a los otros; son desigualdades antijurídicas (con-tradictorias con la igualdad) las generadas por la violación del principio de igualdad, o sea, por las discriminaciones de las diferencias. Las primeras son reducidas, si no eliminadas, por la efectivi-dad de los derechos sociales, que imponen nive-les mínimos de la que llamamos igualdad sustan-cial: la cuál no es ya contradicha sino no actuada, si de hecho son ignoradas las necesidades vitales que tales derechos imponen satisfacer. Las se-gundas son impedidas por la efectividad de los derechos individuales, que imponen aquella que llamamos igualdad formal; la cuál a su vez es, no
ya contradicha, sino violada, cuando de hecho re-sultan discriminadas las diferencias que tales de-rechos obligan a tutelar” (63).
En breve síntesis de lo hasta aquí dicho, la res-puesta que el Estado debe dar frente a la existen-cia de personas que sufren carencias económicas y sociales, derivadas de una determinada forma de distribución de recursos y bienes, es garanti-zar, mediante acciones positivas y tutelas proce-sales diferenciadas, el ejercicio y la efectividad de sus derechos fundamentales.
Dicho esto, la protección diferenciada tiene sufi-ciente fundamento normativo en el nuevo siste-ma integrado de protección de los derechos hu-manos nacido de la última reforma de la Carta Magna federal. P. ej., el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) ha dicho que “los Estados parte deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención espe-cial. Las políticas y la legislación, en consecuen-cia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás” (64).
Por otra parte, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad establecen como uno de sus obje-tivos la elaboración, la aprobación, la implemen-tación y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las per-sonas en condición de vulnerabilidad, otorgándo-les un trato adecuado a sus circunstancias sin-gulares. Para alcanzar dicho objetivo, recomienda “priorizar actuaciones destinadas a facilitar el ac-ceso a la justicia de aquellas personas que se en-cuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas” (65).
El origen de esta diferenciación legal puede encon-trarse, entre otras fuentes, en los criterios jurispru-
(62) Ferrajoli, Luigi, “Principia iuris...”, cit., p. 718.(63) Ferrajoli, Luigi, “Principia iuris...”, cit., p. 752.(64) Observación general 4, párr. 11.(65) Secc. 1ª, párr. 2. Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad han si-do aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia los días 4 a 6/3/2008.

24
Dossier: “Medidas...
denciales de nuestro Máximo Tribunal federal (66). Especialmente en lo resuelto por la Corte Sup., en la causa “Grupo Clarín S.A y otros s/medidas cau-telares”, del 5/10/2010 (67), en la que diferenció las distintas necesidades de protección cautelar cuando se trata de proteger un derecho funda-mental de cuando se garantiza un derecho de contenido patrimonial.
Así lo hizo al afirmar que “la protección de los derechos fundamentales está inescindiblemente unida a la tutela oportuna, la cuál requiere de pro-cedimientos cautelares o urgentes, y de medidas conservativas o innovativas”, agregando que “es-ta regla requiere ser ponderada en los casos en que se trata de cuestiones de naturaleza patrimo-nial, en las que no está en cuestión la solvencia porque el Estado es demandado”.
Según la Corte, la protección de los derechos fun-damentales se debe diferenciar de cuando se trata de daños reparables, como pueden ser los intereses puramente patrimoniales en demandas contra el Estado.
La Corte entendió que los derechos fundamen-tales que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada es-tán sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial y que tal contralor debe efec-tuarse a la luz de los principios de igualdad de-mocrática y de diferencia con finalidad tuitiva de los sectores excluidos, debiendo tales dere-chos ser respetados por quiénes deciden políti-cas públicas (68). En cumplimiento de esta obli-gación constitucional de respetar los derechos fundamentales de los sectores excluidos, prote-giéndolos en forma especial y diferenciada, es que nuestra Legislatura sancionó la nueva Ley de Medidas Cautelares contra el Estado. Esta interpretación permite hacer compatible la divi-sión de poderes, la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo y del Congreso, con las necesi-dades mínimas de los sectores más desprotegi-
dos cuando éstos piden el auxilio del Estado. La tutela diferencial, como lo ha sostenido la Corte, no sólo debe materializarse al momento de deci-dir una política pública, sino también al momen-to de disponer una garantía judicial, como la que aquí se analiza.
El Máximo Tribunal federal, al reconocer de ma-nera pretoriana la “acción de clase” en el pre-cedente “Halabi” como una nueva herramienta procesal para garantizar derechos fundamenta-les, entendió que el acceso a la justicia debe ase-gurarse en forma diferenciada cuando “exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particu-lares características de los sectores afectados”, especificando que el novedoso carril procesal se-rá procedente “en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmen-te han sido postergados, o en su caso, débilmen-te protegidos” (69).
Sin perjuicio del mantenimiento de los requisitos tradicionales que regulan la materia desde anta-ño y cuya constitucionalidad no ha sido declara-da por ningún órgano judicial a pesar de existir robustos argumentos para hacerlo, como se anti-cipó, la pretensión cautelar contra el Estado na-cional resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preemi-nencia otros aspectos referidos a materias tales como el derecho a una vida digna, a la salud, al ambiente, derechos de carácter alimentario o en lo que se afecten a grupos que tradicionalmen-te han sido postergados o, en su caso, débilmen-te protegidos.
Ello es así porque la naturaleza de esos dere-chos excede el interés de cada parte y, al mis-mo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección procesal diferenciada.
(66) En el proyecto de elevación del proyecto de ley se lee: “Con arreglo a estas pautas, el proyecto de ley que se pone a vuestra consideración tiende a concretar, en una norma jurídica, la más reciente doctrina asumida por el Alto Tribunal en relación con las medidas cautelares frente a las autoridades públicas del Estado nacional”.(67) Corte Sup., G.456.XLVI.(68) Corte Sup., resolución del 24/8/2012, “Q. C., S. Y. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, causa Q.64.XLVI.(69) Corte Sup., sent. del 24/2/2009, “Halabi, Ernesto v. Poder Ejecutivo Nacional s/amparo”, causa H.2070.XLII.

25Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
IV. ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA LEY 26854 (70)
a) Ámbito de aplicación (art. 1)
Esta ley regula el régimen de medidas cautela-res en las que es parte o interviene el Estado na-cional, estableciendo en su art. 1 que el ámbito de aplicación se limita a la actuación y omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados. También se aplica la ley a las medidas cautelares solicitadas por dichos organismos estatales (71). Es decir, que afecta sólo las relaciones que vin-culan los ciudadanos con el Estado nacional, en cualquier parte del territorio argentino, quedando fuera las vinculaciones con Estados provinciales o municipales, que se encuentran reguladas por las leyes especiales que establecen los procesos ju-diciales contencioso administrativos.
Una primera apreciación respecto del ámbito de aplicación de la norma es que la ley utiliza el cri-terio subjetivo que en forma general se emplea para determinar la competencia contencioso ad-ministrativa. Es decir, existe causa en dicha ma-teria cuando una de las partes –actor o deman-dado– es el Estado nacional. Similar criterio es el adoptado por otras jurisdicciones locales y es el estándar propuesto por parte de la doctrina especializada.
Otra cuestión destacable del art. 1 de la ley en análisis, es que entiende que la conducta esta-tal impugnable judicialmente –en el caso espe-cífico, mediante una pretensión cautelar– pue-de consistir tanto en una actuación como en una omisión. La posibilidad de judicializar –a través de un proceso o mediante una pretensión cautelar– la conducta pública omisiva es un reciente avan-ce normativo y jurisprudencial que permite exigir al Estado el cumplimiento de obligaciones de ca-rácter positivo, como, p. ej., en materia de pres-taciones sociales. Es decir, frente a la omisión del Poder Ejecutivo de cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la salud a todos los ciu-
dadanos –por ejemplo, no brindando una medica-ción–, un magistrado en una causa judicial pue-de ordenar al gobierno que le entregue al actor la prestación de salud incumplida. Como desa-rrollaré luego, la ley prevé especialmente este ti-po de medidas cautelares de contenido positivo en su art. 14.
b) La exclusión parcial de la acción de amparo (art. 19)
La ley en su art. 19 (72) excluye la aplicación de los nuevos preceptos en materia de cautelares a los procesos regidos por la Ley de Amparo, con excepción de lo establecido respecto del plazo especial para presentar el informe previo (art. 4, inc. 2), la vigencia temporal de las medidas cau-telares frente al Estado (art. 5), el plazo de tras-lado de la solicitud de modificación de la medi-da cautelar (art. 7) y el régimen de inhibitoria (art. 20).
Esta exclusión parcial ha sido atacada por el Dr. Gozaíni, quien argumenta que la acción de am-paro se convierte en un proceso contradictorio, dejando sin efecto la bilateralidad diluida de la Ley de Amparo 16986, calificando el traslado del informe previo previsto en el art. 4, ley 26854, como una “incorporación inconstitucional” (73).
El art. 4 dispone que, solicitada la medida caute-lar, el juez, previo a resolver, deberá requerir –en la acción de amparo– a la autoridad pública de-mandada que, dentro del plazo de tres días, pro-duzca un informe que dé cuenta del interés públi-co comprometido por la solicitud. Agrega la norma que, con la presentación del informe, la parte de-mandada podrá expedirse acerca de las condicio-nes de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias docu-mentales que considere pertinentes.
Este traslado tiene dos excepciones importantes dispuestas en el art. 4 que debilitan fatalmente la crítica del Dr. Gozaíni. En primer lugar, esta-
(70) Un análisis detallado de la norma se puede leer en Gozaíni, Osvaldo A., “Medidas cautelares...”, cit. También respecto del proyecto de modificación ampliar en Ratti Mendaña, Florencia S., “Los proyectos...”, cit., p. 95.(71) Art. 1: “Ámbito de Aplicación. Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la pre-sente ley”.(72) Art. 19: “Procesos excluidos. La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la ley 16986, salvo respecto de lo establecido en los arts. 4, inc. 2, 5, 7 y 20 de la presente”.(73) Gozaíni, Osvaldo A., “Medidas cautelares...”, cit.

26
Dossier: “Medidas...
blece que no surtirá efecto cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justifi-caran, quedando habilitado el juez o tribunal pa-ra dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción. Además, la ley exceptúa del trasla-do los casos en que se encuentre en juego un de-recho protegido constitucionalmente, al disponer que las medidas cautelares que tengan por finali-dad la tutela de los derechos fundamentales (vida digna, salud, derechos alimentarios y medioam-bientales) podrán tramitar y decidirse sin informe previo de la demandada.
Es decir, será el magistrado interviniente el que, evaluando las circunstancias del caso, los intere-ses y derechos en juego y la urgencia de la medi-da solicitada, podrá, en los términos de la nueva Ley de Medidas Cautelares, hacer lugar a la soli-citud precautoria sin necesidad de que se presen-te la demandada a contestar informe o se venza el plazo para ello.
Aun cuando sea necesario cumplimentar con el traslado previo al demandado –p. ej., de tratarse de un caso de contenido únicamente patrimonial y que no existan circunstancias graves que justifi-quen eximir del traslado previo–, tal exigencia se encuentra debidamente alineada con las garan-tías constitucionales que en materia procesal pro-tegen a todas las partes de un litigio.
Ello es así por resultar evidente que el principio de bilateralidad de los procesos judiciales posibili-ta a la contraria el ejercicio de su derecho de de-fensa siendo una manifestación de las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, igualdad de armas y tutela judicial efectiva, que deben es-tar presentes para efectivizar los derechos, tanto del actor como del demandado, se trate en este último caso del Estado como de cualquier ciuda-dano o particular. Por ello es que la Ley Nacional
de Amparo prevé en su art. 8, que el magistra-do interviniente requiera a la autoridad pública un informe circunstanciado, posibilitando a la de-mandada el ofrecimiento de la prueba que consi-dere pertinente.
Los profs. Morello y Vallefín explican que el princi-pio de bilateralidad “significa, en sustancia, que las decisiones judiciales no pueden ser adoptadas sin el previo traslado a la parte contra la cual se pide o, lo que es lo mismo, sin que se otorgue a esta úl-tima oportunidad de defensa” (74). Este principio, si bien no es absoluto, exige que cualquier poster-gación o aplazamiento de tal garantía –como pue-de ser ante determinadas situaciones extremas la necesidad de disponer una medida cautelar inau-dita pars– se acuerde con la mayor racionalidad posible. A este respecto, la Ley de Cautelares con-tra el Estado nacional establece que en las cau-sas de contenido patrimonial en las que no existan circunstancias graves y objetivamente imposterga-bles el juez interviniente deberá correr traslado me-diante un pedido de informe, que deberá ser eva-cuado en un plazo breve, garantizando para estos casos el principio de bilateralidad y contradicción analizado. Por el contrario, una norma que que-brante el principio de bilateralidad y contradicción en un proceso judicial – garantizado en el caso por el art. 4 de la ley en estudio– infringiría la garan-tía constitucional del debido proceso (arts. 18, CN; 10, DUDH; 14, PIDCyP; XXVI, DADDH; 8.1., CADH; 37, inc. d, y 40, inc. 2, apart. b.iii, CDN, integran-tes del cuerpo mismo de la Carta Magna, por remi-sión de su art. 75, inc. 22).
La bilateralidad previa al otorgamiento de las me-didas cautelares, frente al cuestionamiento del procedimiento unilateral, es la postura que han adoptado algunas provincias en sus Códigos Procesales Administrativos, como Mendoza (75), Santiago del Estero (76), Neuquén (77), Tierra del Fuego (78), Formosa (79), Jujuy (80), Santa
(74) Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos, “El amparo. Régimen procesal”, Ed. Platense, La Plata, 2004, ps. 103 y ss.(75) Art. 22. Ampliar en Sarmiento García, Jorge, “Proceso administrativo. Su caracterización en el Código de Mendoza”, Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1981. Sarmiento García entiende que el traslado previo al dictado de la medida tiene fundamento en que “el tribunal pueda obtener una mejor información antes de decidir”, p. 73.(76) Art. 29, ley 2297.(77) Art. 21, ley 1305.(78) Art. 18, ley 133.(79) Art. 21, dec.-ley 584. (80) Art. 30, ley 1888.

27Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
Fe (81), Córdoba (82) y Buenos Aires (83), que pre-vén el traslado o vista de la solicitud realizada por la parte actora a la demandada. En ninguna de dichas jurisdicciones locales el traslado ha sido impugnado por su inconstitucionalidad ni de tal forma se ha declarado judicialmente. En el de-recho extranjero se pueden ver los ejemplos de Estados Unidos de América y España, que tam-bién bilateralizan el trámite cautelar. Por último, el Código Procesal Administrativo Modelo pa-ra Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Administrativo establece –al regular las medidas cautelares adoptadas en el proceso ad-ministrativo– que “se dará traslado a las partes que se hubiesen personado por plazo de diez días, a fin de que aleguen lo que estimen conve-niente sobre la procedencia de la medida y, en su caso, sobre la contracautela y cuantía”, agregan-do que “si no hubiese conformidad, se convocará a las partes a una audiencia, en la que se practi-carán las pruebas pertinentes” (art. 81) (84).
Más allá de las comparaciones normativas, como explica Vallefín, “la flexibilidad que se reconoce a las providencias cautelares debe, en alguna me-dida, aplicarse al trámite, entendido esto como la posibilidad de escoger la unilateralidad o bilaterali-dad inicial, según la naturaleza de la cuestión de-batida” (85). En la ley 26854 es el criterio legisla-tivo el que establece los casos en que, debido a la naturaleza de la cuestión en debate, correspon-de otorgarle al procedimiento mayor bilateralidad. Es decir, la valoración ya no la hace únicamente el juez interviniente, sino que, desde la propia norma, se indica un criterio de protección o tutela diferen-ciada a fin de brindar mayores garantías a determi-nados derechos y sujetos de especial protección, por imposición expresa de la normativa de dere-chos humanos constitucionalizada en 1994.
Hutchinson considera que “la conveniencia de que el trámite de las medidas cautelares sea un proceso tiene ventajas. El juez tiene mayor co-nocimiento de la situación; conoce los argumen-tos de ambas partes; la medida que dicta tiene mayor fuerza, pues ha escuchado los argumen-tos de ambas. Esta situación lleva a que, para la sustitución o suspensión de la cautelar decreta-da, la Administración deberá demostrar que ha habido un cambio de situación (pues en su de-fensa argumentó o debió hacerlo, acerca del per-juicio al interés público que significaría su dicta-do)” (86). Finalmente, adhiero a los argumentos vinculados a la práctica judicial expuestos por el prof. Vallefín, quien se manifestó a favor de otor-gar traslado de la solicitud de la medida cautelar cuando las circunstancias objetivamente lo per-mitan y –agrego por mi parte– cuando además no estén en juego derechos fundamentales. Así, di-jo: “Pero, a nuestro juicio, el sistema procesal, sin sacrificio de ningún principio, puede mejorar las posibilidades de acierto del régimen cautelar. Si, como se expuso supra la unilateralidad se justifi-ca cuando concurran obvias razones de efectivi-dad, cuando ésta no esté comprometida, puede abrirse camino para la bilateralidad... Además, el magistrado contaría con mayores elementos para decidir. En otros términos, incrementaría las po-sibilidades de acierto y honraría más –si se quie-re– el principio de contradicción, permitiendo que aun tratándose de medidas cautelares, éste rigie-ra con plenitud desde antes de que se dispusie-ra su traba” (87).
c) Medidas cautelares dictadas por jueces incompetentes (art. 2) (88)
El art. 2 en cuestión es una de las normas centra-les de la ley ya que, al resolver la cuestión de las
(81) Art. 15, ley 11330.(82) Art. 19, ley 7182 (modif. por ley 9874).(83) Ley 12008 y modif., art. 23 (según ley 13101). Ampliar en Hutchinson, Tomás, “Código Procesal Contencioso Administrativo Provincia de Buenos Aires. Concordado y comentado. Jurisprudencia”, Ed. Scotti, La Plata, 2005: “Esta norma faculta al juez, en atención a las circunstancias del caso a requerir un informe previo a la parte demandada”, p. 182.(84) Ver el anexo de la obra de González Pérez, Jesús y Cassagne, Juan Carlos, “La justicia administrativa en Iberoamérica”, Ed. LexisNexis - AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2005.(85) Vallefín, Carlos A., “Protección cautelar frente al Estado”, Ed. LexisNexis - AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2002, p. 130.(86) Hutchinson, Tomás, “Derecho procesal administrativo”, t. III, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, ps. 542 y ss.(87) Vallefín, Carlos A., “Protección cautelar...”, cit., p. 130.(88) Art. 2: “Medidas cautelares dictadas por Juez incompetente.

28
Dossier: “Medidas...
medidas dictadas por jueces incompetentes, es-tablece la clasificación central de la norma que permite diferenciar los casos en que se intentan proteger derechos fundamentales (vida digna, sa-lud, derechos alimentarios y medioambientales) de aquellos en que se defienden derechos de contenido patrimonial (esta cuestión será aborda-da con mayor profundidad en el siguiente punto).
La competencia es el derecho y el deber de los ór-ganos judiciales de juzgar un caso concreto, con excepción de otros órganos jurisdiccionales. Así, la competencia es “la aptitud que la ley otorga a los jueces para conocer en las distintas con-troversias que le son planteadas, en atención a la materia, grado, valor o respecto de un territo-rio determinado” (89). El principio en materia de competencia es que, al ser las medidas cautela-res un anticipo de la garantía de fondo, éstas de-ben ser resueltas por el juez competente según lo disponen las leyes procesales.
En tal sentido, el art. 196, CPCCN, dispone que “los jueces deberán abstenerse de decretar me-didas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embar-go, la medida ordenada por un juez incompeten-te será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capí-tulo, pero no prorrogará su competencia. El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente”.
El art. 2, ley 26854, resuelve esta cuestión al dis-poner que “los jueces deberán abstenerse de de-clarar medidas cautelares cuando el conocimien-to de la causa no fuese de su competencia”, salvo en los casos en los que “se trate de sectores so-cialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna con-forme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”. Es decir, el magistrado que prevenga, si se trata de un caso en que se encuentren en juego derechos fundamentales como los expresados en la norma,
podrá dictar la medida cautelar que correspon-da a fin de que el trámite de incompetencia no vulnere un derecho constitucional del accionan-te, remitiendo luego el expediente al juez compe-tente, quién deberá expedirse de oficio sobre tal medida. Si en el caso se discute sobre un dere-cho de carácter patrimonial, el juez incompetente –en cumplimiento del principio general anterior-mente expuesto– no podrá expedirse sobre ningu-na de las cuestiones que la ley y la Constitución le vedan.
Como surge de lo hasta aquí expuesto, la norma en análisis mantiene los criterios clásicos respec-to de la atribución de competencia que guían to-dos los proceso judiciales, especificando los ca-sos en los que se permite apartarse del principio de competencia legal con fundamento en la im-portancia y la trascendencia para la sociedad de los derechos constitucionales básicos en juego.
d) La especial protección cautelar de los derechos fundamentales (arts. 2, inc. 2; 4, inc. 3; 10, inc. 2; 13, inc. 3)
El nuevo régimen procesal dispone una espe-cial protección judicial en aquellos casos en que se encuentre comprometida la vida digna con-forme a la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH), la salud o un de-recho de naturaleza alimentaria. Además, esta-blece que también tendrá eficacia cuando se tra-te de un derecho de naturaleza ambiental.
El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata sostuvo que “también de-be evaluarse el alcance de los derechos expresa-mente tutelados, ‘a la salud, a un derecho de na-turaleza alimentaria’, e incluso el de ‘un derecho de naturaleza ambiental’, y la omisión de otros tales como la integridad física, psíquica y emo-cional, la libertad personal, la libertad sindical, el acceso a la información pública, o la educación, entre otros” (90).
La interpretación que los magistrados efectúen al aplicar la ley 26854 deberá considerar que los
(89) Gozaíni, Osvaldo A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, t. I, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 2.(90) Ver informe del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (www.derechoshumanos.unlp.edu.ar).

29Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
derechos humanos se caracterizan por su inter-dependencia e indivisibilidad (91) y esto impli-ca que la protección específica dispuesta en la norma debe extenderse a situaciones en las que estén en juego o puedan verse afectados otros derechos fundamentales, ya sean civiles y políti-cos o económicos, sociales y culturales. Los jue-ces deben aplicar la legislación interna de forma que se respeten las obligaciones jurídicas inter-nacionales del Estado, posibilitando la plena pro-tección de los derechos humanos. Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al referirse a la forma en que estos derechos de-ben judicializarse, expresó que “la adopción de una clasificación rígida de los derechos económi-cos, sociales y culturales que los sitúe, por defi-nición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el prin-cipio de que los dos grupos de derechos son indi-visibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales de proteger los derechos de los grupos más vulnera-bles y desfavorecidos de la sociedad” (92).
Además, es exigible a los integrantes del Poder Judicial que efectúen una interpretación progre-siva, con aplicación concreta al caso del princi-pio pro persona, entendido como un criterio rec-tor según el cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuan-do se trata de reconocer derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico, y recurrir a la norma o interpretación más restrictiva cuan-do se trata de establecer restricciones permanen-
tes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria (93). En materia de derechos socia-les, el Comité específico ha dicho que “dentro de los límites del ejercicio adecuado de sus funcio-nes de examen judicial, los tribunales deben tener en cuenta los derechos reconocidos en el Pacto cuando sea necesario para garantizar el que el comportamiento del Estado está en consonan-cia con las obligaciones dimanantes del Pacto. La omisión de los tribunales de esta responsabilidad es incompatible con el principio del imperio del derecho, que siempre ha de suponerse que inclu-ye el respeto de las obligaciones internacionales en derechos humanos” (94).
Así, tal como lo explica el informe del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (95), es nece-sario determinar algún parámetro válido de me-dición para identificar los “sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso” que la ley protege especialmente. No caben dudas de que ésa será una tarea de la interpretación judicial pe-ro, no obstante ello, podemos aquí replicar algu-nos conceptos de utilidad para dicha labor.
Adquiere relevancia en esta tarea hermenéuti-ca determinar el sujeto de la tutela procesal dife-renciada, identificando a tales efectos los grupos vulnerables, entendiendo que lo integran aque-llos que, ya sea por razones o condiciones econó-micas, sociales, culturales o legales, en general, hegemónicas o dominantes y de carácter discri-minatorio se ven especialmente desplazados del goce efectivo de sus derechos (96).
(91) Gros Espiell, Héctor, “Estudios sobre derechos humanos”, Ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1986: “Los derechos del hombre constituyen un complejo integral, interde-pendiente e indivisible, que pese a la subsistencia todavía hoy de hondas discrepancias en cuanto a su respec-tiva naturaleza y esencia jurídica, comprende necesariamente los derechos civiles y políticos y los derechos eco-nómicos, sociales y culturales”.(92) Observación general 9, párr. 10.(93) Ver, Salvioli, Fabián, “Transparencia y políticas públicas: dimensiones contemporáneas de los derechos hu-manos”, en González Ibáñes, Joaquín (dir.), “Protección internacional de derechos humanos y Estado de dere-cho. Studia in honores Nelson Mandela”, Ed. Ibáñez, Bogotá, 2009. Ampliar en Pinto, Mónica, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, “La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales”, Ed. Centro de Estudios Legales y Sociales - Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1997.(94) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 9, párr. 14.(95) Informe del Instituto de Derechos Humanos..., cit.: “Dicha norma merece un estudio profundo en perspec-tiva de derechos humanos, siendo, sólo a título de ejemplo, inicialmente preocupante la limitación de su ám-bito de aplicación, así como también, la ambigüedad con las que se expresan los supuestos protegidos en el art. 2. Así, se habla de ‘“sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso’ sin determinar paráme-tros válidos de medición...”.(96) Wlasic, Juan Carlos, “Manual crítico de derechos humanos”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011.

30
Dossier: “Medidas...
Esta técnica procesal de diferenciación positiva parte de la idea de beneficiar a través del derecho a las personas y los grupos vulnerables mediante medidas especiales que atiendan a sus necesida-des propias, para ello resulta determinante incor-porar “como un elemento significante, de impres-cindible consideración, la situación de la persona en su identificación con los colectivos vulnera-bles, hilvanándose desde allí su condición des-aventajada en su interacción con la justicia” (97).
Como ya vimos, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad establecen como uno de sus objetivos “priorizar actuaciones destinadas a fa-cilitar el acceso a la justicia de aquellas perso-nas que se encuentren en situación de mayor vul-nerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas” (secc. 1ª, párr. 2), agregando el concepto de per-sonas en situación de vulnerabilidad, a fin de es-tablecer los beneficiarios de las medidas. En su secc. 2ª dice el documento que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas
que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económi-cas, étnicas y/o culturales, encuentran especia-les dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir cau-sas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comu-nidades indígenas o minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad” (98).
También surge de nuestro ordenamiento nacio-nal, integrado con normas protectorias de los de-rechos humanos proveniente de la órbita nacional como internacional, que existen grupos o sujetos de especial protección por parte del Estado como la mujer, los niños, niñas y adolescentes, las per-sonas con discapacidad (99), los adultos mayores, los pueblos indígenas, los trabajadores, las perso-nas migrantes y las personas detenidas o priva-das de la libertad.
Dicho esto, volvamos al texto de la ley en estudio y veamos sus alcances.
(97) Nogueira, Juan Martín y Schapiro, Hernán, “Acceso a la justicia...”, cit., p. 60.(98) Las Reglas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad han sido aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia los días 4 a 6/3/2008.(99) En el sistema universal, entró en vigor en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (convención y su protocolo facultativo fueron ratificados por la Argentina el 2/9/2008, mediante el dictado de la ley 26378 –sancionada el 21/5/2008 y promulgada el 6/6/2008.). A nivel regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a la seguridad so-cial que le proteja contra las consecuencias de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para ob-tener los medios de subsistencia. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales estableció, por su parte, que toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Así, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito, como ejecutar programas específicos destinados a proporcio-nar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas la-borales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representan-tes legales, en su caso; proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos; incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo y estimular la formación de organizacio-nes sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena. En 1999 se adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (ratificada por la Argentina el 10/1/2001 mediante el dictado de la ley 25280 –sancionada el 6/7/2000 y pro-mulgada el 31/7/2000–), la cual indica en su preámbulo que los Estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Por otra parte, consagró un catálogo de obligacio-nes que los Estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Por últi-mo, se aprobó en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos la Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las personas con discapacidad –2006-2016–.

31Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
i) La vida digna según la CADH
La nueva categoría de casos tutelados en for-ma diferenciada destaca aquellos en que se en-cuentre comprometida la vida digna conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretativa de la CADH, que establece que es una cuestión fundamental para toda persona poder desarrollar su vida de manera tal que no vea vulnerada su dignidad más elemental.
El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata destacó que “se alude al caso en el que ‘se encuentre comprometida la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos’ sin que el referido ins-trumento recepte de ese modo al derecho se-ñalado. Aun cuando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realiza-do un valioso desarrollo del llamado ‘proyecto de vida’, la construcción jurídica no es pacífica en la producción del tribunal, ya que en casos que han sido fácticamente similares no siempre ha referi-do al ‘proyecto de vida’ o a la ‘vida digna’ en sus abordajes al interpretar y aplicar el art. 4, Pacto de San José de Costa Rica” (100). Si bien la crí-tica es correcta en cuanto a la imprecisa técnica legislativa de remisión, no existen dudas interpre-tativas respecto de que la norma hace referencia a la jurisprudencia del tribunal regional que inter-preta la CADH, pues de lo contrario se caería en el absurdo de entender que los legisladores hicieron una remisión al vacío. Por otra parte –en cuanto a los alcances que la Corte le ha dado al concep-to “vida digna”–, la interpretación judicial de las decisiones de dicho órgano interamericano debe realizarse de una forma progresiva, con aplicación concreta al caso del principio pro persona, enten-dido como un criterio rector según el cuál se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpreta-ción más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos fundamentales protegidos por el orde-namiento jurídico, y recurrir a la norma o inter-pretación más restrictiva cuando se trata de es-tablecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria (101).
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso de los “Niños de la Calle” (“Villagrán Morales y otros v. Guatemala”, 1999), estableció su criterio jurisprudencial sobre la am-plia dimensión o alcance del derecho fundamen-tal a la vida, abarcando también las condiciones de una vida digna. Dijo el tribunal que “el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cu-yo goce es un prerrequisito para el disfrute de to-dos los demás derechos humanos. De no ser res-petado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitraria-mente, sino también el derecho a que no se le im-pida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obli-gación de garantizar la creación de las condicio-nes que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particu-lar, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.
Además de la fuente regional, el concepto de-be complementarse con lo establecido en los si-guientes tratados de derechos humanos: arts. 3, DUDH; I, DADH; 4.1, CADH (Pacto de San José de Costa Rica); 6, Pacto de Derechos Civiles y Políticos; 6, Convención sobre los Derechos del Niño; 11, Pidesc, y 27.1, Convención sobre los Derechos del Niño, que hacen referencia a un “ni-vel de vida adecuado”, con fundamento en lo ver-tido en el voto concurrente conjunto de los jueces Antônio A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Villagrán Morales y otros”, cuando dicen los mencionados jueces que “la privación arbitra-ria de la vida no se limita, pues, al ilícito del ho-micidio; se extiende igualmente a la privación del derecho a vivir con dignidad”.
Partiendo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la re-ferida normativa internacional –incorporada por nuestra Constitución al ordenamiento nacional– se puede entender por derecho a un nivel de vi-da adecuado aquel que asegura a la persona y su familia un servicio eficiente de salud, de ac-
(100) Ver informe del Instituto de Derechos Humanos..., cit.(101) Ver, Salvioli, Fabián, “Transparencia y políticas...”, cit. Ampliar en Pinto, Mónica, “El principio...”, cit.

32
Dossier: “Medidas...
ceso a la alimentación, al agua y vestido necesa-rio, a un medio ambiente apto para el desarrollo, de disfrute de una vivienda adecuada, de un ser-vicio de seguridad social para casos de desem-pleo, enfermedad, viudez y otras situaciones de pérdida de medios de subsistencia por circuns-tancias independientes de la voluntad de las per-sonas, comprendiendo, en general, el derecho a que el Estado brinde y garantice todas las presta-ciones sociales necesarias para concretar una vi-da digna (102).
Finalmente, como explica Krikorian, “así como hay una sola dignidad humana, los derechos hu-manos que permiten hacerla realidad son tam-bién indivisibles” (103), de lo que se desprende que la enunciación realizada en el art. 2, inc. 2 de la nueva Ley de Medidas Cautelares, no revis-te carácter taxativo ni es un número cerrado de situaciones; por el contrario, la lectura que debe hacerse de éste se impone generosa, progresiva y abarcadora de otros derechos no enumerados, como a la educación, a la vivienda, a un ambien-te sano, a la cultura, al agua, a la seguridad so-cial, etc., que –como vimos– llenan de contenido el concepto de vida digna.
ii) El derecho a la salud
La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás dere-chos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Christian Courtis y Víctor Abramovich enuncian los dos aspectos que inte-gran el contenido del derecho a la salud, en el que uno implica obligaciones tendentes a evitar que la salud sea dañada, sea por la conducta de terceros –tanto del Estado como de otros parti-culares– o por otros factores controlables, y otro incorpora también obligaciones tendentes a ase-gurar la asistencia médica –derecho a la atención o asistencia sanitaria– una vez producida la afec-tación a la salud (104).
Numerosos instrumentos de derecho internacio-nal reconocen el derecho del ser humano a la sa-
lud. En el párr. 1, art. 25, Declaración Universal de Derechos Humanos, se afirma que “toda per-sona tiene derecho a un nivel de vida adecua-do que le asegure, así como a su familia, la sa-lud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios so-ciales necesarios”. El Pidesc contiene el artícu-lo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la sa-lud. En virtud del párr. 1, art. 12 del Pacto, los Estados parte reconocen “el derecho de toda per-sona al disfrute del más alto nivel posible de sa-lud física y mental”, mientras que en el párr. 2, art. 12, se indican, a título de ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los Estados par-te... a fin de asegurar la plena efectividad de es-te derecho”. Además, el derecho a la salud se re-conoce, en particular, en el inc. iv, apart. e, art. 5, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apart. f, párr. 1, art. 11, y el art. 12, Convención sobre la Eliminación de to-das las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; así como en el art. 24, Convención so-bre los Derechos del Niño, de 1989. Varios ins-trumentos regionales de derechos humanos, co-mo la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (art. 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (art. 16), y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de dere-chos económicos, sociales y culturales, de 1988 (art. 10), también reconocen el derecho a la sa-lud. Análogamente, el derecho a la salud ha si-do proclamado por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales.
La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políti-cas en materia de salud, la aplicación de los pro-gramas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud o la adopción de instrumen-tos jurídicos concretos.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(102) Ver Saggese, Federico, “El derecho...”, cit.(103) Krikorian, Marcelo, “Derechos humanos, políticas públicas y rol del FMI. Tensiones, errores no asumidos y replanteos”, Ed. Platense, La Plata, 2013, p. 35.(104) Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible”, LL 2001-D-22.

33Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
ha recordado que la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la Ley Fundamental (105) y que, en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instru-mental (106), puntualizando con especial énfasis, tras la reforma constitucional de 1994, que “la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación imposter-gable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (cfr. arts. 42 y 75, inc. 22, CN, y Fallos 321:1684; 323:1339 y 3229, entre otros)” (107).
La Corte reconoció el derecho de todas las per-sonas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como al deber de los Estados parte de procurar su satisfacción, seña-lando que entre la medidas a ser adoptadas pa-ra garantizar ese derecho se halla la de desarro-llar un plan de acción para reducir la mortalidad infantil, lograr el sano desarrollo de los niños y facilitarles ayuda y servicios médicos en caso de enfermedad (art. 12, Pidesc), y a la asunción del Estado de su obligación “hasta el máximo de los recursos posibles” de que dispongan para lo-grar progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en ese tratado (art. 2.1, Pidesc) (108).
iii) Los derechos de naturaleza alimentaria
La protección a los derechos de naturaleza ali-mentaria tiene raíz constitucional, por lo que ad-quiere particular relevancia el análisis de los tratados internacionales que dan sustento al de-recho alimentario juntamente con las normas fon-dales, como las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pidesc y, de manera especial, en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Así, la previsión legal respecto de los derechos de naturaleza alimentaria se encuentra en línea con los principios y las garantías constituciona-les vinculadas al derecho del trabajo, como la justicia social y el resguardo de la dignidad del trabajador en un marco de progresivo desarro-llo social (arts. 14 bis y 75, incs. 19 y 22, CN; 14, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 y 7, Pidesc; 32.2, Pacto de San José de Costa Rica).
El derecho a una alimentación adecuada está re-conocido en diversos instrumentos de derecho internacional. El Pidesc trata el derecho a una alimentación adecuada más extensamente que cualquier otro instrumento internacional. En el párr. 1, art. 11, del Pacto, los Estados parte reco-nocen “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimen-tación, vestido y vivienda adecuados, y a una me-jora continua de las condiciones de existencia”, y en el párr. 2, art. 11, reconoce que posiblemen-te deberán adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para garantizar “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el ham-bre” y la malnutrición. El derecho a una alimen-tación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Ese dere-cho se aplica a todas las personas; por ello la fra-se del párr. 1, art. 11, “para sí y su familia”, no entraña limitación alguna en cuanto a la aplicabi-lidad de este derecho a los individuos o a los ho-gares dirigidos por una mujer.
Por otra parte, la observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, referida al derecho a una alimenta-
(105) Fallos 310:112; 312:1953, entre otros.(106) Fallos 316:479; 324:3569.(107) Corte Sup., resolución del 30/9/2008, causa “I., C. F. v. Provincia de Buenos Aires s/amparo”, I.248.XLI, recurso de hecho.(108) Corte Sup., 24/10/2000, “Campodónico de Beviacqua, Ana C. v. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/recurso de hecho”. Corte Sup. y C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1ª, caso “Asociación Benghalensis y otros v. Ministerio de Salud y Acción Social -Estado Nacional s/amparo ley 16986”, fallos de 1/6/2000 y 5/3/1998, LL 1999-F-749 (42.063-S), respectivamen-te; C. Civ. y Com., Bahía Blanca, sala 2ª, 2/9/1997, “C. y otros v. Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Buenos Aires”; C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª, 2/6/1998, “Viceconte, Mariela v. Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social s/amparo ley 16986”, LL 1998-F-305; C. Nac. Civ. Neuquén, sala 2ª, 19/5/1997, “Menores Comunidad Paynemil s/acción de amparo”.

34
Dossier: “Medidas...
ción adecuada (art. 11, Pidesc), dispone que to-da persona o grupo que sea víctima de una vio-lación del derecho a una alimentación adecuada debe tener acceso a recursos judiciales adecua-dos o a otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional. Todas las víctimas de es-tas violaciones tienen derecho a una reparación adecuada que puede adoptar la forma de resti-tución, indemnización, compensación o garantías de no repetición. Los defensores nacionales del pueblo y las comisiones de derechos humanos deben ocuparse de las violaciones del derecho a la alimentación.
Nuestra Corte Sup. ordenó de modo cautelar, en la causa “Esquivel” (109), que el Estado de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Quilmes provean alimentos necesarios para la fa-milia accionante, con seis niños con severos cua-dros de desnutrición, a fin de asegurar una dieta que cubriese las necesidades nutricionales bá-sicas. A similar solución llegó el tribunal en las causas “Rodríguez, Karina” (110) y “Quiñone, Alberto” (111). También en el caso “Defensor del Pueblo de la Nación v. Estado Nacional y otra” (112), la Corte ordenó al Estado nacional y a la provincia del Chaco suministrar agua potable y alimentos para ciertas comunidades indígenas que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad social.
iv) Los derechos ambientales
El derecho a la preservación del medio ambiente está expresamente reconocido en la Constitución Nacional en sus arts. 41 y 43, en los pactos inter-nacionales sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN) y en numerosas normas sobre defensa ambiental a nivel nacional, provincial y municipal (113).
El “derecho ambiental” es un derecho a la vida, pues sirve para proteger la integridad física de la persona y es inherente también a la libertad y a
la igualdad, por cuanto protege asimismo su inte-gridad moral. Así, el derecho al ambiente halla ingreso en el ordenamiento jurídico como un de-recho de la personalidad, atento inclusive que otros de ellos hoy indiscutidos (como la integridad física y la salud) se sustentan en el equilibrio eco-lógico propicio e indispensable para el bienestar psicofísico del hombre. Máxime en virtud que la categoría de los derechos personalísimos no con-figura un elenco cerrado y debe recibir en su seno nuevos intereses surgentes de las transformacio-nes sociales. El tratamiento de los temas de de-recho ambiental requiere una participación activa de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de congruen-cia, en definitiva se traduce en un obrar preventi-vo acorde con la naturaleza de los derechos afec-tados y a la medida de sus requerimientos.
La cláusula incorporada por la reforma de 1994 en el art. 41, CN, implica el reconocimiento del estatus constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como que la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configura una mera expre-sión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditada en su efica-cia a una potestad discrecional de los poderes pú-blicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente reformador de enumerar y jerarquizar con rango supremo un de-recho preexistente.
La normativa ambiental aplicable debe interpre-tarse en consonancia con las reglas y los fines que, con sentido eminentemente protector, insti-tuye el régimen constitucional al consagrar dere-chos, atribuciones y deberes fundamentales en la cláusula del art. 41, CN. Tales enunciados norma-tivos determinan que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado, recayendo primordialmente sobre los poderes públicos –incluyendo obviamente el mu-nicipal– el deber de conservarlo y protegerlo (114).
(109) Fallos 329:548, sent. del 7/3/2006.(110) Fallos 329:553, sent. del 7/3/2006.(111) Fallos 329:2759, sent. del 11/7/2006.(112) Fallos 330:4134, sent. del 18/9/2007.(113) Falbo, Aníbal J. y Hutchinson, Tomás, “Derecho administrativo ambiental en la provincia de Buenos Aires”, Ed. Platense, La Plata, 2011.(114) Ampliar en Botassi, Carlos A., “Derecho administrativo ambiental”, Ed. Platense, La Plata, 1997; Morello, Augusto M. y Cafferatta, Néstor A., “Visión procesal de cuestiones ambientales”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004.

35Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
e) Objeto de la pretensión cautelar (art. 3) (115)
En su art. 3 la ley reglamenta el objeto de la pre-tensión cautelar y su idoneidad, haciendo hinca-pié en su inc. 1 en la posibilidad de solicitar la medida en forma previa, simultánea o con pos-terioridad a la interposición de la demanda. Este criterio temporal generoso se encuentra en línea con las regulaciones procesales administrativas de los Estados provinciales.
En el inc. 2 se regula la forma en que debe peti-cionarse la medida precautoria, disponiendo que la pretensión cautelar indicará de manera clara y precisa el perjuicio que se procura evitar; la ac-tuación u omisión estatal que lo produce; el dere-cho o interés jurídico que se pretende garantizar; el tipo de medida que se pide y el cumplimiento de los requisitos que correspondan, en particular, a la medida requerida.
También regula, en su inc. 3, la capacidad de los magistrados de otorgar una medida cautelar dis-tinta a la solicitada, de acuerdo con las circuns-tancias fácticas del caso y el nivel de afectación del interés público. Así, dispone que el juez o tri-bunal, para evitar perjuicios o gravámenes inne-cesarios al interés público, podrá disponer una medida precautoria distinta a la solicitada o limi-tarla, teniendo en cuenta la naturaleza del dere-cho que se intente proteger y el perjuicio que se procura evitar.
Finalmente, en su inc. 4 y último, el artículo es-tablece que las medidas no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal, en coinciden-cia con la jurisprudencia que así lo dispone (116).
Como lo explica Gozaíni, la intención del legisla-dor es evitar la procedencia de las llamadas me-didas autosatisfactivas (117), en coincidencia con el criterio de la Corte Suprema según el cual “los beneficiarios de las medidas cautelares autosatis-factivas decretadas por tribunales inferiores han obtenido un lucro indebido a costa del sistema, en definitiva del país, y de quienes encontrándose en similares circunstancias no solicitaron o no ob-tuvieron ese disparatado beneficio” (118). Si bien, a primera vista, pareciera ser una dificultad pa-ra el peticionante de la medida, como lo explica Agustín Gordillo, esto se resuelve solicitando en la demanda como pretensión de fondo más “que lo que se va a pedir en la cautelar” (119). Aun cuan-do la jurisprudencia que exige, como principio de carácter general, la no coincidencia de las preten-siones fondal y cautelares, también existen pre-cedentes que en materia de salud excepcionan el requisito en estudio.
f) Informe previo (art. 4) (120)
Como ya lo expresamos, la norma establece la so-licitud de un informe a la demandada como requi-sito previo al dictado de la medida cautelar, dis-poniendo dos excepciones cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justifi-caran y/o cuando se encontrare afectado uno de los derechos fundamentales previstos en el art. 2, inc. 2 de la ley.
Prevé el art. 4 que, solicitada la medida cau-telar, el juez, previo a resolver, deberá reque-rir a la autoridad pública demandada que, den-tro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometi-do por la solicitud. Con la presentación del infor-
(115) Art. 3: “Idoneidad del objeto de la pretensión cautelar. 1. Previa, simultáneamente o con posterioridad a la interposición de la demanda se podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares que de acuerdo a las re-glas establecidas en la presente resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso. 2. La pretensión cautelar indicará de manera clara y precisa el perjuicio que se procura evitar; la actuación u omisión estatal que lo pro-duce; el derecho o interés jurídico que se pretende garantizar; el tipo de medida que se pide; y el cumplimiento de los requisitos que correspondan, en particular, a la medida requerida. 3. El juez o tribunal, para evitar perjui-cios o gravámenes innecesarios al interés público, podrá disponer una medida precautoria distinta a la solicita-da, o limitarla, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que se intente proteger y el perjuicio que se procu-ra evitar. 4. Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal”.(116) C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, causa “Schroeder”, LL 1995-D-304.(117) Gozaíni, Osvaldo A., “Medidas cautelares...”, cit., p.4.(118) Fallos 327:4495, en autos “Bustos”.(119) Gordillo, Agustín, “Cien notas de Agustín. Notas asistemáticas de un lustro de jurisprudencia de derecho administrativo”, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1999.(120) Art. 4: “Informe previo.

36
Dossier: “Medidas...
me, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las cons-tancias documentales que considere pertinentes. Sólo cuando circunstancias graves y objetivamen-te impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presenta-ción del informe o del vencimiento del plazo fija-do para su producción. Según la índole de la pre-tensión, el juez o tribunal podrá ordenar la vista previa al Ministerio Público. “2. El plazo estableci-do en el inciso anterior no será aplicable cuando existiere un plazo menor especialmente estipula-do. Cuando la protección cautelar se solicitase en juicios sumarísimos y en los juicios de amparo, el término para producir el informe será de tres días. 3. Las medidas cautelares que tengan por finali-dad la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc. 2, podrán tramitar y decidirse sin infor-me previo de la demandada”.
La Corte Suprema ha dicho que debe existir una interpretación armónica de la eficacia de las ga-rantías sustantivas y procesales con el ejercicio individual de los derechos individuales protegidos constitucionalmente, debiendo entenderse que “el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sen-tencia dictada en un proceso en el que no ha par-ticipado” (121).
Por último, como hemos visto antes, la norma en cuestión respeta el principio de bilateralidad y contradicción de los procesos judiciales, posibi-litando a la parte contraria el ejercicio de su de-recho de defensa, en cumplimiento de la garan-tía constitucional del debido proceso (arts. 18, CN; 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXVI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1., Convención Americana sobre Derechos Humanos; 37, inc. d, y 40, inc. 2, apart. b.iii, Convención sobre los Derechos del Niño, integrantes del cuer-
po mismo de la Carta Magna, por remisión de su art. 75, inc. 22).
g) Vigencia temporal (art. 5) (122), provisionalidad (art. 6) (123), modificación (art. 7) (124) y caducidad (art. 8) (125) de las medidas cautelares
La interinidad y mutabilidad constituyen notas tí-picas en las medidas cautelares y el esquema asegurativo provisoriamente trabado subsiste mientras se mantengan las circunstancias que lo determinaron, careciendo de importancia que la resolución se encuentre consentida o ejecutoria-da sin que la preclusión ni la cosa juzgada formal puedan oponerse como obstáculo para su reexa-men. Como lo sostuviera la Corte Suprema, “se-gún las más tradicionales caracterizaciones doc-trinarias, la esencia de las medidas cautelares es su provisionalidad. Esto significa que siempre la medida se extingue ante la decisión cognitiva de fondo o la decisión final administrativa. Se trata en todos los casos de resoluciones jurisdicciona-les precarias, nunca definitivas” (126).
Así, el art. 7 establece la modificación de las me-didas cautelares disponiendo que quién hubiere solicitado y obtenido una medida cautelar podrá pedir su ampliación, mejora o sustitución, justifi-cando que ésta no cumple adecuadamente la fi-nalidad para la que está destinada. Agrega la nor-ma que aquel contra quién se hubiere decretado la medida cautelar podrá requerir su sustitución por otra que le resulte menos gravosa, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho de quién la hubiere solicitado y obtenido. Por último indica la norma que la resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco días en el proceso ordinario y de tres días en el proce-so sumarísimo y en los juicios de amparo.
Por su parte, el art. 6 regula el carácter provisional de las medidas cautelares al afirmar que subsis-tirán mientras dure su plazo de vigencia y que en cualquier momento en que las circunstancias que
(121) Fallos 211:1056 y 215:357.(122) Art. 5: “Vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado. (123) Art. 6: “Carácter provisional. (124) Art. 7: “Modificación. (125) Art. 8: “Caducidad de las medidas cautelares. (126) Corte Sup., “Grupo Clarín S.A y otros s/medidas cautelares”.

37Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
determinaron su dictado cesaren o se modificaren se podrá requerir su levantamiento.
En su art. 5 legisla la norma respecto de la vigen-cia temporal de las medidas cautelares frente al Estado, siendo éste uno de los puntos más criti-cados de la regulación procesal de las medidas cautelares. Dice la norma que al otorgar una me-dida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nu-lidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis meses, disponiendo un plazo inferior para los procesos sumarísimos y el amparo. Agrega que al vencimiento del térmi-no fijado, a petición de parte y previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorro-gar la medida por un plazo determinado no mayor de seis meses, siempre que ello resultare proce-salmente indispensable.
Como surge de una interpretación literal de la nor-ma, el juez podrá otorgar prórrogas sucesivas al plazo de vigencia de la medida cautelar, de acuer-do con las circunstancias del caso y con la debi-da fundamentación. Una interpretación progresi-va de la norma no es compatible con una lectura que limite más allá del texto legal el número de prórrogas a un solo período (127). Entiendo que si se interpreta que la vigencia de la protección cau-telar puede extenderse como plazo máximo a un año, cuando es sabido que los procesos superan holgadamente dicho intervalo, la ley así aplicada efectivamente violentaría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por nues-tro sistema constitucional.
Además, la norma dispone que será de especial consideración para el otorgamiento de la prórroga la actitud dilatoria o de impulso procesal demos-trada por la parte favorecida por la medida y agre-ga que si se tratara de una medida cautelar dicta-da encontrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa previa, el límite de vigencia de la medida cautelar se extenderá hasta la notifica-ción del acto administrativo que agotase la vía, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8, párr. 2.
Esta reglamentación de la vigencia temporal de las medidas cautelares se enmarca en las consi-
deraciones emitidas por la Corte Sup., en la cau-sa “Grupo Clarín S.A y otros s/medidas cautela-res”. Allí sostuvo el tribunal que a los fines de valorar la razonabilidad del plazo de vigencia de una medida cautelar “resulta imprescindible eva-luar el tipo de proceso iniciado, la complejidad de la materia objeto de la controversia, la conducta asumida por las partes luego de dictada la medi-da cautelar así como también la importancia de los intereses en juego en el proceso” (consid. 6).
En esa línea argumental, la Corte dijo que “el re-emplazo del derecho de fondo al que se llega por la vía de una cognición plasmada en sentencia fir-me, por un derecho precario establecido en fun-ción de medidas cautelares, constituye una lesión al objetivo de afianzar la justicia señalado en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional. En definitiva, es deber de las partes y del juez solu-cionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transforman en definitivas. Este agotamiento de la pretensión jurídica mediante la obtención de la medida cautelar es algo que no puede analizar-se en abstracto, sino incorporando la dimensión temporal en la evaluación de las circunstancias concretas de cada caso, por imperio del manda-to constitucional de afianzar la justicia. Y es aquí donde la jurisdicción debe observar la más cui-dadosa cautela en miras al tiempo: si bien en al-gunos casos el curso del tiempo no afecta la na-turaleza provisoria de la medida cautelar, porque dadas las particulares características no satisface el requerimiento de fondo ni se aproxima progresi-vamente a éste, no es menos cierto que en otros casos es éste el efecto que provoca”.
Por último, y como ya adelantara, el estableci-miento de un límite temporal prorrogable para la vigencia de las medidas cautelares no procede-rá cuando esté en juego la tutela de los derechos fundamentales enumerados en el art. 2, inc. 2. Aquí nuevamente está en acción la tutela proce-sal diferenciada que estructura la nueva Ley de Cautelares contra el Estado nacional.
Finalmente, en su art. 8 reglamenta de una forma tradicional el régimen de caducidad de las medi-das cautelares al establecer que se producirá la
(127) Considero que incurre en una interpretación restrictiva Gozaíni, Osvaldo A., “Medidas cautelares...”, cit., al sostener que la prórroga “sólo puede ser por un período similar de seis meses”, p. 6.

38
Dossier: “Medidas...
caducidad de pleno derecho de las medidas cau-telares que se hubieren ordenado y hecho efec-tivas antes de la interposición de la demanda, si encontrándose agotada la vía administrativa no se interpusiere la demanda dentro de los diez días si-guientes al de su traba. Agrega que cuando la me-dida cautelar se hubiera dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamiento de la vía ad-ministrativa, dicha medida caducará automática-mente a los diez días de la notificación al solicitan-te del acto que agotase la vía administrativa. En cuanto a las costas y los daños y perjuicios causa-dos en el supuesto previsto en el párr. 1, inc. 1 del presente, dispone que serán a cargo de quién hu-biese solicitado y obtenido la medida caduca, y és-ta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción de la deman-da; una vez iniciada la demanda, podrá requerir-se nuevamente si concurrieren los requisitos para su procedencia. Esta normativa no se aparta de lo dispuesto en otros regímenes procesales provin-ciales que regulan la caducidad en similar sentido.
h) Afectación de recursos y bienes del Estado (art. 9)
En su art. 9 (128) la ley establece que los jueces no podrán dictar medida cautelar alguna que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado. Un antecedente de este tipo de protección de los bienes estatales podemos en-contrarlo en el art. 36, Const. Santa Cruz, que pro-híbe que los bienes y las rentas de la provincia o de los municipios puedan ser objeto de medidas cau-telares o preventivas. Tampoco podrán imponerse a los funcionarios cargas personales pecuniarias.
En mi opinión esta norma tiene su correlato en las prerrogativas típicas que el derecho administrativo reconoce al Estado en su labor de protección del interés público de toda la comunidad. La utilidad de este tipo de normas, respecto de la protección de los bienes estatales y recursos públicos, esta-rá garantizada en tanto y en cuanto su aplicación
no afecte o limite los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que la protección de estos de-rechos universales e indisponibles que se encuen-tran en la base de la igualdad jurídica es también la razón que justifica la existencia del poder pú-blico en un Estado social y democrático de dere-cho. Aquí nuevamente es trascendente la forma en que los jueces apliquen el art. 9, ley 26854.
i) El requisito de contracautela (arts. 10, 11 y 12)
En su art. 10, la ley (129) establece que las me-didas cautelares dictadas contra el Estado na-cional o sus entidades descentralizadas tendrán eficacia práctica una vez que el solicitante otor-gue caución real o personal por las costas y da-ños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar. Nuevamente, la norma establece una función res-pecto de los casos en que se intente proteger uno de los derechos fundamentales enumerados en su art. 2, inc. 2. A esta previsión se suma lo dis-puesto en el art. 11 (130), según el cual no se exige caución si quien obtuvo la medida fuere el Estado nacional o una entidad descentralizada del Estado nacional y cuando el actor accionare con beneficio de litigar sin gastos.
Por último, en su art. 12 (131) la norma establece la posibilidad de mejorar la caución, en cualquier estado del proceso. Así, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar po-drá pedir que se mejore la caución probando su-mariamente que la fijada es insuficiente y el juez resolverá previo traslado a la otra parte.
j) Tipología de medidas cautelares: suspensiva del acto administrativo (art. 13) (132), de contenido positivo (art. 14) (133), de no innovar (art. 15) (134), solicitadas por el Estado (art. 16) (135) y aquellas previstas para casos de interrupción de servicios públicos (art. 17) (136)
Entre la tipología desplegada en la nueva ley se destaca la medida clásica en los procesos admi-
(128) Art. 9: “Afectación de los recursos y bienes del Estado. (129) Art. 10: “Contracautela.(130) Art. 11: “Exención de la contracautela. (131) Art. 12: “Mejora de la contracautela. (132) Art. 13: “Suspensión de los efectos de un acto estatal (133) Art. 14: “Medida positiva. (134) Art. 15: “Medida de no innovar. (135) Art. 16: “Medidas cautelares solicitadas por el Estado. (136) Art. 17: “Tutela urgente del interés público comprometido por la interrupción de los servicios públicos.

39Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
nistrativos, consistente en la suspensión de los efectos de los actos administrativos, con algunos aditamentos que amplían los límites de la tradi-cional medida precautoria. En su art. 13 la ley establece que la suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o parti-cular podrá ser ordenada a pedido de parte cuan-do concurran simultáneamente los siguientes re-quisitos: a) se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la nor-ma ocasionará perjuicios graves de imposible re-paración ulterior; b) la verosimilitud del derecho invocado; c) la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) la no afectación del interés público; e) que la suspen-sión judicial de los efectos o de la norma no pro-duzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.
El recurso de apelación interpuesto contra la pro-videncia cautelar que suspenda, total o parcial-mente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare com-prometida la tutela de los derechos fundamenta-les enumerados en el art. 2, inc. 2.
Por su parte, el art. 14, ley 26854, faculta al ór-gano jurisdiccional a disponer medidas de conte-nido positivo, con el objeto de imponer la realiza-ción de una determinada conducta a la autoridad pública demandada. Como se advierte, dicha pre-visión legal no establece limitación alguna respec-to del contenido de la medida, siendo procedente cuando ningún otro remedio cautelar resulte idó-neo para asegurar al justiciable su derecho.
La medida cautelar positiva también encuentra un ámbito de aplicación frente a la necesidad de ga-rantizar un derecho de contenido social frente a la ausencia de una determinada prestación esta-tal, ya que la protección cautelar procede, ade-más de frente al acto negativo, ante la omisión del órgano o ente que ejerce funciones adminis-trativas, toda vez que el remedio suspensivo re-sulta inoperante frente a la inactividad adminis-trativa. Así el Dr. Soria ha explicado que “...por sus propias características, el silencio y la inac-tividad material administrativa descartan la apli-cación de una modalidad cautelar simplemente
suspensiva, al menos como principio. Configurada la omisión (lo cual presupone el quebrantamien-to de un deber jurídico positivo) parece necesario abrir el cauce a otras vías, suficientemente efica-ces, de tutela provisional. Así como en el proceso impugnatorio la suspensión tiene probada efica-cia, en los que se inicien a partir de una omisión administrativa cabe hallar similar grado de efecti-vidad en la adopción de medidas precautorias ac-tivas o de contenido positivo” (137).
Es decir, que el nuevo régimen procesal de las cautelares contra el Estado nacional permite al órgano judicial ejercer su poder cautelar general a través, entre otras formas, de la emisión de man-datos dirigidos a las entidades públicas, determi-nándoles las precisas conductas debidas a seguir, ante las distintas modalidades de inactividad ad-ministrativa, lesivas de derechos o intereses tute-lados por el ordenamiento. De tal modo, podrán ordenarse a la Administración conductas que se formalicen como obligaciones de dar o de hacer.
Para su procedencia es necesaria la satisfacción conjunta de los siguientes requisitos: a) inobser-vancia clara e incontestable de un deber jurídi-co, concreto y específico, a cargo de la deman-dada; b) fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública, exista; c) se acreditare sumariamente que el incumplimiento del deber normativo a cargo de la demandada ocasiona-rá perjuicios graves de imposible reparación ulte-rior; d) no afectación de un interés público; e) que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. Agrega la norma que es-tos requisitos regirán para cualquier otra medida de naturaleza innovativa no prevista en esta ley.
El art. 15 regula la medida cautelar de no inno-var disponiendo que procederá cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida ocasio-nará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) la verosimilitud del derecho invoca-do; c) la verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o en-te estatal; d) la no afectación de un interés públi-
(137) Soria, Daniel F., “La medida cautelar positiva en el proceso administrativo. Notas sobre un nuevo avance jurisprudencial”, ED del 27/5/1999.

40
Dossier: “Medidas...
co; e) que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. Luego, agre-ga que las medidas de carácter conservatorio no previstas en esta ley quedarán sujetas a los requi-sitos de procedencia previstos en este artículo.
Las medidas cautelares solicitadas por el Estado están previstas en el art. 16 de la ley, que dispo-ne que el Estado nacional y sus entes descentra-lizados podrán solicitar la protección cautelar en cualquier clase de proceso, siempre que concu-rran las siguientes circunstancias: 1. riesgo cier-to e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad; 2. verosimilitud del derecho invo-cado y, en su caso, de la ilegitimidad alegada; 3. idoneidad y necesidad en relación con el objeto de la pretensión principal.
En su art. 17 la norma realiza una especial refe-rencia a la tutela urgente del interés público com-prometido por la interrupción de los servicios pú-blicos, al regular que cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisio-nes que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas, que tengan a cargo la supervisión, fiscalización o concesión de tales servicios o actividades, estarán legitimados para requerir previa, simultánea o posteriormente a la postulación de la pretensión procesal princi-pal, todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto del proceso en orden a garan-tizar la prestación de tales servicios, la ejecución de dichas actividades o la integridad o destino de los bienes de que se trate.
La norma realiza la correspondiente excepción respecto de los derechos sindicales y de huelga de los trabajadores, constitucionalizados en nues-tro ordenamiento nacional. Así, no será de apli-cación esta norma cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vi-gentes en la materia, conforme los procedimien-tos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación.
V. LA NUEVA LEY FRENTE A NORMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al ingresar a esta cuestión quisiera dejar estable-cido que por una cuestión didáctica el análisis de la nueva ley frente a la protección internacional de los derechos humanos se dividirá en dos puntos; el primero, dedicado la protección judicial efec-tiva, prevista como una garantía vinculada a los derechos civiles y políticos, y el segundo, a fin de abordar la judicialización de los derechos eco-nómicos sociales. Esto no implica desconocer la interconexión de todos los derechos humanos y la superficialidad de la división de éstos en las clási-cas categorías temporales.
a) La tutela judicial efectiva
Dentro del concepto genérico de “tutela judicial efectiva” se incluye una serie de garantías que se desarrollan en distintas etapas de la protección jurisdiccional de las personas y que se extienden a todos los tipos de procesos judiciales y adminis-trativos. Como veremos, la nueva ley se enmarca en la normativa internacional que garantiza el ac-ceso irrestricto a la justicia debiendo recordarse que la tutela cautelar no es un proceso indepen-diente que convierte en autónomo el derecho pro-tegido por la pretensión de fondo. Como lo explica Gozaíni, se trata de una garantía específica atada al concepto global del debido proceso e incorpo-rada al principio de tutela judicial efectiva. Al res-pecto, sostuvo: “En nuestra Constitución no exis-te un derecho especial para conseguir la tutela cautelar, en todo caso, la garantía que el proce-so ofrece como tal, debe conseguir reaseguros de su eficacia, siendo éste el que reclama una co-laboración y no el derecho del que peticiona... A lo sumo, la singularidad que tiene la tutela cau-telar es el poder de la jurisdicción para otorgar la medida que considere más idónea y efectiva, siendo la elección [de la] discrecionalidad de las facultades, mas no una tutela diferente que efec-túe con independencia del proceso donde inter-viene” (138).
El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido pro-ducto de una larga evolución normativa, jurispru-dencial y doctrinaria que comenzó creando garan-
(138) Gozaíni, Osvaldo A., “Medidas cautelares...”, cit., p. 2.

41Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
tías específicas dentro del proceso criminal y que culminó aglutinando en un concepto más amplio y general todos los derechos y garantías que le permiten gozar al ciudadano de un servicio efec-tivo de justicia.
El preámbulo de nuestra Constitución Nacional dispone como objetivo de nuestra organización política “afianzar la justicia”. Si bien los constitu-yentes nacionales de 1853 no incluyeron en for-ma expresa en nuestra Carta Magna el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizaron a través del art. 18 la protección del “debido proceso adjeti-vo” y del “derecho a la defensa en juicio” (139). Esta norma garantiza la existencia de un juicio previo, la intervención del juez natural, la inviola-bilidad de la defensa en juicio y la prohibición de la declaración contra sí mismo (140). No obstan-te referirse básicamente a garantías aplicables a la esfera del proceso penal, estos derechos sus-tanciales deben ser observados en todo tipo de proceso administrativo o judicial. Éste es el crite-rio aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (141).
La Corte ha interpretado dicho precepto en “Domini, Dardo v. Municipalidad de Bahía Blanca”, expresando que “la aludida garantía que consagra el art. 18, requiere que no se prive a nadie arbi-trariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistir-le, sino a través de un proceso conducido en legal forma y que concluya en el dictado de una sen-tencia fundada” (142).
El art. 24, inc. 7 in fine, dec.-ley 1285/1958, lue-go de establecer que la Corte decidirá las cuestio-nes de competencia y los conflictos entre jueces y tribunales que no tengan un superior común, dice que “decidirá asimismo sobre el juez competen-te cuando su intervención sea indispensable pa-
ra evitar una efectiva privación de justicia”. A par-tir de esta norma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación configuró en jurisprudencia el con-cepto de “efectiva privación de justicia”, que ha-bilita su intervención a fin de restablecer la vigen-cia de la garantía constitucional de la defensa en juicio (143). Ha dicho al respecto que “la privación de justicia no sólo se configura cuando las perso-nas se encuentran ante la imposibilidad de recu-rrir a un tribunal competente o cuando la decisión judicial se aplaza en forma irrazonable o indefini-da, sino también cuando no se dan las condicio-nes necesarias para que los jueces puedan ejer-cer su imperio jurisdiccional con eficacia real y concreta que, por naturaleza, exige el orden jurí-dico, de manera que éste alcance su efectiva vi-gencia en el resultado positivo de las decisiones que la Constitución Nacional ha encomendado al Poder Judicial. Ello con tanta mayor razón cuan-do están en juego derechos fundamentales de las personas que merecen garantías inviolables por ser tales e integrar, además, el valioso acervo del bien común” (144).
La obligación estatal de facilitar el acceso a la jus-ticia dispuesto constitucionalmente, según inter-pretó la Corte, “es claramente operativa y es obli-gación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los indivi-duos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamenta-rias, cuyas limitaciones no pueden constituir obs-táculo para la vigencia efectiva de dichas garan-tías” (145).
Augusto Morello ha dicho que “el significado lite-
(139) Art. 18, CN.(140) Ampliar en Badeni, Gregorio, “Instituciones de derecho constitucional”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 658; Linares Quintana, Segundo V., “Tratado de la ciencia del derecho constitucional”, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1979.(141) Fallos 310:1797.(142) LL 1988-A-208.(143) Ampliar en Amadeo, José L., “Privación de justicia. Según la jurisprudencia de la Corte”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998.(144) Fallos 305:504.(145) Corte Sup., resolución del 24/2/2009, causa “Halabi, Ernesto v. Poder Ejecutivo Nacional –Ley 25873– dec. 1563/2004 s/amparo ley 16686”.

42
Dossier: “Medidas...
ral de debido proceso de ley, es, el de un proce-so justo. Esto significa que ninguna persona pue-de ser privada de su vida, libertad o propiedad, sin una oportunidad de ser oída en defensa de sus derechos” (146).
A nivel internacional, el derecho a la tutela ju-risdiccional efectiva ha sido proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 10), en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 14), en el Convenio de Roma para la protección de los derechos huma-nos y las libertades fundamentales (art. 6) y en el Pacto de San José de Costa Rica de derechos hu-manos (arts. 8 y 25) (147).
En Alemania, como reacción a la experiencia to-talitaria vivida durante el Tercer Reich, el cons-tituyente se preocupó por garantizar una justicia independiente y ofrecer una tutela jurisdiccio-nal efectiva que protegiera al ciudadano frente a las violaciones de los poderes públicos en su es-fera jurídica (148). La Constitución alemana es-tablece en su art. 19-IV GG que “toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder pú-blico, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubie-se otra jurisdicción competente para conocer del recurso, quedará abierta la vía judicial ordina-ria”. Según explicó Karl Sommermann, el Tribunal Constitucional Federal subrayó siempre que la tu-tela judicial efectiva no puede reducirse a la con-
dición de un derecho formal, ni detenerse en la teórica posibilidad de acudir a los tribunales, sino que garantiza, ante todo, el derecho sustantivo a un control judicial efectivo y real (149).
En España, al igual que lo sucedido en Alemania, la Constitución de 1978 fue producto de la re-acción a la experiencia totalitaria que precedió a su sanción (150). Treinta años, durante los cuales el gobierno autoritario del dictador gral. Francisco Franco (151) suprimió las libertades políticas y sin-dicales, fueron capitalizados en la creación de un “Estado de derecho” con fuertes limitaciones y controles al poder público (152) y con amplias ga-rantías para los ciudadanos (153). El art. 24.1, Const. española, establece que “todas las per-sonas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. El Tribunal Constitucional español, al interpretar dicha norma, afirmó que “el derecho a obtener la tutela judicial efectiva que reconoce a los ciuda-danos el art. 24.1 de la Constitución, consiste en el derecho a acceder al proceso judicial, de que conozcan los jueces y tribunales ordinarios, alegar los hechos y las argumentaciones jurídicas perti-nentes y obtener una resolución fundada en dere-cho, que puede ser favorable o adversa a las pre-tensiones ejercitadas” (154).
(146) Morello, Augusto M., “El proceso justo...”, cit., p. 230.(147) Hitters, Juan C., “Derecho internacional de los derechos humanos”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1993.(148) Sommermann, Karl P., “La justicia administrativa alemana”, en AA.VV., “La justicia administrativa en el de-recho comparado”, Ed. Civitas, Madrid, 1993, ps. 33 y ss.(149) Sommermann, Karl P., “La justicia administrativa...”, cit., p. 50.(150) Conf. Molas, Isidre, “Derecho constitucional”, Ed. Tecnos, Madrid, 1998, p. 33. Expresó el mencionado autor que “la Constitución española de 1978 es el resultado de un proceso de cambio político, realizado por vía pacífica, a lo largo de un período de tiempo más bien dilatado, que hizo posible el tránsito desde la dictadura franquista hasta la democracia. Este proceso se realizó de acuerdo con las exigencias de legalidad del sistema anterior, que se había ya reformado en lo imprescindible entre 1976 y 1977, pero cuyas leyes fundamentales se mantuvieron vigentes hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”.(151) La Guerra Civil española tuvo su origen en una sublevación militar en Marruecos que fue encabezada por el general Francisco Franco, extendiéndose rápidamente en toda la península Ibérica, iniciando una cruenta gue-rra interna que causó cerca de un millón de muertos y en la que intervinieron soldados italianos, alemanes y por-tugueses. Después de terribles batallas (Toledo, Madrid, Brunete, Belchite, Teruel, Bilbao, Guadalajara, El Ebro, etc.), en las que triunfaron en forma indistinta los dos bandos, los nacionalistas se impusieron y entraron victo-riosos en Barcelona (26/1/1939) y luego en Madrid (28/3/1939).(152) El art. 9.3, Const. española, dice: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía norma-tiva, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restric-tivas de derechos individuales, las seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.(153) Molas, Isidre, “Derecho constitucional”, cit.(154) Sentencia del Tribunal Constitucional del 20/7/1997, reproducida en González Pérez, Jesús, “El derecho a la tutela jurisdiccional”, Ed. Civitas, Madrid, 1984, p. 31.

43Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
En nuestro país, la sistemática violación de los derechos humanos de la población por parte del régimen militar iniciado en 1976 provocó, con el regreso de la democracia, la inmediata adhe-sión al sistema interamericano de derechos hu-manos a través de la sanción de la ley 23054. Finalmente, la incorporación de la CADH a nues-tra Constitución Nacional a través de su art. 75, inc. 22, trajo como consecuencia la ampliación de las garantías y la creación del concepto de tu-tela judicial efectiva (155).
En el ámbito de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos esta-blece en su art. 14 que “todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída pública-mente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, estable-cido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obli-gaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden públi-co o seguridad nacional en una sociedad demo-crática, o cuando lo exija el interés de la vida pri-vada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por cir-cunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o conten-ciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimo-niales o a la tutela de menores...”. En dicho ám-bito, el Comité de Derechos Humanos emitió la observación general 13, reemplazada luego por la observación general 32, que en su inc. 8 dispuso que “el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia garantiza, en términos genera-les, además de los principios mencionados en la segunda oración del párr. 1 del art. 14, los princi-
pios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los pro-cedimientos en cuestión sean tratadas sin discri-minación alguna”.
El art. 25, CADH, dice: “1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual-quier otro recurso efectivo ante los jueces o tribu-nales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reco-nocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea come-tida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2) Los Estados parte se com-prometen: a) a garantizar que la autoridad com-petente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posi-bilidades de recurso judicial y; c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado proce-dente el recurso”.
Esta norma obliga jurídicamente a los Estados parte a garantizar el servicio judicial efectivo pa-ra la protección de los derechos fundamentales.
Este derecho a la protección judicial debe ser complementado con la enumeración de garantías y derechos específicos dispuestos en el art. 8, CADH (156).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el informe 105/1999 (157), interpretó los arts. 8 y 25, CADH, al afirmar que “de ambas disposiciones se desprende la garan-tía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento no sólo en cuan-to al acceso a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. En este sentido, esta Comisión ha señalado que la protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos,
(155) Colautti, Carlos E., “El Pacto de San José de Costa Rica”, Ed. Lerner, Córdoba, 1989; Travieso, Juan A., “Derechos humanos y derecho internacional”, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1996; Gordillo, Agustín, “Derechos humanos”, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1997.(156) Art. 8: “1) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razona-ble, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.(157) Publicado en LL 2000-F-594 con comentario del Dr. Carlos A. Botassi, “Habilitación de la instancia con-tencioso administrativa y derechos humanos”, ps. 1 y ss.

44
Dossier: “Medidas...
imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad pero nunca la garantía de un resultado favorable”.
En el mismo informe la Comisión realizó una am-plia interpretación del principio de la tutela judicial efectiva, llevando sus efectos más allá del acce-so a los tribunales. Dijo al respecto: “El principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales pa-ra la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concre-to. Este principio implica lógicamente un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales”.
b) La judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales (158)
Tanto a nivel federal, como en el ámbito provincial bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la revisión judicial de las políticas públicas y la consiguiente efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales es competencia de la justicia contencioso administrativa. A par-tir de las reformas constitucionales de la década del 90 fueron creados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la jurisdicción bonaerense nue-
vos fueros descentralizados con competencia ma-terial de derecho público. La puesta en funcio-namiento de estos nuevos tribunales permitió el desarrollo de una jurisprudencia de efectivo con-trol de las políticas sociales de los Estados y la ga-rantía de los derechos sociales en dicho ámbito judicial que pudo desarrollarse a partir de la apli-cación de normas internacionales de protección de derechos humanos como el Pidesc.
Este tratado internacional protector de los de-rechos sociales no contiene equivalente di-recto alguno del apart. b, párr. 3, art. 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los Estados parte, entre otras co-sas, a desarrollar “las posibilidades de recurso ju-dicial”. No obstante, según interpretó esta cues-tión el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general 9 (159), “los Estados parte que pretendan justificar el he-cho de no ofrecer ningún recurso jurídico interno frente a las violaciones de los derechos económi-cos, sociales y culturales tendrán que demostrar o bien que esos recursos no son ‘medios apropia-dos’ según los términos del párr. 1, art. 2, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o bien que, a la vista de los demás medios utilizados, son innecesarios. Esto será di-
(158) Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, Ed. Trotta, Madrid, 2002. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El umbral de la ciudadanía. El significado de los dere-chos sociales en el Estado social constitucional”, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2006. Alexy, Robert, “Teoría del discurso y los derechos humanos”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1995, serie “Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho”, n. 1; Arango, Rodolfo, “El concepto de derechos sociales fundamentales”, Ed. Legis - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005; Baldasarre, Antonio, “Los derechos sociales”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001; Barros, Isabel, Vázquez, Nilda y Berlak, Miriam, “Guía para la elabo-ración y diseño de proyectos”, Ed. Dirección Nacional de Asuntos Comunitarios, Buenos Aires, 1999; Bobbio, Norberto, “Igualdad y libertad”, Ed. Paidós, Barcelona, 1993; Añon Roig, María José, “Igualdad, diferencias y desigualdades”, Ed. Fontamara, México, 2001; Bauman, Zygmunt, “La globalización. Consecuencias humanas”, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006; Abramovich, Víctor, Añon, María José y Courtis, Christian, “Derechos sociales: instrucciones de uso”, Ed. Fontamara, México, 2003; CELS, “Litigio estratégico y derechos humanos. La lucha por el derecho”, Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2008; Contreras Peláez, F., “Derechos so-ciales: teoría e ideología”, Ed. Tecnos, Madrid, 1994; Heller, Hermann, “Teoría del Estado”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1992; Ferrajoli, Luigi, “El garantismo...”, cit.; Gargarella, Roberto, “La justicia frente al go-bierno”, Ed. Ariel, Barcelona, 1996; “El derecho a la protesta. El primer derecho”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005; Gargarella, Roberto y Ovejero, Félix (comp.), “Razones para el socialismo”, Ed. Paidós Estado y Sociedad, Barcelona, 2001; Grimm, Dieter, “Constitucionalismo y derechos fundamentales”, Ed. Trotta, Madrid, 2006; Gil Domínguez, Andrés, “Neoconstitucionalismo y derechos colectivos”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2005; Del Llano, Cristina, “Los derechos fundamentales en la Unión Europea”, Ed. Anthropos, Barcelona, 2005; Abramovich, Víctor, Bovino, Alberto y Courtis, Christian (comp.), “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década”, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2007.(159) Fairstein, Carolina y Rossi, J., “Comentario a la observación general n. 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Revista Argentina de Derechos Humanos, n. 0, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, ps. 327-349.

45Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
fícil demostrarlo, y el Comité entiende que, en muchos casos, los demás medios utilizados pue-dan resultar ineficaces si no se refuerzan o com-plementan con recursos judiciales”.
Al distinguir en los niveles de protección cautelar, según el derecho que se halle en juego, no hace otra cosa que priorizar la protección de las perso-nas más desaventajadas en el goce de sus dere-chos fundamentales, cumpliendo con la directriz dispuesta por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que establece que respecto de estos derechos “los Estados parte deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones des-favorables concediéndoles una atención especial” y agregando que “las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a benefi-ciar a los grupos sociales ya aventajados a expen-sas de los demás” (160).
La observación general 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también dispo-ne que “5. Entre las medidas que cabría conside-rar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídi-co nacional, puedan considerarse justiciables. El Comité observa, p. ej., que el disfrute de los dere-chos reconocidos, sin discriminación, se fomenta-rá a menudo de manera apropiada, en parte me-diante la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos. De hecho, los Estados parte que son, asimismo, parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están ya obliga-dos (en virtud de los arts. 2 [párrs. 1 y 3], 3 y 26 de este Pacto) a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades (inclusive el derecho a la igualdad y a la no discriminación) reconoci-dos en el presente Pacto hayan sido violados, ‘po-drá interponer un recurso efectivo’ (apart. a) del párr. 3 del art. 2. Además, existen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales varias otras disposiciones, entre ellas las de los arts. 3, 7 (inc. i) del apart. a), 8, 10 (párr. 3), 13 (apart. a) del párr. 2 y párrs. 3 y 4 y 15 (párr. 3), que cabría considerar de aplicación inmediata por parte de los órganos judiciales y de otra índole en numerosos sistemas legales na-cionales. Parecería difícilmente sostenible suge-
rir que las disposiciones indicadas son intrínseca-mente no autoejecutables”.
Por su parte, la observación general 9 del mismo Comité establece que “el segundo principio es-tá reflejado en el art. 8, Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual ‘toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tri-bunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamen-tales reconocidos por la constitución o por la ley’. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contiene ningún equiva-lente directo del apart. b), párr. 3, art. 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los Estados parte, entre otras cosas, a desarrollar ‘las posibilidades de recurso judicial’. No obstante, los Estados parte que pretendan jus-tificar el hecho de no ofrecer ningún recurso jurídi-co interno frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales tendrán que de-mostrar o bien que esos recursos no son ‘medios apropiados’ según los términos del párr. 1, art. 2, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o bien que, a la vista de los demás medios utilizados, son innecesarios. Esto será difícil demostrarlo, y el Comité entiende que, en muchos casos, los demás medios utilizados puedan resultar ineficaces si no se refuerzan o complementan con recursos judiciales”.
El Comité también indicó en su observación gene-ral 9 lo siguiente: “En lo relativo a los derechos ci-viles y políticos, generalmente se da por supuesto que es fundamental la existencia de recursos ju-diciales frente a las violaciones de esos derechos. Lamentablemente, en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, con demasiada frecuencia se parte del supuesto contrario. Esta discrepancia no está justificada ni por la natura-leza de los derechos ni por las disposiciones per-tinentes del Pacto. El Comité ya ha aclarado que considera que muchas de las disposiciones del Pacto pueden aplicarse inmediatamente. Así, en la observación general 3 (1990) se citaban, a tí-tulo de ejemplo, los siguientes artículos del Pacto: el art. 3, el inc. i) del apart. a) del art. 7, el art. 8, el párr. 3 del art. 10, el apart. a) del párr. 2 del art. 13, los párrs. 3 y 4 del art. 13 y el párr. 3 del art. 15. A este respecto, es importante distinguir
(160) Observación general 3, párr. 11.

46
Dossier: “Medidas...
entre justiciabilidad (que se refiere a las cuestio-nes que pueden o deben resolver los tribunales) y las normas de aplicación inmediata (que permiten su aplicación por los tribunales sin más disquisi-ciones). Aunque sea necesario tener en cuenta el planteamiento general de cada uno de los siste-mas jurídicos, no hay ningún derecho reconocido en el Pacto que no se pueda considerar que po-sea en la gran mayoría de los sistemas algunas dimensiones significativas, por lo menos, de jus-ticiabilidad. A veces se ha sugerido que las cues-tiones que suponen una asignación de recursos deben remitirse a las autoridades políticas y no a los tribunales. Aunque haya que respetar las com-petencias respectivas de los diversos poderes, es conveniente reconocer que los tribunales ya inter-vienen generalmente en una gama considerable de cuestiones que tienen consecuencias impor-tantes para los recursos disponibles. La adopción de una clasificación rígida de los derechos econó-micos, sociales y culturales que los sitúe, por de-finición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el prin-cipio de que los dos grupos de derechos son indi-visibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnera-bles y desfavorecidos de la sociedad”.
En este marco normativo, la ley en análisis se muestra como una herramienta eficaz en el ám-bito interno para garantizar la efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la intervención oportuna del Poder Judicial. En el ámbito internacional, recientemen-te –5/5/2013– ha entrado en vigencia el proto-colo facultativo del Pidesc que permite el trata-miento por parte del Comité de las peticiones individuales realizadas por víctimas que hayan su-frido la violación de los derechos garantizados por dicho tratado, como producto de una medida re-gresiva en materia de derechos sociales, de parte de un Estado firmante de dicho protocolo.
VI. CONCLUSIONES PROVISORIAS
Como lo explica Roberto Berizonce, las tutelas
procesales diferenciadas tienden a asegurar los valores, principios y derechos constitucionales y requieren de “un nuevo modelo de justicia ope-rante para la tutela de los derechos sociales en general, y más genéricamente de aquellos que en las convenciones internacionales conforman los ampliados derechos económicos, sociales y cul-turales (DESC), categoría comprensiva de los de-rechos derivados del trabajo y la seguridad social, la educación, la salud, la alimentación, la cultu-ra, el consumo y otras prerrogativas de la inter-pretación” (161). Así, en este marco de verdade-ros “procesos de solidaridad” para la efectividad de los derechos sociales fundamentales (162), consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, la ley 26854 articula normativamente un proce-so cautelar indispensable para asegurar su efec-tiva operatividad.
Nuestro sistema judicial, y en especial la justicia administrativa, desde su origen se estructuró pro-cesalmente como una construcción legal discrimi-natoria que dificultó e imposibilitó aun hasta hoy el acceso a la tutela judicial efectiva por cues-tiones económicas, sociales y culturales, debien-do entonces el Estado adoptar medidas concretas para revertir esta antigua tradición de desprotec-ción de los más necesitados. Puede resultar difícil luchar con éxito contra la discriminación en mate-ria de derechos económicos, sociales y culturales, “si se carece de una base legislativa sólida para las medidas necesarias” (163).
Esta norma es una sólida base legislativa que pro-pone e inicia un cambio radical en la forma en que la ley debe regular los juicios en los que el Estado es parte, diferenciando la forma en que las prerrogativas procesales se aplican a los ciu-dadanos, según el derecho que pretenda prote-gerse y las condiciones económicas sociales de los actores. La Ley de Medidas Cautelares contra el Estado nacional propone una nueva estructura-ción en el ámbito procesal de la conformación del llamado régimen exorbitante del derecho privado. Como dije, y aquí resalto, ninguna de las normas procesales de revisión de la actividad administra-tiva vigentes en todo el país efectúa una atenua-
(161) Berizonce, Roberto O., “Tutelas procesales...”, cit., ps. 10 y ss.(162) Ampliar esta conceptualización en Arango, Rodolfo, “El concepto...”, cit.(163) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 3, La índole de las obligacio-nes de los Estados parte, párr. 1, art. 2 del Pacto.

47Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Cautelares…
ción o flexibilización de los requisitos de admisibi-lidad de la acción o de medidas cautelares o de los efectos de la sentencia, respecto de los gru-pos sociales desaventajados económicamente o de aquellos que pretendan hacer valer derechos fundamentales vinculados a su situación social. Es decir, las leyes procesales administrativas hoy en vigencia y aplicación en todos los ámbitos de nuestro país no efectúan tutela procesal diferen-ciada alguna.
En contraste con lo hasta ahora legislado en la materia, la nueva ley procesal regulatoria del régi-men de medidas cautelares contra el Estado, en el ámbito federal, efectúa una división esencial que provoca un tratamiento diferenciado del pro-ceso judicial según se trate de un derecho funda-mental o de un interés patrimonial o meramente económico, en cumplimiento de las obligaciones asumidas a nivel internacional por el Estado na-cional en materia de derechos humanos.
Por ello considero imperioso, en esta etapa his-tórica gestacional de un nuevo paradigma en la distribución social de derechos, construir teórica-mente un sistemas de ideas en el que la unidad de la actividad del Estado –bajo un nuevo régimen común de derecho público– sea una herramienta eficaz para garantizar la efectividad de los dere-chos sociales reconocidos por las Constituciones y los tratados internacionales de derechos huma-nos, requiriéndose para ello una intervención pla-nificada del Estado en el sistema económico y so-cial de nuestra Nación. Ahora bien, la viabilidad de la interpretación propuesta no dependerá só-lo del texto de la Constitución o las leyes, ni tam-poco de las políticas sociales de un gobierno pro-gresista, sino del éxito que logre el discurso que propone un modelo de Estado social y democráti-co, en la lucha en el terreno ideológico por el pre-dominio en la construcción de la significación del derecho.
Es así que es imprescindible lograr, mediante una efectivización de los llamados derechos sociales, una estructura económica que garantice una dis-minución de las desigualdades económico so-ciales, y la inclusión de sectores de la población excluidos y marginados. Para ello, la función del Estado, la construcción de políticas públicas ade-
cuadas, la transformación de los servicios públi-cos y la edificación de una ciudadanía social y participativa son problemas que deben ser abor-dados desde el derecho administrativo con una visión políticamente igualitaria. Además, el siste-ma institucional requiere el acompañamiento de un Poder Judicial que concrete la revisión de po-líticas públicas sociales de forma tal de garanti-zar estos derechos fundamentales a la ciudada-nía más desaventajada.
Para pensar en un abordaje del derecho público desde una postura crítica a la visión liberal con-servadora de nuestra tradición jurídica e institu-cional es necesario revisar las teorías doctrinarias sobre la que se construyó el derecho procesal ad-ministrativo. Dice Luigi Ferrajoli que “todo esto re-quiere voluntad y capacidad de proyección refor-madora y de innovación teórica e institucional. La innovación es necesaria sobre todo en el campo del derecho administrativo donde la ciencia jurídi-ca legada carece todavía de una teoría de los de-rechos sociales y de las correlativas obligaciones públicas capaces de dar forma y garantía de efec-tividad a las expectativas correspondientes a las funciones positivas del Welfare State” (164).
Es por ello auspicioso este comienzo de transfor-mación de la justicia –en especial, la administrati-va– y es de esperar que, tanto a nivel federal como provincial, se trabaje en la confección de nuevos carriles formales que permitan una atenuación de las prerrogativas procesales del Estado en protec-ción de los más débiles. Para ello deberá conti-nuarse con el camino de las tutelas procesales di-ferenciadas que hoy comienza a transitarse con la sanción de la ley 26854.
Corresponde también destacar que la ley recien-temente sancionada se encuentra en línea con la constante práctica de utilización del derecho como herramienta ideológica y cultural de trans-formación de la realidad social en la que se en-marcaron los importantes cambios promovidos y concretados por el Estado nacional que –de diver-sas formas– ha generado mayor inclusión social y menor discriminación, todo ello en respeto de los derechos humanos fundamentales que sostienen los cimientos de nuestra sociedad democrática y participativa.
(164) Ferrajoli, Luigi, “El garantismo...”, cit.

48
Dossier: “Medidas...
Concluyo reafirmando que esta ley es una nor-ma procesal de avanzada que recepta la moder-na doctrina y jurisprudencia de la materia, en total cumplimiento de la Constitución Nacional y la nor-mativa internacional de derechos humanos. En particular, como manifestara antes, esta ley re-conoce expresamente la justiciabilidad de los de-rechos sociales y protege en forma diferenciada a sectores socialmente vulnerables en su derecho a una vida digna y, en especial, garantiza los dere-
chos económicos, sociales y culturales de los sec-tores populares de la sociedad (salud, derechos alimentarios, ambientales, laborales, etc.), como hasta ahora ninguna norma procesal lo había he-cho, cumpliendo con el principio internacional en materia de derechos económicos, sociales y cul-turales que dispone que los Estados deben otor-gar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndo-les una atención especial y diferenciada.
Las medidas cautelares contra la Administración Pública. Ley 26854
Por Alberto L. Maurino
SUMARIO:
I. Introducción.– II. Finalidad de las medidas cautelares.– III. Comentario de la ley 26854. Breve análisis y primeras apreciaciones.– IV. Conclusiones
I. INTRODUCCIÓN
Es contradictorio que una ley, precedida por el propósito del legislador de “democratizar la justi-cia”, limite el acceso a la jurisdicción a los ciuda-danos frente al Estado nacional o sus entes des-centralizados, creando una situación jurídica de fragilidad y violentando el proceso legal, desde el momento en que se restringen facultades del li-tigante que son consustanciales a él en todo ré-gimen republicano. Tal es el caso de las medidas cautelares.
II. FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Las providencias cautelares tienen una fisonomía
procesal que le dan categoría propia. Su defini-ción debe hacerse con base en un criterio teleoló-gico, puesto que su fin (anticipar los efectos de la resolución principal) supera a la cualidad (decla-rativa o ejecutiva) (1).
En la órbita del proceso civil, el proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el derecho cu-yo reconocimiento o actuación se pretende obte-ner a través de otro proceso, “pierda su virtuali-dad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronuncia-miento de la sentencia definitiva, dado que la sa-tisfacción instantánea de una pretensión de co-nocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable. O sea que también, en el ámbito civil las medidas cautelares están directamente rela-cionadas con el objeto del proceso” (2).
(1) Calamandrei, Piero, “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, Ed. El Foro, Buenos Aires, 1997, p. 137.(2) Fassi, Santiago; Yáñez, César y Maurino, Alberto, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes, comentado, anotado y concordado”, t. II, 3ª ed. actualizada y ampliada, Ed. Astrea,

49Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Las medidas cautelares…
III. COMENTARIO DE LA LEY 26854. BREVE ANÁLISIS Y PRIMERAS APRECIACIONES
a) Tratamiento diferencial según se trate de juez competente o no
El ámbito de aplicación de la ley 26854, según el art. 1, se circunscribe a “Las pretensiones caute-lares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos…”. Luego hace una distin-ción que es inconstitucional:
1.– Medidas cautelares ante juez incompetente
Deroga parcialmente la norma del art. 196, CPCCN, en su párr. 2, que dice: “Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de con-formidad con las prescripciones de este capítu-lo, pero no prorrogará su competencia”. En efec-to, el inc. 2 del art. 2, ley 26854, limita, en razón de los sujetos, materia, etc., la radicación de las medidas asegurativas ante juez incompetente al expresar: “La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmen-te vulnerables acreditados en el proceso, se en-cuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un de-recho de naturaleza ambiental”.
En el marco de los Códigos nacionales y provin-ciales se ha privilegiado el peligro en la demo-ra ante la urgencia sobre el vicio de incompeten-cia (3).
El artículo en comentario, y en el párrafo indica-do, conculca el principio de igualdad de la CN (art. 14); es discriminatoria, pues en su intención taxativa y no enunciativa no contempla los casos de desprotección de otras garantías constitucio-nales, como lo veremos más adelante.
Reitera en general (salvo la fijación de un plazo de cinco días al juez para expedirse) lo dispuesto por el art. 196, párr. final, CPCCN, en el sentido de que “El juez que decretó la medida, inmedia-tamente después de requerido, remitirá las ac-tuaciones al que sea competente”. La ley 26854 agrega que el juez competente, “una vez acep-tada la competencia atribuida, deberá expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medi-da cautelar concedida, en un plazo que no podrá exceder los cinco días”.
Obsérvese que no se nulifica el trámite caute-lar, considerándoselo válido, además de subsis-tir la medida ordenada, y “permite sugerir que ni la incompetencia manifiesta, ni la declarada por la alzada en virtud de la apelación, autorizan el le-vantamiento de las medidas cautelares decreta-das” (4).
Si exprimimos la literalidad del precepto en la interpretación de la norma para llevarla a un es-
Buenos Aires, 1989, p. 40, coinciden con Calamandrei (“Introducción...”, cit., ps. 138/139), cuando el profe-sor de Florencia dice: “La providencia cautelar no es, en efecto, una providencia sobre el proceso, que se pue-da oponer a la providencia principal, concebida como única providencia sobre el mérito. También la providencia cautelar es una providencia sobre el mérito; esto es, una providencia que pronuncia sobre el fundamento de la acción cautelar, y que constituye la conclusión de un proceso (cautelar) separado, en el curso del cual pueden dictarse providencias instructorias referentes al proceso cautelar (por ejemplo, la sentencia interlocutoria que admite una prueba testimonial sobre el estado de peligro); pero se trata de un mérito diverso de aquel al que se refiere la providencia principal, esto es, de una acción cautelar, que tiene condiciones distintas e independien-tes de las que son propias de la acción principal”.(3) Por estas razones se tiene decidido, con acierto, que los trámites relativos a la adopción de medidas precau-torias quedan exceptuados de la suspensión de procedimientos derivados de una contienda de competencia, de modo que, aun suspendido el trámite, corresponde al magistrado requerido expedirse sobre la medida, sin per-juicio de su competencia definitiva (C. Nac. Civ., sala F, 7/2/1996, LL 1996-D-64). (4) Falcón, Enrique, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado”, t. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006, p. 521; Fassi, Santiago y Yáñez, César, “Código Procesal Civil y Comercial, co-mentado, anotado y concordado”, t. II, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 49; Fenochietto, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado”, t. I, 2ª ed., Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001, ps. 722/723.

50
Dossier: “Medidas...
tado cautelar puro, llegamos a la conclusión de que la variante de la ley 26854 (art. 2, in fine) en el sentido de que aceptada la competencia por el juez, éste “deberá expedirse de oficio sobre el al-cance y vigencia de la medida cautelar concedi-da”, determina que no podrá pronunciarse sobre su validez, generando la inoperatividad del pre-cepto en análisis.
2.– Medidas cautelares ante juez competente
Ante juez competente, pueden interponerse las medidas precautorias, acreditando los requisitos procesales, sin límites subjetivos u objetivos y sin distinción del contenido de los derechos sustan-ciales o cumplimiento de garantías constituciona-les cuyo reconocimiento se procura.
Por ende, el valladar legal sólo rige para el ca-so de “providencias cautelares dictadas por juez incompetente”.
No hay fundamento de celeridad procesal que justifique la diferencia y ello es grave.
Ante un juez con competencia, se puede pedir la tutela jurídica eficaz de todos los derechos; v.gr., los contenidos en el art. 14, CN (derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita; de loco-moción; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; etc.). Los derechos sociales que otorga el art. 14 bis, CN, tales como el salario mí-nimo vital móvil, la dignificación del trabajo, las garantías constitucionales que protegen los dere-chos de los gremios, los derechos de la seguridad social, etcétera.
b) Oportunidad y requisitos de la pretensión cautelar
El art. 3 se halla mal rotulado al decir “Idoneidad del objeto de la pretensión cautelar”.
Esta digresión es necesaria, pues la terminolo-gía correcta que debería haber utilizado la ley es “Oportunidad. Requisitos e impedimentos”. Debe tenerse en cuenta que la idoneidad es lo adecua-
do y apropiado para una cosa y no es tarea del legislador sino del juez este menester valorativo.
El inc. 2 del art. 3 expresa: “La pretensión cau-telar indicará de manera clara y precisa el perjui-cio que se procura evitar; la actuación u omisión estatal que lo produce; el derecho o interés jurí-dico que se pretende garantizar; el tipo de medi-da que se pide; y el cumplimiento de los requisi-tos que correspondan, en particular, a la medida requerida”.
Con respecto a la necesidad de acreditar la actua-ción u omisión estatal y al interés jurídico que se quiere garantizar, son elementos de toda preten-sión cautelar que hacen al requisito –común en las medidas cautelares– del fumus bonus iuris y a la legitimación sustancial.
c) No coincidencia con el objeto del proceso principal
En el inc. 4 del art. 3 la ley expresa: “Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal”. Entendemos que el camino correcto es el seguido por el Código Contencioso y Tributario Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el art. 177 consagra la procedencia de medidas cautelares aunque lo pe-ticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Se trataría, entre otros casos, de la medida cautelar innovativa o de otras me-didas urgentes, como son las anticipativas de tu-tela. Paradójicamente, los antecedentes de la ley citan como fuente el Código mencionado.
Debe reconocerse que lo controvertido en algu-nas medidas es que pueden atribuir antes lo que debe concederse después. Pero esto no hace a la cuestión; la medida cautelar innovativa y la tute-la anticipativa, p. ej., son herramientas eficaces para una tutela judicial fructífera que la doctrina y la jurisprudencia aceptan con unanimidad ante la exagerada prolongación de los pleitos (5).
A esta altura, conviene aclararle al lector que en distintos tipos de cautelares hay lo que puede de-
(5) Jurisprudencia: v.gr., fallo “Camacho Acosta, Corte Sup., 1997, Fallos 320:1633.Doctrina: ver Chiappini y Peyrano, “El proceso atípico”, parte tercera, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1985, p. 116, donde se señala “que el propio Calamandrei ya advertía sobre la necesidad de tomar conciencia de la existencia de un proceso cautelar innovativo pensado en función de tener que alterar, precautoriamente, ya mis-mo un estado de cosas contrario a derecho”.

51Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Las medidas cautelares…
nominarse “una pequeña cognición cautelar”. Es decir, la indagación sobre el derecho cuyo peli-gro alega el actor existirá en forma limitadísima, puesto que el juez siempre realizará un juicio de probabilidad o de verosimilitud. Pero el valor de la declaración no es sino de hipótesis; es decir, el proceso cautelar tiene, por naturaleza, un proce-dimiento hipotético (6).
d) Informe previo
El art. 4, en su inc. 1, expresa: “Solicitada la me-dida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un infor-me que dé cuenta del interés público comprome-tido por la solicitud”.
La exigencia del informe se opone a la teoría de las medidas cautelares, en razón de que para el dictado de ellas sólo se requiere que reúnan los presupuestos procesales clásicos y que el juez realice una correcta valoración de la existencia de ellos. Si considera necesario requerir un informe a la Administración Pública, ello será por una fa-cultad para robustecer su convicción acerca de la acreditación de la verosimilitud del derecho, pe-ro nunca por un deber jurídico, como lo impone el precepto (7).
La medida cautelar no debe ser obstruida o alte-rada en su finalidad y la creación de nuevos requi-sitos la torna estéril. Debe ser de interpretación amplia, en aras de su fructuosidad.
Nos preguntamos ante la antijuridicidad clara de qué sirve la facultad que se otorga al juez en el inc. 1, párr. 2, del art. 3 para “dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el mo-mento de la presentación del informe o del venci-
miento del plazo fijado para su producción”. Sólo durará hasta la presentación del informe.
El art. 4, en su inc. 3, no exige el informe pre-vio en los supuestos del art. 2, inc. 2 (sectores vulnerables, derecho de salud, vida digna, en-tre otros). Desde ya anticipamos que la enuncia-ción de los derechos exentos del requerimiento generará innumerables conflictos de hermenéu-tica judicial, en virtud de ser un catálogo sintéti-co y anfibológico.
Sin perjuicio de lo expresado, y aplicando con-ceptos que dimos en otra oportunidad acerca del amparo, decimos que el informe al que se refiere esta norma es más una carga que un deber pro-cesal (8). No se trata de un informe noticia sino de un informe que implica una réplica (9), equivalen-te a la contestación de la demanda (10).
e) Temporalidad de las medidas cautelares frente al Estado
El art. 5, ley 26854, señala en el párr. 1: “Al otor-gar una medida cautelar el juez deberá fijar, ba-jo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis me-ses. En los procesos de conocimiento que trami-ten por el procedimiento sumarísimo y en los jui-cios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres meses”.
No entramos a discutir la extensión del plazo que exige la ley como límite a las medidas asegurati-vas, porque aunque fueran mayores, no dejan de ser improcedentes. El precepto viola el requisito de temporalidad de las cautelares en su más co-rrecta conceptualización, al fijar, bajo pena de nu-lidad, un plazo de vigencia de la medida.
También establece el artículo (párr. 3) que po-
(6) Fairen Guillén, “La reforma del proceso cautelar civil español”, Revista de Derecho Procesal, nro. IV, octu-bre-diciembre de 1966, p. 50.(7) Ver “Dictamen de minoría - Informe de Margarita R. Stolbizer”, en “Sesiones ordinarias 2013 - Orden del día 1906 de la Cámara de Diputados de la Nación”, p. 10. Se expresa: “Se pierde de vista que el juzgador de-be efectuar un análisis previo a la hora de acceder o no a una medida cautelar, reconociendo si existe cierta le-gitimidad de derecho en el peticionante, si hay un peligro en la demora, y si efectivamente otorgó una suficien-te contracautela”.(8) Fassi, Santiago y Yáñez, César, “Código Procesal...”, cit., t. III, p. 28; C. Civ. Com. Trab. y Familia Cruz del Eje, 12/6/1997, LLC 1998-1147.(9) Dana Montaño, Salvador M., “La reglamentación legal del amparo jurisdiccional de los derechos y garan-tías”, LL 124-1420.(10) Bidart Campos, Germán, “Régimen legal y jurisprudencial del amparo”, Ed. Ediar, Buenos Aires, p. 407.

52
Dossier: “Medidas...
drá prorrogarse a petición de parte, “previa valo-ración adecuada del interés público comprometi-do en el proceso”. Esto contradice la naturaleza y el funcionamiento mismo de las medidas cautela-res, dado a que el juez tiene la facultad de man-tener la medida hasta la resolución final del jui-cio o hasta que lo crea conveniente. Lo contrario es antijurídico, porque enerva la esencia del ins-tituto procesal.
El párr. 4 del art. 5 incurre en un error, al supedi-tar el otorgamiento de la prórroga, de “la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte favorecida por la medida”. Contradice re-glas técnicas del abuso del derecho en el proce-so, pues la conducta procesal de las partes tiene otro tipo de sanciones (multas, daños y perjui-cios, nulidad, etc.) que se ligan a conductas co-rroborantes de indicios, pero jamás a la prorro-gabilidad de un plazo. Además, la valoración de la inconducta procesal debe hacerla el juzgador en la sentencia de mérito. Jamás en una cautelar (ver art. 45, CPCCN) (11).
Refuerza nuestra posición la doctrina más presti-giosa. Dice Calamandrei, refiriéndose a la exten-sión en el tiempo, “que tienen una duración li-mitada a aquel período de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de las providencias cautelares y la emanación de otra providencia ju-risdiccional” (12).
Barona Vilar señala puntualmente sobre el tema, que tienen una duración limitada, “sin que sea la misma determinable a priori, si bien por su natu-raleza nacen para extinguirse” (13).
La norma contradice el art. 202, parte primera, CPCCN, que establece: “Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron”.
El art. 6 de la ley en comentario merece idénticas críticas que las esgrimidas contra el art. 5 y a sus fundamentos nos remitimos.
Aclaramos que lo dicho no significa desconocer el carácter de provisoriedad e interinidad y de muta-bilidad y variabilidad que tienen las medidas cau-telares. La diferencia radica en que esos requisi-tos deben ser valorados únicamente por el juez en virtud de la facultad de imperium que tiene, en ejercicio de la garantía jurisdiccional con fina-lidad cautelar que “anuncia y prepara la puesta en práctica de otras garantías jurisdiccionales, de las cuales, esa actividad cautelar quiere asegurar anticipadamente el más eficaz rendimiento prác-tico” (14).
f) Carácter provisional y modificación de las medidas cautelares
El plazo de subsistencia de las medidas cautela-res es el que determine el cumplimiento de su fi-nalidad y no puede ser acotado por ninguna ley. Con este anticipo conceptual consideramos que los arts. 6 y 7, ley 26854, deben tenerse por no escritos, dado que la materia está regulada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De ahí que, ante el conflicto de leyes, debe pre-valecer el Código Procesal en sus arts. 202, 203, 204 y concs.
g) Afectación de recursos y bienes del Estado
El art. 9, ley 26854, reproduce literalmente el pá-rr. final del art. 195, CPCCN, que fue agregado por el art. 14, ley 25453, y declarado inconstitu-cional por la jurisprudencia (15).
Sostiene Carrillo que estas normas son medidas desesperadas que adoptó el Estado en diciembre de 2001, como el art. 195 bis, CPCCN derogado,
(11) Confrontar Maurino, Alberto L., “Abuso de derecho en el proceso”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, ps. 43, 123 y ss.(12) Calamandrei, Piero, “Introducción...”, cit., ps. 37 y 38.(13) Barona Vilar, Silvia, en Montero Aroca, Juan y otros, “El nuevo proceso civil (ley 1/2000)”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, ps. 742 y ss.(14) Alvarado Velloso, Adolfo, “Comentarios al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe”, t. I, Ed. Centro de Estudios Procesales Rosario, Rosario, 1978, p. 3.(15) Es inconstitucional por violar el principio de división de poderes el art. 14, ley 25453, que inhibe a los jue-ces de decretar medida cautelar alguna que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cual-quier forma perturbe los recursos propios del Estado y de imponer a los funcionarios cargas personales pecunia-rias (C. Fed. La Plata, sala 3ª, 11/10/2001, “Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires v. Poder Ejecutivo Nacional”, JA 2003-III-255/256).

53Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Las medidas cautelares…
que establecía el per saltum con efecto suspen-sivo ante las medidas cautelares dictadas contra el Estado, y que fue derogado por ley 25587 (16).
h) Recurso de apelación con efecto suspensivo
Dispone el art. 13, inc. 3, párr. 2, lo siguiente: “El recurso de apelación interpuesto contra la pro-videncia cautelar que suspenda, total o parcial-mente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare com-prometida la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc. 2”.
El efecto suspensivo anula la finalidad del institu-to procesal. Del informe de la minoría, en el mar-co del debate parlamentario, puede extraerse es-te razonamiento práctico: “El juez decretará la medida cautelar, y luego de notificada, a las po-cas horas, el Estado apelará, y con sólo la ‘inter-posición’ del recurso, la medida cautelar queda-ra sin efecto” (17).
Nuestro criterio es que el recurso debe conceder-se en efecto devolutivo para no violar el derecho de defensa y lograr una tutela efectiva para quien interpuso una medida cautelar como instrumen-to apto.
Es de aplicación el art. 198, párr. 4, CPCCN, que es regla general y no el art. 18 de la ley en co-mentario, por ser este precepto una denunciación residual que transgrede la seguridad jurídica (18).
i) Medidas positivas
El art. 14, inc. 1, determina los requisitos para la interposición de las medidas cautelares “cuyo ob-jeto implique imponer la realización de una deter-minada conducta a la entidad pública demanda-da”. Las medidas positivas son las que ordenan a la Administración Pública la realización de deter-minada conducta.
Soria las define como mandatos judiciales orien-tados a exigir de las entidades públicas determi-nadas conductas a seguir, ya sea que consistan en obligaciones de dar o de hacer (19).
Se observa dentro de los requisitos, en el inc. d, “la no afectación de un interés público”. Sobre este último concepto, resulta importante tener en cuenta la opinión de los doctrinarios especializa-dos en derecho administrativo.
Expresa Cassagne (20), con el que coincidimos, que este presupuesto no se funda en norma al-guna; “ha sido como una muleta procesal creada por los jueces para apoyar el rechazo de las me-didas cautelares y favorecer a la Administración”.
Basta con acreditar la verosimilitud del dere-cho sin que el interés público se oponga al restablecimiento.
Señalan Gambier y Zubiaur (21) que en lo referen-te a la denegación de medidas cautelares por ra-zones de interés público es necesario “establecer pautas interpretativas que impidan que la tutela judicial efectiva no sea un principio vacuo”.
(16) Carrillo, Santiago R., “Las medidas cautelares contra el Estado en la República Argentina”, en Damsky, Isaac A. (h.); López Olvera, Miguel A. y Pérez Cruz, Xóchitl R. G. (coords.), “Las medidas cautelares en el proceso administrativo en Iberoamérica”, Ed. Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A. C., México, 2009, ps. 98 y ss.(17) Ver “Dictamen de minoría - Informe de Pablo G. Tonelli”, en “Sesiones ordinarias 2013 - Orden del día 1906”, de la Cámara de Diputados de la Nación, p. 16.(18) Fassi, Santiago y Maurino, Alberto, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, t. III, Buenos Aires, Astrea, 2002,”, ps. 35/36. También: Gil Domínguez, Andrés, “Acción de ampa-ro: la ley 16986, el artículo 43 y las medidas cautelares”, LL 1999-F-311; Morello, Augusto y Vallefín, Carlos, “El amparo. Régimen procesal”, p. 150.(19) Soria, Fernando, “La medida cautelar positiva en el proceso administrativo”, ED 182-1126.(20) Cassagne, Juan Carlos, “La suspensión de los efectos de los actos administrativos como garantía efectiva de protección de los derechos”, Conferencia en el Curso Internacional sobre Nuevas Tendencias del Contencioso-Administrativo, Caracas, 15 al 18/2/1993, inédito, ps. 33/34. Ver, Cassagne, Juan C., “Las medidas cautelares en el Contencioso Administrativo”, LL 2001-B-1090.(21) Gambier, Beltrán y Zubiaur, Carlos, “Las medidas cautelares contra la Administración”, LL 1993-D-690.

54
Dossier: “Medidas...
Cassagne (22), precisando el concepto de interés público, expresa que se trata de un interés públi-co concreto y específico y no de tipo genérico; y agrega: “el interés público no es siempre el inte-rés que persigue la administración, sino el que re-presenta el interés de la comunidad”.
j) Aplicación del art. 18
Esta norma de carácter formal lleva ínsita la defi-ciente técnica legislativa usada por inercia o co-modidad del legislador. Se presenta como una fórmula impresa de antemano y generará insegu-ridad jurídica, no pudiendo evitar en el futuro la proliferación de conflictos normativos.
k) Procesos excluidos
El art. 19 de la ley, que glosamos brevemente, es-tablece que no se hallan incluidos en su norma-tiva los procesos de amparo, salvo lo que dispo-nen “los arts. 4, inc. 2; 5; 7 y 20 de la presente”.
Cualquier restricción a la acción de amparo con-tenida en la norma madre, que es el art. 43, CN, es inconstitucional. Es más, la jurisprudencia tra-ta de eliminar restricciones establecidas en la ley 16986 para cumplir la manda constitucional. Por ejemplo, el apart. d del art. 2, Ley de Amparo, ha sido derogado por el art. 43, párr. 1, in fine, CN: “En el caso, el juez podrá declarar la incons-titucionalidad de la norma en que se funde el ac-to u omisión lesiva”.
En consecuencia, reunidos los presupuestos de procedencia de la acción de amparo, ha dejado
de tener efecto la restricción del mencionado ar-tículo de la ley 16986, por lo que, cuando la con-cesión del pedido requiera una declaración de inconstitucionalidad, los jueces podrán pronun-ciarla con carácter eminentemente instrumental: remover el obstáculo constituido por la vigencia de una ley así calificable, de la que deriva el ac-to lesivo (23).
Con más intensidad debe lucharse contra las restricciones emanadas de otras leyes, como la ley 26854, que esterilizan el instrumento del am-paro bajo el pretexto de que debe acudirse a pro-cesos judiciales paralelos, generados por el cú-mulo de limitaciones (24).
l) Uso de la vía inhibitoria
El art. 20, ley 26854, expresa en su párr. 1: “La vía de la inhibitoria además del supuesto previs-to en el art. 8, CPCCN, procederá también para la promoción de cuestiones de competencia en-tre jueces de una misma circunscripción judicial, en todas las causas en que el Estado nacional, o alguno de sus entes, sean parte”.
El uso de la vía inhibitoria para plantear una cues-tión de competencia, en nuestro derecho y sin discusión, se deduce únicamente ante un magis-trado de extraña circunscripción territorial. Así lo disponen todos nuestros Códigos Procesales y lo hace el párr. 1 del art. 7.
Este procedimiento de origen medieval sólo se justifica por la gran extensión geográfica de nues-tro país.
(22) Cassagne, Juan Carlos, “La suspensión…”, cit., ps. 33/34. En su artículo “Las medidas cautelares...”, cit., el autor señala que la técnica de las medidas cautelares trasladadas del derecho procesal civil al administrativo tipificó la clásica medida de suspensión de los efectos del acto administrativo y se extendió a los reglamentos, constituyendo la cautelar típica del contencioso en esa materia. Pero eso no bastaba para proteger al adminis-trado cuando le denegaban los derechos básicos de la persona. Sumado a la lentitud de los jueces, comien-zan a utilizarse las diligencias de cautelares autónomas, las medidas positivas. Fueron instrumentos aptos la prohibición de innovar y la innovativa. Ver el art. 12, LNPA, para observar que basta con un solo requisito para la suspensión del acto. Se atenuó la existencia de los requisitos. Más verosímil resulta el derecho, el juez debe ser menos exigente en la acreditación de la gravedad e inminencia del daño (confrontar: jurisprudencia citada por Gallegos Fredriani, Pablo, “Las medidas cautelares contra la Administración Nacional”, LL 1996-B-1055). (23) Fassi, Santiago y Maurino, Alberto, “Código Procesal...”, cit., p. 47. (24) Si bien parece superabundante lo que expresamos en esta nota, su finalidad es destacar la intangibilidad de la acción de amparo ante cualquier intento de obstar la finalidad de ella. El recurso de amparo nació sin nor-ma que lo creara, fue una manifestación judicial contra la ausencia de la custodia estatal de los derechos indi-viduales. La autoridad estatal aparecía desprovista de lo que era esencial para sus funciones: hacerse respetar en cuanto poder del Estado y asegurar los derechos humanos (Fiorini, LL 136-1417). Se construye así una nor-ma que lo instituyera en los casos “Siri, Ángel” (Corte Sup., 27/12/1957, Fallos 239:459 y LL 89-531) y “Kot, Samuel” (Corte Sup., 5/9/1958, Fallos 241:291 y LL 92-626), y allí están dadas las notas principales de su

55Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Las medidas cautelares…
Expresa Fenocchietto que “demandado en la Capital Federal, un vecino radicado en una provin-
cia lejana lo obligaría a trasladarse a la metrópo-lis o a recurrir a un mandatario judicial” radicado
alcance, principalmente con respecto a la decisión administrativa previa y las vías paralelas. Por eso se apre-cia con alarma en la ley 16986 y en su interpretación por los jueces una reacción que la despoja de su eficien-cia inicial y retacea el amparo. “En lugar de destacarse lo que fue objeto promotor de la creación judicial pre-toriana, se jerarquiza el procedimiento en su actio pretensional. Ésta se exhibe, a la luz de la doctrina procesal, como el instrumento legal técnico para que cualquier particular pueda reclamar ante el Poder Judicial para la solución que anule el acto o el hecho de una autoridad estatal violadora ostensible de derechos fundamenta-les” (Fiorini, LL 136-1418). Siendo así, no se explican soluciones que esterilizaban el instrumento del ampa-ro, so pretexto de que deben colmarse por la vía administrativa o acudir a procesos judiciales paralelos, cuan-do por allí no se llegará oportunamente a la protección ineludible del derecho individual lesionado. La acción de amparo es reconocida en el mencionado proceso jurisprudencial, que se inicia con el caso “Siri”, en que la Corte Suprema la concede contra un acto de autoridad pública, y adquiere toda su proyección al ser exten-dida en el caso “Kot” al supuesto de que el acto lesivo de los derechos consagrados por la Constitución ha-ya sido cometido por particulares. Con criterio regresivo, la ley 16986 dividió la materia del amparo legislan-do solamente sobre el hecho de autoridad pública. En su art. 1 dispone: “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que en su forma actual e inminente lesione, restrinja, alte-re o amenace, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente re-conocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el hábeas corpus”. Sustraída la regulación del supuesto de actos lesivos de los particulares, queda legislada con un procedimien-to que conspira contra la rapidez que debe tener el amparo jurisdiccional para funcionar oportunamente. El art. 321, inc. 2, CPCCN, menciona la misma conducta lesiva emanada de un particular. Es decir, completa el ámbito personal de aplicación de la acción de amparo, amputado por la ley 16986. El resguardo de los dere-chos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional nacerá, en el caso de actos u omisiones de autoridad pública, de la ley nacional 16986; y tendrá un régimen propio y el mismo resguardo contra hechos de los par-ticulares del Código Procesal, que es una ley local. Asimismo, será aplicada por los jueces federales de las pro-vincias en los casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo prevenga de una autoridad nacio-nal. Sin embargo, la regulación de la primera, inspirada en una rica elaboración jurisprudencial, servirá de pauta para la segunda, salvo en las normas procesales en que cada una tendrá su régimen propio. La reforma cons-titucional de 1994 incorpora la figura del amparo. El art. 43 expresa: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amena-ce, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omi-sión lesiva. ”Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los dere-chos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de inci-dencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o dis-criminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afec-tarse el secreto de las fuentes de información periodística. ”Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”. Enseña Bidart Campos, en “Cautelar en un amparo ambiental y legitimación para accionar”, LL 1999-D-120, que la re-forma de la Constitución de 1994, con la recepción de la acción de amparo en el art. 43, ha introducido inno-vaciones a la normativa de la ley 16986, habilitando para conferir mayor amplitud “a las herencias provenientes de leyes o de jurisprudencia anteriores” (C. Civ. y Com. Santa Fe, sala 2ª, 19/2/1997, LLL 1998-1-755: la ac-ción de amparo en el art. 43, CN, importa el reconocimiento de una clara y específica protección constitucional para los derechos reconocidos en aquélla, innovando en el plexo normativo). En el plano concreto, el art. 43, CN, no contiene una derogación en bloque de las disposiciones de la ley 16986, razón por la cual sólo deben entenderse derogadas aquellas condiciones de admisibilidad de la acción que lo hayan sido de modo expreso (C. Nac. Civ., sala F, 26/12/1997, LL 1998-E-257). Pero es indudable que su incorporación a la Carta Magna introdujo tácitas modificaciones introducidas a la ley 16986 (C. Nac. Civ., sala H, 18/7/1997, LL 1998-B-189; cfr. VIII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Procesal y Tributario, JA 1999-I-1036, donde se expresó: “La

56
Dossier: “Medidas...
en ella (25). Coincide en la crítica a la inhibitoria Lascano (26).
Alvarado Velloso señala que el instituto supone que el juez ante quien se presenta la inhibitoria “ejerce su jurisdicción en una provincia y que el accionante ha sido demandado ante un juez con asiento en otra o ante un tribunal federal” (27).
No entendemos parte de la norma y porqué la vio-lación tan evidente al art. 7, párr. 1, CPCCN.
La perplejidad nos lleva a pensar que se deberá a que la declinatoria tiene efecto no suspensivo (devolutivo), mientras que la inhibitoria suspende los procedimientos (art. 12, CPCCN). Claro que la suspensión no alcanza a las medidas cautelares (art. 196, párr. 2) (28).
IV. CONCLUSIONES
a) La ley 26854 limita las medidas cautelares en las causas en que el Estado es parte o intervinien-te (casi siempre como demandado), afectando la seguridad de su propia función jurisdiccional.
Basta con transcribir las magistrales palabras de Calamandrei, que lo dicen todo: “Las providen-cias cautelares, como ya se observó, están dirigi-das, más que a defender los derechos subjetivos,
a garantizar la eficacia y, por decir así, la seriedad de la función jurisdiccional; esa especie de befa (burla o escarnio) a la justicia que el deudor de-mandado en el proceso ordinario podría tranqui-lamente llevar a cabo aprovechando las largas di-laciones del procedimiento para poner a salvo sus bienes y reírse después de la condena práctica-mente impotente para afectarlo, puede evitarse a través de la tutela cautelar. La misma se dirige, pues, como las providencias que el derecho inglés comprende bajo la denominación de Contempt of Court, a salvaguardar el imperium iudicis, o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la de la justicia, se reduz-ca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destina-dos, como los guardias de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde” (29).
b) Potencia los efectos disvaliosos entre la par-te débil (administrado) y la parte dominante (Administración Pública), desnivelando en la rea-lidad y en progresión geométrica las situacio-nes jurídicas en que se encuentran los sujetos procesales.
c) Las medidas cautelares contra el Estado deben interpretarse en sus recaudos en forma amplia. “Es por eso preferible un exceso en acordarlas, que la parquedad en desestimarlas, pues con ello
ley 16986, y las que siguen su modelo han de considerarse derogadas tácitamente en tanto contraríen la Constitución Nacional”. Pueden entenderse subsistentes en los aspectos procedimentales compatibles con ella). Ha ampliado el catálogo de los derechos susceptibles de protección por esa vía ante los actos de autori-dad pública que, en forma actual e inminente, los lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ile-galidad manifiesta; ha completado, el número de los legitimados, y ha suprimido la exclusión dispuesta por el art. 2, inc. d, de los casos en los que la declaración de invalidez de los actos requiera la de la inconstitu-cionalidad de normas jurídicas de carácter general (C. Nac. Trab., sala 8ª, 21/4/1998, DT 1998-A-1353). En cuanto a la innecesariedad de la reglamentación del art. 43, CN, y su operatividad, expresamos que, cuente o no el amparo con una ley reglamentaria, ello no lo debe privar de sus efectos, pues él, por el he-cho de figurar en la Constitución Nacional, no requiere más fuerza operativa que la que emana de ella (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1ª, 9/6/1998, JA 1999-I-278. Cfr. Comisión Procesal, Constitucional y Administrativo del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, Corrientes, agosto de 1997. En las conclu-siones, se expresa: “1. El art. 43, CN, es operativo y no requiere, por ende, ley reglamentaria para su apli-cación. Es de directa aplicación por los jueces nacionales y provinciales y de la ciudad de Buenos Aires”). Colautti considera que es innecesaria su reglamentación legal (Colautti, Carlos E., “Incógnitas de la acción de amparo en la reforma constitucional”, LL 1998-E-1043: “La reglamentación legal será, con toda probabilidad restrictiva...”).(25) Fenochietto, Carlos, “Código Procesal”, t. I, p. 77.(26) Lascano, David, “Jurisdicción y competencia”, Ed. Kraft, Buenos Aires, 1941, p. 239. Sostiene que en-tre “la dualidad de procedimiento y diversidad de tribunales para resolver el incidente, no tiene razón de ser”.(27) Alvarado Velloso, Adolfo, “Comentarios...”, cit., p. 66.(28) Fenochietto, “Código Procesal...”, cit., p. 82.(29) Calamandrei, Piero, “Introducción...”, cit., p. 140.

57Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El nuevo régimen de medidas…
se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis del triunfo” (30).
d) Del contexto de las normas de la ley 26854 surge la inconstitucionalidad de ella. Los artículos
de la Carta Magna violados son los siguientes: 14, 17, 18, 43 y 75, inc. 22 (31).
e) Debe destacarse la deficiente técnica legislati-va en la redacción de la ley 26854.
El nuevo régimen de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados aprobado por la ley 26854
Por Leandro G. Salgan Ruiz
SUMARIO:
I. Introducción.– II. Desarrollo: a) Las derivaciones del interés público en los aspec-tos de la pretensión procesal; b) Derechos, garantías y facultades del juez en el diseño de régimen cautelar; c) Algunas consideraciones del derecho administrativo sobre la medida cautelar contra la Administración Pública y su operatividad en el campo del pro-ceso contencioso administrativo; d) Aproximación a las novedades en las notas de las medidas cautelares: bilateralidad, efecto suspensivo y provisionalidad en la prestación cautelar; e) A propósito del nuevo procedimiento cautelar: principios, competencia y plazo en el trámite de la pretensión procesal; f) Dos mecanismos especiales de tutela cautelar: precisiones en la suspensión de los efectos del acto administrativo y en la regularidad del servicio público.– III. Conclusiones
I. INTRODUCCIÓN
Una de las dificultades actuales es la ausencia de una norma legal que regule el proceso judicial frente a las autoridades públicas. No debemos creer que el vacío legislativo se detiene única-mente sólo en el proceso contencioso adminis-trativo federal sino que avanza más allá hacia los procesos urgentes: el régimen cautelar.
Para que una medida cautelar se admita contra el Estado bastaba con aplicar sin más las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La prohibición de innovar (1), las medidas caute-lares positivas (2), la necesidad de contracaute-la (3), el juez competente (4), la subsistencia (5) y la modificación (6) son algunas de sus disposicio-nes de uso frecuente.
(30) Morello, Augusto; Sosa, Gualberto y Berizonce, Roberto, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, t. II, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 499.(31) Los tratados internacionales violados por la ley son, entre otros, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (art. 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 18) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
(1) Ver el art. 230, CPCCN.(2) Ver el art. 232, CPCCN.(3) Ver el art. 199, CPCCN.(4) Ver el art. 196, CPCCN.(5) Ver el art. 202, CPCCN.(6) Ver el art. 203, CPCCN.

58
Dossier: “Medidas...
Pero esa norma procesal, que estaba diseñada para un proceso judicial entre los particulares, se utilizaba en otra relación jurídica completamente diferente: el vínculo entre el Estado y la persona.
De hecho, las prerrogativas nunca estuvieron tan presentes como ahora. Para suspender hoy los efectos de un acto o una ley, una persona tiene que pedirlo previamente en sede administrativa.
Si fuera exigible, deberá acreditarse sumariamen-te un perjuicio grave de imposible reparación ul-terior, la verosimilitud del derecho, la verosimili-tud de que la ilegitimidad alegada con sustento en indicios serios y graves, que no se afecta con el ello el interés público y, por si fuera poco, que no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.
En cambio, el Estado no necesita demostrar na-da, ni siquiera sumariamente, basta con alegar que existe un riesgo para el interés público, su patrimonio estatal o la titularidad de sus dere-chos. En caso, deberá acreditar la verosimilitud de la ilegitimidad que le atribuirá al particular y la adecuación de la medida y su relación con el principal.
A quienes, desde el derecho público, postulan todavía hoy la aplicación analógica del Código Procesal para una relación entre el Estado y la persona prescinden de algo mucho más impor-tante: el interés público de la actividad jurídica del Estado.
Ya desde 1991 nuestro Máximo Tribunal remarcó que su afectación representa nada más ni nada menos que un requisito que demandaba de parte del juez un examen muy riguroso (7).
II. DESARROLLO
a) Las derivaciones del interés público en los aspectos de la pretensión procesal
Con la sanción de la ley 26854, de las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descen-
tralizados, se resuelve el problema de la ausencia de regulación específica.
De ahora en adelante, la aplicación de las dispo-siciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pensada para la relación entre los par-ticulares, se ajustará ahora a las prescripciones de la presente ley.
La prohibición de medidas cautelares en los jui-cios contra la Nación, el recurso extraordinario de salto de instancia (8) y el futuro recurso de ca-sación son muestras que nos sugiere la adapta-ción que viene experimentando ese ordenamien-to procesal en cuestiones de derecho público en el presente.
Esa norma procesal preserva claramente el inte-rés público desde distintos ángulos a través de la participación de la persona, el juez y el Estado en el proceso cautelar.
Para la persona, se incorpora como un requisi-to de las especies medidas precautorias espe-cialmente en la suspensiva del acto administra-tivo con presunción de legitimidad, en la positiva y conservativa.
Para el juez competente, en la aplicación del prin-cipio de idoneidad cautelar a la pretensión pro-cesal. En efecto, podrá sustituirla o limitarla si afecta el interés público ponderando para ello la naturaleza del derecho y el perjuicio.
Para el Estado, se visualiza en las medidas que articule sobre todo con motivo de la continuidad del servicio público. Asimismo, se extiende a las actividades del interés público y la custodia de los bienes necesarios para su ejecución regular.
b) Derechos, garantías y facultades del juez en el diseño de régimen cautelar
1.– Derechos: la tutela anticipada en la afectación de los derechos
La posición de la ley frente a los derechos funda-mentales muestra una flexibilización de sus requi-
(7) Cfr. Corte Sup., “Astilleros Alianza S.A de Construcciones Navales, Industrial, Comercial y Financiera v. Estado Nacional (PEN) s/daños y perjuicios (incidente)”, Fallos 314:1202 –1991–.(8) Ver la ley 26790 que incorporó los arts. 257 bis y 257 ter, CPCCN.

59Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El nuevo régimen de medidas…
sitos para cuando la medida cautelar que se trabe contra el Estado los afecte, facilitando con ello su procedencia y admisibilidad en estos supuestos.
En efecto, frente a un acto que afecte un dere-cho individual –vida digna, salud, trabajo– o uno de incidencia colectiva –medio ambiente–, cede-rán los requisitos de competencia, informe pre-vio y tutela urgente del interés público en el ser-vicio público.
La idea de la vida digna en el marco del Estado constitucional social de derecho nos conduce di-rectamente a la Constitución Nacional y pene-tra en los principios y valores jurídicos de los ins-trumentos de protección de derechos humanos. Ente ellos, la dignidad de la persona exhibe como rasgo: “...La igualdad en dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, de la cuál deriva, pre-cisamente, el principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, destinado a proteger en la existencia dicha igualdad en esencia, intrínseca o inherente a aquéllos...” (9).
Tanto es así que la medida no sólo desde ahora podrá ser dictada por un juez incompetente (10) sino que además se dispensa a la Administración de la elaboración del informe previo (11), inclu-so se le impide que se las aplique invocando la interrupción del servicio público cuando media un conflicto de derechos de índole laboral (12). Se li-bera a la persona de la caución real por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida exi-giéndole sólo caución juratoria (13).
2.– Las garantías: el derecho a plazo razonable en la sentencia de fondo
La garantía constitucional de defensa en juicio del art. 18 comprende el derecho de todo imputado a obtener –después de un juicio tramitado en le-gal forma– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, pon-ga término del modo más rápido posible a la si-tuación de incertidumbre de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal (14).
Ese derecho se hace exigible a través de la pres-cripción de la acción, no sólo en materia pe-nal (15) sino también aduanera (16). Esa decla-ración se proyectó con el tiempo a los actos que interrumpen ese plazo (17) ponderando la dura-ción del retraso, las razones de la demora y el per-juicio concreto del imputado en las circunstancias concretas del caso (18). Debe ser compatible con el supuesto de la ley penal (19).
3.– Facultades del juez: la presunción de validez del acto legislativo frente a los controles de constitucionalidad y convencionalidad en materia procesal
Esta norma sancionada por el Congreso se en-cuentra plenamente alcanzada –como todo acto legislativo– por la presunción de validez de los ac-tos estatales (20). Tampoco vislumbramos la ne-cesidad de su control judicial por el debido pro-ceso llevado en su procedimiento legislativo (21).
(9) Cfr. Corte Sup., sent. del 7/12/2010, “Álvarez, Maximiliano y otros v. Cencosud S.A s/acción de amparo”, consid. 4 del voto de los jueces Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni.(10) Ver el art. 2, ley 26854.(11) Ver el art. 4, ley 26854.(12) Ver el art. 17, ley 26854.(13) Ver el inc. 1, art. 10, ley 26854.(14) Cfr. Corte Sup., “Mattei, Ángel, Vélez Carreras, Ignacio y otros”, Fallos 272:188 –1968–; consid. 14.(15) Cfr. Corte Sup., “Mozzatti, Camilo y otro”, Fallos 300:1102 –1978–, consid. 8.(16) Cfr. Corte Sup., “Sudamericana de Intercambio S.A.C.I. y F v. Administración General de Puertos s/repeti-ción”, Fallos 312:2075 –1989–, consid. 6.(17) Cfr. Corte Sup., “Amadeo”, Fallos 323:982 –1989–.(18) Cfr. Corte Sup., “Amadeo”, cit., consid. 8 del voto del juez Bossert.(19) Cfr. Corte Sup., “Egea, Miguel Ángel s/prescripción de la acción –causa 18316–”, Fallos 327:4815 –2004–. Remite al pto. III del dictamen de la Procuración General.(20) Cfr. Corte Sup., sent. del 12/7/2012, “Barrick Exploraciones Argentinas S.A y otro v. Estado Nacional s/ac-ción declarativa de inconstitucionalidad”, consids. 6, 7 y 9 del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Maqueda.(21) Cfr. Corte Sup., “Thomas, Enrique v. E. N. A. s/amparo”, Fallos 333:1023 –2010–, consid. 4 del voto del juez Petracchi.

60
Dossier: “Medidas...
La presunción de validez de los actos legislativos alcanza su razonabilidad. Es sabido que los ac-tos estatales gozan de presunción de validez. En efecto, cada acto legislativo “...tienen la presun-ción de su legitimidad...”, lo que implica que to-da “...invocación de nulidad contra ellos, debe ser alegada y probada en juicio...” (22).
Incluso si esta ley nacional no fuera calificada co-mo una regulación razonable (23), el juez hasta podrá declarar su inconstitucionalidad de oficio. De hecho, así ocurrió recientemente en el caso de una reparación insuficiente que no satisfacía el principio de reparación integral (24).
Las dudas sobre su constitucionalidad exigirán necesariamente de un caso. La noción de “caso judicial” opera como presupuesto de actuación en sede judicial. En efecto, la articulación de las ac-ciones judiciales por los afectados debe satisfacer plenamente los recaudos que exigen los arts. 116 y 117, CN. Necesitamos de un caso contencioso requerido a instancia de parte (25).
Ciertamente, el juez ha calificado la causa o con-troversia como un presupuesto constitucional de cumplimiento ineludible e inexorable por quién re-quiera el despliegue de la jurisdicción para tratar la cuestión de fondo.
El concepto de caso judicial requiere de un con-flicto que pueda resolverse mediante la aplicación del derecho, la actualidad y que tenga concre-ción jurídica. La intervención en políticas públicas
o discrecionales, en leyes inaplicadas o inconsti-tucionales y el contenido colectivo ha diseñado un concepto judicial, actual y concreto, pero tam-bién colectivo (26).
Sobre el particular, en el conocido caso “Prodelco” (27) se sostuvo: “...Comprobación de que existe un ‘caso’, constituye un recaudo bá-sico e ineludible, de neta raigambre constitu-cional, que reconoce su origen en la división de poderes...”.
Ello, en la medida de que exista: “...Planteado un caso concreto –una ‘causa’ en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional– se desplie-gue con todo vigor el ejercicio del control consti-tucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos...”. Si no se configura, se denegará la acción declarativa de inconstituciona-lidad en la medida que no exista un caso o con-troversia (28).
Ello ha sido retomado en el conocido caso “Thomas” (29), donde se discutió la validez de una medida cautelar que suspendía la totalidad de los efectos de una ley con fundamento en presuntas irregularidades en el trámite parlamentario.
De suyo el que se agravie del contenido de la ley no podrá invocar libremente el efecto expansivo de la sentencia del amparo colectivo, ya que en definitiva esa resolución judicial dependerá de la legitimación en los derechos de incidencia colec-tiva (30) y de sus contornos específicos (31).
(22) Cfr. Corte Sup., “Morales, Dionisio v. Cánovas, Manuel y Eduardo”, Fallos 234:335 –1956–. En igual sen-tido, ver también Fallos 190:142; 199:466 y 204:271.(23) Ver el art. 28, CN.(24) Cfr. Corte Sup., sent. del 27/11/2012, “Rodríguez Pereyra, Jorge L. y otra v. Ejército Argentino s/daños y perjuicios”. Ver consid. 20.(25) Ver el art. 2, ley 27. En la parte pertinente prescribe: “...En los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte...”.(26) Cfr. García Pullés, Fernando, “El impacto de la aparición de los derechos de incidencia colectiva y de los procesos colectivos sobre el procedimiento administrativo”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, n. 396, ps. 39-59.(27) Ver Corte Sup., “Prodelco v. Poder Ejecutivo Nacional s/amparo”, Fallos 321:1252 –1998–, consids. 4 y 7.(28) Ver expediente 16522/2013, “CPACF v. Estado Nacional -PEN- ley 26854 s/proceso de conocimiento”, sent. del 7/5/2013, del Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed. n. 5, disponible en www.cij.gob.ar.(29) Cfr. Corte Sup., sent. del 15/6/2010, “Thomas, Enrique v. E. N. A. s/amparo”.(30) Cfr. Salgan Ruiz, Leandro G., “Dimensiones constitucionales actuales de los derechos de incidencia co-lectiva: interés jurídico estatal, interés jurídico homogéneo y bien colectivo en las fronteras de la legitimación”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, n. 412, Ed. RAP, Buenos Aires, ps. 21-38.(31) Cfr. Salgan Ruiz, Leandro G., “Nuevos contornos de la acción de clase en la tutela del interés jurídico homogéneo. La legitimación en las causas de contenido patrimonial luego del caso ‘Halabi’”, supl. Derecho Administrativo del 7/12/2012; elDial DC19DB.

61Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El nuevo régimen de medidas…
Como consecuencia del principio de división o se-paración de los poderes corresponde a los tribu-nales conocer y decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer cumplir sus decisiones, se-gún las reglas y excepciones que prescriba el Congreso (32).
La declaración de inconstitucionalidad de la nor-ma representa un acto de suma gravedad institu-cional que será ponderando como ultima ratio del orden jurídico (33). Esa tarea es resorte exclusivo del Poder Judicial, puesto que es el único habili-tado para examinar la validez de las normas dic-tadas por el órgano legislativo (34) y los decre-tos (35).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) encomienda al órga-no judicial que efectivice un control que deno-mina (36) de convencionalidad (37), que será oficio (38) cuando se constate en cada caso con-creto la validez de las normas jurídicas internas del Estado con la Convención y su interpretación por parte de los órganos del sistema americano de derechos humanos (39).
Por eso, nuestro Máximo Tribunal ejerce: “...Una especie de ‘control de convencionalidad’ en-tre las normas jurídicas internas que apli-can en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos...”, pon-derando no sólo “...el tratado, sino también
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana...” (40).
La jurisprudencia internacional opera como una pauta de interpretación de los alcances de la Convención (41), así como para los poderes ar-gentinos constituidos en sus respectivos ámbitos de su competencia, lo que resguarda al Estado ar-gentino de las obligaciones frente al sistema inte-ramericano de derechos humanos (42). Su segui-miento configura una guía para la interpretación de los preceptos convencionales (43).
c) Algunas consideraciones del derecho administrativo sobre la medida cautelar contra la Administración Pública y su operatividad en el campo del proceso contencioso administrativo
El nuevo régimen de medidas cautelares frente a las autoridades públicas del Estado nacional nos ofrece una mayor previsibilidad desde el mo-mento que consagra un límite temporal que pro-tege los valores y bienes jurídicos frente a cual-quier dilación injustificada que extienda la medida accesoria.
El régimen cautelar tiene como destinatario la parte en el proceso contencioso administrativo. Pueden ser las personas y, potencialmente, el Estado nacional.
(32) Cfr. Corte Sup., “Administración Federal de Ingresos Públicos v. Intercorp S.R.L s/ejecución fiscal”, Fallos 333:935 –2010–, consid. 10.(33) Ver Fallos 260:153; 264:364; 286:76; 288:325.(34) Cfr. Corte Sup., “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A v. Provincia de Salta”, Fallos 269:243 –1968–, consids. 6, 9 y 10.(35) Cfr. Corte Sup., “Provincia de Mendoza v. Nación”, Fallos 298:511 –1977–, consid. 10.(36) Corte IDH, sent. del 25/11/2003, “Myrna Mack Chang v. Guatemala”, serie C, n. 101, del voto del juez Sergio García Ramírez.(37) Ver Corte IDH, sent. del 26/9/2006, “Almonacid Arellano y otros v. Chile”, serie C, n. 154 (parágr. 124, consid. 21).(38) Ver Corte IDH, sent. del 24/11/2006, “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Perú”, serie C, n. 158 (parágr. 128).(39) Ver Corte IDH, 29/11/2011, “Fontevecchia y D’Amico v. Argentina”.(40) Cfr. Corte Sup., “Mazzeo, Julio L. y otros s/rec. de casación e inconstitucionalidad - Riveros”, Fallos 330:3248 –2007–, consid. 21 de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni.(41) Cfr. Corte Sup., sent. del 23/12/2004, “Espósito, Miguel Á. s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa –Bulacio, Walter David–”.(42) Cfr. Corte Sup., “Videla, Jorge R. y Massera, Emilio E. s/recurso de casación”, Fallos 333:1657 –2010–, consid. 8 del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni.(43) Cfr. Corte Sup., sent. del 26/6/2012, “Losicer, Jorge A. y otros v. Banco Central de la República Argentina - Res. 169/05 (expte. 105.666/86 SUM FIN 708)”, consid. 10.

62
Dossier: “Medidas...
Por un lado, permite a la persona que articule la pretensión procesal contra cualquier acto –alcan-ce individual o general– frente a un comporta-miento –positivo o negativo– del ámbito público.
Por el otro, el Estado –o sus entes descentraliza-dos– solicita la tutela cautelar en cualquier proce-so, incluso puede llegar eventualmente a incoar un mecanismo de protección urgente para el su-puesto de prestación del servicio público.
Este sistema opera para la persona cuando nece-site suspender los efectos de un acto administra-tivo, exigir una conducta determinada de la auto-ridad pública y conservar una situación jurídica.
Será viable para el Estado cuando exista riesgo cierto con capacidad de afectar el interés público, la integridad de los bienes y recursos de la hacien-da pública y la continuidad del servicio público.
Mientras tanto, la medida cautelar positiva, co-mo la de no innovar (44), que contaban con cier-ta recepción jurisprudencial, han sido revisadas y reconducidas en el actual régimen con recep-ción expresa.
En tanto, la suspensión de los efectos de acto es-tatal y la tutela urgente del interés público se pre-sentan por sus singularidades como dos nuevos tipos de medidas precautorias.
d) Aproximación a las novedades en las notas de las medidas cautelares: bilateralidad, efecto suspensivo y provisionalidad en la prestación cautelar
La bilateralidad, el efecto suspensivo y su provi-sionalidad son tres notas definitorias que hacen a la singularidad del régimen cautelar.
El carácter bilateral se logra con la intervención
directa del Estado en el informe previo (45). Con ello deja ser inaudita parte, esto es, se abandona la idea de que se dicte medida sin la participación previa de la otra parte.
El efecto suspensivo implica una consecuencia di-ferente del recurso de apelación que se articu-la contra la medida cautelar dictada contra el Estado.
Anteriormente, la ley 25561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario agregó al art. 195 bis, CPCCN, que la presenta-ción del recurso sólo tendrá efecto suspensivo en la resolución judicial.
De este modo, desde el actual art. 2, ley 26854, la impugnación carece de efecto devolutivo (46) como antes. Hoy el efecto suspensivo se extiende incluso a la medida suspensiva (47) de los efec-tos del acto administrativo de alcance general y particular.
No se acepta la idea de que una cautelar suspen-da la vigencia de toda la norma (48) con efecto erga omnes, puesto que tiene una incidencia ne-gativa sobre el principio constitucional de división de poderes (49).
La provisionalidad se ajusta a la disposición del plazo fijado por la ley. De esa manera, la vigencia temporal (50) ya no estará supeditada a la dura-ción del proceso principal. Incluso puede ser mo-dificada a pedido de la parte.
Por el contrario, este rasgo se identifica básica-mente con la conveniencia de que se fije un plazo razonable para la vigencia de la ley evitando con ello una desmesurada extensión del tiempo que afecte el derecho federal (51).
(44) Cfr. Corte Sup., “Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero”, Fallos 325:669 –2002–.(45) Ver el inc. 1, art. 4, ley 26854.(46) Ver el art. 198, CPCCN.(47) Ver el apart. 3, art. 13, ley 26854.(48) Cfr. Corte Sup., sent. del 12/7/2012, “Barrick Exploraciones Argentinas S.A y otro v. Estado Nacional s/ac-ción declarativa de inconstitucionalidad”, consid. 10 del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Maqueda.(49) Cfr. Corte Sup., “Thomas, Enrique v. E. N. A. s/amparo”, Fallos 333:1023 –2010–, consid. 9 del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni.(50) Ver los arts. 5 y 6, ley 26854.(51) Cfr. Corte Sup., “Grupo Clarín y otros S.A s/medidas cautelares”; Fallos 333:1885 –2010–, consid. 7 del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni.

63Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El nuevo régimen de medidas…
De hecho, si se trata de un daño reparable, co-mo puede ser un interés puramente patrimonial en demandas contra el Estado, donde la duración debería ser cuidadosamente limitada por un pla-zo razonable (52).
e) A propósito del nuevo procedimiento cautelar: principios, competencia y plazo en el trámite de la pretensión procesal
1.– Sobre el principio de idoneidad en materia procesal: la relación entre los requisitos individuales y la utilidad de la clasificación de medidas cautelares
Sin duda, la idoneidad de la medida precautoria configura un requisito propio del nuevo régimen cautelar que se relaciona con la oportunidad de su interposición en el proceso contencioso admi-nistrativo, sus recaudos generales y la posición del frente al interés público.
En primer lugar, la medida podrá interponerse temporalmente antes, durante y luego de la pre-sentación de la demanda, siempre y cuando ase-gure eficazmente el objeto del proceso.
En segundo lugar, a la idoneidad en su interposi-ción se adicionan las condiciones de validez de la pretensión cautelar que se postula. Una de ellas es la exigencia del comportamiento estatal, que nos conduce a su ámbito de actuación. En efec-to, ingresa dentro de la conducta de la autoridad pública toda acción y omisión del Estado nacio-nal o sus entes descentralizados (53). Este extre-mo será verificado oportunamente por el juez competente.
Otra tiene que ver con el perjuicio que se inten-ta evitar, cuya intensidad puede variar de acuerdo con la medida. Así, el particular, tanto en la medi-da suspensiva de los efectos del acto estatal co-mo en la positiva, se especifica que su perjuicio revestirá suma gravedad a tal punto que de pro-ducirse sería de imposible reparación posterior. La medida de no innovar precisa le ocasionaría efec-tos jurídicos o materiales irreversibles.
En cambio, en el Estado, ese recaudo del perjui-cio se representa como un riesgo cierto e inmi-nente. Este recaudo del perjuicio adquiere impor-tancia desde el momento que su impacto en el interés público habilita al juez competente a sus-tituir o limitar la medida.
Junto a la ejecución del acto y a la prevención del perjuicio –con sus respectivas discriminaciones según la naturaleza de la medida precautoria– la idoneidad de la pretensión procesal requiere que la parte exprese el derecho o bien la garantía que se pretende resguardar.
En tal sentido, hemos visto como el legislador ha facilitado la tutela cautelar para determinados de-rechos mediante la dispensa de la competencia, de la elaboración del informe de la autoridad pú-blica sobre el interés público y la liberación de la cautela juratoria.
Frente a otros derechos no enumerados en las excepciones, estos lineamientos se fortalecen y refuerzan los lineamientos trazados por la norma. Por cierto, la naturaleza del derecho afectado se-rá uno de los aspectos que analizará el juez para limitar o reemplazar la medida precautoria siem-pre y cuando afecte el interés público.
Por último, que la pretensión procesal se ajuste un tipo de medida precautoria deviene imprescin-dible frente a las tipologías receptadas expresa-mente por la norma junto a sus respectivos re-caudos, que son individuales y únicos para cada una de ellas.
Los requisitos generales del acto, perjuicio y de-rechos indicados debemos proyectarlos más es-pecíficamente hacia una especie de los tipos de medidas consagrados. Ése será el punto de parti-da para avanzar luego en sus requisitos específi-cos de cada una de ellas.
Así, una medida cautelar positiva (54) exige que se acredite la inobservancia patente de un deber jurídico concreto y específico a cargo de la de-mandada. En tanto que la de no innovar (55), por su parte, requiere que se acredite sumaria que el
(52) Cfr. Corte Sup., sent. del 22/5/2012, “Grupo Clarín S.A y otros s/medidas cautelares”.(53) Ver art. 1, ley 26854.(54) Ver art. 14, ley 26854.(55) Ver el art. 15, ley 26854.

64
Dossier: “Medidas...
cambio del status quo ocasionará perjuicios gra-ves de imposible reparación ulterior.
El último de los requisitos tiene que ver con que el contenido de la medida cautelar no puede coin-cidir con el objeto del proceso. A diferencia de lo ocurre en el ordenamiento procesal de la ciu-dad de Buenos Aires (56) y como alguna vez su-girió a modo de excepción (57) nuestro Máximo Tribunal (58), la dirección del nuevo régimen cau-telar apunta a evitar la ausencia de un pronun-ciamiento final en un plazo razonable, puesto que ello implica la denegación de justicia (59).
2.– El informe previo de la autoridad pública: regla y sus excepciones de la bilateralidad del proceso cautelar
La autoridad pública expedirá su informe acer-ca del interés público dentro del plazo de cinco días (60), salvo que se trate de un proceso de amparo o de un juicio sumarísimo, en cuyo caso se reducirá a tres (61). Se prescindirá de su pro-ducción cuando se afecten derechos inherentes a sectores vulnerables, a la vida digna, a la salud, el derecho alimentario o el medio ambiente (62).
Con la intervención directa y previa del Estado me-diante el informe sobre el interés público se pro-duce una bilateralidad del proceso cautelar. Esto nos parece muy relevante, puesto que consagra la idea de un nuevo procedimiento administrativo
precautelar que, a nuestro modo de ver, se inscri-be dentro dos garantías convencionales con im-pacto directo en la función administrativa. Por un lado, la garantía de la tutela administrativa efecti-va exige el deber de la Administración Pública de asegurar en todas sus actuaciones la posibilidad real, concreta y sin excepciones del goce efecti-vo de los derechos fundamentales de la persona en forma expedita (63). Así, el desarrollo del pro-cedimiento adquiere una relevancia constitucio-nal propia en la medida en que opera como un instrumento en la formación de la decisión ad-ministrativa, puesto que fija los mecanismos de prevención de quebrantamiento de derechos su-jetando a priori la acción administrativa a las obli-gaciones internacionales (64).
Ciertamente, el alcance de la tutela administra-tiva efectiva en el procedimiento administrativo comprende tres etapas: comienza con la de for-mación de voluntad administrativa, continúa en la etapa de impugnación y culmina en la proce-sal (65).
Por el otro, la garantía del plazo razonable es ple-namente aplicable no sólo al proceso judicial si-no también al procedimiento administrativo (66), incluso a los especiales (67).
Ciertamente, para el particular representa un “...derecho humano el de obtener todas las ga-rantías que permiten alcanzar soluciones justas,
(56) Ver art. 177, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.(57) Cfr. Corte Sup., “Provincia de Salta v. Estado Nacional s/acción de amparo”, Fallos 325:2367 –2002–.(58) Cfr. Corte Sup., “Camacho Acosta, Maximino v. Grafi Graf S.R.L y otros”, Fallos 320:1633 –1997–, consid. 11 del voto de los jueces Moliné O’Connor, Fayt, Petracchi, Boggiano, López y Bossert.(59) Cfr. Corte Sup., resolución dictada el 27/11/2012, “Grupo Clarín s/denuncia privación de justicia en autos ‘Grupo Clarín y otros s/medidas cautelares’”.(60) Ver el apart. 1, art. 4, tít. I, ley 26854.(61) Ver el apart. 2, art. 4, tít. I, ley 26854.(62) Ver el apart. 2, art. 2, tít. I, ley 26854.(63) Cfr. Gutiérrez Colantuono, Pablo A., “El procedimiento administrativo y la tutela administrativa efectiva”, “Procedimiento y proceso: instrumentos para la Administración y el ciudadano”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, n. 383, Ed. RAP, Buenos Aires, ps. 349-357.(64) Cfr. Gutiérrez Colantuono, Pablo A., “Tutela y prevención administrativas”, “Cuestiones de acto administra-tivo, reglamento y otras fuentes”, Ed. RAP, Buenos Aires, ps. 377-384.(65) Cfr. Canosa, Armando, “Alcances de la denominada tutela administrativa efectiva”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, n. 323, Ed. RAP, Buenos Aires, ps. 75-88.(66) Cfr. Mairal, Héctor A., “La garantía de la defensa en juicio en los procedimientos administrativos (comenta-rio al fallo ‘Losicer’), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, JA 2012-III-683.(67) Cfr. Salgan Ruiz, Leandro G., “Horizontes de la tutela administrativa efectiva en el procedimiento sancio-nador: la acción disciplinaria hoy y la efectividad de su cauce en función administrativa del empleo público”, JA 2012-II-1123 a 1237; Supl. Derecho Administrativo del 9/5/2012.

65Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El nuevo régimen de medidas…
no estando la administración excluida de cumplir ese deber. Las garantías mínimas deben respe-tarse en el procedimiento administrativo cuya de-cisión pueda afectar los derechos de las perso-nas...” (68).
3.– La protección directa de la precautelar en situaciones impostergables: la medida interina con plazo fijo como medio para alcanzar una justicia cautelar temprana
Se trata de una medida interina que dura has-ta que el informe sea presentado por la autoridad pública. Esto coincide la idea de una tutela anti-cipada, puesto que existe un adelanto de jurisdic-ción para solucionar un agravio a la integridad de la persona.
Su procedencia dependerá de la concurrencia de circunstancias graves, trascendentes y rea-les (69). Será viable cuando el acto lesione dere-chos inherentes a sectores vulnerables, a la vida digna, a la salud, al derecho alimentario o al me-dio ambiente (70).
Desde nuestra perspectiva, esta posibilidad se inscribe en la protección de la integridad de la persona humana receptada expresamente en el art. 5.1., Convención Americana de Derechos Humanos.
Es más, nuestro Máximo Tribunal aplicó las me-didas anticipatorias con plazo fijo, donde se expi-de provisionalmente mediante despachos interi-nos de contenido patrimonial (71).
4.– Traslado: la protección del interés público por el Ministerio Público
De acuerdo con la pretensión se establece la par-ticipación del Ministerio Público (72). En efecto, no sólo este órgano se ubica en una sección es-pecial según la segunda parte de la Carta Magna sino que, además, la Ley Orgánica y la propia Constitución lo caracterizan como un órgano inde-pendiente con autonomía funcional y autarquía financiera.
Éste ha sido creado como un poder formal del Estado que con el tiempo irá acompañado con la construcción de un poder real (73). Ese papel se anuda con las notas de autarquía, autonomía e independencia. Su jerarquización se constata por su lugar en un ámbito independiente respecto del resto de los poderes con un perfil más nítido y de-finido (74).
Es autárquica pues cuenta con crédito presupues-tario propio afrontado por fuente específica (75). Esa previsión indica claramente su capacidad (76) de administración y gobierno de acuerdo con los lineamientos constitucionales.
Además de esa autarquía financiera, también el constituyente le reconoce una autonomía en el ejercicio de sus funciones (77). Lo mismo ocurre con el Defensor del Pueblo de la Nación (78).
Asimismo, es independiente (79) respecto de los poderes públicos –especialmente nos interesa el Poder Ejecutivo–, lo que permite fiscalizar la con-
(68) Cfr. Corte Sup., sent. del 26/6/2012, “Losicer, Jorge A. y otros v. Banco Central de la República Argentina - Res. 169/2005 (expte. 105.666/86 SUM FIN 708)”, consid. 8.(69) Ver el art. 4, ley 26854.(70) Ver el apart. 2, art. 2, tít. I, ley 26854.(71) Cfr. Corte Sup., sent. del 6/12/2011, “Recursos de hecho deducidos por la defensora oficial de P. C. P. y la actora en la causa ‘Pardo, Héctor P. y otro v. Di Césare, Luis A. y otro s/art. 250 del CPCC’”.(72) Ver el apart. 1 infra, art. 4, tít. I, ley 26854.(73) Cfr. Bianchi, Alberto B., “El Ministerio Público o la construcción de un Poder del Estado”, ED 196-826.(74) Cfr. Marino Aguirre, Santiago, “El nuevo Ministerio Público Fiscal en el marco del proceso penal”, JA 2002-II-1162, del 25/12/2002.(75) Ver art. 22, ley 24946.(76) Cfr. Creo Bay, Horacio D., “Los conceptos de autonomía y autarquía”, ponencia presentada en El Derecho Administrativo Argentino, hoy, Facultad de Derecho, Universidad Austral, Buenos Aires, Ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1996, ps. 159-165.(77) Ver art. 120, CN.(78) Ver el art. 86, CN.(79) Ver el art. 1, ley 24946.

66
Dossier: “Medidas...
ducta de los agentes de la Administración Pública centralizada y descentralizada.
Éste asume un papel importante cuando defiende la legalidad y los intereses de la comunidad a tra-vés de los fiscales generales en la materia conten-cioso administrativa (80). En tal sentido, la juris-prudencia reciente (81) ha ampliado el alcance de la competencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, lo que permitirá mejorar el deslinde de la responsa-bilidad penal, y eventualmente la disciplinaria, del funcionario público en aras del objetivo constitu-cional fijado en el art. 120, CN (82).
5.– Plazo de vigencia: la eficacia de la tutela judicial efectiva en la dimensión temporal del plazo razonable en el art. 8, CADH
La medida cautelar tiene una duración limitada en el tiempo. Su plazo va desde los tres meses has-ta los seis, según se trate de un proceso que se sustancie por el procedimiento sumarísimo o de un juicio de amparo. Se extenderá por otros seis meses adicionales siempre y cuando esa prórro-ga no implique una dilación (83). Nada dice la nor-ma respecto de la prohibición de nuevas amplia-ciones en el futuro.
A través de los instrumentos de protección de de-rechos humanos receptados en el art. 75, inc. 22, Norma Suprema, se adiciona el art. 8, apart. 1, CADH, que reconoce que toda persona “...tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable...” (84).
Pese a no tener un concepto podemos determi-narlo en cada caso concreto, ponderando inicial-mente la complejidad del asunto (85), la activi-
dad procesal de interesado, la conducta de las autoridades judiciales y eventualmente la afecta-ción (86) actual del procedimiento en los dere-chos y los deberes del individuo.
El diseño legal de la tutela cautelar se inscribe adecuadamente dentro de esta tendencia que re-conoce la vigencia de la tutela judicial efectiva en el desarrollo del plazo razonable (87) del proce-so judicial.
6.– El juez competente: el acceso a la jurisdicción del fuero contencioso administrativo y su exigibilidad en los conflictos de competencia
A nuestro de modo de ver, la reciente ley 26854 determina la competencia del fuero contencioso administrativo para la medida precautoria con-tra el Estado y sus entes descentralizadas. Esto revierte una práctica basada en la interpretación incorrecta del art. 196, CPCCN, por la cuál se ad-mitía que un juez incompetente dicte primero la medida cautelar y luego remita las actuaciones –con medida ya dictada– al que sí lo era.
Creemos que esa atribución de competencia para entender en diversas cuestiones inherentes a la medida precautoria es muy importante, ya que su ejercicio le permite al juez ejecutar acciones cen-trales del régimen actual.
En este orden de ideas, mencionaremos al-gunas misiones donde su papel ocupa un lu-gar central: a) resolución de la medida; b) sus-titución o limitación de la medida por razones de interés público; c) traslado a la Administración para que confeccione el informe; d) vista al Ministerio Público; e) dictado de medidas interi-nas; f) fijar el plazo de duración de acuerdo con
(80) Ver art. 25, ley 24946.(81) Corte Sup., sent. del 8/5/2012, “Moreno, Guillermo s/recurso de queja (recurso extraordinario)”.(82) Cfr. Salgan Ruiz, Leandro G., “El nuevo alcance de la competencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: el avance del control público en el diseño de la responsabilidad penal y disciplinaria del fun-cionario público luego del caso ‘Moreno’”, JA 2012-II-28 a 38, Supl. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 1/8/2012.(83) Ver el art. 5, ley 26854.(84) Ver Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3).(85) Ver caso “Genie Lacayo v. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas”, sent. del 29/1/1997, serie C, n. 30, párr. 77.(86) Ver caso “Valle Jaramillo y otro v. Colombia. Fondo, reparaciones y costas”, sent. del 27/11/2008, serie C, n. 192, p. 155.(87) Cfr. Feuillade, Milton C., “Plazo razonable en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, JA 2012-III-38 a 45.

67Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El nuevo régimen de medidas…
el proceso; g) prorrogar el plazo de vigencia ori-ginal; h) prevenir cualquier afectación a los re-cursos y bienes del Estado; i) mejorar la contra-cautela; j) control de los requisitos generales de la pretensión procesal; k) control de los requisi-tos específicos de cada especie de medida cau-telar tipificada y m) verificar la compatibilidad de la aplicación de las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial con la prescripciones de la ley 26854.
Para ese ejercicio adecuado de su competencia, en todo su alcance y extensión, se le exige una serie de diligencias y mecanismos de resolución de conflictos (88) tendientes en su conjunto a le-gitimar su actuación frente a la pretensión proce-sal cautelar.
En primer lugar, se le exige un deber jurídico po-sitivo concreto que consiste en que se expida co-mo medida previa a todo trámite y en forma obli-gatoria si es competente o no para entender en la medida cautelar solicitada por la parte.
En segundo lugar, se le insta a un deber positivo negativo que consiste en que se abstenga de pro-nunciarse sobre la medida si carece de compe-tencia, salvo cuando se trate excepciones expre-samente tasadas en la norma, en cuyo caso lo hará y luego remitirá las actuaciones sin más a su par para que ratifique de oficio el alcance y la vi-gencia de la medida precautoria.
En tercer lugar, desde la perspectiva del conflic-to de competencia se habilita intervención de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal (89). La primera interven-drá cuando el conflicto se trabe entre un juez del fuero contencioso administrativo con otro fuero. La segunda, cuando sea entre un juez de la cá-
mara del fuero contencioso administrativo con otra de otro fuero.
La intervención las autoridades judiciales coincide con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del carácter restrictivo (90) de su jurisdicción extraordinaria (91). Esa tesitura impi-de como regla la revisión de las medidas cautela-res, puesto que dichas resoluciones no configuran sentencia definitiva a la luz del recurso extraordi-nario. Esta regla sólo cede ante situaciones de gravedad institucional (92).
f) Dos mecanismos especiales de tutela cautelar: precisiones en la suspensión de los efectos del acto administrativo y en la regularidad del servicio público
1.– La medida suspensiva de los efectos del acto administrativo: la exigencia de la solicitud previa del particular de la suspensión prevista en el art. 12, ley 19549
Respecto de la extensión de las cautelares autó-nomas, si están asociadas con un acto adminis-trativo estable, su duración llegará hasta que se agote la instancia administrativa (93).
Anteriormente nos detuvimos en la presunción de los actos legislativos como un punto de parti-da de la norma, ahora debemos avanzar un paso más hacia su proyección, puesto que ella no só-lo alcanza a los reglamentos sino que se extien-de a los actos administrativos. En efecto, el de-creto emitido por el Poder Ejecutivo goza de “...la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa y por consiguiente toda invocación de nulidad contra ellos debe necesa-riamente ser alegada y probada en juicio...” (94). Lo mismo ocurre con el acto administrativo, que “...goza de presunción de legitimidad...” (95).
(88) Cfr. Salgan Ruiz, Leandro G., “La materia contenciosa administrativa en el empleo público: los criterios pa-ra determinar el alcance de la competencia en los reclamos indemnizatorios de las fuerza de seguridad por ac-tos de servicio”, JA 2013-I-42 a 54, Supl. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27/2/2013.(89) Ver el proyecto elevado el 8/4/2013 por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en tratamiento sobre la ley que crea las cámaras de casación (expte. 7/2013).(90) Cfr. Corte Sup., “Direct TV Argentina S.A s/medidas cautelares”, Fallos 334:681 –2011–.(91) Cfr. Corte Sup., sent. del 31/5/2011, “Cablevisión S.A s/medidas cautelares”.(92) Cfr. Corte Sup., “Halabi, Ernesto v. Poder Ejecutivo Nacional –ley 25873 dec. 1563/2004– s/amparo - ley 16986”, Fallos 332:111 –2009–.(93) Ver el art. 5, ley 26854.(94) Cfr. Corte Sup., “Ganadera ‘Los Lagos’ S.A v. Nación Argentina”, Fallos 190:142 –1941–.(95) Ver el art. 12, ley 19549.

68
Dossier: “Medidas...
En su diseño actual, la medida cautelar suspensi-va exige que el particular demuestre que ha soli-citado (96) oportunamente la suspensión del acto administrativo (97) –general o particular–.
Esto nos soluciona en gran medida las dificulta-des invocadas por la doctrina y la jurisprudencia en orden a dos aspectos: la ubicación y la nece-sidad del pedido de la suspensión de los efectos del acto administrativo. Por un lado, a partir de su identidad dentro del elenco de medidas cautela-res, ya no necesitamos ubicarla como una me-dida de no innovar (98) ni tampoco posicionarla como una innovativa. Por el otro, su ineludible so-licitud previa en sede administrativa aleja la idea de prescindir de este requisito como de carácter previo a la petición en sede judicial.
Frente a esa solicitud, la Administración Pública deniega o mantiene silencio por el plazo de cin-co días. En ese escenario, superadas las dudas que hacen a su procedencia, se deberán reunir conjuntamente los requisitos propios (99), aun-que podrá ser levantada por grave daño al inte-rés público.
2.– La tutela urgente: la actuación del Estado en la protección del servicio público y en las actividades de interés público
Hemos visto que el legislador autorizó expresa-mente al Estado para que articule las medidas cautelares (100) pertinentes para la protección del interés público en situaciones de riesgo para su patrimonio, en cuyo caso exime de la pretensión
cautelar de la contracautela (101) sin perjuicio de exigirle otros recaudos específicos.
A dicha posibilidad de solicitar la protección cau-telar en forma genérica, que se instrumentará en algunas de las categorías tipificadas en la norma, adicionamos una innovación interesante (102) del sistema que apunta específicamente al servicio público y a la actividades de interés público.
En el primer caso, la tutela urgente pone el acen-to en neutralizar situaciones que interfieran con la continuidad y la regularidad del servicio públi-co. Más allá de los cambios actuales en su regu-lación (103), los casos de Correo Argentino (104), Aguas y Saneamiento Argentino (AySA) (105), Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) (106) y Aerolíneas Argentinas (107) nos muestran la intervención real y concreta del Estado en la pres-tación del servicio público.
En este escenario, se legitima al Estado para ar-ticular la pretensión procesal que asegure el ob-jeto del proceso frente a cualquier acto que im-pida su regular funcionamiento. También el ente descentralizado en su tarea específica de fisca-lización, control o supervisión de la concesión del servicio público. De ahí que la norma se po-dría extender a los entes reguladores. Entre ellos encontramos el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) (108), el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) (109), el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) (110),la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) (111), la
(96) Ver el apart. 2, art. 13, ley 26854.(97) Ver el art. 12, ley 19549.(98) Ver el art. 230, CPCCN.(99) Ver el apart. 1, art. 13, ley 26854.(100) Ver el apart. 1, art. 16, ley 26854.(101) Ver el apart. 1, art. 11, ley 26854.(102) Ver el art. 18, ley 26854.(103) Ver ley 25561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario; dec. 311/2003 de creación de la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y el dec. 84/2009 del sistema úni-co de boleto electrónico.(104) Ver dec. 1075/2003.(105) Ver dec. 304/2006.(106) Ver ley 26425.(107) Ver ley 26466.(108) Ver art. 64, ley 24065.(109) Ver art. 60, ley 24076.(110) Ver art. 1, dec. 1306/1994.(111) Ver art. 7, dec. 1395/1991.

69Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
El nuevo régimen de medidas…
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) (112) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) (113).
En el segundo caso, la tutela urgente se detie-ne en la actividad económica que despliega el Estado a través de la custodia de los bienes afec-tados a ese objetivo. La participación en empre-sas (114), la expropiación del capital accionario de YPF (115), la producción y la distribución del pa-pel (116) son actividades declaras como de inte-rés público.
Esta intervención del Estado en la economía se complementa con el direccionamiento del sec-tor público nacional (117) en la actividad banca-ria (118), la adquisición de automotores (119), el suministro de combustible (120), la contrata-ción de telefonía celular móvil, radio y transferen-cia de datos (121) y la adquisición de pasajes aé-reos (122).
En este supuesto, se legitima también al Estado para la pretensión procesal que asegure el objeto del proceso frente a cualquier acto que impida la ejecución normal de la actividad o afecte la inte-gridad de sus bienes.
Tanto los mecanismos de tutela urgente del ser-vicio público como el propio de la actividad de interés público serán inaplicables en aquellos conflictos de derechos de índole laboral, pues-to que dicha problemática se viene solucionan-do desde hace tiempo con procedimientos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación.
III. CONCLUSIONES
El nuevo régimen elimina el vacío existente de la legislación procesal incorporando especificidad en
las medidas cautelares contra la Administración y sus entes descentralizados. Con ello reduce sus-tancialmente la aplicación analógica del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la que subsistirá en adelante para pocas cuestiones, siempre que no oponga a las prescripciones pun-tuales de la ley. De hecho, las inhibitorias pro-cederán entre jueces de la misma jurisdicción cuando el Estado sea parte. Se advierte un incre-mento del cuidado del interés público, lo que pue-de constatarse en el diseño adjetivo de la tute-la cautelar.
Recomendamos la creación de un Código Contencioso Administrativo Federal que siga la lí-nea trazada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y las jurisdic-ciones locales del país.
Desde ahora, la tutela cautelar abandona los ca-racteres clásicos del efecto devolutivo del recurso, la accesoriedad al proceso principal y la ausencia de intervención de la otra parte del régimen gene-ral anterior. Notamos un refuerzo en la provisiona-lidad desde el momento en que fija un plazo pro-rrogable para la duración de toda medida.
Destacamos la bilateralidad como nueva nota que se instrumentará en el informe de la autori-dad pública, que se expide sobre el interés públi-co. Sugerimos diseñar, en el ámbito público, un nuevo procedimiento administrativo especial que agilice su producción, siguiendo para ello los li-neamientos modernos de la tutela administrativa efectiva y el plazo razonable en la decisión.
Respecto de las medidas cautelares en la nueva categorización, se elimina la posibilidad de solici-tar sin más y directamente la medida suspensiva del acto administrativo –particular o general–en sede judicial. Con ello se pone fin a la antigua po-
(112) Ver art. 3, dec. 1388/1996.(113) Ver art. 24, dec. 375/1997.(114) Ver dec. 441/2011.(115) Ver ley 26741.(116) Ver ley 26736.(117) Ver el art. 8, ley 24156.(118) Ver dec. 1187/2012.(119) Ver dec. 1188/2012.(120) Ver dec. 1189/2012.(121) Ver dec. 1190/2012.(122) Ver dec. 1191/2012.

70
Dossier: “Medidas...
lémica sobre su ubicación y los recaudos exigi-bles. En adelante se exigirán previamente en sede administrativa los recaudos y supuestos estableci-dos en el art. 12, LNPA.
Se mantienen las medidas positivas y conservati-
vas, las que se incorporan positivamente al nuevo régimen con sus matices. Se incorpora la precau-telar como medida interina del juez que antici-pa la jurisdicción para situaciones impostergables donde están en juego bienes jurídicos relaciona-dos con la dignidad de la persona.
La nueva Ley de Medidas Cautelares. Algunas reflexiones sobre su incidencia en los procesos judiciales ambientales
Por Carlos Spirito (*)
SUMARIO:
I. Introducción.– II. El énfasis preventivo en la protección del ambiente como rasgo distintivo. La relevancia de las medidas cautelares en la tutela ambien-tal.– III. Nociones generales.– IV. Aspectos particulares. Excepciones “pro am-biente”.– V. Nuevos recaudos para la procedencia de las medidas cautelares y su relación con la tutela del ambiente.– VI. Exclusión del proceso de amparo. ¿Una posible válvula de escape?.– VII. Comentarios finales
I. INTRODUCCIÓN
En el marco del denominado paquete normati-vo recientemente aprobado por el Congreso na-cional, conocido como de “reforma judicial” o de “democratización de la justicia”, se encuentra la sanción de una ley, la 26854 (1), que regula las medidas cautelares en las causas en las cuales es parte o interviene el Estado nacional.
El objetivo del presente artículo es analizar some-ramente, a pocos días de la entrada en vigor de este cuerpo normativo y con el carácter prema-turo, y tal vez incompleto que ello implica, algu-nos aspectos de la ley que pueden llegar a tener
incidencia respecto de los procesos judiciales con contenido ambiental, atendiendo a las particulari-dades de esta clase de procesos y el protagonis-mo que las medidas cautelares tienen en la pro-tección del bien jurídico protegido ambiente.
En virtud del acotado espectro sometido a es-te análisis, y por exceder el objeto del presente, desde luego que quedarán afuera de esta evalua-ción aspectos generales de la ley que compren-den tanto la visión constitucional de su sanción, hasta aspectos procesales que ésta incorpora, en la medida que no tengan incidencia directa sobre los procesos judiciales ambientales que constituy en el ámbito de estudio de este trabajo. En defini-
(*) Abogado, especialista en Derecho Ambiental, Universidad Carlos III, Madrid, España, y Universidad del Salvador. Director del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata. Docente universitario y judicial.(1) Sancionada el 24/3/2013, promulgada el 29 de abril del corriente año y publicada en el BO, n. 32629, del 30/4/2013.

71Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Medidas…
tiva, se trata de proyectar cómo en la práctica ju-dicial podría aplicarse este cuerpo normativo y las eventuales fricciones que podrían presentarse, de sortearse los planteos de inconstitucionalidad que han comenzado a formularse a partir de su san-ción, sin resolución judicial alguna que haya mo-dificado el estado de cosas hasta la finalización del presente trabajo.
II. EL ÉNFASIS PREVENTIVO EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE COMO RASGO DISTINTIVO. LA RELEVANCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA TUTELA AMBIENTAL
Como aclaración preliminar corresponde destacar la importancia que la actuación judicial de índole preventiva, anticipada, tiene en la protección am-biental y, por ende, la significancia de toda regula-ción normativa en torno a las medidas cautelares que, por las particularidades que tiene el ambien-te en cuanto bien jurídico protegido, se constitu-yen en la mayoría de las ocasiones en la principal tutela procesal, evitando de ese modo daños irre-versibles al ambiente, los ecosistemas, los recur-sos naturales, etc., que, de otro modo y a la es-pera de un pronunciamiento de fondo y definitivo, se patentizarían sin lugar a dudas.
Es sabido que, en materia ambiental, por la com-plejidad del daño y sus características, se impone la actuación ex ante, la protección anticipatoria al acaecimiento del daño que, como referíamos, se-rá en muchas ocasiones irreparable.
Opera en este campo el imperio de dos principios que son propios y específicos del derecho ambien-tal: el principio de prevención y el precautorio (2).
Por ello la relevancia de este nuevo cuerpo nor-mativo en la protección del ambiente.
III. NOCIONES GENERALES
a) Ámbito de aplicación de la ley. El Estado nacional como sujeto activo y pasivo. Obrar positivo y negativo. El supuesto de codemandados distintos del Estado nacional
Lo primero que debe aclararse es que, conforme
reza el art. 1, este régimen especial queda aco-tado a las “...pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacio-nal o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos...”.
Comprende, por lo tanto, el Estado nacional en su hipotética posición de demandado, incluyen-do en este caso tanto los actos positivos emana-dos del Estado, como la omisión de actuación. En este último caso, deberá ponderarse –a modo de ejemplo– la posibilidad de que una medida caute-lar, solicitada por un particular por la omisión en el ejercicio de la policía ambiental, la fiscalización y el control, quede incluida dentro de este régimen.
También comprende, como contrapartida, el Estado nacional como legitimado activo, es de-cir, solicitando una medida cautelar de protección ambiental, lo cuál emana de la legitimación previs-ta por el art. 30, Ley General del Ambiente 25675.
A contrario sensu, podemos observar que quedan fuera del ámbito de aplicación de la referida ley las medidas cautelares que se solicitaran acerca de actuaciones u omisiones en que incurrieran las autoridades públicas locales, provinciales y muni-cipales e incluso interjurisdiccionales, lo cuál se convierte en un dato no menor, teniendo en con-sideración que de acuerdo con las competencias asignadas por las leyes locales, son muy amplias las facultades atribuidas a las provincias y, en me-nor medida, a los municipios, en lo que concier-ne tanto al control y la fiscalización como, entre otros aspectos, al otorgamiento de permisos, li-cencias y habilitaciones. Además, claro está, del ejercicio del poder de policía, con claras faculta-des regulatorias de diversas actividades suscepti-bles de ocasionar daños al ambiente.
Asimismo, podemos observar en este punto, que genera serios interrogantes, que la praxis judicial deberá dilucidar cómo se armonizará la aplicación de este régimen especial de medidas cautelares, que establece recaudos propios y más restrictivos para el otorgamiento de las medidas con el régi-men general imperante en la materia, en aquellos casos más que frecuentes en la jurisprudencia de nuestro país en los cuales se encuentre deman-dado, además del Estado nacional, alguna provin-
(2) Ambos principios se encuentran receptados positivamente por el art. 4, Ley General del Ambiente 25675: “Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma priorita-ria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Principio

72
Dossier: “Medidas...
cia, municipio y/o ente interjurisdiccional, suma-do eventualmente a alguna empresa o particular. ¿Acaso podría rechazarse la medida cautelar soli-citada respecto del Estado nacional por la riguro-sidad de los recaudos y ser procedente respecto de la provincia, municipio, ente interjurisdiccional o el particular?
b) Algunos aspectos de interés
1.– Perturbación de bienes o recursos propios del Estado
Si bien excede el ámbito del presente trabajo, no puede soslayarse la mención de que en su art. 9 la ley establece que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cual-quier forma perturbe los bienes o recursos pro-pios del Estado...”.
Ciertamente que dicho texto ameritará una ade-cuada y razonable interpretación, de modo tal que no se constituya en una difusa e inescrutable ma-nera de limitar la procedencia de los remedios cautelares.
2.– Cargas personales pecuniarias personales a los funcionarios
El artículo antes mencionado establece en su úl-tima parte que tampoco se podrá “...imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.
Es interesante esta cláusula en su relación con uno de los efectos que ha traído el señero fallo dictado por la Corte Sup., en el conocido caso “Mendoza”, en el cual se ventilara el proceso por daño ambiental colectivo por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo (3).
La Corte nacional delegó en el juzgado encarga-
do del control de la ejecución de la sentencia, en-tre otros aspectos, la facultad de “fijar las multas diarias derivadas del incumplimiento de los pla-zos, con la suficiente entidad como para que ten-gan valor disuasivo de las conductas reticentes”.
Queda por delante la interpretación sobre el fu-turo proceder en casos como el mencionado, así como todo otro en el cual se pretenda aplicar es-te tipo de sanciones, especialmente por el efecto que éstas persiguen (4).
3.– Interés público como limitante para la procedencia de la medida cautelar
También este aspecto excede el campo de aná-lisis del presente estudio, no obstante lo cual es menester mencionarlo, por cuanto “la no afecta-ción del interés público” es fijada en los arts. 13 a 15 de la ley, como uno de los requisitos de pro-cedencia de las medidas cautelares de este régi-men especial sub examine.
A contrario sensu, la “afectación del interés públi-co” será óbice para el otorgamiento de cualquie-ra de las medidas cautelares previstas en la ley: suspensión de los efectos de un acto estatal, me-dida positiva y medida de no innovar.
Queda aquí, como interrogante, ponderar la inter-pretación que de este concepto jurídico indeter-minado pueda efectuarse y, sobre todo, reflexio-nar acerca de cuáles son los casos en los cuales, en definitiva, no se termina afectando el “inte-rés público”.
4.– No coincidencia con el objeto de la demanda principal. El problema en lo ambiental
Éste resulta ser un tema no menor en materia ambiental. El art. 3, apart. 4 de la ley, al referirse
precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para im-pedir la degradación del medio ambiente”.(3) En dicha causa (“Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios [daños deriva-dos de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo]”, M.1.569.XL, el Máximo Tribunal dictó la ejem-plar sentencia del 8/7/2008, en la cual condenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a eje-cutar un plan de saneamiento de la cuenca, determinando que la responsabilidad de la Acumar en la ejecución del plan lo es “sin perjuicio de mantener intacta en cabeza del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad que primariamente les corresponde en función del asentamiento territorial de la cuenca hídrica y de las obligaciones impuestas en materia ambiental por disposi-ciones específicas de la Constitución Nacional”.(4) Véase Lorenzetti, Ricardo L., “Teoría del derecho ambiental”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008.

73Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Medidas…
a la “idoneidad del objeto de la pretensión cau-telar”, establece que “...las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la deman-da principal”.
Hacíamos alusión al principio sobre la necesidad de la tutela anticipada en materia ambiental, sus fundamentos desde ontológicos hasta constitu-cionales y normativos.
Esta limitación podría constituir un limitante con-siderable en procesos en los cuales se persigue la tutela del ambiente, toda vez que en muchas ocasiones nos encontramos en situaciones en las cuales el objeto de la demanda coincidirá con el objeto de la medida cautelar.
Basta pensar en una acción judicial que tiene por objeto que se deje sin efecto determinada regla-mentación por ser permisiva con alguna actividad susceptible de generar daños al ambiente, eco-sistemas, recursos naturales o la salud de la po-blación, la cual es simultáneamente acompaña-da por el pedido cautelar consistente en similar objeto.
Deberá pensarse, en este tipo de supuestos, has-ta qué punto quedaría afectada la tutela antici-pada, eje troncal de la protección del ambiente.
IV. ASPECTOS PARTICULARES. EXCEPCIONES “PRO AMBIENTE”
Debe destacarse como positivo dentro del con-texto normativo bajo análisis que, luego de una modificación al proyecto de ley original, produci-da a partir del planteo efectuado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han quedado exceptuadas, de varias de las exigencias de este régimen especial, las medidas cautelares en las que se puedan ver vulnerados una serie de dere-chos, entre los cuales se encuentran los derechos “de naturaleza ambiental”, conforme surge de una armoniosa interpretación del art. 2, apart. 2 de la ley en cuestión con el resto de aquélla.
En efecto, pasaremos a detallar aquellos aspec-tos en los cuales la protección cautelar del dere-cho al ambiente (junto con otros derechos) en-cuentra tratamiento diferenciado.
Incompetencia
Establece el art. 2 de la ley, que “...los jueces de-
berán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia”, fijando como excepción que “la providencia cautelar dictada contra el Estado na-cional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuan-do se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre com-prometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También ten-drá eficacia cuando se trate de un derecho de na-turaleza ambiental”.
De tal modo, toda eventual incompetencia que pudiera existir no resultará óbice para tutelar anti-cipadamente el ambiente, con la consecuente re-ducción que debería darse de la posibilidad de de-moras que puedan dar lugar a daños irreparables.
1.– Informe previo de la autoridad pública
Si bien el art. 4 dispone que, solicitada la medida cautelar, previo a resolver, el juez deberá reque-rir a la autoridad pública demandada la produc-ción de un informe previo que dé cuenta del inte-rés público comprometido por la solicitud, lo cual además habilita a la parte demandada a expedir-se sobre la admisibilidad y procedencia de la me-dida peticionada, dicho artículo, en su apart. 3, excluye expresamente –entre otras– las medidas orientadas a la protección de derechos de natu-raleza ambiental de dicha obligatoriedad, aunque no lo prohíbe expresamente al sostener que tales medidas cautelares “podrán tramitar y decidirse sin informe previo de la demandada”. Ello deja li-brado al arbitrio judicial tal apertura de debate en medidas cautelares que, antes de este régimen, por regla general, se resolvían inaudita parte.
Asimismo, de la redacción de este citado art. 4 se desprende que no se exceptúa a los derechos de naturaleza ambiental de otro de los recaudos que aquél prevé: que “según la índole de la pretensión el juez o tribunal podrá ordenar una vista previa al Ministerio Público”.
Es posible entender que, al ser facultativo pa-ra el juez tanto el requerimiento del informe pre-vio como la vista al Ministerio Público, por aplica-ción del art. 32, Ley General del Ambiente, y el rol proactivo del juez ambiental en la tutela del am-biente, en cuanto director dinámico del proceso y

74
Dossier: “Medidas...
protector del interés general (5), indudablemente deberá ser restrictivo en la utilización del trámite previsto en este art. 4 bajo comentario.
2.– Vigencia temporal
Cuando la medida tenga por finalidad la protec-ción de un derecho de naturaleza ambiental que-dará expresamente excluida de la limitación tem-poral de vigencia de las medidas cautelares de este régimen prevista en su art. 5, al determinar el deber del órgano judicial interviniente de “fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis me-ses”, con un plazo especial de “tres meses co-mo máximo, para los procesos de conocimientos que tramiten por el proceso sumarísimo y los jui-cios de amparo”.
Otra previsión consecuente con el marco de excepción que rodea la protección del derecho al ambiente dentro de este régimen especial.
3.– Caución juratoria
El art. 10 de la ley, bajo análisis establece como regla general que las medidas cautelares de es-te régimen tendrán “eficacia práctica una vez que el solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pu-diera ocasionar”.
No obstante, en materia ambiental, de acuerdo con lo previsto por el apart. 2 del citado artícu-lo, se admite la “caución juratoria” flexibilizando la contracautela.
4.– Beneficio de litigar sin gastos
En lo que atañe a la exención de la contracautela, el art. 11 de la ley, dispone que no se exigirá cau-ción si quien obtuvo la medida “actuare con be-neficio de litigar sin gastos”.
Esta previsión, sumada a la abordada en el punto anterior, puede interpretarse como un criterio en clara consonancia con lo dispuesto por el art. 32,
Ley General del Ambiente, en orden a que “el ac-ceso a la jurisdicción en materia ambiental no ad-mitirá restricciones de ningún tipo y especie”.
5.– Efectos suspensivos del recurso de apelación
Al tratar uno de los tres casos de medidas caute-lares que regula esta ley, concretamente la “sus-pensión de los efectos de un acto estatal” pre-vista en el art. 13 de la ley citada, se establece que “el recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o par-cialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, ten-drá efecto suspensivo”, con la misma salvedad que venimos enunciando en los puntos anterio-res: queda exceptuada del efecto suspensivo del recurso de apelación aquella cautelar en la cual se encuentre comprometida la tutela de un dere-cho de naturaleza ambiental.
Por tanto, en este sentido se mantendría el cri-terio que sostiene la conveniencia de conceder con efecto devolutivo los recursos en los procesos ambientales (6).
V. NUEVOS RECAUDOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU RELACIÓN CON LA TUTELA DEL AMBIENTE
Descripto que fuera el rango de excepción den-tro del cual, entre otros derechos, queda ampa-rado el derecho al ambiente en el marco de es-te nuevo régimen cautelar especial, es inevitable abordar un aspecto que bien puede tener inciden-cia directa sobre las medidas cautelares de tute-la ambiental.
Y se trata de las tres tipologías de medidas caute-lares que describe la ley, ya mencionadas.
Por exceder el ámbito de un análisis como el que nos ocupa, introductorio y de acercamiento con este nuevo régimen que la praxis judicial irá deli-neando, nos referiremos en general a estas me-didas cautelares con estricta referencia al objeto
(5) Ver, Rodríguez, Carlos A., “Ley General del Ambiente de la República Argentina. Comentada”, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, ps. 197 y ss.; Morello, Augusto y Caferatta, Néstor, “Visión procesal de cuestiones ambientales”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 202.(6) Conforme Falbo, Aníbal, “Derecho ambiental”, Ed. Platense, La Plata, p. 233.

75Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
La nueva Ley de Medidas…
principal que nos interesa, cual es el del agra-vamiento de los requisitos para la procedencia de las cautelares, que se contraponen, por una parte, con el criterio que impera en la protección ambiental en cuanto a la flexibilización de los re-caudos para el otorgamiento de las medidas pre-cautorias, por cuanto la urgencia y el peligro en la demora atenúan, habilitan la prescindencia o dan por acreditado, según el caso, la verosimili-tud del derecho.
En efecto, tanto la “suspensión de los efectos de un acto estatal” (art. 13), la “medida posi-tiva” (art. 14) como la “medida de no innovar” (art. 15) tienen requisitos comunes: que se acre-dite sumariamente que la suspensión judicial de los efectos de la norma, el cumplimiento o la eje-cución del acto o de la norma, o el incumplimien-to normativo a cargo de la demanda (respectiva-mente) “ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior”.
Asimismo, en todos los casos se establece co-mo requisito de procedencia “la no afectación del interés público”, recaudo limitante al cual ya se hiciera mención a lo largo del presente trabajo.
En tanto, yendo a lo particular, advertimos recau-dos que podrían generar mayor rigor para la con-cesión de tales medidas, como ser que para la “suspensión de los efectos de un acto estatal” se requiera, además de la “verosimilitud del dere-cho”, la “verosimilitud de la ilegitimidad, por exis-tir indicios serios y graves al respecto”. En materia ambiental será un auténtico desafío para el juzga-dor conjugar esta exigencia con lo que pregonan los principios de prevención y –sobre todo– pre-cautorio, este último teniendo como basamento para su aplicación la “ausencia de información o la falta de certeza científica”; adicionando a esto el comentario de que es un principio de amplia y frecuente utilización para el otorgamiento de me-didas cautelares. Deberá primar superior protec-ción del ambiente, a nuestro criterio.
A modo de otro mero ejemplo de recaudos parti-culares o propios de cada una de estas medidas cautelares detalladas por la ley, podemos refe-rir en lo que atañe a las “medidas de no inno-
var”, la concurrencia –entre otros recaudos– de la “verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o ente estatal”. Merece este punto similar comentario que el pá-rrafo anterior en lo que atañe al arbitrio del juzga-dor para interpretar este recaudo adicional, para lo cual se entiende que deberá priorizarse el rol protector del juez ambiental ya mencionado.
VI. EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE AMPARO. ¿UNA POSIBLE VÁLVULA DE ESCAPE?
Un aspecto significativo de esta ley, en su vincu-lación con los procesos judiciales ambientales, es que excluye única y expresamente de su ámbito de aplicación el proceso de amparo regido por la ley 16986, a excepción de lo establecido en los arts. 4, inc. 2, 5, 7 y 20 de la ley bajo estudio.
Esto significa que, como regla general, no se apli-cará al proceso de amparo este cuerpo norma-tivo, salvo en lo referido a la obligatoriedad del juez de requerir a la autoridad pública demanda-da el informe previo y la facultad de otorgar vista al Ministerio Público (y demás disposiciones con-tenidas en el art. 4 que, en lo que atañe al ampa-ro, el término para producir el informe será de tres días); la vigencia temporal de las medidas caute-lares, que en el caso del amparo no podrá exce-der de tres meses (art. 5); la posibilidad de quien solicitó la medida cautelar, como del demandado, de peticionar su modificación (art. 7); como en lo que respecta a la vía de la inhibitoria prevista por el art. 20 de la ley.
Este tema es trascendental para la protección del ambiente. Amparo y derecho ambiental van de la mano, no sólo por la vasta jurisprudencia que avala la procedencia de esta vía expedita para la protección del ambiente, sino también porque es ya consolidado el criterio que sostiene la existen-cia de una especie del amparo, cual es el ampa-ro ambiental, con rasgos e identidad propia (7).
Podríamos colegir de esta exclusión, junto a las excepciones previstas por la ley para los “dere-chos de naturaleza ambiental” ya analizados, jun-to con el resto de los principios y criterios propios del derecho ambiental, que una medida caute-
(7) Se sugiere la lectura del pormenorizado y claro análisis que efectúa Safi, Leandro K., “El amparo ambien-tal”, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires.

76
Dossier: “Medidas...
lar solicitada en el marco de un amparo ambien-tal, en virtud de la interpretación que debería rea-lizarse de los recaudos ordinarios del amparo, en cuanto a que deben “ilustrarse desde las colum-nas precisas del derecho ambiental propugnan-do que los parámetros tradicionales se sumen a los elementos específicos ambientales” (8), da-ría lugar a que se sorteen no sólo los recaudos más estrictos propugnados por esta nueva ley (ya descriptos), sino también los vinculados incluso al trámite del informe previo, atento el carácter “facultativo” que para el juez tendrá dicho trámi-te en un caso ambiental, entendiéndolo además, como hemos sostenido, bajo la inteligencia del rol que le compete al juez ambiental por imperio del art. 32, Ley General del Ambiente.
Esto es: a pesar de esta nueva ley, podríamos sostener que una medida cautelar en el marco de un amparo ambiental debería mantener la fle-xibilidad en la exigencia de los recaudos de proce-dencia que actualmente tiene, con prescindencia incluso de que el demandado sea el Estado na-cional. En ese sentido, tal vez sea la vía del ampa-ro ambiental lo más cercano a una suerte de “vál-vula de escape”.
VII. COMENTARIOS FINALES
Aún no se han acallado las voces posteriores a la finalización del debate legislativo que culminó con la sanción de la Ley de Medidas Cautelares que tiene como principal protagonista al Estado nacional.
Ello nos priva de la perspectiva necesaria que se requiere para un análisis pormenorizado que el ro-daje mismo de la ley, a partir de su aplicación práctica, seguramente permitirá, sumado a los di-versos criterios que indudablemente se irán deli-neando emanados de las resoluciones judiciales que se dicten a partir de ahora.
No obstante, en el caso que nos ocupa, cual es el de la protección del ambiente, resulta inevita-ble no analizar algunas probables implicancias en función del énfasis preventivo que la protección ambiental demanda como consecuencia de las
particularidades y la complejidad que presenta el daño ambiental, especialmente el carácter irrepa-rable del daño. Podemos decir que existe una cla-ra identidad entre protección del ambiente y tute-la anticipada.
Como dato positivo –y para nada menor– debe destacarse que el legislador ha vuelto a priorizar y reconocer, dentro de un selecto grupo de dere-chos merecedores de tutela especial, el derecho al ambiente, eximiendo a la procedencia de reme-dios cautelares ambientales de una gran cantidad de requisitos nuevos y más gravosos que hubie-ran puesto en riesgo dicha protección en toda su dimensión.
Ahora bien: la tutela anticipada es inescindible de la protección del ambiente. Prima aquí la actua-ción ex ante y es éste el criterio que debería im-perar a la hora de responder a los interrogantes que se plantean.
En la medida que este nuevo cuerpo normativo mantenga su plena vigencia es posible sostener que su real impacto en los procesos ambientales dependerá en gran medida de la efectiva aplica-ción de los principios de prevención y precauto-rio y de la prevalencia de éstos por sobre recau-dos más gravosos, ello por imperio del principio in dubio pro ambiente. La jurisprudencia ha da-do claras muestras hasta aquí de la flexibilización de recaudos de procedencia con sustento en es-ta postura.
A ello es posible agregar que la exclusión casi por completo del ámbito de aplicación de la ley del proceso de amparo, sumado al carácter y los atributos propios que tiene el amparo ambiental, interpretados bajo el prisma del rol del juez con-forme al art. 32, ley 25675, permitirían sostener cierto optimismo en cuanto a la utilización de la vía del amparo ambiental como “válvula de esca-pe”, quedando mayor incertidumbre para otro ti-po de acciones judiciales que no sean el amparo.
Deberá primar entonces, indudablemente co-mo criterio rector, el ejercicio ya esbozado del rol proactivo, dinámico, director del proceso y com-
(8) Esaín, José, “El principio de conservación de la integridad del sistema ecológico y de la protección de la bio-diversidad en cuanto al desarrollo sostenible en las áreas naturales”, RDAmb, n. 3, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, ps. 244 y ss.

77Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Ley Nacional 26854
prometido con el interés general que debe tener el juez ambiental conforme lo dispuesto por el ar-tículo antes citado.
Principio de prevención y precautorio como fun-damento de la tutela anticipada y rol proactivo y comprometido del juez ambiental como tándem protector. Ello determinará desde cómo se armo-nizará la aplicación de aquellos principios en su
fricción con los nuevos requisitos de proceden-cia de las cautelares hasta qué criterio se adopta-rá, por ejemplo, para utilizar el trámite “facultati-vo para el juez” del informe previo y eventual vista al Ministerio Público.
Es el papel que jugará el juez ambiental, en defi-nitiva, el que podrá aportar la respuesta a los inte-rrogantes planteados en el presente.
Ley Nacional 26854LEY NACIONAL 26854
Medidas cautelares – Causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional – Ámbito de aplicación – Competencia – Idoneidad del objeto – Informe previo – Vigencia – Caducidad – Contracautela – Medida posi-tiva – Medida de no innovar – Solicitud por el Estado – Aplicación subsidiaria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Procesos excluidos – Norma complementa-ria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley:
TÍTULO I: De las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado nacional
Art. 1.– Ámbito de aplicación. Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descen-tralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2.– Medidas cautelares dictadas por juez incompetente.
1. Al momento de resolver sobre la medida cau-telar solicitada el juez deberá expedirse sobre su competencia, si no lo hubiere hecho antes.
Los jueces deberán abstenerse de decretar medi-
das cautelares cuando el conocimiento de la cau-sa no fuese de su competencia.
2. La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá efi-cacia cuando se trate de sectores socialmen-te vulnerables acreditados en el proceso, se en-cuentre comprometida la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un de-recho de naturaleza ambiental.
En este caso, ordenada la medida, el juez debe-rá remitir inmediatamente las actuaciones al juez que considere competente, quien, una vez acep-tada la competencia atribuida, deberá expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medi-da cautelar concedida, en un plazo que no podrá exceder los cinco días.
Art. 3.– Idoneidad del objeto de la pretensión cautelar.
1. Previa, simultáneamente o con posterioridad a la interposición de la demanda se podrá solici-tar la adopción de las medidas cautelares que de acuerdo a las reglas establecidas en la presen-te resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso.
2. La pretensión cautelar indicará de manera cla-ra y precisa el perjuicio que se procura evitar; la

78
Dossier: “Medidas...
actuación u omisión estatal que lo produce; el de-recho o interés jurídico que se pretende garan-tizar; el tipo de medida que se pide; y el cum-plimiento de los requisitos que correspondan, en particular, a la medida requerida.
3. El juez o tribunal, para evitar perjuicios o gravá-menes innecesarios al interés público, podrá dis-poner una medida precautoria distinta de la solici-tada, o limitarla, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que se intentare proteger y el perjui-cio que se procura evitar.
4. Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal.
Art. 4.– Informe previo.
1. Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública de-mandada que, dentro del plazo de cinco días, pro-duzca un informe que dé cuenta del interés públi-co comprometido por la solicitud.
Con la presentación del informe, la parte deman-dada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida soli-citada y acompañará las constancias documenta-les que considere pertinentes.
Sólo cuando circunstancias graves y objetivamen-te impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado pa-ra su producción.
Según la índole de la pretensión el juez o tribu-nal podrá ordenar una vista previa al Ministerio Público.
2. El plazo establecido en el inciso anterior no se-rá aplicable cuando existiere un plazo menor es-pecialmente estipulado. Cuando la protección cautelar se solicitase en juicios sumarísimos y en los juicios de amparo, el término para producir el informe será de tres días.
3. Las medidas cautelares que tengan por finali-dad la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc. 2, podrán tramitar y decidirse sin infor-me previo de la demandada.
Art. 5.– Vigencia temporal de las medidas caute-lares frente al Estado.
Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis me-ses. En los procesos de conocimiento que trami-ten por el procedimiento sumarísimo y en los jui-cios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres meses.
No procederá el deber previsto en el párrafo ante-rior, cuando la medida tenga por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc. 2.
Al vencimiento del término fijado, a petición de parte, y previa valoración adecuada del inte-rés público comprometido en el proceso, el tri-bunal podrá, fundadamente, prorrogar la medi-da por un plazo determinado no mayor de seis meses, siempre que ello resultare procesalmen-te indispensable.
Será de especial consideración para el otorga-miento de la prórroga la actitud dilatoria o de im-pulso procesal demostrada por la parte favoreci-da por la medida.
Si se tratara de una medida cautelar dictada en-contrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa previa, el límite de vigencia de la medida cautelar se extenderá hasta la notifica-ción del acto administrativo que agotase la vía, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8, párr. 2.
Art. 6.– Carácter provisional.
1. Las medidas cautelares subsistirán mientras dure su plazo de vigencia.
2. En cualquier momento en que las circunstan-cias que determinaron su dictado cesaren o se modificaren, se podrá requerir su levantamiento.
Art. 7.– Modificación.
1. Quien hubiere solicitado y obtenido una me-dida cautelar podrá pedir su ampliación, mejo-ra o sustitución, justificando que ésta no cum-ple adecuadamente la finalidad para la que está destinada.
2. Aquél contra quien se hubiere decretado la

79Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Ley Nacional 26854
medida cautelar podrá requerir su sustitución por otra que le resulte menos gravosa, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho de quien la hubiere solicitado y obtenido.
3. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco días en el proceso ordinario y de tres días en el proceso sumarísimo y en los juicios de amparo.
Art. 8.– Caducidad de las medidas cautelares.
1. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordena-do y hecho efectivas antes de la interposición de la demanda, si encontrándose agotada la vía ad-ministrativa no se interpusiere la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba.
Cuando la medida cautelar se hubiera dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamien-to de la vía administrativa, dicha medida cadu-cará automáticamente a los diez días de la noti-ficación al solicitante del acto que agotase la vía administrativa.
2. Las costas y los daños y perjuicios causados en el supuesto previsto en el párr. 1, inc. 1 del pre-sente, serán a cargo de quien hubiese solicitado y obtenido la medida caduca, y ésta no podrá pro-ponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción de la demanda; una vez ini-ciada la demanda, podrá requerirse nuevamente si concurrieren los requisitos para su procedencia.
Art. 9.– Afectación de los recursos y bienes del Estado.
Los jueces no podrán dictar ninguna medida cau-telar que afecte, obstaculice, comprometa, dis-traiga de su destino o de cualquier forma per-turbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.
Art. 10.– Contracautela.
1. Las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus entidades descentralizadas tendrán eficacia práctica una vez que el solicitan-te otorgue caución real o personal por las cos-tas y daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar.
2. La caución juratoria sólo será admisible cuan-do el objeto de la pretensión concierna a la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc. 2.
Art. 11.– Exención de la contracautela.
No se exigirá caución si quien obtuvo la medida:
1. Fuere el Estado nacional o una entidad descen-tralizada del Estado nacional.
2. Actuare con beneficio de litigar sin gastos.
Art. 12.– Mejora de la contracautela.
En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cau-telar podrá pedir que se mejore la caución pro-bando sumariamente que la fijada es insuficien-te. El juez resolverá previo traslado a la otra parte.
Art. 13.– Suspensión de los efectos de un ac-to estatal.
1. La suspensión de los efectos de una ley, un re-glamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran si-multáneamente los siguientes requisitos:
a) Se acreditare sumariamente que el cumpli-miento o la ejecución del acto o de la norma, oca-sionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior;
b) La verosimilitud del derecho invocado;
c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto;
d) La no afectación del interés público;
e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materia-les irreversibles.
2. El pedido de suspensión judicial de un regla-mento o de un acto general o particular, mien-tras está pendiente el agotamiento de la vía ad-ministrativa, sólo será admisible si el particular demuestra que ha solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la Administración y que la decisión de ésta fue adversa a su petición, o que han transcurrido cinco días desde la presen-

80
Dossier: “Medidas...
tación de la solicitud sin que ésta hubiera sido respondida.
En este supuesto la procedencia de la medida se valorará según los mismos requisitos establecidos en el inciso anterior.
3. La providencia que suspenda los efectos de un acto estatal será recurrible por vía de reposi-ción; también será admisible la apelación, subsi-diaria o directa.
El recurso de apelación interpuesto contra la pro-videncia cautelar que suspenda, total o parcial-mente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare com-prometida la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc. 2.
4. La entidad pública demandada podrá solicitar el levantamiento de la suspensión del acto estatal en cualquier estado del trámite, invocando funda-damente que ella provoca un grave daño al inte-rés público. El tribunal, previo traslado a la contra-parte por cinco días, resolverá el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declarará a cargo de la entidad pública solicitante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución, en el supuesto en que se hiciere lugar a la demanda o recurso.
Art. 14.– Medida positiva.
1. Las medidas cautelares cuyo objeto implique imponer la realización de una determinada con-ducta a la entidad pública demandada, sólo po-drán ser dictadas siempre que se acredite la con-currencia conjunta de los siguientes requisitos:
a) Inobservancia clara e incontestable de un de-ber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada;
b) Fuerte posibilidad de que el derecho del solici-tante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública, exista;
c) Se acreditare sumariamente que el incumpli-miento del deber normativo a cargo de la deman-dada, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior;
d) No afectación de un interés público;
e) Que la medida solicitada no tenga efectos jurí-dicos o materiales irreversibles.
2. Estos requisitos regirán para cualquier otra me-dida de naturaleza innovativa no prevista en es-ta ley.
Art. 15.– Medida de no innovar.
1. La medida de no innovar procederá cuan-do concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida, ocasionará perjuicios graves de imposible repa-ración ulterior;
b) La verosimilitud del derecho invocado;
c) La verosimilitud de la ilegitimidad de una con-ducta material emanada de un órgano o ente estatal;
d) La no afectación de un interés público;
e) Que la medida solicitada no tenga efectos jurí-dicos o materiales irreversibles.
2. Las medidas de carácter conservatorio no pre-vistas en esta ley, quedarán sujetas a los requisi-tos de procedencia previstos en este artículo.
Art. 16.– Medidas cautelares solicitadas por el Estado.
El Estado nacional y sus entes descentralizados podrán solicitar la protección cautelar en cual-quier clase de proceso, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1. Riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad;
2. Verosimilitud del derecho invocado y, en su ca-so, de la ilegitimidad alegada;
3. Idoneidad y necesidad en relación con el obje-to de la pretensión principal.
Art. 17.–Tutela urgente del interés público com-prometido por la interrupción de los servicios públicos.

81Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Derechos personalísimos
Cuando de manera actual o inminente se produz-can actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regu-laridad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la inte-gridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas que tengan a cargo la supervi-sión, fiscalización o concesión de tales servicios o actividades, estarán legitimados para requerir previa, simultánea o posteriormente a la postula-ción de la pretensión procesal principal, todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto del proceso en orden a garantizar la pres-tación de tales servicios, la ejecución de dichas actividades o la integridad o destino de los bienes de que se trate.
Lo expuesto precedentemente no será de aplica-ción cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la ma-teria, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación.
Art. 18.– Aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Serán de aplicación al trámite de las medidas cautelares contra el Estado nacional o sus entes descentralizados, o a las solicitadas por éstos, en cuanto no sean incompatibles con las prescrip-ciones de la presente ley, las nomas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 19.– Procesos excluidos.
La presente ley no será de aplicación a los proce-sos regidos por la ley 16986, salvo respecto de lo establecido en los arts. 4, inc. 2, 5, 7 y 20 de la presente.
TÍTULO II: Normas complementarias
Art. 20.– Inhibitoria.
La vía de la inhibitoria además del supuesto pre-visto en el art. 8, CPCCN, procederá también para la promoción de cuestiones de competencia en-tre jueces de una misma circunscripción judicial, en todas las causas en que el Estado nacional, o alguno de sus entes, sean parte.
Todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal; mientras que cuando el conflicto de competencia se suscitare entre la Cámara Contencioso Administrativo y un juez o Cámara de otro fuero, el conflicto será re-suelto por la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
Art. 21.– Comuníquese al Poder Ejecutivo nacio-nal.– Amado Boudou.– Julián A Domínguez.– Juan H. Estrada.– Gervasio Bozzano.– Fernández de Kirchner.– Juan M. Abal Medina. – Julio C. Alak.
Jurisprudencia
DERECHOS PERSONALÍSIMOS
Derecho a la salud y a la integridad personal – Tratamientos, operaciones y exámenes médicos – Acción de amparo a fines de que la obra social cubra los costos de una prótesis de cadera im-portada – Principio de congruencia
1 – En el contexto del derecho a la salud, las
eventuales dudas han de solventarse en favor de la paciente –nunca en su perjuicio– en tanto la materia se encuentra gobernada por el principio pro homine.
2 – En el marco de un proceso de amparo, vul-nera el principio de congruencia la resolución dic-tada por el tribunal de segunda instancia, si en tanto, la única cuestión que la demandada había planteado en su memorial hacía pie en la ausen-

82
Jurisprudencia
cia de obligatoriedad de la cobertura de la próte-sis de origen importado reclamada por la afiliada a la obra social demandada, –al existir similares de fabricación nacional que eran viables, a su en-tender, para el padecimiento de la actora–, la al-zada sostuvo su decisión formulando un nuevo juicio sobre la admisibilidad formal del remedio al que había acudido la actora para encauzar su reclamación.
3 – La decisión tomada por la alzada, de pres-cindir de las conclusiones de la prueba pericial producida ante la segunda instancia, –que, como medida para mejor proveer, la misma Cámara or-denó ampliar–, indicando que la apreciación de ese medio de convicción excedía el objeto pro-cesal del amparo, constituye una manipulación del proceso que desconoce principios elemen-tales que el tribunal debe necesariamente tute-lar como director del proceso, pues con este mo-do de actuar la cámara desvirtuó la necesidad de que los litigantes conozcan de antemano las “re-glas claras de juego” a las que atenerse, tendien-tes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situa-ciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales.
CORTE SUP., 30/4/2013 – T., M. L. v. Obra Social del Personal Auxiliar de Casas
DICTAMEN DE LA PROCURADORA FISCAL.
I. Contra lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que revocó la con-dena impuesta a la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) para la provisión de una prótesis de cadera importada marca Biomet-Taperlock, la parte actora dedujo recurso extraordinario, cuya denegatoria da lugar a la presente queja (ver fs. 159/162, 195/199, 207/225 y 235/236 del expediente principal, a cuya foliatura me referiré en adelante).
II. El pronunciamiento atacado es de naturaleza definitiva desde que un trámite ordinario posterior no satisfaría la exigencia de tutela judicial efectiva (art. 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos 331:1755). Así lo pienso, no só-lo en función de la índole de la enfermedad que aqueja a la Sra. T. –marco en el que la dilación puede sin dudas ocasionar un agravio de impo-sible o dificultosa reparación ulterior (arg. Fallos 330:4647; 331:2135, 334:1691, entre mu-
chos otros)–, sino porque la sentencia contiene conceptos determinantes que no podrán ser ob-jeto de nueva discusión (arg. Fallos 323:3401: 325:2044).
De igual modo, el recurso resulta formalmen-te procedente –en los términos del art. 14, inc. 3, ley 48–, pues viene en debate la obliga-toriedad legal de cobertura por parte de la obra social demandada, cuya respuesta exige determi-nar la recta interpretación de normativa de índo-le federal que rige el sistema de salud (arg. Fallos 330:3725).
En tales condiciones, los argumentos de las par-tes o del a quo no vinculan la decisión a adoptar en esta instancia, sino que incumbe a esa Corte realizar una declaración sobre el tema en dispu-ta (Fallos 333:604 y 2396, entre muchos otros).
Asimismo, atento a que varias de las alegacio-nes formuladas desde la perspectiva de la arbi-trariedad guardan estrecha relación con la exé-gesis normativa que debe llevarse a cabo, ambas aristas se examinarán conjuntamente (arg. Fallos 330:2180, 2206 y 3471, entre muchos otros).
III. El voto del vocal preopinante de la mayoría ini-cia con la idea de que, conforme a los arts. 10, ley 16986, y 43, CN, la admisibilidad formal y sustancial del amparo exige que se haya desco-nocido el derecho invocado, extremo que –con-cluye– no se da en la especie, en tanto no exis-tiría negativa alguna de la obra social respecto del pedido de prótesis de la actora, quien –acla-ra– pretende otra más costosa, de procedencia extranjera.
Entiende que en el amparo debe juzgarse la re-gularidad de un acto y no las cuestiones entre el enfermo (y su médico) y el agente de salud, sus-citadas en torno a un tratamiento o producto me-dicinal u ortopédico distinto al que debe proveer –y ofrece– la obra social.
Advierte que esta acción sumarísima no resulta apta cuando es necesario producir prueba para declarar la invalidez del acto impugnado, en tan-to la materia propia de aquella es dejar sin efecto actos u omisiones arbitrarios o ilegales, fuera de toda controversia o duda.
Continúa aseverando que en autos se pretende

83Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Derechos personalísimos
un pronunciamiento judicial sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, que tienen que ver con la praxis médica. En esa línea, juzga que la adecuación de la prestación es un tema en el cual los jueces carecen de jurisdicción, de mo-do que dicho aspecto “...no puede ser el conte-nido de la sentencia en ningún supuesto...” (ver fs. 198 penúltimo párr.).
Como colofón, aun cuando caracteriza su re-flexión como obiter dienam, deja expresamente dicho que la garantía del derecho a la salud no significa que la obra social soporte coberturas que exceden el listado del PMO, porque el agente no tiene a cargo cualquier riesgo, sino aquellos que están debidamente previstos. A mi ver, estos dos últimos argumentos permiten diferenciar este ca-so de las hipótesis que tuvo en mira el preceden-te de Fallos 334:295; autorizando así la interven-ción revisora de V.E., máxime frente a la premura implicada en la situación de salud por la que atra-viesa la actora.
IV. Considero que la argumentación de la Cámara exhibe una grave incongruencia interna, pues desestima el amparo en función del carácter no manifiesto de la ilegalidad acusada, así como de la necesidad de una actividad probatoria que con-sidera extraña al trámite. Empero, afirma parale-lamente que la cuestión no es justiciable y –a pe-sar de todo ello– termina ingresando en el fondo de la cuestión, al expedirse por la improcedencia de la cobertura.
Ese defecto se profundizará en el último voto de la sentencia que, contradictoriamente, aun cuando adhiere a la opinión del preopinante, parece re-mitir la contienda al carril del proceso de conoci-miento, cuando expresa que “...el empeño obce-cado en tentar la vía del amparo no se sostiene, existiendo como existen vías sumarias de proceso cognoscitivo, medidas cautelares autónomas... [c]on las cuales se restablecería el recto quicio...” (ver fs. 199, consid. 2.2.).
V. Más allá de la inconsistencia lógica que aca-bo de señalar –que lleva incluso, a dificultar se-riamente la comprensión del criterio mayoritario–, observo que la sentencia incurre en un formalis-mo extremo y hace caso omiso de consolidadas directrices interpretativas trazadas por esa Corte, en claro detrimento de los derechos fundamenta-les de la afectada.
La primera de esas líneas, es la relativa al con-cepto de “caso” o “causa” que habilita el ejerci-cio de la jurisdicción por parte del Poder Judicial (art. 2, ley 27; arg. Sup. Corte, Comp. N. 305. L XLIII in re ‘“Luján, Jorge v. Perello, Julio s/eje-cución”, del 17/10/2007: Fallos 332:1433, esp. consid. 3, entre muchos otros). Es que la pre-tensión que aquí se ventila –que ciertamente, no descansa en una cuestión de carácter meramen-te especulativo– tiende a fijar la relación legal que vincula a las partes adversas, en un punto concre-to, cual es el alcance de la cobertura debida por el agente de salud demandado, de manera que resulta claramente justiciable.
La segunda, apunta a la idoneidad de la vía ele-gida, que V.E. ha tenido por particularmente per-tinente cuando se trata de la preservación de la salud y la integridad psicofísica (ver Fallos 330:4647: S.C. P. W 943. L XLIII in re “P., S. E. v. Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad y otro s/amparo”, del 27/5/2009 [en especial, consid. 6).
La última, refiere a la responsabilidad de los jue-ces en la búsqueda de soluciones congruentes con la urgencia propia de este tipo de asuntos, en cuyo marco debían encauzarse los proce-sos de manera expeditiva, evitando que el rigor de las formas conduzca a la frustración de dere-chos que cuentan con tutela constitucional (arg. Fallos 327:2413 y citas del dictamen publicado en Fallos 332:1394 [punto VI]). En ese orden, re-sulta útil reparar en la duración de este juicio; pe-ro, particularmente, en el hecho de que la prue-ba pericial no sólo se ha producido, sino que fue ampliada en función de la providencia dictada a fs. 183 por la misma Cámara, que ahora la juzga extraña al acotado ámbito del amparo.
Por otro lado, según adelanté, el fallo se limita a adherir al concepto genérico de que no debe obli-garse a la obra social a hacerse cargo de las pres-taciones no incluidas en el PMOE “bajo el argu-mento de que los derechos a la salud deben estar protegidos y garantizado... [pues] no se trata de poner a cargo de la mutual cualquier riesgo... sino aquéllos que estuvieran debidamente previstos y ponderados...” (sic: v. fs. 198 vta., párr. 2). Así las cosas, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con arreglo a las circunstancias del juicio, porque desliga a la obra social sin estu-diar los elementos normativos y fácticos que con-

84
Jurisprudencia
figuran al caso. Entre ellos, la prueba pericial o el propio PMO, que –conforme se verá en el pun-to VI., contrariamente a lo que sostiene dogmáti-camente la sala– impone la cobertura denegada.
VI. Desde otra perspectiva y yendo específica-mente a la procedencia del reclamo, cabe recor-dar que aquí no se discute la dolencia que padece la Sra. T. (coxartrosis severa), ni que su resolu-ción sea quirúrgica (artroplastia con colocación de un reemplazo total de cadera no cementado). Tampoco viene controvertida la conveniencia de la prótesis que pide la afiliada, en orden a la pa-tología que ésta presenta ya sus características personales de edad y actividad laboral (emplea-da doméstica).
En cambio, el conflicto ha quedado circunscrip-to centralmente al origen del insumo ortopédico, pues el especialista tratante requiere una próte-sis importada, mientras que OSPACP, ofrece una fabricada en nuestro país, por estimarla análoga.
La cuestión así planteada, remite directamente al PMO (Anexo I de la res. 201/2002 [Ministerio de Salud]), que en su acáp. 8.3.3. contempla expre-samente el supuesto de autos, disponiendo que “...la cobertura será del 100% en prótesis e im-plantes de colocación interna y permanente... El agente de salud deberá proveer las prótesis na-cionales según indicación, sólo se admitirán pró-tesis importadas cuando no exista similar nacio-nal..... (el destacado me pertenece).
En ese sentido, ante la medida para mejor pro-veer decretada por la Cámara, el perito designado –cuya intervención, más allá de la oposición inter-puesta, quedó admitido en el proceso con carác-ter firme– informó que “... no existen prótesis de origen nacional que tengan las características que requiere la intervención quirúrgica de la actora... Esta conclusión no fue impugnada ni observada en modo alguno por OSPACP, debidamente es-cuchada a su respecto (ver fs. 187, acáp. II), y fs. 190/193: nuevamente, el destacado es mío).
Por ende, la resolución transcripta basta pa-ra responder positivamente al problema especí-fico planteado, desde que ella prevé el aporte del 100% de la prótesis extranjera, en defecto de un equivalente nacional, extremo que –reitero– resul-tó acreditado a instancias del tribunal superior de la causa.
VII. No ignoro que dicho precepto establece tam-bién que “...[l]as indicaciones médicas se efec-tuarán por nombre genérico, sin aceptar suge-rencias de marcas, proveedor u especificaciones técnicas que orienten la prescripción encubierta de determinado producto...”.
Sin embargo, estimo que, en esta emergencia particular, la interpretación literal de la norma con-duciría derechamente a su inoperancia. Es que la aptitud de la solución ortopédica prescripta para el cuadro de la paciente –aunque no viene contro-vertida y tiene íntima vinculación con el derecho fundamental a la integridad psicofísica– queda-ría relegada en función del mero cumplimiento de una fórmula sacramental sin que OSPACP se ha-ya ocupado de aclarar de qué modo puede identi-ficarse el producto importado más adecuado, sin referirlo al fabricante, o señalar siquiera las espe-cificaciones técnicas correspondientes.
En cualquier caso, en el contexto del derecho a la salud, cuya consistencia ha quedado vasta-mento delineada en numerosos precedentes (ver esp. Fallos 302:1284: 321:1684; 323:1339 y 3229; 324:754 y 3569; 325:677; 326:4931; 327:2127: 328: 1708: 329:1226, 1638, 2552 y 4918; 330:3725 y 4647: 331:453 y 2135; 332: 1394: S.C. S. N. 670. L. XLII, in re “Sánchez, Elvia N. v. Instituto Nacional de Beneficios Sociales para Jubilados y Pensionados y otro”, del 15/5/2007: S.C. P. n. 35, L. XLIV, “Pérez de Capiello, Marta v. Instituto de Seguros de Jujuy y Estado provincial s/queja”, del 6/5/2012 [esp. consid. 15]; y S. C. G. n. 783, L. XLVI, “Gerard, María Raquel y otro v. IOSPER s/acción de amparo”, del 12/6/2012, por remisión al dictamen de esta Procuración. Ver, asimismo, en lo pertinente, los dictámenes emi-tidos in re S. C. A. n. 804, L. XLI, “Arvilly, Giselle M. v. Swiss Medical S.A”, de fecha 14/2/2006; S. C. R. n. 796. L. XLII. “Rago, Juan I. v. Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires Sistema de Salud”, de fecha 1/10/2007: y S. C. N. n. 289. L. XLIII. “N. de Z., M. V. v. Famyl S.A Salud para la familia s/reclamo contra actos de particulares” del 16/4/2008), en-tiendo que las eventuales dudas han de solventar-se en favor de la paciente –nunca en su perjuicio– en tanto la materia que nos ocupa se encuentra gobernada por el principio pro homine.
VIII. En tales condiciones, opino que V.E. debe ha-cer lugar a la queja, admitir el recurso extraordi-

85Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Derechos personalísimos
nario y revocar la sentencia apelada.– Marta Beiró de Gonçalvez.
Considerando:
1) Que el juez federal hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la Sra. M. L. T. contra la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) y, en consecuencia, condenó a esta en-tidad a proveer a la demandante de una prótesis de cadera de origen importado, indicada por su médico tratante, necesaria para la operación qui-rúrgica que se le habría de practicar (fs. 159/162, autos principales).
Ante el recurso de apelación promovido por la condenada, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó el pronunciamiento y deses-timó la pretensión (fs. 195/199).
2) Que contra esa decisión la actora interpuso el recurso extraordinario cuya denegación, motiva esta queja, en el que invoca como cuestión fede-ral la doctrina de esta Corte en materia de sen-tencias arbitrarias. Sostiene que la decisión de la alzada viola el principio de congruencia al tratar cuestiones que no habían sido planteadas en la litis, se aparta manifiestamente de las constan-cias probatorias de la causa y efectúa una inter-pretación distorsionada de la norma jurídica apli-cable al caso.
3) Que el recurso extraordinario es procedente en los términos en que ha sido promovido. En efec-to, los agravios de la apelante deben ser admiti-dos con arreglo al adecuado tratamiento que se realiza en el dictamen de la procuradora fiscal, a cuyas fundadas consideraciones y conclusión ca-be remitir tanto en lo atinente a la existencia en el sub lite de una cuestión contenciosa apta para ser resuelta por el Poder Judicial y a la idoneidad de la vía del amparo empleada en el sub lite, co-mo con relación a la apropiada apreciación de los elementos probatorios de los que ha prescindido el tribunal a quo y del examen fragmentario de la norma aplicable realizado en la sentencia (dispo-sición 8.3.3 del Anexo I de la res. 201/2002 del Ministerio de Salud).
4) Que cabe agregar a lo expresado que la alzada incurrió en otros graves defectos de fundamenta-ción que el tribunal considera necesario poner de relieve, pues descalifican al pronunciamiento co-
mo acto jurisdiccional al demostrar que la equi-vocación del fallo impugnado es tan grosera que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia, según clási-ca definición dada por esta Corte hace más de cincuenta años en la causa “Estrada, Eugenio” (Fallos 247:713)
Y reiterada hasta sus pronunciamientos más re-cientes (causa B. 32. XLVII. “Badana, Eduardo J. s/juicio político”, sent. del 14/2/2012, y sus citas).
5) Que ello es así, por un lado, en la medida en que lo resuelto vulnera el principio de congruen-cia, pues mientras que la única cuestión que la de-mandada había planteado en su memorial hacia pie en la ausencia de obligatoriedad de la cober-tura de la prótesis de origen importado reclama-da en el sub lite –al existir similares de fabricación nacional que eran viables, a su entender, para el padecimiento de la actora–, la alzada sostuvo su decisión abordando otras cuestiones que no fue-ron llevadas ante esa instancia por ninguna de las partes (Fallos 237:328; 247:510; 247:681; 254:201; 256:504; 281:300; 284:115; 294:414; 303:368; 303:624; 311:1601; 316:1277; 319:1606; 321:330 y 324:4146, entre muchos otros). En efecto, en la oportuni-dad en que sólo correspondía decidir la sustancia probatoria y normativa de la pretensión, la cáma-ra formuló un nuevo juicio sobre la admisibilidad formal del remedio al que había acudido la actora para encauzar su reclamación.
6) Que, por otra parte, la decisión tomada por la alzada de prescindir de las conclusiones de la prueba pericial producida ante la segunda ins-tancia –que, como medida para mejor proveer, la misma Cámara ordenó ampliar– indicando que la apreciación de ese medio de convicción exce-día el objeto procesal del amparo, ha sido fru-to de una manipulación del proceso que desco-noce principios elementales que el tribunal debe necesariamente tutelar como director del proce-so. Ello es así, pues con este modo de actuar la Cámara desvirtuó la necesidad de que los litigan-tes conozcan de antemano las “reglas claras de juego” a las que atenerse, tendientes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencial-mente frustratorias de derechos constituciona-les (Fallos 311:2082; 312:767, 1908; 313:326 y 325: 1578) y, de ese modo, convirtió al pro-

86
Jurisprudencia
ceso en un “juego de sorpresas” que desconoce el principio cardinal de buena fe que debe impe-rar en las relaciones jurídicas (Fallos 329: 3493 y 331:2202).
7) Que, en las condiciones expresadas, los graves defectos en que incurrió la alzada afectan de mo-do directo e inmediato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a la demandante (art. 15, ley 48) y justifican la invalidación del pro-nunciamiento a fin de que la pretensión de ésta sea nuevamente considerada y decidida mediante un fallo constitucionalmente sostenible.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la procuradora fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraor-dinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con costas (art. 68, CPCCN). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien co-rresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal, notifí-quese, oportunamente, devuélvase.– Ricardo L. Lorenzetti.– Carlos S. Fayt.– E. Raúl Zaffaroni.– Juan Carlos Maqueda. En disidencia: Carmen M. Argibay y Elena I. Highton de Nolasco.
DISIDENCIA DE LAS DRAS. HIGHTON DE NOLASCO Y ARGIBAY.
Considerando:
Que el recurso extraordinario, cuya denega-ción originó la presente queja, es inadmisible (art. 280, CPCCN).
Por ello, oída la procuradora fiscal subrogante, se desestima la queja. Notifíquese y archívese.
PROCESO PENAL (INSTRUCCIÓN)
Prisión preventiva – Cumplimiento – Do-miciliaria – Revocación en la condena – Postergación de la lectura de los fun-damentos – Mantenimiento de la mo-dalidad domiciliaria
Procede mantener la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la prisión aun cuando se la hu-biere revocado en la condena sí sólo se ha leído el veredicto, postergándose dos meses la lectura
de sus fundamentos, pues esto impide conocer las razones en que se basó el tribunal para adop-tar la decisión.
C. FED. CASACIÓN PENAL, sala de Feria, 18/1/2013 – E., L. F. y otros
Buenos Aires, enero 18 de 2013.
Considerando:
Primero
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, provincia homónima, con fecha 7/12/2012, culminado el debate, dictó fallo de condena res-pecto de L. B. M. y L. F. E., difiriendo la lectura integral de los fundamentos para el día 8/2/2013. Dispuso, en lo que aquí respecta, para el caso de L. B. M.: “...en consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal n. 1 de Ezeiza...”, mientras que, con relación a L. F. E.: “...en consecuencia, revocar el beneficio de excarcelación del que gozaba y ordenar su inme-diata detención y alojamiento en una unidad car-celaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de La Rioja...” (fs. 2/5 vta.).
Contra dicha decisión, se interpusieron los re-cursos de casación de referencia, los que fueron concedidos a fs. 76/77 y 78/79 respectivamente.
II. Que celebrada la audiencia prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455, CPPN (ley 26374), de lo que se dejó constan-cia en autos, oportunidad en la que las defensas de L. F. E. y L. B. M. presentaron las breves no-tas que autoriza la mencionada norma, así como también, el fiscal, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.
III. El defensor público oficial ad hoc, Dr. J. M. D., asistieron a L. F. E. se quejó, en síntesis por cuan-to el tribunal al dictar el fallo no dio los argumen-tos por los cuáles revocó la excarcelación opor-tunamente concedida, sobre todo teniendo en cuenta que había sido revocada exclusivamente con el fin de asegurar la comparecencia al juicio.
Sostuvo que no existe en la resolución una so-la causa que permita presumir en la conducta de E. un posible riesgo procesal, en tanto el mis-

87Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Proceso penal (Instrucción)
mo carece de antecedentes, ha cumplido con la condición de arraigo, siendo una persona de 75 años con deterioro grave en la salud, habiéndo-se presentado siempre ante los requerimientos judiciales.
En cuanto a la prisión domiciliaria señaló que tampoco existen argumentos que permitan inferir el razonamiento del tribunal para revocarla.
Manifestó que aun cuando su defendido ha si-do condenado, hasta tanto la sentencia no que-de firme, no varía su estatus de presunto ino-cente amparado por la garantía constitucional del art. 18, CN.
En este sentido expresó que mientras la senten-cia no esté firme, quedan suspendidas todas las consecuencias de la misma, sean de orden sus-tancial o formal. Así la decisión del Tribunal a quo nunca debió revocar la morigeración del encar-celamiento cautelar que venía sufriendo E. agra-vando sus condiciones de detención de mane-ra arbitraria.
Solicitó en definitiva se revoque el decisorio re-currido y se ordene la inmediata libertad de su asistido, subsidiariamente ordenen mantener el régimen de prisión domiciliaria impuesta que ve-nía cumpliendo al mantenerse las condiciones que impone el art. 319, CPPN, como así tam-bién el art. 10, incs. a y d, CPA, conforme lo pres-cripto por los arts. 123, 314, 404, inc. 2, 422, 456, 470, 495, y 531, CPPN; 7 y 10, CPA; 1875, inc. 22, CN; 12, PIDESyC; 5, CADH; XI, DAD; 25, DUDH; 32 y 33, ley 24660.
IV. Por su parte el defensor público oficial ad hoc, Dr. C. A. C., defensor de L. B. M., se quejó por-que entiende que la resolución desconoce abier-tamente la normativa nacional e internacional al respecto, poniendo a su asistido en una situa-ción grave si nos atenemos a las condiciones de salud y edad de M. Relató que conforme surge de las pericias médicas M. es una persona año-sa con antecedentes crónicos pulmonares, car-diológicos e hipertensivos con factores de riesgo degenerativo que requiere control, tratamien-to con fármacos y seguimiento médico periódi-co especializado.
Sostuvo que la decisión del Tribunal de detener y alojar de inmediato a su asistido en el Complejo
Federal de Ezeiza, no es razonable y resulta apre-surada porque M. no estuvo en libertad sino de-tenido bajo la modalidad de arresto domiciliario. Señaló que no se advierte ningún elemento para que el Tribunal vuelva sobre sus pasos y dispon-ga el traslado de M. a una cárcel común, pues no existe riesgo procesal.
Expresó que la interpretación de los artículos de la ley 24660 en su juego armónico con el art. 18, CN, y lo establecido en la CADH y PIDCyP, llevaría a disponer en primer lugar su permanencia en li-bertad y, si se da el riesgo procesal respectivo, el arresto domiciliario como medida de coerción me-nos lesiva a sus derechos.
Manifestó que la situación actual de M. encua-dra en las previsiones precedentes y entiendo que la situación actual exige que la medida cau-telar de coerción se lleve a cabo en su domici-lio particular.
En definitiva entendió que la resolución impugna-da transgredió las garantías constitucionales del debido proceso legal, defensa en juicio y principio de inocencia; y solicitó se restablezca la prisión domiciliaria en la ciudad de Córdoba a L. B. M.
Segundo
Que con fecha 13/8/2012 el Tribunal Oral en lo Criminal de La Rioja, provincia homónima, resol-vió ordenar la detención del encartado L. F. E. disponiendo su traslado y posterior alojamiento en el servicio Penitenciario Federal de esa ciu-dad, de conformidad con el art. 366, párr. fi-nal, CPPN (conf. resolución cuya copia luce a fs. 106/107 vta.).
Asimismo, según se desprende de la certifica-ción de fs. 75, con fecha 16/8/2012, se ordenó el traslado de L. B. M., quién se encontraba bajo prisión domiciliaria en la ciudad de Córdoba, a la ciudad de La Rioja.
Así las cosas –con fecha 17/8/2012– una vez ini-ciado el debate, el mencionado Tribunal Oral re-solvió convertir la detención de L. F. E., ordena-da por ese Tribunal, en prisión domiciliaria (conf. resoluciones en copia a fs. 108/109 y 110/111, respectivamente). Con relación a L. B. M., dispu-so en la misma fecha restablecer la prisión domi-ciliaria oportunamente concedida (fs. 112/113).

88
Jurisprudencia
Finalmente con fecha 7 de diciembre el Tribunal a quo, dictó el fallo ahora recurrido, difiriendo en esa oportunidad la lectura de los fundamentos para el día 8/2/2013.
El Dr. Riggi dijo:
Reseñados los antecedentes del caso, por un lado conceptuamos que la sola lectura del fa-llo no importa la culminación del juicio que exi-ge el dictado y lectura del pronunciamiento, ob-viamente incluidos sus respectivos fundamentos; ni la firmeza del decisorio que pudiera habilitar su ejecutoriedad.
Por otra parte, y de la misma manera, tampo-co advertimos que existan elementos que per-mitan aseverar que en el caso la revocación de las excarcelaciones y la prisión domiciliaria con-cedidas a los acusados haya tenido su génesis en consideraciones vinculadas a la necesidad de evitar riesgos procesales. Ello así, por cuanto al no contarse aún con los fundamentos que sus-tentan el fallo en cuestión –cuya lectura, reitera-mos, ha sido diferida en los términos del art. 400, CPPN– no existen elementos ni se han brindado los argumentos que permitan sostener que fue por esa precisa razón, por la cuál se ordenó la detención de los incusos en los términos ut su-pra reseñados.
En consecuencia de todo ello, y atendiendo la co-yuntura actual de las actuaciones, la exclusiva lec-tura del referido fallo sumada al desconocimiento de los argumentos que habilitarían en este estado la revocación del régimen de detención dispuesto para la sustanciación del juicio, imponen restituir a los afectados a su situación preexistentes y es-tar a lo dispuesto en las resoluciones dictadas so-bre el particular con fecha 17/8/2012 (con copias de fs. 108/109 y 112/113).
El Dr. Cabral dijo:
Que comparto en lo sustancial el voto que antece-de y expido el mío en el mismo sentido.
La Dra. Ledesma dijo:
Siendo que la prisión domiciliaria es una modali-dad de restricción de la libertad y de cumplimien-to de la pena, que asegura la realización de la condena; no contándose con los fundamentos de
la decisión impugnada, ni con la valoración de la situación actual –legajo de personalidad–, es que por el momento, voto por que se reponga a L. F. E. y L. B. M. a la situación dispuesta en las re-soluciones de fecha 17/8/2012 (conf. copias a fs. 108/109 y 112/113).
Por lo expuesto, el Tribunal, resuelve: Hacer lu-gar a los recursos de casación interpuestos a fs. 13/18 vta. por el defensor público oficial ad hoc, Dr. J. M. D., defensor de L. F. E. y a fs. 19/30 por el defensor público oficial ad hoc Dr. C. A. C., asistiendo a L. B. M., debiendo estar respecto de los nombrados a lo dispuesto en las resoluciones de fecha 17 de agosto en cuanto en la presente causa convierten la detención de L. F. E. en pri-sión domiciliaria y restableciéndose respecto de L. B. M. Sin costas (arts. 530 y 531, CPPN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remíta-se al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.– Eduardo R. Riggi.– Luis M. Cabral.– Ángela E. Ledesma. (Sec.: Javier E. Reyna De Allende).
TRANSPORTE
Transporte de personas – Responsabili-dad del transportador – Daño resarcible – Intento de robo y agresión al pasajero por parte de un tercero – Daño resarci-ble por lesiones
1 – Constatado el incumplimiento de la obligación de seguridad –ante el hecho, ya firme, de que el pasajero sufrió perjuicios al caer del andén a la vía–, la única forma de liberarse de responsabi-lidad que tiene la empresa prestadora del servi-cio ferroviario es acreditar que el cumplimiento de su obligación ha devenido imposible por una cau-sa que no le resultaba imputable, a cuyo fin re-sulta insuficiente invocar la culpa de un tercero, porque no es imprevisible que los pasajeros pue-dan sufrir agresiones o intentos de robo en el cur-so del transporte.
2 – El intento de robo y agresión sufridos por el pasajero, por parte de un tercero no resultan he-chos de carácter inevitable para la empresa pres-tadora del servicio ferroviario, pues existen medi-das de seguridad concretas que podrían haberse

89Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Transporte
adoptado para impedirlo, como asignar seguridad policial al interior de la formación, ya que el inci-dente entre el agresor y el pasajero comenzó en el interior de un vagón y prosiguió en el andén.
3 – Teniendo en cuenta que está en juego nada menos que la vida y la integridad física de los pa-sajeros, no parece que la exigencia a la empresa prestadora del servicio ferroviario en el sentido de arbitrar medidas de seguridad adicionales resul-te desproporcionada, excesivamente onerosa ni contraria a la buena fe, situaciones en las cuáles cabría atenuar el rigorismo derivado del carácter absoluto exigido para la imposibilidad de cumpli-miento del deber de seguridad.
C. NAC. CIV., sala A, 18/2/2013 - Sacchi, Sebastián N. v. Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A
2ª INSTANCIA.– Buenos Aires, febrero 18 de 2013.
El Dr. Picasso dijo:
I. La sentencia de fs. 935/941 hizo lugar a la de-manda y condenó a Transportes Metropolitanos General Roca SA, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA (UGOFE SA) y Estado nacional a abonar al actor el importe que resulte de la liquidación practicada conforme a las pautas fijadas por la jueza de grado en su pronun-ciamiento, dentro del plazo de diez días, con más los intereses y las costas del juicio. Hizo exten-siva la condena a la citada en garantía Trainmet Seguros SA.
Dicho pronunciamiento fue apelado por el Estado nacional, quien se agravia a fs. 976/983 por el rechazo en la anterior instancia de la excepción de falta de legitimación pasiva por él interpuesta, por entender que el servicio se encontraba con-cesionado a favor de Transportes Metropolitanos General Roca SA al momento de los hechos, y actualmente se encuentra operado por UGOFE SA También se queja porque considera que no habría responsabilidad de su parte, ni siquie-ra por omisión, y agrega que, en todo caso, se configuraría la eximente consistente en el he-cho de un tercero. Por último, se agravia por el plazo fijado en la sentencia en crisis para el pa-go de la condena. La presentación fue replicada por el actor a fs. 1053/1055 y por UGOFE SA a fs. 1057/1061 vta.
Por otra parte, Transportes Metropolitanos General Roca SA se queja a fs. 995/998 por la responsabilidad que le fue atribuida. Según sos-tiene, no habría conexión adecuada entre el he-cho ilícito y el transporte, por haber condena penal de los verdaderos responsables y ser el Estado Nacional quién debe brindar seguridad policial a los pasajeros. Agrega que la empresa no incumplió el contrato y que los “ladrones y asesinos” (sic) no fueron creados por aquella ni forman parte del riesgo de la cosa o servicio. Por lo que concluye que se configuraría un caso for-tuito o fuerza mayor, que lo exoneraría de res-ponder. Finalmente, explica cómo debería inter-pretarse, a su entender, el alcance del art. 184, CCom., y cuestiona la aplicación al caso de la ley 24240. Esta presentación fue contestada por el Estado nacional a fs. 1033/1035 y por el actor a fs. 1046/1051.
El Sr. Sacchi también se queja de lo decidido en primera instancia (fs. 1000/1004), y cuestiona los montos reconocidos por la jueza de grado por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos de tratamiento psicológico, así como el rechazo de los rubros lucro cesante y pérdida de chance. Estos agravios fueron replicados por el Estado na-cional a fs. 1021/1024 y UGOFE SA a fs. 1061 vta./1064.
Por último, se agravia UGOFE SA a fs. 1007/1016, por entender que no habría responsabilidad de su parte, pues la “posesión” del servicio de trenes le fue otorgada con fecha posterior al hecho de autos y, además, se configuraría la eximente con-sistente en el hecho de un tercero por el cual no debe responder. Se queja por los montos de los rubros incapacidad sobreviniente, gastos médi-cos, de farmacia y de traslados, tratamiento psi-cológico y daño moral y por la tasa de interés fi-jada en la sentencia en crisis. En último término, cuestiona las costas impuestas a su parte. Las réplicas del Estado nacional y del actor lucen a fs. 1027/1030 y 1037/1044, respectivamente.
II. Liminarmente, memoro que los jueces no es-tán obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su tota-lidad, sino que pueden centrar su atención úni-camente en aquellos que sean conducentes pa-ra la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, CPCCN).

90
Jurisprudencia
En lo que se refiere a los planteos de deser-ción formulados por el actor (fs. 1053, punto 1), UGOFE SA (fs. 1057, punto II) y el Estado nacio-nal (fs. 1021 vta., punto III), cabe poner de re-salto que el art. 265, CPCCN, exige que el escri-to en el que se expresan agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fa-llo que se consideran equivocadas, lo cual obli-ga al apelante a señalar en forma pormenorizada y concreta no sólo qué partes del fallo entien-de erradas, sino también –fundamentalmente– a criticar los desaciertos en los que puede ha-ber incurrido el juzgador (Gozaíni, Osvaldo A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, ps. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”, Ed. Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426).
En este orden de ideas, entiendo que con las piezas de fs. 976/983 (Estado nacional) y 1000/1004 (Sr. Sacchi) los recurrentes cumplie-ron mínimamente con la carga procesal mencio-nada, por lo que no serán atendidos los pedidos de deserción, y habré de tratar las quejas.
III. Por otra parte, no puedo dejar de adver-tir que los términos utilizados por el recurren-te Transportes Metropolitanos General Roca SA en su memorial, tales como: “sería muy fácil pa-ra uno de los poderes de ese estado, ayudar al otro poder a desligarse de su responsabilidad” (fs. 996, punto 4), o “es más cómodo buscar cualquier argumento o texto legal, de la ley que sea, como para adaptarlo a la situación a juzgar” (fs. 996 vta., punto 6), a lo que se suma la sin-razón de que “en cualquier legislación del mun-do civilizado, tal vez con excepción de Uganda, Ghana, Venezuela, Cuba e Irán, sin duda eximi-ría de responsabilidad al transportista” (fs. 996, punto 5), resultan ofensivos e, incluso, innecesa-rios, pues en nada suman a los cuestionamientos que, en forma sustantiva, esgrime la apelante en su presentación. Se trata, antes bien, de manifes-taciones que carecen de relevancia en la causa, y que no resultan acordes tanto con la seriedad que implica un agravio como con el comporta-miento decoroso que deben observar las partes y sus letrados en el marco de un proceso judicial. Por ello, y sin perjuicio de la valoración que mere-cerán posteriormente los agravios de Transportes Metropolitanos General Roca SA, estimo que co-
rresponde hacer saber a esa parte y su letrado que en el futuro deberán dirigirse al órgano juris-diccional con el debido respeto.
IV. Resalto que el hecho que tuvo por probado la jueza de grado en su sentencia –que en es-te punto quedó firme– tuvo lugar en la estación de Constitución de Capital Federal. En el ca-so de autos el actor sufrió lesiones al caer a las vías del tren por una agresión que recibió en un intento de robo en aquella estación, hecho por el cual fueron condenados penalmente el Sr. Ítalo Garay Serrano Cabrera (pena de tres años de pri-sión de efectivo cumplimiento) y la Sra. Daniela C. Iribarne (pena de 6 meses de prisión en sus-penso), según se desprende de la sentencia firme de la causa penal (expte. n. 2074/2005, que tra-mitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal n. 15 de Capital Federal, que en este acto tengo a la vis-ta). La calidad de pasajero del Sr. Sacchi no se encuentra cuestionada.
Los accionados, con distintos argumentos, inten-tan desplazar la responsabilidad que les atribuyó la jueza de grado, porque entienden que deberían responder los terceros condenados penalmente, o sus codemandados en la presente litis.
Considero pertinente comenzar el análisis por las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por UGOFE SA y el Estado nacional, para luego referirme a la defensa según la cual el da-ño sufrido por el actor tendría por causa adecua-da al hecho de un tercero por el cual la empre-sa de transporte ferroviario no debería responder. Una vez develados estos puntos, y si correspon-diere, pasaré a referirme a los agravios sobre las partidas indemnizatorias, los intereses fijados en la anterior instancia y el plazo de pago para el Estado nacional.
V. Con relación al primer punto, adelanto que asiste razón al quejoso y, por las razones que da-ré a continuación, entiendo que debería hacerse lugar a la excepción de falta de legitimación pa-siva opuesta por UGOFE SA, rechazada en la ins-tancia de grado y que se reedita nuevamente en esta alzada.
A mi entender, es palmaria la falta de legitimación de la mencionada sociedad. Ello es así porque la “entrega de operación” del servicio fue otorga-da a UGOFE SA tiempo después de la fecha en la

91Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Transporte
que se produjo el accidente debatido en autos. En efecto, el siniestro tuvo lugar el día 17/12/2004 y la entrega del servicio a UGOFE SA fue efectuada por el Estado nacional “a partir de las cero horas (00:00 hs.) del día 6/7/2007” (fs. 780).
La cuestión queda sellada con lo dispuesto en el art. 9 del contrato de concesión celebrado entre el Estado nacional y UGOFE SA, en la que se lee: “El operador será responsable a partir de la fe-cha de toma de posesión por parte de éste, de todas aquellas cuestiones que se originen en el incumplimiento de las obligaciones asumidas en este acuerdo por su culpa o dolo. En ningún ca-so el operador asumirá pasivos y/o costos de ori-gen, causa o título anterior al momento de la fe-cha de la toma de posesión por parte de éste” (fs. 806, art. 9).
Por otro lado, destaco que no se encuentra dis-cutido que el contrato de concesión entre el Estado nacional y Transportes Metropolitanos General Roca SA se encontraba vigente al mo-mento del hecho. En efecto, ello es lo que sur-ge de la documentación glosada en autos (fs. 498/627 y 757/769), y de los decs. nacs. 2.333/1994 y 591/2007. De esos instrumentos se desprende que el 28/12/1994 se aprobó el contrato de concesión del servicio ferroviario ur-bano de pasajeros del “Grupo de Servicios n. 4” (sic) a Transportes Metropolitanos General Roca SA, el cual fue rescindido el 22/5/2007 y, como asenté con anterioridad, el traspaso del servicio a UGOFE SA fue efectuado a partir de las 00.00 hs. del día 6/7/2007.
Se suma a ello que la Secretaría de Transporte de la Nación informó: “UGOFE SA no es continuador jurídico de Transportes Metropolitanos General Roca SA...” (fs. 366).
Por lo expuesto, considero que debería hacerse lugar a las quejas de UGOFE SA, por lo que pro-pongo a mis colegas que se haga lugar a la excep-ción de falta de legitimación pasiva por aquella interpuesta y se rechace la demanda incoada en su contra. Las costas de primera instancia debe-rían estar a cargo del Sr. Sacchi, por resultar ven-cido (art. 68, CPCCN), toda vez que fue quien demandó a esa parte (fs. 147) y, ante las mani-festaciones de sus rivales (fs. 155 y 160), man-tuvo su postura (fs. 168).
VI. Corresponde ahora examinar las quejas del Estado nacional respecto del rechazo de su de-fensa de falta de legitimación pasiva.
A mi criterio, la imputación de responsabilidad al Estado nacional por hechos como el que motiva el presente proceso podría intentar fundarse en tres líneas argumentales diferentes, a saber: a) el Estado es responsable del modo en que se pres-ta un servicio público, como es el transporte ferro-viario; b) el Estado es responsable por su omisión de garantizar la seguridad de la población, y c) el Estado es responsable en tanto dueño de las co-sas que han causado el daño, en los términos del art. 1113, CCiv. Este último argumento no ha sido ensayado en estos autos, por lo que me limitaré a tratar los otros dos, que de un modo u otro apa-recen mencionados en la sentencia y en los es-critos de UGOFE SA y Transportes Metropolitanos General Roca SA.
Respecto del planteo que he identificado como “a”, cabe recordar que esta sala tiene dicho que la concesión de servicio público es el acto me-diante el cual el Estado encomienda a una per-sona –individual o jurídica, privada o pública–, por tiempo determinado, la organización y el fun-cionamiento de un servicio de carácter público. Dicha persona, llamada “concesionario”, actúa a su propia costa y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que pue-de consistir en el precio pagado por los usua-rios o en subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o en ambas cosas a la vez. En con-secuencia, la explotación del servicio público es hecha por el concesionario a su propia costa y riesgo. Ello significa que toda responsabilidad que derive de hechos que concreten el “ejerci-cio” de la concesión corresponde al concesio-nario (Marienhoff, Miguel S., “Tratado de dere-cho administrativo”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t. III-B, ap. 1149, p. 595; es-ta sala, 5/3/2009, “Sayago, Andrés I. y otros v. Transportes Metropolitanos General San Martín y otros s/daños y perjuicios”, L 519.352).
Ya he señalado que a la fecha del accidente es-taba vigente el contrato celebrado entre el Estado nacional y Transportes Metropolitanos General Roca SA, que en su art. 17.1.1 establece: “el concesionario deberá responder por todos los da-ños y perjuicios causados por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obliga-

92
Jurisprudencia
ciones asumidas por la concesión que se le otor-ga” (fs. 600). Se agrega que en el art. 17.1.2 de aquel contrato se prevé la responsabilidad del concesionario por los daños y perjuicios produci-dos por la actividad o utilización o riesgo de los bienes muebles o inmuebles afectados al servicio o por sus dependientes, personas o cosas de las cuales se sirve (fs. 600/601).
En cuanto al argumento que he enumerado co-mo “b”, señalo que la jurisprudencia del fue-ro ha entendido que resulta inadmisible que se pretenda extender una responsabilidad al Estado en casos como el presente basándose en el de-ber genérico que pesa sobre éste de garanti-zar la seguridad de la población (esta Cámara, sala L, 16/8/2011, “De Alemcastro, Diana A. v. UGOFE SA San Martín y otro s/daños y perjui-cios”, LL Online, cita AR/JUR/50926/2011; íd., sala G, 3/10/2008, “Monzón, Héctor O. y otros v. Transportes Metropolitanos SA y otros”, LL ci-ta AR/JUR/9881/2008; íd., sala B, 15/12/2005, “García, Teresa M. v. Unidad Ejecutora Programa Ferroviaria provincial”, LL Online, ci-ta AR/JUR/8167/2005; íd., C. Nac. Com., sala E, 18/12/2006, “S., S. N. y otro v. Ferrovías Concesionaria S.A y otros”, DJ 2007-II, 640, en-tre otros).
Este es el temperamento que adopta nuestro Más Alto Tribunal al establecer, en casos de acciden-tes causados en corredores viales a causa de la presencia de animales –pero con un criterio que puede aplicarse también al caso en estudio– que la mera existencia de un poder de policía que co-rresponde al Estado nacional o Provincial no re-sulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabili-dad general en orden a la prevención de los de-litos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que se produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención di-recta (Fallos 312:2138; 323:3599; 325:1265 y 3026:608, entre otros).
Es que en lo concerniente a la responsabilidad del Estado derivada de las omisiones (art. 1074, CCiv.) cabe distinguir entre los casos de omisio-nes a mandatos expresos indeterminados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta de servicio, de aquellos otros en
los que el Estado está obligado a cumplir una se-rie de objetivos fijados por la ley solo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lo-grar en la mejor medida posible. Respecto de este segundo caso, la determinación de la responsabi-lidad civil del Estado debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generali-zables de la decisión a tomar. En particular, el ser-vicio de seguridad no está legalmente definido de un modo expreso y determinado, y mucho menos se identifica con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros. Consagrar una regla de este tipo es una decisión que el legislador no ha toma-do y tampoco registra antecedentes en el dere-cho comparado. Por añadidura, sería irrazonable que el Estado esté obligado a que ningún habi-tante sufra daños de ningún tipo, porque ello re-queriría una prevención extrema que sería no so-lo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los ciudadanos a proteger. No exis-te pues un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tu-tela de las libertades y la disposición de medios razonables (Fallos 330:563; C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 19/11/2010, “Mirabmell, Jorge R. v. Estado Nacional –Ministerio del Interior–, PFA y otro”, El Dial, AA6792).
En otras palabras, en supuestos como el sub lite la responsabilidad del Estado no podría fundarse en su genérico deber de prevenir los delitos, sino que requeriría una concreta imputación y prue-ba en el sentido de que no se han arbitrado en el caso concreto los medios razonables para cum-plir diligentemente con esos objetivos generales. Como nada de eso sucede en la especie, corres-ponde concluir que no se ha demostrado la exis-tencia de una omisión antijurídica del Estado en los términos del art. 1074, CCiv.
Por las razones hasta aquí expuestas, entiendo que no corresponde extender la responsabilidad al Estado Nacional por un hecho que deriva de la explotación del servicio. Por lo que propongo al acuerdo que se revoque la sentencia en es-te punto y se rechace la citación del Estado na-cional. Las cotas de primera instancia deberían imponerse a UGOFE SA, quién citó a esta parte como tercero (fs. 225 vta./226, punto V), sin per-juicio del silencio que guardó al respecto la parte actora (fs. 252, punto 2).

93Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Transporte
VII. Pasaré ahora, como ya lo adelanté, a expe-dirme sobre la responsabilidad de Transportes Metropolitanos General Roca SA.
Como lo expone la jueza de grado, y lo tiene di-cho esta sala (25/11/2011, “E., G. O. v. Trenes de Buenos Aires S.A y otro s/daños y Perjuicios”, LL 2012-A, 80 y RCyS 2012-II, 156) es de apli-cación al caso el art. 184, CCom., que esta-blece en cabeza del transportador una obliga-ción de seguridad para con los pasajeros, a los que debe transportar o conducir en forma sana y salva, obligación que se extiende durante to-do el recorrido y cesa cuando el viajero sale de la estación de llegada (Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., “Tratado de la respon-sabilidad civil”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 228/229; Borda, Guillermo A., “Tratado de derecho civil. Obligaciones”, actualizado por Alejandro Borda, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 414, n. 1567). Ello es así, porque la dis-cusión entre el actor y dos pasajeros que estu-vo en el origen del daño se produjo dentro de la formación y culminó en el andén de la esta-ción Constitución, al descender sus protagonistas (fs. 6, 7, 8 de la causa penal).
Sin embargo, cabe añadir que el vínculo entre el transportador y el pasajero constituye además una típica relación de consumo, razón por la cual el citado art. 184, CCom. –que ya de por sí pone a cargo del transportador una obligación de se-guridad de resultado– se integra con los arts. 42, CN, y 5 y concs., ley 24240, que consagran el derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios (Fallos 331:819 y 333:203). Es de-cir que también por el juego de las normas cita-das en último término la responsabilidad del pro-veedor (en este caso, la empresa de transportes) tiene un corte netamente objetivo (conf. mis tra-bajos “Las leyes 24787 y 24999: consolidando la protección del consumidor”, en coautoría con Javier H. Wajntraub, JA 1998-IV-753, y “La cul-pa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema”, LL, 2008-C-562. Ver, asimismo, López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), “Derecho del consu-midor”, n. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo L., “Defensa del consumidor”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311; Prevot, Juan M., “La protección del consumidor en el transporte”, en Picasso, Sebastián y Vázquez Ferreyra, Roberto A.
(dirs.), “Ley de Defensa del Consumidor comen-tada y anotada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, ps. 617 y ss.).
Los argumentos que esboza la empresa de trans-porte en sus agravios (fs. 996, punto 6) en el sentido de que la Ley de Defensa del Consumidor no debería aplicarse en el presente caso no re-sisten el menor análisis, ni se hacen cargo de lo que expresamente establecen los arts. 1 a 3 de la mencionada norma. Por lo demás, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafir-mó su jurisprudencia en el tema, y subrayó la apli-cación al ámbito del transporte ferroviario de las normas protectoras de los consumidores y usua-rios (Corte Sup., 3/5/2012, “Montaña, Jorge L. v. Transportes Metropolitanos General San Martín s/daños y perjuicios”, RCyS 2012-X, 53).
No es ocioso destacar, al respecto, que en los citados precedentes la Corte Suprema declaró expresamente la aplicación al transporte (en sub-terráneo, en un caso, y ferroviario en los otros dos) de las ya mencionadas normas que verte-bran la tutela de los consumidores y usuarios, y recalcó que la interpretación de la obligación de seguridad en esos casos “...debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad pre-visto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios” (Fallos 331:819, cit.). También dijo el cimero tribunal que se trata de impedir, a través de la noción de seguridad, que el poder de domi-nación de una de las partes de la relación (la em-presa ferroviaria) afecte los derechos de los con-sumidores y usuarios, que se encuentran en una situación de debilidad, y añadió: “...a partir de es-ta premisa, el transportista debe adoptar las me-didas atinentes a la prevención de los riesgos que la prestación prometida acarrea para el consumi-dor o sus bienes” (Fallos 333:203, cit.).
Es prístino, entonces, que, por el juego de las nor-mas citadas, existía en cabeza de la empresa de ferrocarriles una obligación de seguridad de resul-tado, consistente en garantizar que el pasajero no sufriría daños con motivo o en ocasión del trans-porte. Dado que el objeto de esa obligación con-siste, precisamente, en una garantía de indemni-dad, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional (esta sala, L 593.524, 30/5/2012; L 591.873, 21/11/2012, “Romano, Fabio y otro v. Parque de

94
Jurisprudencia
la Costa S.A s/daños y perjuicios”; L 601.498, 3/10/2012, “Storni, Silvia B. v. Microómnibus Norte S.A s/daños y perjuicios”; L 595.517, 29/10/2012, “Benz, Marta I. v. Estigarribia, Jorge E. y otros s/daños y perjuicios”), y pone en cabeza del deudor la prueba de la extinción de la obliga-ción por imposibilidad de cumplimiento (art. 888, CCiv.).
Respecto de este último punto, señalo que la doc-trina ampliamente mayoritaria afirma que la impo-sibilidad de cumplimiento, para extinguir la obliga-ción (art. 888, CCiv.) y, al mismo tiempo, liberar al deudor de responsabilidad (arts. 513 y 514, cit. Código), debe reunir los caracteres de objeti-va, absoluta y no imputable al obligado. En particu-lar, es preciso que se esté ante una imposibilidad absoluta (Bueres, Alberto J., “El incumplimien-to de la obligación y la responsabilidad del deu-dor”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, n. 17 [responsabilidad contractual], Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 113; Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., “Obligaciones”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3, p. 312; Colmo, Alfredo, “De las obligaciones en gene-ral”, Buenos Aires, 1928, p. 616; Boffi Boggero, Luis M., “Tratado de las obligaciones”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 4, p. 567; Llambías, Jorge J., “Tratado de derecho civil. Obligaciones”, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1967, t. III, ps. 286 y 287; Le Tourneau, Philippe y Cadier, Loïc, “Droit de la responsabilité”, Dalloz, París, 1996, p. 262; Larroumet, Christian, “Droit Civil. Les obligations”, París, 1996, p. 782; Radouant, Jean, “Du cas fortuit et de la force majeure”, Arthur Rousseau, Paris, 1920, p. 47), lo que significa que, como lo señalaba Osti, existe un impedimento para cum-plir que “no puede ser vencido por las fuerzas hu-manas” (Osti, Giuseppe, “Revisione critica della teoria sulla imposibilitá della prestazione”, Rivista di Diritto Civile, 1918, p. 220).
Por esa razón, la mera difficultas prestan-di no es apta para eximir al obligado (Llambías, “Obligaciones”, cit., t. III, p. 287; Pizarro-Valles-pinos, “Obligaciones”, cit., t. 3, p. 310). No obs-tante, corresponde poner de resalto que esta con-cepción debe ser morigerada por las exigencias de la buena fe y la prohibición del abuso del de-recho (Bueres, “El incumplimiento de la obliga-ción...”, cit., p. 116), pues, como bien lo enseña Lafaille, no puede entenderse a la imposibilidad “como una situación tal que resista a todo géne-
ro de esfuerzo, y sí como aquello que humana-mente corresponde exigir de la actividad a la cual está comprometido el deudor” (Lafaille, Héctor, “Tratado de las obligaciones”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1947, t. I, ps. 459 y 460).
En definitiva, como con acierto lo señala Gamarra, el carácter absoluto de la imposibili-dad se relaciona con los requisitos de imprevisi-bilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito. En tal sentido, apunta el autor citado: “imprevi-sibilidad e irresistibilidad no sólo deben consi-derarse desde la persona del deudor, sino que también imponen –de regla– una determinada consistencia y magnitud en el evento impeditivo, que es la que lo vuelve insuperable; hay impo-sibilidad absoluta cuando el obstáculo está do-tado de una resistencia que lo torna invencible” (Gamarra, Jorge, “Responsabilidad contractual”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1997, t. II, p. 172).
Más allá de que en el caso es indiscutida la exis-tencia del contrato de transporte (pues la obliga-ción de seguridad del transportador ferroviario se extiende a los hechos acaecidos en los andenes: ver mi obra La singularidad de la responsabilidad contractual, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 71; esta Cámara, sala J, 29/12/2004, “Colombres, Roberto F. v. Trenes de Buenos Aires S.A”, LL, 3/5/2005, p. 7), aun en la hipótesis de considerar, como lo hace la empresa demandada, que aquel contrato entre las partes ya había con-cluido al momento de los hechos debatidos en la litis, se aplicaría de todos modos el régimen tui-tivo del consumidor, como recientemente lo ha señalado este tribunal (esta sala, 27/12/2012, “Waibsnader, Eduardo B. v. Metrovías S.A s/da-ños y perjuicios”, L 608.775). Es que, en el ré-gimen de la ley 24240, la figura central no es el contrato, sino la existencia de una relación de consumo (arts. 1, 2 y 3, ley 24240), que abarca también las etapas pre y postcontractuales (ver Prevot, Juan M., “La obligación de seguridad en el derecho del consumo”, en Picasso, Sebastián y Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011, t. III, p. 580). La mencionada relación de consumo se anuda me-diante el mero contacto social entre el provee-dor y el consumidor o usuario, en los términos que fija la propia ley 24240, y no resulta necesa-rio que exista o subsista un vínculo contractual. Y

95Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Transporte
ello es así toda vez que, en el marco del estatu-to de defensa del consumidor, se prioriza la no-ción de “relación” por sobre la de “contrato”, en un fenómeno similar al existente en el derecho laboral (Frustagli, Sandra A. y Hernández, Carlos A., “Las exigencias de seguridad en las relaciones de consumo”, en Vázquez Ferreyra, Roberto [dir.], “Obligación de seguridad”, suplemento especial, Ed. La Ley, 2005, p. 21).
VIII. Constatado como se encuentra el incumpli-miento de la obligación de seguridad –ante el he-cho, ya firme, de que el actor sufrió perjuicios al caer del andén a la vía–, la única forma de li-berarse de responsabilidad que tenía Transportes Metropolitanos General Roca SA era acreditar que su cumplimiento había devenido imposible por una causa que no le resultaba imputable, en los términos ya expuestos.
En ese sentido, la demandada centró su defensa en la invocación de que corresponde al Estado na-cional brindar seguridad a los ciudadanos ante el accionar de delincuentes, y que el daño fue cau-sado por terceros por quienes no debía responder.
Al respecto, cabe recordar, como ya lo hice en otros precedentes (esta sala, 30/5/2012, “López, Nora F. v. Automotores Riachuelo S.A y otros s/da-ños y perjuicios”, L 590.291; íd., 17/12/2012, “Straface, Benedicta v. Peña, Marcelo G. y otros s/daños y perjuicios”, L 601.965), que esa exi-mente se configura con el actuar de un sujeto extraño a las partes que se constituye en condi-ción adecuada del perjuicio, y produce la ruptu-ra de la relación de causalidad. O sea, el tercero debe ser una persona distinta de la víctima y de la demandada, que no tiene vínculo jurídico con ninguno de ellos, y cuyo accionar además revis-te los caracteres de imprevisibilidad e inevitabili-dad que son propios del casus (Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., “Tratado de la responsabilidad civil”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, t. II, p. 255). En otras palabras, para po-der eximir al sindicado como responsable, el he-cho del tercero debe ser la causa exclusiva del daño, pues de lo contrario, si concurre causal-mente con el del demandado, ambos respon-derán concurrentemente frente a la víctima, sin perjuicio de las acciones de regreso que corres-pondan (Zavala de González, “Resarcimiento de daños”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 4, p. 298/299; Fallos 313:1184 y 317:1139).
Es pertinente añadir que, en consideración a los valores tutelados por la obligación de seguridad en estos casos (la vida y la integridad física de los pasajeros) y la especial protección constitucional de la que gozan los consumidores, debe extre-marse el rigor en la apreciación de la posibilidad de prever y/o evitar el hecho de los terceros por parte del transportista ferroviario. En ese sentido, señala le Tourneau que, en una tendencia favo-rable a las víctimas, la jurisprudencia francesa es muy restrictiva a la hora de exonerar al transpor-tador de su obligación de seguridad por el hecho de terceros; en especial, ella tiende a no conside-rar como liberatorias a las agresiones cometidas por otro viajero o por un desconocido. Estas agre-siones –subraya el autor citado, siguiendo la línea de la jurisprudencia de la Corte de Casación fran-cesa– no son imprevisibles, pues se producen re-gularmente, y tampoco resultan irresistibles, dado que el acto podría haber sido evitado por dispo-sitivos técnicos (le Tourneau, Philippe, “Droit de la responsabilité et des contrats”, Dalloz, Paris, 2008, p. 560, n. 1855; ver asimismo, para una ilustración de estos mismos criterios restrictivos, Jourdain, Patrice, nota en Revue Trimestrielle de Droit Civil, 2007.574).
El intento de robo y posterior agresión que sufrió el actor no alcanza entonces a configurar la eximen-te que alega la apelante. Ello es así porque no es imprevisible que los pasajeros puedan sufrir agre-siones o intentos de robo en el curso del transpor-te, tal como lo demuestra la abundante jurispru-dencia existente en la materia (entre otros: esta Cámara, sala L, 30/10/1990, “Leal, Carlos A. v. Empresa de Ferrocarriles Argentinos”, LL 1992-C, 353; íd., sala M, 5/10/2011, “Ríos, Claudia M. v. Transportes Metropolitanos General Roca S.A s/daños y perjuicios”, RCyS 2012-I, 146; íd., sala F, 24/4/2012, “Ruiz, Daniel E. v. Transportes Metropolitanos General Roca S.A s/daños y per-juicios”, LL Online, cita AR/JUR/14052/2012; íd., sala L, 3/7/2012, “Durruty, Víctor D. v. UGOFE S.A Ferrocarril San Martín” RSyC 2012-X, 128).
En cuando al supuesto carácter de inevitable del hecho, queda descartado mediante la simple constatación de que existían medidas de seguri-dad concretas que podrían haberse adoptado pa-ra impedirlo, como asignar seguridad policial al interior de la formación, ya que el incidente en-tre el agresor y la víctima comenzó en el vagón unas estaciones antes de que el tren llegase a

96
Jurisprudencia
Constitución y prosiguió en el andén, antes de ser empujado el Sr. Sacchi a las vías de la estación mencionada, como quedó acreditado en la cau-sa penal. De modo que no es posible afirmar que el hecho de los terceros que se invoca haya cau-sado una imposibilidad absoluta para cumplir con la obligación de seguridad, pues es evidente que la empresa no hizo todo lo que podía para evitar un daño previsible. Por otra parte, teniendo en cuenta que está en juego en este tema nada me-nos que la vida y la integridad física de los pasa-jeros, no parece que la exigencia de esa clase de medidas adicionales resulte desproporcionada, excesivamente onerosa ni contraria a la buena fe, situaciones en las cuales –según se vio– cabría atenuar el rigorismo derivado del carácter absolu-to exigido para la imposibilidad de cumplimiento. Obsérvese que los oficiales de policía apostados en la estación fueron advertidos por los propios pasajeros y fueron éstos últimos los que lograron la aprehensión de los delincuentes por parte de los efectivos antes de que se den a la fuga (fs. 1 vta., 5 vta., 10 vta. y 11 vta., causa penal).
Es que, como lo señala Lorenzetti, la imprevi-sibilidad debe ser apreciada en estos casos de acuerdo con el estándar profesional y a la expe-riencia exigible a una empresa, con lo cual su juz-gamiento es estricto (art. 902, CCiv.). Añade el autor citado: “En el caso del transporte en tre-nes, la empresa debe adoptar medidas de pre-vención, tanto de los robos y hechos vandálicos que puedan ocurrir dentro de los vagones, co-mo de los que ocurran fuera de ellos, pues pa-ra eximirse de responsabilidad ante sus pasaje-ros, la empresa deberá probar que el daño fue culpa exclusiva de un tercero ajeno a ella, que la agresión se produjo desde un lugar ajeno al ám-bito sometido a la vigilancia ferroviaria y que, an-te la reiteración de hechos similares, ha realizado estudios y aplicado medidas efectivamente pre-ventivas” (Lorenzetti, Ricardo L., “Tratado de los contratos”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, ps. 743/744).
En el mismo sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: “Que la obligación de seguridad del transporta-dor, que en materia ferroviaria llevó a la creación de una policía especializada, exigía trasladar sa-no y salvo al pasajero al lugar de destino, deber que también imponía adoptar las medidas condu-centes para evitar que pudieran perpetrarse he-
chos delictuosos durante el viaje, en la medida en que, supuesto el adecuado conocimiento de las condiciones en que se realiza el transporte, tales hechos pudieran ser objeto de previsión y preven-ción” (Corte Sup., 13/11/1990, “Santamariña, María del Carmen v. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, LL 1991-B, 526, Fallos 313:1184).
Es que choca al más elemental sentido de justicia sostener que la empresa que –además de recibir importantes subsidios estatales– cobra un precio por transportar a los pasajeros, y asume una obli-gación de seguridad de resultado de conducirlos sanos y salvos a destino, pueda desentenderse por completo de adoptar las medidas que están a su alcance tendientes a prevenir daños previsi-bles a los usuarios. Sobre el punto, en el recien-te antecedente de la Corte Sup. (“Montaña”) se sostuvo: “el transportista debe adoptar las medi-das atinentes a la prevención de los riesgos que la prestación comprometida acarrea para el con-sumidor o sus bienes”. En otro precedente, aquel tribunal dijo que si bien frente al hecho delictivo de terceros no cabe exigir que el transportador fe-rroviario se constituya en un guardián del orden social, “ello no quita que aquél arbitre, cuanto menos, las mínimas medidas de seguridad a su alcance para evitar daños previsibles o evitables” (Fallos 331:819).
En definitiva, la recurrente razona sin hacerse car-go de que la seguridad de los pasajeros pesa so-bre ella en virtud de un deber constitucional y le-gal, que tiene la naturaleza de una obligación determinada. La ausencia de daños a los usua-rios es un resultado que el transportista debe ga-rantizar, y de ningún modo puede exonerarse me-diante las genéricas afirmaciones que se efectúan en la expresión de agravios de la demandada, que se refieren a parámetros de diligencia ajenos a los deberes de fines. Como lo he venido sostenien-do a lo largo de este voto, la única eximente via-ble fincaba, en la especie, en la imposibilidad de cumplimiento objetiva, absoluta y no imputable al obligado, causada como consecuencia de un he-cho imprevisible o inevitable, y nada de esto ha si-do demostrado por la recurrente.
De modo que corresponde rechazar los agravios vertidos sobre este punto y confirmar la sentencia en cuanto declaró la responsabilidad de la empre-sa de ferrocarriles demandada, lo que así propon-go al acuerdo.

97Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Transporte
IX. Sentado lo que antecede, corresponde anali-zar las quejas vertidas por el actor respecto de las partidas indemnizatorias.
a) Incapacidad sobreviniente
La jueza de grado fijó por este rubro, a favor del actor, la suma de $ 75.000, lo cual suscita las quejas del Sr. Sacchi, por considerarlo exiguo, y en procura de que aquel monto sea elevado a un valor “representativo del daño sufrido” (sic).
El correcto tratamiento de este ítem requiere, co-mo primera medida, definir adecuadamente a qué tipo de perjuicios se refiere la incapacidad sobreviniente, para examinar, en segundo térmi-no, cuál debería ser el método a seguirse para su valuación.
Desde un punto de vista genérico, Matilde Zavala de González define a la incapacidad como “la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales” (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, Ed. Hammurabi, Bue-nos Aires, 1996, t. 2a, p. 343). Ahora bien, es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de los daños considerados desde el pun-to de vista “naturalístico” (esto es, desde el punto de vista del bien sobre el que recae la lesión; ver Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la per-sona, n. 1, Santa Fe, 1992, p. 237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial co-mo en la extrapatrimonial de la víctima. Este últi-mo aspecto no puede, a mi juicio, subsumirse en la incapacidad sobreviniente, sino que se identifi-ca, en todo caso, con el daño moral. No coincido, entonces, con quienes engloban en el tratamien-to de este rubro tanto a las consecuencias patri-moniales de la incapacidad como otras facetas relacionadas con lo espiritual (la imposibilidad de realizar ciertas actividades no lucrativas que lle-vaba adelante la víctima, tales como deportes y otras atinentes al esparcimiento y la vida de rela-ción), pues tal tesitura importa, en puridad, gene-rar un doble resarcimiento por el mismo perjuicio, que sería valorado, primero, para fijar la indemni-zación por incapacidad sobreviniente, y luego pa-ra hacer lo propio con el daño moral.
De modo que el análisis a efectuar en el presente acápite se circunscribirá a las consecuencias pa-trimoniales de la incapacidad sobreviniente, par-tiendo de la premisa –sostenida por la enorme mayoría de la doctrina nacional, lo que me exime de mayores citas– según la cual la integridad fí-sica no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce o pue-de producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de las le-siones sufridas por la víctima (Pizarro-Vallespinos, “Obligaciones”, cit., t. 4, p. 305).
Lo hasta aquí dicho en modo alguno se contrapo-ne con la doctrina que sigue actualmente la Corte Suprema, a cuyo tenor “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desem-peñe o no una actividad productiva pues la inte-gridad física tiene en sí misma un valor indem-nizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural, y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (Corte Sup., 27/11/2012, “Rodríguez Pereyra, Jorge L. y otra v. Ejército Argentino s/daños y perjuicios”; íd., Fallos 308:1109; 312:752 y 2412; 315:2834; 327:3753; 329:2688 y 334:376, entre otros). En efecto, entiendo que el eje de la argumenta-ción del alto tribunal estriba en los siguientes pa-rámetros: a) por imperio constitucional, la re-paración debe ser integral; b) ello importa que deben resarcirse todas las consecuencias de la incapacidad, y no únicamente las patrimoniales, y c) a los efectos de evaluar la indemnización del daño patrimonial es insuficiente tener en cuen-ta únicamente los ingresos de la víctima, pues la lesión de su integridad física afecta también sus posibilidades de realizar otras actividades que, aunque no resulten remuneradas, son económi-camente mensurables. Es en este último sentido, a mi juicio, que cabe interpretar la referencia de la corte a que la integridad física “tiene en sí mis-ma valor indemnizable”, pues la alternativa (es-to es, afirmar que debe asignarse a la integridad física un valor en sí, independientemente de lo que produzca o pueda producir) conduciría al sin-sentido de patrimonializar un derecho personalí-simo, y asignar artificialmente (¿sobre la base de qué parámetros?) un valor económico al cuerpo de la persona.

98
Jurisprudencia
Por otra parte, el criterio que se propone en este voto respeta el principio de reparación integral de todas las consecuencias de la incapacidad sobre-viniente, aunque distingue adecuadamente según que ellas se proyecten en la esfera patrimonial o en la espiritualidad de la víctima. Respecto del primer punto, y como se verá enseguida, no to-maré en cuenta exclusivamente el monto del sa-lario que el damnificado eventualmente percibie-ra, sino que evaluaré también la incidencia de la incapacidad en la realización de otras actividades no remuneradas pero patrimonialmente mensu-rables, así como sus eventuales posibilidades de mejorar su situación laboral o patrimonial por me-dio de su trabajo.
Establecidos de ese modo la naturaleza y los lí-mites del rubro en estudio, corresponde hacer una breve referencia al método a utilizar para su valuación.
Al respecto me he expedido reiteradamente en el sentido de que, para el cálculo de las indemniza-ciones por incapacidad o muerte, debe partirse del empleo de fórmulas matemáticas, que propor-cionan una metodología común para supuestos similares. Como dicen Pizarro y Vallespinos: “No se trata de alcanzar predicciones o vaticinios ab-solutos en el caso concreto, pues la existencia humana es por sí misma riesgosa y nada permite asegurar, con certidumbre, qué podría haber su-cedido en caso de no haber ocurrido el infortunio que generó la incapacidad o la muerte. Lo que se procura es algo distinto: efectuar una proyec-ción razonable, sin visos de exactitud absoluta, que atienda a aquello que regularmente sucede en la generalidad de los casos, conforme el cur-so ordinario de las cosas. Desde esta perspectiva, las matemáticas y la estadística pueden brindar herramientas útiles que el juzgador en modo algu-no puede desdeñar” (cit., t. 4, p. 317).
Es que no debe olvidarse que el principio de repa-ración integral –que, como lo ha declarado reite-radamente la Corte Suprema, tiene estatus cons-titucional (Fallos 321:487 y 327:3753, entre otros)– importa, como lógica consecuencia, que la indemnización debe poner a la víctima en la misma situación que tenía antes del hecho da-ñoso (arg. art. 1083, CCiv.). Así las cosas, y te-niendo en cuenta que el resarcimiento se fijará en dinero –que, huelga decirlo, se cifra numérica-mente–, nada resulta más adecuado que el em-
pleo de cálculos matemáticos para tratar de refle-jar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado.
Resulta aconsejable, entonces, la utilización de criterios matemáticos que, partiendo de los ingre-sos acreditados por la víctima (y/o de la valuación de las tareas no remuneradas, pero económica-mente mensurables, que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de conti-nuar desarrollando en el futuro), y computando, asimismo, sus posibilidades de incrementos fu-turos, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de be-neficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustra-dos por el hecho ilícito, de modo tal que ese ca-pital se agote al término del período de vida eco-nómicamente activa que restaba al damnificado. Así se tiene en cuenta, por un lado, la producti-vidad del capital y la renta que puede producir, y, por el otro, que el capital se agote o extinga al fi-nalizar el lapso resarcitorio (Zavala de González, cit., t. 2a, p. 521). Si bien los fallos y los auto-res emplean distintas denominaciones (fórmulas “Vuoto”, “Marshall”, “Las Heras-Requena”, etc.), se trata en realidad, en todos los casos, de la misma fórmula, que es la conocida y usual ecua-ción para obtener el valor presente de una ren-ta constante no perpetua (Acciarri, Hugo y Testa, Matías I., “La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes”, LL, 9/2/2011, p. 2).
Siguiendo la formulación propuesta por los auto-res citados en último término, emplearé la si-guiente expresión de la fórmula:
C = A . (1 + i)ª - 1
i . (1 + i)ª
Donde “C” es el capital a determinar, “A” la ga-nancia afectada, para cada período, “i” la tasa de interés a devengarse durante el período de extrac-ción considerado, decimalizada (emplearé una ta-sa del 4%), y “a” el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva o la expecta-tiva de vida presunta de la víctima.
Sin embargo, también cabe subrayar que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzga-

99Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Transporte
dor, sino que conducen, simplemente, a una pri-mera aproximación, a un umbral, a partir del cual el juez puede y debe realizar las correcciones ne-cesarias atendiendo a las particularidades del ca-so concreto (Pizarro-Vallespinos, cit., t. 4, p. 318; Zavala de González, cit., t. 2a, p. 504). En otras palabras, no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la apli-cación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora pa-ra, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.
Ahora bien, el actor fue trasladado desde el lu-gar de los hechos, en una ambulancia del SAME, al hospital Argerich (fs. 827), y luego derivado al Centro Médico Integral Fitz Roy, por fractura del fémur derecho, por lo que fue intervenido quirúrgi-camente el día 22/12/2004. El alta sanatorial fue otorgada el 24/12/2004 (fs. 82, 83 y 126/127, causa penal).
El perito médico estableció que por secuela de fractura de fémur con elementos de osteosín-tesis, secuelas cicatrizales y alteraciones aná-tomo-funcionales de rodilla, el Sr. Sacchi pre-senta un 24% de incapacidad de la total obrera. También aseguró que en el aspecto psíquico el actor presenta un 15% de incapacidad por una neurosis depresiva reactiva por estrés postrau-mático, en relación causal con el hecho motivo de esta litis (fs. 418/421, “consideraciones mé-dico legales”).
No se me escapa que la experticia fue cuestiona-da en su oportunidad por la parte actora, quien a fs. 439 impugnó el grado de incapacidad físi-ca otorgado por el perito y además pidió explica-ciones, lo que fue contestado satisfactoriamen-te a fs. 449 por el experto. Tampoco soslayo que se presentó el informe de un consultor técnico de la parte actora a fs. 845/847, quien conclu-yó que el Sr. Sacchi padecía una incapacidad so-breviniente muy cercana a la que le asignó el pe-rito oficial (35%).
Sin embargo, es sabido que, aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen pericial, si el informe comporta la apreciación específica en el cam-po del saber del perito, para desvirtuarlo es im-prescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o
el inadecuado uso que el experto hubiese he-cho de sus conocimientos técnicos o científicos, por lo que, para que las observaciones que for-mulen las partes puedan tener favorable acogi-da, es necesario que aporten probanzas de si-milar o mayor rigor técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (esta sa-la, 10/11/2011, “Piñeiro, Gabriel A. v. Ausilli, José L. y otros s/daños y perjuicios”, LL 2011-F, 568; íd., 30/11/2012, “Granatti, Aldo R. y otro v. Microómnibus General Pacheco S.A y otros s/da-ños y perjuicios”, L 562.884). Por lo tanto, otor-go pleno valor probatorio a la pericia médica pre-sentada en autos (art. 477, CPCCN).
Asimismo, el actor dijo que trabajaba de mozo en Bar Corrientes ... SRL, lo cual fue corroborado por aquella empresa, que informó un ingreso mensual de $ 800 (fs. 830). Además, no pierdo de vista que en esa clase de empleos una parte importan-te del salario se ve constituida por las propinas que dejan los clientes.
En función de lo expuesto, partiré para efectuar el cálculo de la suma antes aludida, pero valo-rando también prudencialmente las posibilidades de progreso económico del actor, así como el he-cho de que la indemnización debe computar asi-mismo la pérdida de la capacidad de la víctima para efectuar otras actividades no remuneradas, pero evaluables económicamente. Así las cosas, en base a las pautas que resultan de la fórmu-la antes mencionada, adaptadas a las particula-ridades del caso, y en los términos del art. 165, CPCCN, entiendo que el importe de la partida re-conocida en la sentencia en crisis es reducido, por lo que propongo que se lo eleve a la cantidad de $ 120.000.
b) Daño moral
El actor se quejó por considerar insuficiente la su-ma de $ 40.000 que otorgó la jueza de grado por este rubro en la sentencia en crisis y solicitó que dicho monto sea elevado.
Siguiendo a Pizarro, “El daño moral importa (...) una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvalio-sa del espíritu, en el desenvolvimiento de su ca-pacidad de entender, querer o sentir, consecuen-

100
Jurisprudencia
cia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón D., “Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diver-sas ramas del derecho”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).
En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377, CPCCN, se encuentra en cabeza del actor la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en aten-ción a las características de esta especial cla-se de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, LL, 1990-A-655).
En cuanto a su valuación, cabe recordar lo re-cientemente señalado por la Corte Suprema en el sentido de que: “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede pro-curar algunas satisfacciones de orden moral, sus-ceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha des-aparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (...). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distrac-ciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una fun-ción valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar al-gunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcu-lar los dolores no impide apreciarlos en su inten-sidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimien-tos y tristeza propios de la situación vivida” (Corte Sup., 12/4/2011, “Baeza, Silvia O. v. Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge M. Galdós).
En otras palabras, el daño moral puede “medir-se” en la suma de dinero equivalente para utilizar-la y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distraccio-nes y esparcimiento que mitiguen el padecimien-to extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral
(como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional, RCyS, noviembre de 2011, p. 259). La misma idea se desprende del art. 1041 in fine, Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado, que ac-tualmente se encuentra a estudio del Congreso Nacional, a cuyo tenor: “El monto de la indemni-zación debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procu-rar las sumas reconocidas”.
Es ese el criterio que tendré particularmente en cuenta para evaluar la suma que corresponde fi-jar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.
Sentado lo expuesto, y teniendo en cuenta las le-siones sufridas por la víctima (analizadas en la incapacidad sobreviniente), su internación prime-ro en el hospital Argerich (fs. 827) y su poste-rior derivación al Centro Médico Integral Fitz Roy (fs. 630/644), donde estuvo internado desde el 17/12/2004 hasta el 24/12/2004, y la inter-vención quirúrgica a la que fue sometido, así co-mo los demás malestares y las angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en una persona con las condiciones del actor (vein-tiún años al momento del accidente, según fs. 76, causa penal), entiendo que el importe de la parti-da reconocida en la sentencia en crisis es exiguo. Sin embargo, cuadra señalar, como lo ha hecho en otra oportunidad este tribunal, que nadie me-jor que el damnificado puede justipreciar el da-ño moral que padeció, en atención a la naturale-za subjetiva y personal de este perjuicio. Por ello, aun cuando el reclamo de una suma por repara-ción del daño moral se haya sujetado a lo que en definitiva resultare de la prueba a producirse en autos, no corresponde conceder más de lo solici-tado si las producidas en el expediente no arrojan elementos adicionales a los que pudo haber te-nido en cuenta el actor al demandar respecto de este punto (esta sala, 22/8/2012, “Rein, Flavio E. v. Bayer S.A y otros”, RCyS 2012-XII , 148; íd., 11/9/2012, “Ramírez, Elsa M. v. Terazzi, Hernán A. y otros s/daños y perjuicios”, L 601.392). Por esas razones, propiciaré que se eleve el presente ítem a la suma de $ 45.000, como fue solicitado en la demanda.
c) Lucro cesante
El Sr. Sacchi se agravió por el rechazo en primera

101Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Transporte
instancia de su reclamo por el lucro cesante que dice haber padecido. Centró su queja en el tiem-po de convalecencia y en la pérdida de su traba-jo porque se agotó el término de conservación de su empleo.
Este renglón del resarcimiento, que se refiere a la utilidad o ganancia de la que se ha visto privada la víctima como consecuencia de no haber podido realizar sus tareas normales (arts. 519 y 1069, CCiv.), no se presume, y debe ser objeto de la co-rrespondiente prueba. Se requiere la prueba cierta del perjuicio, que debe ser efectivo y no supues-to o hipotético (esta sala, 6/7/2011, “Stamer, Enrique G. v. Venier, Hugo y otros s/daños y per-juicios”, LL Online, cita AR/JUR/42312/2011; íd., 11/3/2010, “Astudillo, Nancy F. v. Empresa Dota S.A del Transporte Automotor Línea 101 y otros”, LL Online, cita AR/JUR/6093/2010, entre otros).
Para que proceda la indemnización por lucro ce-sante es necesario que la imposibilidad de realizar una actividad laboral, o eventualmente su dismi-nución, tenga carácter transitorio, porque si, de lo contrario, ésta resulta permanente, se trataría en rigor de la situación contemplada en el concepto de incapacidad sobreviniente y no de lucro cesan-te, que se relaciona únicamente con las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactivi-dad transitoria (art. 1086 in fine, CCiv.; esta sa-la, 11/7/2006, “Fernández Beschtedt, Estanislao y otro v. Corporación Antiguo Puerto Madero S.A y otros”, LL Online, cita AR/JUR/11061/2006; 11/9/2007, “G., R. V. v. Salinas, Félix R. y otros”, LL Online, cita AR/JUR/5570/2007, entre otros).
Como ya lo expuse al valorar la incapacidad so-breviniente, el actor no pudo volver a realizar sus tareas de mozo, por lo que en el caso no se trató de una incapacidad transitoria sino que a la lar-ga aquella se convirtió en permanente y, en con-secuencia, esa situación se encontraría compren-dida dentro de aquel rubro, por lo que entiendo que debería confirmarse la sentencia en crisis en cuanto rechazó el presente ítem.
d) Pérdida de chance
También se quejó el actor por el rechazo del pre-sente rubro en la sentencia en crisis.
Puede definirse a la chance “...como la oportu-nidad verosímil de lograr una ventaja o de impe-
dir una pérdida. El daño indemnizable radica en la frustración de esa oportunidad a raíz del hecho lesivo” (Zavala de González, cit., t. 2 A, p. 300). Cabe recordar que la pérdida de chance es un da-ño autónomo, que puede definirse como el per-juicio ocasionado a la víctima por la frustración de una posibilidad actual y cierta de que se produz-ca un acontecimiento futuro favorable –o bien de evitar uno desfavorable–, sin que se pueda saber con certeza si, de no haberse producido el even-to dañoso, ese resultado esperado habría ocurri-do, o se habría evitado el no deseado (Sáenz, Luis R. J., “Algunas consideraciones de la pérdida de chance como daño resarcible”, en Revista Crítica de Derecho Privado, Carlos Álvarez, Montevideo, 2008, n. 5, ps. 603 y ss.).
En el sub lite no hay ningún elemento que acredi-te que el Sr. Sacchi haya perdido una posibilidad fehaciente de conseguir una ventaja. Además, centra su queja en la imposibilidad ambulato-ria, limitación de movimientos corporales, pérdida para realizar nuevas tareas, no conseguir ningún empleo, lo cual ya he tenido en cuenta al momen-to de fijar el monto indemnizatorio del rubro inca-pacidad sobreviniente.
Por lo tanto, propongo que se confirme la senten-cia en crisis en este punto.
e) Tratamiento psicológico
La sentencia fijó a favor del actor la suma de $ 7200 para afrontar un tratamiento psicológico. Para así decidir, el juez de grado tuvo en cuenta lo informado por el perito médico y los antecedentes personales del damnificado.
El mencionado experto recomendó un tratamiento psicoterapéutico a razón de dos sesiones sema-nales durante doce meses, a un costo de $ 80, lo que hace un total de $ 8320, según estimó (fs. 420 vta.).
Ahora bien, teniendo en cuenta la lesión en la faz psíquica a la que he aludido, no parece indispen-sable la observancia de un tratamiento tan pro-longado como el que propone el perito, con las características y la frecuencia indicadas en el dic-tamen pericial.
Tomando en consideración esos elementos, y en uso de las facultades que confiere al tribunal el art. 165, CPCCN, estimo razonable confirmar el

102
Jurisprudencia
monto reconocido en la anterior instancia por la presente partida.
X. De compartirse mi voto, y en atención al éxi-to obtenido en esta instancia por las partes, y a lo dispuesto por el art. 68, CPCCN, juzgo que las costas de alzada deberían imponerse de la si-guiente manera:
- por los agravios de fs. 976/983, a cargo del Sr. Sacchi y UGOFE SA;
- por las quejas de fs. 995/998, las costas debe-rían ser soportadas por la propia apelante, es de-cir, Transportes Metropolitanos General Roca SA;
- por los agravios de fs. 1000/1004, deberían im-ponerse por su orden, y
- por las quejas de fs. 1007/1016, deberían es-tar a cargo del Estado nacional y del Sr. Sacchi.
XI. En consecuencia, si mi voto fuere comparti-do, propongo a mis colegas modificar la sentencia en crisis de la siguiente manera: 1) Hacer lugar a los agravios de UGOFE SA y del Estado nacio-nal, y en consecuencia: a) rechazar la demanda contra UGOFE SA, con costas de primera instan-cia a cargo del Sr. Sacchi, y b) rechazar la deman-da contra el Estado nacional, con costas de pri-mera instancia a cargo de UGOFE SA; 2) Hacer lugar parcialmente a las quejas del actor y, por consiguiente, incrementar los montos de las par-tidas incapacidad sobreviniente y daño moral a las sumas de $ 120.000 y $ 45.000, respecti-vamente, 3) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fue objeto de apela-ción y agravios, y 4) Hacer saber a Transportes Metropolitanos General Roca SA y su letrado que en el futuro deberán dirigirse al órgano jurisdiccio-nal con el debido respeto. Propongo que las cos-tas de alzada se impongan conforme el punto X del presente voto.
Finalmente, postulo diferir la regulación de los honorarios profesionales para una vez que ha-yan sido fijados los correspondientes a la prime-ra instancia.
El Dr. Li Rosi dijo:
Adhiero al muy fundado voto del juez preopinan-te con una aclaración referida al mecanismo de
cálculo del resarcimiento por la incapacidad so-breviniente pues, en tanto el voto que antecede propicia el empleo de criterios de cálculos ma-temáticos, el suscripto ha reiteradamente soste-nido que la reparación, cualquiera sea su natu-raleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de ca-da caso, y no ceñirse a cálculos basados en rela-ciones actuariales, fórmulas matemáticas o por-centajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (conf. esta sala, libres 509.931 del 7/10/2008, 502.041 y 502.043 del 25/11/2003, 514.530 del 9/12/2009, 585.830 del 30/3/2012, entre muchos otros).
Sin embargo, dado que finalmente la suma propi-ciada resulta a mi juicio ajustada a las particulari-dades del caso, es que, más allá del criterio a tra-vés del cual se haya arribado a tal monto, adhiero al resultado finalmente obtenido.
Con esta aclaración, repito, adhiero al voto del Dr. Sebastián Picasso.
El Dr. Molteni dijo:
Con la misma salvedad formulada por el Dr. Li Rosi adhiero al estudioso voto del Dr. Picasso.
Y Vistos:
Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se modifica la senten-cia de primera instancia de la siguiente mane-ra: 1) Rechazar la demanda contra UGOFE SA, con costas de primera instancia a cargo del Sr. Sacchi; 2) Rechazar la demanda contra el Estado nacional, con costas de primera instancia a car-go de UGOFE SA; 3) Incrementar los montos de las partidas incapacidad sobreviniente y daño mo-ral a las sumas de $ 120.000 y $ 45.000, res-pectivamente, 4) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fue objeto de ape-lación y agravios, y 5) Hacer saber a Transportes Metropolitanos General Roca SA y su letrado que en el futuro deberán dirigirse al órgano jurisdiccio-nal con el debido respeto.
Las costas de alzada se imponen de la siguien-te manera: a) por los agravios de fs. 976/983, a cargo del Sr. Sacchi y UGOFE SA, b) por las quejas de fs. 995/998, a cargo de Transportes

103Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Concursos
Metropolitanos General Roca SA, c) por los agra-vios de fs. 1000/1004, por su orden y, d) por las quejas de fs. 1007/1016, a cargo del Estado na-cional y del Sr. Sacchi.
Difiérese la regulación de los honorarios profesio-nales para una vez que hayan sido fijados los co-rrespondientes a la primera instancia.
Notifíquese y devuélvase.– Sebastián Picasso.– Ricardo Li Rosi.– Hugo Molteni. (Sec.: Fernando P. Christello).
CONCURSOS
Concurso preventivo – Acuerdo preven-tivo extrajudicial – Constitucionalidad – Homologación – Propuesta abusiva – Violación de la pars conditio creditorum
1 – No corresponde homologar la propuesta pre-sentada por el deudor, toda vez que la diferen-ciación en la misma entre acreedores de idéntico rango (distinguiéndolos solamente entre quienes aceptaron pagar cierta diferencia en el precio ori-ginal de los departamentos y aquéllos remisos a erogar dicha suma); importa una categorización violatoria del principio concursal de la pars condi-tio creditorum pues todos dichos acreedores son titulares de boletos de compraventa de los que se deriva una obligación de hacer o una eventual obligación dineraria subyacente y no pueden ver modificado su rango por la sola razón de no ha-ber aceptado la propuesta de la acuerdista previa a su pedido de homologación.
2 – La intención de imponerles a los acreedo-res que no aceptaron pagar un precio más alto al convenido en la resolución de sus contratos, constituye un abuso por parte del deudor, el cuál que impide admitir el pedido de homologación de su propuesta.
3 – Toda vez que las cuestiones que pudieran sus-citarse en torno a la existencia, validez, rescisión o resolución de los contratos celebrados entre la apista y sus acreedores, no pueden ser materia de decisión en el marco del proceso concursal, conclúyase que corresponde rechazar el pedido de homologación de la propuesta en la cual la ne-
gativa de aceptación de aquellos importe la reso-lución de los mismos.
4 – No corresponde homologar un acuerdo pre-ventivo con efectos hacia terceros no votantes mediante el cual se les impone la resolución de sus contratos bilaterales, contra su voluntad.
5 – La propuesta de acuerdo que daña la protec-ción del crédito, vulnera el orden público y no de-be, por tanto, ser homologada.
C. NAC. COM., sala B, 21/2/2013 - Geprin S.A s/APE
2ª INSTANCIA.– Buenos Aires, febrero 21 de 2013.
Y Vistos:
I. Apeló Geprin SA la resolución de fs. 1546/1580 que rechazó su pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial presentado por su parte. Su memorial de fs. 1594/1615 fue respondido a fs. 1618/1620 por Juan Carlos Pecis, a fs. 1623/1626 por Adrián H. Pesiney, a fs. 1631/1635 por la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fs. 1637/1644 por Pedro A. Chaparro, a fs. 1653/1658 por Nora B. Molina y Emilio G. Sánchez, a fs. 1660/1667 por Eleazar Obando, y a fs. 1669/1673 por Sandra V. Rodríguez, todos ellos oponentes del acuerdo.
Los agravios de la acuerdista discurren por los si-guientes carriles: i) fue mal calculado el cómpu-to de las mayorías, ii) no corresponde considerar abusiva la propuesta, iii) las causales que funda-mentaron las oposiciones son ajenas a las pre-vistas legalmente, iv) corresponde disponer la apertura del proceso a prueba, v) la oposición de Molina y Sánchez era extemporánea, vi) el modo de imposición de las costas.
A fs. 1683/1695 fue agregado el dictamen Fiscal donde fue planteada la inconstitucionalidad de la regulación contenida en los arts. 69 a 76, LCQ, al considerarla violatorio de las disposiciones de los arts. 14, 16 y 18, CN.
Dicho planteo fue respondido a fs. 1704/1712 por el recurrente.
II.a) Corresponde en primer término el tratamien-to del planteo de inconstitucionalidad del instituto

104
Jurisprudencia
del Acuerdo Preventivo Extrajudicial, que como en casos análogos será desestimado.
Esta sala tiene dicho in re “Romi S.R.L s/acuer-do preconcursal”, que la ley 24522 introdujo un sistema específico para la celebración del acuer-do preventivo extrajudicial, tendiente a superar la crisis económica financiera general o el estado de cesación de pagos de una determinada empresa de modo más rápido, más sencillo y menos one-roso. Es un instituto renovado con varios vacíos que la doctrina y la jurisprudencia deben cubrir.
El APE se inicia como una negociación privada de naturaleza contractual que vincula al deudor con sus acreedores; una convención celebrada en-tre interesados dentro de una amplia libertad. Se aplica el Código Civil (arts. 1197 y concs.) y como no se exige contenido determinado, puede concu-rrirse al art. 1137 de ese cuerpo legal. Se celebra sin intervención judicial, al menos en la primera parte, y sus efectos resultan –en principio– opo-nibles a partir de su homologación aún para quie-nes no hayan prestado su conformidad. Se trata –al menos en su faz inicial– de un contrato pluri-lateral que puede incluir una multiplicidad de ac-tos jurídicos cuyo número puede ser idéntico al de los acreedores que lo componen (cfr. Gómez Alonso de Díaz Cordero, María L., “Características especiales del APE, sus lagunas y la labor de la jurisprudencia”, Suplemento Especial de la Revista Jurídica La Ley sobre Acuerdo Preventivo Extrajudicial, noviembre 2004).
Debe presentarse para su homologación judicial y una vez homologado previo cumplimiento del pro-cedimiento consagrado, produce efectos –simila-res a los del concurso preventivo– al ser oponible a todos los acreedores quirografarios anteriores a la presentación, aun cuando no hayan participa-do del acuerdo.
Es decir, se gesta sin contralor del tribunal, ya que las gestiones entre acreedores y deudor son pre-vias a la presentación del trámite que conducirá a la eventual homologación. Los deudores legiti-mados para celebrar este tipo de acuerdos tie-nen autonomía para pactar condiciones, con los lógicos y generales límites de cualquier acto ju-rídico (arts. 21, 953, 1198, 1171, CCiv.), y los que se derivan del instituto, ya que al ser opo-nible a terceros deberán ampliarse con los pará-metros que hagan que tal efecto no dañe a quien
no habiendo dado su conformidad, o no habien-do participado en las negociaciones vea afectado sus derechos.
La intervención del tribunal es menor haciéndo-se valer sus potestades mayormente en la etapa homologatoria.
En síntesis, es un instituto que, reformado por la ley 25589, está dirigido a la reestructuración de los pasivos de aquellos deudores legitimados pa-ra celebrarlos (que no son identificados por la ley) con características diferenciales de los conocidos por nuestro derecho, y no es más que un método alternativo de solución de insolvencias y dificulta-des económico-financieras.
Si bien es cierto que el APE se genera en sede no jurisdiccional mediante la obtención de las con-formidades respectivas, su vocación, intención y causa fin es resolver el estado objetivo de insol-vencia o dificultades económico-financieras. La ley confiere a los acreedores y al deudor la ba-se de solución de la crisis, pero esa estructura contractual sólo será eficaz concursalmente des-pués de trámites caracterizadamente concursa-les y la homologación judicial (C. Nac. Com., es-ta sala in re, “Romi S.R.L s/acuerdo preconcursal” del 31/10/2005).
Este tribunal, a través de su sala D, in re “Servicios y Calidad S.A s/acuerdo preconcursal” (26/8/2004) efectuó precisiones en torno al pro-tagonismo y facultades que le asisten al magis-trado a la hora de evaluar la forma y los alcances de la homologación pretendida. Recuérdase que si bien el deudor tiene amplias facultades para acordar las modalidades con sujeción a las cuales serán cancelados los créditos comprendidos en el acuerdo (arts. 71 y concs., LCQ) aquellas de-ben ejercerse regularmente (arg. arts. 953, 1071 y concs., CCiv., y 52, LCQ) para hacer posible su oponibilidad a terceros no participantes.
El magistrado cuenta con la facultad de ponde-rar si ha existido un ejercicio abusivo de un dere-cho para lo cual debe tener en cuenta, entro otros elementos, si ha existido intención de dañar, si el perjuicio ocasionado es anormal o excesivo, si se ha actuado de manera irrazonable o si la conduc-ta es contraria a la moral y las buenas costum-bres (Borda, Guillermo, “Tratado de derecho civil argentino”, Parte general, t. I, Ed. Abeledo-Perrot, 1970, ps. 50 y ss.).

105Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Concursos
Por ello, se ha dicho que se trata de un subtipo concursal, y aun cuando se acepte o no tal ca-tegorización, opera en la especie art. 52, LCQ, en cuanto prevé que “en ningún caso el juez ho-mologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley” (C. Nac. Com., esta sala, in re, “Invermar S.A s/concurso preventivo”, del 30/4/2001, íd., sala C, in re, “Línea Vanguard S.A”, publicado en la revista jurídica La Ley del 20/12/2001, con co-mentario de Ariel A. Dasso).
Es que la inicial naturaleza contractual se desdi-buja a partir del trámite que conduciría a la ho-mologación. Por ello, al ser oponible a terceros se convierte en un subtipo concursal al que se aplican en la medida de lo pertinente la normati-va concursal aunque no medie remisión expresa. Ello es así, en la etapa judicial del procedimiento (art. 71, parte final, LCQ).
Las razones que se exponen, sólo a modo de ejemplo abonan la conclusión:
i) el acuerdo preventivo extrajudicial se encuen-tra regulado dentro del tít. II dedicado al concur-so preventivo, dedicándose a este instituto el cap. VII de la ley 24522. Si las leyes que la modifica-ron (25563 y 25589) mantuvieron esta situación, evidentemente no puede ser considerado un error sino una decisión de política legislativa;
ii) se trata de un procedimiento orientado a fa-cilitar la superación de un estado de insolven-cia patrimonial o crisis económica-financieras (art. 69, LCQ);
iii) el art. 76, LCQ, establece que “el acuerdo ho-mologado conforme a las disposiciones de es-ta sección produce los efectos previstos en el art. 56...”; es decir, “produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos crédi-tos se hayan originado por causa anterior a la pre-sentación, aun cuando no hayan participado en el procedimiento”;
iv) la propia regulación del procedimiento remi-te a normas específicas del concurso preventi-vo (arts. 72, in fine, 73 in fine y 76, LCQ). El art. 75, LCQ, prescribe que “...el juez homo-logará el acuerdo... si estuvieren cumplidos los requisitos legales...”, lo cual implica que el tri-bunal debe examinar si se han cumplido los re-
caudos tanto formales como los que hacen a la validez sustancial del acuerdo, es decir, a su le-galidad en cuanto a que no encierre una pro-puesta abusiva o en fraude a la ley, como lo se-ñala el art. 52, inc. 4, LCQ (Heredia, Pablo, “El Acuerdo Preventivo Extrajudicial, según las refor-mas introducidas por la ley 25589”, publicado en Jurisprudencia Argentina, el 4/9/2002).
v) el régimen de publicidad estatuido en el art. 74, LCQ, contempla no sólo la exteriorización de la si-tuación en que se encuentra el deudor sino que tiende a proteger el interés tanto de los acree-dores como de aquellos terceros que se involu-cren en el acuerdo. Al respecto, se señala que, no puede soslayarse el carácter de notificación erga omnes que atribuye la legislación concursal a los edictos, por lo que no procede alegar la falta de denuncia por parte de la concursada, u omisión del envío de carta por el síndico para fundar la indefensión de los acreedores (cfr. C. Nac. Com., esta sala in re, “Jorge, Susana s/concurso preven-tivo s/inc. de verificación por Gabor S.A.I.C” del 25/10/2002).
De su lado el art. 274, LCQ, que reproduce li-teralmente el art. 297, ley 19551, dice que “el juez tiene la dirección del proceso, pudiendo dic-tar todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que resulten necesarias”. Esta nor-ma, suficientemente amplia, indica los contornos de la función judicial en los concursos y es apli-cable al APE. Claro está, que estas facultades co-brarán mayor o menor intensidad según la cla-se de proceso y las circunstancias frente a las cuales se halle el magistrado. En principio parece que esta labor puede identificarse como de me-nor intensidad en el APE, con mayor énfasis en el concurso preventivo judicial y con total prota-gonismo, junto con el síndico, en la quiebra. En concreto, pues, el papel del juez ha de ser funda-mental en el APE, como institución novedosa, pa-ra encauzarlo en la senda que lo dirija a sus fines. Su intervención oficiosa será necesaria si estos fi-nes son violentados o mediatizados, con perjuicio de alguno de los intereses en juego y alcanzará su cenit al tiempo de la homologación. De otro lado, esa intervención debe tener la mesura y pruden-cia que permita alcanzar los objetivos de solución de la crisis empresarial, con la rapidez y econo-mía que fundamentan la figura y que sean con-gruentes con las necesidades de recuperación de los efectos de la crisis sistémica (C. Nac. Com.,

106
Jurisprudencia
esta sala in re, “Romi S.R.L s/acuerdo preconcur-sal” del 31/10/2005).
En cuanto concierne a la ausencia de verifica-ción de créditos, y la falta de intervención de sin-dicatura para la admisión de los créditos, así co-mo la confesión basta para asignar la condición de acreedor frente al concursado, en modo al-guno es suficiente para ser habido por acreedor intra concurso sin un auto de mérito que asig-ne tal carácter; de igual modo la confesión del propio acuerdista alcanza para tal asignación en el APE, pero no permite “de suyo” tener por vá-lido ese pasivo –a fines de tener por configura-das mayorías– sin un previo mecanismo de opo-sición (art. 75, LCQ); a través del cual los demás acreedores puedan cuestionar tal calidad. Es cierto que la denuncia y la falta de oposición de terceros produce un efecto que en el concurso propiamente dicho siempre necesita de decisión de un juez; pero ello no invalida que “existien-do esa posibilidad de control” su falta de ejerci-cio obligue (o pueda llegar a obligar, dado que la homologación puede frustrarse por la presencia de otras irregularidades o porque el juez reputó el acuerdo abusivo o fraudulento –arg. art. 52, inc. 4, LCQ–) a todos cuantos “pudieron” con-trovertir y no lo hicieron (C. Nac. Com., esta sa-la, in re “Romi S.R.L s/acuerdo preconcursal” del 31/10/2005).
Va de suyo que la inexistencia de verificación tar-día no impedirá que los acreedores vean impedi-do su ingreso al pasivo en el supuesto que acredi-ten su condición de tales.
Por todo lo anteriormente señalado, y teniendo en cuenta que la declaración de inconstituciona-lidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configu-ra un acto de suma gravedad que debe ser con-siderado como ultima ratio del orden jurídico, ca-be desestimar el planteo de inconstitucionalidad.
b) Sentado lo anterior, este tribunal comparte los profusos argumentos vertidos en el dictamen fis-cal de 1683/1695, que resultan suficientes para desestimar el recurso en examen.
A tales efectos se advierte una cuestión dirimen-te que no puede ser soslayada: la propuesta de acuerdo que aquí se analiza resulta abusiva.
En efecto, dado que el acuerdo preventivo extra-judicial participa de los mismos principios que los acuerdos concursales judiciales, resulta aplicable a su respecto el art. 52, inc. 4, ley 24522, en cuanto establece que el juez no podrá homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley.
El Tribunal, al momento de valorar la propuesta presentada por el deudor, debe hacer prevalecer siempre el interés general del comercio, del crédi-to y de la comunidad en general por sobre el indi-vidual de los acreedores o del deudor; aún con las modificaciones introducidas a la ley 24522 por las leyes posteriores, la propuesta de acuer-do debe ser valorada para su homologación, atendiendo fundamentalmente a su compatibili-dad con los principios de orden público, la finali-dad de los concursos y el interés general, princi-pios que determinan que el juez no deba limitarse al mero análisis formal de la propuesta, sino que debe considerar si dicha propuesta resulta con-ciliable con las finalidades del concurso preven-tivo y los principios superiores que lo inspiran (C. Nac. Com., sala A, in re, “Arcángel Maggio S.A s/inc. de impugnación al acuerdo preventivo”, del 3/5/2004, fallo confirmado por la Corte Sup., el 15/3/2007).
¿Y cuándo una propuesta es abusiva?
La prohibición del ejercicio abusivo de derechos (entre ellos el de ofrecer un acuerdo preventivo) tiene base en el derecho civil. El art. 1071 re-glamenta la cuestión: la ley no ampara el ejerci-cio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mi-ra al reconocerlos o al que exceda los límites im-puestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Básicamente tiene que ver con el poder de nego-ciación y con las pautas contractuales que el con-cursado puede imponer a sus acreedores.
Será abusivo el acuerdo que tenga cláusulas que importen una desnaturalización del dere-cho de los acreedores o que impongan a algu-nos acreedores pautas arbitrarias aceptadas por la mayoría.
En el análisis del abuso del derecho relacionado con la admisibilidad de una propuesta de acuerdo preventivo, el juez debe apreciar objetivamente si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha con-

107Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Concursos
trariado la finalidad económico-social del mismo que, en la especie, no está solamente dada por la conservación de la empresa como fuente de pro-ducción y trabajo, sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del dere-cho de los acreedores, la cual naturalmente resul-ta negada cuando la pérdida que se les impone a ellos resulta claramente excesiva.
Y es que, siendo el abuso del derecho mentado por el art. 1071, CCiv., un concepto jurídico inde-terminado, los jueces no pueden buscar la feno-menología del acto abusivo (y más precisamente, la fenomenología de la propuesta abusiva referi-da por el art. 52, inc. 4 de la ley concursal) si-no casuísticamente, ponderando las circunstan-cias propias del supuesto examinado en todos sus aspectos y conjuntamente, lejos de cualquier apli-cación mecanicista y con la flexibilidad necesaria para su adecuación a las complejas circunstan-cias humanas (cfr. Corte Sup., 15/3/2007, in re fallo citado “Arcángel Maggio”).
Ahora bien, el acuerdo debe ser valorado aten-diendo a su compatibilidad con los principios su-periores del orden público, la finalidad de los con-cursos y el interés general.
Es por ello que el juez no puede limitarse a un me-ro análisis formal de la propuesta, sino que debe meritar si esta última resulta conciliable con los principios superiores del orden jurídico, sin des-atender las finalidades propias del concurso pre-ventivo y los principios generales que lo inspiran.
El juez no se encuentra obligado, siempre y en to-dos los casos, en forma absoluta e irrestricta, a dictar sentencia homologatoria del acuerdo vota-do favorablemente por las mayorías legales (cu-yas conformidades son una condición necesaria pero no suficiente), toda vez que conserva en to-dos los casos la potestad de realizar un control que trascienda la mera legalidad formal en aque-llos supuestos en los que el acuerdo pudiera afec-tar el interés o el orden públicos, atendiendo al ordenamiento jurídico en su totalidad –arts. 953 y 1071, CCiv.– (cfr. Juzg. Proc. Conc. y Reg., n. 3, Mendoza, in re “Pedro y José Martín S.A...”, del 22/5/1997).
Ello, en el marco de que el concurso no está insti-tuido en exclusivo beneficio del deudor, sino tam-bién de los acreedores y del comercio en gene-
ral, y todos esos intereses reciben amparo legal, porque también resultan afectados con el proce-dimiento (cfr. C. Nac. Com., en pleno, in re “Vila, José” del 3/2/1965, voto del Dr. Vázquez).
En este marco fue bien decidida la cuestión por el a quo.
El apista en autos, propuso un acuerdo que con-tiene una diferenciación entre acreedores de idén-tico rango (compradores de unidades en el pro-yecto inmobiliario “Omilen Antú”), distinguiéndolo solamente entre quienes aceptaron pagar cierta diferencia en el precio original de los departamen-tos y aquéllos remisos a erogar dicha suma.
Dicha categorización en sí misma ignora el princi-pio concursal de la pars conditio creditorum pues todos dichos acreedores son titulares de boletos de compraventa de lo que se deriva una obliga-ción de hacer o una eventual obligación dineraria subyacente y no pueden ver modificado su ran-go por la sola razón de no haber aceptado la pro-puesta de la acuerdista previa a su presentación de este procedimiento.
Pero además, lo que configura el abuso hacia los acreedores que no aceptaron pagar un pre-cio más alto al convenido es la intención de impo-nerles un acuerdo de pago que en lugar de ser un intento de superar una crisis financiera, importa la resolución de sus contratos, lo cual le está impe-dido al magistrado concursal.
En efecto, las cuestiones que pudieran suscitar-se en torno a la existencia, validez rescisión o re-solución de dichos contratos de compraventa, de-ben ser dirimidas ante el juez de competencia en la materia, y no pueden ser materia de decisión en el marco de este proceso.
La propuesta de acuerdo debe contener un com-promiso para sanear las deudas del mejor modo posible, más no puede ingresar en las relaciones jurídicas individuales cercenando derechos conte-nidos en contratos bilaterales.
Desde dicha perspectiva no puede homologarse una propuesta, si de su sola redacción surge que transgrede el principio de la pars conditio credi-torum –en cuanto las propuestas deben conte-ner cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría–, pues el desagrupar acreedo-

108
Jurisprudencia
res con idénticas prestaciones basándose en su aceptación de pagar una diferencia en el precio de compra de una unidad, configura una situa-ción abusiva que afecta elementales pautas de mérito de un acuerdo preventivo (En similar senti-do Corte Sup. –voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco– in re “Sociedad Comercial del Plata S.A y otros s/concurso preventivo” del 20/10/2009).
Dicho extremo resultaría por si suficiente pa-ra desestimar la homologación pretendida, más existen otras cuestiones que coadyuvan a esta decisión.
El apista ha propuesto una quita a ciertos acree-dores (denominados “acreedores organismos del Estado” ver fs. 9 vta.) que alcanza al 100% de multas e intereses y al 80% a las restantes deu-das que parecerían corresponder a capital, no ad-virtiéndose preservada siquiera un mínimo pago por la incidencia provocada por la aludida quita.
No puede ignorarse la espera a la que ya fueron sometidos los acreedores por lo que, convalidar la cuestionada propuesta importaría imponer a los acreedores disconformes a la pérdida de la tota-lidad de sus expectativas en algunos casos y en otros un porcentaje muy alto, lo que desvirtúa la télesis de los remedios preventivos que persiguen que los aludidos acreedores se encuentren posi-cionados en una situación al menos mejor que la de un eventual cobro en moneda de quiebra.
Véase por otra parte, que respecto de los acree-dores –compradores de unidades– que no exis-te aceptación de pago de diferencia de precio, no se ha ofrecido tampoco intereses o actualiza-ción alguna para el supuesto de que se les devol-viera su capital originariamente aportado, de lo que deriva la virtual pérdida de sus derechos pues en algunos casos recibirían sumas poco signifi-cativas, debido a la licuación de su valor por el transcurso del tiempo (máxime considerando que tampoco ha sido aclarado en qué moneda serían devueltas).
Este acuerdo sólo significaría la liberación de la acuerdista de sus deudas pendientes median-te pagos claramente poco significativos, me-diando en algunos casos inviables resoluciones contractuales.
No puede soslayarse además, que los acuerdos
celebrados con los acreedores conformes no lo han sido en el marco de este proceso, ni refieren al acuerdo preventivo, por lo que es cuestionable también que resulten ser conformidades expresas para alcanzar las mayorías pretendidas.
Pero lo que es más importante, y aun cuando se considerara que si resultan suficientes, es que no corresponde no cabe homologar un acuerdo pre-ventivo con efectos hacia terceros no votantes im-poniéndoles la resolución de sus contratos bilate-rales, contra su voluntad, pues ello excede incluso el término “abusivo” ampliado en la especie.
Ello pues, la conformidad de los acreedores a la propuesta de acuerdo ofrecida por el deudor es condición necesaria pero no suficiente para ob-tener la homologación, pues el juez puede ejer-cer un control sustancial de la propuesta, pudien-do denegar su aprobación si la considera abusiva o en fraude a la ley.
En efecto, pues en el análisis del abuso del dere-cho relacionado con la admisibilidad de una pro-puesta de acuerdo preventivo, el juez debe apre-ciar objetivamente si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad económi-co-social de aquél, que está dada no sólo por la conservación de la empresa como fuente de pro-ducción y trabajo sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del de-recho de los acreedores, no pudiendo prescindir-se de las situaciones jurídicas abusivas creadas por el entrelazamiento de un cúmulo de derechos guiados por una estrategia contraria a la buena fe, las buenas costumbres o los fines que la ley tuve en miras al reconocerlos (Corte Sup., in re “Sociedad Comercial del Plata S.A y otros s/con-curso preventivo” del 20/10/2009).
En ese contexto y considerando que, si la pro-puesta formalizada por la deudora –aun cuando fuera aprobada por la mayoría de los acreedores–, pudiera importar un verdadero ejercicio abusivo de sus derechos por parte del deudor, desnatura-lizando virtualmente el instituto del concurso pre-ventivo (art. 1071, CCiv.), y siendo además un acto jurídico encuadrable en la noción de “obje-to ilícito”, violatorio de la regla moral ínsita en el art. 953, CCiv., dicho acto no podría ser convali-dado aun cuando contara con el consentimien-to de una voluntad mayoritaria de los acreedores, ya que a ello se opondría la naturaleza del vicio

109Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Proceso penal (En general)
que lo afectaría, incompatible con toda posibili-dad de confirmación (arts. 1044 y 1047, CCiv.; cfr. C. Nac. Com., sala C, in re “Línea Vanguard S.A s/concurso preventivo”, del 4/9/2001), ha de decidirse del modo adelantado.
Como se dijo, evaluadas las circunstancias del caso, y los elementos colectados respecto de la apista, cabe concluir que la propuesta ofreci-da vulnera el orden público económico, porque daña la protección del crédito (art. 52, inc. 4, LCQ); y la homologación de un acuerdo que im-plica desvirtuar la eficacia de los medios compul-sivos con que cuentan los acreedores para hacer valer sus derechos, yendo más allá de su par-ticular interés para convertirse en una cuestión que afecta el interés general.
Por todo lo dicho, no procede su homologación pues se trata de una propuesta abusiva.
No se ha soslayado en el examen de esta cues-tión que la acuerdista pretendió en sus agravios que debía producirse cierta prueba para hacer va-ler sus derechos, sin embargo, no la individualizó, ni explicó al menos someramente, y los argumen-tos desplegados supra cierran esta cuestión des-de que refieren a la evaluación de la propuesta en sí misma y no al estado del proyecto inmobiliario de la deudora.
Tales argumentos resultan suficientes para confir-mar el decisorio apelado, pues los jueces no están obligados a atender todos los planteos recursi-vos sino aquellos que estimen esenciales y deci-sivos para dictar el veredicto en la causa (confr. Corte Sup., in re “Altamirano, Ramón v. Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13/11/1986; íd., in re, “Soñes, Raúl v. Administración Nacional de Aduanas”, del 12/2/1987; bis íd., in re, “Pons, María y otro” del 6/10/1987; ter íd., in re “Stancato, Carmelo”, del 15/9/1989; ver Fallos 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
III. Por todo lo expuesto, y con los alcances que fluyen de los considerandos que anteceden, se desestima la apelación de fs. 1587 y se confir-ma la decisión apelada, con costas de ambas ins-tancias a la apelante sustancialmente vencida (art. 68, CPCC.).
La Dra. Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Notifíquese a las partes y a la fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase.– Matilde E. Ballerini.– Ana I. Piaggi. (Sec.: Jorge Djivaris).
PROCESO PENAL (EN GENERAL)
Sujetos procesales – Querellante parti-cular – Uso indebido de imagen – Foto artística – Uso autorizado contractual-mente – Falta de legitimación del foto-grafiado
El sujeto fotografiado carece de legitimación para querellar en la causa por uso indebido de su ima-gen si lo publicado son fotos que corresponden a trabajos fotográficos y artísticos respecto de los cuáles autorizó por contrato su uso.
C. NAC. CRIM. Y CORR., sala 7ª , 15/2/2013 - N., A.
2ª INSTANCIA.– Buenos Aires, febrero 15 de 2013.
Considerando:
En la instancia anterior se desestimaron las ac-tuaciones por inexistencia de delito y se recha-zó el pedido formulado por M. E. A. para quere-llar. Ambas cuestiones fueron apeladas. La última de ellas debe recibir un tratamiento liminar, por su incidencia en el fondo del asunto.
Durante el transcurso de la audiencia oral, los letrados de la pretensa querellante puntualiza-ron que el agravio se sustenta en la violación del derecho a la imagen de M. E. A. por par-te de G. I., pues en el sitio web se han publica-do imágenes sin su autorización; ello, según la interpretación que formularon de los arts. 31 y 71, ley 11723.
Empero y sin perjuicio de las acciones civiles que pudieren corresponder, entiende el Tribunal que en la medida en que las imágenes publicadas, tal como se señaló en la querella (fs. 2 in fine/2vta.) se corresponden con trabajos fotográficos y ar-tísticos por los cuales A. se encuentra vinculada contractualmente, al haber autorizado el uso de su imagen, corresponde homologar la decisión

110
Jurisprudencia
cuestionada, en cuanto rechazó la petición de ser tenida por querellante, en términos análogos a los que se pronunciara la jueza de grado.
Ello así, por cuanto la legitimación activa corres-ponde a los autores y otros titulares de la pro-piedad intelectual y a sus “derechohabientes”, expresión que debe entenderse referida a los ad-quirentes de la obra, o a los cesionarios parcia-les, o a las personas autorizadas por el autor a ejercer sus derechos. Por ende, entre aquellos le-gitimados para ser tenidos por parte querellante en proceso penal se encuentra el productor ci-nematográfico (arts. 21 y 22), el productor fono-gráfico o su licenciado (art. 72 bis), el editor y las sociedades de gestión de derechos intelectuales reconocidas por la ley (Emery, Miguel, “Propiedad Intelectual. Ley 11723”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 282).
En consecuencia, al carecer la pretensa quere-llante de legitimación activa, no procede el exa-men de la cuestión de fondo, de modo que co-rresponde declarar abstracta la materia suscitada en torno a la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito.
Por ello, el Tribunal resuelve:
I. Confirmar el punto II del auto documentado a fs. 23/25, en cuanto fuera materia de recurso. II. Declarar abstracta la cuestión referida al fon-do del asunto.
Devuélvase y sirva la presente de atenta nota.
El juez Mauro A. Divito no suscribe por no ha-ber intervenido en la audiencia oral, debido a que se encuentra en uso de licencia.– Juan Esteban Cicciaro.– Mariano A. Scotto. (Sec.: María Verónica Franco).
ACCIDENTES DE TRABAJO
Ejercicio de las acciones – Opción – Ac-cidente anterior a la vigencia de la ley 26773 – Acción fundada en el derecho civil – Competencia del fuero laboral – Disidencia
1 – Lo dispuesto en el art. 17, apart. 2, ley 26773,
sólo puede ser aplicable a las acciones que emer-gen de la derogatoria del art. 17, inc. 1, o sea, las que nacen del final esperado del art. 39, ley 24557.
2 – Una trabajadora, accidentada antes de la vi-gencia de la ley 26773 no puede interponer una acción fundada en el derecho civil partiendo de la premisa de que se derogó el art. 39, ley 24557, sino que requiere un planteo de invalidez consti-tucional de dicha norma, con sustento en el ca-so “Aquino”.
3 – Es razonable sostener la aptitud jurisdiccional del fuero laboral para hechos acaecidos con an-terioridad a la vigencia de la ley 26773, funda-dos en el derecho civil frente a las particularida-des que presenta la nueva norma y la inexistencia de la acción con fundamento en el derecho civil, en la anterior normativa, que exigía un planteo de invalidez constitucional del afectado.
4 – El art. 17, apart. 2, ley 26773, es muy clara y no admite excepciones, en cuanto dispone que será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil, “a efectos de las acciones ju-diciales previstas en el art. 4, párr. final de la pre-sente ley”, vale decir para las acciones “iniciadas por la vía del derecho civil” (conf. art. 4 citado), sin efectuar salvedad alguna vinculada con la fe-cha de nacimiento del crédito (del voto en mino-ría del Dr. Guisado).
C. NAC. TRAB., sala 4ª, 17/4/2013 - Hernández, Myrian L. v. Servicios Seat S.A y otros
2ª INSTANCIA.– Buenos Aires, abril 17 de 2013.
Visto: El recurso deducido por la parte actora a fs. 37/40 destinado cuestionar la resolución de fs. 34 por la cual la a quo declara la incompe-tencia de esta Justicia Nacional del Trabajo. A fs. 46/49 obra el dictamen del fiscal general an-te esta Cámara.
Considerando:
Que, tal como resulta de la causa, la trabajadora demanda al empleador y a la aseguradora de ries-gos del trabajo con fundamento en los arts. 1109, 1113, 167, 168, 1078 entre otros, CCiv., porque aduce que con fecha 1/2/2011 sufrió un acciden-

111Buenos Aires, junio 12 de 2013 - JA 2013-II, fascículo n. 11
Accidentes de trabajo
te de trabajo al intentar levantar una bolsa pa-ra arrojarla dentro de un volquete, momento en el que sintió un dolor agudo e insoportable en su hombro derecho.
Que la a quo, de conformidad con el dictamen fiscal; se declara incompetente para entender en la causa pues aduce que el art. 4, ley 26773, trasunta una modificación de la regla de com-petencia emanada del art. 20, LO; cita el prece-dente “Jordán” del Alto Tribunal y concluye que en atención a la fecha en que fue promovida la acción (5/11/2012) y la fecha de vigencia de la ley 26773, la Justicia Nacional del Trabajo care-ce de competencia material para conocer respec-to de pretensiones como las de autos.
Que no es la primera vez que esta sala se pro-nuncia al respecto y siguiendo el criterio susten-tado en autos “Vidal; Hugo D. v. Lacabril S.A otro s/accidente”; 5.1.50.003 del 10/4/2013; corres-ponde revocar lo decidido en primera instancia y declarar la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presen-tes actuaciones.
Que, ello así pues como se ha sostenido en el precedente citado “...la ley 26773 denominada “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de traba-jo y enfermedades profesionales” deroga final-mente el harto cuestionado art. 39, LRT, en su párr. 3 aunque expresamente, al referirse a los reclamos fundados en el derecho civil, remite a la normativa sustantiva y procesal correspondiente a esa rama del derecho, aclarando en el art. 17, apart. 2, que de las acciones judiciales previs-tas en el art. 4, párr. final, resulta competente la justicia nacional en lo civil, en el ámbito de es-ta Ciudad.
Que frente a ello la cuestión a dilucidar gira en torno del alcance de esta ultima disposición, de carácter procesal, frente a los infortunios acaeci-dos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, cuyas acciones se inician con posterioridad.
Que al respecto el tribunal comparte el razona-miento efectuado en su dictamen por el fiscal general el cuanto entiende que lo dispuesto en el art. 17, apart. 2, “sólo puede ser aplicable a las acciones que emergen de la derogatoria del art. 17, inc. 1, o sea, las que nacen del final es-
perado del art. 39, ley 24557... un trabajador, ac-cidentada antes de la vigencia de la ley 26773 no puede interponer una acción fundada en el dere-cho civil partiendo de la premisa de que se dero-gó el art. 39, ya mencionado...” sino que requie-re un planteo de invalidez constitucional de dicha norma, con sustento en el caso “Aquino”. Frente a ello parece razonable sostener la aptitud juris-diccional del fuero para hechos acaecidos con an-terioridad a la vigencia de la ley 26773, fundados en el derecho civil frente a las particularidades que presenta la nueva norma y la inexistencia de la acción con fundamento en el derecho civil, en la anterior normativa, que exigía un planteo de invalidez constitucional del afectado.
Que por lo expuesto no implica desconocer el prin-cipio de aplicación inmediata de las disposiciones procesales en los supuestos en los que se cambia la organización de la competencia de un tribunal de justicia (“Código Procesal Civil y Comercial” di-rigido por Highton y Areán, t. I, Ed. Hammurabi) si-no sólo tener en consideración la singularidad de la reforma legal –entre cuyos aciertos se encuen-tra la derogación del apart. 3 del art. 39, LRT– que establece para el futuro una acción que an-tes estada vedada.
Que por lo expresado, se comparte el dictamen fiscal en cuanto concluye que la acción funda-da en el derecho civil que interpone un trabaja-dor por un accidente anterior a la vigencia de la ley 26773 no es la acción del art. 4 de la nue-va ley, sino otra que requiere una fundamentación disímil, lo que justifica declarar la aptitud juris-diccional del fuero para entender en la causa...”.
DISIDENCIA DEL DR. GUISADO.
El suscripto no comparte la distinción que for-mula el fiscal general sobre la base de la fecha de ocurrencia del siniestro, pues, como es har-to sabido, las normas sobre competencia son de aplicación inmediata, salvo previsión en contra-rio que pudiera hacer el legislador (Corte Sup., 2/12/2004, Competencia n. 871. XL “Maizares, Jorge H. s/infracción al art. 189 bis, CPen.”, Fallos 327:5496; íd., 12/2/2008, G. 522. XLIII “González, Javier s/art. 149 bis, CPen.”, Fallos 331:116).
En el caso, la norma atributiva de competencia (art. 17.2) es muy clara y no admite excepcio-

112
Jurisprudencia
Una publicación de ©AbeledoPerrot S.A.Tucumán 1471 (C1050AAC),Cdad. de Buenos Aires, ArgentinaTe.: (54-11) 4378-4733 - Fax: 4378-4723Mail: [email protected]
Se terminó de imprimir en la 1ra. quincena de junio de 2013 en los talleres gráficos de La Ley S.A.E. e I.Bernardino Rivadavia 130 - AvellanedaPcia. de Buenos Aires, ArgentinaRNPI 5074812
En nuestro próximo fascículo:
•
•
nes, en tanto dispone que será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil, “a efectos de las acciones judiciales previstas en el art. 4, párr. final de la presente ley”, vale de-cir para las acciones “iniciadas por la vía del dere-cho civil” (conf. art. 4 citado), sin efectuar salve-dad alguna vinculada con la fecha de nacimiento del crédito.
Por lo demás, no puede válidamente afirmarse que la ley 26773 haya creado ninguna vía nue-va (como sostiene el fiscal general). En todo ca-so, esta ley ha facilitado el acceso a una vía (la del derecho civil) ya harto transitada con ante-rioridad, como lo atestiguan las decenas de mi-les de demandas que han tramitado ante este Fuero con fundamento en los mismos preceptos del Código Civil (los arts. 1109, 1113 y 1074, en-
tre otros) que se invocan en sustento de la pre-sente demanda.
Que el tribunal por mayoría, y de conformidad con lo expresado en los considerandos pertinen-tes y compartiendo los fundamentos expuestos en el dictamen fiscal, a los que cabe remitirse re-suelve: Revocar la resolución anterior y declarar la competencia de esta justicia nacional del tra-bajo para entender en las presentes actuaciones; con costas por el orden causado ante la inexis-tencia de réplica.
Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.– Héctor C. Guisado.– Silvia E. Pinto Varela.– Graciela E. Marino.