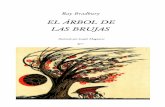Instantáneas de Cortázar · que editó Siglo XXI, estaba transfigurado en una su-cesión de fotos...
Transcript of Instantáneas de Cortázar · que editó Siglo XXI, estaba transfigurado en una su-cesión de fotos...
A mediados de los años cincuen-ta, Julio Cortázar instaló el saborde la libertad y de la utopía enuna América Latina resignada alos cerrojos de la opresión y de lavida gris y mantuvo esa herenciaen alto hasta el final, cuando mu-rió como había vivido, apartado delos relámpagos del periodismo yapegado a unas pocas posesiones feli-ces. Me dicen que junto a él había, en aqueltránsito silencioso, sólo un libro con lospoemas de Rubén Darío, que había sido suamor de toda la vida, y un ramo de flores enviado porlas Madres de Plaza de Mayo. Hasta en esos detallesínfimos del último día, Julio seguía siendo Julio.
Hay ciertos autores que irradian una luz irresistible,y él era uno de los mayores. Advirtió antes que nadie, yaen 1960, el cambio de vientos que se avecinaba en lascostumbres, en la literatura y en la política. Sintió la cla-ridad de la subversión que se venía y salió a su encuen-tro. Las primeras andanzas de los hippies, las escriturasde Jack Kerouac y de los surrealistas tardíos, el cine deBuñuel y de Fellini, la música de Charlie Parker y de As-tor Piazzolla, instalaron en su obra una libertad —quetantos imitadores confundieron con facilidad— de laque toda mi generación es tributaria. Habíamos apren-dido de Borges el lujo de la escritura inteligente y delvaivén entre la ficción y la realidad. Pero también reci-bimos de Borges el mandato —que en Borges podíaderivar en malabarismos narrativos asombrosos peroque en los demás resultaba patético, irrisorio— de quelos argentinos éramos pudorosos y reticentes, cuando lavida de todos los días proclamaba a gritos lo contrario.
Por Cortázar supimos que se debía desobedecer esemandato y trastocar todos los órdenes del lenguaje.
Nunca olvidaré el pasmo con queleí, en 1960, un cuento que co-menzaba: “Si se pudiera decir:yo vieron subir la luna, o: nosme duele el fondo de los ojos, ysobre todo así: tú la mujer rubia
eran las nubes que siguen corrien-do delante de mis tus sus nuestros
vuestros sus rostros. Qué diablos”.Pasmo aunque sus lectores fieles sabía-
mos que la palabra rostro le parecía afec-tada, pasmo porque estaba saliéndose delos límites con una audacia formal que sólo
habíamos visto en Faulkner o en el secreto RaymondRoussel, pero en ningún otro argentino que yo cono-ciera, ni siquiera en el audaz Macedonio Fernández.
A partir de Cortázar, cambió la vida de los argentinos,aun la de aquellos que ni siquiera habían oído hablar deél. A través de los jóvenes, que lo leían con una devo-ción superior a la que habían sentido los abuelos leyen-do a Verne o a Dumas, su mirada se irradió sobre el paísentero, y más allá. En un polvoriento rincón de Cachi,al centro de los Valles Calchaquíes, mil trescientos kiló-metros al noroeste de Buenos Aires, conocí a un trenza-dor de lazos que pasó un verano entero, en 1966, gozandocon los cronopios y los famas. En un café de Suipacha ySanta Fe, una mañana de 1967, Gabriel García Már-quez y yo vimos a una mujer que salía del mercado conuna bolsa en la que un ejemplar de Rayuela asomaba lanariz entre las hortalizas.
Los más desventurados supieron, leyéndolo, que nosólo había un mundo mejor al otro lado de la realidadsino que también se podía ayudar a construirlo. Recuer-do que en aquella época, además, nadie se atrevía a apretarel tubo del dentífrico por el extremo más delgado ni aponer las estampillas en el lugar tradicional de los sobres.
20 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
Instantáneas de Cortázar
Tomás Eloy Martínez
A los dos años, Suiza, 1916
© C
olec
ción
Alia
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 21
Cortázar se burlaba de esas cosas y nadie toleraba ser unacopia en papel carbónico, como los miembros de lafamilia normal que él ubicaba en la calle Humboldt.
Desde el día en que el dictador Juan Carlos Onganíaordenó cortar el pelo a los varones que se lo dejabanhasta los hombros, y hubo una ceremonia de peluque-ría ritual frente al Instituto Di Tella de la calle Floridacon dos víctimas propiciatorias, los pintores Deira y Dela Vega, desde ese día, todos los que se sublevaban con-tra el poder se llamaron cronopios y todos los quesiguieron la corriente del poder fueron famas.
No sé hasta qué punto se ha advertido también cuán-to contribuyó Cortázar a romper con las convencionesdel relato tradicional, no sólo estimulando todos losjuegos que permite la lengua castellana, saltándose losmuros de la lengua con una insistente falta de respeto,sino también estableciendo formas nuevas de leer y denarrar. Ahora, a cuarenta años de Rayuela, sigue llenán-dome de felicidad leer la novela en desorden, obedecien-do a la brújula que está al pie de los capítulos o al humordel momento. Otros han intentado repetir el juego,pero a nadie le ha salido tan bien. Sucede algo parecidocon los collages de Libro de Manuel y las insercionesfotográficas de La vuelta al día en ochenta mundos,Último round y Los autonautas en la cosmopista, quetodavía están dejando su resplandor en otros libros quellevan el nombre de otros autores.
Hace pocos meses, leí en la prensa norteamericanalas últimas críticas admirativas sobre On the NaturalHistory of Destruction, el libro póstumo de W. G.Sebald. Todas ellas se detienen a ponderar la inserciónde muestras caligráficas y fotos reales o fingidas quecortan el texto y lo enriquecen con signos que no sonlos de la escritura. Aunque admiro a Sebald, admiromás a Cortázar, que lo hizo antes. Recuerdo muy bienel día en que Paco Porrúa me llamó por teléfono parapreguntar si en los archivos de Primera Plana habríaalgún dibujo o fotografía de un cinturón de castidad,porque Cortázar los necesitaba para incluirlos en Últimoround. Tiempo después, cuando vi el cinturón en el libroque editó Siglo XXI, estaba transfigurado en una su-cesión de fotos que jugaban a las adivinanzas con ellector. Se veían una media de muselina y el cuadrilá-tero de muslo que se alzaba por arriba, varias correastransversales y, quizás, una nalga. El más anti-eróticode los objetos de represión cedía allí paso al más sueltoy desmelenado de los erotismos. Antes de Sebald,Cortázar ya había ido más lejos que Sebald.
En una de nuestras conversaciones sin grabador depor medio, en un café del boulevard Saint-Michel,Cortázar dejó caer una reflexión —tal vez se la hiciera así mismo— que reverberó en mi memoria duranteaños: “¿Es posible para un escritor poner en una sola es-tructura, en la estructura de un cuento, por ejemplo, o
de un poema, todo lo que sabe acerca de las demásartes: de la fotografía, de la música, de la pintura, delreportaje?”. Muchos años después leí la misma pregunta,aunque formulada de otra manera, en el prólogo deMúsica para camaleones, la admirable colección mis-celánea de Truman Capote, y me sorprendí de queJulio siempre anduviera delante de su propio tiempo,sin llevarse jamás su tiempo por delante.
Lo conocí hace cuarenta años, cuando acababa desalir Rayuela. Si bien el libro no había sintonizado aúncon el público clamoroso que tendría en 1965 y 1966,ya era una de esas novelas de culto que instalaban pala-bras infrecuentes en las conversaciones. En AméricaLatina se hablaba entonces del “perseguidor”, de “lostablones” y de Rocamadour con tanta complicidadcomo de “A Hard Day’s Night” y de las otras cancionestempranas de los Beatles.
Me acuerdo muy bien de nuestro primer encuentro:fue en el vestíbulo mayor de la UNESCO, a las once de lamañana del 9 de setiembre de 1963. El dato precisoaparece en la carta a los lectores que el director del sema-nario Primera Plana de Buenos Aires escribió casi dosmeses más tarde, cuando la revista le dedicó la portada,proclamándolo como “el más importante escritorargentino de estos tiempos”.
Yo había ido a París para entrevistarlo y, a diferenciade lo que me ha sucedido en casi todas las demás ocasio-
Página 1 de la libreta de enrolamiento del ciudadano Julio Florencio Cortázar, Saladillo, Provinciade Buenos Aires, 1933
CORTÁZAR REVISITADO
© C
olección Alia
22 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
nes, me costó mucho entrar en confianza. Le tenía ad-miración, tembloroso respeto, y él me desarmó con sucalidez y su llaneza, como si no le diera importancia aser quien era.
Voy a incurrir en varios lugares comunes al narraraquel encuentro inicial. Primero, la irreparable sor-presa de su apariencia física. Yo iba en busca de unhombre de cincuenta años, que eran los que él teníaentonces. En verdad, ya parecía haber alcanzado loscincuenta en la única foto que le conocía, publicadapor la revista Sur en 1951, donde adopta un gestoadusto, serísimo, reforzado por unos anteojos de mar-co negro y por el pelo muy engominado. El que mesaludó, en cambio, era alguien recién salido de la ado-lescencia, menor que yo. Creo que advirtió mi sobre-salto y lo toleró, condescendiente. En un ejemplar dela revista Arts, que apareció por aquellos días, descubríque otros compartían mi extrañeza. Al pie de un retra-to nuevo de Cortázar, aparecía la siguiente leyenda:“Vean con atención esta foto. Fue tomada hace una se-mana. El muchachito de cara lampiña que ven ahíacaba de cumplir cincuenta años. Es inevitable pensaren Dorian Gray”.
Durante los días que siguieron conversamos nueve,doce o tal vez más horas, en el café Deux Magots, en elcomedor de la UNESCO y en el enorme altillo de su casa,junto a la plaza del General Beuret, donde tenía loslibros, la máquina de escribir y el saxo que tocaba porlas noches. Cuando volví a Buenos Aires, escribí un ar-tículo admirativo que ocupó cinco páginas de la revista:
el más extenso que se había consagrado a un escritor.Vi a Cortázar varias veces más, entre 1967 y 1972 en
París, y a mediados de 1978 en Caracas, en la casa deManuel Sadosky, un matemático que había sido sucondiscípulo del colegio secundario. En los intervalos,intercambiamos cartas afectuosas que aludían a la pata-física, a los poemas de Lezama Lima, a las fotos de SaraFacio y Alicia D’Amico y a las canciones de “SergeantPepper”. Sin embargo, la última vez que lo vi, la políti-ca estaba en el centro de todo: las revueltas sandinistasen la Nicaragua de Somoza, el destino de Cuba, la ferozdictadura de Videla y Massera a la que él combatió contodos los filos de su lenguaje.
Los sesenta fue una década dominada por los vientosestructuralistas. Muchos de nosotros tendíamos a pen-sar entonces que no había autor sino texto y que la lite-ratura era un meccano de palabras. La literatura era enel fondo lo mórbido, lo enfermo, y Cortázar exhalabasalud: era como el revés de la teoría. En esos años de fe-tiches visuales, su gallarda figura de héroe escapado delas páginas de Julio Verne construía, sin que él se dieracuenta, un personaje nuevo en la escena latinoameri-cana: el de un Peter Pan a salvo de las conspiraciones deltiempo, alguien inmovilizado para siempre en unafotografía de juventud, como el cuerpo muerto del Chéen la batea de La Higuera. Nunca lo vi caerse por la pen-diente de la solemnidad. Respiraba humor, locura, feli-cidad por vivir.
Me acuerdo de 1968. Era el 1º de mayo y yo anda-ba por la rue du Seine, en París, comprando muguets
La madre y la abuela de Julio Cortázar, Buenos Aires, ca. 1898
© A
. S. W
itec
omb
Con su madre, Austria, 1963
© C
olec
ción
Alia
con unos amigos. Encontré a Cortázar con los brazosllenos de flores, sentado al sol en un café. Si no fuerapor la imponencia de su estatura, me habría costadoreconocerlo. Estaba tostado, su pelo era más brillantey tupido que cuatro años atrás y le había crecido,como por arte de magia, una barba espesa, oscura, quele desvanecía los signos adolescentes pero que (esextraño) acentuaba la incandescencia de su aspecto ylo hacía, otra vez, parecer treinta años más joven de loque era.
Compartimos un pastis durante media hora. Mehabló con entusiasmo de 62, modelo para armar, novelaa la que acababa de poner fin, y de Cuba, adonde estabapor viajar. Después supe que las revueltas estudiantiles deaquel mes lo habían retenido en París, que se había des-velado con los estudiantes escribiendo grafitti en elTeatro del Odeón y en los muros de la Universidad deNanterre, y que seguía escribiendo, para variar, a todashoras, como si la alegría del mundo dependiera de suspalabras, lo que en parte era así.
Volvió a Buenos Aires antes de morir, con la esperan-za de que la Argentina se lavara de sus ominosas cenizasdictatoriales y de que los desaparecidos encontraranjusticia. Quienes lo vieron en aquellos días jubilososhan contado que, si bien ya estaba herido de muerte ylo sabía, desplegaba uno de esos optimismos que duratoda la eternidad. Los jóvenes lo reconocían cuandocaminaba por la calle Corrientes, las Madres de Plaza deMayo velaron sus recuerdos junto a él un par de jueves,en sus rondas de súplica por los desaparecidos, y el
público del Teatro Abierto lo aplaudió de pie durantediez minutos que lo hicieron llorar. Pero, aunque jefesde gobierno como el español Felipe González, el fran-cés François Mitterrand y el colombiano BelisarioBetancourt estaban orgullosos de ser sus amigos, nuncalogró la audiencia de media hora que había pedido conel presidente argentino Raúl Alfonsín. Regresó a Paríssin poder verlo. Resignado a ese otro portazo del poder,la noche antes de su partida le envió un mensaje aAlfonsín a través de un amigo: “Mandále un abrazo”,dijo. “Ojalá que todo le salga bien.”
Ahora, en mi país, se preparan homenajes en laplacita de Palermo que lleva su nombre y el gobierno dela ciudad de Buenos Aires está por abrir el AñoCortázar, pero Julio se fue de su ciudad sin saber esascosas, con una congoja que todavía está en el aire.
Tal como suponía Sartre, todos los intelectualesviven dudando entre ser fieles a lo que ellos quierenhacer con su época o a lo que su época quiere hacercon ellos. En Cortázar se daban los dos prodigios: elde un oído finísimo al que no se le escapaba el menordiapasón de la historia, y el de un talento tan vivocomo para cambiar la vida de los demás con lo queescribía. En la Argentina al menos, y quiero creer quetambién en otras partes, él fue su época, con la mismafuerza con que Carlos Gardel fue los años veinte. Loslectores pasan y Cortázar sigue escribiendo mejor cadadía. Pronto va a cumplir noventa años, pero todavía esun adolescente que, como los dioses, está destinado ano morir.
CORTÁZAR REVISITADO
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 23
Guadalupe, 1981Con Aurora Bernárdez, en un bazar de la India
© C
olección Alia
© C
arol Dunlop