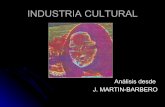Industria cultural
-
Upload
reddedocentes-redequipo -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Industria cultural
INDUSTRIA CULTURAL Y MÁQUINA SOCIAL Y DESEANTE COMO RESTRICTORAS DE LO CARNAVALESCO
Por: Juan Sebastián Sabogal Velásquez1
Resumen
El carnaval, como expresión por excelencia del pueblo y sus raíces, se ve
restringido por los distintos procederes de la cultura de masas. La individualidad
del pueblo y sus expresiones propias en busca de la libertad y autenticidad son
aplastadas a través de diversos mecanismos de homogeneización, imposición,
omisión, inserción en procesos de consumo, etc. En este ensayo se pretende
mostrar cómo la industria cultural y las máquinas social y deseante (dentro de los
cuales se presenta el Kitsch) eliminan uno a uno los cuatro componentes
fundamentales del carnaval propuestos por Bajtín. Al final, la consciencia como
vehículo de libertad se presenta como opción para sustraerse a los procesos de
masificación (bien sea despreciándolos o adueñándose de ellos) y entrar al
carnaval.
Palabras clave
Carnaval, Cultura de masas, Industria cultural, Máquina social, Máquina deseante,
Kitsch.
----
No hace falta ser un crítico consagrado para darse cuenta de que el fenómeno de
los medios comunicativos masivos se ha establecido de manera inmovible como
1 Estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional.
E-mail: [email protected]
refugio de la sociedad actual. Esto porque dichos medios no son sólo ya de
comunicación sino también medios de entretención (cultura de masas), y es su
carácter masivo el que les otorga la cualidad de tener siempre las puertas abiertas
para que el hombre que regresa a su hogar, o que de cualquier manera entra en
contacto con el mundo, sienta que no está solo y se interne dentro del gran grupo
beneficiado por la obra de los mass media. La existencia de los medios masivos
de comunicación es una existencia de polémicas, donde la postura más fuerte (y
no por ello la más popular) viene desde los críticos e intelectuales, que la
consideran nociva para la sociedad, pues ésta última entra a ser convertida en una
masa informe empleada como medio de producción y proliferación de ideologías.
Este planteamiento tiene fundamentos muy fuertes y hay cantidades
inconmensurables de estudios, teorías, ensayos y demás que lo respaldan. Sin
embargo, cabe anotar que esta postura, si bien parte de bases sólidas y
difícilmente discutibles, tiende a ser excesivamente totalizadora, convirtiendo la
cultura de masas en un fenómeno que no lleva ni llevará nunca a nada bueno. A
pesar de que ya por el título habrá de advertirse que lo que aquí se dirá apunta
también a una crítica de los impactos destructivos y alienantes de los medios, es
importante resaltar que no se busca una concepción que deje de lado los aspectos
positivos que se derivan de ellos (información, expresión, comunicación). Esto
porque es importante tener en cuenta que la idea de una crítica es siempre la
construcción. Por más prediseñado que suene, el objetivo principal de cualquier
análisis y puesta reflexiva ante el mundo es el mejoramiento del mismo. Si de una
crítica no se generara un cambio positivo, entonces el trabajo del pensamiento se
convertiría en mera entretención y palabreo banal.
En su ensayo Utopía y desencanto, Claudio Magris (2004) da luces sobre una
consideración de la actividad intelectual frente al mundo y sus lateralizaciones. Por
un lado, aparecen los que se centran en la utopía, y por el otro los que se centran
en el desencanto. Siendo los primeros quienes consideran que todo está hecho y
que todo es perfecto y los segundos quienes irremediablemente se rinden ante la
caída total e irreversible del mundo y la sociedad. Claramente se ve entonces que
en lo que respecta a la crítica de la cultura de masas y lo que a ella se relacione,
se centra principalmente en el desencanto, dejando la utopía en un lado al que no
se puede mirar. Pero el cambio no habrá de llegar si el mundo es sesgado y se
oculta a partir de los procedimientos de la propia vista, de ahí que lo utópico (lo
que está bien, o la posibilidad de saber que puede llegar algo bueno de lo
existente en decadencia) sea necesario. Del mismo modo, si se llega a caer en
una visión excesivamente utópica, serían todos para siempre parte de la masa
irracional movida por los hilos de lo establecido.
No se puede tener una visión polarizada porque
…la utopía le da sentido a la vida, porque exige, contra toda verosimilitud, que la
vida tenga un sentido; don Quijote es grande porque se empeña en creer […] Pero
don Quijote, por sí solo, sería penoso y peligroso, como lo es la utopía cuando
violenta a la realidad, creyendo que la meta lejana ha sido ya alcanzada,
confundiendo el sueño con la realidad e imponiéndolo con brutalidad a los otros,
como las utopías políticas totalitarias. (MAGRIS, 2004:12)
El crítico convencido de la existencia única de una decadencia pronosticada e
inexorable caerá en el error de ignorar la realidad, que se compone de elementos
buenos y de elementos malos que, mal que bien, han de ser contemplados
conjuntamente con el fin de alcanzar una mejora en lo que rodea a la humanidad.
Eco desarrolla muy bien esta idea en una parte de su ensayo Apocalípticos e
integrados, al presentar las posturas defensoras y detractoras de los medios y
concluir que “El error de los apologistas estriba en creer que la multiplicación de
los productos industriales es de por sí buena…” (1965: 53) y que “El error de los
apocalíptico-aristocráticos consiste en pensar que la cultura de masas es
radicalmente mala…” (1965: 53-54). Entonces, no caer en el error radica en no
“sobre-reconocer” ni “irreconocer”, aspectos presentes en un problema de carácter
tan humano (y por ende tan polifacético) como lo son la cultura y la comunicación
en ésta.
Una vez realizada esta aclaración, importante porque deja campo abierto también
a potenciar y estudiar las cualidades de los medios, es posible comenzar, sin
riesgo de caer en un risco deprimente y desesperanzador, con la puesta en
escena de algunos de los momentos en que los medios masivos de comunicación
son realmente un dispositivo de deterioramiento cultural y social, donde la
diversidad, que esencialmente compone la humanidad, es el enemigo principal y el
hecho a camuflar y eliminar. Esta unificación de los individuos en una única masa
manipulable y servil, carente de motivaciones propias, se puede analizar desde el
hecho en el que la sociedad, o para mejores efectos de lo que se tratará, el
pueblo, pierde la capacidad de mostrar su individualidad, su diferencia y su
intención en un evento de carácter masivo: el carnaval, que desarrolla un proceso
que difiere del de los mass media, donde ocurre una masificación de las
emociones y pensamientos que posteriormente se convierte en una
instrumentalización y unificación de los mismos.
El carnaval se da cuando el pueblo regresa a sus raíces, surge del grito en la
plaza de quienes dejan de pertenecer al mundo establecido y pretenden dejar a un
lado todo tipo de lógicas para dar paso a la danza y la algarabía. A diferencia de la
entretención dada por los medios de masas, en el carnaval no existe una división
entre espectadores y actores, no hay una masa pasiva esperando información a
procesar sino que se trata de un conjunto activo de individuos que participan del
festejo. Bajtín dice que “En el carnaval, todos participan, todo mundo comulga en
la misma acción. El carnaval no se contempla ni se representa, sino que se vive
en él...” (1987: 172).
Esta celebración folclórica del pueblo permite la libertad absoluta de éste, pues en
ella se reconoce como original y da paso a la existencia y realización de todos y
cada uno de los aspectos que lo componen, recuperando especialmente aquellos
que son restringidos por la implantación de la categoría “desagradable”. En la vida
carnavalesca se habla de libertad porque “las leyes, prohibiciones y limitaciones
que determinan el curso de la vida normal, o sea, de la vida no carnavalesca, se
cancelan durante el carnaval.” Entonces el pueblo y sus integrantes pueden
expresarse sin temor a las leyes tanto morales como penales, pues lo único que
interesa es la destrucción de los límites para conseguir llegar a la risa, fin y
vehículo del carnaval.
La cultura de masas, como se verá, a través de los mecanismos de cierre de
alternativas y de elisión de particularidades, impone prohibiciones al
comportamiento del pueblo que resultan acabando con la idea misma del carnaval,
donde la libertad prima acompañada del disfraz y el festejo. Los mass media se
encargan de impedir el nacimiento del carnaval a través de la destrucción misma
de los sentimientos propios del pueblo que surgen de la necesidad de violentar lo
establecido con el objetivo de dar el grito. La cultura de masas ataca al carnaval
desde sus elementos constitutivos.
Según Bajtín, el carnaval se constituye como tal gracias a que presenta cuatro
características principales, a saber, el contacto libre y familiar entre la gente, la
excentricidad, las disparidades carnavalescas y la profanación (1987: 173-174). La
cultura de masas y sus lógicas restringen el carnaval acabando con estas
características básicas. Por ello, es necesario entonces observar cómo el pueblo
va, a causa de los mass media, perdiendo cada una de estas posibilidades de
expresión que dan paso a la aparición de la celebración en la plaza.
La primera categoría mencionada por el crítico ruso es la que se rompe en primer
lugar al aparecer la cultura de masas, pues se establece una división absoluta
entre público y emisores. Además de esta división, el contacto entre las personas,
que indudablemente implica la singularidad de cada individuo, se destroza cuando
la cultura de masas transforma a su público en un conjunto amorfo y totalizado. El
momento definitivo en el que los medios de comunicación de masas
homogeneizan a los individuos se presenta con su establecimiento como industria.
Pero, ¿qué es esto de los medios como industria y qué conlleva? ¿por qué esto
habría de llevar al pueblo a perder sus contactos entre sus integrantes, cuya
individualidad lo constituye como tal?
Hablar de medios masivos no necesariamente implica pensar en una masificación
de los destinatarios. El concepto de masivo hace referencia a que tiene la
capacidad de llegar a un número muy elevado de personas. El aspecto de la
masificación aparece es cuando se ve que este carácter masivo, es decir, de
llegar a muchos, hace que los medios se conviertan en procesos industriales
principalmente, y la industria sí masifica aparte de ser masiva, pues produce en
enormes cantidades lo mismo para una población determinada que se unifica
como consumidora ideal e indiferenciada del producto único.
Los medios se han convertido en una industria, en un mecanismo productivo
inscrito dentro de un sistema político y económico que se encarga de fabricar un
producto que habrá de ser consumido por una población, que si bien está
configurada por infinidades de personas diferentes, se constituye en un cliente
único idealizado. Este afán de generar producción y consumo destruye el
reconocimiento de la individualidad del pueblo, construye la imagen del pueblo
como máscara de procesos con fines económicos. Como dice Eco: “El problema
de la cultura de masas es en realidad el siguiente: en la actualidad es maniobrada
por “grupos económicos”, que persiguen finalidades de lucro, y realizada por
“ejecutores especializados” en suministrar lo que se estima de mejor salida…”
La idea de la cultura de masas como una industria fue ampliamente desarrollada a
finales de la primera mitad del siglo XX por Adorno y Horkheimer, quienes
encontrándose en los Estados Unidos de la post-guerra tuvieron un acercamiento
al inmenso impacto de la entretención y la información, dándose cuenta de que la
cultura ofrecida de esta manera se constituía en una industria. El mecanismo de
difusión, principalmente por medio de la radio y del cine, consistía en un
procedimiento económico de vender a gran escala un producto: el entretenimiento.
Los filósofos alemanes presentan, para sustentar este punto, cómo estas ventas
son incluso tasadas y cómo sus receptores son clientes perfectamente
acomodables en estadísticas de mercadeo: “Film y radio no tienen ya más
necesidad de hacerse pasar por arte. […] Se autodefinen como industrias y las
cifras publicadas de las rentas de sus directores generales quitan toda duda
respecto a la necesidad social de sus productos.” (ADORNO & HORKHEIMER,
1988: 1). De esta manera se comienza a tener consciencia de que la cultura de
masas y los mass media se encargan de producir y generar consumo de
entretención y de ideologías en la sociedad. Esto, desde luego, con la adición de
la verdadera publicidad de otros productos ya de un nivel mercantil más explícito
(juguetes, alimentos, ropa, etc.)
Quien se da cuenta de una realidad como esta, se reconoce inmediatamente
como un individuo “desinidividualizado”, se le ha extraído de su condición única y
se le ha insertado dentro de un grupo inmenso, en el que ni siquiera es miembro,
sino que es parte, irreconocible e indiferenciable, “En la industria cultural el
individuo es ilusorio no sólo por la igualación de sus técnicas de producción. El
individuo es tolerado sólo en cuanto su identidad sin reservas con lo universal se
halla fuera de toda duda.” (1988:19). Es cliente, no es un cliente, es el cliente junto
a cientos de millones de personas, se mueve en un ambiente de consumo no
dedicado a él sino a una generalidad indeterminada, un ambiente que es
distracción, control, inserción.
En la industria cultural esta masa-cliente se convierte en un saco de ideologías y
ofrecimientos mercantiles disfrazados de cultura, pero no dejará de ser un objetivo
pasivo cuya única acción ha de ser el consumo. “El teléfono, liberal, dejaba aún al
oyente la parte de sujeto, la radio, democrática, vuelve a todos por igual escuchas,
para remitirlos autoritariamente a las programas por completo iguales de las
diversas estaciones.” (ADORNO & HORKHEIMER, 1988: 2). Y es entonces donde
comienza a desaparecer lo que el individuo y el pueblo desean. Lo que el sujeto
desee o viva ya no interesa, ahora sólo es real y admisible lo que la totalidad
dispone y representa, la vida se convierte en prolongación de lo que ofrece la
industria, “…cuanto más completa e integral sea la duplicación de los objetos
empíricos por parte de las técnicas cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer
creer que el mundo exterior es la simple prolongación del que se presenta en el
film.” (1988: 4). De esta manera, la vida y la realidad se insertan dentro de lo que
es la industria y el mundo se convierte en una máquina gigantesca.
Es importante esta idea de máquina. Las máquinas son mecanismos donde cada
parte funciona para dar movimiento a las otras, pero solo es funcional dentro de la
misma colectividad, su individualidad no importa. Del mismo modo, las personas
son parte funcional de la inmensa máquina, de la masa. Se relega lo individual,
desaparece el grito propio del carnaval, la revelación. Todo está ordenado y es
progresivamente exacto, el desorden, el bullicio y la verdadera risa no tienen
cabida dentro de la gran industria. Se da la producción por producción. El
interminable ciclo de la máquina que produce sin final porque esa es su única
función.
Comprender lo que la máquina creada por la industria acarrea implica acudir a las
ideas de Deleuze y Guattari, que teorizaron al respecto. Para ellos, el producir por
producir es la característica principal de las máquinas: « Du produire, un produit,
une identité produit-produire... C’est cette identité qui forme un troisième terme
dans la série linéaire : énorme objet non différencié. »2 (DELEUZE & GUATTARI,
1972 : 12). La industria se fundamenta en la producción, sólo pretende producir
productos y generar consumo. Así, se conforman la máquina social y deseante. El
sujeto se inserta, es absorbido, por estos mecanismos, y entra a seguir el juego de
producto-producir, el eterno círculo que da un placer infundado.
2 “El producir, un producto, una identidad producto-producir… Es esta identidad la que forma un tercer
término dentro de la serie lineal: enorme objeto indiferenciado”
La máquina social y la máquina deseante no son funcionalmente distantes, se
complementan, y más en la cultura de masas. La máquina social está presente en
los mismos medios: la infinidad de noticiarios, de películas, de realities. Estos son
un mecanismo inmenso de producción, donde se ha de producir en imparable
estado hasta el punto de que los mismos productos se repitan, pues lo importante
es estar en constante generación de algo, y mejor si ese algo se sabe que
irremediablemente habrá de ser consumido. Esto llevó a Adorno y Horkheimer a
indicar que las diferencias entre los productos no consistan más que en elementos
superficiales. La diferencia está esencialmente en la diferencia que el consumidor
quiere ver (1988: 2-3). No es posible apartarse de lo que se sabe será recibido,
pero tampoco es posible permitir que se piense que existe una igualdad absoluta,
una ausencia infinita de originalidad.
La máquina deseante entra en esta dinámica de mantener la producción a partir
de la misma necesidad de producir. Los individuos no consumen ni producen sino
es por la misma necesidad impuesta de desear algo de la producción existente: “il
n’est jamais premier; la production n’est jamais organisée en fonction d’un manque
antérieur, c’est le manque qui vient se loger, se vacuoliser, se propager d’après
l’organisation d’une production préalable”3 (DELEUZE & GUATTARI, 1972 :34). El
deseo es el vehículo para producir, la simple espera de algo no existe, todo deseo
termina en una materialización, y toda materialización genera un deseo:
Si le désir produit, il produit du réel. Si le désir est producteur, il ne peut l’être qu’en
réalité, et de réalité. Le désir est cet ensemble de synthèses passives qui
machinent les objets partiels, les flux et les corps, et qui fonctionnent comme des
3 Ella [la carencia de algo] nunca está primero; la producción nunca está organizada en función de una
carencia anterior, es la carencia la que viene a introducirse, a vacuolizarse*, a propagarse de acuerdo a la
organización de una producción dada de antemano.
*esta palabra no existe en español, pero hace referencia al verbo del que sería efecto el proceso de
vacuolización, existente en nuestra lengua.
unités de production. Le réel en découle, il est le ésultat des synthèses passives du
désir comme auto-production de l’inconscient.4 (1972 :34)
Dentro de la cultura de masas las personas mismas se crean la necesidad, el
deseo, de acceder a una entretención que asumen ya como necesaria (lo que no
se considera necesario no se desea). Y es este mismo deseo el que es motor de
la producción. ¿Por qué, si no, se ven novelas cuando todas son lo mismo?, las
novelas no se producirían si no existiera una recepción de las mismas que a su
vez genera el deseo de poder verlas. El ama de casa desea una entretención que
la distraiga de sus obligaciones vespertinas y a la vez desea ver algo con lo que
se sienta identificada. La novela presenta el amor, el engaño y todas estas
situaciones que se extraen de una generalización de la vida humana y permiten
que se identifique, aun cuando jamás haya vivido una situación semejante. En ella
y en las muchas otras personas que buscan entretención en este tipo de
programas comienza a germinar el deseo de no perder ese contacto, esa relación,
ese reflejo suyo en lo que se presenta en televisión, el deseo de ser parte de lo
que la misma sociedad produce. Así funcionan la industria y las máquinas.
El deseo crea su objeto y lo materializa, y a la vez genera en su objeto un nuevo
deseo de adquisición. Dentro de la cultura de masas, los ídolos son perfecta
muestra de producto por producción y de deseo de producto para propósitos de
producción. Los estereotipos de belleza tan marcados en la música, en los
programas y en las películas nacen como producto del deseo generalizado y de
una idea creada en el seno mismo de la sociedad, y se convierten entonces en
deseo del público. Así, la chica deseará ser rubia y delgada como Paris Hilton, sin
darse cuenta de que Paris Hilton es creación de ella misma. La belleza de Paris
Hilton o de Angelina Jolie parte de una concepción de la masa que se elevó hasta
4 Si el deseo produce, produce algo real. Si el deseo es productor, no puede serlo mas que en realidad y de
realidad. El deseo es ese conjunto de síntesis pasivas que maquinan sobre los objetos parciales, los flujos y los
cuerpos, y que funcionan como unidades de producción- Lo real se deriva de esto, es el resultado de las
síntesis pasivas del deseo como autoproducción del inconsciente.
establecerse en los medios, pero los medios no reconocen la creación de la masa
a la que se dirigen, los medios no adaptan para ilustrar, adaptan para imponer.
Así pues, la industria cultural y sus máquinas acaban con los vínculos entre
individualidades y con la individualidad misma. Pero además, en el último párrafo
se advierte cómo el pueblo pierde el acceso a las disparidades carnavalescas,
Segundo elemento presentado por Bajtín como característica constitutiva de la
celebración del carnaval.
En el momento en el que se crean esos imaginarios inalcanzables se genera,
desde luego, la ruptura de la primera categoría, pero también se elimina la
posibilidad de acceder a las disparidades, que son los momentos donde la misma
proximidad de los individuos permite que llegue el instante, surgido de la actitud
libre, en el que “todo aquello que había sido desunido, distanciado por la división
jerárquica de la vida normal, entra en contactos y combinaciones carnavalescas.
El carnaval une, acerca, compromete y conjuga lo sagrado con lo profano, lo alto
con lo bajo, lo grande con lo miserable, lo sabio con lo estúpido, etc.” (BAJTÍN,
1987: 174).
Lo anterior lleva a reconocer que es la ignorancia de estos procesos ejercidos por
las máquinas la que se presenta como negativa. Algo crucial que se debe tener en
cuenta dentro de lo competente a la cultura de masas, es la consciencia. El deseo
inconsciente del que hablan Deleuze y Guattari, basados en los postulados de
Freud, es el error principal del público de los medios. La idea de asumir los
estándares sin la consciencia de que se imponen, elimina la libertad frente a ellos.
Escoger querer ser como Angelina Jolie es una decisión, pero se constituye en
ella solamente cuando el individuo tiene consciencia de que en general es una
imposición, no accede a ella porque se le imponen sino porque en verdad quiere
hacerlo, es ahí cuando une lo alto con lo bajo y se da el carnaval.
Entra aquí nuevamente el postulado inicial de la crítica del desencanto frente a la
cultura de masas. El problema esencialmente elitizante a la hora de criticar la
cultura de masas, consiste en convertirse también en restrictor de libertad. Quien
impone no acceder a las entretenciones populares es también integrador de
máquinas, pues sería entonces el retiro de un sistema consolidado para la
inscripción en otro. Lo fundamental aquí atañe a la libertad, pero la libertad solo
nace de la consciencia. Auto-producirse como reproducción de una “estrella” sin
tener la consciencia de que eso es una imposición, es ser operado por la máquina
deseante y ser insertado en la máquina social, mientras decidir parecerse a una
“estrella” con plena consciencia de lo que hay de transfondo en ella es ser
verdaderamente libre y, por paradójico que parezca, sustraerse de la propia masa.
El amusement del que hablan Adorno y Horkheimer, es “delito” en tanto no se
reconoce su carácter banal, pero el amusement es también opción, es
entretención, es relajación. El problema estriba en no reconocerlo como simple
amusement. Con relación a esto, Eco afirma que “Sólo aceptando la visión de los
distintos niveles como complementarios y disfrutables todos por la misma
comunidad de fruidores, se puede abrir un camino hacia un saneamiento de los
mass media.” (1965: 63-64) ¿Qué es un nivel de cultura en sí? ¿es acaso una
simple distinción entre el académico destacado y un resto ignorante dominado?
Si la concepción es así, los académicos no harían más que salvarse
sustrayéndose de una masa a la que no eliminan, sino que siguen reconociendo
como objeto de satisfacción personal, diferenciación. Lo que llevaría a pensar que
la existencia de la cultura de masas es entonces necesaria para los académicos y
el juego de las máquinas entraría nuevamente en funcionamiento. El pueblo puede
decidir: en el carnaval, en la expresión propia de la gente, en el grito irrisorio, la
libertad es absoluta. Disfrazarse de Angelina Jolie en la plaza es tan propio y tan
libre como desfilar predicando aforismos Nietzscheanos. Pero quien sale al
carnaval decide salir al carnaval, escoge el disfraz, sabe qué representa el disfraz.
El carnaval es del pueblo, lo que cada quien emplee se hará suyo.
Esta visión de la consciencia como acceso a la libertad, da paso a la entrada de
otro de los fenómenos generados por la cultura de masas. Este nuevo mecanismo
se encarga de desvanecer la segunda y la cuarta categoría propuestas por Bajtín:
la profanación, que es “todo un sistema de rebajamientos y menguas
carnavalescas, las obscenidades relacionadas con la fuerza generadora de la
tierra y del cuerpo.” (1987:174). Y la excentricidad, caracterizada por permitir la
manifestación de la naturaleza humana en una forma sensorialmente concreta
(173). Con esto se produce la destrucción de dos elementos fundamentales del
carnaval, pues son las máximas expresiones de la libertad folclórica, donde
definitivamente se rompen todos los límites establecidos por la consciencia
jerarquizada general.
Este fenómeno que se menciona es el Kitsch, que está estrechamente ligado a la
búsqueda de la igualdad a las estrellas o a la situación evocada de la mujer que se
quiere ver representada en las novelas de las cadenas televisivas. El Kitsch es
bien particular, porque es criticable pero inevitable, es parte misma de la
naturaleza humana pero, nuevamente, debe ser reconocido y se debe tener
consciencia del mismo.
Umberto Eco habla del Kitsch como una “comunicación que tiende a la
provocación del efecto” (1965:80) Es decir, como un mensaje que busca hacer
que su receptor se sienta sumamente complacido de ser partícipe de una
experiencia estética inigualablemente alta. El ejemplo que él trae a colación es el
de la literatura sentimental y plagada de imágenes emocionales y trilladas. Al leer
algo que apunta a sus emociones, y que por conmover es entonces de gran valor
estético, el receptor cree que tiene un privilegio que pocos tienen, cuando en
realidad está frente a un mensaje repetitivo y diseñado sólo para simular
sublimación. Si bien Eco está en lo cierto en la mayoría de sus puntos en lo que
atañe al Kitsch (no es intención de este escrito dedicarse a rebatir esos “otros” que
quedan en mencionados en el aire), el problema que él aborda está dirigido
principalmente a la recepción. Aquí el Kitsch no interesa desde qué imita o qué
despierta o su engaño en tanto experiencia no-estética, sino su condición de
estética en sí.
Puede parecer extraño, pero la concepción de Kitsch que más se adapta a las
intencionalidades de este ensayo no se encuentra en un texto teórico sino en una
novela: La insoportable levedad del ser. Kundera observa el Kitsch desde su
propia esencia y contenido, él lo define como “la negación absoluta de la mierda;
en sentido literal y figurado: el Kitsch elimina de su punto de vista todo lo que en la
existencia humana es esencialmente inaceptable.” (1993:250). Para el escritor, el
Kitsch es un ideal estético que se fundamenta en la supresión de cualquier
elemento que produce asco o que resta perfección al ser humano, de ahí que el
que experimenta el Kitsch se exalte con cuadros empalagosos y tiernos, como una
reconciliación de una pareja, un beso en el atardecer, etc. El Kitsch es inevitable:
los escenarios que de él se desprenden son en efecto hermosos, la belleza de un
beso en una puesta de sol es indiscutible, pero el Kitsch no consiste simplemente
en la emoción frente a lo ideal y romántico, es la búsqueda de la supresión de lo
asqueroso e inaceptable.
Vivir en el Kitsch o impulsar el Kitsch es plantear el ideal de contemplarlo todo
desde la perspectiva de la supresión de lo negativo, es decir, nuevamente el
problema radica en los excesos. La belleza elemental de un cuadro enternecedor
no es negativa, negativa es la cualidad que tiene el hombre de hacerla total y
convertirla en hecho inamovible, sentirse parte de una humanidad feliz, libre de
problemas, una humanidad que no defeca, que no suda, que no llora, que no grita:
El kitsch provoca dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la
otra. La primera lágrima dice: ¡Qué hermoso, los niños corren por el césped!
La segunda lágrima dice: ¡Qué hermoso es estar emocionado junto con toda la
humanidad al ver los niños corriendo por el césped!
Es la segunda lágrima la que convierte al Kitsch en Kitsch.
La hermandad de todos los hombres del mundo sólo podrá edificarse sobre el
Kitsch. (KUNDERA, 1993: 253)
Somos hombres, somos hermosos, la vida es hermosa, la alegría vuela. Los niños
son bellos, no son feos, el césped es fresco, la luz del sol brilla y genera hermosos
reflejos en los árboles, sombras que danzan. En el Kitsch todo es bello y dos
imágenes son inaceptables: el dolor y lo que no es bello. La idea de sentirse
admirado por ver cómo una mujer tiene un sexo desenfrenado, sudoroso, con su
esposo, no cabe en el Kitsch. Todos pueden soltar un suspiro imaginándose a la
bella chica de cabello castaño y mejillas lisas besando a su querido y simpático
novio en el parque, pero jamás al ver a la mujer gorda besar a su esposo bajo y
velludo. En los mass media, el Kitsch impera, debe imperar, y no en el sentido de
que las imágenes feas no aparezcan, sino en el sentido de que se niega la fealdad
y el dolor. La superestrella atractiva es atractiva porque en el cine es inconcebible
imaginar a alguien feo, se niegan esos elementos. El problema sobrepasa la
entendible cuestión de atención (cualquiera en la calle prefiere ver una mujer
guapa que una mujer fea), el problema radica en el olvido total, en el desprecio de
lo “malo” y lo “feo”, es ese el problema.
Así, como ya se había mencionado, el Kitsch se encarga de prohibir cualquier
manifestación que se atreva a valorar o a hacer uso de procedimientos que
acudan a la exaltación de estos elementos obscenos que la cultura general
encuentra en la fealdad del cuerpo y de las acciones. Si se quisiera mirar qué
elementos particulares del carnaval omite el Kitsch establecido por la industria
cultural, sería necesario entonces pensar cuáles pueden ser esas “fuerzas
generadoras de la naturaleza y del cuerpo” de las que habla Bajtín, lo que lleva a
encontrarse con su noción de series carnavalescas.
Bajtín (1989), al explicar los rasgos carnavalescos en Gargantúa y Pantagruel,
hace toda una descripción de las series carnavalescas a las que Rabelais acude.
Estas series o esferas son extraídas de la esencia misma del pueblo, de la
humanidad como humanidad. En el carnaval se mantienen las risas y la belleza,
desde luego, pero se caracteriza porque, gracias a la libertad, al regreso a la
esencia misma, surgen las esferas desagradables, las expresiones que no cabrían
en el universo del Kitsch. En el Kitsch todos los hombres son bellos, todos los
hombres gozan y son felices, fealdad y belleza no pueden convivir, la existencia es
bondad y belleza corriendo por la tierra. El Kitsch hunde el carnaval, pues éste es
representación alejada de la raza humana mientras el carnaval es todo, la
liberación, la euforia, el júbilo de la pluralidad:
El pensamiento escolástico, la falsa casuística teológica y jurídica y, finalmente, el
lenguaje impregnado de siglos y milenios de mentira, fortalecen esas falsas
relaciones entre las bellas palabras objetuales y las ideas auténticamente
humanas. Debe ser destruida y reconstruida esa falsa imagen del mundo; es
necesario romper con las falsas relaciones jerárquicas entre las cosas y las ideas,
destruir todos los estratos ideales interpuestos, que las separan. Es necesario
liberar todas las cosas, permitirles que entren en combinaciones libres, propias de
su naturaleza, por muy bizarras que parezcan desde las combinaciones
tradicionales. (BAJTÍN, 1989: 321)
En la obra rabelaisiana, como en el carnaval, existen series de lo anatómico y
fisiológico, de la vestimenta, de la comida, del licor y la ebriedad, del sexo, de la
muerte, de lo escatológico (BAJTÍN, 1989: 321). Todas rompen las falsas
relaciones impuestas por las visiones de lo ideal, del Kitsch. Sin estas series no
hay carnaval, no hay libertad. La industria cultural produce prototipos basados en
el Kitsch: la belleza de los actores, la perfección de los aparatos, el final feliz tras
el dolor, el beso de los amados, el triunfo del héroe. Distribuye su mercancía entre
una población que aspira a la perfección establecida por la industria, la población
desea perfección, desea belleza.
El control se da entonces desde la satisfacción ilusoria de la felicidad, ¿no es
acaso la situación del ama de casa? ¿no ve los amores cumplidos mientras se
siente encerrada en su propio hogar? La negación de la realidad y la instauración
en la ilusión es la manera en la que la industria cultural, las máquinas y el Kitsch
carcomen al pueblo. No dan la opción merecida de escapar del dolor, imponen la
imagen de que el dolor no existe, hacen del bienestar y lo perfecto algo, no que se
merece, sino algo que se gustaría poseer: ser bello como el actor, ser feliz como la
pareja. Todo está bien, pero en el fondo la masa sabe que esa realidad que cree
es también un inalcanzable y simple y constante deseo.
Lo mejor del carnaval es que la plaza está abierta al que quiera participar, el
carnaval es decisión de quien quiera salir y lanzar el grito junto al pueblo, esa es la
libertad. El carnaval no sería carnaval si no pudiera entrar quien quisiera cuando
quiera siendo quien quiera y como quiera. La idea de recuperar el carnaval no
consiste en hacer del hombre un individuo anárquico y nauseabundo (si se habla
de las series). El carnaval consiste en “construir una nueva imagen, en cuyo
centro se sitúa el hombre total: físico y espiritual” (BAJTÍN, 1989: 356) El hombre
bello y el hombre inmundo, no hay restricciones, no hay ilusiones, lo que se haga
lo motiva la propia voluntad, el propio ímpetu. La emoción, la copia, el cliché, el
amusement, la suprema vivencia del júbilo, la intelectualidad, la contemplación del
fenómeno, el estudio de los procederes, todo es motivado por la propia decisión.
En el carnaval no hay élites, no hay masas. No existen intelectuales elevados ni
masas homogeneizadas, el carnaval es libertad, es humanidad.
Las máquinas deseantes y sociales inscriben al sujeto en una industria cultural
masificante, la producción por la producción, el consumo por estar en el proceso
del consumo, la ilusión de estar, el deseo por el objeto inalcanzable que es
materializado para seguir siendo deseado. La industria y sus máquinas y el
Kitsch, hacen de la pluralidad elemento inmundo destructible, generan unicidad,
homogeneidad, aspiración por lo igual, sensación de igualdad compartida,
felicidad en la no diversidad. Hunden el carnaval, cierran las puertas de la plaza y
el individuo, que era él en el gran grupo, se convierte en parte funcional de un todo
soso y repetitivo. Reconocer la libertad es frenar la producción y hacerla incluso
elemento de uso, no es ni siquiera destruir los productos de la cultura de masas,
es reconocerla e inscribirla dentro del festejo, cuando aburra, se descarta, pero
jamás será necesaria. Esa es la esencia del carnaval, un individuo en el gran
grupo de celebración, singularidad compartida, libertad, la manifestación de las
raíces humanas.
REFERENCIAS
ADORNO, Theodor & HORKHEIMER, Max. (1988). La industria cultural.
Iluminismo como mistificación de masas. En: Dialéctica del iluminismo. Buenos
Aires: Sudamericana. 26 págs.
BAJTÍN, Mijaíl. (1989). Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética histórica. En: Teoría y estética de la novela (págs. 310-375). Madrid: Taurus.
BAJTÍN, Mijaíl. (1987) El género, el argumento y la estructura en las obras de Dostoievski. En: Problemas de la poética de Dostoievski (págs. 144-193). México: Fondo de Cultura Económica.
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. (1972). Les machines désirantes. En :
Capitalisme et schizophrénie : L’anti-OEdipe (págs. 7-59). Paris : Les éditions de
minuit.
ECO, Umberto. (1965). Apocalípticos e integrados (Págs. 39 – 93). España:
Editorial Lumen.
KUNDERA, Milan. (1993). La insoportable levedad del ser. Barcelona: Narrativa
actual. 316 págs.
MAGRIS, Claudio. (2004). Utopía y desencanto. Barcelona: Anagrama. 17 págs.