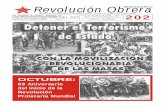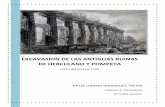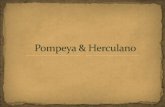Impreso en Bogotá, Colombia, junio de 2019 · 2020. 8. 6. · de la del año 79 que sepultó bajo...
Transcript of Impreso en Bogotá, Colombia, junio de 2019 · 2020. 8. 6. · de la del año 79 que sepultó bajo...
-
Su vida
Victoria de Stefano
-
© Victoria de Stefano
Su vida
Diseño y diagramación: El Taller Blanco Ediciones
Contacto: [email protected]
Impreso en Bogotá, Colombia, junio de 2019
-
Victoria de Stefano
Su vida
COLECCIÓN Comarca Mínima
-
Su vida
-
JUNIO DE 1940
-
Nace en Rímini, ciudad portuaria sobre el Adriático, donde su
madre y sus abuelos acostumbraban pasar las vacaciones de
verano (para quienes gustan del cine, la ciudad de la adolescencia
revisitada de Fellini en Amarcord), el 21 de junio de 1940, en los
días de la Blitzkrieg cuando las Fuerzas Armadas alemanas
viniendo de la frontera franco-belga ocupaban París tras las
divisiones acorazadas de Guderian. A los siete u ocho años, a
partir de sus propios recuerdos, a partir de lo que le sería
contado, y de lo que se emplearía a fondo en seguir contándose,
pues cuanta más edad tenga más le urgirá hurgar en esos
recuerdos, comienza un llegar a comprender que la fecha y los
acontecimientos ligados al mapa cartografiado de la catástrofe
serán su melancólico, fatigado y perplejo ingreso al destino
histórico y moral del siglo, además de la imagen premonitoria de
lo que la llevaría en la adolescencia a encontrar refugio y sustento
en libros y papeles sin los cuales acabaría muriéndose de hambre.
Que la llevarían a obtener sustento de introspecciones y fantasías
cuyo abanico de posibilidades le sería tan necesario como el
atisbo de un destello de luz o de un manjar en forma de golosina
al final del túnel. «Si pudiese desear algo, no desearía ni riqueza
ni poder, sino únicamente la pasión de la posibilidad; desearía
tener un ojo que, eternamente joven, eternamente ardiendo de
deseo, pudiese ver la posibilidad», escribió Kierkegaard.
Un entrar doblemente melancólico si se piensa que en los
tiempos ya avanzados del giro sombrío que había adoptado la
deflagración mundial, decidieron al azar de las circunstancias y
horas después de su nacimiento que habría de llamarse Victoria,
pero ésa es otra historia, y como por lo demás uno no tiene arte
ni parte en la elección del nombre que le plantan, habrá que
desmotivarlo (neutralizarlo) y pasar de largo (aunque la verdad,
digo displicentemente, como dijo Holden Caulfield, el héroe de J.
9
-
D. Salinger, «si quieres que te hable con franqueza, es que ahora
no me siento con ganas de entrar en más detalles») ante la
emblemática, paradójica, engañosa y por demás falsa impronta
de lo que apostaba al triunfo de un inmenso y maléfico imperio:
Sic transit gloria mundi. Los dioses vienen y se van. Las estatuas
suben y las estatuas bajan. Vendrán y desaparecerán imperios.
Todo lo que florece se pudre.
10
-
EL FIN DE LA GUERRA
-
En 1946 salen del puerto de Nápoles, donde vivían su abuela y su
bisabuela paterna, sus padres y sus cuatro hermanos, en edades
que iban de los diez a los tres años. Puerto de desembarque,
Nueva York. Conserva borrosa la silueta de la ciudad elegante
verticalizada en el horizonte, el color azul plateado de la bahía
surcada de grandes embarcaciones. Recuerda la fragancia del
océano, las grúas, los puentes, los rascacielos que producen
miedo. Recuerda, tras la primero excitante y luego angustiosa
exploración, yendo y viniendo, sola, sin sus hermanos, de los
largos pasillos recorridos por tuberías, la vaporosa sala de los
manómetros, con sus relojes, sus contadores y mangas de
incendio, haberse colado en el comedor de los oficiales. Era la
hora feliz en que la nave, un buque de guerra acondicionado para
llevar pasajeros, un cascarón de 9.000 toneladas de cemento
armado construido en los astilleros de Pensacola, se deslizaba sin
nada que le opusiera resistencia mientras las sirenas sonaban
como cantos de ballenas anunciando su recalada en mares más
calmos y seguros.
Recuerda el bronce bruñido de la barra, el brillo de la madera, la
vajilla, la cubertería, los manteles impolutos, el orden y simetría
de las mesas puestas para el desayuno de los oficiales. Y aún más
vívidamente, la invitación del mesonero negro, su único
ocupante, con su chaquetilla blanca, su pantalón negro y su gran
estatura, desplegando una sonrisa cuyo criterio de calidez era su
propia decencia y en conocimiento de causa, la solidaridad con
los niños del castigado continente. Le obsequió, sentado frente a
ella, alentándola con grandes parpadeos (¡Anda, come, come!),
un nunca visto desayuno con croissants, muffins, mermeladas,
mantequilla y auténtico café con leche, dulce y cremoso.
Dialogaron acoplando muecas, señas, movimientos de cabeza,
interjecciones rebosantes de alegría. Y ella, emocionada y a la vez
13
-
confundida de ser agasajada por alguien que sonreía y sólo
sonreía ─así, fija en la memoria, la gloria bondadosa de su
fisonomía─ pensó que él debía creer que ella estaba de
cumpleaños, qué otra explicación si no. Se impuso el rubor de la
vergüenza, y tras el rubor (nunca en la vida enrojecería tanto) el
silencio y los ojos bajos con que, replegándose sobre sí misma,
trataba de dilucidar el sentido y naturaleza de ese inexcusable
malentendido. ¿Cómo, con qué palabras disuadirlo de su error?
¿Y si tal vez sólo la honrara, y si tal vez sólo la festejara porque
sabía que tenía hambre y carestía de los sabores secretos,
secretos por desconocidos, de esas cosas, con inclusión de sus
aromas y texturas, blandas, deliciosas, que son los primeros e
impagables placeres que se les debería permitir satisfacer a los
niños?
14
-
NÁPOLES
-
De Nápoles conserva chispazos elevados a relámpagos en medio
de lo oscuro: los escombros, los palacios calcinados con el
inconfundible negro carbón de los ataques aéreos, el tumulto de
las mujeres de grandes cabelleras despiojándose en las aceras.
Firme, congelada entre uno y otro centelleo, la terraza de la casa
de su abuela, como un mostrador sobre el mar Tirreno, en el que
se sentaban a charlar y a contemplar la bahía, más impresionante
de noche que de día a causa del resplandor reflectante de la luna
(en vano abre los brazos para abrazarla) sobre la porción más
lejana del agua: el cráter del Vesubio y su fumarola. Hace poco
supo que la última erupción, no especialmente grave, a diferencia
de la del año 79 que sepultó bajo una lluvia de lodo y ceniza a
Herculano y Pompeya, a la de 1631 que arrasó cinco ciudades, a
la de 1794 que destruyó la Torre del Greco y a la de 1906 que duró
diez días, causando la muerte de 2.000 personas, había tenido
lugar en 1944, apenas dos años antes de su partida. Puede a
voluntad y sin ningún esfuerzo revivir la sombreada soledad del
parque de la casa sobre una colina, los árboles de los que bajaban
duraznos y albaricoques, los pececitos de un rojo refulgente en el
fondo del estanque (pero ese color rojo tal vez pertenezca a la
transmutación de algún otro episodio sangriento de la realidad,
puesto en reserva por inquietante), los pájaros que volaban a
remojar las plumas entre las plantas acuáticas, la laja de piedra
de un reloj de sol rodeado de flores en medio de una plazoleta.
No olvida un extraño olor a putrefacción en el nicho revoloteante
de pájaros de un torreón cuadrado con aspecto de fortaleza,
desde cuya escalera exterior una anciana, vestida de negro y con
cara de gnomo, descendía palmoteando a los gritos para
ahuyentar a los niños. Correr y no mirar hacia atrás es la única
defensa, contra la falange de los cuervos, contra el terror
primitivo, contra la estampida de los perros.
17
-
La despedida, el abrazo apretado de su abuela, el de su bisabuela,
pequeña, reseca, con una larga trenza de color blanco
amarillento. Moriría a los 96 años, ciega, completamente ida de
la cabeza, pero sin que se le agriara el carácter. Todas las
mañanas la criada la llevaba a la iglesia que estaba al cruzar la
calle en silla de mano. Por años, llorando silenciosa y largamente,
ella que estaba casi sorda, cerrada a las voces del mundo, oía
como en el piso de abajo, que estaba vacío desde hacía tiempo,
maltrataban a unos niños, y no conseguía comprender por cuál
iniquidad su hija no hiciera nada por remediarlo. Por años,
quejándose de la muerte que no se la llevaba, por años abjurando
de la vida que pretendía en ese estado eternizarla.
18
-
NAVEGACIÓN
-
Van hacia el poniente. Los acompañan los delfines por un
tiempo. Ven las luces de Algeciras, de Ceuta. Pasan el estrecho de
Gibraltar, las columnas de Hércules en el día. Para ella, como
para Colón antes de embarcarse, la tierra, el suelo en que se
apoyaba, era con toda seguridad y en razón de su redondez
circunnavegable. Después de algo peor que mal tiempo, les
permiten subir a cubierta. El océano Atlántico era un abismo en
el que arreciaban las fuerzas de la naturaleza, y verdaderamente
ese era un pequeño buque artillado (un Liberty, uno de esos
barcos de carga muy usados durante la segunda guerra)
acondicionado para transportar pasajeros, un eufemismo para
referirse a expatriados e inmigrantes. Un cascarón de 9.000
toneladas y 135 metros de eslora, construido en los astilleros de
Pensacola. Todo lo que sabía de barcos lo había escuchado decir
a sus padres: los submarinos, el hundimiento del Titanic, los
icebergs, el círculo polar ártico.
Una mañana, cerca del final del viaje, el telón de bruma
retrocede, el oleaje se aplaca, el barco renace de las aguas. Lo
descubre solo, con la mirada perdida, inclinado hacia adelante.
De no ser por los anteojos de pasta negra no lo habría reconocido.
Lleva puesta una boina azul, fuma en pipa, dos cosas que no le ha
visto usar o hacer nunca. Está flaco, pálido, mal afeitado. Hacía
tres o cuatro días que no salía del camarote, más bien la sala de
cuchetas que compartía con otros hombres, igualmente pálidos,
desnutridos, con los que, dado su carácter reservado y su
refinado gusto por el aislamiento, había debido mantener el más
cortés y restringido de los tratos.
El puente comienza a llenarse de gente. Hay hombres que se
aprietan a sus abrigos y a las manos de sus hijos. Otros se
tambalean con los párpados que se caen de no haber dormido.
21
-
Algunos comen naranjas para asentar el estómago. Hay madres
que se reúnen a conversar, madres que se dirigen a los lavaderos
con sus tablitas de madera y bultos de ropa como si fueran a lavar
al río. Hay familias que se van reencontrando después de no
haberse visto en días. Él está ensimismado, se quita la boina azul.
Alisándose el lacio pelo oscuro, se hunde en la zona oscura de sus
propios pensamientos. Aflicciones, pesares, recuerdo. ¿Tendrá
sus momentos de duda? ¿Reflexionaba sobre el futuro, como
parecían confirmarlo sus labios apretados a la pipa, o ya se lo veía
venir con todos sus acontecimientos, balanceándose de una a
otra orilla? Tiene cuarenta y cuatro años, su madre treinta y
cuatro. Ella aún no sabe que eso es ser jóvenes todavía. No se le
ocurre pensar que se hallan, pese a lo agobiados que lucen, en la
curva vital de su apogeo.
Su instinto le dicta que no debe interrumpirlo. Esperará a que su
padre la vea. Pero él no la ve, se levanta, se pasea de un lado a
otro del puente, se asoma a la borda, mira la luz difusa al infinito.
El viento sacude los faldones de su impermeable, gris, clásico.
Cuando ya lo había olvidado, entretenida en bajar y subir
escalerillas sin coacción ni tutela de los hermanos, se lo tropieza
cerca de los botes salvavidas. No tiene que esforzarse en hacerse
la sorprendida. Él le extiende los brazos, le dice que solo faltan
un día y una noche de navegación. En la mañana del día siguiente
estarán atracando: el día D. No deben perderse el espectáculo. A
ella le tiemblan las rodillas de pura impaciencia. Ahora llega su
madre el menor de los hermanos, en brazos. Hay niebla, a babor
baten pequeñas olas, el mar cada vez más tranquilo. Su padre lee
la pizarra El tiempo ha mejorado. Llegaran a puerto de Nueva
York con el sol tibio de final del verano, ya entrado el otoño. De
noche, un muchacho de pelo rojizo castaño, conversa con su
hermano que tiene nueve, pero es mucho más alto. Debe tener
doce, pero a ella le parece todo un hombre. Recostado de un rollo
de cuerdas, rompe a tocar la armónica. Todos se sientan a su
alrededor a escucharlo. Solo se ven algunos cigarrillos
22
-
encendidos. Al rato su madre viene a buscarlos. Mañana habrá
que despertarse muy temprano.
Se acodan en la barandilla del puente, salpicaduras en la cara, en
los brazos, al azote de la brisa marina. El barco navega muy lento.
El constante crujir del casco, el trepidar de la sala de máquinas,
las manos pringosas por el salitre del océano. Hay una misa. En
realidad, dos misas, una en la que cantan himnos y alabanzas
difundidos por altavoces. Otra para los católicos en un altar
improvisado en la sala de cine, con una virgen de gran aureola al
fondo. Un viejo hace de monaguillo.
23
-
NUEVA YORK
-
En Nueva York permanecen cuatro, cinco días. Van a una tienda
por departamentos. En las mesas de saldos hay tantos sombreros
de todas las formas, colores y tamaños (tan ridículos y
sobrecargados como los de las tiras cómicas, con plumas,
guindas, velitos, muselinas, redondos, tubulares, de ala corta, de
ala ancha y flexible), que en la noche, por contraste con la escasez
de la que venía, soñó que todos los sombreros del mundo, traídos
por el inclemente oleaje que había sacudido el barco durante los
últimos días de la travesía, caían sobre ella, literalmente
enterrada viva bajo la avalancha. Al despertar, va a tientas al
baño por miedo a mojar la cama. Sus hermanas mayores
protestan con la acritud del sueño interrumpido.
No mira hacia arriba. Los rascacielos, las escaleras de incendio,
los ascensores le dan miedo. El hotel no tiene más de catorce
pisos, se alojan en el piso doce, vértigos, mareos, pierde el
equilibrio, como secuela del movimiento del barco, como si aún
no se hubiera bajado. Se cuida de estar lejos de las ventanas. Su
hermano se ríe, doce pisos no es nada. Se ve reflejada en espejos
y escaparates, su vestido de piqué y lunares rosados no está mal,
pero las botas son miserables. Se sueña calzada con zapatos
graciosos y estilizados de las niñas americanas. Se enjuga una
lágrima con la funda de la almohada. ¿Cómo hacer para que no
se le vean los pies?
¿Las bastas botas informes? Se imagina lanzándolas por la
ventana. Como castigo se ve descalza, sin suelas que desgastar,
sin trenzas que amarrar, con todo el camino por delante entre
frías calles y callejones. Ya no se acuerda de las botas, se
entretiene dramatizando el melodrama: sus padres lloran con
hipos y espasmos, no saben adónde ir a buscarla, la han perdido
27
-
para siempre, hasta que, frotándose los pies uno con otro, se
queda plácidamente dormida.
Después el Constellation de cuatro hélices haciendo escala en
Miami antes de aterrizar en Maiquetía. La humedad, el calor, las
palmeras bajo el cielo prolijo de estrellas. El avión se sacude por
los cuatro costados, de arriba abajo, de cola. Como tiene mucho
miedo, se esconde debajo del asiento, llorando y rezando. No fue
capaz de comer el sundae de tres sabores que le ofrecía la azafata,
lo que más lamenta es haberse perdido la cereza y la lluvia de
chocolate.
28
-
PARA MÁS T ARDE
-
A los niños los avasalla el miedo, pero nunca tanto como para
perder el sentido de la belleza. Antes o después se lo encuentra.
El golfo de Nápoles bajo la luna era bello, el rojo de los peces
subiendo a la superficie, espléndido, el sesgo de la luz en el agua
horaciana de la fuente, duplicado por las barbas ondeantes de los
musgos del fondo, un tesoro de sombras. El reloj de sol con su
marcador en ángulo con el eje de rotación de la tierra apuntando
al polo celeste, un descubrimiento de la función de la fuente solar
en la medición de las horas. ¿Y de noche? De noche pernocta bajo
la luna. El sol se ha ido a alumbrar a otra parte.
Echada en el prado de paseo por el campo, el racimo que pendía
de la cepa. Lánguido y neblinoso como el azul del otoño que
capturaban las uvas en su oriente y el sonido de las espigas
interponiéndose al viento. El barco era el periplo de una aventura
además de la exaltación de y el triunfo de una experiencia, el
sabor picoteante de la Coca-Cola en botella.
El sentido de lo bello, un cierto tipo de gracia, más vocación de
salirle al paso que ambición de encontrarla. La visión de lo que
llamamos belleza, una compulsión siempre en marcha hacia
asociaciones fulgurantes de familiaridad y extrañeza. A los
dieciséis escribirá en un momento de decepción en su cuaderno:
La naturaleza tiene los colores, mas viene el hombre, que es su
contraparte, se instala en el palco, y con sus pretensiones
(artísticas) la opaca.
31
2
-
UN MUNDO NUEVO SUST IT UYE AL OT RO (AUN SI NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL)
-
En Caracas aprendió a leer y a escribir a los siete años con
muchas dificultades. Creía que nunca aprendería, las eles y las
emes eran su tortura. Va a la escuela, después de los primeros
llantos, conversa con las amigas, se descubre en la oralidad
criolla, nunca demasiado criolla. Ni idea de cómo pasó del
italiano al español, por lo que cree sin trauma y sin herida. Quizá
lo haya borrado. A los nueve recita en silencio, no sabe con qué
voz ni en qué idioma, tal vez con esa lengua transmental que
como una partitura expansiona las virtualidades de lo que está
dentro, detrás y por encima de los signos.
Un domingo de 1950 lee los grandes titulares del periódico que
su padre le ha enviado a comprar a la Pastelería Vienesa, a dos
cuadras de su casa. Estalló la guerra en Corea (sin embargo, no
tiene el menor recuerdo relacionado con la bomba de
Hiroshima). Aterrada corre a casa a dar la noticia. Su madre la
tranquiliza diciéndole que esa guerra está muy lejos, que a ellos
no les ocurrirá nada. En la casa hay un Atlas. Océano Pacífico,
ahí está la guerra. Repasa los nombres de las ciudades. Tokio,
Kioto, isla de Guadalcanal, Madrás, Shanghai. Del Pacífico salta
al Atlántico: Dakar, Recife, Bahía, Porto Alegre, Río, Montevideo,
Buenos Aires.
A los doce, durante la convalecencia de la parotiditis, se acomoda
en la cama de la que tiene prohibido levantarse con varias
almohadas a escribir rodeada de libros, un verboso poema sobre
el emperador Constantino que acaba de encontrar en el pequeño
Larousse, seis estrofas que mal rimen no importan, el júbilo
generador del poema es lo que cuenta. Tiene debilidad por las
palabras que suenan extrañas: incólume, aldabas, séquito, cáliz,
plugo al cielo. Más tarde incrementa su vocabulario con la lectura
nocturna de la autoridad categórica de enciclopedias y
35
-
diccionarios. Con esas palabras llena su cuaderno. Intenta
describir el tulipán africano que ve desde la ventana del salón de
clase, los bucares de la finca de Santa Lucía donde pasa las
vacaciones, los destrozos causados por la crecida a lo largo del río
Tuy, una yegua desbocada, el matadero, los paseos en burro, los
baños en el río, la piel que una coral ha dejado colgando de la
ducha, la excursiones en bicicleta a la Fila de Mariches, los patios
de secado del café, las luciérnagas en la noche cerrada del campo;
se desespera con sus pueriles ejercicios de escritura, aún cree en
la totalidad del sistema de la lengua, cree que solo precisa llegar
a hacerse adulta para vencer trabas e incertidumbres. Tenía trece
años, por el momento seguía confiando que debía ir ganándole
tiempo al tiempo. Pero el tiempo le bajaría los humos a sus
ingenuas y montaraces creencias
36
-
ÍNDICE
JUNIO DE 1940/ 7
EL FIN DE LA GUERRA/11
NÁPOLES/15
NAVEGACIÓN/19
NUEVA YORK/25
PARA MÁS T ARDE/29
UN MUNDO NUEVO SUST ITUYE AL OTRO (AUN SI NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL)/ 33
-
Victoria de Stefano Rímini, Italia, 1940.
Escritora y ensayista venezolana de origen italiano y una de las
voces narrativas más altas de Hispanoamérica. En 1962 obtiene
la licenciatura en Filosofía en la Universidad Central de
Venezuela. Trabajó como investigadora en el Instituto de
Filosofía de la UCV e impartió clases de Estética, Filosofía
Contemporánea y Teoría del Arte y Estructuras Dramáticas en
las Escuelas de Filosofía y de Arte. Entre sus novelas podemos
citar El desolvido (1970), La noche llama a la noche (1985), El
lugar del escritor (1993), Cabo de vida (1994), Historias de la
marcha a pie (finalista del Premio Rómulo Gallegos, 1998),
Lluvia (2002), Pedir demasiado (2004), Paleografías (2010) y
Vamos, venimos (2019). En ensayo, destacan sus títulos Sartre
y el marxismo (1975) y Poesía y modernidad, Baudelaire
(1984). En el 2016 publicó La insubordinación de los
márgenes, que recoge sus diarios de 1988-1989.
-
COLECCIÓN Comarca Mínima