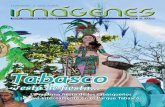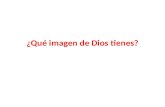Imágenes 04
description
Transcript of Imágenes 04



Formación médica continua
Vol. 2 Nº 4Abril 2013
S U M A R I OS U M A R I O
Comisión Directiva FaarditPeríodo - Presidente: Prof. Dr. Sergio LucinoPresidente electo: Dr. Claudio BoniniSecretario General: Prof. Dr. Carlos Capiel (h)Tesorero: Prof. Dr. Alberto MarangoniSecretario de Actas: Prof. Dr. Luis Fajre° Vocal: Dr. Miguel Tortosa° Vocal: Dr. Vasco Gálvez° Vocal: Dr. Alejandro Tempra° Vocal Suplente: Prof. Dr. Daniel Forlino° Vocal Suplente: Dr. Gustavo Bohuid° Vocal Suplente: Dr. Joaquín Vergara
Comisión Revisora de Cuentas Titular:Dr. Jorge AudisioDr. Nicolás SetaDr. Juan del Trozzo
Comisión Revisora de Cuentas Suplente:Dr. Luis VillavivencioDr. Alfredo Lanari ZubiaurDra. Cecilia Costamagna
Comité editorial ImágenesEditores Responsables:Prof. Dr. Alberto MarangoniDr. Jorge Ahualli
Editores Asociados:Dra. Stella Maris BatallésDra. Virginia Fattal JaefProf. Dr. Luis FajreDr. Rodrigo ReDr. Gustavo Raichholz
Producción GráficaUsina CreativaAgencia de Comunicació[email protected] , Tel: ()
Diseño y Diagramación:Pablo Gamboa, Sebastián PuechagutCoordinación Editorial:Lucía CoppariImpresión: Usina Creativa
Imágenes moleculares en la evaluaciónde la glándula mamariaVelázquez, M. V.
Degeneración olivarhipertróficaForlino D., Seclén A (h).
Caso clínico nº: Síndrome del Ganglio LinfáticoMesentérico CavitadoStaringer G., Ahualli J., Méndez-Uriburu L., Buteler J., Gómez A.
R
P
R
Vólvulo de Colon Sigmoides en PediatríaSánchez Salinas P., Crido S., Flores E., Gonseski C., Galeano M., Otero E.
Hiperplasia nodular regenerativa hepáticaRaichholz G., Pilleul F., Guibal A.
Signo de la hoja de GingkoMarangoni, M.
S
Caso clínico nºMigliaro M., Posadas N.
¿C ?
R : ¿C ?
Artro-Resonancia de hombroRe, R.
¿C ?
M
Valoración por imágenes del compartimientodel Psoas-iliacoEspil G., Larrañaga N., Volpacchio M., Díaz Villarroel N., Oyarzún A., Kozima S.
Seudoaneurisma y ruptura de paredde ventrículo izquierdoMarangoni, A.
S

AbdomenMariano VolpacchioHugo GuerraAlejandro TempraGabriel YelinCardiovascularClaudio BoniniAlejandro De La VegaEducación Médica ContinuaJorge PicorelRicardo VidelaEduardo Gómez G. María E. CastrillónGastrointestinalRicardo VidelaRoberto Villavicencio Mariano Loureiro Gustavo MuiñoUrinarioPablo CikmanDaniela StoisaImágenes de la Mujer-MamaMarta MachadoCecilia CostamagnaJavier Rodríguez Lucero María Cristina Crocco Román RostagnoMabel DiomediGisela BarujelObstetricia y GinecologíaDiego ElíasMarisa FrolaJosé OchoaMusculoesqueléticoSilvio Marchegiani Carlos CapielGabriel AguilarAlejandro RolónGustavo BevoloDiego MaffeiNeuroradiología / Cabeza y CuelloGustavo Foa Torres Sergio Moguillansky Adriana OjedaSebastián CostantinoPedro LylykFederico RocaAlberto SururDaniel ForlinoPediatríaHéctor OxiliaSilvia MoguillanskyMario PellizariHugo RobledoRadiología IntervencionistaSergio LucinoRomán Rostagno TóraxPablo CikmanLuis Méndez Uriburu Vasco GálvezSebastián Rossini
Imágenes MolecularesDaniel NespralOscar López
EspañaLuis Marti-BonmatiLuis CerezalEugenio Navarro Sanchis Francisco SendraPorteroJavier Rodríguez RecioJosé Luis del Cura Estados UnidosVictoria VelázquezArmando RuizJavier CasillasCarlos GimenezCarlos PreviglianoGuillermo Sangster Fernando GutierrezAlberto Simoncini Víctor GerbaudoJorge Soto UruguayIvonne MartinezSonia CaputiNicolás SgarbiAndrés García Bayce ChileÁlvaro HueteGonzalo DelgadoMiguel Ángel PinochetGloria Soto
Paola Acevedo Daniel Benitez Sergio Bobillo Miroli José Buteler Carolina BarontiNelda María Castagnaro Fátima Ciardullo Mariana Cottani Roberto Elías Paula Fredes Fabrizio Galiano Sebastián Gambra Silvina AlésRodrigo Loto Facundo Martín Moli Carolina Paulazo Maximiliano Petkovic Gustavo Raichholz Julieta Ramos Pacheco Federico Remis Silvana Romero Walter José Salvatierra Mercedes Sañudo Pablo Schvartzman Gabriela Tomich Pamela Vega Wong
Comité consultor Nacional
Comité consultor Internacional
Revisores Juniors

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE RADIOLOGÍA,DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE
Comisión Directiva FaarditPeríodo - Presidente: Prof. Dr. Sergio LucinoPresidente electo: Dr. Claudio BoniniSecretario General: Prof. Dr. Carlos Capiel (h)Tesorero: Prof. Dr. Alberto MarangoniSecretario de Actas: Prof. Dr. Luis Fajre° Vocal: Dr. Miguel Tortosa° Vocal: Dr. Vasco Gálvez° Vocal: Dr. Alejandro Tempra° Vocal Suplente: Prof. Dr. Daniel Forlino° Vocal Suplente: Dr. Gustavo Bohuid° Vocal Suplente: Dra. Joaquín Vergara
Comisión Revisora de Cuentas Titular:Dr. Jorge AudisioDr. Nicolás SetaDr. Juan del Trozzo
Comisión Revisora de Cuentas Suplente:Dr. Luis VillavicencioDr. Alfredo Lanari ZubiaurDra. Cecilia Costamagna
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
El CoNaEDI está conformado por:Costamagna, Cecilia – Santa Fe ([email protected])
Dalla Torre, Federico – Mendoza ([email protected])
Fajre, Luis – Tucumán ([email protected])
Forlino, Daniel – Chaco ([email protected])
Lucino, Sergio – Córdoba ([email protected])
Sosa Mangano, Gustavo - La Rioja ([email protected])
Secretaria Diana Martellotto – FAARDIT ([email protected])
Sitio web: www.conaedi.org.ar
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES UNIVERSITARIOSDE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES (A.A.P.U.D.I.)
Comisión Directiva Período - Presidente: Dr. Sergio Moguillansky Comisión de Fiscalización: Dra. Marta Andrómaco
Vicepresidente: Dr. Luis Fajre Dr. Roberto Spelzini
Secretario Ejecutivo: Dr. José San Román Tribunal de Honor: Dr. Leopoldo Stordeur
Secretario de Actas: Dr. Raúl Simonetto Dr. Gustavo Saubidet
Tesorero: Dr. Luis Méndez Uriburu Comisión de Educación Electrónica: Dra. María Elena Castrillón
Vocales: Dr. Oscar Noguera Dr. Ricardo Videla
Dr. Gustavo Sosa Mangano Dr. Jorge Picorel
Dra. Mariela Stur

La evolución tecnológica permanente y la conse-
cuente competencia entre las organizaciones llevan
a la necesidad de desarrollar estrategias que brin-
den mejor posición para los servicios de Diagnós-
tico por Imágenes.
Para responder tácticamente o estratégicamente
a esta competencia creciente, la comprensión y
puesta en práctica de la «cadena de valor de las or-
ganizaciones» es un modelo útil.
La puesta en práctica de este modelo es ventajosa
ya que permite la transición del Diagnóstico por
Imágenes desde una perspectiva puramente comer-
cial a una perspectiva del «negocio de la ciencia de
la información».
Pero, ¿qué es un modelo de negocio y su cadena
de valor?
El concepto original, aplicado originalmente a las
organizaciones industriales, fue descrito por Mi-
chael Porter (1985) quien propuso la cadena de
valor como la principal herramienta para identificar
fuentes de generación de valor para el cliente: cada
organización realiza una serie de actividades para
diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar
a su producto o servicio, a través de actividades pri-
marias y de apoyo.
La cadena de valor aplicada a los Servicios de Ra-
diodiagnóstico es una serie de recursos y procesos
clave integrados para crear y entregar un producto
o servicio que alguien está dispuesto a demandar
y que genere beneficios económicos que permitan
la supervivencia del Servicio.
La cadena de valor, entonces, involucra una serie
de procesos lineales y en red (imágenes de pacien-
tes, sistemas de archivo de imágenes, etcétera) que
emplean recursos clave (médicos y tecnólogos for-
mados, tecnología) para crear y entregar un pro-
ducto o servicio (informe médico, calidad de
atención) que alguien esté dispuesto a demandar.
La manera en que estos recursos y procesos están
ligados en la cadena de valor determina la ventaja
competitiva que puede tener nuestro Servicio res-
pecto a los competidores.
Una pregunta formulada por Peter Drucker * res-
pecto al modelo actual de la Radiología fue: "¿En
qué negocio estamos?" ¿Para los radiólogos se trata
de "leer imágenes" o de "crear información"? Un
Servicio profesional estándar hace hincapié en la
lectura de imágenes como fragmentos de informa-
ción, mientras que un Servicio enfocado en el ne-
gocio de crear información apunta a que el reporte
se convierta en un producto de información menos
sujeto a la prosa personal, a que sea más integrado,
más personal, más sensible y más conciso para evi-
tarle pérdidas de tiempo a los destinatarios (pacien-
tes y médicos referentes).
Recordando que la razón de ser del Diagnóstico
por Imágenes es responder a una pregunta clínica,
tiene más chances de prosperar aquel Servicio cen-
trado en la idea de proporcionar información para
la toma de decisiones, a diferencia del que se en-
foca en la mera lectura de imágenes.
*Peter Drucker: abogado y tratadista austríaco, quien es considerado el más
grande filósofo del Management en el siglo XX. Sus ideas fueron decisivas
en la creación de la Corporación moderna.
LA CADENA DE VALOR EN LOS SERVICIOSDE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
DEL BUSINESS SYSTEM A LA CIENCIA.DE LEER IMÁGENES A LA CREACIÓN DE INFORMACIÓN.
Dra. Stella M. Batallés(Especialista en Diagnóstico por Imágenes y Medicina Nuclear. Máster en Negocios )
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
EDITORIAL

En la fila superior del gráfico se ilustran los eslabones
de la cadena de valor del Diagnóstico por Imágenes
en su forma más simple. Los componentes son: la ad-
quisición de la imagen, la lectura de las imágenes por
parte del profesional, la confección del informe y la
decisión médica. Representa el modelo de servicio
profesional clásico.
En la fila inferior se observa la desagregación de la
adquisición de la imagen en tres componentes: ad-
quisición propiamente dicha, procesamiento y análi-
sis de imágenes. La lectura del profesional se
compone de: búsqueda, caracterización, interpreta-
ción e integración de la información.
La desagregación ofrece un mayor conocimiento
de las áreas potenciales de creación de valor y la me-
jora de la productividad del Servicio. Esta desagrega-
ción es más representativa del "modelo de creación
de información”.
La propuesta de valor que debe ofrecer nuestro
Servicio de Diagnóstico por Imágenes buscará satis-
facer y exceder las necesidades de varios actores in-
volucrados en la prestación / recepción del Servicio:
nuestros pacientes (actuales y potenciales), la red de
médicos referentes, los financiadores, los socios/di-
rectorio/inversionistas, los médicos de staff.
Nuestros médicos referentes buscan tecnología que
pueda mejorar el diagnóstico de las dolencias de sus
pacientes, pero también requieren:
- Acceso inmediato a los informes de los estudios
llevados a cabo a sus pacientes y que los mismos
sean correctos, con certezas diagnósticas.
- Acceso al profesional que supervisa / realiza el
estudio de imágenes, como referente para posibles
consultas.
- No verse involucrados en problemas administra-
tivos que surjan de las solicitudes de los estudios.
- Pronta disponibilidad de turnos para realizar las
prácticas solicitadas.
Como médicos a cargo del estudio, representamos
la elección que hizo el médico referente ante el pa-
ciente; representamos en realidad al médico referente
cuando el paciente es enviado a nuestro Servicio. El
colega nos ha elegido y necesitamos demostrarle per-
manentemente que su elección ha sido la mejor.
Nuestros pacientes tienen necesidades y expectativas
que varían de acuerdo a la edad, a la condición clí-
nica, a su cultura, al nivel de educación. Pero la ne-
cesidad básica de todos es la compasión, entendida
como el comprender el estado emocional del otro,
sumado al deseo de aliviar o reducir su padeci-
miento. Pero también requieren:
- Trato digno y respetuoso durante su atención.
- Una buena explicación acerca de por qué se le lle-
vará a cabo el examen y de qué manera se hará.
- Atención médica de calidad, definida por “buenas
impresiones” tales como: reporte del estudio trasmi-
tido a su médico en el mismo día, ambiente limpio,
ordenado y agradable donde se llevan a cabo las
prácticas.
- Que los trámites administrativos sean lo más ágiles
posibles y sin complicaciones.
Vol. / Nº - Abril, .
EDITORIAL Picorel, J.
Fig. :Tomada de Enzmann DR.Radiology’s Value Chain.Radiology ; :-

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
EDITORIAL Picorel, J.
- Recibir sus informes en los tiempos previamente es-
tablecidos y que estos tiempos sean lo más cortos
posibles.
En general, los pacientes eligen los Servicios en los
cuales son “sorprendidos” con actitudes o detalles de
la atención y de las instalaciones, como por ejemplo
salas de espera confortables, conexión a Wi-Fi para
las esperas, tickets de estacionamientos gratuitos, et-
cétera.
Los financiadores requieren no sólo lograr acuer-
dos arancelarios ventajosos con sus prestadores de
servicio, sino también:
- No tener quejas por mala atención de los Servi-
cios a los cuales refieren a sus asociados / adheren-
tes.
- Trámites administrativos ágiles.
- Optimización de recursos diagnósticos.
Los inversionistas/socios o miembros del directorio
persiguen resultados económico-financieros a través
de:
- Inversiones que aseguren el mayor retorno (tan
altos como cada grupo establezca) con el menor
riesgo.
- Lograr la mejor posición posible en el mercado local
(alcanzar el mejor market share).
El staff (que incluye médicos, tecnólogos, secreta-
rias, administradores, etcétera) desean:
- Reconocimiento y jerarquización de su rol en la
atención de los pacientes.
- Retribución económica apropiada, de acuerdo al
nivel de profesionalización, de experiencia y de ser-
vicio de cada individuo.
- Reconocimiento como una parte importante del
equipo profesional que puede mejorar la calidad de
atención de muchos pacientes.
- Posibilidades de crecimiento profesional, de
desarrollo de carrera y de acceso a la más alta tec-
nología (en caso de médicos y tecnólogos).
- Ambientes agradables de trabajo.
¿Qué hacer para aumentar las posibilidades de
éxito en nuestros Servicios de Diagnóstico por Imá-
genes?
El paso número uno para lograr el éxito es definir
la estrategia de operaciones.
La estrategia de operaciones se ocupa de establecer
planes y políticas para aprovechar los recursos, con
el fin de lograr el mejor posicionamiento en el mer-
cado y sustentarlo en el tiempo. Implica una serie de
actividades a largo plazo que requiere el diseño de
los procesos de nuestra empresa y la infraestructura
necesaria para llevarlos a cabo.
Diseñar el proceso requiere la selección de la tec-
nología apropiada y la medición del proceso a lo
largo del tiempo.
Las decisiones respecto a la infraestructura incluyen
los sistemas de planeación y control, los métodos
para garantizar la calidad de prestación del servicio,
los mecanismos de pago por el trabajo y la organiza-
ción de las funciones de las operaciones.
Teniendo en cuenta que nuestros pacientes se en-
frentan a muchas alternativas que les ofrecen los mis-
mos servicios, ¿cómo deciden?
En conclusión, la cadena de valor en los Servicios
de Diagnóstico por Imágenes se construye para de-
finir sus principales componentes, todos ellos vulne-
rables a los cambios, que ofrecen oportunidades para
mejorar la productividad, agregar valor e innovar per-
manentemente.
Se trata de un cambio de paradigma donde se evo-
luciona desde la mentalidad de "leer imágenes "a la
de “crear información” para una mayor precisión y
mayor velocidad en toma de decisiones médicas.
Muchos son los actores y los procesos involucrados
pero, teniendo en cuenta los diferentes contextos y
ámbitos de trabajo, cada uno de nosotros encontrará
la forma de estructurar estos conceptos y realizar los
ajustes necesarios para que cada eslabón de la pres-
tación de nuestro Servicio le agregue valor a nuestros
actos médicos.
1- Alonso G. Marketing de Servicios: Reinterpretando
la Cadena de Valor. Palermo Business Review 2008;
2: 83-96
2- Enzmann DR. Radiology’s Value Chain. Radiology
2012; 263:243-252
3- Johnson MW, Christensen CM, Kagermann H.
Reinventing your Business Model. Harv Bus Rev
2008; 86(12):51–59
4- Schomer DF, Schomer BG, Chang PJ. 2000 Plenary
Session: Friday Imaging Symposium: Value Innova-
tion in the Radiology Practice. RadioGraphics 2001;
21:1019-1024
Bibliografía

Las imágenes anatómicas han constituido el funda-
mento de la detección del cáncer de mama desde
la implementación de la mamografía en la década
de los 70 y del ultrasonido en la de los 80. Antes
de ello, el cáncer de mama solo se detectaba
cuando era clínicamente evidente como una masa
palpable. En ese entonces la imagenología de
mama abría una nueva frontera que permitía la de-
tección de tumores mamarios al ser identificados
en planos bidimensionales, lo que resultó en una
mejor sobrevida de las pacientes. La Xeromamogra-
fía, la Mamografía análoga, la Mamografía digital y
el Ultrasonido, detectan el cáncer caracterizando la
apariencia morfológica de los tumores. Esto re-
quiere de patrones de análisis de la apariencia del
tumor, ya sea masa, distorsión de la arquitectura o
calcificaciones. Cuando los cánceres son visibles en
la mamografía y/o el ultrasonido, ya el crecimiento
tumoral ha superado el billón de células en un pro-
ceso que tarda más de 10 años.
En este artículo, el autor realiza una descripción de las diferentesmodalidades que constituyen el conjunto de exámenes con imáge-nes de tipo moleculares que se encuentran disponibles actualmentepara el estudio de la glándula mamaria. En efecto, los estudios mo-leculares de la mama se están convirtiendo en alternativas muy úti-les para la evaluación de la enfermedad tumoral primaria ymetastásica. La Gammagrafía Específica de Mama (BSGI), las imá-genes moleculares de la Mama (MBI), la Tomografía con Emisiónde Positrones y la Mamografía con Emisión de Positrones (PEM),constituyen el arsenal de estudios que revelan la actividad metabó-lica del tumor por la captación de un radiofármaco. El isótopo seabsorbe por todas las células en el cuerpo y es atrapado por las cé-lulas tumorales que emiten rayos gamma que son a su vez captadospor la gamma cámara y convertidos en imágenes digitales. Estosestudios son más confiables al diferenciar células malignas de cé-lulas normales.
Introducción
key words: breast, molecular, PET. Palabras claves:mama, molecular, PET.
I
María Victoria Velázquez
Abstract Resumen
Vol. / Nº - Abril, .
Revisión de tema
In this article, the author makes a description of the different formsthat constitute the set of tests with molecular type images that arecurrently available for the study of the mammary gland. Indeed,molecular studies of the breast is becoming very useful alternativefor the evaluation of the primary tumor and metastatic disease. Bre-ast Specific Scintigraphy Image (BSGI), Molecular Breast Imaging(MBI), Positron Emission Tomography (PET) and Positron Emis-sion Mammography (PEM), constitute the arsenal of studies sho-wing tumor metabolic activity by uptake of a radiopharmaco. Theisotope is absorbed by all cells in the body and is trapped by the tumorcells which emit gamma rays that are themselves picked up by thegamma camera and converted into digital images. These studies aremore reliable in differentiating malignant cells from normal cells.
Recibido: de diciembre de / Aceptado: de febrero de Recieved: December th / Accepted: February st
Datos de contacto: María Victoria Velásquez, M.D. Lynn Cancer Institute. Boca Raton Regional Hospital.
Meadows Road Boca Raton, Florida - U.S.Ae-mail: [email protected]

Más recientemente se ha incrementado el uso de la
Resonancia Magnética (RM) en la evaluación de la
mama. Este método de imágenes funcionales de-
tecta los tumores mamarios por la neovasculariza-
ción de los mismos. En el desarrollo de los tumores,
inicialmente hay difusión de nutrientes y oxigena-
ción por difusión desde el intersticio tisular. En de-
terminado momento las células se vuelven
hipóxicas ya que esa difusión se vuelve insuficiente
para mantener el crecimiento. Es aquí cuando se li-
beran agentes quimiotácticos como el factor de cre-
cimiento endotelial vascular (VEGF, por sus siglas
en inglés) que induce la formación de nuevos vasos
sanguíneos anormales alrededor del tumor. Estos
vasos tienen membranas basales discontinuas cau-
sando un escape de líquidos alrededor del tumor.
El estudio dinámico con contraste en la RM evalúa
el proceso de neovascularidad para hacer el diag-
nóstico de cáncer. Al observar la señal tridimensio-
nal antes y después de la administración del
contraste, se evalúa el cambio en el tiempo de ese
reforzamiento lo que permite estimar la probabili-
dad de malignidad. Es así como de un nivel bidi-
mensional se va a un nivel cuatridimensional ya
que a la imagen tridimensional se le añade una
cuarta dimensión: el tiempo.
La meta en el siglo 21 es identificar los cánceres
de mama antes de que sean palpables o evidentes
en las herramientas de detección anatómicas con-
vencionales. Las imágenes moleculares de la mama
están disponibles desde 1990 mediante la evalua-
ción con la Tomografía de Emisión de Positrones
(PET por sus siglas en inglés) de cuerpo entero.
Esta técnica es excelente en la identificación de le-
siones metastásicas relacionadas con el cáncer ma-
mario, pero es limitada en la identificación y
localización de tumores pequeños de la glándula
mamaria. Cualquier tipo de estudio que detecte la
actividad metabólica de células individuales tiene
el potencial de hacer la diferenciación de células
anormales y normales. Este es el proceso funda-
mental de las imágenes con PET.
El cáncer se conoce por tener una replicación in-
controlable de células desarrollando un metabo-
lismo aumentado de la glucosa. Mediante la
inyección de glucosa radioactiva (F18 FDG) se eva-
lúa su distribución en las células normales y anor-
males.
Entendiendo el mecanismo de la identificación de
las células tumorales con PET y RM parecería que
el PET tiene la habilidad de detectar cánceres en
estadios más tempranos que la RM. El aumento de
producción de energía dentro de la célula ocurre
antes de que haya inducción a la formación de
vasos nuevos, momento en el cual ocurre más re-
plicación celular. Nuestra meta como radiólogos de
mama deber ser la detección de cánceres antes de
que empiece la neovascularización.
Los estudios moleculares de la mama se están con-
virtiendo en alternativas muy útiles para la evalua-
ción de la enfermedad tumoral primaria y
metastásica. La Gammagrafía Específica de Mama
(BSGI, por sus siglas en inglés), las imágenes mo-
leculares de la Mama (MBI, por sus siglas en in-
glés), la Tomografía con Emisión de Positrones y la
Mamografía con Emisión de Positrones (PEM, por
sus siglas en inglés), constituyen el arsenal de es-
tudios que revelan la actividad metabólica del
tumor por la captación de un radiofármaco. El isó-
topo se absorbe por todas las células en el cuerpo
y es atrapado por las células tumorales que emiten
rayos gammas que son a su vez captados por la
gamma cámara y convertidos en imágenes digitales.
Estos estudios son más confiables al diferenciar cé-
lulas malignas de células normales.
Es un estudio nuclear que evalúa las células tumo-
rales basadas en su metabolismo. El uso de Tec-
necio 99 (Tc99) Sestamibi para la detección de
cáncer mamario, se reportó en 1992 durante su eva-
luación como un agente cardíaco. Desde entonces
se han evaluado múltiples técnicas usando tomo-
grafía computarizada planar con radioisótopos de
emisión de un solo fotón y cámaras gamma con-
vencionales para la detección del cáncer mamario
(1). Tailefer reportó en su meta-análisis con 5.660
pacientes una sensibilidad de 84% y una especifici-
dad de 86% (2). Sin embargo, su sensibilidad fue tan
baja como un 50% en tumores menores de 15 mm.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Tipos de imágenes moleculares en mama
Scintimamografía

Las cámaras gamma convencionales tienen poco
uso en las imágenes de mama por su energía de re-
solución de 18% , esto debido a la distancia exce-
siva entre el órgano y el detector, lo que dificulta
la detección de cánceres pequeños. Para remediar
esta limitación y en vista del potencial que la scin-
timamografía ofrece en la evaluación de la mama,
se han desarrollado cámaras específicas para la eva-
luación de la glándula.
Las nuevas cámaras poseen una resolución de 3
milímetros y permiten obtener imágenes compara-
bles a las de la mamografía. La distancia de la cá-
mara al objeto se redujo en esta nueva
configuración, visualizando exclusivamente la
mama. Estas nuevas cámaras han permitido au-
mentar la sensibilidad del estudio a 85% en lesiones
menores de 1 centímetro (3).
La scintimamografía ofrece netamente información
fisiológica debido a la captación celular del trazador
radioactivo (Sestamibi) que es retenido en las célu-
las tumorales debido a su metabolismo anormal. La
radiación emitida en forma de fotones desde estas
células es detectada por la cámara gamma especi-
fica que convierte esa señal en imágenes funciona-
les o los llamados “focos calientes” (hot spots) (4).
El isótopo usado es el Tecnecio 99 Sestamibi, un
agente lipofílico que se acumula en la mitocondria.
El Tc 99 tiene una vida media de 6 horas y produce
un fotón de 140 Kev.
La afinidad de las células tumorales mamarias por
el radiofármaco tiene dos mecanismos:
1- El agente se distribuye regularmente por el sis-
tema circulatorio pero se acumula en los tumores
malignos debido a su neovascularización.
2- Las células tumorales tienen una mayor densi-
dad citoplásmica mitocondrial y además hay un
mayor potencial eléctrico en su membrana, lo que
hace retener el radiofármaco dentro de la mitocon-
dria.
Estos dos mecanismos hacen de la scintimamo-
grafía un estudio muy sensible y específico (5).
Existen actualmente dos técnicas de imágenes ma-
marias que utilizan este principio de imagen:
Gammagrafía Específica de la Mama (BSGI); Ima-
gen Molecular de la Mama (MBI).
La diferencia entre estas dos técnicas se basa en
la cantidad de isótopo administrado y el tipo de cá-
mara gamma usada para la obtención de la imagen
como se describe a continuación.
Como se mencionó anteriormente, la emisión de
los fotones es detectada por la nueva cámara espe-
cial para mama. Estas cámaras tienen una cabeza
de detectores compactados en un espacio de 6 x 8
x 4 pulgadas. Cada detector cuenta con 3000 cris-
tales de Sodium Iodide y 48 tubos multiplicadores
que son sensibles a la posición. Los detectores son
fácilmente maleables y se ponen en contacto di-
recto con la mama y la pared torácica minimizando
el espacio muerto (Fig. 1). Esta configuración con
una cabeza de detectores y una placa de compre-
sión permite la detección de lesiones tan pequeñas
como de 3 milímetros y se asemejan a las proyec-
ciones mamográficas estándar. La cámara es pe-
queña y portátil lo que elimina modificaciones en
la instalación y el espacio de trabajo (6).
La paciente recibe una inyección intravenosa de 25-
30 mCI (1110 mBq) de Tc 99 Sestamibi en la vena
antecubital (idealmente en el brazo contralateral al
sitio del cáncer conocido para evitar ambigüedades
Vol. / Nº - Abril, .
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Fig. : Detección de fotones emitidos desdela mama que son captados pordetectores localizados en la cámara.
Gammagrafía específica de la mama(BSGI)
Técnica BSGI
Fundamentos de la imagen mamariacon Tecnecio 99m Sestamibi

por aumento de captación en la axila). Diez minu-
tos después de la inyección, se inician las imágenes
con la paciente sentada en la cámara usando pro-
yecciones craneocaudal y mediolateral oblicuas(Fig. 2).
Se han conducido varios estudios clínicos impor-
tantes usando BSGI por la Dra. Rachel Brem y sus
colaboradores. Estas series representan experien-
cias tempranas con una tecnología que aun no ha
ganado popularidad en los Estados Unidos. En una
de las series se evaluó la BSGI como modalidad de
segunda intención para la evaluación de cáncer ma-
mario. La BSGI detectó 80 de las 83 lesiones ma-
lignas evaluadas con una sensibilidad de 96% e
identificó correctamente 50 de las 84 lesiones be-
nignas como negativas con una especificidad de 60
%. En esta serie, los tumores invasivos y los tumores
in situ más pequeños fueron de 5 mm. La técnica
visualizó cánceres no detectados con mamografía
o ultrasonido en 6 pacientes (7).
En otra serie se demostró la eficacia de BSGI en
identificar tumores ocultos no vistos en mamografía
y determinó la extensión real de la enfermedad, lo
que ayudó a optimizar el manejo quirúrgico.
Esta técnica demostró una sensibilidad de 91 %
para la evaluación de CDIS comparada con la de
RM que es de 73%. El estudio concluyó que la
BSGI demostró CDIS mejor que la RM o la mamo-
grafía (8). El mismo grupo de investigadores en un
estudio más reciente, comparó la utilidad de BSGI
y RM en mujeres con mamografías inconclusas. El
estudio demuestra que BSGI tiene una sensibilidad
similar a la RM pero demuestra una especificidad
mayor (Tabla 1).
En este estudio se demostraron falsos negativos
tan bajos como 6.3% (9). El estudio concluye que
se requieren otras series con mayor número de pa-
cientes con cáncer mamario. Las desventajas de
esta técnica incluyen: la dosis de radiación glandu-
lar que es de 8 – 9 mSv y, además, no está amplia-
mente disponible para diagnóstico o
intervencionismo dirigido por BSGI.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Resultados con BSGI
Equipo utilizado parael registro de los fo-tones semejante almastógrafo conven-cional, con una lozade detectores y unade compresión.
Fig. :a-b
Tab. .

Es una modificación de BSGI. Utiliza el mismo ra-
dioisótopo en menor cuantía: 4 – 8 mCi y una cá-
mara gamma mejorada en un equipo similar a la
mamografía. Esta nueva configuración cuenta con
dos grupos de detectores que se encuentran en
cada una de las placas de compresión y que están
en contacto directo con la mama en el momento
de la adquisición de la imagen (Fig. 3). Estos de-
tectores de esta unidad utilizan Cadmiun Zinc Te-
lluride (CZT), es decir, no tiene cristales o
fotomultiplicadores como en la cámara gamma de
BSGI. Esto permite una energía de resolución de
3-4%. O sea, la resolución intrínseca depende ahora
del detector. Se evita radiación difusa y mejora el
contraste porque convierte la energía gamma direc-
tamente en señal. Tiene pixeles de 1.6 x 1.6 mm
con un campo de imagen de 20 x 24 cm.
Otro elemento importantísimo en este nuevo di-
seño es la colimación registrada. Estos colimadores
son tal vez el componente más importante de la
gamma cámara ya que mejora la resolución espa-
cial y la sensibilidad del conteo de fotones. Esta
configuración permite la detección de lesiones de
menos de 10 mm.
La paciente recibe una inyección intravenosa de 4-
8 mCI (355 mBq) de Tc 99 Sestamibi en la vena an-
tecubital (idealmente en el brazo contralateral al
sitio del cáncer conocido para evitar ambigüedades
por aumento de captación en la axila). Cinco mi-
nutos después de la inyección del isótopo, se inicia
la adquisición de las 4 proyecciones mamográficas
estándar con compresión leve, en un lapso total de
40 minutos.
Una de las mayores ventajas de esta nueva técnica
es que la dosis efectiva de radiación glandular con
4-8 mCi de Tc99m Sestamibi es de 1.5 -3.0 mSv, muy
cercana a la de la mamografía convencional, que es
de 0.7-1.0 mSv. Las imágenes obtenidas son interpre-
tadas basadas en la detección de focos de captación.
Siempre deberá correlacionarse con la mamografía
y otros estudios mamarios disponibles (Fig. 4).
La descripción de los hallazgos por BSGI o MIB
debe ajustarse al lexico ACR utilizado para RM. Se
describirá la captación general del tejido y luego se
describe la morfología del foco de captación, sea
en masa o no masa con sus correspondientes me-
didas y localización precisa. Se debe asignar igual-
mente la categoría BIRADS pertinente.
Vol. / Nº - Abril, .
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Nuevo equipo diseñado como unequipo de mamografía convencionalcon dos lozas de detectores.
Fig. :
Imágenes obtenidas en el equipo de MBI,que demuestran las cuatro imágenes con-vencionales superiores y cuatro inferio-res. Estas imágenes son bidimensionales.
Fig. :
Imágenes moleculares de la mama(MIB)
Técnica MBI

- Tejido mamario denso. La BSGI y MBI no se afec-
tan por la densidad glandular como ocurre con la
Mamografía y la Resonancia.
- Estadificación en pacientes con diagnóstico re-
ciente de cáncer mamario o en presencia de múlti-
ples lesiones sospechosas o grupos de
microcalcificaciones, para determinar la extensión
del tumor primario y evaluar las alternativas de tra-
tamiento.
- Evaluación de lesiones palpables no detectadas
en mamografía o ultrasonido.
- Paciente posquirúrgica con márgenes tumorales
positivos. El tejido cicatrizal no es una limitante
para la evaluación con BSGI o MBI.
- Pacientes en terapia de reemplazo hormonal.
- Detección de tumor primario oculto.
- Evaluación del estado ganglionar axilar.
- Evaluación de pacientes de alto riesgo con historia
familiar, con mutaciones genéticas BRCA 1 o BRCA
2, con historia de lesiones atípicas o diagnóstico
previo de cáncer mamario.
- Resultados mamográficos o sonográficos inconclusos.
Cuando se compara la RM y BSGI /MBI hay varios
factores que deben tenerse en cuenta:
- Estas técnicas usan menor número de imágenes,
la RM usa cientos de imágenes.
- Las proyecciones son similares a las de la mamo-
grafía con rápida y fácil interpretación. - La curva
de aprendizaje es más fácil para el radiólogo.
- BSGI y MBI se obtienen en una posición más có-
moda para la paciente, sin compresión.
- No tiene como limitantes la claustrofobia o una
función renal comprometida.
- El costo es 37% menos que el costo de la RM y el
doble de la mamografía.
- No se afectan por la densidad tisular, tiempo de
ciclo menstrual o uso de reemplazo hormonal.
- Ofrecen un alto grado de confianza en estudios
negativos. Esto juega un papel importante en el ma-
nejo de BIRADS 3 o 4 previniendo biopsias inne-
cesarias y estudios de control.
- Estudios conducidos en la Clínica Mayo en 1500
pacientes en los últimos años concluyen que MBI
tiene un papel potencial importante como comple-
mento de la mamografía en los escenarios de diag-
nóstico y tamizaje.
- Faltan estudios clínicos que demuestren la utilidad
de estas técnicas comparadas con la
Resonancia Magnética y la Mamografía.
- Largos tiempos de adquisición de las imágenes.
- Dosis de radiación glandular que son mayores
que las de mamografía, especialmente con BSGI.
- Los equipos para imagen y biopsia no están am-
pliamente disponibles.
- La resolución de estas técnicas es bidimensional,
es decir planar.
- No se puede cuantificar la captación como en el
PEM.
MIB ha demostrado en varios estudios clínicos
una sensibilidad de 93/95% y una especificidad de
79/85%, siendo una técnica que pueda utilizarse
como complemento a otras modalidades de imáge-
nes de mama para la evaluación de casos indeter-
minados o problemáticos (10).
Los principios de imágenes del PET y del PEM se
basan en la utilización de 2-deoxi-2-(18F) Flouro-
D-Glucosa más conocido como FDG, un emisor de
positrones análogo de la glucosa que detecta alte-
raciones metabólicas dentro de las células tumora-
les. Este mecanismo se debe a que las células
malignas necesitan más glucosa y secretan mayor
cantidad de GLUT-1 (proteína transportadora de
glucosa). El FDG se absorbe rápidamente pero no
es metabolizado y se retiene dentro de las células
malignas. Esta acumulación del radioisótopo es
captada por la cámara y convertida en una imagen.
El FDG tiene una vida media de 110 minutos,
produce un fotón de 511 Kev y decae por emisión
de positrones. Durante este proceso ocurre una
aniquilación de un electrón por un positrón, cre-
ando 2 rayos gamma que se emiten en direcciones
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Indicaciones
Ventajas de BSGI y MBI
Tomografía con emisión de positrones(PET)
Desventajas de BSGI y MBI

opuestas, los que son captados por detectores lo-
calizados en extremos opuestos de la cámara y que
luego se convierten en una señal digital para crear
la imagen. Con esta configuración se pueden lo-
calizar exactamente las lesiones (Fig. 5).
En el PET de cuerpo entero, los detectores están
localizados lejos del objetivo, lo que crea una ate-
nuación de los rayos gamma, resolución espacial
disminuida e insuficiente conteo de la acumulación
de fotones. Numerosos estudios demuestran que la
tasa de detección de PET de cuerpo entero tiene
un rango de sensibilidad de 80/100% y el rango
de especificidad es de 75/100%, con una certeza
diagnóstica de 70/97%. Sin embargo, la alta sensi-
bilidad solo se reportó en tumores grandes (11).
PEM utiliza los mismos principios de imagen del
PET, con proyecciones similares a la mamografía.
Es un estudio de alta resolución, especializado en
imágenes moleculares de la glándula mamaria. En
1993, Thompson introdujo esta tecnología con 2 de-
tectores planos que se colocaban a cada lado de la
mama en compresión. Encontró una alta eficiencia
en el conteo de la acumulación de fotones debido
a la proximidad de los detectores a la glándula.
Esto resultó en una mejor resolución espacial com-
parada con el PET de cuerpo entero (12-13). Las
imágenes iniciales se obtuvieron en una mesa es-
tereotáxica ensamblada con los detectores. El sis-
tema permitió una buena correlación radiográfica
con la mamografía, sin embargo tenía la limitación
de la poca visualización de los tejidos mamarios
posteriores (14).
El escáner de segunda generación fue portátil, si-
milar a una unidad de mamografía pequeña con
una estación computarizada para la adquisición de
las imágenes. Los 2 detectores contienen 2000 cris-
tales de foto detección localizados dentro de las
losas de compresión. Esos detectores se mueven a
la vez que se van captando los conteos emitidos
desde la glándula. Los detectores emiten una señal
digital tridimensional (14).
Vol. / Nº - Abril, .
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Mamografía con emisión de positrones(PEM)
Fig. :Emisión de rayos creados por la aniquilación delos positrones y captado por detectores localiza-dos en sitios opuestos en la cámara.
Fig. :ab
PET de cuerpo entero que demuestra cap-tación anormal del FDG por carcinomaductal invasivo y por adenopatía axilar iz-quierdos (flechas).

Como ya se mencionó, las células tumorales tienen
ciertas características biológicas anormales como
son: el metabolismo de la glucosa, la proliferación
celular, hipoxia y patrones de perfusión. Aprove-
chando estas irregularidades metabólicas, el FDG
se usa para evaluar su acumulación dentro de las
células tumorales. El PEM está designado para vi-
sualizar y medir esta acumulación. PET y PEM usan
los mismos principios de imagen, sin embargo la
cámara usada en PEM ha sido modificada para de-
tectar tumores mamarios pequeños (Fig. 7).
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Principios de imágenes con PEM
- Identificación de la extensión tumoral en pacien-
tes con diagnóstico reciente de cáncer de mama.
- Pacientes con tumor primario no conocido.
- Evaluación en recurrencia de cáncer mamario.
- Seguimiento de pacientes con lesiones de alto
riesgo o en terapias de prevención.
- Estudios inconclusos como mamografía o ultraso-
nido.
- Tamizaje de pacientes de alto riesgo, historia pre-
via de cáncer mamario o con mutaciones genéticas
- Monitorizar la respuesta en pacientes con quimio-
terapia.
- Pacientes que tienen contraindicada la RM y re-
quieren de un estudio funcional.
Las pacientes diabéticas no son candidatas para
PEM ya que la glicemia alta diluye el radioisótopo
y los niveles altos de insulina hacen que el FDG
se acumule en el tejido muscular.
Diferencias en la configuración de lascámaras de PET Y PEM
Indicaciones de PEM
Fig. :
Fantoma que demuestra la resolucióndel PEM (A) comparada con la resolu-ción de PET (B).
a b

Vol. / Nº - Abril, .
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Las pacientes deben tener una dieta rica en proteí-
nas y baja en carbohidratos el día anterior. Deben
ayunar 4 horas antes del examen. El examen esta
contraindicado si la glicemia en el momento del
examen es mayor de 140 mg/dl. Tradicionalmente
se inyectan 10 mCI de F18FDG, sin embargo se ha
demostrado que 5 y hasta 3 mCI son igualmente
útiles, disminuyendo la radiación y el costo. Luego
de la inyección, la paciente reposa por una hora.
Durante este tiempo se ejecutan medidas de control
de calidad y reproducibilidad de PUV en la estación
de adquisición de imágenes.
La primera imagen que se obtiene es en el sitio
de la inyección para asegurar que no haya extrava-
sación del fármaco. Con la paciente en posición
sentada se inmoviliza la mama con compresión mí-
nima, luego se obtienen proyecciones craneocau-
dales y mediolaterales oblicuas de cada mama. Se
debe asegurar que toda la mama este incluida den-
tro del campo de imagen especialmente la axila.
Cada proyección se obtiene en un período de 10
minutos, asegurando que se haga un conteo com-
pleto de los fotones emitidos. Si es necesario, se
pueden hacer proyecciones adicionales como en la
mamografía para tratar de incluir todo el tejido. El
estudio debe ejecutarlo una tecnóloga con conoci-
miento de mamografía que revisa previamente
todas las imágenes de mama disponibles para de-
terminar proyecciones especiales.
Igualmente cabe destacar que la dosis de radia-
ción glandular con una inyección de 10 mCI es de
7 mSV y con 5 mCI es 3.5 mSV y que la resolución
en las imágenes no se afecta con la disminución de
la dosis.
Utilizando técnicas de reconstrucción con ángulo
limitado, se genera una compilación de 12 imáge-
nes tomográficas en cada una de las proyecciones
obtenidas. Las imágenes son evaluadas en una es-
tación de trabajo computarizada que permite valo-
rar medidas, distancias, regiones de interés y
valores de captación estándar conocido como PUV.
Para la cuantificación del conteo, en PET se utiliza
el standardized uptake value conocido como SUV.
En PEM se utiliza PUV o Pem uptake value ya que
este se realiza con un ángulo de escaneo limitado
y no tiene atenuación corregida.
La interpretación del estudio debe hacerla un ra-
diólogo especializado en mama. Primero se des-
cribe y cuantifica la captación del tejido glandular.
Un aumento de captación glandular resulta en un
aumento del PUV. Berg reportó que el PUV max
es de 0.33 en el tejido graso, 0.41 en el tejido dis-
perso, 0.65 en el tejido heterogéneo y 0.85 en el te-
jido denso (15). Luego se describen los focos de
captación o “hot spots”. Se describe su morfología,
tamaño, localización y se cuantifican con PUVmax.
Se genera un valor adicional llamado el LTB (lesión
to background ratio) que es la proporción entre el
PUVmax de la lesión y el PUVmean del tejido.
LTB = PUV max lesión
PUV mean tejido
De acuerdo con Berg, quien describió el LTB, este
aumenta con el grado nuclear de la lesión. Es así
como el LTB de las hiperplasias ductales atípicas es
aproximadamente 1.45, el de CDIS es de 2.1 y el de
carcinomas invasivos es de 3.4 o más. Los carcino-
mas lobulares demostraron un LTB de 1.49 (16). Esto
es importante cuando se considera que PEM puede
ser útil en la evaluación de pacientes de alto riesgo
donde la RM tiene una especificidad limitada. Tam-
bién debe considerarse en la valoración de la res-
puesta a la quimioterapia en tumores triple negativos
como los describe Wei Tse en su estudio presentado
en RSNA en 2011. El PEM tiene la habilidad de de-
tectar Hiperplasia Ductal Atípica (HDA) y puede
usarse para monitorizar terapias profilácticas (Fig. 8).
Al interpretar el estudio se deben correlacionar la
historia clínica y los estudios de mama disponibles.
El reporte de PEM debe ceñirse a los descriptores
BIRADS que aunque aun no han sido publicadas por
el ACR, se adaptan a los recomendados para la RM.
En el caso de identificarse lesiones con PEM que
no sean visualizadas con mamografía, el ultrasonido
dirigido se usa para caracterizar esas lesiones y biop-
siarlas por ultrasonido. Las biopsias guiadas con
PEM se han realizado exitosamente en USA y han
sido aprobadas por la Federación de Drogas y Ali-
mentos (FDA) desde el 2008. Hay que tener en
cuenta que, cuando existe captación de una lesión
por PEM, esta debe manejarse inmediatamente ya
que no existe la posibilidad de categoría BIRADS 3
en PEM (17).
Técnica

Los resultados del primer estudio piloto con PEM
fueron realizados con un escáner de primera gene-
ración por Tafra y colaboradores. Este estudio eva-
luó pacientes en terapia quirúrgica conservadora.
PEM predijo correctamente 73 % de las pacientes
con márgenes quirúrgicas positivas y el 100% de las
pacientes con márgenes negativas.
El estudio concluye que PEM es de alto valor en
la planeación quirúrgica (18).
En un estudio multi-institucional se evaluó el des-
empeño de PEM en pacientes con cánceres cono-
cidos o lesiones sospechosas. PEM demostró una
sensibilidad de 91 %, una especificidad de 93%, un
VNP de 88% y una certeza diagnóstica de 92%.
PEM hizo diagnóstico preoperatorio de 91% de los
CDIS (15).
Schilling comparó la utilidad de PET, PEM y RM
demostrando que PEM tiene una sensibilidad de
92% comparada con PET de 39%. La sensibilidad
de PEM y RM fueron similares. PEM identificó 93%
de los CDIS. PEM tuvo la mitad de falsos positivos
comparados con los de RM, resultando en una es-
pecificidad de 73% para PEM y 43% para RM. Estos
hallazgos fueron consistentes sin importar la den-
sidad glandular. Se concluye en ese estudio que
tal vez PEM sea de mayor utilidad en el tamizaje de
pacientes con alto riesgo por mutaciones genéticas,
evitando biopsias innecesarias e identificando cán-
ceres en su presentación más temprana (19).
En un estudio multicéntrico publicado por Berg,
se confirma que PEM y RM tienen sensibilidad si-
milar. En este estudio, la especificidad de PEM tam-
bién fue mayor que la de RM y el valor positivo
predictivo para biopsia por PEM fue de 63% y para
RM de 53%. El estudio concluye que la combinación
de la caracterización anatómica y metabólica de las
lesiones mejora la detección de enfermedad adicio-
nal de un 49 a un 60% (20).
Aunque la mamografía continua siendo el “Gold
Standard” en el tamizaje de cáncer mamario, están
surgiendo técnicas que están proporcionando in-
formación más allá del estado morfológico de la le-
sión, revelando información fascinante acerca de
los aspectos moleculares del cáncer mamario. Esto
abre un nuevo espectro de opciones para las pa-
cientes. La tendencia actual en las imágenes y la
terapia para el cáncer de mama es la individualiza-
ción. Cada vez más se usan terapias personalizadas
diseñadas en base a las características biológicas y
biomoleculares del tumor así como la presencia de
marcadores moleculares predictivos. De igual ma-
nera, las imágenes de mama están en la búsqueda
de marcadores tumorales como los de proliferación
celular o análogos de estradioles que se puedan
ligar con radioisótopos y ser usados para monitori-
zar y predecir la respuesta clínica a terapias indivi-
dualizadas u hormonales. PET, PET y BSGI/MBI son
técnicas con un alto potencial de uso en este
campo, sin embargo se necesita más investigación
con mayor número de participantes para demostrar
su verdadero impacto.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Resultados con PEM
Conclusión
Fig. :
PEM que muestra carcinoma invasivo de-recho (A) y HDA izquierdo (B) (flechas).
a b

1- Beyhan AC. Clinical experience with Tc 99m
MIBI imaging in patients with malignant tumors;
prelimnary results and comparision with TI-201.
Clin Nucl Med 1992; 17:171-176.
2- Tailefer B. Clinical applications of 99m Tc-sesta-
mibi scintimammography. Semin Nucl Med 2005;
35: 100-115.
3- Brem RF. High resolution scintimammography: a
pilot study. J Nucl Med 2002; 43: 909-915.
4- Brem RF. Occult breast cancer sintimammo-
graphy with high resolution breast specific gamma
camera in women at high risk for breast cancer. Ra-
diology 2005; 237: 274-280.
5- Minhao Z. Real-world application of breast-spe-
cific gamma imaging, initial experience at a com-
munity breast center and its potential impact on
clinical care. Am Journ of Surg 2008; 195: 631-635.
6- O’Connor MK. Molecular breast imaging: advan-
tages and limitations of a scintimammographic tech-
nique in patients with small breast tumors. Breast J
2007; 13: 3-11.
7- Brem RF. Breast-specific gamma imaging as an
Adjunt imaging modality for the diagnosis of breast
cancer. Radiology 2008; 247: 651-657.
8- Brem Rf. Detection of Ductal Carcinoma in Situ
with mammography, Breast-specific gamma ima-
ging and Magnetic resonance imaging: A compara-
tive study. Acad Radiology 2007; 14: 8.
9- Brem RF. Breast-specific gamma imaging with
99m Tc-Sestamibi and Magnetic Resonance Imaging
in the diagnosis of Breast Cancer-A comparative
Study. Breast J 2007; 13: 465-469.
10- Siegal E. Breast Molecular Imaging: A retrospec-
tive review of One institutions experience with this
modality and analysis of its potential role in breast
imaging decision making. Breast J 2012; 18:111-117
11- Rose C. Possitron emission tomography for the
diagnosis of breast Cancer. Nucl Med Comm. 2002:
23; 623-618.
12- Thompson CJ, Murthy K, Picard Y, Weinberg IN,
Mako, R. Positron Emission Mammography (PEM)
A Promising Technique for Detecting Breast Cancer.
IEEE Trans. Nucl. Science 1995; 142: 1012- 1017.
13- Thompson CJ, Murthy K, Weinberg IN, et al. Fe-
asibility Study for Positron Emission Mammography.
Med Phys 1994; 21: 529-538.
14- Thompson CJ, Murthy K, Picard Y, Wang B,
Clancy R,Weinberg IN. Imaging Performance of
PEM: A Metabolic Imaging System for the Early De-
tection of Breast Cancer. Radiology 1995: 1975; 319.
15- Weinberg IN, Beylin D, Anashkin E, et al. Ap-
plication of a PET Device with 1.5mm FWHM In-
trinsic Spatial Resolution to Breast Cancer Imaging.
Proceedings of the 2004 IEEE International Sympo-
sium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro,
Arlington, VA, USA. 15-18 April, 2004: 1396-1399.
16- Berg WA, Weinberg IN, et al. High Resolution
Fluorodeowyglucose Positron Emission Tomo-
graphy with Compression is Highly Accurate in De-
picting Primary Breast Cancer. The Breast Journal,
Vol12, November 4, 2006, 309-323
17- Narayan, D, Interpretation of PEM and MRI by
experienced breast imaging radiologist: Perfor-
mance and Observer reproducibility. Am J Roente-
nol 2011: 196:971-981.
18- Tafra L, Cheng Z, Uddo J, et al. Pilot Clinical
Trial of 18F- fluorodeoxyglucose Positron Emission
Mammography in the Surgical Management of Bre-
ast Cancer. Am J Surg. 2005: 190: 628- 632.
19- Schilling K, Narayanan D, Kalinyak J. Effect of
Breast Density, Menopausal Status and Hormone
Use in High Resolution Positron Emission Mammo-
graphy. Abstract RSNA, 2008, Chicago, IL, USA.
20- Berg WA. Comparative effectiveness of PEM and
MRI for presurgical planning of the ipsilateral breast
in women with breast cancer. Radiology 2011, 258:
59-72.
Vol. / Nº - Abril, .
Imágenes molecularesen la evaluación de la glándula mamaria Velázquez, M. V.
Referencias

La Hiperplasia Nodular Regenerativa (HNR) es una
afección infrecuente del hígado caracterizada his-
tológicamente por la presencia de múltiples nódu-
los de hiperplasia hepatocitaria, presentando como
principal característica la ausencia de fibrosis septal
asociada. Los nódulos pueden ser de pequeño tamaño
(menor a 3 mm) distribuidos en forma difusa en el pa-
rénquima hepático y sin representación radiológica.
Más raramente los nódulos pueden adoptar una
forma pseudo-tumoral, siendo un verdadero desafío
para el radiólogo en la diferenciación con otras le-
siones focales hepáticas benignas y malignas. Su
principal manifestación clínica es la hipertensión
portal, considerándose como la segunda causa en
pacientes no cirróticos.
La hiperplasia nodular regenerativa (HNR) es una entidad hepáticabenigna rara caracterizada por la presencia de múltiples nódulosde hiperplasia hepatocitaria sin fibrosis asociada. Ocurre en un con-texto particular, con la presencia de una perfusión hepática hete-rogénea. Varias condiciones son asociadas con la HNR, incluyendosíndromes mieloproliferativos, síndromes linfoproliferativos, cola-genopatías y ciertas drogas. Aunque la HNR puede ser un hallazgoincidental, una hipertensión portal se encuentra casi en la mitadde los casos. Existen dos tipos de nódulos regenerativos: mono-aci-nares y multi-acinares. Estos nódulos difieren en tamaño, desdeunos pocos milímetros a varios centímetros. Los hallazgos radioló-gicos de la HNR multi-acinar muestra nódulos hipervasculares enla fase arterial, sin Wash Out (lavado) en la fase venosa portal y tar-día. Un halo peri-lesional, probablemente relacionado con un áreade parénquima atrófico perinodular es encontrado en la mayoríade los pacientes.
Introducción
Key words: Nodular Regenerative - Hyperplasia - Liver Palabras claves: Hiperplasia Nodular Regenerativa - Hígado.
HIPERPLASIANODULARREGENERATIVA HEPÁTICA
Gustavo Raichholz,Franck Pilleul, Aimeric Guibal
Abstract Resumen
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Revisión de tema
Nodular regenerative hyperplasie (NRH) of the liver is a rare benignentity characterized by the presence of multiple nodules of hepato-cellular hyperplasia without associated fibrosis. It occurs in a parti-cular clinical context, with the presence of heterogeneity of hepaticperfusion. Various conditions may be associated with NRH, includingmyeloproliferative syndromes, lynphoproliferative syndromes, colla-gen vascular diseases, and drugs. Although NRH can be an incidentalfinding, portal hypertension is found in nearly half of the cases.There are two types of regenerative nodules: mono-acinares andmulti-acinares. These nodules differ in size, from a few millimetersto several centimeters. The radiologic findings of NRH Multi-acinarshow hyper vascular nodules on the hepatic arterial phases, withoutWash Out on the portal venous and delayed phases. Peri-lesionalhalo, probably related to the area of perinodular atrophic pa-renchyma was encountered in the majority of patients.
Recibido: de Noviembre de / Aceptado: de Enero de Recieved: November th / Accepted: January th
Datos de contacto: Gustavo Raichholz. Diagnóstico por Imagen Junín. Junín (CP ). Sta Fe-Arg.
e-mail: [email protected]

La HNR fue descripta por primera vez en 1953
por Ranstrom (1) bajo el nombre de «adenomatosis
miliar hepatocelular», y en 1959 Steiner (2) propuso
la nomenclatura de HNR vigente actualmente. La
misma constituye una afección hepática benigna in-
frecuente que se caracteriza por la transformación
difusa del parénquima hepático normal en peque-
ños nódulos de regeneración, sin fibrosis asociada.
La actual frecuencia de la HNR hepática es de 0,6%
-2,6% en series de autopsia. La HNR es una entidad
histológica común, en contraste con la escasa lite-
ratura radiológica reportada (3); esto puede ser de-
bido a que típicamente se tratan de nódulos
hepatocitarios menores a 3 mm de diámetro. Rara-
mente estos nódulos pueden presentar un patrón
confluente, adquiriendo un tamaño mayor de 5 mm
y manifestándose con lesiones pseudotumorales
(4). En estos casos es un verdadero desafío diag-
nóstico, debido que pueden ser confundidos con
otras lesiones focales hepáticas, como el carcinoma
hepatocelular, en caso de signos de hipertensión
portal o en el caso de pacientes oncológicos con
metástasis. El correcto diagnóstico es extremada-
mente importante, principalmente en las situacio-
nes anteriormente descriptas, ya que la HNR es una
entidad benigna con un buen pronóstico. Su edad
media de presentación es de 55 años, con extre-
mos de 6 a 91 años. Existe una cierta predominan-
cia femenina descripta por algunos autores (5).
Anatomopatológicamente se define como múlti-
ples nódulos de hiperplasia hepatocitaria sin fibro-
sis asociada (contrariamente a los nódulos de
regeneración sobre hígado de cirrosis). Existen dos
formas: Nódulos mono-acinares, situación más fre-
cuente, presentándose los nódulos de pequeño ta-
maño (menor a 3 mm) diseminados de forma difusa
en todo el hígado. Estos nódulos se encuentran
constituidos por hepatocitos hiperplásicos dis-
puesto alrededor de un solo espacio porta; presen-
tando una corona periférica de hepatocitos atróficos
delimitándolos sin fibrosis perinodular. La vascula-
rización de estos nódulos es predominantemente
portal. La otra forma, menos frecuente aún, está
representada por los nódulos multi-acinares. En
ésta, los nódulos son de tamaño más grande (va-
riando entre 3 mm y 4 cm), en general múltiples,
pero no difusos. Un nódulo multi-acinar contiene
varios espacios portas, algunos con trombosis ve-
nosas. Presentan una vascularización predominan-
temente arterial, siendo en raras ocasiones a
predominio portal. No existe fibrosis perinodular,
al igual que en los nódulos mono-acinares (6).
Se acepta actualmente que la fisiopatología de
la HNR es debida a fenómenos vasculares hepáti-
cos. El origen de estos nódulos sería una obstruc-
ción de ramas portales intra-hepáticas, es decir, una
venopatía portal obliterante. La obstrucción de las
ramas portales ocasiona atrofia del parénquima
hepático circundante, con hiperplasia nodular com-
pensadora del parénquima que presenta un ade-
cuado flujo sanguíneo.
La HNR es asintomática en más de la mitad de los
casos. Cuando se manifiesta clínicamente, lo hace me-
diante hipertensión portal (7), considerándose la se-
gunda causa de hipertensión portal en pacientes sin
cirrosis en Europa (8). El contexto clínico es un ele-
mento clave para el diagnóstico, ya que ha sido des-
cripta en pacientes con enfermedades sistémicas
(poliartritis reumatoide, esclerodermia, lupus), enferme-
dades hematológicas (linfo o mieloproliferativas, trom-
bofilias, agammaglobulinemia), medicamentos
(inmunosupresores o quimioterápicos), anomalías vas-
culares hepáticas congénitas (agenesia porta, shunt con-
génitos) y trastornos diversos (trasplante hepático o
renal, VIH, insuficiencia cardiaca, enfermedad celíaca).
Los nódulos regenerativos son un hecho frecuente en
pacientes con síndrome de Budd-Chiari (9). El término
de nódulos regenerativos grandes es preferido en estos
pacientes (Fig. 1), ya que en esta situación clínica la en-
fermedad puede progresar a una fibrosis y cirrosis he-
pática en un estadio avanzado (9).
Por su parte, los tests biológicos son normales, en-
contrándose una colestasis anictérica en el 25% de los
casos. Una pancitopenia debido al hiperesplenismo (se-
cundario a la hipertensión portal) puede estar presente.
Revisión del tema
Aspectos Anatomopatológicosy Fisiopatológicos
Aspectos Clínicos
Vol. / Nº - Abril, .
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.

En la afectación mono-acinar las exploraciones ima-
genológicas demuestran, en la mayoría de los
casos, un parénquima hepático morfológicamente
normal debido que los nódulos son de pequeño ta-
maño y su vascularización es predominantemente
portal. A veces, un aspecto heterogéneo y reticular
del parénquima hepático puede ser encontrado,
asociado a signos de hipertensión portal. Los nódu-
los multi-acinares suelen manifestarse con imágenes
pseudo-tumorales múltiples. Ecográficamente pre-
sentan aspecto variable siendo más frecuentemente
hiperecogénicos o isoecogénicos mientras que con
modo Doppler, pueden ser visualizados vasos pe-
rilesionales con espectro arterial (Fig. 2). Una co-
rona periférica hipoecogénica puede evidenciarse
ocasionalmente.
En Tomografía Computada (TC), los nódulos son
identificados como iso o hiperdensos sin contraste
endovenoso mientras que en resonancia magnética
(RM), sin inyección de Gadolinio, son visibles en
hiperseñal global o de forma más rara con un cen-
tro isointenso, con corona periférica hiperintensa
en T1. En T2, su comportamiento es variable,
siendo más frecuente hiperintenso en su centro con
una corona en isoseñal (Fig. 3 y 4). La cinética vas-
cular característica de la HNR multi-acinar, tanto
en TC como en IRM, es de nódulos hipervasculares
en la fase arterial, con una corona periférica hipo-
vascular. En la fase portal los nódulos son iso o li-
geramente hiperdensos/intensos con respecto al
parénquima hepático adyacente (Fig. 2-4). En la
fase tardía, estos nódulos se comportan como iso-
vasculares con respecto al parénquima hepático
(sin Wash Out – lavado-), una característica extre-
madamente importante para diferenciarlos de las
lesiones malignas como las metástasis y carcinoma
hepatocelular. El origen de la corona periférica hi-
povascular en la fase arterial y en fase portal es
discutida, correspondiendo para algunos autores al
parénquima hepático atrófico adyacente y, para
otros, de lesiones tipo peliosis.
En ocasiones, los nódulos regenerativos son iso-
vasculares en todos los tiempos (vascularización por-
tal predominante). En estos casos, la utilización de
contraste hepato-específico en RM, como el Manga-
fodipir Trisodico (Teslascan®), muestra lesiones hi-
perintensas T1, permitiendo diferenciarlas de lesiones
no hepatocitarias como las metástasis (Fig. 2 y 4).
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.
Fig. :
Sindrome de Budd-Chiari.
Características Imagenológicas
ab
Seguimiento de lesión nodular del segmento VI hepático.A) TC en fase arterial mostrando nódulo hipervascular delsegmento VI (flecha).B) TC en fase venosa. Nótese el aspecto heterogéneo delparénquima hepático. La lesión nodular persiste hiper-densa (flecha) con respecto al parénquima hepático adya-cente (ausencia de Wash Out).

Vol. / Nº - Abril, .
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.
Fig. : Paciente de años de edad con antecedente de adenocarcinoma de colon, con hepatectomíaderecha por metástasis. Aparición de una lesión sólida en TC de control.A) Ecografía doppler color mostrando lesión iso/hipoecogenica, sin representación al doppler color (flecha).B) TC en fase arterial poniendo en evidencia lesión nodular hipervascular con corona hipodensa (flecha). Ante estacaracterística tomográfica, una HNR fue sospechada.C y D) RM ponderada en T y T Fat Sat respectivamente, observándose la lesión en discreta hiperseñal T y en iso-señal T (flecha).E) Inyección de contraste hepato-específico (Telascan®), demostrando el carácter hepatocitario benigno de la lesión(flecha).
a bc de

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.
Fig. : Mujer con antecedentes de trombosis portal tratada con anticoagulantes. A) TC con contraste E.V en fase venosa. Lesión nodular subcapsular del segmento VIII presentando característicorealce central con corona hipodensa (flecha), muy sugestivo de HNR.B y C) RM T y T Fat Sat respectivamente. Múltiples nódulos hipointensos en T e hiperseñal central con coronaen isoseñal en T (flecha).D y E) RM T Fat Sat con Gadolinio: típico realce central con corona periférica de menor intensidad (flecha). Ob-sérvese otra lesión nodular con características semejantes, localizada en el segmento VII.
a bc de

Vol. / Nº - Abril, .
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.
Fig. : HNR confirmada histológicamente.Paciente con linfoma mediastinal en tratamiento. Lesión hepática descubierta en ecografía de control.A) Ecografía demostrando imagen nodular de forma polilobulada, levemente heterogénea con área central hi-perecogenica y zona periférica hipoecogénica (flecha).B) TC en fase venosa mostrando lesión nodular del segmento II, con refuerzo anular periférico (característicasatípicas para una HNR) (flecha).C y D) RM T Fas Sat y T respectivamente. La lesión nodular es discretamente hipointensa T y muestra hiperse-ñal central T (flecha).E) T Telascan® poniendo en evidencia hipercaptación en relación a su carácter hepatocitario (flecha).
a bc de

Varias lesiones hepáticas se incluyen en la lista de
diagnósticos diferenciales, los cuales detallaremos
a continuación (9):
A) Hiperplasia nodular focal (HNF):Es un tumor benigno, descubierto incidentalmente
en mujeres jóvenes. Es probablemente causada por
una respuesta hiperplásica a una anormalidad vas-
cular localizada. Los hallazgos que ayudan a dife-
renciar la HNF de la HNR son: la HNF es
usualmente (77% de los casos) solitaria y grande
(diámetro medio 4 cm) (10). Es, en la mayoría de
los casos, isodensa e isointensa en relación al hí-
gado normal sin contraste y en la fase venosa portal
en TC e RM. Muestra un realce marcado y homo-
géneo en la fase arterial en las diferentes metodo-
logías diagnósticas. Un hallazgo común es la
presencia de una cicatriz central, que es visible solo
en el 35% de los casos en lesiones menores a 3 cm
y 65% en lesiones mayores (Fig. 5) (10). En una
minoría resulta imposible diferenciar una HNF de
una HNR, a pesar que no existen repercusiones clí-
nicas serias, ya que ambas son entidades benignas
y usualmente no progresan.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.
B) Adenoma:El adenoma hepatocelular comparte algunos hallaz-
gos con la HNR, pero una distinción es a menudo
posible y necesaria entre estas dos entidades, de-
bido a que el adenoma puede complicarse (hemo-
rragia, etc.) (Fig. 6) o puede presentar una
transformación maligna, por lo que la conducta ac-
tual es la extirpación quirúrgica. Ocurren casi ex-
clusivamente en hígados hiperestimulados por es-
teroides exógenos (anticonceptivos orales o ana-
bólicos) o metabolismo anormal de los
carbohidratos (enfermedad de depósito de glucó-
geno). A diferencia de la HNR, los adenomas son
usualmente solitarios y suelen presentar grasa ma-
croscópica, hemorragia, necrosis o calcificaciones,
resultando de apariencia heterogénea en TC e RM.
Diagnóstico Diferencial
Típica Hiperplasia Nodular Focal enpaciente joven de sexo femenino. A) RM en secuencia T, visualizándose lesiónnodular isointensa, con cicatriz en hiperseñal(flecha).B) T Fat Sat en fase arterial, mostrando elcarácter hipervascular de la lesión, con cicatrizsin realce.C) T Fat Sat en fase tardía, poniendo en evidenciala ausencia de Wash Out y el realce tardío de lacicatriz (flecha).
Fig. :a bc

Vol. / Nº - Abril, .
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.
C)Carcinoma hepatocelular (CHC):Se desarrolla usualmente en un hígado cirrótico
(generalmente por alcoholismo o hepatitis crónica
viral). Cuando un CHC es encontrado en un pa-
ciente no cirrótico, éste es a menudo una masa so-
litaria, grande y heterogénea. Se comporta como
una lesión hipervascular en la fase arterial con
wash out en la fase venosa portal (Fig. 7).
Fig. :
Paciente de sexo femenino,de años de edad.
ab
Shock Hipovolémico por adenomacomplicado. A) Ecografía: lesión hepática heterogé-nea con áreas hipo e hiperecogénicas.B) TC en fase venosa: nótense lasáreas de extravasación activa de con-traste E.V. (flecha).
Fig. :
Carcinoma Hepatocelular.
ab
A) TC en fase arterial, mostrando voluminosa forma-ción ocupante de espacio hipervascular (flecha).B) TC fase venosa. Nótese el Wash Out franco y la cápsulabien definida de la lesión (flecha).

La HNR constituye una entidad infrecuente caracte-
rizada por una hiperplasia hepatocitaria sin fibrosis
septal asociada. Representa una causa frecuente de
hipertensión portal en pacientes sin cirrosis hepática.
Cuando se manifiestan en imágenes, es a través de
lesiones con una cinética vascular particular, carac-
terizada por lesiones nodulares hipervasculares en
la fase arterial, mostrando una corona hipovascular
periférica, no mostrando Wash-Out en fases venosas
ni tardías. Estas características y en un contexto clí-
nico particular, permiten evocar el diagnóstico.
1. Ranstrom S. Miliary hepatocelular adenomatosis. Acta
Pathol Microbiol Scand. 1953;33:225-229.
2. Steinert PE. Nodular regenerative hyperplasia of the
liver. Am J Pathol 1959; 35:943-953.
3. Clouet M, et al. Imaging features of nodular regenera-
tive hyperplasia of the liver mimicking hepatic metasta-
ses. Abdom imaging. 1999; 24:258-261.
4. Casillas C, et al. Pseudotumoral presentation of nodular
regenerative hyperplasia of the liver: imaging in five pa-
tients including MR imaging. Eur Radiol 1997; 654-658.
5. Capron JP, et al. L’hyperplasie nodulaire régénérative
du foie. Etude de 15 cas et revue de la literatura. Gastro-
entérol Clin Biol 1983;7:761-769.
6. Masaya T, et al. Pathology of the Liver in Budd-Chiari
Syndrome: Portal Vein Thrombosis and the Histogenesis
of Veno-Centric Cirrhosis,Veno-Portal Cirrhosis, and Large
Regenerative Nodules. Hepatology 1998; Vol 27: N2.
7. Arvamitaki M, et al. Nodular regenerative hyperplasia
of the liver. A review of 14 cases. Hepatogastroenterology
2001;48:1425-2149.
8. Naber AH,et al. Nodular regenerative hyperplasia of
the liver: An important cause of portal hypertension in
non-cirrhotic patients. J Hepatol 1990;12:94-99.
9. Brancatelli G, et al. Benign Regenerative Nodules in
Budd-Chiari Syndrome and Other Vascular Disorders of
the Liver: Radiologic-Pathologic and Clinical correlation.
Radiographics 2002;22:847-862.
10. Brancatelli G, et al. Focal nodular hyperplasia: CT
findings with emphasis on multiphasic helical CT in 78
patients. Radiology 2001;219:61-66.
11. Krinsky G, et al. Dysplastic nodules in cirrhotic liver:
arterial phase enhancement at CT and MR imaging-a
case report. Radiology 1998;209:461-464.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Hiperplasia nodularregenerativa hepática Raichholz G. y Col.
Conclusión
Bibliografía
D) Metastasis hipervasculares:Ciertos tumores, particularmente los endócrinos o
el carcinoma de células claras renales, pueden dar
metástasis hepáticas hipervasculares. Típicamente,
estas metástasis son hiperdensas o hiperintensas en
la fase arterial en TC e IRM, e hipodenso e hipoin-
tenso en la fase venosa portal - Wash Out- (Fig. 8).
A diferencia de los nódulos de la HNR, las metás-
tasis hipervasculares son usualmente de diferentes
tamaños y heterogéneas.
Fig. :
Metástasis de tumor endócrino de páncreas.
ab
A) TC en fase arterial: múltiples lesiones hepáticas hiper-vasculares con centro hipodenso (flecha).B) TC en fase venosa: nótese el Wash Out lesional (flecha).

La Degeneración Olivar Hipertrófica (DOH) es una
entidad poco frecuente cuya base fisiopatológica es
la degeneración trans-sináptica por disrupción del
tracto dentado-rubro-olivar o “Triángulo de Guillain
Mollaret”. Se expresa con hipertrofia secundaria del
Núcleo Olivar Inferior (NOI). Las causas primarias
que más frecuentemente comprometen esta vía
funcional son los accidentes cerebovasculares del
tronco cerebral y cerebelo. Clínicamente puede ma-
nifestarse con temblor sintomático o mioclonÍas del
paladar. Los hallazgos en Resonancia Magnética
(RM) incluyen la hipertrofia e hiperintensidad en
T2 y FLAIR del NOI. Por lo tanto, el propósito de
este trabajo es revisar la anatomía del tracto den-
tado-rubro-olivar o “Triángulo de Guillain Mollaret”
y describir las manifestaciones en Resonancia Mag-
nética de la DOH y sus patrones de presentación
homolateral, contralateral y bilateral.
En 1931 los doctores George Charles Guillain y Pie-
rre Mollaret describieron las conexiones anatómicas
relacionadas con mioclonías del paladar (1). El cir-
cuito funcional triangular o tracto dentado-rubro-
olivar conecta el núcleo rojo y el NOI
homolaterales a través del tracto tegmental central.
La Degeneración Olivar Hipertrófica (DOH) es una degeneracióntrans-sináptica por disrupción del tracto dentado-rubro-olivar o“Triángulo de Guillain Mollaret” con hipertrofia secundaria del Nú-cleo Olivar Inferior (NOI). Clínicamente puede manifestarse contemblor o mioclonías del paladar. Los hallazgos en RM incluyen lahipertrofia e hiperintensidad en T2 y FLAIR del NOI con sus patronesde presentación homolateral, contralateral y bilateral.
Introducción
key words: brain stem, hypertrophic olivary degeneration, palataltremor
Palabras claves: tronco cerebral, degeneración olivar hiper-trófica, temblor del paladar
DOH
Daniel Forlino y Antonio Seclén (h).
Abstract Resumen
Revisión anatómica
Vol. / Nº - Abril, .
Puesta al día
Hypertrophic Olivary Degeneration (HOD) is a trans-synaptic dege-neration after a breakthrough to the dentate-rubral-olivary pathwayor “Guillian-Mollaret triangle” with secondary hypertrophy of theinferior olivary nucleus. Clinical findings include palatal tremor ormyoclonus. MR findings are hypertrophy and hyperintensity on T2and FLAIR inferior olivary nucleus with its presentation patterns ip-silateral, contralateral and bilateral.
Recibido: de Setiembre de / Aceptado: de Noviembre de Recieved: September , / Accepted: November ,
Datos de contacto: Daniel Forlino.Diagnóstico por Resonancia Magnética SA. Monteagudo .
Resistencia, Chaco - Argentina. e-mail: [email protected]

El núcleo dentado contralateral se conecta con el
núcleo rojo por el tracto dentado-rubral que trans-
curre por el pedúnculo cerebeloso superior y con
el NOI por el tracto dentado-olivar que se ubica en
el pedúnculo cerebeloso inferior (Esquema 1) (1,
2, 3).
El “Triángulo de Guillain Mollaret” forma parte de
una amplia red de conexión entre el cerebro y el ce-
rebelo a través del tronco cerebral. El NOI, ubicado
en la porción anterolateral del bulbo, participa en
la regulación normal de posición y movimientos(Fig. 1) (3). El tracto dentado-rubral forma parte de
un arco reflejo en el control de movimientos finos
voluntarios (4). El núcleo rojo conjuntamente con
el NOI están funcionalmente involucrados en la de-
tección de acontecimientos "inesperados" de tipo
sensorial y neurosensorial, contribuyendo proba-
blemente con funciones cognitivas superiores (5).
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Degeneración olivar hipertrófica Forlino D. y Col.
Esq. :Esquema anatómico deltracto dentado-rubro-olivaro “Triángulo de GuillainMollaret”.
Núcleo olivar inferior normal.
Corte axial a nivel del bulbo:A) T y B) FLAIR (flechas)
Fig. :a-b

Las manifestaciones clínicas comienzan habitual-
mente a los 10 u 11 meses posteriores a la lesión
primaria en el tronco cerebral o cerebelo. Incluyen
temblor sintomático o mioclonías en el paladar,
ocular, faringe, laringe, diafragma y músculos cer-
vicales. Los pacientes también pueden presentar
temblor de Holmes, consistente en movimientos cí-
clicos de las extremidades superiores con una fre-
cuencia de 2 a 5 Hz, posturales o en reposo,
denominados en “batida de alas” (2-4, 6). Presumi-
blemente estos síntomas reflejan la pérdida del con-
trol inhibitorio transmitido por el tracto
dentado-rubral (7). Es necesario mencionar que al-
gunos pacientes no tienen síntomas, aún con ha-
llazgos de DOH en estudios de RM (2, 8).
La DOH se expresa con hipertrofia e hiperintensi-
dad de señal en T2 y FLAIR del NOI. Los cambios
son secuenciales. Primero se reconoce el incre-
mento de señal en las secuencias que ponderan el
T2, aproximadamente un mes después de la lesión
primaria en el tronco cerebral o cerebelo y sin cam-
bios en el volumen. La hipertrofia comienza entre
los 6 y 18 meses del evento agudo. Generalmente
ambos hallazgos se resuelven entre tres y cuatro
años, aunque puede persistir la hiperintensidad en
T2 indefinidamente. Finalmente el NOI sufre una
contracción por atrofia (6, 7).
En RM tiene tres patrones de presentación:
A) DOH homolateral: secundaria a disrupción del
tracto tegmental central (Esquema 2) (Fig. 2)
B) DOH contralateral: secundaria a disrupción del
tracto dentado-rubral o por lesión en el núcleo den-
tado (Esquema 3) (Fig. 3)
C) DOH Bilateral: secundaria a disrupción de los
tractos tegmental central y dentado-rubral (Es-quema 4) (Fig. 4)
Las lesiones primarias que comprometen el
tronco cerebral, el pedúnculo cerebeloso superior
o el núcleo dentado, responsables de la disrupción
del tracto dentado-rubro-olivar y que pueden pro-
vocar este tipo de degeneración transináptica se en-
cuentran en la Tabla 1 (2, 4, 6-9).
Vol. / Nº - Abril, .
Degeneración olivar hipertrófica Forlino D. y Col.
Manifestaciones clínicas
Hallazgos en Resonancia Magnética
Esq. : DOH Homolateral.
Esq. : DOH homolateral.
Esquema anatómico que indica la ubicación de las lesionesque provocan disrupción del tracto tegmental central.
Paciente masculino de años con anteceden-tes de cirugía de tronco cerebral por caver-noma siete años antes, sin mioclonias delpaladar. A) Corte axial T a nivel de la protuberanciaanular donde se identifica un cavernoma (*).B) Corte axial T a nivel del bulbo. Hiperintensi-dad y atrofia del NOI homolateral (flecha).
ab

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Degeneración olivar hipertrófica Forlino D. y Col.
Esq. : DOH Contralateral.Esquema anatómico que indica la ubicación delas lesiones que provocan disrupción del tractodentado-rubral o en el núcleo dentado.
Esq. : DOH Bilateral. Esquema anatómico que indica la ubicación delas lesiones que provocan disrupción los tractostegmental central y dentado-rubral.
DOH Contralateral.Paciente femenina de años con antecedentes de hematoma cerebeloso meses antes, con temblorsintomático del paladar.A) Corte axial T a nivel del núcleo dentado donde se identifica un hematoma crónico (flecha).B) Corte axial T a nivel del bulbo. Hiperintensidad e hipertrofia del NOI contralateral (flecha).
Fig. :a-b

Vol. / Nº - Abril, .
Degeneración olivar hipertrófica Forlino D. y Col.
L
y
OH
DOH Bilateral.
Lesiones del tronco cere-bral y cerebelo responsa-bles de DOH
Paciente masculino de años con antecedentes de hematoma de tronco cerebral años atrás, sin clínica de DOH. A) Corte axial T a nivel del mesencéfalo y pedúnculo cerebeloso superior donde se observa un hema-toma crónico (flechas).B) Corte axial T a nivel del bulbo. Hiperintensidad sin hipertrofia de ambos NOI (flecha).
Fig. :a-b
Tab. :
Discusión
La DOH es una entidad poco frecuente. Desde el
punto de vista histopatológico es una degeneración
trans-sináptica que se expresa con edema, vacuo-
lización neuronal, desmielinización, fenestración
neuronal y gliosis astrocítica bizarra en el NOI. Se-
cundariamente provoca la pérdida de células de
Purkinje en la corteza cerebelosa (6, 10-12).
La secuencia de cambios histopatológicos en es-
tudios post-mortem de pacientes con hemorragia
pontina primaria se clasificó en seis fases (Tabla 2)
(10, 11).
Los cambios mencionados se correlacionan con
los hallazgos descriptos en RM convencional (6).
La aplicación de imágenes de tensor de difusión
permite observar una disminución de la difusividad
axial por degeneración neuronal, seguido por un
incremento de la difusividad axial por hipertrofia
astrocítica/neuronal y de la difusividad radial por
desmielinización (9).
Clínicamente debe diferenciarse del temblor
esencial del paladar. En este cuadro los pacientes
consultan por temblor palatino. Provoca un clic
auto-audible por activación del músculo del velo
del paladar inervado por el IX par. A diferencia de
la DOH no tienen síntomas de disfunción del
tronco cerebral ni del cerebelo (6).

Otra entidad neurológica con afección del tronco
cerebral es la Parálisis Supranuclear Progresiva. Cli-
nicamente se caracteriza por inestabilidad postural
con caídas, parálisis de la mirada vertical progre-
siva, acinesia, rigidez axial, disfagia y demencia. Al-
gunos pacientes pueden tener mioclonías del
paladar. Involucra el tracto dentado-olivar y al NOI
por degeneración neurofibrilar. La incidencia de
DOH en esta entidad es muy baja (1.5%) (13). Este
hecho se correlaciona con la aparición de DOH en
pacientes con disrupción de los tractos tegmental
central y rubro-olivar, no así en las lesiones que
comprometen primariamente el tracto dentado-oli-
var. En este último caso, la lesión secundaria co-
rresponde a la atrofia de la corteza cerebelosa (6).
Los diagnósticos diferenciales por imágenes de
lesiones que involucran el NOI y se expresan hipe-
rintensas en T2 incluyen: a) infarto isquémico, b)
esclerosis múltiple, c) tumores (astrocitoma, linfoma
y metástasis) y d) procesos infecciosos e inflama-
torios (tuberculosis, sarcoidosis, HIV/SIDA y rom-
boencefalitis) (2, 6, 7, 14). En ellas es posible ob-
servar que los cambios de señal en T2 no están li-
mitados exclusivamente al NOI, extendiéndose al
tejido circundante del bulbo y no presentan hiper-
trofia. Además, la DOH no se realza con el con-
traste y se asocia con una lesión a distancia dentro
del triangulo de Guillain Mollaret.
En la actualidad, es posible evaluar directamente
las disrupciones del tracto dentado-rubro-olivar me-
diante tractografías. Tiene especial utilidad en aque-
llos casos donde existen dudas en las imágenes de
RM convencional (9). La aplicación de nuevas téc-
nicas en imágenes de RM con susceptibilidad mag-
nética (SWI) permite demostrar la degeneración
secundaria del núcleo rojo en pacientes con DOH
que consiste en la pérdida del contenido normal de
hierro (15).
El tratamiento de esta entidad se realiza habitual-
mente con benzodiacepinas y carbamazepinas (8,
14)
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Degeneración olivar hipertrófica Forlino D. y Col.
icos temporC
I
Cambios histopatológicos temporales en el NOITab. :

La DOH es una entidad poco frecuente que se
expresa con hiperintensidad y aumento de ta-
maño en T2 y FLAIR del núcleo olivar inferior en
RM. El conocimiento de la anatomía ayuda a la
comprensión de esta patología.
1- Sarikcioglu L, Sindel M. Pierre Mollaret (1898–
1987) and his legacy to science. Historical note.
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:1135
2- Osborn AO, Salzman LK, Barkovich A.J. Diag-
nostic Imaging Brain. Edit. Lippincott, Baltimore
(USA), Second Edition; 2009
3- Kitajima M, Korogi Y, Shimomura O, Sakamoto
Y, Hirai T, Miyayama H, Takahashi M. Hypertro-
phic olivary degeneration: Imaging and Patholo-
gic Findings. Radiology 1994;192:539-543
4- Salamon-Murayama N, Rusell EJ, Rabin BM.
Hypertrophic olivary degeneration secundary to
pontine hemorrhage. Radiology 1999; 213:814-
817
5- Habas C, Guillevin R, Abanou A. In Vivo Struc-
tural and Functional Imaging of the Human Ru-
bral and Inferior Olivary Nuclei: A Mini-review.
Cerebellum 2010:9:167–173
6- Goyal M, Versnick E, Tuite P, Saint Cyr J, Kuch-
rarczyk W, Montanera W, Willinsky R, Mikulis D.
Hypertrophic olivary degeneration: Metaanalisys
of the temporal evolution of RM finding. AJNR
2000; 21:1073-1077
7- Krings T, Foltys H, Meister I G, Reul J. Hyper-
trophic olivary degeneration following pontine
haemorrhage: hypertensive crisis or cavernous
haemangioma bleeding? J Neurol Neurosurg
Psychiatry 2003;74:797–799
8- Sanverdi SE, Oguz KK, Haliloglu G. Hyper-
trophic olivary degeneration in children: new 4
cases and review of the literature with emphasis
on the MR imaging findings. The British Journal
of Radiology. 2012;85:511-516
9- Shah R, Markert J, Bag AK, Curé JK. Diffusion
Tensor Imaging in Hypertrophic Olivary Dege-
neration. AJNR 2010; 31:1729-11731
10- Goto N, Kaneko M. Olivary enlargement:
chronological and morphometric analyses. Acta
Neuropathol 1981;54:275–282
11- Goto N, Kakimi S, Kaneko M. Olivary enlar-
gement: stage of initial astrocytic changes. Clin
Neuropathol 1988;7:39–43
12- Anderson JR, Treip CS. Hypertrophic olivary
degeneration and Purkinje cell degeneration in
a case of long-standing head injury. JNNP 1973;
36: 826-832
13- Katsuse O, Dickson DW. Inferior olivary
hypertrophy is uncommon in progressive supra-
nuclear palsy. Acta Neuropathol 2004;108:143–
146
14- Hornyak M, Osborn AG, Couldwell WT.
Hypertrophic olivary degeneration after surgical
removal of cavernous malformations of the brain
stem: report of four cases and review of the lite-
rature. Acta Neurochir (Wien) 2008;150:149–156
15- Vossough A, Ziai P, Chatzkel JA. Red nucleus
degeneration in hypertrophic olivary degenera-
tion after pediatric posterior fossa tumor resec-
tion: use of susceptibility-weighted imaging
(SWI). Pediatr Radiol. 2012; 42:481–485
Bibliografía
Vol. / Nº - Abril, .
Degeneración olivar hipertrófica Forlino D. y Col.
Conclusión
Fig. : DOH derecha:A) Corte sagital T.B) corte coronal Flair (flechas).

El vólvulo consiste en la rotación de un órgano
sobre un pedículo en un grado suficiente como
para producir síntomas. Se produce cuando este
segmento intestinal rota sobre el sitio de fijación
del mesenterio pudiendo ocasionar en obstrucción
aguda, subaguda o crónica (1).
El vólvulo puede ocurrir en intestino delgado o
en el intestino grueso siendo el colon sigmoides el
sitio más frecuentemente afectado, seguido por el
ciego, el transverso y el ángulo esplénico (2).
El objetivo de este trabajo es realizar una breve re-
visión bibliográfica repasando aspectos fisiopatoló-
gicos, clínicos, radiológicos así como el manejo
quirúrgico de esta patología tan poco frecuente en
la edad pediátrica.
El VCS constituye una entidad poco común durante
la edad pediátrica, siendo más frecuente después
de la cuarta década de la vida. Existe una mayor
Presentación de la patología
El Vólvulo de Colon Sigmoides (VCS) es una causa poco frecuentede obstrucción intestinal. Se produce cuando el colon sigmoidesgira alrededor de su mesenterio resultando en una obstrucciónaguda, crónica o recurrente. Cuando la torsión intestinal es mayora 360° puede producirse isquemia y necrosis de la pared intestinalcon perforación y peritonitis secundaria.La radiografía simple de abdomen y el colon por enema constituyenla clave diagnóstica del VCS. Nuestro objetivo es demostrar los sig-nos radiológicos de esta patología para un diagnóstico precoz y tra-tamiento oportuno, disminuyendo así el índice demorbi-mortalidad.Reportamos ocho casos de VCS que tuvieron características similaresa las descriptas en la literatura.
Introducción
Key words: sigmoid colon volvulus, abdomen plain x-ray, bariumenema, children.
Palabras claves: vólvulo de sigmoides, radiografía de abdomen,colon por enema, niños.
VÓLVULODE COLONSIGMOIDES EN PEDIATRÍA
Paola Sánchez Salinas, Silvina Crido, Ely Flores,Carolina Gonseski, Mónica Galeano, Eduardo Otero.
Abstract Resumen
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Revisión iconográfica
Sigmoid Colon Volvulus (SCV) is a rare cause of intestinal obstruc-tion in children. In this condition the sigmoid colon rotates aroundthe mesentery resulting in acute, chronic or recurrent obstruction.In case of torsion greater than 360 °, necrosis secondary to ischemiaand perforation of the intestinal wall can occur. Secondary perito-nitis is a frequent complication that can be found after the perfora-tion. The plain abdominal x-ray and barium enema are usefuldiagnostic tools. Our objective is to characterize the early radiologicalsigns of this condition, to improve early diagnosis and treatment,thereby decreasing its morbidity and mortality. We report eight cases of pediatric SCV, its imaging diagnostic featuresand clinical characteristics.
Recibido: de Agosto de / Aceptado: de Setiembre de Recieved: August , / Accepted: September ,
Datos de contacto: Paola Sánchez Salinas.Hospital J. P. Garrahan. Combate de los Pozos . Cap. Fed. - Arg.
e-mail: [email protected]

prevalencia en los habitantes de Asia, África, países
de medio Oriente y regiones de gran altitud, así
como también en los que consumen dietas ricas en
fibras (1, 2).
La edad promedio del VCS en pediatría oscila
entre los 7 y los 10 años, según los distintos repor-
tes, siendo más frecuente en varones (3, 4, 5).
El desarrollo de un vólvulo está relacionado con
factores ambientales, dietéticos y anatómicos. El
principal factor de riesgo para VCS es la constipa-
ción crónica secundaria a enfermedad de Hirs-
chprung, encefalopatía crónica no evolutiva,
retardo mental y enfermedades musculares. En el
50% de los casos no se encuentra causa aparente
(1).
Los factores anatómicos que predisponen al vól-
vulo de colon sigmoides son la presencia del colon
sigmoides largo y redundante con una base estre-
cha en su fijación, punto fijo alrededor del cual
pueda rotar actuando como pie de vólvulo (Fig. 1)
(1, 2, 4).
Clásicamente se describen tres formas de presen-
tación clínica: 1) aguda o fulminante, de comienzo
súbito, con náuseas, vómitos, dolor y distensión ab-
dominal; 2) una forma con dolor abdominal cró-
nico, de tipo cólico recurrente donde ocurre una
reducción espontánea del mismo con resolución de
los síntomas, que retrasa el diagnóstico y 3) una
forma subaguda: pacientes que presentan antece-
dentes de varios episodios de seudo-obstrucción in-
testinal que ceden espontáneamente o con
tratamiento médico pero que requieren de una ci-
rugía programada (1, 3, 4).
Cuando la torsión es mayor a 360° la resolución
del proceso es muy poco probable, ya que se pro-
duce un compromiso vascular del segmento afec-
tado, que puede causar necrosis y perforación del
intestino, resultando en peritonitis y compromiso
multisistémico, pudiendo llevar a la muerte del pa-
ciente, en caso de no mediar intervención inme-
diata. Ante este cuadro clínico inespecífico, los
hallazgos radiológicos constituyen la clave para
orientar al diagnóstico, considerando la baja fre-
cuencia del VCS en este grupo etario (6, 7).
En la radiografía de abdomen, podemos encon-
trar signos característicos. Se denomina “signo de
la U invertida” a la dilatación marcada del colon sig-
moides que confluye hacia la fosa ilíaca izquierda.
Puede extenderse hasta el abdomen superior, por
encima del colon transverso y sobrepasar la línea
media. Progresivamente, puede tomar contacto con
el diafragma y en los casos severos, elevar las cú-
pulas diafragmáticas. Se trata de una obstrucción
en asa cerrada, con una considerable cantidad de
gas en el colon proximal e incluso en el intestino
delgado, con ausencia de aire distal (2, 8, 9) (Fig. 2).
La pared del intestino involucrado suele perder
las haustras y se encuentra edematizada, visualizán-
dose como una línea radioopaca interpuesta entre
ambos segmentos del asa distendida. Esta imagen
característica se conoce como el “signo del grano
de café” (Fig. 2). También pueden observarse nive-
les hidroaéreos (7, 9, 11).
El siguiente paso para la confirmación del diag-
nóstico es el estudio radiológico contrastado de
colon por enema con bario. Se debe realizar a baja
presión y sin insuflar el balón en el recto, para evi-
tar el riesgo de perforación intestinal (4, 7, 8).
Suele reconocerse opacificación del recto y luego
una disminución brusca de calibre, hasta la deten-
ción completa de la progresión del material de con-
traste, conocido como el “signo del pico”, que es
exactamente el punto de giro del sigmoides (Fig. 3)
(3, 4, 7). En caso de que el contraste logre progresar
hacia el segmento volvulado, se visualizan replie-
gues de la mucosa dispuestos en forma “espiralada
o arremolinada” (Fig. 4) (11).
En algunos casos de dolor abdominal crónico el
colon por enema se realiza en forma programada.
Es característico observar el área de disminución de
calibre pero con adecuado pasaje del material de
contraste a través de la misma con dilatación del
segmento proximal (Fig. 5 y 6) (7).
Ante la sospecha de gangrena, perforación intes-
tinal y/ o peritonitis el examen contrastado está
contraindicado (4, 5).
Muchos autores consideran la sigmoidectomía
con anastomosis primaria o diferida como trata-
miento de elección en todos los casos (6, 7). La de-
volvulación manual con sigmoidopexia es una
alternativa cuando no existen signos de infarto in-
testinal ni peritonitis. Esta última técnica no es re-
comendada por la mayoría de los autores, debido
al riesgo de recidiva (1-7).
Aproximadamente un tercio de los pacientes pediá-
tricos con vólvulo sigmoideo presentan patologías
Vol. / Nº - Abril, .
Vólvulo de ColonSigmoides en Pediatría Sánchez Salinas P. y Col.

asociadas que los predisponen. La Enfermedad de
Hirschprung constituye la asociación más frecuente,
por lo cual siempre se deben tomar muestras de
biopsia de varios segmentos colónicos para descar-
tarla (3, 4).
En resumen, el VCS es el más frecuente de los
vólvulos de colon. Tanto la radiografía simple de
abdomen como el colon por enema son estudios
con alta validez para hacer diagnóstico de VCS. El
reconocimiento temprano de los signos radiológi-
cos es de fundamental importancia para evitar el
compromiso vascular grave con posterior necrosis
y perforación intestinal.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Vólvulo de ColonSigmoides en Pediatría Sánchez Salinas P. y Col.
Fig. : Vólvulo de Sigmoides. Esquema que grafica en forma clara cómo ocurre el vólvulo de sigmoides.Rotación sobre su propio eje.
Paciente de meses de edad con Síndrome de Dandy Walker, constipación crónica ydolor abdominal agudo.A) Radiografía de abdomen pie: signo de la “U invertida” (puntas de flecha) con edema de la pared, con el“signo de grano de café”. Gran nivel hidroaéreo centroabdominal (flecha fina) y falta de aire distal.B) Colon por enema: repleción adecuada del recto con detención de la progresión del contraste en formaabrupta, “signo del pico” (flecha gruesa), que confirma el diagnóstico de VCS.
Fig. :a-b

Vol. / Nº - Abril, .
Vólvulo de ColonSigmoides en Pediatría Sánchez Salinas P. y Col.
Signo del Pico en un paciente con dolor abdominal agudo.A) Radiografía de abdomen simple, que demuestra gran distensión del asa de colon sigmoides que llega hastahemiabdomen superior y eleva las cúpulas diafragmáticas asociado a pérdida de las haustraciones. B) Colon por enema en el mismo paciente, donde se observa opacificación de la ampolla rectal y posterior-mente una disminución rápida y progresiva de calibre hasta la detención completa de la progresión del mate-rial de contraste: signo del “pico”, que es la obstrucción de la unión sigmoidea.
Fig. :a-b
Fig. : Repliegue de la mucosa en un paciente de años con dolor abdominal agudo. A) Radiografía de abdomen de pie, en la que se reconoce marcada dilatación del sigmoides en forma de “U in-vertida” (flechas finas) y niveles hidroaéreos en fosa ilíaca izquierda (punta de flecha).B y C) Colon por enema donde se observa progresión del medio de contraste en ampolla rectal y luego disminu-ción progresiva del pasaje del mismo, con finos repliegues mucosos adoptando una forma “arremolinada” (fle-chas gruesas) hacia colon sigmoides, el que se encuentra marcadamente distendido. D) Fotografía intraquirúrgica donde puede reconocerse megadolicosigma volvulado con giro de ° en la raízdel mesocolon. Buena vitalidad del intestino.
a bc d

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Vólvulo de ColonSigmoides en Pediatría Sánchez Salinas P. y Col.
1- M Samuel SA, Boddy S, Capps A. Volvulus of the
transverse and sigmoid colon. Pediatr Surg Int 2000;
16:522-524.
2- Saiz Ayala A, Dorado M, García JM. Alteraciones
agudas del tránsito intestinal: diarrea, obstrucción
e íleo intestinal, en Pedrosa César S. Diagnóstico
por Imagen, 3°edición. Edit. Malbrán, Madrid (Es-
paña) 2008: 275-276.
3- Salas S, Angel C, Salas N, et al: Sigmoid volvulus
in children and adolescents. J Am Coll Surg 2000;
6:190.
4- Atamanalp S, YildirganI, Basoglu M. Sigmoid
colon volvulus in children: review of 19 cases. Pe-
diatr Surg Int 2004; 20:492-495.
5- Khanna PR. Sigmoid volvulus in childhood: re-
port of six cases. Pediatr Surg Int 2000; 16:132-133.
6- Samuel SA, Boddy S. Large bowel volvulus in
childhood. Aust N Z J Surg 2000; 70: 258-262.
7- Ismail A. Recurrent colonic volvulus in children.
Journal of Pediatric Surgery 1997; 32:1739-1742.
8- Smith SD, Golladay ES, Wagner C, Seibert JJ. Sig-
moid Volvulus in childhood. South Med J 1990;
83:778-781.
9- Levsky JM, Den EI, DuBrow RA, Wolf EL, Ro-
zenblit AM. CT Findings of Sigmoid Volvulus. Am J
Roentgenol 2010; 194:136-143.
10- Vólvulo de colon sigmoides. Hospital Italiano
de Buenos Aires. Servicio de Clínica
Médica.http://www.hospitalitaliano.org.ar/clinica-
medica/index.php?contenido=ver_seccion.php&id_
seccion=9202
11- Khan AN. Sigmoid volvulus imaging. Updated:
May 25, 2011. http//emedicine.medscape.com/arti-
cle/373585-overview#a19
Referencias
Vólvulo de sigmoides y dolor abdominal crónico en un paciente de años.A) Radiografía de abdomen simple: dilatación del asa sigmoidea que confluye en fosa ilíaca izquierda en formade “U invertida” y que toma contacto con hemidiafragma izquierdo. B) Colon por enema programado realizado en período asintomático del paciente: dolicosigma. Área de disminu-ción de calibre a nivel de colon sigmoides pero con adecuado pasaje del material de contraste a través de lamisma y hacia todo el marco colónico. Se programó cirugía y se confirmó en ella el diagnóstico de VCS.
Fig. :a-b
Paciente de años de edad condiagnóstico de ano anterior y episo-dios de dolor abdominal crónicoque resolvían espontáneamente.
A y B) Colon por enema durante período asinto-mático. Se visualiza área de cambio de calibre anivel de colon sigmoides que es el punto degiro del vólvulo (flecha gruesa). Sin embargo,hay adecuado pasaje del material de contrastea través de la misma. Dolicomegasigma.
Fig. :a-b

El signo de la hoja de Ginkgo se observa en la Ra-
diografía de Tórax de frente, en la que se visualiza
aire en las partes blandas, lo cual puede crear estria-
ciones radiolúcidas delineando las fibras individuales
del músculo pectoral mayor (Fig. 1, 2) (1). Esto ocu-
rre cuando hay enfisema subcutáneo, lo cual puede
ocurrir en forma espontánea, debido a enfermedad
pulmonar predisponente (por ejemplo fibrosis pul-
monar y asma), traumatismos cerrados o abiertos, ci-
rugía y procedimientos diagnósticos o terapéuticos
(1-3).
Este signo también se ha descripto en la literatura
referido a la apariencia ultrasonográfica del Neuroma
de Morton (4).
El enfisema subcutáneo es la presencia de aire en el
tejido celular subcutáneo. Es una afección poco
común cuyas causas más frecuentes incluyen trau-
matismos cerrados y abiertos, que pueden producir
neumotórax (también puede ser espontáneo), lesio-
nes bronquiales y esofágicas (1-3). En raras ocasio-
nes, puede aparecer luego de accesos de tos o
vómitos violentos y después de procedimientos diag-
nósticos (como la endoscopía y las punciones) y te-
rapéuticos (como la colocación de una vía central o
la intubación) (5, 6). El aire también se puede en-
contrar en el tejido celular subcutáneo durante cier-
tas infecciones, incluyendo la gangrena gaseosa (1).
Al delinear las fibras musculares del músculo pec-
toral mayor, el enfisema adopta un aspecto similar a
las nervaduras y la forma en abanico de la hoja del
árbol de Ginkgo, a partir de lo cual surge este signo
(1-6).
El signo de la hoja de Ginkgo se observa en la Radiografía de Tóraxde frente cuando el enfisema subcutáneo genera estrías radiolúcidasque delinean las fibras individuales del músculo pectoral mayor.
Definición del signo
key words: sign, leaf, Ginkgo Palabras claves: signo, hoja, Ginkgo
S G
Marcos Marangoni
Abstract Resumen
Aspectos Fisiopatológicos
Vol. / Nº - Abril, .
Signos y patrones
Ginkgo Leaf sign can be observed in chest radiography when sub-cutaneous emphysema create radiolucent striations outlining theindividual fibers of the pectoralis major muscles.
Recibido: de Noviembre de / Aceptado: de Enero de Recieved: November , / Accepted: January ,
Datos de contacto: Marcos Marangoni. Sanatorio Allende. Hipólito Irigoyen . Córdoba – Argentina.
e-mail: [email protected]

El árbol del Ginkgo (en China “albaricoque plate-
ado”) es el único representante vivo del orden de
las Ginkgoales, (familia Ginkgoaceae), consistente
en cerca de 19 miembros, con sus más antiguas hojas
fósiles fechadas hace 270 millones de años atrás. Fue
común y estuvo diseminado por largo tiempo en Eu-
ropa, Asia y Norteamérica (Fig. 3, 4) (7).
Debido a cataclismos geológicos, el Ginkgo figu-
raba como desaparecido hace cerca de 7 millones
de años en el registro fósil de Norte América, y 2,5
millones de años de Europa.
Los científicos creían que se había extinguido,
pero en 1691 el alemán Engelbert Kaempfer descu-
brió el Ginkgo en Japón. Los ginkgos habían sobre-
vivido en China y allí se encontraban principalmente
en monasterios en las montañas y en los jardines de
palacios y templos, donde los monjes budistas culti-
varon el árbol desde cerca del 1100 AD por sus mu-
chas buenas cualidades (7).
Semillas de Ginkgo fueron llevadas a Europa
desde Japón por Kaempfer a principios de los 1700
y ahora el árbol crece en muchos países por todo el
mundo. De las hojas del Ginkgo se obtiene un ex-
tracto que posee flavonoides, que se ha usado desde
hace siglos principalmente por la medicina tradicio-
nal china (7).
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Signo de la hoja de Gingko Marangoni, M.
Ginkgo biloba (albaricoque plateado)
Radiografía de Tórax de unpaciente de años que in-gresó con politraumatismos(izquierda).
El enfisema subcutáneo en elmúsculo, se asemeja a la hojadel árbol de Ginkgo (derecha).
Fig. :
Paciente de años que presentóenfisema subcutáneo luego delintento de colocación de una víacentral.
Las flechas señalan el aire delineandolas fibras musculares del pectoralmayor.
Fig. :
Hoja fosilizada de la especieGinkgo adiantoides (izquierda) yGinkgo dissecta (derecha).
Fig. :

Bibliografía
Vol. / Nº - Abril, .
Signo de la hoja de Gingko Marangoni, M.
Árbol de Ginkgo (izquierda). Hoja del árbol de Ginkgo (derecha).Fig. :
1- Gutierrez FR, Ho ML. Chest Radiography in Tho-
racic Polytrauma. Am J Roentgenol 2009; 192:599–
612.
2- Kuhlman JE, Pozniak MA, Collins J, Knisely BL.
Radiographic and CT Findings of Blunt Chest
Trauma: Aortic Injuries and Looking Beyond Them.
Radiographics 1998; 18:1085-1106.
3- Kaneki T, Kubo K, Kawashima A, Koizumi T, Se-
kiguchi M, Sone S. Spontaneous Pneumomediasti-
num in 33 Patients: Yield of Chest Computed
Tomography for the Diagnosis of the Mild Type.
Respiration 2000; 67:408–411.
4- Park HJ, Kim SS, Rho MH, Hong HP, Lee SY. So-
nographic appearances of Morton's neuroma: dif-
ferences from other interdigital soft tissue masses.
Ultrasound Med Biol. 2011; 37:1204-9.
5- Schumann R, Polaner DM. Massive Subcutaneous
Emphysema and Sudden Airway Compromise After
Postoperative Vomiting. Anesth Analg 1999; 89:796–
7.
6- Jones PM, Hewer RD, Wolfenden HD, Thomas
PS. Subcutaneous emphysema associated with chest
tube drainage. Respirology 2001; 6(2):87-9.
7- Cor Kwant. The Ginkgo Pages.
http://kwanten.home.xs4all.nl/espindex.htm. Fecha
de creación: Noviembre de 1999. Última actualiza-
ción: Enero de 2013. Fecha de consulta: 27 de
Enero de 2013.
A fin de evitar la preparación de material por duplicado, los
autores interesados en preparar material para la sección de
Signos y Patrones, deben enviar un mail a
[email protected] solicitando a la encargada de
sección (Dra. Virginia Fattal Jaeff) autorización para la prepa-
ración del mismo.

Paciente de sexo masculino, de 37 años de edad,
sin antecedentes patológicos de relevancia que
consulta por dolor de dos días de evolución en la
región posterior del tobillo izquierdo. No refirió
traumatismo ni otra causa que justificara el dolor.
Al examen físico se constató dolor palpatorio en la
región posterior del tobillo, de carácter inespecífico
y con movilidad conservada. Se solicitó una radio-
grafía (Rx) de tobillo izquierdo, de frente y perfil
(Fig. 1). Debido a que después de la instauración
de tratamiento médico el paciente no mostró me-
joría clínica, se realizó Resonancia Magnética (RM)
de tobillo (Fig. 2) y una Tomografía Computada
(TC) de tobillo (Fig. 3).
El paciente discontinuó el seguimiento y retomó
contacto a los 6 meses. Se le realizó una nueva RM
de tobillo (con similares hallazgos a la RM previa,
aunque constatándose aumento del volumen de las
lesiones), un Centellograma Óseo (Fig. 4), una Ra-
diografía (Fig. 5) y una TC de tórax (Fig. 6).
Caso Clínico Nº4
C 8 4R
Matías Migliaro,Natalia Posadas.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
¿Cuál es su diagnóstico?
Recibido: de Julio de / Aceptado: de Octubre Recieved: July , / Accepted: October ,
Datos de contacto: Matías Migliaro. Hospital Italiano de Buenos Aires. Juan D. Perón . Bs As –Arg.
e-mail: [email protected]
Fig. :a-bRadiografía de tobilloizquierdo, Frente (a) yPerfil (b).

Vol. / Nº - Abril, .
Caso clínico nº Migliaro M. y Col.
Fig. : ResonanciaMagnética.
Secuencia coronal T con supre-sión grasa (A), Secuencia sagitalT con supresión grasa (B) y Se-cuencia sagital en Densidad Pro-tónica (C).
Fig. : Tomografía Computada. Centellograma Óseo.
Imagen coronal del tobillo izquierdo. Vista anterior (A) y posterior (B).
a bc
Fig. :a-b

Envíe su diagnóstico más probable a través del link
directo (enviar diagnóstico) disponible en la versión
online de nuestra revista en www.imagenes.faar-
dit.org.ar. Sólo está permitido un nombre o una Re-
sidencia en Diagnóstico por Imágenes por cada
dirección de e-mail y por cada caso. No está per-
mitido el envío de múltiples diagnósticos para un
mismo caso. Fecha límite de recepción de diagnós-
ticos: 1 de julio de 2013 a las 12hs. Quienes acierten
el/los diagnóstico/s serán reconocidos en el pró-
ximo número de la revista Imágenes junto a la re-
visión completa del caso.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Caso clínico nº Migliaro M. y Col.
Radiografía de tórax, Frente (a) yPerfil (b).
Fig. :a-b
Fig. :
Tomografía Computada.
Imágenes axiales con ventana pulmonar(A y B) y mediastinal (C y D) luego de laadministración de contraste endove-noso.
a bc d
¿Cuál es su diagnóstico?

Se presenta un caso de un paciente de 47 años de
edad, de sexo femenino, que consulta por epigas-
tralgia, anorexia y pérdida de peso de 10 meses de
evolución mientras que en los últimos 2 meses pre-
sentaba diarrea y fatiga. Al examen de laboratorio
se detectó un leve aumento de la eritrosedimenta-
ción (30 mm). En base al cuadro clínico presentado,
se le realizó una ecografía abdominal en la que po-
dían evidenciarse múltiples lesiones centro-abdo-
minales de aspecto quístico, las que no presentaban
flujo interno con modo Doppler (Fig. 1). Posterior-
mente se realizó una Tomografía Computada (TC)
de abdomen en donde se podía observar la pre-
sencia de múltiples masas mesentéricas redondea-
das de entre 10 y 40 mm de diámetro las cuales se
encontraban rodeadas por un fino anillo periférico
denso. Algunas presentaban densidad líquida mien-
tras que otras mostraban una atenuación cercana a
la grasa (Fig. 2). Finalmente se realizó una Reso-
nancia Magnética abdominal la que demostró con
El Síndrome del Ganglio Linfático Mesentérico Cavitado (SGLMC)constituye una complicación de la enfermedad celíaca (enteropatíacrónica caracterizada por intolerancia a la ingesta de gluten en ladieta) documentada pero poco frecuente y pobremente compren-dida. Los pacientes con SGLMC se presentan a menudo con pérdidade peso refractario al tratamiento, fatiga y diarrea asociados a signosclínicos y de laboratorio de hipoesplenismo. La atrofia vellositariase encuentra invariablemente presente en las tomas biopsias del in-testino delgado. En tomografía computada se presentan como masasmesentéricas quísticas múltiples con un área central de baja ate-nuación producido por la presencia de líquido y/o de material adi-poso localizado en la cavidad central del ganglio mesentérico. EnResonancia Magnética se pueden apreciar niveles líquido-grasa enel interior de las masas mesentéricas.
Presentación del caso
key words: Celiac – Cavitated Ganglion - Mesenteric – Syndrome. Palabras claves: Celíaca – Ganglio Cavitado – Mesentérico –Síndrome.
C 8 3:S G LM C
Gonzalo Germán Staringer, Jorge Ahualli,Luis Méndez-Uriburu, José Buteler, Alba Gomez.
Abstract Resumen
Vol. / Nº - Abril, .
Revisión de caso: ¿Cuál es su diagnóstico?
Cavitating Mesenteric Lymph Node Síndrome (CMLNS) is a docu-mented but uncommon and poorly understood complication of ce-liac disease. Patients with CMLNS often present with refractory weightloss, fatigue, and diarrhea asociated with clinical and laboratorysigns of hypoesplenism. Villous atrophy is invariably present atsmall-bowel biopsy. At Computed tomography (CT) examination,multiple cystic mesenteric masses are identified that have centrallow attenuation, indicating fluid, and/or occasionally fatty material.MRI findings showed a fat-fluid layer within the cysts.
Recibido: de Julio de / Aceptado: de Setiembre Recieved: July , / Accepted: September ,
Datos de contacto: Gonzalo Germán Staringer.Centro Radiológico Luis Méndez Collado.
Muñecas . San Miguel de Tucumán. Tucumán - Argentina.e-mail: [email protected]

mayor claridad el componente líquido en el interior
de las lesiones (Fig. 3).
La paciente fue sometida a una laparoscopía
donde se realizó la resección de uno de los gan-
glios mesentéricos afectados (Fig. 4). El examen
anatomo-patológico reveló atrofia ganglionar y ne-
crosis fibrinoide asociado a líquido quiloso pre-
sente en su interior (Fig. 5). El cultivo para
micobacterias fue negativo. Posteriormente se in-
dicó la realización de una video-endoscopía alta y
se tomó muestra del epitelio duodenal determi-
nando el análisis histopatológico atrofia vellocitaria
duodenal, hiperplasia de criptas, infiltración linfo-
citaria (linfocitos intraepiteliales) y ausencia de se-
creción mucípara, concluyendo en el diagnóstico
final de enfermedad celíaca (Fig. 6).
En base a los datos clínicos e imagenológicos an-
teriormente citados se diagnosticó Síndrome del
Ganglio Linfático Mesentérico Cavitado en una pa-
ciente con Enfermedad Celíaca.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Síndrome del Ganglio LinfáticoMesentérico Cavitado Staringer G. y Col.
Ecografía de Abdomen.
Fig. :a-b
A-B) Imágenes obtenidas en un plano trans-versal donde se identifica, en topografía delmesenterio del intestino delgado, presenciade imágenes ovales anecoicas (flechas) deaproximadamente mm de diámetro conrefuerzo acústico posterior (R).
Tomografía Computada Reforzada.
Resonancia Magnética.
Fig. :a-b
Fig. :a-b-c
Imagen axial (A) y reconstrucción multiplanarcoronal (B) en las que se evidencia la presenciade múltiples imágenes ovales con densidad lí-quida presentes en el mesenterio del intestinodelgado (flechas). Note la presencia de áreascon densidad grasa en el interior de algunas deellas (flechas cortas) y la presencia de un finohalo denso periférico.
Imagen coronal T TSE (A), axial T TSE con supresión grasa (SPAIR) (B) y coronal T con supresión grasa(THRIVE) (C) en las que se observan múltiples imágenes ovales (flechas) con alta señal de intensidad en las se-cuencias que ponderan el T (imágenes A y B) y baja en las que ponderan el T (imagen C) indicando alto conte-nido líquido. Las mismas se encuentran rodeadas por un fino anillo.

El Síndrome del Ganglio Linfático Mesentérico Ca-
vitado (SGLMC) constituye una complicación do-
cumentada pero poco frecuente y pobremente
comprendida de la enfermedad celíaca (EC), re-
portada por primera vez en el año 1969 (1-8).
Los signos y síntomas presentes en este sín-
drome incluyen: pérdida de peso, fatiga y diarrea
refractaria al tratamiento, asociados a signos clí-
nicos y de laboratorio de hipoesplenismo, como
la presencia de células en anillo (target cells) y
cuerpos de Howell-Jolly en sangre periférica (4,
8-11).
Previo al nacimiento de las técnicas imagenoló-
gicas modernas, el diagnóstico se realizaba exclu-
sivamente con el examen histopatológico de
piezas obtenidas luego de una laparotomía explo-
radora o de una autopsia (3, 5, 6, 8).
Con el advenimiento de las técnicas imagenoló-
gicas modernas, los hallazgos del SGLMC han sido
reportados. En ecografía, las masas centroabdo-
minales presentan apariencia quística sin presen-
cia de flujo vascular en modo Doppler (8, 9).
Vol. / Nº - Abril, .
Síndrome del Ganglio LinfáticoMesentérico Cavitado Staringer G. y Col.
Microscopía ganglionar.
Fig. :a-b
Microfotografías con tinción de hematoxilinaeosina. A) Imagen obtenida con magnificaciónX en la que se evidencia atrofia ganglionar(flecha larga) y líquido quiloso en su interior(*). La fotomicrografía obtenida con magnifica-ción X permite evidenciar la presencia de de-generación ganglionar fibrinoide.
Extracción quirúrgica.
La fotografía muestra la extracción de unganglio linfático afectado del mesenterio delintestino (flecha) mediante laparoscopía.
Fig. :
Microscopía duodenal.
Microfotografía con tinción en hematoxi-lina eosina y magnificación X en la quese observa atrofia vellositaria duodenal(flechas con puntos) con hiperplasia decriptas (flechas largas) e infiltración linfoci-taria (flechas cortas).
Fig. :
Discusión

La TC por su parte presenta una elevada sensibi-
lidad para la detección de lesiones mesentéricas y
constituye un excelente método para el diagnóstico
de esta patología. La misma permite evidenciar pre-
sencia de lesiones ovales con densidad liquida,
múltiples, de tamaño variable (entre 2-8 cm) loca-
lizadas en el mesenterio las cuales suelen presentar
un área central de baja atenuación debido a conte-
nido adiposo en la cavidad central del ganglio afec-
tado. En algunos casos incluso, puede observarse
un nivel líquido-grasa (2, 8, 9, 12). Un dato remar-
cable es la ausencia de adenopatías mediastinales,
retroperitoneales o inguinales. La atrofia esplénica
constituye un hallazgo frecuente (2, 5, 6, 8, 9, 12,
13).
Existen pocas publicaciones sobre los hallazgos
del SGLMC en RM. Su primer reporte data del año
2004 en el que se destaca la utilidad de esta técnica
como complemento para el diagnóstico de esta rara
complicación de la EC. La RM puede demostrar con
claridad la naturaleza predominantemente quística
de estas lesiones (hipointensas en T1 e hiperinten-
sas en T2) y determinar con precisión la presencia
de grasa o nivel líquido-grasa en el interior de los
mismos (8).
Histopatológicamente, el estudio de las masas
mesentéricas revela la presencia de ganglios linfá-
ticos “pseudoquísticos” con una cavidad central que
contiene material quiloso (lechoso-cremoso) y un
anillo periférico delgado compuesto de material fi-
broso y algunos elementos estructurales del ganglio
linfático atrófico afectado. Estos cambios cavitarios
están confinados a la cadena ganglionar mesenté-
rica sin evidencia de malignidad o infección mico-
bacteriana (1, 8, 9).
La importancia de realizar el diagnóstico de
SGLMC radica en el hecho de que es una entidad
que debe ser diferenciada de otras afecciones clí-
nicas, principalmente del linfoma (1, 8, 9). Debe re-
cordarse que los pacientes con EC presentan un
elevado riesgo de desarrollar neoplasias malignas
con una incidencia reportada del 14% y que apro-
ximadamente un 50% de estos son linfomas. El tipo
de linfoma más comúnmente asociado a esta ente-
ropatía es el linfoma de células T del intestino del-
gado, el cual comprende un 85-90% (14).
A diferencia del SGLMC, las adenopatías presen-
tes en los pacientes con linfoma sin tratamiento
presentan usualmente una atenuación de tejido
blando y raramente se encuentran confinados ais-
ladamente a las cadenas mesentéricas. La atrofia es-
plénica es atípica, pero la esplenomegalia es
frecuente (9).
Además, debe diferenciarse de otras afecciones
como son las infecciones micobacterianas, especial-
mente la tuberculosis y otras enfermedades intesti-
nales como lo es la enfermedad de Whipple.
Dichas afecciones pueden ocasionalmente cursar
con adenopatías abdominales de baja atenuación.
Sin embargo, los datos clínicos y de laboratorio aso-
ciados a los hallazgos imagenológicos (como la dis-
tribución de los ganglios linfáticos afectados)
juegan un rol fundamental en la diferenciación del
SGLMC. No obstante ello, en algunas ocasiones,
puede ser necesario realizar una punción-aspira-
ción para realizar un diagnóstico definitivo (1, 2, 8,
9, 15).
Realizar el diagnostico de SGLMC también es im-
portante como indicador pronóstico ya que algunos
trabajos han estimado una tasa de mortalidad de
aproximadamente un 50% (3, 4, 9). Algunos pacien-
tes mueren por caquexia y hemorragia intestinal
mientras que otros se encuentran propensos a des-
arrollar sepsis e infecciones (debidas al hipoesple-
nismo). En el tratamiento médico es de importancia
vital la inmediata institución de una dieta estricta
libre de gluten junto a la corrección de desequili-
brios hidroelectrolíticos, uso de esteroides y vacu-
nación antineumocóccica (8, 9).
Los quistes pueden recurrir si el tratamiento efec-
tuado consiste en la aspiración quirúrgica de los
mismos (5, 6). Dicha recurrencia no ha sido repor-
tada luego de la resección quirúrgica del mesente-
rio afectado y del intestino por lo que se considera
el tratamiento de elección. Sin embargo, el efecto
clínico de la cirugía no está claramente definido
aunque si se reconoce que la misma tiene un rol
fundamental en el diagnostico definitivo ya que
muchos de estos casos son operados inicialmente
con sospecha de linfoma (2, 3, 6).
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Síndrome del Ganglio LinfáticoMesentérico Cavitado Staringer G. y Col.

Vol. / Nº - Abril, .
Síndrome del Ganglio LinfáticoMesentérico Cavitado Staringer G. y Col.
Conclusión
Bibliografía
El SGLMC constituye una complicación infrecuente
de la EC que debe ser diferenciado de otras enti-
dades clínicas para poder realizar un tratamiento
adecuado. El diagnóstico es sugerido por la combi-
nación de hallazgos clínicos e imagenológicos en
donde la Ecografía, la TC y la RM constituyen téc-
nicas complementarias útiles para el diagnóstico de
esta entidad.
1- Mendez Uriburu L, Ahualli J, Fajre L, Ortiz Mayor
M. Sindrome del Ganglio Linfático Mesentérico Ca-
vitado. Radiología 2006; 48:241-244.
2- Reddy D, Salomon C, Demos TC, Cosar E. Me-
senteric Lymph Node Cavitation in Celiac Disease.
Am J Roentgenol 2002;178: 247.
3- Howat AJ, McPhie JL, Smith DA, Aqel NM, Taylor
AK, Cairns SA, et al. Cavitation of mesenteric lymph
nodes: a rare complication of coeliac disease, asso-
ciated with a poor outcome. Histopathology
1995;27:349–354.
4- Matuchansky C, Colin R, Hemet J, Touchard G,
Babin P, Eugene C, et al. Cavitation of mesenteric
lymph nodes, splenic atrophy, and a flat small in-
testinal mucosa: report of six cases. Gastroentero-
logy 1984;87:606–614.
5- Holmes GKT. Mesenteric lymph node cavitation
in coeliac disease. Gut 1986;27:728–733.
6- Burrell HC, Trescoli C, Chow K, Ward MJ. Case
report: mesenteric lymph node cavitation, an unu-
sual complication of coeliac disease. Br J Radiol
<1994;67:1139–1140.
7- Bardella MT, Trovato C, Quatrini M, Conte D. Me-
senteric lymph node cavitation: a rare hallmark of
celiac disease. Scand J Gastroenterol 1999;34:1257–
1259.
8- Huppert BJ, Farrell MA, Kawashima A, Murray
JA. Diagnosis of Cavitating Mesenteric Lymph Node
Syndrome in Celiac Disease Using MRI. Am J Ro-
entgenol 2004; 193:1375-1377.
9- Huppert BJ, Farell MA. Case 60: Cavitating Me-
senteric Lymph Node Síndrome. Radiology
2003;228:180-184.
10- Murray JA. The widening spectrum of celiac di-
sease. Am J Clin Nutr 1999;69:354–365.
11- Feighery C. Fortnightly review: coeliac disease.
Br Med J 1999;319:236–239.
12- Herlinger H. Malabsorption. En: Gore RM, Le-
vine MS, Laufer I, eds. Textbook of gastrointestinal
radiology. Philadelphia (USA): W.B.Saunders;
1994:863-891.
13- Farrell RJ, Kelly CP. Celiac Sprue. N Engl J Med
2002;346:180-186.
14- Swinson CM, Slavin G, Coles EC, Booth CC. Co-
eliac disease and malignancy. Lancet 1983;1:111–
115.
15- Graham PM, Kelly CR, Booth JA. Ultrasonic ap-
pearance of abdominal lymph nodes in a case
of Whipple’s disease. J Clin Ultrasound
1983;11:388–390.
Imágenes (Revista Argentina de Diagnóstico por Imá-genes) felicita a los participantes que enviaron el diag-nóstico correcto para el caso clínico nº: Síndrome delGanglio Linfático Mesentérico Cavitado.
- Natalia Posadas - Capital Federal- Gustavo Raichholz - Santa Fe (Santa Fe)
Fe de erratas:En el listado de participantes que acertaron el diagnós-tico del Caso Clínico , publicado en la edición número de Revista Imágenes, se citó a Victoria Carolina Gar-cía. El nombre correcto de la participante que acertó eldiagnóstico es Victoria Carolina Morello.

El compartimiento del psoas-ilíaco es un espacio ex-
traperitoneal de localización posterior que puede
estar comprometido por numerosas y diversas pa-
tologías.
Los diferentes métodos de imagen permiten la de-
tección fiable de las patologías del compartimiento
del psoas-ilíaco; aunque la diferenciación de los
abscesos, tumores y hematomas puede ser difícil si
se tienen en cuenta solamente las características
imagenológicas. La Tomografía Computada (TC) y
la Ecografía sirven además como guía para las
biopsias diagnósticas y los drenajes terapéuticos.
Diferentes signos imagenológicos indican patolo-
gía de este compartimiento (aumento de tamaño
del psoas, márgenes irregulares, obliteración de pla-
nos grasos, calcificaciones, presencia de burbujas
de gas, afectación de órganos vecinos, fracturas
óseas asociadas, adenopatías retroperitoneales, et-
cétera), aunque ninguno de ellos es totalmente de-
finitivo de una u otra entidad, dada la
El compartimiento del Psoas-ilíaco está definido por la fascia iliop-soas que cubre al músculo ilíaco, al psoas mayor y al psoas menor.Muchos procesos patológicos pueden comprometer este comparti-miento, entre ellos los abscesos, hematomas y tumores, siendo suscausas multifactoriales tanto primarias como secundarias. Si bienestas enfermedades pueden tener características específicas, muchasveces son clínica y radiológicamente similares. A pesar de ello, sepuede llegar a un diagnóstico correcto mediante la comprensiónanatómica de este compartimiento y sus relaciones con los órganosvecinos, en combinación con los hallazgos radiológicos y la historiaclínica.En este ensayo iconográfico realizamos un breve repaso de la ana-tomía y relaciones del compartimiento del psoas-iliaco, revisamosel cuadro clínico, la etiología y la utilidad de los diferentes estudiospor imágenes en el estudio de las patologías del psoas ilíaco.
Introducción
Key words: ilipsoas compartment, hematoma, tumor, abscess. Palabras claves: compartimento psoas ilíaco, hematoma,tumor, absceso.
V P-
Germán Espil, Nebil Larrañaga, Mariano Volpacchio,Nancy Díaz Villarroel, Andrés Oyarzún, Shigeru Kozima.
Abstract Resumen
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Sección para residentes
The iliopsoas compartment is defined by the iliopsoas fascia, whichcovers the iliacus, psoas major and psoas minor muscles. Many pa-thological processes can affect this compartment, including the abs-cesses, hematomas and tumors, being their causes multifactorial,both primary and secondary. While these diseases may have specificcharacteristics are clinically and radiologically often similar. Howe-ver, a correct diagnosis can be reached by a correct understandingof this anatomical compartment and its relationship with adjacentorgans in combination with radiological findings and clinical his-tory. In this iconographic essay, we have made a brief review of the ana-tomy and relationships of the iliopsoas compartment, we have re-viewed the clinical features, the etiology and the usefulness ofdifferent imaging tests in the study of psoas disorders.
Recibido: de Agosto de / Aceptado: de Noviembre Recieved: August , / Accepted: November ,
Datos de contacto: Andrés José Oyarzún. Hospital Dr. Cosme Argerich. CABA. Buenos Aires - Argentina
e-mail: [email protected]

superposición de las diferentes características, algu-
nos pueden orientar hacia un diagnóstico etiológico
más específico.
El objetivo de este trabajo es repasar los hallazgos
imagenológicos de estas patologías, con especial
hincapié en la TC, valorando las características es-
pecíficas que permitan, cuando sea posible, dife-
renciar las tres entidades (absceso, tumor y
hematoma). Además, describiremos brevemente las
misceláneas que afectan a estos músculos.
El compartimiento del psoas ilíaco está definido
por la fascia iliopsoas, que cubre al músculo ilíaco,
al psoas mayor y al psoas menor (Fig. 1). El mús-
culo ilíaco se origina en el ala ilíaca y se inserta
en el psoas mayor y el trocánter menor del fémur.
El músculo psoas mayor surge de la apófisis trans-
versa de D12 y las vértebras lumbares y se ex-
tiende inferiormente para fundirse con el músculo
ilíaco a nivel L5-S2, formando el músculo iliop-
soas, que pasa por debajo del ligamento inguinal
para insertarse en el trocánter menor del fémur. El
músculo psoas menor, ausente en el 40% de las
personas, se origina en los cuerpos vertebrales de
D12 y L1 y se inserta en la en la eminencia ileo-
pectinia del hueso coxal y en la fascia ilíaca
Este músculo, dado su inconstancia y ubicación,
no debe confundirse con adenopatías. Estos mús-
culos actúan como flexores del muslo y del tronco
así como flexores laterales de la columna vertebral
inferior.
Por arriba, el psoas mayor pasa por debajo del
ligamento arqueado del diafragma, inferiormente
lo hace por debajo del ligamento inguinal, por de-
trás se relaciona con la columna vertebral, los
músculos paravertebrales y el hueso coxal y, por
delante, el compartimiento del psoas ilíaco se re-
laciona con el retroperitoneo formando su límite
posterior, no siendo este una verdadera estructura
retroperitoneal.
Hacia los laterales, el psoas está en contacto
con la fascia renal posterior a nivel del hilio renal
y superior a este; sin embargo, en un nivel inferior
al hilio la fascia renal posterior se fusiona con el
margen lateral de las fascia del iliopsoas y del cua-
drado lumbar, quedando una comunicación entre
el compartimento del psoas-ilíaco y los espacios
perirrenal y pararrenal posterior (Fig. 2). Esto tiene
relevancia dado que ofrece una vía de propaga-
ción entre los espacios de los procesos patológi-
cos (Fig. 3). La comprensión de esta compleja
anatomía, relaciones y vías de propagación son
esenciales para el diagnóstico correcto de las le-
siones que afectan al músculo psoas-ilíaco. (1-4)
Anatomía y relaciones
Vol. / Nº - Abril, .
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Anatomía macroscópica de los músculospsoas mayor, psoas menor e ilíaco.
Fig. :

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Esquema en cortes axiales que ilustra la anatomía delcompartimiento del ilio-psoas a nivel del polo superiordel riñón (A), a nivel del polo inferior del riñón (B) y enun nivel inferior al polo inferior del riñón (C).
Fig. :
Ejemplo de un caso de una paciente de años con unapielonefritis donde se demuestra la relevancia del cono-cimiento de la anatomía del compartimiento del psoas-ilíaco.
Fig. :
Superior al hilio renal el proceso infeccioso se encuentra limitado alriñón y al espacio perirrenal (flecha en A). Inferior al hilio renal el pro-ceso infeccioso se extiende hacia el músculo psoas provocando un abs-ceso en el mismo (flechas en B y C).
Gran absceso secundario del psoas (flecha) enuna paciente de años con historia de infec-ciones urinarias a repetición.
Fig. :

Las lesiones del compartimento del psoas ilíaco se
pueden clasificar en primarias (cuando está afec-
tado solamente el compartimiento del psoas ilíaco
por lesiones intrínsecas al músculo o por lesiones
originadas distantes al mismo) y secundarias
(cuando la afectación del compartimento del psoas
ilíaco se da por extensión directa desde estructuras
adyacentes). En la Tabla 1 se resumen las causas
primarias y secundarias más frecuentes que afectan
al compartimento del psoas iliaco. (4,5)
Estos procesos se pueden presentar con dolor
lumbar y a la movilización del miembro homolate-
ral, tener una clínica inespecífica o ser asintomáti-
cos. Se deberá tener en cuenta la presencia de
fiebre, elevación de glóbulos blancos, medicamen-
tos (anticoagulantes, corticoides, inmunosupreso-
res), infecciones en curso de otros órganos y
antecedentes oncológicos o traumáticos que pue-
dan orientar hacia una u otra de estas entidades(Tabla 1).
Los abscesos primarios son más raros que los secun-
darios y suelen ser idiopáticos. Su etiología se debe a
una bacteriemia inicial distante al músculo psoas. Sue-
len hallarse en pacientes inmunocomprometidos. Los
abscesos secundarios son más frecuentes y se originan
por extensión de la infección desde estructuras adya-
centes (por ejemplo, absceso perirrenal, apendicitis,
diverticulitis, osteomielitis). En la actualidad los abs-
cesos piógenos son la etiología más frecuente y los
microorganismos más comunes son el stafilococus au-
reus y los bacilos gram negativos. En el pasado, el ba-
cilo de la TBC era la causa más común a partir la
infección de la columna vertebral, lo cual ha resurgido
en el presente debido al HIV.
En la TC se presentan frecuentemente como lesio-
nes hipodensas focales con bajos valores de atenua-
ción y realce periférico tras la administración de
contraste endovenoso (Fig. 4 y 5).
Este patrón también puede verse en hematomas
crónicos y metástasis necróticas o abscedadas. La pre-
sencia de burbujas aéreas sugiere fuertemente el diag-
nóstico, aunque se han visto raramente en tumores
y hematomas o en el fenómeno de vacío de la bursa
del iliopsoas (Fig. 6). Los abscesos múltiples o bilatera-
les y las calcificaciones en un paciente con infección en
la columna vertebral orientan hacia TBC (Fig. 7). (4-10)
En la Resonancia Magnética (RM) se presentan
como lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en
T2 (Fig. 8) con un patrón de realce similar a la TC tras
la administración de Gadolinio. En secuencias de di-
fusión son muy hiperintensos, aspecto que refleja la
compleja estructura interna del pus que impide el mo-
vimiento aleatorio del agua. La RM es menos sensible
que la TC para demostrar las burbujas aéreas y las cal-
cificaciones. (4, 11) En la Ecografía los hallazgos son
inespecíficos, pudiéndose observar un psoas aumen-
tado de tamaño, heterogéneo, hipoecoico o con con-
tenido líquido particulado en su interior (Fig. 9). Tanto
la Ecografía como la TC son útiles para colocar dre-
najes percutáneos (Fig. 10).
Etiología
Abscesos
Vol. / Nº - Abril, .
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
1albaT . C
oise lsa l denóicacfiisalC sen
sao Pstoneimitrmpaocl de
íl I oca
1
Clasificación de las lesiones del compartimiento Psoas IlíacoTab. :

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Absceso primario del psoas. Fig. : Absceso secundario del psoas iz-quierdo en una paciente de añoscon antecedentes de cirugía de co-lumna.
Fig. :
Absceso secundario bilateral del psoas enun paciente de años con VIH e infeccióntuberculosa a nivel de la columna vertebral.
Fig. :Paciente de sexo femenino, de años de edad,que presentaba espondilodiscitis en columnadorsal baja.
Absceso tuberculoso del psoas en unapaciente de años con TBC cutánea.
Fig. : Drenaje percutáneo colocado bajoguía tomográfica en un absceso a niveldel músculo ilíaco derecho (flecha).
Fig. :
Se observa imagen hipodensa con realce en anillo tras laadministración de contraste endovenoso a nivel del mús-culo psoas izquierdo (flecha), en un paciente inmunosupri-mido de años.
En esta TC se reconoce comprometiendo a ambos músculospsoas, la presencia de imagen de baja densidad (líquida) laque aumenta el volumen de dichas estructuras musculares(flechas).
Ecografía en corte longitudinal, donde se observa, en situaciónposterior al riñón derecho, imagen anecoica particulada com-prometiendo al músculo psoas ilíaco (flecha).
Imágenes axiales de Resonancia Magnética obtenidas en T (A) y T(B) en las que se observa lesión focal hipointensa en T (A) en hipe-rintensa en T (B) a nivel del músculo psoas izquierdo, correspon-diente a absceso (flechas).
Se aprecia aumento de tamaño del músculo, dis-minución de la densidad y burbujas aéreas en elinterior del mismo (flecha).
Fig. :a-b

Los tumores primarios son raros e incluyen en esta
clasificación a las neoplasias primarias propiamente
dichas del músculo y a las metástasis hematógenas
desde tumores malignos primarios. Los tumores se-
cundarios son más frecuentes e incluyen a las me-
tástasis que afectan el compartimiento del psoas
ilíaco por extensión directa desde estructuras adya-
centes. Al contrario que en los procesos infeccio-
sos, los planos fasciales retroperitoneales no
representan ninguna barrera para la invasión de
estos tumores. El psoas ilíaco es el sitio más fre-
cuente de asiento de metástasis musculares, las cua-
les se presentan de forma variable en cinco
diferentes patrones: masa focal (52,5%), lesión tipo
absceso (32,5%), infiltración difusa (8,8%), calcifi-
caciones focales intramusculares (3,7%) y lesión
tipo hematoma (2,5%). (12)
En la TC los márgenes irregulares de la lesión, las
adenopatías retroperitoneales, la interrupción de los
planos fasciales y la destrucción ósea asociada, son
los hallazgos más fiables en el diagnóstico de tu-
mores del psoas (Fig. 11-13). (4, 5, 10, 11)
Las calcificaciones pueden verse tanto en tumores
como en abscesos, particularmente en los ocasio-
nados por TBC. (10)
En la RM los hallazgos son similares a la TC ob-
servándose las lesiones tumorales hipointensas en
T1 e hiperintensas en T2 (Fig. 14). (4,11) En el caso
del liposarcoma, ambos métodos son específicos al
detectar la grasa. Los hallazgos ecográficos son in-
específicos.
Vol. / Nº - Abril, .
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Tumores
Tumor primario del posas ilíaco.Fig. :a-b Imágenes de TC obtenidas previo (A) y tras (B) la administración de contraste endovenoso, donde se re-
conoce la presencia de una gran masa paravertebral (flechas), que compromete al psoas y a la columnavertebral, la que presenta marcado realce. Se realizó punción biopsia obteniéndose el diagnóstico defi-nitivo de hemangiopericitoma.

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Metástasis por contigüidad del mús-culo psoas izquierdo en un pacientede con carcinoma de uréter.
Fig. :
Paciente de años con tumor testi-cular en el que se observan adenome-galias retroperitoneales ycompromiso de los músculos psoascon calcificaciones en su interior (fle-chas).
Fig. :
Se observa el músculo aumentado de tamaño,heterogéneo, de contornos irregulares, con inte-rrupción de los planos fasciales y destrucciónósea del cuerpo vertebral (flecha).

Las causas más frecuentes de hematomas primarios
del compartimento del iliopsoas son los espontá-
neos o debidos a tratamiento anticoagulante. En el
caso de los secundarios, sus causas más frecuentes
son debidos a traumatismos o secundarios a roturas
de aneurismas aorto- ilíacos.
Los signos en TC más específicos del hematoma
agudo son las masas difusas o focales, espontánea-
mente hiperdensas, el nivel líquido-líquido (nivel he-
matocrito) y las fracturas óseas asociadas (Fig. 15-17).
Los hematomas crónicos son muy difíciles de dife-
renciar de abscesos y neoplasias, pudiendo ser ne-
cesaria una punción diagnóstica (Fig. 18). (4, 5, 11,
13) En la RM, el aspecto del hematoma depende de
su estadio evolutivo, siendo particularmente útil en
el período agudo y subagudo donde presenta una
marcada hipointensidad en secuencias T2. (4, 11)
En el periodo crónico, la intensidad de la señal es
baja tanto en T1 y T2. El aspecto ecográfico es in-
específico, observándose un aumento del tamaño
muscular, de ecogenicidad variable, dependiendo
de la edad del hematoma (Fig. 19).
Hematomas
Vol. / Nº - Abril, .
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Mujer de años con antecedentes de cáncer de cuello uterino.Imágenes de RM obtenidas con ponderación T (A) y T (B) en las que se observa al músculo psoas izquierdoaumentado de tamaño, heterogéneo (flechas), extendiéndose a través de los planos faciales con adenopatíasretroperitoneales asociadas.
Fig. :a-b
Hematoma primario de psoas en unpaciente de anticoagulado tras uninfarto agudo de miocardio.
Fig. :
Nótese al músculo psoas izquierdo aumentado detamaño con un aumento focal de la densidad en laTC sin contraste endovenoso (flecha), indicandohematoma intramuscular.

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Hematoma secundario de psoasdebido a fractura de la apófisis es-pinosa vertebral lumbar (flecha).
Fig. :
Biopsia con guía tomográfica deuna lesión a nivel del psoas ilíaco iz-quierdo con calcificación interna(flecha), que demostró contenidohemático interno correspondientea hematoma intramuscular crónico.
Fig. :
Hematoma secundario en pacienteanticoagulado de años.
Fig. :
Se visualiza el psoas izquierdo aumentado detamaño con un nivel líquido-líquido interno(flecha).

Vol. / Nº - Abril, .
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Incidentalmente, se pueden observar atrofia secunda-
ria a enfermedades sistémicas o parálisis musculares(Fig. 20), calcificaciones secuelares por traumatismos
o rabdomiolisis, infiltración grasa del músculo (Fig. 21)
o quistes simples (Fig. 22). (4, 11) La fibrosis retrope-
ritoneal, la bursitis iliopectínea (Fig. 23) o los pseudo-
quistes pancreáticos, son otras patologías que pueden
comprometer en ocasiones el compartimiento del
iliopsoas.
Paciente politraumatizado de unmes de evolución. Imagen ecográ-fica obtenida en un plano longitu-dinal donde se demuestra elmúsculo psoas izquierdo aumen-tado de tamaño y heterogéneo(flechas), correspondiente a hema-toma.
Fig. :
Atrofia difusa de ambos músculospsoas (flechas), en un paciente on-cológico de años de edad.
Fig. :
Misceláneas

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Valoración por imágenesdel compartimiento del Psoas-iliaco Espil G. y Col.
Las infecciones, tumores y hematomas afectan frecuen-
temente al compartimiento del psoas ilíaco.
Imagenológicamente, estas entidades pueden ser si-
milares, pero cuando se combinan con los hallazgos
clínicos junto a una comprensión profunda de la ana-
tomía del compartimiento del psoas ilíaco y sus rela-
ciones con órganos vecinos, se puede llegar al
diagnóstico correcto. La TC y la Ecografía pueden ser
utilizadas, además, para guiar biopsias y drenajes per-
cutáneos.
1- Feldberg MAM, Koehler PR, Van Woes PFGM. Psoas
compartment disease studied
by computed tomography. Radiology 1983; 148:505-512.
2- Feldberg MAM. Computed tomography of the retro-
peritoneum. An anatomical and
pathological atlas with emphasis on the fascial planes.
Martinus Nljhott, Boston, 1983.
3- Van Dyke JA, Holley HC, Anderson SD. Review of
iliopsoas anatomy and pathology. Radiographics 1987;
7: 53-84.
4- Muttarak M, Peh WCG. CT of unusual iliopsoas com-
partment lesions. Radiographics 2000; 20: S53-S66.
5- Muttarak M, Peh WC. Clinics in Diagnostic Imaging.
Singapore Med J 2002; Vol. 43(3): 161-166
6- Navarro V, Meseguer V, Fernández A, Medrano F, Sáez
Barcelona JA, Puras A. Absceso del músculo psoas. Des-
cripción de 19 casos. Enf Infecc Microbiol Clin 1998;
16:118-22.
7- Laguna P, Moya M. Absceso del músculo psoas: aná-
lisis de 11 casos y revisión de la bibliografía. Enf Infecc
Microbiol Clin 1998; 16: 19-24.
8- Navarro López V. Enferm Infecc Microbiol Clin 2002;
20(5):235.
9- Jiménez-Mejías ME, Alfaro MJ, Bernardos A, Cuello
JA, Cañas E, Reyes MJ. Absceso del psoas: una entidad
no tan infrecuente. Análisis de una serie de 18 casos.
Enferm Infecc Microbiol Clin 1991; 9:148-53.
10- Torres GM, Cernigliaro JG, Abbitt PL, et al. Iliopsoas
compartment: normal anatomy and pathologic proces-
ses. Radiographics 1995; 15: 1285–1297.
11- Ribeiro de Souza Leão A. Iliopsoas compartment le-
sions: A radiologic evaluation. Radiol Bras 2007; 40:267–
272.
12- Surov A. Skeletal muscle metastases: primary tu-
mours, prevalence, and radiological features. Eur Radiol
2010; 20: 649–658.
Infiltración grasa difusa.Fig. :TC reforzada en la que se demuestra al músculo psoas derechoreemplazado parcialmente por una imagen de baja densidad,correspondiente a tejido adiposo (flecha).
Paciente con sospecha de litiasisurinaria.
Fig. :
TC donde se observa como hallazgo incidental, imagenquística a nivel del psoas izquierdo (flecha).
Paciente de sexo femenino, de añosde edad, con dolor inguinal derecho.
Fig. :
TC en la que se observa imagen líquida en el psoas-ilí-aco, por delante de la cabeza del fémur, compatiblecon una bursitis del ilio-psoas (flecha).
Conclusión
Bibliografía

Vol. / Nº - Abril, .
¿Cómo lo hago?
La Artro-Resonancia Magnética (Artro-RM) de hom-
bro es muy utilizada en la actualidad y permite la
evaluación de las estructuras internas de la articu-
lación glenohumeral, mejorando el diagnóstico de
algunas patologias específicas y optimizando la de-
finición de las variantes anatómicas (1).
La Artro-RM es un método mínimamente invasivo
de diagnóstico por imágenes que consiste en la dis-
tensión de la cápsula articular por medio de una
punción articular e inyección de contraste paramag-
nético. Es importante aclarar que este método es
llamado también Artro-Resonancia Directa para di-
ferenciarlo de la Artro-Resonancia Indirecta, que
consiste en una inyección de contraste paramagné-
tico vía endovenosa previo al estudio de la RM ar-
ticular. La técnica “indirecta”, sin embargo, presenta
una gran limitante que es no producir una necesa-
ria distensión articular, la que se obtiene siempre
con la técnica directa (2).
La configuración anatómica de la articulación gle-
nohumeral, permite un mayor rango de movi-
miento que cualquier otra articulación del cuerpo.
El movimiento glenohumeral depende de la con-
gruencia de la cabeza humeral, la glenoides, el me-
canismo del manguito de los rotadores y el
músculo deltoides (3).
El examen esta compuesto por dos partes funda-
mentalmente. La primera corresponde a la inyec-
ción intra-articular de contraste paramagnético
(Artrografía) bajo control radioscópico (Fig. 1), y la
segunda a la obtención de las imágenes por reso-
nancia.
La Artrografía de hombro puede ser guiada me-
diante Ecografía, Tomografía Computada (vía ante-
rior o posterior) o Radioscopía. Diferentes estudios
no han demostrado diferencias significativas entre
cada método, pudiendo ser utilizado cualquiera
de los mismos (4). En nuestro Servicio se prefiere
utilizar la guía Radioscópica debido a que permite
un mejor seguimiento de la aguja, con la posibili-
La Artro-Resonancia es una técnica útil en la evaluación de las es-tructuras internas de las articulaciones, mejorando su diagnóstico.Es un método minimamente invasivo en el cual se distiende la ca-vidad articular por medio de una punción e inyección de medios decontraste dentro de la articulación. En este artículo se desarrollarála forma de realización del estudio como guía para su mejor cali-dad.
Introducción
key words: Arthro-RM, Shoulder, MRI Palabras claves: Artro-Resonancia, Hombro, Resonancia Mag-nética.
A-R H
Rodrigo Re.
Abstract Resumen
Técnica
The Arthro-RM is a useful technique in the evaluation of the internalstructures of the joints, improving diagnosis. This is a minimallyinvasive method in which distends the joint cavity through a punc-ture and injection of contrast media within the joint. In this paperwe develop the way to perform the exam as a guide for best quality.
Recibido: de Diciembre de / Aceptado: de Febrero de Recieved: December , / Accepted: February ,
Datos de contacto: Rodrigo Re. Sanatorio Allende. Av. Hipólito Yrigoyen (). Cba –Argentina.
e-mail: [email protected]

dad de reposicionarla en caso de no estar correcta-
mente situada, una menor dosis de radiación y
menor duración del procedimiento.
Está descripto que algunos autores prefieren el
uso de anestesia local previa a la punción con el
contraste y otros que directamente no utilizan anes-
tesia. Consideramos que incluir anestesia (5 cc de
lidocaína al 2%) en la dilución a inyectar, disminuye
las molestias que se pueden general en el momento
de la inyección.
Siempre debe realizarse con la firma de un con-
sentimiento informado del paciente.
- Aguja de calibre 21G para carga de contraste ylidocaína.- Aguja espinal de 23G para la inyección.- Jeringa de 10 cc, para la carga 0,2cc de Gadoli-nio, 7cc de Iodo y 5cc de Lidocaína al 2%.- Antiséptico, guantes estériles, gasas estériles ycampo fenestrado.
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Artro-Resonancia de hombro Re, R.
Se posiciona al paciente en decúbito dorsal en la ca-
milla de radioscopía con lateralización hacia el hom-
bro en estudio y el brazo en rotación externa, lo que
permite una mejor visualización de la cavidad arti-
cular. Además, se coloca peso sobre la muñeca del
brazo a estudiar para disminuir la movilización del
mismo en el procedimiento (Fig. 3 a 5).
Se realiza asepsia con alcohol yodado por encima
de la zona donde se va a realizar el procedimiento.
Se coloca un campo estéril para delimitar la zona y
posteriormente una nueva limpieza con alcohol yo-
dado.
Se prepara la solución compuesta con 0,2cc de ga-
dolinio, 7cc de iodo y 5cc de lidocaína al 2%.
Mediante el uso de radioscopía, se procede a la
introducción de la aguja espinal preferentemente en
el tercio inferior de la cavidad articular en íntimo
contacto con la cabeza humeral (Fig. 6). Una vez co-
locada la aguja y en correcta posición, se procede a
la inyección de la solución. Un signo importante,
para saber si la aguja esta correctamente posicio-
nada, es ver una línea delgada de contraste rode-
ando la cabeza humeral lo que nos indica que se
está dentro de la articulación. Terminada la inyec-
ción, se toman tres imágenes. Se hace rotar interna-
mente el brazo del paciente, luego con el el brazo
en rotación externa y por último, y con extremo cui-
dado, se efectúa abducción y rotación externa del
brazo con las respectivas tomas de imágenes (Fig. 7).
Terminado el procedimiento de inyección de la so-
lución, el paciente es trasladado a la unidad de Re-
sonancia. Es importante no dejar pasar más de 20/30
minutos después de la inyección para que no se
produzca la reabsorción del contraste (2).
Posición para la colocación de la aguja.Fig. :
Materiales para el procedimiento.Fig. :
Materiales necesarios para elprocedimiento (Fig 2)
Pasos de la Técnica guiada porRadioscopía

Vol. / Nº - Abril, .
Artro-Resonancia de hombro Re, R.
Posicionamiento del paciente en la camillade radioscopía.
Fig. :
Decúbito lateralizado hacia el brazo en estudio,colocándose una almohada (flecha) para elevarel hombro opuesto.
Fig. :
Colocación de peso sobre la muñeca delbrazo a estudiar (flecha).
Fig. :
Sitio de ingreso de la aguja.Fig. :

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Artro-Resonancia de hombro Re, R.
El protocolo básico de estudio de resonancia reali-
zado en un equipo Philips® Achieva 1,5 T, en ge-
neral, consta de secuencias axial, coronal y sagital
T1W TSE SPIR con un FOV de 160, TR/TE 500/15
y coronal T2 STIR. Tamaño de la matriz 512 x 512,
con un espesor de corte de 3mm e intervalo de
corte de 0.3mm. Se utiliza una antena de Hombro
de 8 canales.
Luego se realiza la maniobra ABER (abducción y
rotación externa) y se obtienen imágenes en T1W,
TSE y SPIR, siguiendo el eje del húmero (Fig. 8).
Protocolo de Resonancia
A) Sitio de punción con inyección de la solución.B) Evaluación de la cavidad articular con el brazo en rotación externa.C) Evaluación de la cavidad articular con el brazo en rotación interna.D) Evaluación de la cavidad articular con el brazo en posición ABER (ABduction and Exter-nal Rotation).
Fig. :a bc d

Vol. / Nº - Abril, .
Artro-Resonancia de hombro Re, R.
Las complicaciones de la Artro-Resonancia de
Hombro son poco frecuentes y similares a otras in-
yecciones. Ráramente se han descripto infecciones
y reacciones vasovagales, pese a los casos descrip-
tos en la literatura, se recomienda no utilizar anti-
biótico profilaxis.
En una evaluación retrospectiva de 245 procedi-
mientos realizados en los últimos dos años, no
hemos registrado ningún paciente con complica-
ciones.
Es importante dar pautas de alarma al paciente de-
bido a que el procedimiento es mínimamente invasivo.
A) TW TSE SPIR corte axial.B) TW TSE SPIR corte coronal.C) T STIR corte coronal.D) TW TSE SPIR corte sagital.E) TW TSE SPIR posición ABERsiguiendo el eje del húmero.
Fig. :a bc de
Complicaciones

Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Artro-Resonancia de hombro Re, R.
Dolor, enrojecimiento local, calor en la zona de in-
yección y fiebre son los signos y síntomas que
puede presentar el paciente y que se recomienda
que, de presentarse, tiene que asistir a la guardia
médica. Se debe sugerir por 48 hs no efectuar ma-
niobras que impliquen realizar fuerza o elevación
del hombro por encima de la cabeza, por la mayor
posibilidad de luxación que existe, debido a que la
inyección de la solución aumenta la capacidad de
la cavidad articular.
Se cree que el dolor está relacionado con irrita-
ción química causada por el medio de contraste y
parece depender de la edad del paciente (más
común en pacientes jóvenes), y no se relaciona con
el volumen de contraste inyectado (5, 6).
El presente artículo fue escrito con la finalidad de
describir la técnica que utilizamos para realizar la
Artro-RM de Hombro que, de manera sencilla y de
fácil reproducción, permite obtener imágenes de
calidad diagnóstica.
La Artro-RM de hombro muestra las estructuras
internas de la articulación glenohumeral, que no
son adecuadamente evaluadas con la RM conven-
cional, con lo cual mejora el diagnóstico de algunas
patologías del hombro permitiendo, además, definir
las variantes anatómicas que se presentan y que
pueden simular una imagen patológica.
La evaluación en conjunto por el traumatólogo y
radiólogo, de cada caso en particular, será en defi-
nitiva la que decidirá el potencial beneficio del pa-
ciente, tomando en consideración las ventajas y
desventajas de este método.
1- Muñoz S, Paonelli P. Artro-Resonancia de Hom-
bro. Revista Chilena de Radiología. Vol. 8 Nº 1, año
2002.
2- Delgado G, Bosch E, Soffia P. Artroresonancia:
Conceptos Generales, Indicaciones y Rendimiento.
Revista Chilena de Radiología. Vol 11 Nº 2, año
2005; 75 – 80.
3- Stoller D. RM en Ortopedia y en Lesiones De-
portivas. Ed Marban. España. 1999. Vol Nº 1;606-
636.
4- Perdikakis E, Drakonaki E, Maris T. MR arthro-
graphy of the Shoulder: tolerance evaluation of four
different injection techniques. Skeletal Radiol. 2013.
42:99 – 105.
5- Andreisek G, Duc SR, Froehlich JM, Hodler J,
Weishaupt D. MR arthrography of the shoulder, hip,
and wrist: evaluation of contrast dynamics and
image quality with increasing injection-to imaging
time. AJR 2007;188(4):1081–1088.
6- Saupe N, Zanetti M, Pfirrmann CW, Wels T,
Schwenke C, Hodler J. Pain and other side effects
after MR arthrography: prospective evaluation in
1085 patients. Radiology 2009; 250(3):830–838.
Conclusión
Bibliografía

El Aneurisma de Ventrículo Izquierdo (AVI) es una
complicación posible en los infartos de miocardio.
Éste se produce debido a la debilidad de la pared
ventricular, como consecuencia de los fenómenos
cicatrizales y a los cambios necróticos que aparecen
luego de la isquemia coronaria, provocando un
adelgazamiento de la pared muscular, con dismi-
nución de su resistencia y condicionando una pro-
trusión durante la sístole. La prevalencia consignada
en la literatura varía entre 3.5 a 35%. En el Coronary
Artery Surgery Study (CASS) se demostró angiográ-
ficamente la presencia de AVI en 7.6% de los pa-
cientes con enfermedad arterial coronaria (1).
En general, tienen relación más frecuentemente
con los infartos de cara anterior.
Las complicaciones del AVI más frecuentes son
las arritmias ventriculares, la insuficiencia cardiaca
congestiva y el tromboembolismo. La ruptura con
aparición de seudonaeursima es relativamente rara.
Es necesario identificar estas complicaciones por-
que requieren inmediata cirugía con aneurismecto-
mía que puede realizarse con o sin
revascularización miocárdica concomitante (2, 3).
Como se señaló más arriba, la rotura cardíaca es
una complicación rara del infarto agudo de miocar-
dio, con una incidencia de alrededor del 6,2%. Sin
embargo, representa la segunda causa de muerte
luego del shock cardiogénico y en este contexto al-
canza una incidencia pico del 15% (4, 5). En la ma-
yoría de los casos, cuando se produce la ruptura,
los pacientes afectados pueden sufrir muerte súbita
por taponamiento cardíaco o alteraciones de la
conducción irreversibles. Pero hay un 30% de ellos
que sobreviven con la posibilidad de ser diagnosti-
cados por las imágenes y tratados, de acuerdo con
los hallazgos imagenológicos (6, 7).
Los factores predisponentes o aquellos que incre-
mentan el riesgo de rotura cardíaca en el contexto
del infarto agudo de miocardio se han estudiado
extensamente e incluyen sexo femenino, edad
avanzada (> 65 años), primer infarto (con frecuen-
cia transmural), enfermedad de un vaso coronario
(a menudo significativa y con escasa circulación co-
lateral) y ausencia de historia de angina (9).
Antes de comenzar con el uso de trombolíticos, la
rotura cardíaca se observaba entre el quinto y sép-
timo días posteriores al infarto. La reperfusión co-
ronaria y la terapia de trombolisis han cambiado el
intervalo de aparición, desplazándolo a las primeras
24 horas, durante las cuales aparece el mayor nú-
mero de eventos fatales secundarios a la aparición
de la ruptura ventricular (9).
Seudoaneurisma y Ruptura de Paredde Ventrículo Izquierdo
S
Alberto Marangoni
Factores de riesgo
Tiempo de aparición
Vol. / Nº - Abril, .
Mi reconstrucción
Recibido: de Diciembre de / Aceptado: de enero de Recieved: December th / Accepted: January th
Datos de contacto: Alberto Marangoni.Servicio de Diagnóstico por Imágenes - Sanatorio Allende.
Avda. Hipólito Irigoyen . Cba – Arg.e-mail: [email protected]

Cuando el paciente sobrevive al evento agudo, es
posible obtener imágenes que posibiliten el diag-
nóstico efectivo.
El método de estudio básico para el diagnóstico
es la ventriculografía con contraste y la coronario-
grafía, que además aporta información del estado
de la anatomía coronaria.
Otros métodos que pueden demostrar la presen-
cia de la ruptura son la Ecografía Bidimensional, el
examen cardíaco con Cámara Gamma o la imagen
de SPECT con Talio-201. Este último, con la propie-
dad adicional de poder investigar la viabilidad del
miocardio.
Pero actualmente, se cuenta también con la po-
sibilidad de evaluar este tipo de eventos con RM
Cardíaca y con TC Multicorte de Corazón.
La imagen de reconstrucción que observamos
aquí, obtenida de un paciente joven, de 33 años de
edad, masculino, con un antecedente de infarto de
miocardio previo (de dos meses de evolución) que,
tardíamente sufre la ruptura de pared ventricular y
aparición de un seudoaneurisma. La hemorragia
contenida posibilitó la sobrevida y permitió la eva-
luación con imágenes. Se efectuó estudio con TC
Multicorte de 64 canales y se efectuaron reconstruc-
ciones en todos los planos y reformateo 3D (Figura).
En esta reconstrucción se pone claramente en evi-
dencia la ruptura y el trayecto de la hemorragia
(Flecha corta) y el saco aneurismático inferior, co-
rrespondiente al seudoaneurisma (Flecha larga).
Métodos de estudio
Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes
Seudoaneurisma y rupturade pared de ventrículo izquierdo Marangoni, A.

1- Faxon DP, Ryan JJ, Davis KB et al. Prognostic sig-
nificance of angiographically documented left ven-
tricular aneurysm from the Coronary Artery Surgery
Study (CASS). Am J Cardiol 1982; 50: 157-164.
2- Bhatnagar SK. Observations of the relationship
between left ventricular aneurysm and ST segment
elevation in patients with a first acute anterior Q
wave myocardial infarction. Eur Heart J 1994; 15:
1500-1504.
3- Cohen M, Packer M, Gorlin R. Indications for left
ventricular aneurysmectomy. Circulation 1983; 67:
717-722.
4- López-Sendón J, González A, López de Sá E,
Coma-Canella I, Roldán I, Domínguez F, et al. Diag-
nosis of subacute ventricular wall rupture after
acute myocardial infarction: sensitivity and specifi-
city of clinical, hemodynamic and echocardiogra-
phic criteria. J Am Coll Cardiol 1992; 19:1145-53.
5- Purcaro A, Costantini C, Ciampani N, Mazzanti
M, Silenzi C, Gili A, et al. Diagnostic criteria and
management of subacute ventricular free wall rup-
ture complicating acute myocardial infarction. Am
J Cardiol 1997;80:397-405.
6- Shirani J, Berezowski K, Roberts WC. Out-of-hos-
pital sudden death from left ventricular free wall
rupture during acute myocardial infarction as the
first and only manifestation of atherosclerotic coro-
nary artery disease. Am J Cardiol 1994; 73:88-92.
7- O’Rourke MF. Subacute heart rupture following
myocardial infarction. Clinical features of a correc-
table condition. Lancet 1973; 2: 124-126.
8- Pollak H, Diez W, Spiel R, Enenkel W, Mlczoch J.
Early diagnosis of subacute free wall rupture com-
plicating acute myocardial infarction. Eur Heart J
1993; 14:640-648.
9- Solis C, Pujol D, Mauro V. Rotura de la pared
libre del ventrículo izquierdo secundaria a infarto
agudo de miocardio. Rev Argent Cardiol 77; 2009:
395-404.
Bibliografía
Vol. / Nº - Abril, .
Seudoaneurisma y rupturade pared de ventrículo izquierdo Marangoni, A.


Vol. · Nº - Abril
Producción GráficaUsina Creativa
Agencia de Comunicació[email protected]
www.usinacreativa.com.arLaprida , Tel: ()
Diseño y Diagramación:Pablo Gamboa, Sebastián Puechagut
Coordinación Editorial:Lucía Coppari
Impresión:Usina Creativa