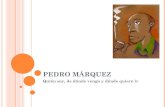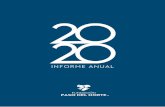Identidad y Fronteras Urbanas (F. Márquez)
Click here to load reader
-
Upload
marcela-gonzalez-rios -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Identidad y Fronteras Urbanas (F. Márquez)
-
35Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
Identidad y fronteras urbanasen Santiago de Chile*
(Identity and urban borders in Santiago de Chile)
Francisca Mrquez**
RESUMEN
Este articulo analiza a travs de un ejercicio etnogrfico los procesos deconstruccin identitaria de los habitantes de barrios pobres y medios dela ciudad de Santiago de Chile. Se plantea que las identidades que alli seconstruyen son expresin de los procesos de segregacin urbana de laciudad de Santiago y ellas dan cuenta del debilitamiento de un modelourbano asentado en la heterogeneidad social, la nocin de espacio p-blico y valores como la ciudadana poltica y la integracin social. Para-dojalmente, esta misma segregacin urbana abre tambin paso a un ima-ginario y una prctica de vida comunitaria y tribal que refuerza y protegeal nosotros de la peligrosidad de los otros.
Palabras clave: Construccin identitaria social; Segregacin urbana;Barrios pobres y medios; Santiago de Chile.
L a ciudad como comunidad imaginada centrada en la nocin de espacio pblicoy en valores como la ciudadana poltica y la integracin social se ha debilitado.Ser de las Condes o Cerro Navia, del barrio alto o el barrio bajo son principiosidentitarios que levantan y refuerzan las fronteras internas a esta ciudad.
Este trabajo profundiza en los procesos de construccin identitaria en la ciudadde Santiago, a partir del anlisis de la vida cotidiana en dos espacios social y econmi-camente diferenciados: un condominio de Huechuraba, donde residen familias de es-tratos altos; y una Villa de Cerro Navia donde habitan familias pobres.
Texto recebido em setembro de 2003 e aprovado para publicao em outubro de 2003.* Esta ponencia (PAT 8 Simposio, Transformaciones metropolitanas y planificacin urbana en
Amrica Latina) utiliza fuentes y presenta resultados preliminares de: FONDECYT 1020266 y1020318; Ford/Sur, Historias de ciudadana entre familias pobres urbanas: La incidencia de las po-lticas sociales locales; Ncleo de Investigacin Antropologa Urbana, UAHC.
** Antroploga; Universidad Academia Humanismo Cristiano; email: [email protected]; este ar-tculo cont con la colaboracin de Francisca Prez, Gladys Retamal y Daniela Serra antroplogasde la Universidad Academia Humanismo Cristiano.
-
36 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
El anlisis de los procesos de construccin identitaria en la ciudad de Santiago,territorio de fronteras y alto nivel de segregacin, constituye un caso emblemtico pa-ra el estudio de los procesos de privatizacin y erosin identitaria de los que ya diversosestudios dan cuenta. Esta ponencia avanza en este sentido y abre la pregunta por losresquebrajamientos de esta construccin identitaria en una ciudad donde las murallasinternas no cesan de levantarse.
En efecto, a la vieja segregacin a gran escala (comunas de y para pobres; comu-nas de y para ricos) heredada de los aos 60 y radicalizada en los ochenta, hoy se su-perpone la incipiente segregacin a pequea escala territorial, como es el caso de losmodernos y enrejados condominios en comunas tradicionalmente populares. Ciuda-delas de ricos y grupos medios en comunas tradicionalmente pobres abren una nuevaperspectiva de abordaje del problema de la segregacin urbana y por cierto, de la cons-truccin de una identidad nacional.
El aumento y consolidacin de las desigualdades sociales, la prdida del controldel territorio por parte del grupo de pertenencia, la crisis del Estado para garantizarla seguridad y proteccin de todos los ciudadanos, la inseguridad, el surgimiento deun modelo de ciudadana privada basada en la autorregulacin y la consecuente pri-vatizacin de la vida social son algunos de los elementos ms nombrados al analizarel surgimiento de estas ciudadelas amuralladas en la ciudad.
Sea por una lgica de rentabilidad del suelo (econmica) (SALCEDO, 2002),o simplemente una cierta tolerancia (cultural) a la pobreza en los lmites del condomi-nio, lo cierto es que hoy estos lunares de riqueza en la pobreza abren fronteras socialesy espaciales dentro de la ciudad antes desconocidas.
Paralelamente a este fenmeno emergente, la segregacin a gran escala, propiaal proceso de urbanizacin latinoamericano, es decir, comunas de pobres y comunasde ricos, siguen caracterizando las fronteras urbanas de Santiago, radicalizndose susconsecuencias sociales (SABATINI & CCERES, 2001) e identitarias. La consolida-cin de los guetos de pobreza van aparejados del efecto de la estigmatizacin de su gen-te y la percepcin de estar de ms.
Las fracturas urbanas, las fronteras al interior de la ciudad, aparecen entoncescomo la expresin y el recurso de integracin e identificacin al interior del propiogrupo de pertenencia; pero tambin de exclusin y distincin en relacin al resto dela sociedad.
La segregacin y las fronteras espaciales de nuestra ciudad no son un mero re-flejo de esta comunidad de desiguales, ellas tambin ayudan a construirla. En este sen-tido, el actual proceso urbano da cuenta de la consolidacin progresiva de un modelode ciudad de fronteras, marcada por la afirmacin de una ciudadana privada y una co-munidad fuertemente fragmentada, jibarizada.
En este intento por comprender como se construyen las fronteras identitarias
-
37Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
en nuestra ciudad es necesario un enfoque que de cuenta de cmo entre estos murosdeambulan y viven los individuos su ciudad cerrada, puertas adentro. Cmo en estasfronteras internas a nuestra ciudad, las identidades, esto es la articulacin entre unahistoria personal y una historia social y cultural, los principios de integracin y dife-renciacin, se construyen. Cmo quienes habitan entre estos muros viven y se repre-sentan a s mismos y a los otros. Para ello observaremos las formas que adquieren lasidentidades de quienes habitan en espacios que se encuentran ms all de la tuicinestatal y donde el mercado se constituye en el principal referente de ciudadana (loshabitantes de condominios de Huechuraba); pero tambin de aquellos excluidos desiempre que se las arreglan para sobrevivir en los mrgenes fronterizos a esta sociedadurbana (pobladores de Villas de Cerro Navia).
Este documento utiliza registros de trabajos etnogrficos y entrevistas de habi-tantes de condominios medios altos de la comuna de Huechuraba y de conjuntos deviviendas sociales de la comuna de Cerro Navia realizados en el marco de dos proyectosFondecyt (1020266 & 1020318) y el Ncleo Temtico de Antropologa Urbana dela Universidad Academia Humanismo Cristiano.
IDENTIDAD DE FRONTERAS
En Chile, as como en el resto de las sociedades modernas, las identidades nacio-nales se privatizan progresivamente y se recluyen en las estrechas fronteras de la vidacotidiana. El Estado y la Nacin se debilitan como referentes de construccin iden-titaria; pero las fronteras de la comunidad de iguales, la familia, los cercanos ms n-timos, se levantan como principal y a menudo nico, referente y cobijo.
La unidad social y cultural que otorgaba el Estado y la historia han dejado deser un elemento que genere adscripcin, integracin y cohesin al conjunto de la soci-edad; han dejado de ser las fronteras que protegen y arman comunidad. La apata fren-te al quehacer de lo pblico as lo demuestra.
Y en ello reside justamente una de las grandes transformaciones de nuestra iden-tidad como Nacin, como comunidad imaginada (ANDERSON, 2000). La percep-cin de vivir en una sociedad altamente vulnerable y donde las fronteras internas di-viden los espacios y posibilidades de integracin social1 se ha instalado entre los chi-lenos. Fronteras desiguales que tienen una expresin econmica, espacial y social, pe-
1 En un estudio realizado por Mideplan (2000) sobre las percepciones culturales de la desigualdad seseala: Un 63% de los encuestados piensa que la desigualdad es un mal inherente a las relacionessociales, que afecta a toda la sociedad y que tender a existir siempre; siendo su efecto principal ladestruccin de la solidaridad. Provoca consecuencias en el plano colectivo, genera la desunin delpas o crisis de comunidad; y en el plano individual, provoca pobreza espiritual, frustracin y
-
38 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
ro sobre todo de construccin del vnculo y de los imaginarios sociales que representany dan significacin a la vida en sociedad.2
Estudios cualitativos sugieren que una buena parte de las certitudes se han vuel-to obsoletas (LECHNER, 1999; GARRETN, 2000; MIDEPLAN, 2000; RO-BLES, 2000 entre otros). En esta dcada el viejo imaginario mesocrtico y equitativoda paso a uno donde el enemigo interno y la desigualdad toman fuerza. El PNUD (In-forme de Desarrollo Humano, 2002) advierte tambin que en las ltimas dcadas delsiglo XX se observa una ruptura en la construccin poltico estatal del imaginariopblico, siendo desplazado por un imaginario privado. Si antes se haca hincapi enla intervencin estatal para ampliar el mbito pblico, ahora se consagra la experienciadel mercado y se hace del individuo la figura central del nuevo imaginario.
Lo pblico no desaparece, pero toma otras formas e incide sobre la experienciaque puedan tener las personas de la convivencia social. Un imaginario de mercadose instituye y la toma de decisiones y las responsabilidades individuales adquieren todasu centralidad. Chile se ha modernizado, un fuerte proceso de individuacin, la pree-minencia del consumo, una estetizacin de la vida cotidiana y la transformacin delo pblico, anuncian los profundos cambios culturales e identitarios. Frente al decliveu obsolescencia de ciertos imaginarios heredados (religin, nacin, estado, sociedad)el repliegue en lo cotidiano, en lo micro, en la comunidad de iguales y en las fronterasde lo privado pareciera ofrecer ciertos nodos de cohesin social (LECHNER, 1999).
El imaginario dominante, sin embargo, pareciera entregar pocas claves para vis-lumbrar y vivenciar lo social. Los individuos no solo careceran de aquel espacio pbli-co que les permita articular sus diferencias y la diversidad, en un contexto de desigual-dades crecientes tambin dispondran de escasas oportunidades para realizar sus pro-yectos vitales.
Lo cierto es que, parafraseando a Rosanvalln (1999), la identificacin de losindividuos con la Nacin cambia progresivamente de naturaleza. La utilidad y la com-pasin sustituye a la vieja nocin de sacrificio. En las sociedades democrticas y pro-gresivamente individualistas, la gente est menos dispuesta a morir por la patria. Ellono impide sin embargo, que a pesar del proceso de individuacin creciente y la luchapor conquistar una mayor autonoma personal, la percepcin del vaco de una comu-nidad de sentidos se instale progresivamente.
angustia. Respect o del futuro, solo un 13% de los encuestados cree que el crecimiento econmicoeliminar la pobreza en veinte aos, en tanto 60% cree que la distancia entre pobres y ricos se agrandade modo que habr ms pobres en veinte aos ms.
2 En Chile la ubicacin estamental de sus individuos tiende a asentarse. La clase alta, la de mayoresingresos, representa un 7 por ciento de las familias y controla ms del 60 por ciento de los ingresosdel pas. En 1990, el 20 por ciento ms rico reciba 14 veces ms que el 20 por ciento ms pobre.En el ao 2000, diez aos ms tarde, recibe 15,5 veces. Encuesta Socio Econmica Nacional- Casen,2000.
-
39Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
Junto a esta lectura de la modernidad surge la pregunta por las nuevas formasque adquiere la sociedad, tomando especial fuerza la pregunta por la articulacin dela sociedad y las dimensiones subjetivas en el seno del Estado Nacin. La preguntapor el individuo y los procesos de individualizacin en una sociedad de fuertes fron-teras internas adquiere todo su peso.
La pregunta por la imagen de s en un contexto de desdibujamiento y erosinde los smbolos que condensan los vnculos con la comunidad imaginada, con la Na-cin, est en el centro de nuestra preocupacin. La observacin de la ciudad y quienesla habitan y transitan entre sus amuralladas fronteras, nos permitir aproximarnos aalgunas claves interpretativas.
CONSTRUIR IDENTIDAD EN LA COMUNIDAD DE IGUALES: HUECHURABA
El condominio Los Paltos, uno de los 25 condominios de El Carmen de Hue-churaba, est ubicado en la comuna de Huechuraba en la zona norte de Santiago. Alsur limita con la circunvalacin Amrico Vespucio, al norte con un cordn montao-so que lo separa de la poblacin La Pincoya de dicha comuna.
Este condominio Los Paltos est compuesto por 48 casas entre los 140 y 172metros cuadrados emplazadas en terrenos de 450 metros cuadrados; su valor fluctaentre las 5.500 y 4.000 UF.
Los orgenes
En el condominio Los Paltos sus habitantes fueron llegando por datos de ami-gos y familiares; todas familias jvenes y profesionales motivadas por una misma bs-queda: alejarse de Santiago y construir barrio; es decir construir identidad, construirun nosotros, desde donde recuperar los viejos sentidos, las costumbres de antao y unestilo de vida que rompa con los modelos de la vida urbana.
El territorio, el condominio, afirma y marca fronteras, pero por sobre todo, po-sibilita la construccin de un cierto imaginario que habla de los orgenes y un pasadoque remite a un ideal de vida:
Todo esto... eran puros naranjos, limones, era maravilloso, los talaron todos luego, sila plata es lo ms importante... Cuando empezaron a construir todo era exquisito por-que era poco, pero cada vez se vende ms, los terrenos son de este porte, chicos, da unapena en realidad ver como est ahora. Igual es rico el lugar, pero antes haban pocoscondominios, ahora se construy todo pa arriba al lado del colegio, por todos ladosnos queda re poco. (...) era maravilloso, era puro campo, tena un portn, haba unaiglesia (...) ya se fue la iglesia ya poco campo queda. (Fernanda, 39 aos)
... tu ves los domingos las familias paseando a caballo o a las vacas cruzar por la calle;
-
40 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
yo no lo veo en ningn otro lado, me encanta, o sea igual civilizacin; me dio penacuando llegaron las micros ac pero era necesario, porque las nanas o los lolos que es-tudian en la universidad tenan que moverse en micro. (Carolina, 35 aos)
El estilo rural y buclico que caracterizaba al viejo fundo donde se emplazanhoy los condominios, abre un imaginario con claras reminiscencias de un estilo de vidacampestre. Las reliquias del fundo (un silo, una cruz, una caballeriza...) son conserva-dos y mostrados a los visitantes. Las casas tipo chileno con sus tejas de greda, yuxta-puestas al box windows y los jardines americanos, completan este cuadro urbano conreminiscencias de lo rural.
La comunidad de iguales
En Huechuraba, parafraseando a Garca Canclini, tener una identidad es antetodo, tener un barrio (no necesariamente un pas y una ciudad). Un espacio donde to-do lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idntico o intercambiable.El barrio es por tanto, el territorio donde se pone en escena y se celebran las fiestas,se dramatizan los rituales cotidianos. Quienes no comparten ese territorio, ni lo habi-tan, ni tienen por lo tanto los mismos objetos y smbolos, los mismos rituales y cos-tumbres, son otros, los diferentes. Los que tienen otro escenario y una obra distintaque representar (CANCLINI, 1992).
Los motivos (de venirse a vivir a los condominios de Huechuraba) eran: uno, tener ala familia relativamente cerca, y lo otro, tener un sistema ms humano de vivir. O seaestar en un sistema mucho ms comunitario; de hecho aqu todos nos conocemos ytenemos hijos de la misma edad. Todos los vecinos sabemos de la vida del vecino deal lado, si necesita algo, si te fall el auto te lo presto, oye voy a la feria quieres que tetraiga algo, oye mira voy al supermercado quieres algo, me puedes cuidar los nios unrato... Todos como que nos ayudamos. Nosotros al principio no cachbamos que po-da llegar a ser as, porque no tenias idea de quien va a vivir cerca de ti; pero se fue dandouna relacin de vecindario super rpido porque casi todas las familias son ms o menosparecidas, tenemos ms o menos las mismas necesidades... casi todo el mundo tienevnculos de alguna u otra manera, ya sean amigos o familiares, los nios van al mismocolegi. (Javiera, 35 aos)
Hemos hecho ao nuevo en que todos sacamos las mesas, todos llevamos algo, algopa comer. Hicimos un ao nuevo en la calle, tens algo y tu va pa all es una cuestinmuy de comunidad y bien familiar de mucha ayuda (Claudia, 34 aos)
Pequeas comunidades totales o microsociedades3 cuya identidad y sociabili-dad se sustenta en la homogeneidad (social, cultural, econmica, poltica, religiosa)de sus integrantes.
3 El trmino de burbuja fue utilizado por los habitantes de condominio, grupo de conversacin,Fondecyt, 2002.
-
41Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
Los principios morales
El resguardo de la familia, la solidaridad, la confianza y la sociabilidad entreiguales constituyen principios valricos sobre los cuales se construyen las prcticas co-tidianas y la identidad al interior de estos condominios. Valores que se saben en reti-rada en esta sociedad urbana y moderna, pero a los que se resiste escapando de la ciudady apostando a la construccin de un estilo de vida que recupera y resguarda las viejastradiciones de este pas.
Yo creo que el chileno hace varios aos atrs era gente sencilla, gente que le gustabavivir, que trabajaba, gente que gozaba la vida. Yo creo que ahora los chilenos estncompetitivos, arribistas, poco sociables, muy egocentristas. Yo creo que Huechurabase sale de eso, porque es igual que la gente de provincia. Todos se conocen, todo elmundo comparte. En Santiago el vecino si lo viste una vez afuera nunca ms. Ha pa-sado por la competitividad, porque la mujer de partida ha tenido que trabajar y yo creoque eso ha quitado mucho la parte familiar, el carisma, el cario de la familia, la preo-cupacin. Mi mam trabajaba con nosotros 9 chicos pero estaba esa cosa de familiamaravillosa... Eso era la identidad del chileno como personas buenas, personas calmaspersonas gozadoras, por eso me gusta ac. (Mara Laura, 32 aos)
Los ideales
La nostalgia, la bsqueda obstinada de una vida como cuando ramos chicos,de un barrio, de una cierta convivialidad y sociabilidad entre iguales, del placer deestar juntos, de la posibilidad de compartir, de pertenecer est presente en los rela-tos y en la realidad cotidiana de muchos de estos habitantes de condominio.4 El carc-ter tribal que estas familias han logrado dar a sus vidas; carcter que por cierto facilitael diseo arquitectnico y urbanstico de los condominios, se ajusta a las aspiracionesde cada una de ellas. La burbuja de la que ellos hablan, sin corresponder a la tribuposmoderna de las que nos habla Mafessolli, algo contiene de ella. Es en la comunidad,pequea y protegida donde se busca dar a nuestros hijos la infancia que nosotros tuvi-mos. Enfrentados a las evidencias y la brutalidad del individualismo urbano, la salidaparece ser una sola: la reclusin y el resguardos en los estrechos, protegidos y sin em-bargo vitales fronteras de la cotidianidad entre iguales.
4 La estrecha imbricacin entre el discurso de los habitantes de estos condominios y el avisaje pu-blicitario, plantea la pregunta por el productor y el agente de tal discurso: El aviso de prensa fuebien calificado en trminos de ser motivador invita a conocer el proyecto, adems de muy consisteteen general con lo que los entrevistados se encontraron en la visita, lo que es un valor importamte paraellos: es un aviso veraz.... En este mismo documento se seala que los entrevistados sugieren a lainmobiliaria que se destaque ms el concepto de barrio, las reas verdes con que cuenta y una visinms acabada de las casas exhibidas (TIME, 2000).
-
42 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
La vida de estos condominios tiene algo de paraso perdido y algo de gueto. Co-mo el tribalismo, empricamente, el condominio nos recuerda la importancia del sen-timiento de pertenencia, a un lugar, a un grupo, como fundamento esencial de todavida social.
Protegidos en los estrechos mrgenes del valle las familias logran reproducir unasociabilidad difcil de pensar en una ciudad como Santiago; rodeados de algunos resa-bios de aldea rural (el almacn Jumbito donde encuentras de todo), las casas tejaschilenas, las pichangas a la vieja usanza, la sociabilidad entre familias, los caballos y lascaballerizas, la escuela en el centro de la vida, el escenario asemeja a un pueblo perdidode Chile. El placer de la horizontalidad, el sentimiento de fraternidad, la nostalgia deuna fusin comunitaria estn presente permanentemente en el discurso y la prcticacotidiana.
En los condominios de Huechuraba, al decir de sus habitantes, se construye unproyecto, una bsqueda de un estilo y una calidad de vida con otros, otros iguales. Pro-yecto construido en oposicin a la vida de Santiago, ciudad hostil y ajena a los proyec-tos de estas familias:
... aqu en el condominio nos juntamos, somos cinco papas entonces un da nos tocaa cada uno hacemos un turno el de la una y el de las tres, a la una salen los chicos y alas tres los grandes, prekinder y kinder. Nos juntamos en una casa tomamos un tra-guito lo pasamos regio y planificamos el turno, llevamos dos aos con el mismo turno.Y si esta sin auto el otro te pasa el auto y haces el turno, hay una confianza increble.(Francisca, 39 aos)
Yo me vine a vivir aqu para mejorar mi calidad de vida para que los nios vivierantranquilos para que los nios tuvieran amigos y no vivir encerados ni aislados del mun-do que no conocen a nadie... aqu todos se juntan y eso ponte tu para mi es super im-portante que mis hijos tengan amigos en el mundo donde viven. (Javiera)
Y aunque el concepto de barrio remite a un espacio heterogneo, abierto y per-meable, es decir, pblico; lo que nos encontramos es la recuperacin de ciertos rasgosde una sociabilidad comunitaria y tribal en un espacio fuertemente protegido, privadoy homogneo. En otros trminos, barrios de antao evitando los riesgos del presente;habitar en una comunidad (de iguales) conservando y resguardando los espacios de in-dividualidad y la privacidad.5
5 La vivienda debe permitir un tipo de vida que facilite lo grupal, pero tambin lo individual: elcompartir con la familia y a la vez contar con espacios tanto personales como para la pareja. ()favorecer la comunidad de barrio, donde existan espacios comunes (plazas, lugares de encuentrosocial), pero tambin la independencia del vecino (no pareadas, con un distanciamiento tal que nose vea lo que ocurre al interior de la casa) (TIME, 2000).
-
43Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
La erosin de una identidad pas
La espacialidad amurallada tiene su correlato en trminos identitarios. En la co-munidad de iguales las referencias a una comunidad imaginada, esto es, en trminosde Anderson, a un Estado Nacin, son escasas. Los principios de integracin comien-zan y terminan en los lmites del condominio y la comunidad de iguales, ciudadanafuertemente privatizada donde la inmobiliaria y su oficina post venta reemplaza al Es-tado; la distincin en relacin a los otros no comienza sino donde terminan las mural-las del condominio.
A mi me identifica mucho ms vivir as, es como que de repente los chilenos nos pone-mos tan poco la camiseta por el pas, que no, para mi esto es mi identidad a lo mejorsuper egosta, pero esta es mi identidad, mi vida, mi familia. Pero mi pas o sea yo nome pondra la camiseta por mi pas. O sea me pondra la camiseta para ayudar a losque viven en mi pas, hay que lata lo que estoy diciendo, que egosta, pero no se. Osea es primera vez en mi vida que me lo haban planteado, o sea ya yo soy chilena, peropara mi vida mi identidad es mi familia; en realidad no mucho ms que mi barrio, claroque si tengo que ayudar al prjimo lo voy a ayudar. (Mara Pa)
La percepcin que este pas ha dejado de ser solidario y el individualismo lo ca-racteriza, est presente en la mayor parte de nuestros entrevistados. La salida ha sidoclara, la creacin de otro sistema, de otro mundo, de una pequea aldea de iguales don-de poder proteger a los ms cercanos, a la familia.
Yo creo que somos super individualistas tremendamente individualistas vivimos preo-cupados del metro cuadrado por eso cuando hay gente que viene pa ac y conoce comouno vive en este sistema se asombra que te sepai el nombre del que vive al lado que porlo menos tengai el mnimo inters en saber como es tu entorno yo creo que somos tre-mendamente individualistas, yo creo que por mucho que lo digamos no nos preocu-pamos de los otros... me parece que nos importa un comino lo que le pase al gallo dellado o sea eso es en trminos ms negativos eso es lo que a mi ms me duele de nuestrapropia identidad yo creo que es un mito que los chilenos son solidarios. Honestamentete lo digo eso es cosa de otra poca de esta poca para nada. (Javiera)
Lo cierto es que los principios de integracin/distincin no los da el Estado sinola comunidad de iguales y por cierto, el Mercado; al otro, se lo tolera, pero no se lofrecuenta ni en los aspectos ms fortuitos de la convivencia. La relacin con el otro,el ms pobre o el que habita en los extramuros del condominio, se construye espo-rdicamente, ya sea desde la relacin de servicios (las nanas, los jardineros, maestros)o la caridad, una caridad mediatizada por el colegio en este caso, y supeditada a las si-tuaciones de urgencia.
Y aunque el Estado rara vez surge como referente identitario o simplementerecurso, cuando lo hace, ser siempre el Estado de los iguales, no el de todos loschilenos.
-
44 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
... no voy a ir a la municipalidad, no me voy a ir al consultorio de ac a pedir leche,pero si en el consultorio de Vitacura me inscrib para ir a buscar la leche, pero al deac no porque puchas estn las poblaciones al lado, o sea es una cuestin tan simplecomo que el otro da fui a Lder de Recoleta ponte tu, y yo iba con mi bolsita de tomatespara pesarla y as una seora me manda un empujn para ponerse ella ah. O sea es tansimple como eso.O sea tu vives ac pero en el fondo te sigues sintiendo de Vitacura?Si, porque siempre viv ah, o sea uno se siente ms del barrio de hacer mi vida ac, perono voy a ir a los consultorios ac par hacer la fila, y no me voy a inscribir ac porqueme da una lata porque ac las colas deben ser terribles, voy a seguir votando en Vitacu-ra, claro que hay gente que se cambia. (Mara Pa)
CONSTRUIR IDENTIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE DESIGUALES: CERRO NAVIA
En Villa Nueva Resbaln de Cerro Navia habitan 92 familias, en departamen-tos de 47 y 63 metros cuadrados que fluctan entre las 50 y 60 UF.6 Emplazados enlos bordes de su comuna y en los bordes de la ciudad de Santiago, para los vecinos deVilla El Resbaln su preocupacin es la disputa por los trminos de su integracin aesta sociedad urbana.
Los orgenes
Los habitantes de esta Villa llegaron a este lugar a travs de programas socialespara la vivienda. Muchos de ellos se conocan entre s y comparten una historia comoantiguos vecinos del campamento El Resbaln ubicado a las orillas del ro Mapocho.El nombre de El Resbaln proviene de un camino de tierra (probablemente barroen das de lluvia) que comunicaba a las parcelas de aquellos tiempos. Origen rural ypueblerino que permite a algunos habitantes de la villa construir un relato nostlgicode lo que fue su pasado:
Era un pueblito El Resbaln, tenamos tres micros diarias, una a las ocho de la maa-na, la otra a la una, y la otra a las siete de la tarde, era un pueblito. Pa all eran purosfundos, y aqu era una parcela, donde est el paradero de la micro, donde est la pana-dera, derecho pa abajo era una parcela, y de aqu al frente para all haba otra, una par-cela, y una que otra casi por el derredor noms, haba una comisara chiquitita, enHueln con La Capilla... (Yolanda, 65 aos)
6 La Villa se ubica en una comuna que grafica la concentracin territorial de la pobreza en la ciudadde Santiago. De acuerdo a la encuesta Casen 98, esta comuna alberga algo menos que el 3% de loshogares de la Regin Metropolitana. Sin embargo, en ella viven proporcionalmente ms pobres eindigentes (22.2% y 4.4%) que en el resto de la regin (11.9% y 3.5%). Para 1998, en trminos deingresos monetarios mensuales del hogar, mientras para Cerro Navia el promedio asciende a$285.583, para la Regin Metropolitana stos ascienden a $ 601.592, y en el pas a $ 471.005.
-
45Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
Para aquellos vecinos que vivieron en campamentos, la vida a las orillas del rotranscurra entre redes de confianza y compadrazgo. La idealizacin del campamentotambin se expresa en la nostalgia por una vida ms buclica y con rasgos de ruralidadque impeda pasar hambre porque siempre haban chacras que cultivar y trabajar:
Yo viva ah y la gente al frente, viva en el sector donde estaban los departamentos,yo arrendaba un tremendo pedazo, tena chacra, yo tena la casa al fondo, al lado tenaun damasco, un parrn... se han quitado los trabajos, que antes haban trabajo de allpa dentro, chacras, pero ahora se estn volviendo puras poblaciones. Si la gente notena plata, iba para las chacras, trabajaba medioda, traa fruta, verduras... al otro ladodel puente para all, eran chacras, pero ahora hay pura poblacin, todo eso lo hallo ma-lo, porque con el tiempo vamos a comer pura poblacin (risas). (Yolanda, 65 aos)
La comunidad perdida
A diferencia de Huechuraba, en Villa El Resbaln, la obtencin de sus viviendasmarca tambin la prdida de su comunidad. La rutina y la vida diaria no podran serdescritas como un proceso de tranquila convivencia. La diversidad de historias, per-cepciones e interpretaciones de los vecinos en relacin a su entorno y las condicionespara la integracin social dificulta encontrar puntos de entendimiento. La descon-fianza, el miedo y la inseguridad los caracteriza a todos ellos.
... en la misma villa, cualquier da de la semana, una vecina prefiere que no salgan ajugar dentro de la villa, prefieren que estn encerrados. Es que, con lo que est pasan-do, la gente tiene miedo a largar a los nios a la calle. A veces, llega aqu, entra genteque no uno no conoce, eso es lo que pasa, ese es el miedo que tiene la gente, sobre todoen la noche, que los pasillos son tan oscuros. La gente le da miedo poner ampolletas,se las roban, ese es el miedo que tienen las mams de mandar los chicos afuera. Aqu,los fines de semana son jodidos, ya se han entrado a robar aqu, en la sede, en las casas,falta ms vigilancia aqu, se ve gente que no es de aqu, porque uno no la conoce, unose da cuenta la gente que no es de aqu. Lo que planteo la presidenta, que est ahora,es juntar pitos, si se ve algo raro, hacer sonar el pito, y otro se encarga de llamar a cara-bineros. (Juan, 45 aos)
El tema de las fronteras internas y las dificultades de convivencia en la Villa esrecurrente en las conversaciones y discusiones entre vecinos. La distribucin de las vi-viendas y la ubicacin de las familias facilita una cierta segregacin entre ellas segnorigen, y tambin una vigilancia o control de todos y cada uno de los grupos de fa-milias sobre los otros.
La experiencia de vivir en la Villa ha estado marcada por los episodios de conflic-to generados entre los de atrs (campamentos) y los de adelante (de poblaciones).La disputa por los trminos de la convivencia y los cdigos de la integracin social es-tn siempre presentes, demarcando y fijando las fronteras y las disputas entre vecinos.
-
46 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
Para aquellos vecinos que llegaron de poblaciones aledaas gracias a sus ahorrosindividuales, la convivencia con las familias provenientes de campamentos y cuyoscdigos hablan de una cultura de los mrgenes, los hace sentir que el cumplimientode sus aspiraciones de integracin social peligran.
... que (la villa) sea..., que no parezca lo que parece, que cambie, que la gente aprendaa vivir, me entend, que no sea tan ah viv ah, que ordinario, hacer valer de que elcondominio... la gente claro vena de campamento, pero sabemos vivir dignamente,en cuanto a eso, pa mi es lo peor, en cuanto a las casas estemos llenas de perros (...)Limpieza, como punto principal, me van a botar todas esas porqueras que estn allatrs, aqu la gente, lo que es limpieza, lo que es los perros, el estacionamiento, la m-sica (...) si quieren pelear, peleen, squense la mugre si quieren, pero afuera, tienen har-to espacio, pero los escndalos aqu se van abajo. (Claudia, 45 aos)
Para aquellos vecinos que vienen de campamentos, los trminos de la disputapor la integracin social se construye sin embargo, sobre bases distintas. Si para los ve-cinos de poblaciones las prioridades se centran en el cuidado del entorno, la limpieza,las buenas maneras y la vida puertas adentro; para los vecinos de campamentos, lapreocupacin se focaliza en la recuperacin de la comunidad perdida y el resguardode la relacin largamente construida con el Estado. Y aunque la mayora se muestraconforme con sus casas, la nostalgia de esa manera comunitaria de vivir a las orillasdel ro y de la proteccin del Estado permanecer. La comunidad y el Estado son levan-tados como dos soportes bsicos de la integracin a esta sociedad, dos pivotes de unared de proteccin imprescindible para quienes a pesar de haberse transformado en po-bladores siguen siendo igualmente pobres y estigmatizados. Estigmatizacin y discri-minacin que ya no solo proviene desde los mrgenes externos a la comunidad, sinotambin desde los propios vecinos, construyndose as fronteras internas a la propiavilla.
Ellos los miran en menos a nosotros, ese da dijeron que tenan que presentarse, la gen-te que habamos, en una reunin que dimos..., que nos presentramos. Entonces ellasempezaron: yo soy fulana de tal, de la casa-taller, yo le dije, me llamo fulana de tal, ysoy de la casa pobre, de adentro, del departamento. Le pidieron que se presentara lapersona, no la vivienda, y yo se lo dije a la vicepresidenta, le dije yo, pa otra vez pre-senten bien, la persona no las hace, porque nadie tena inters que era de casa-tallero de un simple departamento, la persona es la que vale, no la casa (...) los que miranen menos, son los de casa-taller, como que apocan, pero aqu yo creo, somos todosiguales. (Yolanda, 65 aos)
Los principios morales
En la Villa El Resbaln, sus habitantes aspiran a la integracin social, integra-cin que les permita sentirse un habitante ms de su comuna, de su ciudad y su pas.
-
47Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
Sin embargo, los principios y los cdigos morales que subyacen a esta legtima aspi-racin no son compartidos. Estn aquellos para quienes la integracin y el logro delreconocimiento social no es sino una pugna de cada uno y los suyos, donde el esfuerzo,el trabajo, el resguardo de la privacidad familiar constituyen los cdigos que estn ala base de sus trayectorias de movilidad e integracin social. Pero estn tambin aquel-los vecinos para quienes el principio del resguardo de la comunidad, la solidaridad yla confianza son los cdigos bsicos para el logro de cuotas mnimas de integracinsocial. La vivienda constituye para ellos la culminacin y realizacin de una larga his-toria de una comunidad de ilegales.
Mientras para unos, la villa debe abocarse a apoyar y resguardar las aspiracionesde mejoramiento de la calidad de vida y superacin de la pobreza de cada una de lasfamilias; para los otros, la tarea del vecindario no es sino el resguardo de la comunidady la solidaridad entre iguales, en especial de aquellos que no tienen. Para estos ltimos,la celebracin de las fiestas, el resguardo de una cierta tradicin comunitaria y la man-tencin del vnculo con el Estado constituyen principios con los que no se transa.
Los ideales
La vivienda en si misma es valorada, la saben mejor que muchas otras viviendasde condominios similares. Sin embargo, mientras para las familias que provienen decampamentos la casa representa el logro de sus sueos y la posibilidad de continuarde mejor forma un estilo de vida comunitario y fuertemente protegido; para las fami-lias que obtuvieron su vivienda por sus ahorros individuales la vivienda solo representaun paso ms dentro de una larga trayectoria de movilidad social. La expectativa de po-der algn da venderla y cambiarse est presente entre muchos de estos vecinos.
En cuanto a la casa no tengo nada que decir, esta bien, pero si esperaba otra cosa, quemi hija se relacionara con otro tipo de gente... me da miedo que (la hija) se haga amigade la gente de aqu, terror. Hay nios, pero aqu yo la he hecho ver de que hay genteque es buena, mala, pero que si pueden ser amigos, fuera de lo que ellos hagan, mientrasno me la induzcan a hacer maldades, puede hacer amigos de todo, pero una amistadhasta ah. Mi idea, mis perspectivas son sas, tener casi la mitad de la casa pagada, devenderla, y comprarme otra Fuera de la comuna. Es un sueo bien grande, Vitacura.Comprara el terreno, me hara mi casa. Por el tipo de gente, es que no s, el ms po-bre... yo s que la parte riqueza se tapa mucho, igual hay drogas, un montn de cosasque se tapan, no s, relacionarse con otro tipo de gente, de ir a mejores colegios, queella tuviera un futuro mejor... (Como dirigenta) trato de cambiar este cuento, ms poreso acced a tomar el puesto de presidenta, es cambiar... (Claudia, 28 aos)
La erosin de las identidades: En Villa El Resbaln, todos se saben excluidos,habitantes de los bordes de la ciudad. Sin embargo, la pugna por la integracin socialest presente en cada uno de ellos, pero no de la misma forma.
-
48 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
Mientras para unos romper con el estigma de pobre e ilegal, exige la construc-cin y preservacin de una comunidad de iguales fuertemente solidarios entre s; paralos otros, la integracin no se logra si no es a travs de la adscripcin a ciertas normasde decencia, tales como la higiene y un estilo de vida alejado de las pautas e la culturade la pobreza.
Para unos y otros, sin embargo, la integracin social exige la obtencin de unacarta de ciudadana y un Estado presente. Pero mientras los que provienen de campa-mentos, exigen una relacin fuerte y protectora por parte del Estado; para los otros,la autonoma del Estado y la participacin en el mercado son soportes claves para cons-truir una identidad de integracin y movilidad social. Para stos el Estado y el muni-cipio no han hecho si no premiar al ms pillo y al que menos se esfuerza. La pobrezay no el esfuerzo para salir de ella, se han constituido en Chile en los principios de inte-gracin social:
Lo que pasa que aqu la persona postula una vivienda, para tener mayor opcin, tienenque ser pobrsimos, vivir en la miseria, entonces eso le da puntaje y le da ms prioridad,entre ms pobre, ms miserable es la gente, ms oportunidades tiene, y despus comopaga? Y cuando la visitadora me va a encuestar, toy sin trabajo, hace tres das que nocomo, mi marido se fue, estoy sola, tengo 5 nios bla bla bla puras miserias, y comome dan un departamento, con que pago? Por qu no nos dan la casa la gente que real-mente hemos luchado por ella?, que tenemos pa mantenerlas bien, vamos a pagar paraque otra gente se beneficie, no sacan nada con poner un comercial en la tele, dondedice yo a medida que vaya pagando el dividendo, van a construir mas casas, no es as!,eso molesta, molesta que tengamos que vivir en la peor miseria para lograr esto, quees lo que pasa, creen que al momento de tener la casa, la gente va a cambiar la manerade pensar, va a actuar de otra manera, noooo si la gente est acostumbrada a vivir as!Tienen muy pegado el pobre, es que yo soy pobre, es que yo siempre he sido pobre,y yo tambin, si no soy rica, pero tengo el espritu de superacin, me entiende? (Clau-dia, 28 aos)
CONCLUSIONES
As pues, con un espritu antropolgico propongo la definicin siguiente de la nacin:una comunidad poltica imaginada como inherentemente limitada y soberana. Esimaginada porque aun los miembros de la nacin ms pequea no conocern jamsa la mayora de sus compatriotas, no los vern ni oirn siquiera hablar de ellos, peroen la mente de cada uno vive la imagen de su comunin. (ANDERSON, 1983)
Villa o condominio, lo cierto es que la fractura urbana, a gran o pequea escala,ilustra bien la consolidacin de un modelo especfico de vida entre grupos homog-neos social e identitariamente. Pero tambin da cuenta del debilitamiento de un mo-delo asentado en la heterogeneidad, el intercambio entre diferentes, la nocin de espa-cio pblico y valores como la ciudadana poltica y la integracin social.
-
49Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
La sociabilidad entre iguales que garantiza la segregacin urbana y la consecuen-te homogeneidad residencial y barrial de nuestra ciudad, abre paso a un imaginarioy una prctica de vida comunitaria y tribal que refuerza y protege al nosotros de los em-bates y la peligrosidad de los otros.
Pero esta ciudad de murallas y fronteras no es una sola. Mientras algunos se pro-yectan y consolidan en este urbanismo de las afinidades, de un estilo de vida entre igua-les que garantiza una sociabilidad entre nos; para otros, las evidencias de la desigual-dad y el deseo siempre postergado de la integracin permean y tensionan sus proyectosy hasta sus ms cotidianos encuentros.
Si en los condominios altos y medios, la identidad social se privatiza y el imagi-nario de un estilo de vida comunitario aparecen como un proyecto deseado y posiblede ser construido; en los conjuntos residenciales pobres, la identidad social no es msque un proyecto en disputa y la vida entre iguales ms una condicin que un deseo.
Mientras en los condominios la relacin con el mercado (la inmobiliaria) reem-plaza al Estado en la construccin de un modo y proyecto de vida; en los conjuntosde viviendas sociales, el Estado es an interpelado para el logro de cuotas mnimas deintegracin y cohesin social, incluso al interior de la propia comunidad de iguales.A medio camino entre la vieja relacin clientelar y la figura de nuevo poblador, sushabitantes se debaten por la definicin de los trminos de esta relacin.
Es en los condominios cerrados de clase media alta donde ms evidentementeel imaginario identitario ya no parece centrarse en el Estado ni en la Nacin, sino enmbitos mucho ms privados y cotidianos de la sociedad. La identidad nacional se va-lora en la medida que permite reproducir ciertos cdigos culturales, formas de hablar,usanzas y costumbres que refuerzan esta nostalgia de un pasado idealizado. La privati-zacin, la ruptura con el proyecto nacional y de identidad con el resto de la poblacin,expresan sta erosin de la integracin nacional.
En las villas pobres en cambio, la pugna cotidiana por la definicin de los trmi-nos de la integracin social, deja entrever que ella est an en construccin. La bsque-da de una mejor calidad de vida se estrella contra las evidencias de la desigualdad y laestigmatizacin que acompaa su historia de pobreza. La disputa entre iguales y losprecarios trminos de la convivencia, habla de un nosotros fuertemente debilitado ydonde los cdigos desde donde construir un buen vivir son campo de disputa. Elmiedo al rechazo y al parecer de campamento rompen las precarias solidaridadesconstruidas en los limites del vecindario. El repliegue en s mismos, al resguardo enlos mrgenes del propio gueto, el desarraigo con los iguales, la reproduccin al alerode la caridad y asistencialidad, y en el mejor de los casos la rabia son las respuestas quems frecuentemente se construyen en estos pequeos y amurallados territorios.
Condominios y villas, pequeas comunidades totales (M. Mauss) donde la con-ciencia de un otro, cuestin central en la definicin de las identidades (el principio
-
50 Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Francisca Mrquez B.
de alteridad), aparece siempre en relacin a la homogeneidad social y generacional: to-dos son como uno. Se consolida as una fuerte identidad local-tribal, pero no nacio-nal, ni siquiera metropolitana. Las identidades aqu levantadas son en este sentido, ex-cluyentes; el nosotros pas es una dimensin ausente.
Sin punto de encuentro entre la mirada de s mismo y la mirada del otro, la po-sibilidad de levantar entonces una comunidad imaginada, en los trminos de Ander-son, parece remota. Las consecuencias no son las mismas para unos y otros.
Para quienes el proyecto es escapar de la ciudad, irse de la ciudad-centro, del lugarde intercambios mltiples y uso compartido del espacio pblico, la distancia parecieraconstituir no solo una condicin deseada, sino tambin, la posibilidad concreta de al-canzar el proyecto de vida soado.
Sin embargo, para quienes, el proyecto es la integracin a la ciudad y sus espaciospblicos, la consolidacin de las fronteras que la segregacin urbana levanta y el dis-tanciamiento progresivo de un nosotros Nacin, no puede sino significar la fijacinen su condicin de habitantes de los mrgenes de la ciudad.
En sntesis, la consolidacin de una ciudad de fronteras nos deja entrever la coe-xistencia de imaginarios sociales que no slo se contradicen entre s, sino que tampocologran aportar autnticas matrices de sentidos compartidos. En otras palabras, que nologran convertirse en un imaginario social comn, en una comunidad imaginada.
Una sociedad que se amuralla, convive y tolera la desigualdad y la segregacinen su interior no puede sino ser una ciudad de imaginarios fragmentados. De esta con-tradiccin, de esta dispersin no resuelta de los imaginarios de sociedad y de ciudada-na, pareciera nutrirse la nostalgia de una comunidad perdida de muchos de los habi-tantes de esta ciudad de Santiago.
ABSTRACT
This article results from a research carried out as an ethnographic exercise,focusing on the construction of social identity by dwellers of low- andmedium-income neighbourhoods in Santiago de Chile. It proposes thatthe identities built in that environment are one of the manifestations ofthe urban segregation processes characteristic of the city of Santiago. Italso presents those identities as an expression of the weakening of anurban model based on social heterogeneity, the notion of public spaceand values such as political citizenship and social integration. Paradoxi-cally, this same urban segregation also permits the development ofimageries and practices of community and tribal life that reinforce andprotect that entity named Us from the danger posed by the Other.
Key words: Construction of social identity; Urban segregation; Low-and medium-income neighbourhoods; Santiago de Chile.
-
51Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51, dez. 2003
Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile
Bibliografa
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y ladifusin del nacionalismo. F.C.E., Mxico, 2000.
BELMESSOUS, H. Voyage travers les forteresses des riches. En: Le Monde Diplomati-que, Nov. 2002
FONDECYT. 1020266, Identidad e identidades: la construccin de la diversidad en Chile;proyecto 2002-2004.
GRAVANO, Ariel (Comp.). Miradas urbanas: visiones barriales. Eco-Texto, 1998.
LOPEZ, Robert Hautes. Murailles pour villes de riches: un nouvel apartheid social, En. LeMonde Diplomatique, n. 504, Mars 1996
MAFFESOLI, Michel. Le temps des tribus. La table ronde, Paris, 2000.
Online Team, Proceso de compra casas El Carmen de Huechuraba, Febrero 2001.
PRGOLIS, Juan Carlos y Danilo Moreno H. El barrio el alma inquieta de la ciudad. En:www.barriotaller.com.
PROUSE DE MONTCLOS, M. Antoine. Lordre rgne sur lAfrique fortune. En: LeMonde Diplomatique, Mars 1996.
PNUD. Informe Desarrollo Humano en Chile: Nosotros los chilenos un desafo cultural,2002.
PNUD. Informe Desarrollo Humano en Chile: Las paradojas de la modernidad, 1998.
REMY, Jean; VOY, L. La ville: vers une nouvelle definition?. LHarmattan, Paris, 1992.
RONCAYOLO, Marcel. La ville et ses territoires. Folio essais, Paris, 1990.
SABATINI, F.; CCERES, G. Segregacin residencial en las principales ciudades chilenas:Tendencias de las tres ltimas dcadas y posibles cursos de accin. En: Revista Eure, v.XXVII, n. 82, 2001, p. 21-42.
SALCEDO, Rodrigo. Condominios: nueva ciudadana y cultura nacional. En: RevistaAvances, n. 43, agosto 2002, p. 22-28.
SENNET, Richard. The design and social life of cities. W. W. Norton and Co., NY, 1990.
Time, Informe Estudio Cualitativo. Producto El Carmen de Huechuraba, 2000.
Time, Presentacin Estudio Cualitativo. Producto El Carmen de Huechuraba, 2000.