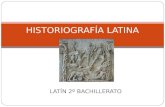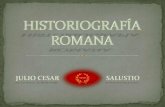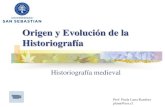La producción de alteridades en políticas públicas para la ...
historiografía, nación y alteridades raciales
Transcript of historiografía, nación y alteridades raciales
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
1/10
AbstractThrough an indepth analysis of writings
published between 1853 and 1869, this article
demonstrates that the writing of history in
Colombia was infuenced by the modern-
colonial experience of learned citizens. From
this perspective, the 19th century writers
perceived and described a world in whichthe racial characters, the singularities of the
environment and the local customs, were the
basic interpretive tools in order to understand
the past, modify the present and construct the
future. This resulted in a historiography whereby
the national territory, the person and the
understanding of time, were fractured by the
presence of inappropriate alterities.
ResumenA travs de la revisin de varios escritospublicados entre 1853 y 1869, este artculoplantea que la escritura de la historia enColombia estuvo marcada por la experienciamoderna colonial de los letrados nacionales.Desde este lugar de enunciacin, ellospercibieron y describieron un mundo en elque los caracteres raciales, las singularidadesdel medio ambiente y las costumbreseran las claves interpretativas bsicas paracomprender el pasado, modicar el presente
y construir el uturo. Esto dio lugar a unaproduccin historiogrca en la cual la unidaddel territorio, del sujeto y de la temporalidadnacional era racturada por la presencia deunas alteridades inapropiables.
ResumoAtravs da reviso de artigos vrios queoram publicados entre 1853 e 1869, esteaqui apresentado arma que a escriturada historia na Colmbia marcou-sepela experincia moderno/colonial dosletrados nacionais. Partindo deste lugar deenunciao, eles perceberam e descreveramum mundo no qual os caracteres raciais,as singularidades do meio ambiente e ascostumes eram as chaves de interpretaobsicas para compreender o passado, mudaro presente e construir o uturo. Isto abriu asportas para uma produo historiogrca naqual a unidade do territrio, do sujeito e datemporalidade nacional oram raturadaspela presena de umas alteridades noprprias.
lvaro Andrs Villegas-VlezBecario y candidato a Doctor en Historia,Universidad Nacional de Colombia, sedeMedelln; Antroplogo, Universidad deAntioquia. Correo electrnico: [email protected]
Este artculo es un avance de investigacin dela tesis doctoral en curso: Nacin, civilizacin
y alteridad en Colombia (1848-1941):representaciones sobre la poblacin y elterritorio, que cuenta con el apoyo nancierode la Universidad Nacional de Colombiaa travs de la Convocatoria Nacional deInvestigacin 2008, Modalidad 6.
HISTORIOGRAFA, NACIN Y ALTERIDADES RACIALES EN COLOMBIA, 1853-1869
Key words authors:Writing history, modernity/coloniality, racialsalterities, nation.
Key words plus:Colombia, History, Cologne, Colombia, Race
relations, Colombia, Historiography.
Palabras clave autor:Escritura de la historia, modernidad/
colonialidad, alteridades raciales, nacin.
Palabras clave descriptor:Colombia, Historia, Colonia, Colombia,
Relaciones raciales, Colombia, Historiografa.
Palavras-chave:Escritura da histria, modernidade/colonialidade, alteridades raciais, nao
Mem.soc / Bogot (Colombia), 12 (24): 19-28 / enero-junio 2008 / 19
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
2/10
20 / Vol. 12 / N 24 / enero - junio de 2008
Introduccin
A Germn Colmenares (`Historia 7-23; Conven-ciones) debemos, entre otras cosas, el habernossealado la importancia de la historiograa deci-monnica. Para l, lejos de ser una historia patria
trivial y vaca, era un gnero, ambivalente y am-biguo, de suma importancia para los proyectosde construccin nacional en la Amrica hisp-nica. Desde su perspectiva, llena de sugerenciasy matices, la tensin y, por ende, el inters deesta historiograa se desprenda de las relacio-nes entre las convenciones narrativas importadasde Europa y la heterognea realidad americana.En este artculo se reormula esta hiptesis y sepropone que las convenciones contra la cultura,centrales en la conguracin de la historiograa
decimonnica, no ueron narrativas sino episte-molgicas, producto de la experiencia moderno/colonial de los letrados nacionales.
Desde este lugar de enunciacin, ellos percibierony describieron un mundo en el que los caracteresraciales, las singularidades del medio ambientey las costumbres eran las claves interpretativasbsicas para comprender el pasado, modicar elpresente y construir el uturo. Esto dio lugar auna produccin historiogrca en la cual la uni-dad del territorio, del sujeto y de la temporalidadnacional, era racturada por la presencia de unas
alteridades inapropiables.Las lites letradas de la segunda mitad del sigloXIX estuvieron marcadas por el deseo civilizador(Rojas), que inclua la insercin econmica enlos mercados internacionales, el ingreso al con-cierto de las naciones civilizadas, el control te-rritorial de las extensas zonas periricas, la uni-cacin de la poblacin y la oposicin, en todoslos mbitos, de la civilizacin a la barbarie. Noobstante, este deseo no puede ser reducido a sudimensin homogeneizadora, pues a la par traaconsigo procesos de dierenciacin que hicieron
del Estado nacional en ormacin un campo deinterlocucin confictivo, en el cual se conron-taban diversas ormas de elaborar y reerirse a ladierencia y a la desigualdad. En medio de estasluchas, algunos grupos humanos ueron dei-nidos como Otros, replicas dobles, inversas ocomplementarias, pero siempre subalternas, de
un s mismo denido justamente por este con-traste.1
La oposicin entre la barbarie de la alteridad y lacivilizacin urbana y letrada era construida y ad-ministrada dierencialmente, segn quin la re-presentara, en qu momento y ante quines. En
denitiva, era proundamente contextual, y nohomognea y estable, como tradicionalmente seha descrito, aunque algunos territorios y los gru-pos que habitaban en ellos ueron ms asociadosa la barbarie que otros.
La escritura de la historia en un contexto
moderno/colonial
El siglo XIX ue el siglo de la historiograa porexcelencia. anto en Europa como en la Am-rica hispnica las transormaciones sociales ue-ron tratadas dentro de una narrativa que tenaal Estado nacional como eje espacial y temporal.En un interesante examen del siglo XIX, Mau-ricio enorio rillo (Argucias) seala que la his-toriograa de esta poca se caracteriz por tresacentos: las emancipaciones como origen de lassociedades, la vinculacin de la historiograacon la literatura y con la escritura en general, yla constante preocupacin por la barbarie y la ci-vilizacin.
El primer acento muestra claramente la intencin
de toda historiograa, tal como lo ha plantea-do Michel de Certeau (Escritura), de separar supresente de su pasado, de dejar de ser lo que se ue.Simultneamente, los letrados buscaban crearseun lugar propio, en el tiempo y en el espacio, atravs de lo que excluan. La escritura de la histo-ria en la Amrica hispnica y Colombia2no uela excepcin, y se caracteriz por la construccinde ronteras entre la Colonia y la Repblica, en-tre el pasado y el presente, entre los gobiernoscivilizadores y los caudillismos brbaros, entrelos criollos y las castas (Dvila).
Es ms, mientras los primeros eran ubicados impl-citamente en el cuadriltero histrico conormado
1 Estos otros operan como materializaciones de la alteridad. Ber-
nand (105-133).
2 Durante el perodo estudiado se tuvieron como nombres ofciales:
Repblica de Nueva Granada (1834-1858), Repblica de Colombia
(1858), Conederacin Granadina (1858-1860), Estados Unidos de
Nueva Granada (1860-1861) y Estados Unidos de Colombia (1861-
1886).
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
3/10
Historiografa, nacin y alteridades raciales en Colombia, 1853-1869 / lvaro Andrs Villegas-Vlez/ 21
por los vrtices de la escritura, la historicidad, laidentidad y la conciencia, las segundas ueronubicadas en el cuadriltero etnolgico, limitadopor la oralidad comunicacin propia de las so-ciedades brbaras o tradicionales que impeda laproduccin y la acumulacin de conocimiento
verdadero, la espacialidad propia de una po-blacin dominada por su entorno y sin historia,la alteridad como dierencia que plantea unaruptura cultural y que es transormada en des-igualdad y la inconsciencia propia de quienesnecesitan ser representados desde auera, puesson incapaces de hacerlo ellos mismos (Certeau).
Las representaciones sociales sobre las razas y, porende, la elaboracin de alteridades raciales ueroncentrales en la construccin de las ronteras pro-pias de la escritura de la historia y, en general,en el aparato epistemolgico decimonnico (e-norio). La ruptura con el colonialismo no im-plic, entonces, una ruptura con la colonialidaddel poder/saber/ser propia del mundo moderno/colonial, la cual permiti la codicacin de la di-erencia en tipos raciales, la vinculacin de lasormas de trabajo y la naturaleza al capitalismoglobal, la ormacin de subjetividades subalternasy hegemnicas, la jeraquizacin de los saberes yla supremaca de las ormas de conocimientooccidental, y un intenso escepticismo misntr-po que duda de la humanidad de los otros y los
transorma, de ese modo, en seres eximidos (Cas-tro-Gmez; Maldonado-orres 127-167; Migno-lo; Quijano 93-126).
Alteridades, colonialidad e historiograa en
Colombia
La historiograa decimonnica en nuestro pas esun buen ejemplo de dicha colonialidad. Ejemploque ha pasado relativamente inadvertido dado elrechazo a priori surido por dicha historiograa,a pesar de las advertencias hechas por Germn
Colmenares, que al parecer solamente empiezana despertar inters recientemente.
Jos Manuel Restrepo3 (1781-1863), considera-do generalmente como el primer historiador
3 Restrepo public la Historia de la revolucin de Colombia en Pars
(1827), la disolucin de la primera Colombia que integraba territo-
rios pertenecientes a las actuales Colombia, Panam, Venezuela y
Ecuador, lo hizo publicar una segunda edicin, corregida y aumen-
colombiano, es un buen punto de partida parapensar las convenciones contra la cultura, dadoel xito de su relato, el cual se ha convertido enuna verdadera prisin historiogrca en la quela crtica a sus interpretaciones deja inclume suestructura narrativa y ctica (Betancourt-Men-
dieta; Colmenares, Historia; Mnera).Alonso Mnera (13-14) ha argumentado que Res-
trepo produjo tres grandes mitos que an hoyestn vigentes. El primero de ellos ue que laNueva Granada al momento de su emancipacinera una unidad poltica administrada desde laciudad de Santa; el segundo consiste en la ideade que los criollos se levantaron el 20 de julio de1810 con el n de crear una nacin independien-te; el tercero sostiene que la emancipacin ueuna obra de los criollos en la que las castas o ra-zas participaron como entes pasivos e ignorantes,alineados en uno u otro bando.
Para Restrepo, como para el resto de los hombresde letras, la narracin se construa en torno a latensinpresente, entre el pasado y el uturo. En suobra la emancipacin era el origen de un mundonuevo, pero tambin una poca de transicin en-tre la oscuridad de la Colonia y la luz de la civili-zacin republicana. Pero esta tensin entre el pa-sado y el uturo se transormaba rpidamente enun conficto que enrentaba a los criollos contralas castas, como el mismo Colmenares (Conven-ciones 31) lo alcanz a vislumbrar cuando planteque El miedo al pasado era tambin el miedo aun mestizaje oscuro al que poda atribuirse unaherencia extraa e imprevisible de violencia an-cestral. Este miedo de una sociedad brbara ex-clua absolutamente el sueo de una unidad.
La escritura de la historia tena, entonces, dos un-ciones principales: una uncin poltica - pedag-gica, pues, tal como lo planteaba el liberal radicalJos Mara Samper (Apuntamientos 161) (1828-1888), La historia deriva su importancia parael linaje humano del hecho de tener una mi-
sin eminentemente moralizadora y polticapor sus enseanzas inmortales; y una uncinmimtica4 dentro de la cual se deba representar
tada, en Bensanzon (1858), en esta edicin, corregida y ampliada
como lo enuncia Restrepo, se extendi el marco temporal de 1819
a 1832 y se agreg una historia de la revolucin en Venezuela. La
edicin utilizada para este artculo se basa en esta ltima.
4 Sergio Meja (63-85), Consuelo Ospina de Fernndez (49-67) e
Ins Quintero (93-113) han sealado la importancia que la crtica
de uentes tuvo para los historiadores decimonnicos.
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
4/10
22 / Vol. 12 / N 24 / enero - junio de 2008
la realidad con imparcialidad y objetividad, talcomo lo expresaba Restrepo en la advertencia asu Historia o Jos Manuel Groot5 (1800-1878):
He preerido, en mucha parte de esta obra, las inserciones
de textos originales a los relatos propios; porque es cierto que
cuanto ms un historiador deje hablar a los contemporneos,
en lugar de hablar l por ellos, tanto ms garantiza la verdad
de sus apreciaciones, y tanto ms satisecho queda el lector. No
se tiene la misma e en el retrato hecho por un pintor, que en
el de una otograa; porque aqul puede haber hecho avor
o disavor a la persona, o puede no haber sido muy eliz en
la ejecucin, mientras que de la mquina otogrfca nadie
descona porque ella reproduce lamisma verdad. Esta es la
dierencia que hay entre decir lo que dijo otro, a orselo decir a
l mismo (10).
El estudio del pasado serva para actuar en el pre-sente, solo cuando en l se analizaba realistamen-te las condiciones de la sociedad que ese mismopasado haba legado. El letrado conservador Ser-gio Arboleda (1822-1888) en una obra publicadaoriginalmente en 1869 lo seal as: es precisoestudiar nuestros pueblos a la luz de su propiahistoria y teniendo en consideracin su carcter,su posicin, las razas que los componen y sus di-erentes manera de vivir (79).
El anlisis desapasionado de las razas, del medioy de las tradiciones era, pues, la clave para en-
contrar soluciones a una revolucin que se habatransormado en una serie constante de rebelio-nes. En eecto, la mayor parte de la historiogra-a se haba dedicado a justicar la revolucinal convertir al perodo colonial en una sombraoscura que se proyectaba sobre el presente y ala raza espaola en un grupo poco apto para lalabor civilizadora, que llev incluso a una valora-cin positiva del indgena prehispnico (Samper
Apuntamientos 163):6Si probamos, pues, que la lucha [entre indgenas y peninsu-
lares] exista, i que de los dos elementos componentes de la
nueva sociedad, el mejor, el mas puro, el mas ecundo para
5 Historia (10). Esta obra se public por primera vez en 1869. La
edicin utilizada para este artculo est basada en la segunda edi-
cin publicada en 1889.
6 Valoracin que cobij principalmente a los indgenas de las tierras
altas, considerados ms civilizados, y que traz una discontinui-
dad entre los indgenas del pasado y los nativos contemporneos
a los letrados. Apreciaciones similares se pueden leer en la Pere-
grinacin, publicado bajo el pseudnimo de Alpha, por el poltico y
publicista liberal Manuel Anczar.
el porvenir, era el elemento indjena, la dominacin que al-
canz el contrario nos dar la clave del problema histrico de
nuestra condicin social, el estremo del hilo que por entre el
laberinto nuestro de nuestras revoluciones, nos conducir al
conocimiento de la verdad poltica.
La valoracin del pasado prehispnico muestra si-multneamente la fexibilidad y la ortaleza colo-nial del poder/saber/ser, ya que permite reivindi-car grupos que son generalmente descalicados,sin salirse de una clasicacin social sustentadaen criterios raciales. Esta misma fexibilidad to-lera una deensa del legado y la raza hispnicossin impugnar la emancipacin, tal como lo hacenSergio Arboleda y Jos Manuel Groot.
anto en estos dos letrados como en Jos MaraSamper y Jos Manuel Restrepo, lo que est enjuego es la undacin de un nuevo orden socialy el lugar que les corresponde en l a los diver-sos grupos sociales, regionales y raciales. A pesarde la utopa que representaba el comienzo desdecero, estos letrados tuvieron que escribir la his-toria desde una sociedad que acababa de abolirla esclavitud y que todava se interrogaba sobre lasestrategias de integracin y reduccin de los in-dgenas. Hechos que impactaba el mismo pasadoque se pretenda representar de una orma neu-tral.
Para Samper (Ensayo), por ejemplo, el criollo ha-
ba sido el impulso y el cerebro de la revolucin,los indgenas haban entrado a la guerra bajo latutela de los caudillos y se haban comportadocomo buenos soldados y guerrilleros, aunque ensu mayora haban sido realistas; los negros, quesirvieron a ambos bandos, haban sido valientesen la victoria y cobardes cuando estaban venci-dos. Para l y para Restrepo, los mulatos eran losmestizos que ms haban entendido y aportado ala emancipacin.
Diversos investigadores (Appelbaum; Appelbaumet l.; Arias; Mnera; Restrepo) han mostrado la
inestabilidad y ambigedad del concepto de razaen el siglo XIX colombiano, que se superponade orma recuente a la nocin, de mayor uso du-rante la Colonia, de castas. A pesar de la laxitudcon que los letrados decimonnicos utilizaban elconcepto y elaboraban las clasicaciones raciales,es posible sealar que la raza tena que ver con el
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
5/10
Historiografa, nacin y alteridades raciales en Colombia, 1853-1869 / lvaro Andrs Villegas-Vlez/ 23
enotipo, el linaje, las costumbres, el lugar de na-cimiento y el continente de origen de la raza, locual permita escribir sobre la raza negra, etopeo aricana, la raza americana o la raza indgena, laraza hispana o la raza blanca. A pesar de la poli-semia del concepto y de su uso, es indudable que
durante la segunda mitad del siglo XIX y duran-te la primera del siglo XX, que no es objeto deeste artculo, los hombres de letras racializaron7constantemente a la poblacin colombiana.
Sin embargo, no se debe conundir la importanciade la clasicacin racial de la poblacin con al-guna orma de determinismo racial. La raza ser-va como un elemento articulador del medio, lascostumbres, la ascendencia y la apariencia, ele-mentos que ormaban una amalgama dctil quepermita que la transormacin de uno de ellosinfuenciara a los otros. La articulacin entre razay medio, en particular, estuvo enmarcada en unproceso de invencin de una geograa patriaque regionaliz la nacin y racializ las regiones,construyendo una jerarqua moderna/colonialen la cual se les asign a estas un determinadogrado de moralidad, orden y capacidad de pro-greso. Esta divisin regional/racial ue inscrita enel ordenamiento espacial del emergente Estadonacional, al tiempo que contribua a congurar-lo (Appelbaum).
Las mltiples articulaciones posibles de las razas
deberan relativizar las acusaciones que se les hanhecho a los letrados decimonnicos de determi-nistas raciales, en la medida en que las caracters-ticas raciales podan ser modicaciones a travsde la educacin, el contacto con la civilizacin yel medio, principalmente.
La narracin de los hechos de la emancipacin ocu-rridos en el suroccidente colombiano ilustra ladimensin colonial de la historiograa nacionaly los procesos de racializacin y regionalizacin.En eecto, la provincia del Cauca ue recuen-temente denostada por la resistencia que ind-
genas, mulatos y negros opusieron a la indepen-dencia. La ciudad de Pasto se convirti en unode los smbolos de esta resistencia y, por ende, en
7 Por racializacin se entiende los procedimientos mediante los
cuales se construyeron y naturalizaron las dierencias entre gru-
pos humanos e individuos, utilizando clasifcaciones jerrquicas,
sustentadas en la nocin de raza y producidas en el marco de los
legados nacionales de la colonialidad (Appelbaum; Appelbaum et
al).
una ilustracin viva de los eectos de la esclavitudhispana en las costumbres de los criollos y de lascastas, en especial de los indgenas. Los pastusosen especial ueron recurrentemente tachados deignorantes y anticos, y de nuevo ue Restre-po (Historia 4, 220) quien institucionaliz esta
imagen: Con estos y otros sermones semejantes,emanados de la boca de un Obispo y de un cleroantico, por no decir, embustero, los ignorantespastusos corrieron, como siempre, a las armas,para degollar insurgentes, o con la muerte conse-guir el martirio peleando por su amor el Rey.
Jos Mara Samper (Ensayo 87), quien deenda elargumento de que los confictos polticos y ar-mados postindependentistas eran una prolonga-cin de la lucha entre la Colonia y la Repblica,calicaba al indgena pastuso de
salvaje sedentario, bautizado, que habla espaol (aun-
que con provincialismos) y cree que el mundo est todo en
sus montaas, sus pueblos y cortijos y sus festas parroquiales.
Pequeo de cuerpo y rechoncho, de color bronceado ms bien
que cobrizo, con la mirada estpida y concentrada, malicioso,
astuto, desconfado, y veces prfdo, indolente en lo moral,
pero laborioso y surido, antico y supersticioso en extremo, el
indio pastuso es un ser tan cil de gobernar por medios cleri-
cales como indomable una vez que se declara en rebelin.
La importancia de la alteridad racial en la visin
y divisin del mundo era de tal magnitud queincluso Sergio Arboleda (85), enconado contra-dictor poltico e historiogrco de Samper, con-cordaba con este:
Dondequiera que la raza cobriza, a que la americana perte-
nece, ha sido entregada a sus solos esuerzos, nos la presenta la
historia con los caracteres de una raza pasiva e inerte. [].
El indgena americano es leal por veneracin y respeto ms
que por amor: de costumbres generalmente puras, metdico,
laborioso y respetuoso de la propiedad ajena, deja de serlo
cuando se le ordena lo contrario; pues se mueve por prestigio
y no por reexin; hbil para las artes manuales, a ms en
la maa que en la uerza; y tenaz en sus hbitos, es dicil ha-
crselos cambiar, y toca en lo imposible penetrarle de pronto de
una idea nueva. Por inclinacin es religioso; mas, como obe-
dece mucho y discurre poco, la religin es para l un precepto,
jams un sentimiento; y necesita que las ceremonias del culto
externo le impongan respeto, veneracin y temor.
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
6/10
24 / Vol. 12 / N 24 / enero - junio de 2008
Agustn Codazzi (454), al llegar a la provincia dePasto en medio de sus labores en la ComisinCorogrca durante la dcada de 1850, resalt labuena ndole, sobriedad, laboriosidad y religiosi-dad de los pastusos, incluyendo a los indgenas.Para l, su genio, temible por la extrema ignoran-cia, el dominio de la supersticin y el anatismoreligioso, poda ser superado por el contacto eintegracin con el resto de la repblica.
Por su parte, Jos Manuel Groot (Historia IV, 455),en su an de destacar la presencia clerical en lahistoria de Colombia, niega que el realismo delos indgenas del sur de la provincia del Caucase debiera a su anatismo religioso y consideraque ue causada por la dura represin usila-mientos e imposicin de tributos a que ueronsometidos por los dirigentes patriotas en sus pri-
meras campaas militares. Para este letrado lacausa indgena se vio ms perjudicada durante larepblica, momento en el cual sus ormas orga-nizativas ueron desarticuladas y se les cobr untributo, ya no en plata ni en especie al rey, sinoen sangre para la repblica, pues los batallonesestaban, en su opinin, conormados mayorita-riamente por indgenas que moran por disputasajenas a sus intereses (Groot Historia I, 492).
El planteamiento de Groot cobra vigencia e im-portancia en la medida en que es corroborado y
ampliado por la historiograa contempornea(Gutirrez), la cual ha mostrado las diversas or-mas mediante las cuales los indgenas del actualdepartamento de Nario deendan las tierrascomunales, negociaban con la lite local realistay ejercan ormas de organizacin poltica relati-vamente autnomas. Desde esta perspectiva, laseduccin bajo la cual estaban estos indgenasno era propiamente la seduccin del anatismoreligioso, sin excluirla, sino la ejercida por la crea-cin de nuevos resguardos, y la posibilidad denegociar y disminuir las cargas tributarias. odo
ello en medio de relaciones clientelistas que ata-ban a los indgenas a la lite realista local.
Otros ormidables oponentes de la emancipacinen el suroccidente colombiano ueron los patia-nos. De nuevo ue Restrepo quien les otorg unlugar importante dentro del relato de los hechosde la independencia al describirlos como hbiles
guerrilleros, en su mayora negros y mulatos, quehostigaban constantemente a los ejrcitos patrio-tas. Para Restrepo (Historia 4, 325) Solamentela ignorancia, unida a los deseos de aprovecharsedel pillaje y del desorden, poda mantener a mu-chos de los patianos en su obstinada lucha contra
la Repblica.A pesar de que negros, mulatos e indgenas estaban
marcados por la ignorancia y la alteridad racial,los primeros ocupaban un lugar sumamentedierenciado de los indgenas. Estos eran con-siderados un elemento reactivo y manipulable,mientras negros y mulatos eran descritos comoun elemento racial en crecimiento y en expan-sin, dada su ortaleza sica y su resistencia a lascondiciones adversas de las tierras bajas. La si-tuacin era tal que Restrepo (133) plantea:
Una de las grandes medidas que Bolvar haba dictado poco
antes ue que se tomaran tres mil esclavos jvenes y robus-
tos de las Provincias de Antioquia y del Choc, as como dos
mil de Popayn, para aumentar el ejrcito. El Vicepresidente
Santander hizo observaciones sobre esta providencia por la
multitud de brazos tiles que se arrancaban de la agricultu-
ra y de las minas. Sin embargo, el Libertador Presidente la
mand cumplir, maniestando ser altamente justa para resta-
blecer la igualdad civil y poltica, porque mantendra el equi-
librio entre las dierentes razas de la poblacin. La blanca era
la que haba soportado el peso de la guerra en Cundinamarca,
si continuaba el mismo sistema, la aricana sera pronto msnumerosa. Por otra parte, cuatro o cinco mil esclavos jvenes
y robustos agregados al ejrcito prestaran un auxilio pode-
roso y oportuno para continuar con ventajas la guerra de la
Independencia. Por iguales motivos se previno despus que en
Popayn, sobre todo, se admitieran al servicio de las armas y
se concediera la libertad a cuantos esclavos se alistaran volun-
tariamente, disposicin que en breve se generaliz.
Sin embargo, la necesidad de involucrar a toda lapoblacin para lograr la victoria y evitar un des-angre de los criollos, lo que sin duda convertira
a la utura repblica en otra Hait, produjo el te-mor de una guerra de castas, razas o colores.8 Estetemor ue especialmente intenso en la ciudad deCartagena, pues Como desde el principio uellamada la plebe a tomar parte en los movimien-tos, a n de echar por tierra al partido real, ella se
8 Trminos utilizados recuentemente como equivalentes.
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
7/10
Historiografa, nacin y alteridades raciales en Colombia, 1853-1869 / lvaro Andrs Villegas-Vlez/ 25
insolent; y la gente de color, que era numerosaen la plaza, adquiri una preponderancia que conel tiempo vino a ser unesta a la tranquilidad p-blica (Restrepo, Historia 1, 189). Los causantesde esta situacin ueron los hermanos Pieres; enespecial, Gabriel predicaba por todas partes la
igualdad absoluta, ese dogma destructor del or-den social. Siempre se le vea cercado de negrosy mulatos sin educacin y quera que los demsciudadanos ejecutaran lo mismo, bajo la pena deser tenidos por aristcratas (203-4).
Para los criollos estaba claro que la revolucin noera para todos, ni deba ser un estado permanen-te. Arboleda (165) lo expres claramente:
esa revolucin [la revolucin social que el distingua de
la revolucin de independencia] decimos, dirigida por esos
caudillos, ha explotado sin cesar la voz igualdad para solven-
tar la barbarie contra la civilizacin. El elemento brbaro
en Amrica es nuws, mientras que la parte civilizada, casi
toda de raza europea, es una reducida minora. Aqu la igual-
dad de todos, sin consideracin a la inteligencia ni a la virtud,
equivale a poner el imperio en manos de los brbaros y tiende
a promover la ms atroz de las guerras: la guerra de castas
que, a Dios gracias, no se ha maniestado todava.
La argumentacin de Arboleda ilustra el temor ra-
cial de los letrados que tensiona constantemen-te la historiograa decimonnica colombiana y
muestra la vinculacin que estos hacan entre losacontecimientos ocurridos cincuenta aos antesy los hechos de su propio tiempo. Arboleda, unconservador caucano, escribe desde una expe-riencia social marcada por las proundas divi-siones y conrontaciones polticas, econmicas ysociorraciales que se haban generado en torno ala abolicin de la esclavitud, la ampliacin de laciudadana y la participacin poltica de sectoresracialmente marcados en el Estado del Cauca(Sanders).
La situacin de las dcadas de 1850 y 1860 convocaa la memoria y a la escritura los temores de unaguerra de castas en las dcadas de 1810, 1820 y1830, temor que se concentraba en la costa At-lntica colombiana y en guras como el artesanoPedro Romero y el almirante Jos Prudencio Pa-dilla, quienes participaron de orma destacada enel proceso independentista.
Marixa Lasso (Race; Un mito) ha argumentadoque las guerras de emancipacin ueron unda-mentales en la elaboracin de una orma particularde representar la nacin que ella denominaarmona racial que enatiza la unidad de losneogranadinos y la benevolencia de las relacio-
nes interraciales. Oponindose al revisionismo,actualmente hegemnico en la historiograa,Lasso seala que la predicacin de la armonaracial no se puede reducir a un proyecto maquia-vlico de las lites para lograr la participacin desectores poblacionales marcados por la alteridadracial, sino que tambin ue un enmeno expan-dido y apropiado por estos sectores.
Desde las Cortes de Cdiz, reunidas para solventarel vaco de poder provocado por la invasin na-polenica a la pennsula ibrica y en las cuales es-tuvieron reunidos diputados de ambos lados delAtlntico, el americanismo, el republicanismo yel patriotismo ueron asociados a la igualdad ra-cial y, por ende, a la enunciacin de la armonaracial en Amrica, mientras la opresin racial ueconstruida y sealada como rasgo hispnico.
La nocin de armona racial continu siendo til luegode la emancipacin, en la medida en que resaltabala unidad de la nueva nacin contra la amenazadel accionalismo. Esto permiti que hacia 1824todas las constituciones polticas de los nuevosEstados nacionales promulgaran la igualdad ra-
cial de laspersonas libres. En la costa Atlntica deColombia, los confictos surgan por la presinde numerosos grupos que pretendan convertirestas victorias jurdicas en resultados prcticos, locual era generalmente interpretado como llama-dos a la guerra de razas.9 El proundo temor queprovocaba esta posibilidad es utilizado por Groot(Historia 4, 119) para explicar la cancelacin delproyecto de emancipacin del Caribe:
9 Aunque est por uera de las pretensiones de este artculo, que
se concentra en la escritura decimonnica de la historia, es inte-
resante sealar la contradiccin en la historiograa contempo-rnea sobre el papel de la raza en la costa Atlntica colombiana
a fnales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mientras Aline
Helg (Liberty) ha planteado que la gente negra escogi variadas
ormas de revuelta, resistencia y adaptacin que no se apoyaron
en la raza (acciones legales, redes clientelistas, parentesco ritual,
negociaciones polticas, y demostraciones de uerza), Alonso
Mnera (Fracaso) ha argumentado que las solidaridades raciales
y regionales caracterizacin las actuaciones polticas de los diver-
sos grupos en la ciudad de Cartagena y, en general, en la costa
Caribe.
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
8/10
26 / Vol. 12 / N 24 / enero - junio de 2008
Entonces se dispuso que la escuadra colombiana, en combina-
cin con la de Mxico, obrara sobre las dichas islas, lo que no
habra tenido buen resultado, ni para los libertadores ni para
los libertados, que no habran sido los blancos sino los negros,
que bien pronto habran prevalecido sobre aqullos. Pero hubo
la ortuna de que se atravesase la mediacin de la Inglaterra
y los Estados Unidos, que desaprobaron el proyecto, por lo cual
se abandon. El gobierno ingls dio bien a entender que la
principal razn porque se opona, era la de no exponer a la
poblacin blanca de esas islas a correr la misma suerte que en
Santo Domingo.
Las ideas que los criollos propagaron para la or-macin de la nueva sociedad estaban dentro dela tradicin ilustrada, republicana y liberal, peroal mismo tiempo deban estar acordes al esta-do de la poblacin, sobre todo si estas ideas eranrerendadas por la legislacin. En esta medida,nociones como igualdad o soberana del pueblo nodeban ser diundidas ni aplicadas irrefexivamente.En sntesis, las leyes, en la opinin de los letra-dos, no solamente deban proscribir y prescribirsino que tenan tambin una uncin creadora dela sociedad a la cual regulaban, a la que vez quese deban adaptar a las condiciones sociales pre-existentes. En este sentido, la eleccin del ede-ralismo o del centralismo era un asunto esencialen cuyo ncleo estaba la bsqueda de la armonaentre la legislacin y la sociedad. Restrepo (His-
toria 6, 531) hizo una deensa apasionada delcentralismo, basada por supuesto en los caracte-res raciales:
La Nueva Granada desde 1810 hasta 1816, Buenos Aires,
Guatemala y Mjico, son ejemplos y argumentos incontesta-
bles de los males que el sistema de gobierno ederativo derrama
prousamente sobre los pueblos de la raza espaola en Amri-
ca. Nos alucinamos en otro tiempo cual nios sin experiencia
en poltica, creyendo que podamos y debamos organizarnos
como los descendientes de la raza anglo-sajona en la Amrica
del Norte, a quienes nos supusimos iguales. He aqu el origenecundo de los males que su ren y que acaso an surirn por
mucho tiempo Buenos Aires, Guatemala y Mjico.
Jos Mara Samper (Ensayo 79) consideraba que laheterogeneidad racial y geogrca de la repblicahaca inviable cualquier orma de gobierno queno uera ederalista; incluso, que buena parte del
racaso civilizador de los peninsulares se deba asus intentos por controlar bajo una sola orma degobierno la diversidad de grupos y espacios quehaban conquistado. Este tipo de sociedades he-terclitas internamente no poda recibir sino ungobierno democrtico, pues este era, a su juicio,el nico rgimen en el cual el mestizaje10 no en-contraba impedimentos. Samper ue uno de losprimeros letrados en la Amrica hispnica quedeendi vigorosamente el proceso del mestizajecomo una orma de integracin de los territoriosy las poblaciones y como la rmula para la crea-cin de Una civilizacin mestiza, es verdad, sor-prendente, dicil en su elaboracin, tumultuosay ruda al comenzar, contradictoria en apariencia,pero destinada regenerar el mundo, mediante laprctica del principio undamental del cristianis-mo: el de la raternidad!
Reexiones fnales
La escritura de la historia en el siglo XIX es simul-tneamente revolucionaria y antirrevolucionaria.Sus tensiones internas, provocadas en buena me-dida por su separacin del colonialismo, pero node la colonialidad, la transorman en una verdade-ra prosa de la contrainsurgencia, dentro de la cualse socava y se vela cualquier alternativa poltica
de los sectores marcados por la alteridad racial,pues a travs de estos no habla la civilizacin y laconciencia sino la irracionalidad y sus taras.
El carcter confictivo de esta historiograa recaetanto en la contradiccin entre las convencionesnarrativas europeas y la realidad americana comoen los interrogantes surgidos al intentar undarun Estado nacional en medio de una poblacin
10 El papel del mestizaje en las ormaciones nacionales iberoameri-
canas ha sido objeto en los ltimos treinta aos ha sido objeto en
los ltimos treinta aos de una uerte revisin que lo ha reducido a
una ideologa excluyente. Peter Wade (Images; Rethinking) ha
planteado recientemente que las mezclas raciales y las apelacio-nes a ellas no solo homogenizan, sino que tambin crean y man-
tienen la alteridad y dan recuentemente lugar a una represen-
tacin nacional en orma de mosaico. En el mismo sentido, Julio
Arias (Nacin) ha sealado, en esta misma lnea, que el mestizaje
hizo posible pensar y generar una unidad dentro de la diversidad de
origen. A travs del mestizaje se busc unifcar la sociedad, mo-
difcando las herencias negras e indgenas, pero sin suprimirlas,
sino ms bien manejndolas dierenciadamente segn los valores
y caractersticas que ueran tiles para el Estado nacional y los
intereses de las lites.
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
9/10
Historiografa, nacin y alteridades raciales en Colombia, 1853-1869 / lvaro Andrs Villegas-Vlez/ 27
heterognea tnica y culturalmente, la cual se ha-llaba asentada en un territorio extenso y dicil-mente controlable. Es, en denitiva, el problemade cmo incluir dentro de la narracin nacionalgrupos cuya exclusin era el sustento del ordencolonial, orden que retornaba indenidamente
en los escritos de los letrados.La inclusin propuesta por los hombres de letras
era una inclusin dierida en un doble sentido, encuanto que estaba pospuesta en el tiempo y pro-yectada en un uturo en el cual la nacin estuvierade hecho y no solo de derecho unicada, y encuanto era una inclusin que no suprima la alte-ridad, sino que la enunciaba, la enatizaba, en l-timas, la haca visible. Desde esta perspectiva, lanacin se convierte en un espacio liminar, escritoe inscrito, en medio de las historias heterogneas
y las problemticas localizaciones de la alteridad(Bhabha; Hall).
En la historiograa decimonnica, los peninsula-res ueron derrotados y la repblica march enbsqueda de su ingreso al concierto de las na-ciones civilizadas, pero la inapropiable presenciade la alteridad sigue haciendo trizas el sueo dela nacin como un sujeto unicado de la histo-ria. El siglo XX ser testigo de la continuidadde la dimensin colonial de las narraciones sobrela nacin y de la elaboracin de representacio-
nes racializadas de la poblacin, aunque con undiscurso marcado por la retrica eugensica y lamedicalizacin de la sociedad.
Bibliograa
Fuentes primarias
Anczar, Manuel. Peregrinacin de Alpha. Tomo I.Bogot: Banco Popular, 1984.
Arboleda, Sergio. La Repblica en la Amrica Espa-ola. Bogot: Banco Popular, 1972.
Codazzi, Agustn. Estado del Cauca, Geograasica y poltica de la Conederacin Granadina. Vol.
1. Estado del Cauca, provincias del Choc, Buena-
ventura, Cauca y Popayn; provincias de Pasto, T-
querres y Barbacoas. Obra dirigida por el General
Agustn Codazzi. Eds. Guido Barona, CamiloDomnguez, Augusto Gmez y Apolinar Figue-roa. Popayn: Universidad del Cauca, 2002.
Groot, Jos Manuel.Historia eclesistica civil de Nue-va Granada. Tomos I, IV, V. Bogot: ABC, 1953.
Restrepo, Jos Manuel. Historia de la revolucin dela Repblica de Colombia, Tomo 1 [1969], Tomo 4[1969], Tomo 6 [1970]. Medelln: Bedout.
Samper, Jos Mara.Apuntamientos para la historiapoltica y social de la Nueva Granada desde 1810 y
especialmente de la administracin del 7 de marzo.Bogot: Imprenta del Neo-Granadino, 1853.
___.Ensayo sobre las revoluciones polticas y la condi-cin social de las repblicas colombianas (hispano-
americanas): con un apndice sobre la orograa y
la poblacin de la Conederacin Granadina. Pars:Tunot, 1861.
Fuentes secundarias y bibliogrfcas
Appelbaum, Nancy. Muddied waters. Race, region,
and local history in Colombia, 1846-1948. Dur-ham & London: Duke UP, 2003.___. Macpherson, Anne y Karin-Alejandra Rosem-
blatt. Introduction. Racial nations, Race andnation in modern Latin America. Eds. Nancy Ap-pelbaum, Anne Macpherson y Karin-AlejandraRosemblatt. Chapell Hill & London: U NorthCarolina Press, 2003. 1-31.
Arias Vanegas, Julio. Nacin y dierencia en el sigloXIX colombiano. Orden nacional, racialismo y tax-
onomas poblacionales. Bogot: Uniandes, 2005.Bernand, Carmen. Mestizos, mulatos y ladinos
en Hispanoamrica: un enoque antropolgicode un proceso histrico, Motivos en antropolo-
ga americanista. Indagaciones en la dierencia. Ed.Miguel Len-Portilla. Mxico: FCE, 2001. 105-33.
Betancourt-Mendieta, Alexander. Historia y nacin.Medelln: La Carreta, 2007.
Bhabha, Homi K.El lugar de la cultura. Buenos Ai-res: Manantial, 2002.
Castro-Gmez, Santiago. La poscolonialidad expli-cada a los nios. Popayn: Universidad del Caucay Ponticia Universidad Javeriana, 2005.
Certeau, Michel De. La escritura de la historia.Mxico: U Iberoamericana, 1985.
Colmenares, Germn. La `Historia de la Revolu-cin, por Jos Manuel Restrepo: una prisin his-toriogrca. La independencia: ensayos de historiasocial. VV.AA., Bogot: Instituto Colombiano deCultura, 1986. 7-23.
-
8/2/2019 historiografa, nacin y alteridades raciales
10/10
28 / Vol. 12 / N 24 / enero - junio de 2008
___. Las convenciones contra la cultura. Ensayos so-bre historiograa hispanoamericana del siglo XIX.Bogot: ercer Mundo, U del Valle, Banco de laRepblica, Colciencias, 1997.
Dvila, Luis Ricardo. La Amrica noble y republica-na de ronteras intelectuales y nacionales. Medelln:Universidad Ponticia Bolivariana, 2005.
Gutirrez Ramos, Jairo. Accin poltica y redes desolidaridad tnica entre los indios de Pasto entiempos de la Independencia. Historia Crtica 33(enero-junio 2007): 10-37. Bogot: Universidadde los Andes.
Hall, Stuart. Identidad cultural y dispora, Pen-sar (en) los intersticios. Teora y prctica de la crtica
poscolonial. Eds. Santiago Castro-Gmez, scarGuardiola-Rivera y Carmn Milln de Benavi-des. Bogot: PU Javeriana, 1999. 131-45.
Helg, Aline. Liberty & equality in caribbean Colom-bia 1770-1835. Chapel Hill & London: Univer-sity North Caroline P, 2004.
Lasso, Marixa. Race war and nation in CaribbeanGran Colombia, Cartagena, 1810-1832.Ameri-can Historical Review 111.2 (abril 2006): 336-61.Washington: American Historical Association.
___. Un mito republicano de armona racial: razay patriotismo en Colombia, 1810-1812. Revistade Estudios Sociales 27 (agosto 2007): 32-45. Bo-got: U de los Andes.
Maldonado-orres, Nelsn. Sobre la colonialidaddel ser: contribuciones al desarrollo de un con-cepto.El giro decolonial. Reexiones para una di-versidad epistmica ms all del capitalismo global.Eds. Santiago Castro-Gmez y Ramn Groso-guel. Bogot: PU Javeriana, U Central, Siglo delHombre, 2007. 127-67.
Meja, Sergio. Estudio histrico de la Historia ecle-sistica y civil de Nueva Granada de Jos Manuel
Groot (1800-1878). Historia y Sociedad 7 (dic.2000): 63-85. Medelln: U Nacional de Colom-
bia.Mignolo, Walter D. Historias locales/diseos globales.
Colonialidad, conocimientos subalternos y pensa-
miento ronterizo. Madrid: Akal, 2003.Mnera, Alonso. El racaso de la nacin. Regin, cla-
se y raza en el Caribe colombiano (1717-1810). Bo-got: Banco de la Repblica y El ncora, 1998.
___. Fronteras imaginadas. La construccin de lasrazas y de la geograa en el siglo XIX colombiano.Bogot: Planeta, 2005.
Ospina de Fernndez, Consuelo. Anlisis del textode Francisco Javier Vergara y Velasco, Novsimo
texto de historia de Colombia, 1908.Memoria ySociedad10, 21 (julio-dic. 2006): 49-67. Bogot:Ponticia Universidad Javeriana.
Quijano, Anbal. Colonialidad del poder y clasi-cacin social.El giro decolonial. Reexiones parauna diversidad epistmica ms all del capitalismo
global. Eds. Santiago Castro-Gmez y RamnGrosoguel. Bogot: Ponticia Universidad Jave-riana, Universidad Central y Siglo del Hombre,2007. 93-126.
Quintero, Ins. El surgimiento de las historiogra-
as nacionales: Venezuela y Colombia, una pers-pectiva comparada. Historia y Sociedad11 (sept.2005): 93-113. Medelln: Universidad Nacionalde Colombia.
Restrepo, Eduardo. Negros indolentes en las plu-mas de los corgraos: raza y progreso en el oc-cidente de la Nueva Granada de mediados delsiglo XIX.Nmadas 26 (abril 2007): 28-43. Bo-got: Universidad Central.
Rojas, Cristina. Civilizacin y violencia. La bsquedade la identidad en la Colombia del siglo XIX. Bo-
got: Ponticia Universidad Javeriana, Norma,2001.Sanders, James E. Contentious republicans. Popular
politics, race, and class in Nineteenth-Century Co-
lombia. Durham: Duke UP, 2004.enorio rillo, Mauricio. Argucias de la historia.
Siglo XIX, cultura y Amrica Latina. Mxico:Paids, 1999.
Wade, Peter. Images o Latin American mestizajeand the politics o comparison. Bulletin o La-tin American Research 23.3 (julio 2004): 355-66.
Oxord: Society or Latin American Studies.___. Rethinking mestizaje: ideology and lived ex-perience.Journal o Latin American Studies 37.2(mayo 2005): 239-57. Cambridge: CambridgeUP.
Fecha de recepcin: noviembre 24 de 2007.
Fecha de aprobacin: mayo 19 de 2008.