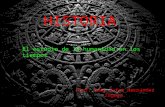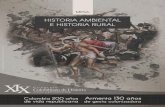Historia Peruana0001
-
Upload
jair-adolfo-miranda-tamayo -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of Historia Peruana0001
-
'.)
-,
e u A D E R N o SLima. Per
.,. ....
-
EDITORIAL lOSADA PER.UANA
-
Contumaz 1050 - Tel. 89160Apartado 472LIMA,
BREVE HISTORIA DE AMERICApor Luis Alberto SnchezHISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVALpor Jorge Ral Delfino y Nlida Trincavelli~RELACION VARIA DE HECHOS, HOMBRES Y COSASDE ESTAS INDIAS MERIDIONALESTextos del Siglo XVI.. -AMERICA HISPANApor Waldo FrankLA ESTRUCTURA DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIApor Francisco RomeroHOMBRE - CULTURA - NACIONpor Francisco Hiplito Uzal.ENSAYO SOBRE EL HOMBREpor Jos B. RinoEL MITO DE SISIFO - EL HOMBRE REBELDEpor Albert Camus~---PROBLEMAS DEL MARXISMO, 2 tomospor Jean Paul Sartre
TAMB!EN 'PIDALOS EN LAS
P R 1 N e 1 'p AL E S L 1 B R E R 1 A S
,"
~~..:
-
CORTES lA
APSAAERDL/NEAB PEHUANAB
- Flifr~R1a\)17:-." h. 1\TA..l r~'~--
-
CENTRO DE ESTUDIANTES DE HISTORIACrnica
En una ceremonia presidida por el doctor Augusto Tamayo Vargas,Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el da 19 de setiem-bre de 1966, fue posesionada la primera directiva del Centro de Estudian-tes de Historia. Tom el juramento de estilo el doctor Alberto Taurodel Pino, Director del Departamento de Historia.
La directiva estaba integrada por los alumnos Wilson Retegui Ch-vez, Presidente; Jaime San Martn, Secretario de Actas; Wilfredo Kapso-Ii, Secretario de Cultura; Srta. Miriarn Davidovich, Secretaria de Econo-noma; Guillermo Sirlop, Secretario de Prensa y Propaganda.Estatuto
De acuerdo al Estatuto aprobado, el Centro es una entidad ajenaa toda actividad poltica y religiosa, y persigue los siguientes fines:
a) Mantener en estrecha relacin a todos los estudiantes de la Sec-cin Doctoral de Historia;
b) Establecer relaciones con otros organismos similares de la Fa-cultad, de la Universidad o fuera de ella;
c) Mantener mtua colaboracin con los miembros Docentes delDepartamento de Historia;
d) Encauzar y estimular el espritu de investigacin de sus aso-ciados;
e) Defender los derechos estudiantiles de sus asociados;f) Propiciar viajes de estudios dentro y fuera del Pas.
Primeras actividadesLas actuaciones promovidas por el Centro en su primer ao de ac-
tividades fueron, fundamentalmente, la organizacin de una Mesa Redon-da. sobre el tema "El levantamiento de Tpac Amaru" y otra alrededorde "El papel del historiador frente a la historia" con la participacin deprofesores de la Facultad.
En el mes de setiembre de 19q7, se efectuaron las elecciones previs-tas en el Estatuto para la renovacin de la Mesa Directiva. Resultaronelegidos: Alberto Crespo R., Presidente; Alejandro Reyes, Vice Presidente; Mi-riam Davidovich, Secretaria de Actas; Mauro Escobar, Secretario de Cul-tura; Jaime San Martn, Secretario de Economa; Guillermo Sirlop, Se-cretario de Organizacin y Edmundo Yenqu de Dios, Secretario de Pren-sa y Propaganda.
En el curso del nuevo perodo, bajo el auspicio del Centro tuvolugar una charla del historiador Alvaro Jara, de la Universidad de C1W.le,sobre "Historia Econmica". En el mes de noviembre, el Dr. Jos An-tonio del Busto, profesor de la Universidad Catlica, pronunci una con-ferencia sobre "La extraccin social del conquistador". La presentacinestuvo a cargo del Dr. Carlos Aranbar.
Con el auspicio del Centro se efectu tambin una muestra de pie-zas arqueolgicas de la Cultura Recuay pertenecientes al alumno Julio Ol-vera O.
5
-
7LEVANTAMIENTO DE TUPAC AMARUMESA REDONDA
Ponente: Dr. Carlos Daniel ValcrcelIntegrantes: Dr. Pablo Macera
Dr. Silvio JulioCiudad Universitaria, Diciembre, 1966.Con el auspicio del "Centro de Estudiantes de Historia".
I
PONENCIA DEL DR. C. D. VALCARCEL
Hoy en la maana se realiz una actuacin en homenaje a TpacAmaru, llevada a cabo en la Plazuela de San Bartola del Distrito de SanMiguel. Me llam la atencin que no hubiera un slo estudiante univer-sitario. Ah, s, haba uno, ahora me acuerdo. Uno que vena a salvar elfuturo. En realidad apenas tena siete aos el chiquillo. Se llama JosGabriel Valcrcel Aranbar, es mi hijo y ser un futuro estudiante de SanMarcos.
La rebelin de Tpac Amaru ha sido estudiada tradicionalmente des-de diversos ngulos. En realidad el proceso de su estudio ha sido vario.En el siglo XIX fueron publicadas colecciones de documentos y en la pre-sente centuria se editaron los libros de Boleslao Lewin, en Argentina, obrasobre la cual he hecho muchas crticas: en el Cuzco ha escrito sobre elmismo tpico el Dr. Jorge Cornejo Bouroncle y el que habla ha editadoen 1947 en Fondo de Cultura Econmica un libro titulado "La Rebelinde Tpac Amaru", cuya segunda edicin fue dada en 1965. Se trata deuna figura que puede ser marginada pero no olvidada. Quiero tocar aho-fe. algunos puntos, que despus van ha dar lugar a un dilogo con otrojoven especialista del siglo XVIII, el Dr. Pablo Macera, uno de nuestrosdocentes dueo de una vocacin histrica decidida. He centralizado esospuntos en cuatro 'tpicos:
l.-Nuevas fuentes para el estudio de la Rebelin de Tpac Amaru:2.-El problema de la esclavitud en Tpac Arnaru:3.-Interpretacin separatista en la rebelin; y4.-El significado de la divisin entre los Cacques.
Cada uno de estos cuatro tpicos se presta a muchas interpretacio-nes y nos permite comprender tanto el perodo colonial como muchos pro-cesos del Per Contemporneo. Estudiamos la rebelin de Tpac Amaruporque no es un suceso del pasado, sino un planteamiento, una actitud deun hombre que es en. muchos puntos el americano o el peruano de hoy.
-
Nuevas FuentesEn realidad, el problema de las nuevas fuentes para la renovaClOn
del conocimiento de la rebelin de Tpac Amaru proviene de que fue hechaa base de documentos publicados primero en Argentina y en Per y Bolivia.En esta primera etapa la rebelin no fue sistemticamente investigada ytuvo objetivos literarios, hasta el ao de 1942 en que Lewin public su"Tpac Arnaru" en Argentina. Dnde hallar las nuevas fuentes? Principal-mente en uno de los clsicos repositorios documentales: el Archivo Generalde Indias de Sevilla, donde investigu entre los aos 1956 y 1958. Existe ungrupo de documentos de valor extraordinario en los legajos concernientes ala Audiencia de Lima y a la Audiencia del Cuzco. Pero fuera de estas dosAudiencias, que parecan agotar el tema, Se presentaron para m otros pro-blemas. Haba que estudiar documentos de la Audiencia de Charcas (Boli-via) y de la Audiencia de Buenos Aires. En realidad, por la documentacinque vi en el Archivo de Indias, estudiada hace ms o menos 35 aos porFrancisco A. Loayza, comprob que deba cambiar mi punto de vista. Poreso, mi libro de 1965 es una rectificacin acerca de un anterior libro mo.Algo parecido a lo de "Vidaurre contra Vidaurre". En el ao de 1947, alpublicar mi primer trabajo con la documentacin que he sealado, tenauna visin predominantemente fidelista, de tipo local, de la rebelin deTpac Arnaru. Pero analizando los documentos reservados en el Archivo deIndias, en esta etapa de 57 al 58, me encontr con grandes sorpresas.
Empec a ver que la rebelin de Tpac Amaru tena un carcter pre-cursor del separatismo. De dnde emanaba esa nueva conviccin? Emana-ba de los nuevos documentos reservados que el Visitador Areche mandabaa la Corona. A pesar de ser visto como el elemento negativo de la rebelinde Tpac Arnaru, el representante de la Crueldad, el Visitador Areche sinembargo tiene especial importancia para nosotros. Era un funcionario quevena a servir al Rey, mientras que los corregidores eran los lejanos fun-cionarios de la Corona que procuraban ganar ventajas econmicas dentrodel lapso en que permanecan ac.
Areche vena a inspeccionar este mundo americano y tena tambinuna especial comisin de la Real Hacienda. De ah que enviara muchosdocumentos reservados, que no examinaban sino el Rey, su Cmara, y elConsejo. En estos documentos hay datos de alto inters, con los que se vallenando la laguna de la historiografa tradicional. He procurado en parteinsertarlos en algunas notas de la segunda edicin de mi libro sobre TpacAmaru, pero lo har en extensin en la obra que, como dice el Sr. WilfredoKapsoli, va ha tener 3 o 4 tomos.----.
En este momento estoy trabajando en la versin de un largo microfilm,sobre los gastos del ejrcito espaol desde el momento de iniciarse la re-
8
-
Tpac Amaru haba sido olvidado como primer libertador de los es-clavos en el Per. Se recuerda a Castilla y anteriormente a San Martn, ycon esa injusticia tradicional, hemos olvidado totalmente de mencionar aTpac Amaru. El 16 de noviembre de 1780, en el Santuario del Seor deTungas.uca (Anexo colonial que no' he encontrado en la toponimia actual,pero que Bueno lo menciona en su "Relacin Geogrfica" del siglo XVIII),Tpac Amaru firm el histrico bando donde llama a los esclavos a cola-
belin hasta fines de 1781. Se trata de un documento muy importante, delcual se har probablemente una publicacin en mimegrafo, para que estal alcance de quienes deseen hacer un cotejo. Su lectura permite constatarda a da en salida de los ejrcitos, la cantidad de hombres, el dinero quese gast y tambin la apreciacin de los errores y las exageraciones exis-tentes en los estudios anteriores al conocimiento de este documento. Demodo, pues, que es necesario estudiar este gran suceso en los fondos delArchivo de Indias. Pero existe tambin otro problema. El sector, diramosas, de la Audiencia de Lima tiene una cierta homogeneidad, que se rompecuando tratamos de estudiar simultneamente el sector alto peruano yargentino; por eso es que yo busqu en Bolivia un historiador joven, quese ocupe all de la rebelin de Tpac Catari y las diversas manifestacioneslocales derivadas del levantamiento de Tpac Amaru. De modo que mi pri-mera recomendacin sera, que el estudio del repositorio de Sevilla, com-plementado con el estudio de algunos archivos de Madrid, sea confrontadocon la documentacin que se encuentra en otros archivos indianos. Lamen-to no haber podido estudiar el tema en Francia y creo que, en el futuro,el Dr. Macera podr hacer algunas indagaciones en los repositorios deese pas.
El problema de la esclavitud
En segundo lugar me referir al problema de la esclavitud. Todoshemos estudiado esta negativa realidad histrica que hemos vituperadomuchas veces al ver las grandes contradicciones existentes entre lapsos lla-mados democrticos, desde los tiempos clsicos griegos, en los que se puedever a un Pericles, tpico representante de la democracia ateniense, queacepta la existencia de la esclavitud. Para el caso del Per es interesantesealar el aspecto de la esclavitud en Tpac Arnaru, quien aparece no sim-plemente como un gran caudillo indgena (yo uso la palabra "indgena"no como sinnimo de indio, sino de autctono, originario del pas, aplica-ble a los criollos, mestizos, indios, cholos, etc.). Por eso es que TpacAmaru aparece como un integrador dentro de la sociedad en que le tocvivir ya que llam no slo a los indios sino a representantes de otros esta-mentas. Existen documentos en los que afirma no querer que el Cuzco fuesehabitado slo por los indios, sino tambin por individuos de otras razas.
-
borar en el movimiento del rebelde quien promete la libertad a los queabracen su causa, pero deja de lado a los esclavos que no luchen por suliberacin, porque, implcitamente, da a entender que un esclavo que nolucha por su libertad es indigno de sta.
Este es uno de los puntos de vista que me parecen ms importantespara comprender a Tpac Amaru, pues lo muestra dando el golpe de graciaa una de las instituciones sobre las que reposaba la economa colonialAqu l adquiere una dimensin ecumnica y ocupa un lugar prominenteentre los antiesclavistas de la historia universal. Por eso, es una tarea im-portante tratar de ubicar su "grito" en el proceso de la historia de su po-ca. Porque despus, en el siglo XIX, esta cuestin de la esclavitud seruno de los grandes temas de debatir. Enfocando desde un punto de vistams moderno, Tpac Amaru aqu aparece con una ntidez patentizable enel ensayo esttico-histrico. Tungasuca, esa bella localidad 'olvidada, a lacual nosotros debamos hacer de vez en cuando una peregrinacin, es unpueblo que le ha hecho un minsculo pero simblico homenaje. TpacAmaru, cabeza de una de las grandes rebeliones hispanoamericanas, tieneall un sencillo tmulo de barro, y en la poblacin de Surimana, sus mo-radores han levantado un pequeo arco triunfal, un monumento del corazn.
En realidad, con esta actitud antiesclavista Tpac Amaru es merecedorde un estudio desde el punto de vista sociolgico es decir desde aspectosque no hemos tocado hasta ahora. (1) Dejo este tema de la esclavitud a lasfuturas generaciones de estudiantes y ojal que entre ustedes haya alguienque puede hacer una tesis sobre l.
Los CaciquesEl tercer tema es: "La divisin entre los caciques". Este fenmeno es
el otro elemento revisable que encuentro en la rebelin de Tpac Amaru.Los caciques se dividieron en dos grupos: el de los que estaban en contrade los indios y cuyo representante fue Mateo Garca Pumacawa, y el gruporebelde de Jos Gabriel Tpac Amaru, cacique que se puso al lado de los in-dios, que am a sus hermanos de raza y los defendi.
l.-Mientras tanto, con un grupo de amigos estamos financiando una pla-ca que ser colocada en la calle de la Concepcin, frente a la actualIglesia. N s exactamente la casa, aunque tena que ser frente alConvento. Recordemos adems, que Tpac Amaru estuvo en Lima yanduvo diariamente, por casi dos aos, entre la calle de los Judosy la Concepcin y la Plaza de la Inquisicin, hoy la Biblioteca delSenado. El conoca bien la ciudad y expres de sus moradores fra-ses como esa que considera a "los limeos ser buenos para tomarmazamorra y quemar semitas", alusin a los autos de fe contra losjudos. (La placa sena colocada el 4-XI67).
10
-
Por supuesto que durante el Virreinato todos sirvieron al Rey. Perounas eran ultramontanos y otros liberales. Durante la independencia yaestaban los grupos marcados. Hubo dos tipos claros de hombres. Por ejern-plo Bias de Ostolaza representa a un ultramontano. En el otro grupo liberalhay hombres como Toribio Rodrguez de Mendoza quien, a pesar de serviral Rey dentro de la estructura histrica de su poca, era un liberal queslo esperaba el momento oportuno para patentizar su inclinacin positivaen favor del pas. Entonces aqu hay dos actitudes, una actitud retrgraday una actitud progresista que en realidad estan ntimamente vnculadas conlo que pasaba en la historia de Espaa de esa poca, particularmente en losaos de gobierno de Carlos III.
Si queremos comprender esta posicin, que se refleja tanto en los crio-llos como en los indios principales, tenemos que recordar el Impacto de lalegislacin espaola en tierras de Hispanomrica y los intereses creadoscuando se produce la rebelin. Los caciques principales se apartaron deTpac Amaru, mientras el pueblo en su mayor parte lo sigui; por ejemploal cacique Pumacawa no le convena seguir la lnea de conducta tupacarna-rista. Los espaoles desde el siglo XVI se propusieron dividir al indio, pu-sieron al indio noble en contra del indio comn u ordinario. El indio noblefue convertido en un elemento al servicio de la poltica colonial. Divididala masa indgena en dos grupos, su fuerza se esfum: Aqu, en esta divi-sin, est quiz el problema de muchas interrogaciones acerca de la vidasocial de la Colonia. Pumacawa aparece como el anti-revolucionario, porque110 slo sirvi a los espaoles sino que se encarniz con los indios y losmestizos. El persigui con saa digna de mejor causa a esos revoluciona-rios. Este ensaamiento fue tan tremendo con sus hermanos que no vacilen despearlos, abrir el vientre a las indias embarazadas y otras crueldadesparecidas. Despus persisti en servir a los espaoles. Las crueldades deGoyoneche en el Alto Per tres dcadas ms tarde, fueron ejecutadas, conayuda de Pumacawa, quien se extralimit tanto, que el propio Goyenechelo hara volver al Cuzco. Son justos pues, los. reparos de algunos historia-dores bolivianos contra el cacique fidelissimo.
Por otra parte Pumacawa en 1813 tena 73 aos. Era una figura ya endeclive y ocupaba el puesto seguramente ms alto que pudo alcanzar unindio en aquella poca. El Virrey lo puso de Presidente de la Audiencia delCuzco en lugar del Brigadier Concha, pero despus dndose cuenta que norenda lo suficiente, lo sac y repuso al Brigadier Concha. Pumacawa re-sentido, se retir a su hacienda de "Sala Bella" en Urquillos. En la iglesiade este pueblo, que es necesario visitar, est un anda de plata regaladapor .Pumacawa y dos cuadros enormes, con escenas que representan a stevenciendo a Tpac Arnaru, adems de otros objetos que acreditan su pre-sencia. Adems un retrato como "Orante" que representa a Pumacawa,
11
-
12
segn el criterio de posibilidad histrica. Este Pumacawa resentido fueentonces atrado por Jos Angulo, que es el verdadero jefe de la rebelinde 1814.
Jos Angula haba puesto sus esperanzas en el famoso' oidor Vidaurre,quin haba estado en Espaa y escrito su famoso "Plan del Per", publica-do en Filadelfia el ao 1823. Fue considerado como uno de los personajesms interesantes de esa poca, aunque era hombre difuso, gran conversa-dor y apasionado. Entonces Jos Angulo, que necesitaba una figura repre-sentantiva para su movimiento lo llam y Vidaurre rehuy el llamado, viajel Lima y el Virrey Abascal lo consider sospechoso trasladndolo a Cuba.De aqu iba a ser colocado en la Audiencia de Nueva Galicia (Mxico),pero huy a Filadelfia, hasta el ao 1823 y public su famoso "Plan delPer", que debe ser ledo como una muestra de la auto crtica de Vidau-He. Public el libro tal como lo haba redactado primitivamente. Ponenotas en las que escribe aproximadamente: "Yo deca que los indios eranociosos, mentirosos; me he equivocado, los indios son buenos, trabajado-res, etc .... " Tuvo el valor de criticarse a s mismo, como ms tarde tam-bin hara en su libro "Vidaurre contra Vidaurre".
Ante la huda de Vidaurre, Jos Angula llam a Pumacawa para in-tegrar la Junta Revolucionaria. Como un acto de resentimiento moment-neo, l acept ingresar en las filas de la rebelin de 1814. Los primerosdas se ve el Cabildo Tradicional, que transformar el cabildo constitucio-nal. En la primera sesin, ingresa sin que aparezca en ningn momentoPumacawa. En la segunda sesin se le otorga el grado mximo a Jos An-gulo, y aparece silenciosamente a su lado Pumacawa. Angula empieza adirigir el movimiento y tres expediciones salen del Cuzco: una, a Hua-manga, otra a Puno-La Paz y otra hacia Arequipa. Manda en esta ltimaMateo Garca Pumacawa, quin aparece en un claro papel subordinado. Es-toy preparando un trabajo sobre el movimiento de 1814, que titulo "Lo.rebelin de Jos Angulo", para que rompa el tab, porque en el Per todoes cuestin de "vara". Hay hroes envarados y hroes sin vara.
Esta divisin entre los caciques es uno de los principales motivosdel fracaso de la rebelin, de su corta duracin. Si un grupo compacto decaciques hubiera secundado a Tpac Amaru, posiblemente hubiese termi-nado por ser vencido frente a las tropas que mand el Virrey Juan Vrtizde Buenos Aires y el Virrey Agustnde Juregui de Lima, pero hubiera sidouna contienda de alto alcance socio-poltico-militar. Creo que esta divsirde los caciques es bsica para poder comprender el mundo peruano r1e 'f)-1 los tiempos, pues desde la Conquista el Per ha estado y sigue es-I !lld dividido.
-
(con tinuar)
"Valcrcel contra Valcrcel"
El cuarto punto es lo que yo llamara "Valcrcel contra Valcrcel",porque en una interpretacin separatista enfrento a mi delista librode 1947, mi libro de 1965. Con una documentacin predominantemente ofi-cial, no vea objetivamente sino un movimiento de justicia social en favorde los indgenas y que vendra a corregir por medios pacficos este estadode cosas. Peto en los documentos reservados del Visitador Areche princi-pian a patentizarse una serie de situaciones, de personajes, de hechos de.gran inters.
Estoy preparando, por ejemplo un artculo que se llamara "Untupacamarista anglfilo". Era un comerciante, nacido en el pueblo de Oro-pesa, que tena su "cajn" en una pequea tienda en la calle Judos, y queaparece prestando 10,000 pesos fuertes a Tpac Amaru, suma que era muyelevada para la poca. Es para m misterioso este hombre que haba es-tado en Europa, particularmente en Inglaterra y viene aqu a conectarse conTpac Arnaru. Es muy sugerente que ste, al levantarse, diga "Que le avi-sen a Montiel", Otro hecho: en la casa de la calle Judos un grupo decusqueos se reuna para or la lectura de los "Comentarios Reales" deGarcilaso, el libro ms revolucionario que ha escrito un peruano, un libroque mostraba al indgena vencido y desposedo. Tpac Amaru aparece co-mo un ferviente garcilasista y el grupo que le acompa estaba iniciadoprecisamente en el conocimiento de los "Comentarios Reales".
Tpac Amaru aparece en este momento como el indiscutible precur-sor de la justicia social y del separatismo poltico, propsitos ntimamenteligados, pero que en este momento, para una clara concepcin de nuestrosiglo XVIII, debemos separarios tcnicamente. Se afirmaba que este separa-tismo no existi, pero repito que desde el momento en que l se atrevedecididamente a ir en contra de la esclavitud con el Bando dado en elanexo del Santuario de Nuestro Seor de Tungasuca (16-XI-1780), atacuna de las grandes bases econmicas de la vida colonial. Desde este mo-mento Tpac Amaru aparece como un precursor al que tenemos que hon-rar, al que tenemos sobre todo que no olvidar, por el cual tenemos queluchar en la enseanza de nuestros jvenes, porque los problemas que lvi en el siglo XVIII, la forma en que l plante soluciones, su actitudhumana y de justicia social, son motivos de honda meditacin para un pe-ruano contemporneo. Por ejemplo, aunque no he estudiado suficientemen-te la historia republicana del Per, siento que conozco profundamente elPer de hoy, porque me he dedicado al estudio de uno de los grandessucesos de la poca de los precursores, episodio cargado de consecuencias.Cuando veo en Tpac Amaru esos planteamientos de justicia social, susataques a la corruptela poltica, administrativa y judicial, me parece queestamos viendo a un hombre de hoy. El Per ha vivido siempre congelado;Miremos a Tpac Amaru para poderlo descongelar.
13
-
MESA REDONDA
"EL HISTORIADOR FRENTE A LA HISTORIA"EL CASO PERUANO
Ponente: Dr. Luis Guillermo Lumbreras
Integrantes: Dr. Ral Rivera SernaDr. Pablo Macera Dall'OrsoDr. Carlos Aranbar ZerpaProf. Emilio Choy
Ciudad Universitaria, Setiembre 1967Con el auspicio del "Centro de Estudiantes de Historia".
Versin completa de la Ponencia del Dr. Luis Guillermo Lumbreras
Pese a que el ttulo de mi charla es tan ambicioso, lo que esperoexpresar es un conjunto de preocupaciones en torno a la funcin del histo-riador y en esto, por cierto, incluyo no solamente al historiador que tra-baja con los documentos, sino tambin al historiador que trabaja con losmonumentos y tambin al historiador que trabaja con las tradiciones di-rectas orales, que conocemos con el nombre de etnlogo o antroplogo. Engeneral, entonces, mi preocupacin es acerca del quehacer de estas gen-tes que investigan dentro del terreno de la ciencia utilizando como instru-mento de conocimiento al hombre y sus quehaceres, al hombre en su pro-ceso, al hombre en el tiempo.
Por otro lado, quiero decir tambin que estas preocupaciones queahora vaya presentar ms bien en el terreno de las preguntas, en el terre-no de cosas por discutir, estn ntimamente ligadas a este momento his-trico, a un momento que tiene mucho que hacer con un proceso de evi-dente crisis dentro de nuestra sociedad, un proceso en el cual hay una ciertamadurac.n de la conciencia de cambio. Casi nadie, en este momento, seatreve a negar que nuestra sociedad est atravesando una etapa de tran-icin hacia nuevas situaciones sociales histricas.
14
-
Por esta razn creo que vale la pena detenerse un poco a conversarsobre la funcin de los cientficos sociales, de los historiadores, de losque nos dedicamos al conocimiento del desarrollo social, al conocimientodel hombre dentro de esta etapa histrica del Per .
Ln general, los que estamos dedicados al quehacer de la investigacincientfica del hombre, como todos los dems. somos un producto naturaldel ambiente en el cual nos desenvolvemos. con todas sus perspectivas ylimitaciones. Cada momento histrico delimita y conforma las caracters-ticas de las gentes, de las personas que participan dentro de este y decada momento. Esto, para m representa realmente un compromiso nece-sario e ineludible con el momento y con el lugar donde se acta, pues deotro modo tendra que negar la necesaria dependencia que existe entreel hombre y la sociedad que lo mantiene, entre el hombre y el ambienteque lo rodea; esto parece que no puede ser de ninguna manera negadopor ninguno de los que actualmente trabajan en las ciencias sociales ehistricas. Por eso, la independencia, la neutralidad del historiador frentea su momento histrico -neutralidad, independencia, imparcialidad que hasido preconizada y es preconizada sobre todo en lo relativo a las relacionessociales de dependencia, llammosle relaciones polticas, econmicas, etc.-generalmente representa, si no oculta, una intencin de acomodo oportunis-ta o una flagrante posicin conservadora o reaccionaria. No es posible,realmente, desde mi punto de vista, tal tipo de neutralidad, debido simple-mente a que cada quien se realiza y milita dentro de un sector de la so-ciedad con sus problemas, sus limitaciones y sus crisis, etc., que afectanno solamente a los historiadores, sino a todas las gentes, incluso a loscientficos sociales, a los cientficos que se preocupan de objetos aparente-mente desligados del hombre.
Creemos qLICcuando el historiador se aparta de l, de l mismo, quecuando el historiador se aparta de su propia posicin social, cuando elhistoriador o el socilogo o el arquelogo o el antroplogo, tiende a pre-sentarse como una entidad abstracta, neutral, absolutamente diferente a lasociedad dentro de la cual se desenvuelve, en realidad, a mi entender, esten una posicin que yo calificara de franca traicin a su momento hist-rico v a la clase social a la cual pertenece, a los intereses de la sociedaden la' cual se desenvuelve. Creo, dentro de mi propia posicin que, en con-secuencia, el historiador como el socilogo o el antroplogo, est absoluta-mente comprometido con su realidad, depende de ella y para ella debe tra-bajar. Pero el tab del compromiso ideolgico y sobre todo el tab delcompromiso poltico, no es generalmente una simple manifestacin deoportunismo individual; es, en realidad, toda una filosofa que los grandesintereses econmicos y polticos del mundo estimulan fervorosarnente con
15
-
16
la finalidad de crear un clima de total desconfianza en la historia v en loshistoriadores. Sobre todo trata de crear una absoluta y total desonfianzaen aquellos cientficos sociales que actuando desde una filosofa contrariaa los intereses de los grandes capitalistas, estn demostrando cientfica-mente la pronta destruccin del sistema que actualmente somete al mun-do; por eso, nosotros creemos estar comprometidos con nuestra realidad,que nuestra ciencia est al servicio total de nuestra realidad y que pormucha imparcialidad o neutralidad que pretendamos en el anlisis de lahistoria, todo cuanto hacemos, todo cuanto pensamos, est por encima denosotros, a pesar de nosotros, al servicio de lo que el pueblo necesita hoy,en este momento de su propia historia para usarla en beneficio de susintereses de hoy y de sus intereses del futuro.
Voy a citar una frase del historiador Kan que dice: "Al intelectualburgus corriente, con sus numerosos prejuicios, con sus antiguas tradi-ciones de neutralidad poltica, le resulta difcil ver en la destruccin delviejo mundo el nacimiento de uno nuevo, no slo verlo, sino participar lmismo en la construccin de dicho mundo". La filosofa de una neutralidadpoltica no solamente alcanza al terreno de la historia misma. Sabemosperfectamente b'en cmo esta filosofa tiende a llegar a los ms peque-os crculos de los intelectuales, tratando de indicar y expresar que elintelectual debe convertirse en un ser puro. absolutamente aislado de loscompromisos y los intereses de su grupo, y que debe apartarse totalmentede las luchas dentro de las cuales est su propio pueblo. Trata esta ten-dencia de mostrar al historiador como una especie de veedor, de espec-tador neutral y calificador del proceso sin intervenir en l, ms an, tra-tando, de desligarse de los intereses de su grupo y de su clase, para mos-trar aqullo que la ciencia burguesa califica de objetividad cientfica, neocesaria en la interpretacin del hecho histrico y del hecho social. Perosi tratamos de analizar con un poco ms de cuidado en qu consiste estaobjetividad de la historia y del proceso histrico, seguramente que vamosa encontrar que efectivamente en casi ninguno de los momentos de lahistor: a, sta pretendida objetividad ha podido ser superada en el nivel dela interpretacin. La objetividad de la historia est evidentemente en elhecho histrico mismo y la presentacin del hecho histrico mismo revelaya algo que est por encima y fuera del historiador; ningn historiadorpuede escapar, esto es evidente, a la absoluta objetividad del hecho hist-rico, de la cosa histrica que estudia. Pero en cuanto a su intervencin, evi-dentemente existe una serie de ingredientes y de elementos' que son pro-pios de la clase, de la sociedad, del' momento histrico en el cual el histo-riador se desenvuelve y para esto no hay ms que analizar a grandesrasgos el desarrollo de la historiografa a travs del tiempo y cmo cadauno de los enfoques de la historiografa a travs del tiempo han reflejado
-
17
en una u otra forma el momento histrico, la clase social, los problemas dela sociedad dentro de la cual los historiadores, en cada momento, se mo-vilizaban. Es fcil observar cmo, efectivamente, por mucho que el hechohistrico en s sea absolutamente objetivo, y por ms que reconozcamosque extraer el hecho histrico y describirlo es evidentemente un reflejo dealgo que est fuera del historiador, por mucho que suceda esto, encontra-mos que en el anlisis y en la presentacin del dato histrico se reflejatambin la posicin concreta y real del historiador. Por esto, por muchoque existan historiadores que se presenten dentro de' un cuadro conceptualaparentemente neutral en la crtica del proceso histrico, vamos a encon-trar, si analizamos con ms detalle su enfoque de la sociedad y ademsel ambiente dentro del cual el historiador se desenvuelve, vamos a enconotrar con seguridad, dentro de todo este enfoque y este anlisis, algo querefleja necesariamente la defensa de determinadas posiciones de la socie-dad. y el momento histrico en el cual se desenvuelve: e incluso vamos ?encontrar efectos de la propia historia que l est viviendo y que de hechoestn influenciando en su manera de pensar, de hacer la historia, inclusoen la manera de obtener los propios datos objetivos, concretos, reales,que la historia nos revela.
Una revisin de la historiografa peruana, una reVlSlOnmuy general,quizs en mi caso demasiado simplista, nos muestra que esto es efectiva-mente cierto. Encontramos, por ejemplo, que la historia en la etapa co-lonial es un fiel reflejo de un sistema colonial dependiente de una estruc-tura semifeudal en donde se escribe fundamentalmente para una clasemetropolitana, de tipo cortesano y en donde incluso la relacin que sehace del aparato indgena, dominado, tiende tambin a orientarse a la des-cripcin de aquello que se considera ligado a los intereses del sector cor-tesano, feudal, de las clases dominantes. Cuando avanzamos en el anlisisde las etapas posteriores de la histori.ografa, encontramos que, incluso du-rante la etapa de la Emancipacin, todava se revelan algunos rezagos deesta posicin tendiente a justificar de cierta manera la permanencia deun sistema de tipo colonial y encontramos que ni siquiera el liberalismoconsecuente de la emancipacin llega a un planteamiento real y verdade-ramente liberal de tipo burgus; encontramos que, por ejemplo, en el Dic-cionario de Mendiburu, hay una evidente exaltacin de los valores cortesa-nos y una tendencia a mostrar dentro de la presentacin de la historiasolamente aquellas cosas que de una u otra manera sirven a los interesesdel sector cortesano; por otro lado, vemos tambin cmo ms adelantecon el surgimiento de un sistema econmico ms o menos nuevo, con laemergencia de una burguesa comercial y terrateniente, consecuente deldesarrollo del guano como producto de exportacin del Per, comienza adesarrollarse paralelamente un sistema de anlisis, de interpretacin de
-
18
nuestra historia, que tiende apresen tarse con caracters ticas burguesas vliberales.
Observamos, por ejemplo, en el caso de Gonzlez Prada, cmo hayuna negacin total de los valores previos, de los recursos y de las formascortesanas de vida; en cambio, hay una tendencia prospectiva hacia unaforma demoburguesa que a travs del anlisis de la historia, mira y pro-cta hacia adelante; observamos, pues, cmo la posicin de Gonzlez
Prada est ntimamente ligada a un evidente desarrollo dentro del modoconrnico peruano de cierto sector del Per, hacia un modo capitalistad produccin, y cmo esto, a su vez, est ntimamente ligado tambin aldesarrollo de una clase nueva, de una clase que se va haciendo poderosa,qu es la burguesa terrateniente y explotadora, que ms tarde ha de con-vertirse en la burguesa intermediaria de nuestro territorio.
Es evidente por cierto, que ms tarde, como consecuencia de estomismo, tambin va a desarrollarse la generacin positivista, que se reflejano sio en el terreno de la historiografa, sino tambin en el de la sociolo-ga, que comienza a desarrollarse, e incluso en el de la pedagoga y detodas las otrar ciencias sociales, El positivismo. que comienza a adquirircontornos generacionales en el perodo de la postguerra del 79, no es otracosa que un reflejo de la situacin social que se haba derivado de lasnuevas condiciones econmicas y, por cierto, tambin de los efectos pro-ducidos por la situacin conflictiva de la guerra con Chile. Todo esto nosindica que al menos durante el siglo XIX haba evidentemente un ciertodesarrollo y desenvolvimiento paralelo del modo de anlisis de nuestrasociedad y el desarrollo del modo de produccin dentro el cual los hsto-rigrafos aetuaban. Es evidente que la relacin ntima entre estos dosdesarrollos tambin va a proyectarse universalmente en el sentido de queno son cosas aisladas, sino que estn ligadas a movimientos de este mismocarcter que se gestari en los pases' del mundo.
El desarrollo del posi tivismo y el desarrollo de un anlisis burgusde la historicgrafa no es algo que nace y se desarrolla internamente en elPer en forma aislada, sino que, por el contrario, tiene sus orgenes enla interpretacin liberal de la historia del viejo mundo, con el surgimientoy desarrollo de las formas positivistas, etc. Pero en el caso peruano noes un simple reflejo, no es una simple llegada de ideas, sino que estasideas son tomadas y desarrolladas en relacin ntima con el proceso eco-nmico-social que en el propio territorio nuestro se estuvo gestando y estoes, al parecer, algo susceptible de ser comprobado, pero, al mismo tiempo,no debemos olvidar tambin de que si bien existe un cierto avance internod esta tendencia, tambin existen imposiciones externas, influencias ex-Lrnas que no debemos descuidar, ni olvidar. Debemos recordar como,
-
por ejemplo, el imperialismo ingls tiende a un estudio sumamente com-pleto de nuestra tradicin y de nuestra historia y vemos cmo historiado--res, como Markham, proyectan W1a tendencia a hacer el anlisis sintticode la historia del Per, siendo, como todos ustedes recordarn, uno delos primeros intentos de sintetizar la Historia Peruana con perspectivasevidentemente demo-liberales,
El desarrollo de las condiciones econmicas y sociales del Per,est ligado ms tarde tambin al de los mecanismos de apropiacin inter-nacional del imperialismo y especialmente a la influencia que a partir delsiglo XX empieza a tener el imperialismo norteamericano, especialmentedespus de las dos guerras; pero en el interregno de esta etapa, del sur-gimiento de una posicin de anlisis liberal de la historia y sta etapanueva que recibe principalmente influencias norteamericanas, encontramosuna etapa en la cual la forma, vamos a decir as por darle un nombre, li-beral, de hacer el anlisis de la historia, adquiere contornos sumamenteinteresantes que permiten el desarrollo de formas contrarias del an-lisis de nuestra historia, Surgen, como contraposicn a esto, todo ungrupo de gentes que tienden a un anlisis de la historia nuestra a partirde puntos de vista de naturaleza un tanto "cortesana", Observamos, cmola' Historia de Rva Agero, el anlisis de Vctor Andrs Belande repre-sentan una tendencia que se ha llamado el "Hispanismo" en el anlisis dela sociedad peruana tratando de ubicada dentro de patrones de tendenciaevidentemente pro-feudales, pro-cortesanos, es decir una especie de vueltahacia atrs, a pesar de que en sus primeras pocas Riva-Agero tena plan-teamientos muy semejantes a los que podemos llamar de tipo burgusliberal. Esto, tambin est ligado, a su vez, al desarrollo creciente, de unaforma que es sumamente importante analizar: la formacin de una bur-guesa intermediaria, dependiente' de los intereses del capitalismo extran-jero, que est interesada en mantener y a interesarse en la manutencinde los intereses del capitalismo extranjero en nuestro pas, sobre todo atravs de la exportacin, as como perpetuar el carcter feudal de lasrelaciones en el campo, Esto que dicho as es sumamente simplista, real-mente afecta al desarrollo de la historiografa y nos permite mostrar unanueva imagen de sta, en la cual hay pues una aparente regresin y re-troceso, hacia un tipo de historia que a fines del siglo XIX haba sido su-perado, Pero, por supuesto, como consecuencia de esto mismo, y tambincomo consecuencia de la revolucin bolchevique, que afect indudable-mente al pensamiento de gran parte de las gentes de todo el mundo, surgitoda una corriente, que comenz a percibir la sociedad y la historiadesde un pW1tO de vista nuevo; en unos casos esta tendencia, que apa-reci despus de la primera guerra mundial y despus de la revolucinbolchevique, comenz a mostrar dos tentencias: una que se orient al lla-mado Indigenismo, esencialmente contraria al llamado Hispanismo, en la
19
-
20
('11 I se trataba de exaltar los valores indgenas dentro del proceso hist-1'1 peruano y, por otro lado, una interpretacin marxista de la historiaque sta revelada principalmente por los trabajos de Jos Carlos Marite-Hui y de Martnez de la Torre, Esa misma tendencia indigenista no es unal '\1 I ncia totalmente aislada y apartada del movimiento universal gene-rndo por la revolucin bolchevique; podemos verlo, por ejemplo, en lasobra de Luis E. Valcrcel, a quien podemos llamar marxista, y en las que
nc rca mucho a los planteamientos liberales promarxistas que en esostlt mj os se genera en muchas partes del mundo. En este mismo tiempoI trnbin surge un tipo de anlisis de nuestra realidad preconizada princi-p 11m nre por los tericos pequeo-burgueses que ms tarde se agruparan1'11 el Partido Aprista. Ellos comienzan a desarrollar un anlisis de nuestraIWBCi611 social con perspectivas a dar un conjunto de soluciones paranuestro proceso histrico, y encontrar en la historia enseanzas que nospermitan proyectamos hacia adelante. Este mismo tipo de historia, quee adaptado por Jos Carlos Maritegui, pretende ser tambin desarrolla-do por polticos como Luis Alberto Snchez u otros como Manuel Seoane,que comienzan l escribir tratando de analizar el Per.
Si trazamos una lnea irregular, un tanto quebrada, en torno estemovimiento y esta poca, vamos a encontrar que, en general, las nuevascorrientes que se orientan ya sea por el camino del indigenismo, del mar-xismo, del nacionalismo, o lo que sea, todas ellas tienen algo que es suma-mente interesante: el desarrollo de una conciencia antimperialista v anti-feudal.
En sntesis, se puede decir que la emergencia de la burguesa inter-mediana, a fines del siglo pasado, genera una historiografta pro-feudalque se escuda en la defensa de los valores "hispnicos", mostrndose co-me una tpica posicin pro-imperialista, 'que desdea el desarrollo repu-blicano. exaltando la importancia del rgimen colonial. Se presenta, en-tonces, como contraria a la exaltacin burguesa "pro-republicana" de losaos previos en que el capitalismo extranjero estimul el crecimiento deuna burguesa progresista. Esto est ligado al desarrollo de los interesesd I imperialismo, que se preocupa por afianzarse, creando dentro del pasuna burguesa terrateniente "amarrada" al imperialismo y defensora delmonopolio extranjero sobre nuestras materias primas y la subsistencia del1'6 imen feudal en el campo.
La corriente contraria emerge inmediatamente; fue la indigenista, que,re Iidad, es la defensa de la nacionalidad y la anti-feudalidad, tratando
de xaltar al campesino y enfrentarlo .al seor feudal. Esta corriente, en-l' qu cda por el ascenso del movimiento obrero y las influencias de la re-y lucin rusa, se configur definitivamente con el marxismo. Una defor-
-
macion de las corrientes anti-eudal y anti-imperialista, fue la "indoame-ricanista" que en sus orgenes surgi como antagnica del "civilismo", querepresentaba a la burguesa intermediaria; sus deformaciones ideolgicasy de clase han conducido a esta corriente no slo a su propia negacin,pero a su plena alianza, ideolgica y prctica, con la gran burguesa in-yentes" en aras del anti-imperialismo que hoy reniega. El Apra, que estermediaria, luego de haber utilizado la sangre de centenares de sus "cre-la expresin partidaria de la tesis "indoarnericana", no slo "convivi"con la burguesa financiera de los Prado o con la agraria de los Beltrn-Odra, sino que cuenta entre sus "idelogos" contemporneos a los mismosidelogos de los burgueses imperialistas. El Apra de los descamisados seha convertido en el Apra d los seores de "frac".
Entre la segunda guerra mundial y nuestro tiempo, hay modificacio-nes den tro del sistema de relaciones de los pases y den tro del desarrollode las formas de produccin de nuestros propios pases; el imperialismonorteamericano adquiere contornos grandiosos y una forma del desarrolloimperialista que antes no se haba logrado percibir: las formas de pene-tracin, los modos a travs de los cuales se introduce el imperialismo den-tro de las corrientes ideolgicas, sociales, polticas, econni.icas de nues-tro pas son totalmente novedosas y logran influenciar a la historiografanuestra en la misma medida en que influencia otros ramos de la investi-gacin. Podemos observar, como consecuencia de esto, a muy grandesrasgos, cmo surge dentro de esta etapa una tendencia cada vez ms ra-dicalmente posesionada de los intereses de la burguesa intermediaria ycmo hay un sector de los historiadores, historigrafos, ntimamente vin-culado a los intereses de esta posicin. Por otro lado, como una corrientecontraria comienza a surgir una forma distinta de anlisis, principalmen-te tratando de desarrollar una perspectiva de naturaleza marxista o pro-gresista de nuestra historia.
En general, lo que observamos es lo siguiente: uno de los grupos,el grupo ms conservador, comienza por negar la existencia de desarrollosocial y la universalidad del proceso histrico social, la negacin del ca-rcter progresivo de la historia y de toda objetividad en la presentacinde la historia.
Esta tendencia comienza por negar todo el cuadro dentro del cualla. historiografa burguesa del siglo XIX tena basado su propio conceptode la historia. La negacin de las leyes y de la universalidad del proce-so toma, en el caso peruano, un especial inters porque trata de demos-trar la inexistencia de leyes universales vlidas en el estudio del procesohistrico. De una manera ms radical, esta posicin no slo tiende anegar esto sino que lo "olvida"; no se habla durante aos en el Per de
21
-
la existencia de leyes de la historia y de la universalidad del proceso his-trico y en muchos lugares, incluso en las universidades, se evita presen-tar nuestra historia como una historia comprometida con la historia uni-versal.
Cuando analizamos gran parte o muchos de los textos de la histo-ria desarrollada durante la presente etapa de la post-guerra, encontramosque efectivamente no slo hay negacin, ya que ni siquiera la combateny dan por supuesto que el Per es un ejemplo claro de la negacin detodo este proceso y de esta universalidad, de la cual tanto hablaban y dela cual se entusiasmaba la propia burguesa durante el siglo XIX, y quefue abandonando poco a poco a medida que fue tomando mucha ms fueroza dentro de su posicin de poder. Encontramos, por ejemplo, que enel estudio de la llamada etapa preincaica y prehispnica del Per, no slono hay una presentacin adecuada -como la que hizo el propio Wiessehace muchos aos- sino que incluso se presenta el estudio de esta etapacomo una cosa sincrnica, sin movimiento, que no tiene ninguna impli-cancia con nuestra historia presente, como una etapa "cortada" por lavenida de los espaoles y que, en consecuencia, Se debe considerar comouna curiosa ancdota sin ninguna perspectiva ni proyeccin hacia adelante.
Las cosas que deca Valcrcel son repetidas mecnicamente en lostextos escolares o universitarios y tambin en algunos libros ya concretosde anlisis histrico. Cuando Valcrcel indica que existe una proyeccinque viene desde atrs y que nos liga ntimamente a los de ahora con lasviejas cosas de los "indios" peruanos, estas cosas que son repetidas rnec-nicamente, tambin son mecnicamente analizadas. Muchas de ellas setoman como la simple reminiscencia, como el simple recuerdo o "vesti-gio" de cosas sin ninguna razn de ser dentro de nuestra estructura. Laexistencia de la papa, la existencia del maz. la subsistencia de palabras.la subsistencia de modos de conducta dentro de nuestro campesinado ydentro de nosotros mismos, son presentadas como curiosas supervivenciasque dan "carcter al espritu nacional", pero que no se utilizan en el an-lisis de nuestra historia.
Justamente el anlisis de esas etapas es lo que posibilita el estudio yla comprensin de las etapas posteriores. Estamos convencidos de que sino hubisemos tenido una sociedad con el grado de desarrollo que tuvola incaica -llmesela "esclavista", "desptico oriental", o como se quie-ra- el efecto del contacto con los occidentales, hubiera sido absolutamen-te negativo y hubiese eliminado a la poblacin sin "integrarla" como ahoraan suponemos que la integr. Si vemos qu es lo que sucedi en otrospases, en el contacto entre los occidentales y los pueblos americanos, po-demos encontrar una relacin que es sumamente interesante.
22
-
Decimos que la conquista "prendi" y pudo integrar en cierta ma-nera a los indgenas dentro de la cultura occidental principalmente en M-xico y en el Per y medianamente en Colombia y en las zonas afectadasen cierta manera por nuestra propia sociedad, Pero si analizamos las otrassociedades donde tambin intervinieron los occidentales y que no habanllegado al nivel de desarrollo que tuvo la sociedad incaica, encontramosque el efecto es generalmente la extincin total, la desaparicin de la so-ciedad y, en algunos casos, la reclusin de los aborgenes con fines de ex-hibicin y musestica. Esto para nosotros revela algo que es importantey por eso como tarea fundamental hay que tratar de encontrar las nor-mas, las leyes, las formas y regularidades de nuestro desarrollo a base delanlisis. no elE' ~"'.gment0~de nues+ra realidad y de nuestro proceso hist-rico, sino de todo el desenvolvimiento de ste, para poder explicar la ra-zn de ser de nuestra propia sociedad v la manera cmo sta se desen-vuelve en el presente.
Por esta razn, la negacin de las leyes. del carcter progresivo y dela universalidad del proceso, no es una simple casualidad, sino el resulta-do del momento histrico dentro del cual vivimos y de las caractersticaseconmicas y sociales dentro de las cuales nos desenvolvemos. Tenemosque analizar de qu manera este hecho est ligado al planteamiento deuna serie de tesis sumamente interesante. No se dice en los libros dehistoria en forma directa, pero en ellos se puede encontrar con seguridad,por ejemplo, la tesis que Nietzsche desarrollara hace tiempo sobre "raspersonalidades fuertes hacedoras de la historia". Si analizamos muchosde nuestros libros encontraremos cmo la explicacin de nuestra historiaest basada principalmente en el anlisis de los hombres fuertes, de loshombres importantes que aparentemente hicieron la historia. Gran partede la historia que se ensea sobre todo en los colegios es una sucesinmuy curiosa e interesante de gentes ligadas ntimamente al poder; es unahistoria de los Incas, es una historia de los Virreyes, de los Presidentes;nombres que muchos de nosotros tuvimos que aprender porque esto erafundamentalmente la exigencia de esta gente. Por qu? Porque en el fon-do quienes escriben de esta manera estn desarrollando una tesis y unplanteamiento ligado intimamente a la concepcin de que son las perso-nalidades individuales las que permiten el desarrollo de la historia; quela masa, el pueblo, la sociedad desarrollan slo por accin de esas perso-nalidades capaces.
Esta misma tesis es la que nos convierte en historiadores ms bieninteresados en la biografa que en el anlisis y la descripcin del movimien-to de las masas. Pocos historiadores se han preocupado, por ejemplo, delanlisis del movimiento obrero, del anlisis de la situacin campesina y
23
-
24
del desenvolvimiento de las masas campesinas dentro del proceso histri-co nacional. Es que, lgicamente, la historia y el movimiento campesinosno afectaron directamente a los intereses de la gran burguesa en tantoestaba supeditada a un rgimen semi-feudal. Evidentemente, el movimien-to del campesinado en nuestro pas no explicara la balanza comercial, nila balanza de pagos y todas las cosas hacia las cuales est orientada laburguesa intermediaria, pero en cambio nos revelara cosas sumamenteinteresantes; por ejemplo, lo que est pasando en este momento dentrodel sector campesino y explicara por qu ahora se desarrolla dentro deese sector un movimiento de liberacin que, pese a nosotros, don seguri-dad nos afectar en el futuro.
Dentro de esa corriente existe la tendencia a negar la participacio..de las masas en el proceso histrico y, en cambio, encumbrar las persona-lidades. Al lado de esto, por cierto, tambin existen otras tesis que con-sideramos conservadoras y ligadas a los intereses de las clases ligadas alpoder. Creemos, por ejemplo, que la tesis de la libertad, la tesis de la"conquista de la libertad" por la historia, que ha sido amaada por Crece,ha dado lugar a la tesis de que lo mximo que puede alcanzar el hom-bre, la mxima conquista en su desarrollo histrico, es su "libertad de ac-tuar", que conduce necesariamente dentro del planteamiento burgus ala teora del "laissez-faire", a la teora del liberalismo econmico, que contanto fervor defiende la burguesa que est actualmente en el poder. Yesta tesis sobre la libertad hace de la "libertad burguesa", o ms biendel liberalismo burgus, el "leit-rnotf" de la historia.
Finalmente, existe otro aspecto, esta vez conectado con la revolu-cion. La revolucin es una especie de tab para los historiadores, quie-nes con frecuencia evitan tratar el fenmeno. Cuando lo hacen, la revo-lucin que nos presentan en la historia es generalmente una "catstrofe",una. explosin destructiva, el detalle de la manera cmo unas gentes ma-taron a otras, la presentacin del papel negativo en el proceso histrico.Cuando analizamos la historia universal que se nos presenta, vemos quela descripcin de la revolucin francesa no es el estudio de las enormesganancias que dio en el terreno poltico, social, econmico, etc. Es prin-cipalmente una larga descripcin de cmo Marat fue muerto, de cmoRobespierre fue un criminal que mataba a las gentes y de. cmo las ma-sas terriblemente "malas" destrozaron Versailles. Cuando se hace la des-cripcin de la revolucin bolchevique, no se destaca el aporte de sta ala ideologa mundial contempornea, ni las ganancias que se obtuvieronen la propia Unin Sovitica; se dice que un conjunto de gentes fue ala Plaza Roja a matar a otras gentes; se describe con detalle un tantoplacentero la manera cmo las gentes, la masa "desposeda de control".
-
25
actan contra la historia. No se dice, por ejemplo, cuando se hace el an-lisis del Cristianismo, que fue una revolucin; se lo presenta en cambiocomo una etapa en la que no pas nada, no muri nadie, y sin embargo,ms adelante se presenta a miles de mrtires muriendo, y a Pablo de Tar-so nunca se le muestra con espada en la mano.
Si analizamos y revisamos la historia del Per, nunca hubo una re-volucin. Las "revoluciones peruanas" son generalmente los cuartelazosde militarotes que toman el poder. Al presentar del mismo modo a loscuartelazos y a las au tn ticas revoluciones (francesa, bolquevque), con-funden premeditadamente al pueblo, que las identifica. La emancipacinde Espaa es frecuentemente presentada como una "revolucin", "la revo-lucin de la Independencia", dicen los historigrafos burgueses; pero en-tonces, en este caso, la presentan como un proceso militar hecho total-mente por los sacerdotes, militares y terratenientes. Tal parece que lamasa, el pueblo, no hubiesen sido los que dejaron correr su sangre. Elmovimiento ernancipatorio, que fue latinoamericano, fue un levantamien-to de las "elites" locales con la finalidad de obtener "su" independencia,pero tal levantamiento slo fue posible gracias a la masa que decidi, enltima instancia, la tal emancipacin.
Vemos pues que existe en los historiadores, consciente o inconscien-temente, un deseo de alejarse de 'la discusin de lo que es el.proceso re-volucionario y a su vez, cuando se presenta el proceso revolucionario tra-tar de mostrarlo no en lo que esencialmente tue sino en lo que nunca fue,
Creemos que esto debe permitirnos pensar un poco sobre nosotrosmismos. Est comenzando a hacerse historia econmica e historia socialy esto es evidentemente un reflejo de lo que est sucediendo en nuestropas. Es muy importante que ahora se est introduciendo en la ctedrauniversitaria la conciencia del estudio de la historia en ese sentido. Perono debemos olvidar algo que es esencial o sea establecer los- fines, e iden-tificar los grupos y los intereses a cuyo servicio se coloca esa historia eco-nmica y social.
Debemos pensar en que nuestra posicin como historiadores estintimamente ligada a nuestros intereses, por mucho que seamos imparcia-les; aunque no comamos de la historia de hecho nuestro quehacer enla historiografa est intima mente ligado a nuestro estmago o al de quie-nes nos acompaan. Por esta razn creemos que es conveniente volversobre uno mismo y preguntarse con mucho detenimiento en cada una delas cosas que hacemos y no olvidar que no estamos solos, que en primerlugar la historia est al servicio del pueblo, que es el pueblo el que hacela historia y que en consecuencia estamos obligados a devolverle Ja his-
-
toria que extraemos de l. Eso como primer concepto y luego no olvi-damos tambin que tampoco estamos solos en otro sentido, que tambinhay gentes interesadas en que hagamos una historia de otro tipo, de lalite, desligada del movimiento de las masas.
Estados Unidos de Amrica enva cuadros excelentes, de primeracalidad, a nuestros pases para que ac estudien la historia como elloscreen que debe estudiarse, en funcin de sus intereses. La historia, enla edad del imperialismo, se ha convertido en una parte del sistema deexplotacin. Los hstorigrafos producen la mercanca de sus informacio-nes de acuerdo a los intereses de los capitalistas. Los de los pases de-pendientes sirven con frecuencia como intermediarios o trabajan comopeones de los extranjeros, quienes recogen la informacin aqu para ven-derla en sus pases.
26
Naturalmente, los pases "envan" a sus cientficos segn sus intereses:en el siglo XIX fuimos "estudiados" principalmente por ingleses y algu-nos franceses; antes por los espaoles; en el siglo XX somos "estudiados"por los norteamericanos y ahora que el imperialismo japons quiere cre-cer estamos comenzando a ser investigados por los nipones. Las coinci-dencias de las relaciones de dependencia y el estudio de la historia, sonobvias. Al lado de las maquinarias niponas vienen los cientficos socialesdel Imperio. Ellos y los norteamericanos pueden vender su producto fa-cilmente en "su" mercado, en tanto que Inglaterra, Alemania, Francia yotros pases han decado en su inters al mismo tiempo que en sus posi-bilidades de control comercial. Ellos estn ms interesados en Africa yAsia, pero las luchas de liberacin les harn olvidar pronto estos intereses.
Como hemos podido apreciar a lo largo de esta conversacin, el his-toriador est comprometido necesariamente con una clase social, con supoca, con sus ideas. Negarlo es ir contra las evidencias. Por otro lado,la historia contempornea que se hace y divulga en el Per no es ms queel reflejo de lo que sucede en la sociedad peruana y as fue siempre; havdos grandes corrientes, una de ellas conservadora y reaccionaria y la otraprogresista. Sabemos bien a quin favorece cada una de estas posiciones.
Creemos que el historiador debe ser descubridor del sentido y elcontenido de la' sociedad dentro de la cual l se desenvuelve y que debeparticipar, con la historiograffa, en la transformacin que necesita nues-tro pueblo, evitando el oportunismo peligroso. El historiador debe lucharsin regateos por' una disciplina cientfica, basando todas sus afirmacionesen los hechos, reconociendo honestamente que en la historia slo los he-chos son objetivos y estn fuera del historiador pese a ste; debe reco-nocer que su presentacin est influida por su posicin de-clase y en el
-
tiempo. Debe abandonarse la. historiogr af'a anecdtica, cortesana y pro-burguesa, de carcter individualista, preconizadora de la "personalidad"como hacedora de la historia; hacer una historia del pueblo, de las ma-sas, dejando a un lado el culto a las lites de militares, sacerdotes yterratenientes, para estudiar el papel del pueblo en su propia historia.Hay que decirle al pueblo en qu momento de la historia nos encontra-mos y qu debemos hacer para salir adelante. de acuerdo a las leyes dela historia, de acuerdo a nuestra conciencia. Eso es todo por hoy.
Intervencin del Dr. MaceraMuchas de las crticas que el doctor Lumbreras hace a la historio-
grafa peruana son extensivas a las dems ciencias sociales, a la sociolo-ga y la etnologa tal como se desarrollaban en el Per despus de lasegunda guerra mundial, entre 1945 hasta hace pocos aos, porque comoya tuve la oportunidad de decir alguna otra vez, esta sociologa y esa et-nologa eran fundamentalmente actualistas y no pensaban sus problemasen trminos de cambio, no les interesaban las preguntas acerca de los fac-tores causales de los fenmenos sociales que estudiaban. Pero desde lue-go esta no es la pregunta ni el comentario principal que tendra que ha-cer a las palabras de Lumbreras, sera ms bien una invitacin a que acu-dieran al banquillo de los acusados junto a los historiadores tambin lossocilogos y los etnlogos.
Me interesan mucho ms algunos temas que voy a exponer no enel orden de su importancia sino en el orden mismo que los ha presentadoLumbreras. Creo yo que el estudio de las relaciones entre el desarrollode- la historiografa como ciencia de un lado y el proceso social del otro,est todava en sus comienzos. Todos sabemos que por desgracia las exi-gencias presentadas por Manheim a principios de siglo para desarrollaruna sociologa del conocimiento no tuvieron una audiencia inmediata yque practicamente en toda la Amrica espaola recin ha comenzado aintroducir se esa temtica.
Uno de los principales problemas es el de sealar cmo la indepen-dencia que apetece a menudo el historiador no viene a ser una apeten-cia exclusiva de l y ni siquiera de la mayor parte de los cientficos so-ciales y que es ms bien el resultado de querer copiar modelos prove-nientes de las ciencias naturales. Coincido con Lumbreras en que, comoalguna vez dije en la ctedra de Rosa Funk. la independencia es el nom-bre que los intelectuales damos a nuestra marginalidad. Pero hay un pro-blema en relacin con la sociologa del conocimiento aplicada a las vin-culaciones entre el desarrollo de la historiografa y el proceso social, don-de sin mala voluntad, creo que voy a poner en aprietos a mi amigo Lum-breras.
-
28
Lumbreras ha hecho una separacin entre la objetividad de la his-toria que se encontrara en los hechos histricos y la subjetividad o laslimitaciones de un tipo no objetivo que no ha llegado a ser definido conun nombre preciso por Lumbreras y que se encontrara en la interpreta-cin. El ha indicado que las interpretaciones proporcionadas desde lapoca colonial a nuestros das, han sido interpretaciones sujetas o hechasen funcin de los intereses de clase de los grupos dominantes; esto escierto: de los grupos dominantes o tambin de los grupos que queranconvertirse en dominantes, de los grupos de presin. Hay por ejemplo,una historiografa entre 1925 y 1945 que es elaborada por aqullos quetodava no tenan el poder (que se encontraban en un segundo plano delpoder) y dirigida al pblico que trataba de desposeer, de desplazar delpoder a los grupos dominantes. Pero aqu viene la pregunta y la histo-riografa marxista en qu medida no es tambin una interpretacin dela historia realizada en funcin de los intereses de una clase determinada?Quiere decir que debemos oponer acaso el relativismo, la subjetividad,la deformada interpretacin de la historiografa burguesa a una objetivi-dad de la historiograf'a marxista? o simplemente estamos oponiendo unainterpretacin de la historia a otra interpretacin de la historia, ambascondicionadas socialmente y elaboradas en funcin de los respectivos inte-reses de clase?
Creo que nos interesara hacer algunas anotaciones sobre el desa-rrollo de la historiografa desde la poca colonial hasta la poca republi-cana. Considero sin embargo que es de gran importancia subrayar queen el Per desde la conquista hasta nuestros das no ha existido un slotipo de memoria histrica, no ha existido un slo tipo de historia, un slomodo de recordar colectivamente el proceso social. En realidad hubo yhay una pluralidad de historias, una de ellas con alfabeto y otras sinalfabeto. Los pueblos dominados por efecto de la conquista, siguen ela-baranda como grupo social, un recuerdo histrico, tienen una historia.Esa historia es de dos tipos, es la historia genealgica escrita que se re-vela en las peticiones de los antiguos curacas para obtener o retener suspuestos, es la historia aristocrtica de la lite superviviente y es tambinotra historia sin alfabeto, de "pblico" ms amplio, confiada por tradi-cin oral que retienen los pueblos vencidos (o es precisamente el reco-nocimiento de la existencia de esa historia, el que dio origen hace 15 o20 aos a la etnohistoria, no en Amrica sino en Africa. Como ya te henido la oportunidad de decir en otra Mesa Redonda, la etnohistoria e"obra y elaboracin de los africanistas, y ha sido aplicada alegrementehasta constituir un engendro terico en el Per)). Es decir que al ladode la historia cortesana indicada por Lumbreras, existen otras historias,y que dentro de las propias clases dominantes o grupos dominantes para
-
no hablar de clases, hubo una historiografa no cortesana, que se desarro-ll principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Pienso en las obrasde Feijo y de Baquijano, que se dirigen a un pblico, al cual no sediriga Peralta y Barnuevo. Cabra tambin, y aqu cederamos la pa-labra a Carlos Aranbar, reconsiderar la tipificacin de Mendiburu dentrode la primera etapa de la historiografa republicana; as tambin cornola medida en que "nosotros podramos mencionar a Gonzlez Prada a fi-nes del siglo XIX, en vez de mencionar a Gonzlez de la Rosa y Jos To-ribio Polo, como representantes del pensamiento histrico.
Me parece que en este caso Lumbreras ha querido elegir a un re-presentante de la reflexin sobre el hecho social, haciendo extensiva esatipificacin a la historiografa de entonces. Pero, sin embargo las obrashistricas escritas por Jos Toribio Polo y Gonzlez de la Rosa, contem-porneos de Gonzlez Prada, tendran escasos puntos de contacto conesta caracterizacin.
Dentro de ese anlisis elaborado por Lumbreras que cubre doscien-tos aos de desarrollo del pensamiento historiogrfico, cabe una particu-lar atencin a la historiografa elaborada entre la primera y la segundaguerras mundiales. Es fundamental para nosotros conocer esa generacinde entre guerra porque es la que ha construido el Per contemporneo,y la imagen que tenemos de nuestro proceso histrico para mal o parabien, se la debemos a esa generacin o a sos grupos contemporneos.Consideremos que de esas generaciones nos viene el marxismo con Mari-tegui y Martnez de la Torre; el Apra,con Victor Ral Haya de la Torre;los modernos desarrollos del capitalismo, con Mariano Ignacio Prado yPedro Beltrn, y la imagen que tenemos de nuestra propia historia porValcrcel, Basadre, Snchez, Porras, Legua, Romero entre otros, y enrealidad slo en los ltimos diez aos, un nuevo grupo social, que haencontrado su smbolo y su justificacin en el ingeniero, ha empezado aconstruir otro Per, y a elaborar otra imagen, otra imagen en la que sinel coraje lingstico, a veces slo lingistico de la generacin del XIX,se ha sustituido ciertos conceptos, corno el concepto de "pas colonial"por pas subdesarrollado lo cual no es slo una variante lingstica, sinouna variante que permite entregar trabajos de ciencias sociales a univer-sidades extranjeras que tienen inters en que no se hable de "pas colo-nial" "
y por ltimo, ya lo sabe Lumbreras, quien alguna vez me ha acusadojunto con otros amigos de cultivar en cierto modo el sadismo acadmi-co, el segundo aprieto en que quiere ponerlo, aunque se que ha de salircon toda felicidad es el referente a la idea del progreso. Lumbreras esun partidario decidido del progreso, la palabra que ha empezado a re-
29
-
circular en el Per hasta convertirse en el lema de accion de un grupo,que comenz siendo un partido poltico o un conato de partido poltico,el Social-Progresismo, para convertirse despus en una suerte de clubuniversitario. En qu medida un historiador, un etnlogo, un socilogopueden afirmar la existencia de una ley del progreso en el proceso so-cial? Consideramos que la concepcin progresista de la historia no es lanica posible. Los Incas tenan una concepcin cclica de la historia.La idea del progreso es una idea, que comparten por igual, de un lado loque debemos llamar la historiografa burguesa del siglo XIX y de otro ladola historiografa socialista del siglo XX. La idea del progreso puede serestudiada en todos sus desarrollos desde antes de Cristo y durante todala Edad Media y nosotros estamos hoy da en condiciones de decir quesus comienzos se encuentran en la versin escatolgica de la historia ela-borada por los judos, retenida por los cristianos y rehabilitada ms tar-de por la burguesa de los tiempos modernos, la burguesa que necesi ta-ba en los siglos XVII y XVIII, como necesita el proletariado, el campe-sino del siglo XX, creer en el progreso. En su versin ms lata y simplis-ta que no es, sin embargo, una caricatura, el progreso vendra a afirmarque todo tiempo posterior, por el hecho de serlo, es mejor. El proceso
}
histrico peruano vendra a ser un desmentido evidente de esta formula-cin. No quiero ya referirme a la medida en que los Incas constituye-ron o no un progreso con relacin al desarrollo pre-incaico. Aqu en rea-lidad tendra que limitarse a escuchar las discusiones que podran enta-blarse entre Rosa Funk y Luis Lumbreras pero en qu medida el procesosocial inaugurado por la conquista puede calificarse de progreso con re-lacin a los pueblos dominados? Por qu fueron incluidos y de qu mo-do, habra que preguntarse, y hasta qu grado dentro de una sociedadque conoca el alfabeto, el hierro y haba elaborado estructuras econmi-cas "superiores" que las que se conocan antes del Incario?
Esta sera para m, junto con la del condicionamiento social quepor igual padecen la historiografa burguesa como la historiografa mar-xista y todos esos tipos de historiografas y toda elaboracin de una ima-gen del proceso social y en general toda imagen, todo conocimiento hu-mano, la principal pregunta para Lumbreras, Solamente podra aadiruna ltima observacin, y es la de que, con una generosidad retrospec-tiva, Lumbreras considera que la independencia americana a principiosdel siglo XIX, fue debida principalmente a la intervencin de las masas,Como lo vengo sosteniendo desde hace algunos aos en mi ctedra deEmancipacin y ha sido antes particularmente estudiado por Rowe y porVillanueva, en el siglo XIX culmina uno de los dos movimientos de libe-racin nacional, que se venan desarrollando desde la poca colonial. Ha-
30
-
ba en realidad dos nacionalismos en marcha, el nacionalismo indgenay el nacionalismo criollo; el nacionalismo criollo era un nacionalismo delites urbanas, identificadas con las ideologas europeas que por entoncescirculaban, las ideologas de la Ilustracin y del proto-liberalismo euro-peo; el movimiento de liberacin nacional indgena era campesino y sucontenido, ms que ideolgico, era religioso y mesinico. Un estudio delsistema de reclutamiento de las tropas que intervinieron de uno y otrobando, el bando del rey y el bando de los caudillos libertadores, nos de-muestra en primer lugar que ese reclutamiento fue forzoso. El indio, elmestizo y la mayor parte de las clases populares, con excepcin de cier-tos sectores de las clases populares urbanas, en particular los mestizosde sedimento afroamericano,. no tenan mavor inters por ninguno deambos bandos.
En realidad, cuando uno lee listas de conscripcion militar, se dacuenta que el ejrcito realista estaba constitudo en Ayacucho principal-mente por campesinos quechuas, avmaras v mestizos del sur peruano re-clutados tan forzosamente como los cholos del norte peruano' que habla-ban castellano y formaban el ejrcito de los libertadores, y fueron losoficiales de la periferie atlntica, bonaerenses, de un lado, y neogranadi-nos, de otro, auxiliados por algunos oficiales costeos y de la sierra peropertenecientes a las lites urbanas, los que desarrollaron la lucha de en-tonces. La masa intervino a pesar suyo, porque conoca que no se esta-ba debatiendo sus intereses; por otra parte hay que advertir que elabo-rar una historia en la que se preste atencin preferencial, en lo cual to-dos coincidimos, al rol de las. masas, no debe hacernos olvidar que, pordesgracia para las masas, tambin son agentes de la historia las lites.En realidad, la historia, como indicaba muy bien Marx, es una lucha declases y no puede ser entendida por lo tanto en funcin de las masassino en funcin de la lucha entre masas y lites. A menudo, en la nega-cin de los defectos, incurrimos necesariamente en un defecto mayor; ha-br sin duda una etapa de sntesis en la cual, despus de atencin pre-ferencial a las masas, se advierta que es indispensable correlacionarambos aspectos. Esto sera 'todo lo que tendra que decir al comentarla intervencin de Lumbreras.
-
Re$puesta del Dr. Lumbreras a laIntervencIn del Dr. Macera
Bien. en primer lugar agradezco mu-:cho estas observaciones al Dr. Macera;son muy tiles para m, para pensar unpoco sobre las cosas que he dicho, y es,en realidad, sobre este tipo de cosasque yo estaba interesado en conversar.Prlrnero. quiero decir que cuando he ha-blado de la historia y los historiadores,no me he referido exclusivamente a losque se dedican al aspecto de la histo-rla documental. no slo a los histori-grafos, sino tambin a los socilogos,los arquelogos_y los etnlogos, por su-puesto. Todas estas formas son, llam-moslas, ciencias sociales, historia o hts-toriografa como querramos; todas ellasestn ligadas al estudio de la socie-dad, del hombre en general. En cense-cuencia, las diferencias que existen sonrealmente diferencias en el orden delmaterial con que trabaja el historig -a-fa. El que se conoce tradicionalmente co-mo historigrafo es el que trabaja conlos documentos, el arquelogo con losmonumentos, el socilogo con las so-ciedades vivas, el etnlogo principal-mente con las sociedades no occiden-tales, en fin. En general, considero quetodos ellos son agentes que afectan alestudio de la historia en la misma me-dida; en consecuencia" el anlisis que hehecho, no se refiere exclusivamente alos htstoriado-es tradicionales. Le pidoal profesor Macera, que no se sientaafectado solamente l, pues tambin micrtica va para co_n nosotros ...
Dr. Macera.-Estamos en buena com-paa ...
D'r, Lumbreras.- . _.y todos los dems.En cuanto a la primera observacin queha hecho el Dr. Macera, en la que mepone efectivamente en aprietos, tengo queresponder muy escuetamente. El mar-xismo es el refleja de los intereses deuna clase social: la clase proletaria, lacfase obrera. Los propios marxistas re-conocen que estn afectados directa-mente por el desarrollo y el crecimien-
to de la clase obrera; ms an, elloslos marxistas, no digo nosotros, porqueyo todava estoy haciendo los primeros"pininos", los marxistas dicen que, efec-tivamente ellos desarrollan una cienciadel proletariado, al servicio de los inte-reses de la clase obrera. Pero hay unadiferencia que es importante: no es unaposicin ms, no es una interpretacinms. Es una interpretacin nueva y di-ferente, que surge en la historia comoconsecuer.cia del desarrollo de nuevascondiciones histricas y que, en conse-cuencia, desde el punto de vista delmarxismo supone una superacin de lasotras tendencias previas. En la mismamanera en que la burguesa supone lanegacin de la clase feudal y el prole-tariado supone la negacin de la bur-guesa, la ciencia desde el punto devista marxista supone tambin la supe-racin de la ciencia desde el punto devista burgus.
Dr. Macera.- De acuerdo a ese es-quema la burguesa niega el feudalis-mo y el proletarlado niega la burgue-sia pero, por qu establece tcita-mente una equivalencia entre negaciny superacin?
Dr. Lumbreras.- Porque desde el pun-to de vista del Marxismo la negacines slo una forma de superacin. Dia-lcticamente se concibe que la negacindialctica es la superacin de lo ante-rior;' se niega algo y se destruye algopara construir algo nuevo, no. se nie-ga y se destruye para simplemente ne-gar y destruir. Toda negacin supone su-peracin dentro de la concepcin mar-xista; por lo menos esto es lo que elpropio Hegel, conceba como la neqa-cin dialctica: la negacin dialctica ens tiene el contenido de la superacin.La palabra negacin, en s misma, tienecontenido de superacin, quiere decirsuperacin ...
Dr. Macera.- Pero subsiste la pre-gunta en qu medida una negacin esdialctica y por serio implica supera-cin para Hegel o Marx? Por qu unanegacin es superacin?
32
-
Dr. Lumbreras.- Por el hecho de quela reemplaza y al reemplazarla toma lasexperiencias que ella tuvo primero yadems .agrega las suyas propias queson nuevas, en consecuencia es supe-racin.
Creo que la respuesta sobre ese as-pecto que efectivamente es interesantela podemos concebir de esa manera: elmarxismo, es la forma cmo el prole-tariado enfoca, desde su punto de vistaclasista, el anlisis de la historia en supropia posicin.
Antes de contestar a la primera ob-servacin que me hizo el Dr. Macera,voy a responder a la segunda "conflic-tiva" para m, acerca de la teora delprogreso. Efectiyamente soy un leal y fer-voroso "creyente" del progreso, pero te-nemos que recordar, que efectivamente,la burguesa en el siglo XIX no slocrea en el progreso sino que lo pre-conizaba. Lo desarroll en todas sus te-sis; gran parte del evolucionismo, granparte de las teoras de los socilogosde aquel tiempo estaban fundamental-mente orientadas en el sentido de queel progreso existe, que es real. Desdeel punto de vista de nuestro anlisis nosparece que eso es Correcto y respondeplenamente a lo que sucede dentro deesa etapa: A travs del anlisis del pro-ceso histrico, tal como fue hecho porlos burgueses del siglo XIX, pudieron ob-servar que efectivamente estaban den-tro de una etapa "superior", (vamos adecir entre comillas "superior" para noafectar mucho la palabra) a las etapaspreviamente vividas. Objetivamente en-contraron que en la humanidad existanetapas, que unas a otras se superpo-nan; es decir que una era superior ala otra. Pero qu sucedi despus? L~burguesa abandon totalmente la ideadel proqreso. La expllcacin que da laburguesa sobre la razn por la queabandon la idea del progreso, es queesta idea se derrumb con las guerras,principalmente con las guerras mundia-les; que al ver las guerras mundiales ylas catstrofes que se avecinaron comoconsecuencia de las guerras mundiales,
la idea del progreso comenzaba a de-caer porque, evidentemente, se veanciertas formas de regresin.
Pero, en realidad, no es que la gen-te muera, que las cosas materiales quese consigue sirvan para mejorar a mu-cha gente y cosas por el estilo. Tene-mos que recordar que coincide todoesto con el desarrollo de la revolucinbolchevique. La revolucin socialista esel creclrnlento de la clase obrera, es lajustificacin histrica de que existenfuerzas diferentes al capitalismo quepueden desarrollar y progresar en unsentido diferente al que imaginaron losburgueses del siglo XIX. La revolucinsocial ista llama la atencin de los bur-gueses, de la burguesa en general y lahace volver sobre s misma: si acepta lateora del progreso, entonces los bur-queses tienen que aceptar que existenformas superiores al capitalismo y for-mas superiores a la burguesa; en con-secuencia, la forma de negarlo es ata-cando el progreso o abandonndolo sim-ple y llanamente.
Esto es evidente y hay una coinci-dencia histrica sumamente interesan-te. El abandono' radical de la idea delprogreso est ntimamente ligado, escierto, con las guerras mundiales, almismo tiempo con la emergencia de larevolucin socialista y del triunfo de larevolucin bolchevique, en la cual laburguesa no crea de ninguna maneradurante el siglo XIX. Consecuentemen-te, vemos nosotros que eso afecta a to-da una teora evolucionista en los de-ms campos; se trata de justificar laexistencia de ciertas etapas un tantoconformadas divinamente y existentes"ad-eterno": se tiende a mostrar quela historia es un acontecer de cosas alazar y sta es una de las' tendenciascontemporneas: demostrar que no exis-te simple y llanamente el prcqreso: pe-ro que los cambios van al azar y quegran parte de lo que se jrata de con-seguir es la "libertad", el "Iaissez-fai-re". A mi entender, el marxismo tomala idea del progreso como una secuen-cia de la historia universal, en la cual
33
-
se muestran etapas de crecimiento bas-tantes claras en el desarro!lo social. Laposicin de Morgan, analizada posterior-mente por Engels y sobre todo refi-nada por la historiografa posterior -yen ella hay que mencionar la. contribu-cin de Gordon Childe- muestra queefectivamente la teora del progreso esvlida en sus lineamientos generales.S vemos la historia general, 110 en suspequeos accidentes sino en sus gran-des lineamientos, encontraremos, en pri-mer .Iugar, una etapa en la cual el hom-bre basa su subsistencia en la recolec-cin. A esa etapa sucede otra, en to-das partes, en donde la base es la agri-cultura; la etapa agrcola es "superior"a la recolectora porque posibilita la su-pervivencia del grupo humano y lo au-menta en calidad y cantidad. Por esohay progreso que, segn Childe, se con-sigui despus de una Revolucin.
Dr. Macera,- Entonces podramos de-cir que esa idea de procreso es unaherramienta conceptual en- la lucha declases, que primero utiliz la burgue-sa y que la burguesa abandon cuan-do quiso impedir que otras clases pro-gresaran y que ahora asume y toma elproletariado. Pero adems creo que enla idea del progreso, tal como se apli-ca al desarrollo histrico, hay dos arti-ficios: el primer artificio es el que yollamara el artificio del desplazamien-to. Cuando nosotros establecemos lacomparacin entre el proceso A y e!proceso B, y advertimos que, por cual-quier razn que fuese, el proceso B, notrae una mejora sino en relacin alproceso A, entonces se nos pide quedesplacemos la comparacin hasta unpoco despus, el proceso C o hastael D o hasta el Z que por desgracia noexiste en todo el proceso humano.Este artificio del desplazamiento le dauna gran libertad de juego al partidariodel prog reso.
Usted hablaba de los recolecto-res y cazadores cuya dieta basada enla caza, en la pesca y complementaria-
mente en los granos, en la molienda desemillas que se obtena de frutas erafundamentalmente una dieta de alto con-tenido protenico; sta es la fase Adentro del alfabeto olvidemos B, C, D,E, F o Y- y que pueda ser N la Con-quista-veamos la situacin de hoy conun", economa cuyas modalidades sonms complicadas y refinadas que la eco-ncm fa elaborada por las sociedades decaza y recoleccin; sociedades de hoyen que el producto social global escualitativa y nurnr.carnente superior alque podan producir recolectores ycazadores. Advertimos nosotros, a pe-sar de ello que, por ejemplo. la die-ta del 90 % de la poblacin peruana tle-!le menos cantidad de protenas quela dieta de ese cazador-recolectar; yesto es oeor y no mejor que hace 10m'I 8os.' Al respecto no cabra hablarde [J~ogreso. Desde luego que podra-mos desplazar la comparacin y entrara 1980 o al ao 2,050 y ..startamos uti-lizando como todos los partidarios delProgreso el artificio del desplazamiento.
Dr. Lumbreras.-No voy a contestaryo la pregunta; la va a contestarGordcn Childe, quien dice que la mejormanera de medir el progreso, es rnidien-do el crecimiento de la cu:va de pobla-cin. dice l.
Dr. Macera.-Perdn, Dr. Lumbreras,yo le rogara que no sostuviera esa te-sis. porque fue la tesis sostenida porlos industriales ingleses para contarcon un mejor mercado de trabaja ...
(Dr. Lumbreras, est bien .. ) no. pre-clsarnente la tesis del proletario conejofue la tesis de la burguesa en el sl-glo XIX. Cuntos ms hijos de obreroshaya, mejor, porque ms barata ser lamano de obra ..
Dr. Lumbreras.- Perfectamente bien,pero hay una cosa que es evidente, lapoblacin no crece por si, simple yllanamente por crecer. Existen razones
34
-
muy evidentes que nos aseguran. a ba-se de esos desplazamientos que Ud. hamencionado de muchos milenios. quepor ejemplo sera imposible concebiruna poblacin en el Per de doce mi-llones, de diez millones o de ocho mi-llones de cazadores-recolectores; seraimposible absolutamente por una sim-ple razn: esos doce millones no oo-
dran vivir de ninguna manera dentrodel territorio peruano, porque para po-der vivir un cazador necesita una canti-dad determinada de hectreas, un caza-dor-recolector no puede tener una pobla-cin muy grande; en cambio, los siste-mas posteriores, que s favorecieron elcrecimiento de una poblacin mayor, esque justamente favorecieron el creci-miento de una poblacin mayor porqueestos mecanismos de apropiacin de lasfuentes de abastecimientos de la natu-raleza, era superiores. eran mucho me-jores, podan, posibilitaban, de hecho, elcrecimiento de la poblacin; y estamoshablando del crecimiento de la pobla-CIO~ en forma relativa, no del creci-miento de la poblacin en bruto; de he-cho, me dir Ud. entonces, que despusde la guerra mundial hubo pues unaregresin; esto no es cierto: existen in-cidentes histricos que pueden producircatstrofes, incluso un terremoto, unapeste, alguna cosa que haga desapare-cer la poblacin, eso no significa quese ha entrado a un periodo de regre-sin.
Dr. Macera.-Yo creo que para discu-siones del progreso no debemos de nin-guna manera caer en el error de aso-ciar aunque sea levemente, el marxis-mo con el mercantilismo demogrfico delos siglos XVI y XVII, para el cual todopas que tuviera ms ooblacin, por elsolo hecho de tenerla evidenciaba unsigno de prosperidad.
Dr. Lumbreras.-Bueno, no es eso loque defiende el Marxismo, no es esolo que digo; no es cierto, porque si bien
el Marxismo considera que es impor-tante el crecimiento poblacional y el fa-vorecimiento del desarrollo de la espe-cie, hay una cosa que vamos a conside-rar como ms importante: las gananciastecnolgicas, la superacin de los di-versos modos en la produccin, etc.; fa-vorece esto el desarrollo de la pobla-cin. su crecimiento, su incremento.
Dr. Macera.-Precisamente si el Mar-xismo existe, es porque esas mejorastecnolgicas estn injustamente distribu-das y solamente favorecen a un deter-minado grupo ...
Dr. Lumbreras.-No, no existe por eso
Dr. Macera.-Desde luego, entre otr.,srazones ...
Dr. Lumbreras.-Entonces ..
Dr. Macera.-Es la injusticia social dela distribucin la que determina la apa-ricin de la lucha de las clases des-::osedas con aquellos que injustamen-te retienen los beneficios... cuando laagricultura determin un mayor ocio es-te ocio fue desigualmente distribuido,los ociosos fueron sacerdotes.
Dr. Lurnbreras.c--Pero entonces, conel mismo argumento pudiramos haberdicho que el Marxismo hubiera podidohacer durante la feudalidad, durante lapoca del 1mperio Romano. que exis-ta tambin ...
Dr. Macera.-Yo he dicho que unode los factores, por eso le digo a Ud.que el aumento de poblacin por simismo y la mejora de los medios tec-nolgicos no es una seal de progreso,porque tenemos que atender a la medi-da en que son utilizados y distribuidosesos productos sociales entre los gru-pos que constituyen cada sociedad.Hoy da se produce ms carne en elPer que hace 10,000 aos, pero qui-nes la comen?
36
-
Intervencin del Dr. Carlos Aranbar
Yo tengo algo de qu felicitarme y algo de qu culparme; empezar por lopeor. Siento interrumpir una conversacin, un dilogo que amenazaba ponersecada vez ms 'interesante y siento tener que dejar para una segunda reunin,que tendr que haberla, la prosecucin de este dilogo y de otros parecidos.Por otro lado, me felicito de haber asistido a una exposicin tan clara, cuyasvirtudes didcticas sera ocioso resaltar, una exposicin tan enftica y vigorosa,donde quizs las propias razones didcticas han hecho desaparecer un pocolos matices intermedios y se nos ha hecho una pintura en blanco y negro.He tenido a veces la impresin de ver una pelcula a la cual le han faltadolos colores, los matices; el blanco y negro destaca y disocia pero tambin con-funde a veces. Repito que el profesor Lumbreras marcha con seguridad porel camino que ha escogido; sin embargo casi como quien hace unas atingen-cias o notas Iirninares. quisiera detenerme en dos o tres puntos, sobre loscuales, o no capt esencialmente el sentido de la intervencin, o estoy endesacuerdo con el sentido que, creo, se les atribuye y adjudica.
Por de pronto, antes que otra cosa quisiera decir que comparto plenamentecomo imagino, que la mayora sino la totalidad de los asistentes y desde luegolos colegas comparten las quejas del Dr. Lumbreras, en relacin a esa historiatradicional, narrativa, anecdtica, de fechas, de batallas, de militares, de cau-dillos y todo eso, pero un poco por virtud del argumento, recuerden que yoestoy pensando en una pelcula en blanco y negro, un poco por virtud delargumento, el Dr. Lumbreras ha exagerado los tonos de una historia, no digo queagoniza, sino una historia perlclltada que apenas sobrevive a s misma en ma-nuales de segunda y de tercera. Esto es un poco dar lanzadas contra morosmuertos, reclamar otra vez y con urgencia que desaparezca la historia de hitoscronolgicos y de fechas exactas, porque en esa historia ya nadie cre e, por[o menos no creo que crea nadie. La historia de las ltimas dcadas, la histo-rla en Europa y en Rusia y en Estados Unidos, en China y en e[' Per. ya noest tan pegada, a [a fecha ni al caudillo, ni al individuo resaltante. como sedesprendera de algn momento de la intervencin del Dr. Lumbreras. En la me-dida en que segn el Dr. Lumbreras el hecho histrico posee algo as comouna cierta inmanencia de objetividad, una cierta objetividad inmanente, el he-cho tiene objetividad, pero lo que el historiador pone al reunir los hechos, ainterpretarlos, es justamente la subjetividad, Por eso yo quiero detenermeen este punto, y preguntarme, ms que preguntarle a[ Dr. Lumbreras, pregun-tarme en alta voz: Ou cosa es un hecho histrico? La mera presentacinde los hechos o sea la primera fase del trabajo del historiador, implica unainevitable tarea de selectividad; el historiador selecciona hechos y en lasola seleccin hay una inescapable dosis muy fuerte a menudo de subjetividad.De tal suerte, en estos momentos y en muchos anteriores, no tengo muchaconviccin de que existan hechos histricos objetivos. Tcnicamente es hecho
36
-
histrico cualquier sucedido, cualquier acontecimiento que se produce en eluniverso fsico, o sea posible de ser tratado por un historiador. Si en estemomento golpeo la mesa, eso es susceptible de ser estudiado histricamente,puesto que es un hecho que transcurre en el tiempo; no veo pues la obje-tividad de los hechos. La objetividad es una virtud aparente, cuando el his-toriador ha seleccionado ya ciertos hechos; pero no entiendo cmo se puedaconferir objetividad al hecho histrico, pues