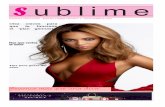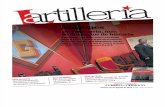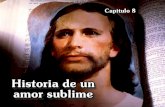Historia doble de la Costa, tomo II: El presidente Nieto · Había llegado al grado 3° (Maestro)...
Transcript of Historia doble de la Costa, tomo II: El presidente Nieto · Había llegado al grado 3° (Maestro)...
3. FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
¡Quién puede creer, pero por el caño de Chicagua y por el río Tiquizio, llevados por el agua, oímos los cañonazos del encuentro que tuvo el coronel momposino Lorenzo Hernández en Papayal con las tropas del gobierno! [El 9 de junio de 1841],
La política, en verdad, no se había aquietado del todo. Por la boca del Chicagua, arriba del caserío de Palomino, rumbo a Magangué y Cartagena, pasaron los prisioneros que el general Mosquera había hecho en Tescua. Entre ellos iba J u a n José Nieto, quien había recibido allí su bautizo de fuego luchando por los federalistas, por las ideas liberales y por los intereses económicos de sus amigos y seguidores, los artesanos cartageneros.
Hacía poco tiempo habíamos recibido a los derrotados en Tescua que se vinieron por el río desde aquellas cordilleras. ¡Pobre gente! Estaban felices de haber salido con vida de esa aventura, y juraron no volver a arriesgar el pellejo en cosas que no entendieran.
Estábamos en el corral de Palomino. Era muy grande y muy bonito. Muchos soldados —más los que ya traían a su " juana"— decidieron quedarse con nosotros. Los que eran de otros pueblos dispusieron traer sus familias. A los esclavos se les dijo que no se les daría ningún castigo y que se creyeran libres; a los arrendatarios y aparceros, que allí podían comenzar de nuevo su vida; a los indios, que podían quedarse con los malibúes del resguardo de Guazo en Sangacoa (Santa Coa) río abajo por el Tiquizio.
3. HACIA LA FORMACIÓN SOCIAL NACIONAL: EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO
Mientras se desterraba a Jamaica a los vencidos en Tescua, entre ellos Juan José Nieto, y la nueva burguesía comercial costeña seguía enriqueciéndose —a pesar de la destrucción de recursos que sus facciones realizaron o promovieron durante la guerra de 1840-1842—, se producía una reacción popular a nivel regional que era síntoma de que una nueva formación social, la nacional, estaba naciendo: el reto del campesinado al latifundio. Seguía así la marcha del proceso histórico-natural, cuya primera etapa había culminado en el ocaso de los mayorazgos y la terminación formal de la nobleza en la nueva república.
Se ha dicho que en Colombia no se hizo la revolución social [A] y económica durante las guerras de Independencia, sino
con las reformas liberales de mediados del siglo XIX. Sin duda se dio entonces un gran salto en la concepción de la cosa política: con partidos ya mejor articulados, y con nuevas leyes que desafiaban la estructura tradicional en cuanto a la educación, la religión, la esclavitud, la tenencia de los resguardos indígenas, y otros aspectos.
Pero el modo señorial de producción dominante recibió, con esas leyes y partidos, sólo un sacudón parcial. La gran propiedad con todas sus ventosas internas sobre la fuerza de trabajo —aparceros, arrendatarios, vivientes, concertados, mozos, terrajeros— seguía imperturbable. Hasta la esclavitud pudo continuar por un tiempo bajo otros nombres y fórmulas legales de concierto personal que disfrazaban la realidad. Las nuevas leyes radicales irían a reforzar la gran propiedad y la señoriali-dad en muchas partes, especialmente en el interior del país donde los terratenientes absorbieron la tierra comunal indígena
78A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
Nos dimos cuenta pronto de la necesidad de organizamos como pueblo. En las cercanías había suficientes tierras baldías, islas y playones para todos con el fin de ocuparlas libremente cada uno en su finca. Esto lo hicimos bajo el mando de los Gómez, quienes eran como nuestros jefes. A ellos los queríamos y respetábamos mucho. [A]
Apenas tuvo tiempo de recibir el saludo de su mujer Teresa Cavero y de sus adolescentes hijos, Lope y Concha, cuando a Juan José Nieto lo encerraron en el castillo-prisión de Bocachica. Mosquera estaba implacable, e hizo varios fusilamientos entre mayo y julio de 1842, cuando volvió a Cartagena para seguir la persecución, como comandante en jefe del Ejército del Norte. Se ensañó entonces contra Nieto porque éste le acusó de "embustero" en una publicación que salió firmada por Juan José.
El gobierno, con nuevos "estatutos de seguridad" aprobados para el efecto, había ordenado el destierro a Jamaica de los sublevados de 1841 y Nieto se aprestaba a salir para Kingston, su capital, en esos mismos días, en un buque surto en la bahía de Cartagena. Pero Mosquera no lo dejó ir, sino que lo sacó del buque y lo puso en fila para fusilarlo también. "Lo haré después de almorzar, porque me faltó el respeto al decirme embustero'', declaró Mosquera a sus ayudantes, mientras Teresa y los hijos corrían a hablar con los hermanos masones y con la querida del general, la mulata Susana Llamas, para que intercedieran por Juan José.
Fue un milagro de Susana tanto como de los masones: Mosquera cambió de opinión "después de comer" y, en cambio, volvió a embarcar a Nieto, sólo que ahora disponía, abusivamente, que fuera preso al terrible castillo de Chagres en Panamá y no a Kingston, al más tolerable destierro. Recordaba Nieto después al escribir su Autodefensa (páginas 37 y 65): "Entonces, cuando escoltado entre una fila de soldados caminaba yo por medio de la población para aquel lugar mortífero, vi a Mosquera en la casa de su alojamiento, y se me hizo tan pequeño cuanto grande era yo, marchando sereno y resignado ante aquel hombre que sólo en poder es altanero y vengativo; y que, para satisfacer su insaciable vanidad, se acababan de sacrificar dos granadinos haciéndole salvas en las cureñas viejas del castillo".
79A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
En verdad, aunque lo llamáramos ' 'Corra l" , el punto de Palomino ya tenía varias casas de palma cuando llegamos allí huyendo de Mompox. El señor Palomino, quien (aparte de los de Cañonegro) fue el primero en radicarse en las Tierras de Loba por este lado, había dejado unas chozas construidas en 1811, cuando se metió por allí desafiando a su dueña, la marquesa de Torre Hoyos. Había aprovechado que las autoridades de Mompox estuvieran ocupadas con la guerra. Y no lo molestaron en su posesión, como fue también el caso de San Martín de Loba, otro pueblo rebelde contra los nobles.
Pero de Palomino no quedó sino el nombre. Los verdaderos fundadores del pueblo que hoy conocemos fueron Faustino y Manuel Gómez y el viejo Candelario Benavides, los mismos que nos ayudaron a salir de Mompox cuando pasaba el Supremo Carmona con su ejército. [A]
Se entusiasmaron con la llegada de los compañeros derrotados en Tescua y con otros que venían de los pueblos del brazo de Mompox en decadencia. Al cabo de unas reuniones con ellos, se eligió por voto una junta de vecinos, y hacia junio de 1841 se cuadraron solares para las familias y una casa de escuela, se trazaron dos calles largas y el parque, y se separó el lote de la iglesia. Con mano vuelta hicimos las casas en fila siguiendo la ribera del río Chicagua, dejándolas primero en canilla [con los postes]. Calafateamos algunas canoas para salir a pescar y cazar, y ayudar en la alimentación de la gente del caserío. María del Rosario (la mujer de don Faustino), Felicia (la de don Manuel) y mi mamá Tina se encargaron de la cocina del común. Había mucha organización y unidad entre todos, y eso marchaba bien. De partidos políticos no se hablaba nada, y ni nos interesaba, menos al saber el desastre de lo ocurrido en Tescua, así como por el secamiento del brazo del río de Mompox por sus continuas sequías, que ningún partido era capaz de resolver. Pero nosotros sí fuimos capaces de organizamos y trabajar por nuestra cuenta en lo que queríamos, y producir nuestras mejoras.
W V&iiW
Colonos del Magdalena en la época de fundación de Palomino y Pinillos. (Dibujo de Neuville).
y convirtieron a sus antiguos titulares en trabajadores proletarios, o extendieron su dominio a la vertiente para fundar grandes fincas cafeteras y ganaderas .
No obstante, existía el magma en ebullición de los vecinos pobres libres y otras clases sociales que perforaban el latifundio colonial y extendían la frontera agrícola con el fin de fundar pueblos y hacer explotaciones y fincas medianas y pequeñas de manera independiente. (O. Fals Borda, "Influencia del vecindario pobre colonial en las relaciones de producción de la Costa atlántica colombiana", en Francisco Leal y otros, E l agro en el desarrollo histórico colombiano, Bogotá, 1977, 156-160).
Esta explosión antimonopólica de la tierra fue de carácter nacional. La ofensiva contra el latifundio colonial venía, por supuesto (por razones dialécticas), de siglos anteriores. El caso de San Martín de Loba en el inmenso territorio del Hato de Loba (quizás la mayor propiedad rural de la colonia) ya fue tratado en esta obra (tomo I). Sin embargo, la ofensiva se acelera en muchos frentes en la década de 1840 con grandes efectos económicos, sociales y políticos. Los estudios realizados (por Parsons,
80A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
Las impresiones de Nieto en el castillo de Chagres quedaron consignadas en su primera novela histórica: Rosina, escrita en esa prisión, aunque no fuera publicada sino mucho después , en forma de serie, en el periódico La Democracia, de Cartagena, en 1850. Nieto logró por fin salir de Chagres un año más tarde, gracias a la insistencia de sus amigos y parientes para que se le tratara igual que a los otros desterrados, y pasó a establecerse en Kingston. No se sabe si llevó consigo a su esposa, pero sí que vivió muy pobremente.
Allí se dedicó a releer autores franceses románticos de su gusto y otros de moda que le introdujeron al socialismo (Hugo, Dumas, Sué). Aprendió el inglés tan bien que alcanzó a preparar un Diccionario mercantil español-inglés e inglés-español, con un bosquejo geográfico sobre la Nueva Granada, los términos más usados en el comercio y la equivalencia de pesos, medidas y monedas (no se pudo publicar). Además, escribió otras dos novelas históricas: Ingermina, o la hija de Calamar, y Los moriscos. Publicadas en Kingston con la ayuda económica de sus amigos, en 1844 y 1845, respectivamente, éstas son las primeras novelas que se conocen escritas por colombiano. [B]
Nieto se convirtió entonces en un masón activo y convencido. Había llegado al grado 3° (Maestro) en la logia Hospitalidad Granadina No. 1 de Cartagena antes de salir a la revolución de 1840. Por ello fue recibido calurosamente por los hermanos ingleses y jamaicanos que conformaban en Kingston una de las logias madres del movimiento masón en el hemisferio occidental: la Sussex 691, cuyos miembros no sólo habían apoyado material y moralmente la revolución de los granadinos y venezolanos contra España, sino que habían auspiciado la fundación de las primeras logias y del Supremo Consejo en Cartagena en 1833.
Ahora, estimulado por los ingleses y con el apoyo de otros masones costeños exiliados en Kingston junto con él (Martínez Troncoso de Mompox, Díaz Granados y de Mier, de Santa Marta) e inspirado en el recuerdo de otros liberales admirados que habían sido masones o lo eran todavía (Santander, Vezga, Obando, Blanco, Sotomayor y Picón el obispo), Nieto funda otra logia en Kingston, en 1844: "La Concordia". Esta logia obtiene carta patente del Consejo de Cartagena. Allí Nieto sube a nuevos grados dentro del sistema masónico hasta llegar al 32° (Sublime Valiente Príncipe del Real Secreto).
La vinculación con la masonería será cada vez más importan-
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 80B
López Toro, Rivas, Ospina Vásquez y otros) han destacado, muy justamente, los esfuerzos de los antioqueños, boyacenses y bogotanos para ampliar la ocupación económica y desbaratar latifundios en las zonas de Caldas (del Arma a Salamina y Mam-zales) y el alto Magdalena (La Mesa, Anolaima, Guaduas). Lo que sobresale ahora es la simultaneidad de estos esfuerzos colonizadores en todas direcciones y en otras regiones importantes del país: el medio Sinú y San Jorge , Río Palo y Santander de Quilichao, el Territorio Vásquez, el piedemonte de Sumapaz y, como lo vemos ahora en este capítulo, la depresión momposina. Fue un hecho sin precedentes en la historia de América, pues , que sepamos, en ningún otro país del hemisferio ocurrió un desplazamiento humano semejante. Sólo la expansión paulista en el Brasil y la "marcha al Oes te" de los Estados Unidos pueden comparárseles.
Aquí se encuentra, concentrado, un importante factor de la revolución económico-social de 1850 como parte del proceso histórico-natural, factor que amplía y recoge a nivel de base el impacto producido políticamente por la decadencia de la esclavitud, los problemas del estanco del tabaco y las posibilidades del nuevo régimen del libre cambio y comercio. En este caso se trataba de reproducir y defender la vida y la cultura popular, no de destruirla. Hubo una movilización campesina bastante amplia, de escape de las guerras y de protesta social, que produjo su propio liderazgo y formas de organización social, que llevó a retar las bases de la tenencia señorial de la tierra, y que formó finqueros y pequeños propietarios independientes en zonas de colonización antes inhóspitas y aisladas, así fueran éstas tituladas o amparadas por mercedes reales y concesiones republicanas o fueran realmente baldías. Con este reto popular se rompió la continuidad de la formación social colonial basada en el régimen señorial como modo de producción dominante (tomo I), para dar paso a otra formación social: la nacional.
La formación social nacional, en esta primera etapa de su nacimiento, puede caracterizarse esencialmente así:
1. Por el surgimiento del modo de producción campesino en pequeñas o medianas explotaciones rurales, que se añade de manera importante a las formas y modos de producción anteriores (señorial, esclavista, trabajo asalariado, aparcería y coloniaje simple).
2. Por la articulación de esta producción campesina a canales nacionales e internacionales intensificados de distribución,
81A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
te en el proceso de recuperación política y social de Nieto al volver al país tres años más tarde. Será necesario todo este apoyo, porque asi logrará neutralizar la inquina que le tenían desde la guerra de 1840 influyentes contrincantes y represores: entre otros, el general Mosquera, quien logró por fin ser presidente de la República en el periodo de 1845 a 1849, para suceder a su yerno, el general Herrán. Porque tanto Herrán como Mosquera eran también masones y tendrían que acogerlo, en principio, como hermano y sujetarse a las reglas mínimas de comprensión y tolerancia que impone la masonería a sus adeptos.
A nosotros, los más jóvenes, la junta del pueblo nos encargó de conseguir los palos para la armazón de las casas del nuevo pueblo de Palomino: estantillos de roble, bálsamo, balaustre o de coquillo para los esquineros y asentaderas , varas de guadua y palma amarga para los techos y de vino para los caballetes, y mil ruedas de bejuco malibú, cadena o morrocoy para amarrar toda la armazón.
Dormíamos entonces arriba en los zarzos de las chozas o en trojas hechas con horquetas de pmtacanillo y totumo y pencas medio colgadas de palma o de guadua rajadas a lo largo. Las fundas de almohadas las rellenábamos con lana de balso, o sea las motas suaves carmelitas que caen de la fruta de este palo. Cocinábamos afuera, a la sombra de campanos coposos, haciendo los fogones en la tierra y cavándolos en forma de cruz para colocar la leña, o en tacanes [colmenas] de comején. La candela se prendía con yesqueros a base de una piedra de chispa y una mechita, y había familias que guardaban brasas de un día para otro para compartirlas entre todos. Había bastantes mosquitos, que espantábamos con el humo o a golpes de musengue y de colas de caballo.
No pasábamos hambre: la caza de presa abundaba. Patos reales, pisingos, barraquetes , ponches, armadillos, fleques, galápagos, guartinajas, venados, dantas , saínos, conejos, había de todo. Una vez que empezaron a parir los cocos, fue fácil hacer pebre con leche de coco y condimentos del monte. Y ni qué hablar de la pesca. Tomábamos agua de los caños —no muy lim-
La diadema de cocuyos que llevaba Agust ina Mier en Palomino. (Dibujo de
Ncuville).
Campesinas de la región de Palomino y Pinillos en la época de la fundación. (Acuarela de Mark).
82A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
pia— pero algunos empezaron a traer, desde el cercano pueblo de Cañonegro, alumbre o filtros de piedra pómez para limpiarla.
De vez en cuando hacíamos fiestas y bailes en las casas o en el parque, con música de los pocos instrumentos que teníamos y a base de tambores, cantos y palmas. En esas ocasiones las mujeres se vestían bien y usaban flores y otros adornos del monte. A mamá Tina le gustaba colocarse en el cabello, sobre la frente, una diadema hecha de cocuyos vivos amarrados que le iluminaban el rostro en la oscuridad cada vez que se inflamaban.
Había tigres, pero no nos asustaban tanto como las culebras por ser tan traicioneras: la boquidorá, la patoco, la coral, la taya, la toche, la trompaeternero, la víbora de sangre, la mapaná raboblanco, raboseco y bocaesapo. Porque todas éstas se nos metían en las chozas, se enredaban en el bejuco, bajaban por los estantillos, se escondían debajo de las piedras de la cocina y en las mucuras.
Figúrense lo que pasó con una trompaeternero, según me lo contó mamá Tina. Resulta que una señora recién parida empezó a sufrir del seno, y al mismo tiempo su hijito enflaquecía y se ponía amarillo como si le estuviera saliendo un muerto. El viejo Candelario Benavides, quien era curandero, le dijo al marido de la señora que se pusiera en cuidado porque podía ser que una culebra le estuviera haciendo el favor.
Así fue: una noche el marido hizo guardia al pie de la troja de la mujer, cuando vio bajar una trompaeternero de la palma del techo por uno de los esquineros. La culebra se rodó por debajo de la cama, se paró y le echó un vaho fétido a la mujer con lo que ella se rindió más. Luego la culebra se subió a la troja y se colocó entre el niño y la mamá y empezó a chuparle la teta, al mismo tiempo que la maldita le metía la punta del rabo en la boca del niño para que lo mamara también. ¡Eso lo venía haciendo todas las noches!
Yo salía con el viejo Candelario al monte para recoger hierbas medicinales. Así aprendí con él algunos secretos del arte de la curandería, el uso de las plantas, conjuros y varios rezos contra enfermedades. De esto
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 82B
controlados por una burguesía comercial dominante, conectada con intereses mercantiles europeos. Y
3. Por la expresión, en la superestructura, de prácticas sociales y económicas, ideas políticas y un Estado inspirados en modelos democráticos europeos.
Ahora estudiaremos los dos primeros componentes implicados en el modo de producción campesino; en el próximo capítulo examinaremos la expresión superestructura! de la nueva formación.
El modo de producción campesino (también llamado mercantil simple o parcelario) que se intensifica en el siglo XIX en Colombia, no ha dejado de tener vigencia entre nosotros: sigue vivo, en combinación con el modo de producción capitalista dominante hoy, aunque es una forma precapitalista de trabajo y de vida inspirada en el primitivismo indígena y en el señorío, de donde partió. Sus unidades elementales eran y siguen siendo las familias de campesinos independientes que reclaman el usufructo del suelo con fines de autosubsistencia y comercialización. Conforman comunidades eficaces de reproducción expresadas en caseríos, veredas y laderas dentro de subregiones determinadas (tomo I, 19-20), organizadas autónomamente con líderes naturales propios que responden a situaciones concretas y a necesidades colectivas, sociales, económicas, políticas y religiosas. Estas comunidades tienden a ser simultáneamente unidades de trabajo y de consumo, dejando para la venta cantidades marginales de la producción excepto en el caso de artículos no comestibles de gran demanda (como los selváticos en la región que nos ocupa).
El campesino parcelario de esta clase es, por lo general, dueño de los medios de producción (la tierra y las herramientas) e intercambia libremente sus productos con sus ¡guales, con la burguesía mercantil y con los artesanos: se conecta directa o indirectamente con los mercados y medios urbanos. Por su mentalidad precapitalista es capaz de trabajar a tasas increíblemente bajas, es decir, de autoexplotarse.
Esta autoexplotación explica cómo los excedentes que produce la economía campesina se asimilan por los intermediarios no sólo como ganancia derivada de la renta de la tierra (que correspondería en justicia al campesino) sino como sobretra-bajo; y cómo, poco a poco, el campesino parcelario se ha ido reduciendo, por el capital comercial, a la situación de un trabajador a domicilio. En cambio, la burguesía mercantil ha
83A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
iré a vivir cuando me mude para otras partes . Los rezos que usábamos bastante eran el de parar la sangre y el de curar la gusanera de los animales, que un pedacito dice así:
Yo los conjuro, animales perjuros, pa ra que vayan saliendo de uno en uno y no quede ninguno.
Así rezaba tres veces echando una manotada de tierra hacia adelante, siempre a la dirección del animal enfermo, haciendo la señal de la cruz.
Para si cagare no cuajare, San J u a n los cure.
Y echaba otra manotada de tierra para atrás. Este es uno de los secretos que más caminan. Aprendí otros rezos buenos para esconderse y librarse de enemigos.
Con Agustín, mi hermano menor, fuimos también aprendiendo los trucos del monte: cómo curarnos mordeduras de culebra con tizones de candela; cómo evitar el mortal abrazo de la boa y del oso pundungo que le mete a uno la lengua por la nariz para ahogarlo; la necesidad de soltar al pájaro corcovado (chauchao) antes de que se ponga bravo y chille para atraer al tigre; la forma de cazar el caimán con cuña de clavos para colocar en sus fauces abiertas; la costumbre del pez mayupa de cagar por la cabeza y tener todo al revés (por eso a los maricas les decíamos mayupas); cómo usar la candela y el punzón de palo para coger galápagos e hicoteas en los playones y agarrarlas antes de que lleguen los halcones, gueregueres y tragahumos a quitárnoslas; cómo llamar a la babilla pujándole; cómo meter la cabeza en una olla y roncar para que el tigre venga y matarlo.
Dirigidos por la junta del pueblo que habíamos elegido por voto, los mayores se organizaron de muchas maneras . Además del trabajo de mano vuelta para construir nuestras casas, y el de todos para hacer la iglesia, se hicieron compañías al partir. Por ejemplo, para criar puercos el dueño de la marrana dejaba que la cría se dividiera mitad por mitad entre él y quien la
84A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
cuidaba; en cuanto a gallinas, se aceptaba que los huevos fueran de quienes las alimentaban en su patio; la cría del ganado en compañía al tercio quedaba dividido asi: dos partes (dos terneros) para el dueño del animal y otra parte (un ternero) para el que le dio el pasto. Y así en muchas otras cosas. Al principio no éramos egoístas y nos ayudábamos el uno al otro en todo lo que podíamos. Después, cuando vinieron los más ricos y los politiqueros fue que se dañó todo esto. Porque ellos eran malos y no podían hacer sino lo malo.
Como no había cercas ni alambre de púas (los hacendados no lo trajeron sino a finales de siglo) cada uno escogió libremente la ladera, isla o playón que quiso, para sembrarle arroz y caña. En caso de discusión, las discordias se sometían a la junta y a veces en cabildo abierto con todos. Agustín y yo hicimos una casita en el pueblo e íbamos en canoa a sembrar en un playón cercano. Arriba, en lo seco, abríamos trochas entre todos y tumbábamos el monte para quemarlo y sembrar más comida: maíz pira (chiquito), cacao, ñame, calabaza, auyama, batata, berenjena, plátano, fríjol, yuca y arroz de secano.
Siempre sobraba la producción y por eso nunca hubo problema en el reparto de las cosechas. Al cabo de uno o dos años si uno quería, dejaba el primer cuarterón como rastrojo o potrero para el ganado, con pastos naturales, se abría nueva trocha al lado o por allí cerca y se mudaba la siembra a esta tierra nueva, de modo que las cosechas eran siempre muy buenas , comíamos bien, y el ganado prosperaba. No necesitábamos de abonos ni de otras herramientas que la macana o palanca de palo, el machete y el cuchillo de cortar arroz; tampoco de dinero contante, pues hacíamos cambios con las cosas. Pero siempre teníamos que vender afuera algunos productos, y de éstos los que más nos rindieron fueron los que el mismo monte nos daba. Sólo hubo una diferencia al principio, con el tabaco.
A poco tiempo de fundarse Palomino le habían llegado noticias a la junta del pueblo de que la cosecha grande de tabaco se había perdido en Cuba por vendavales [en 1839 y 1840] y que el tabaco granadino tenía
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 84B
seguido y sigue acumulando riqueza de esta manera explotadora, transformando dinero en capital (acumulación originaria). (Cf. A. V. Chayanov, The Theory ofPeasant Economy, Chicago, 1966; Samir Amin y Kostas Vergopoulos, La cuestión campesina y e l capitalismo, México, 1975, 34-42; Paulo Sandroni, Questáo agrána e campesinato, Sao Paulo, 1980, 46-56).
En la depresión momposina se registran en esa época de explosión colonizadora campesina dos grandes movimientos de población: uno hacia el norte y otro hacia el sur, iniciados por la gente de Mompox y de los pueblos riberanos del brazo principal del río, entre ellos los fundados por don José Fernando de Mier y Guerra en el siglo XVIII (tomo I).
La colonización norteña se dirigió por dos flancos que invadieron el antiguo territorio chimila. Uno corría por Pijiño para transformar el antiguo hato de Mier y Guerra en el pueblo actual, y llegar a las regiones de la Mocha y Calderina. Otro iba por San Felipe y Astrea (antes El Doce) hasta Arjona.
La colonización sureña siguió por el caño de Guataca hacia las Tierras de Loba, promoviendo la formación de pueblos como Santa Rosa y Guasimal en la isla de Mompox, para llegar a Palomino (1841) en el río o caño de Chicagua / 1 / . De Palomino la corriente campesina colonizadora tomó tres direcciones: una hacia el occidente (Santa Cruz), de donde resultó Pinillos (1842); otra hacia el oriente, donde se desarrollaron Armenia y Las Conchi-
1. La dificultad de determinar fundaciones y fundadores concretos de estos pueblos de campesinos y colonos se evidencia en los casos de Palomino y Pinillos. Por una parte, existe la tradición oral, aunque ésta ya es bastante defectuosa en lo que concierne a hechos de mediados del siglo pasado. Por otra, se encuentran indicios en documentos primarios y publicaciones raras a las cuales no queda otro camino que apelar para llegar a conclusiones prácticas.
Para el caso de Palomino, además de entrevistas realizadas local-mente con informantes de autoridad (Eduardo Polo, Jesús María Ba-randica, Napoleón Gutiérrez), los indicios se encuentran en el memorial de María del Rosario de Gómez y Felicia de Gómez fechado en Mompox en 1888, que se publica en Ministerio de Industrias, Algunos documentos sobre las Tierras de Loba, citado, 66-67. Hay personas en Palomino que recuerdan todavía la presencia de los Gómez y Benavides como elementos importantes en la vida anterior del pueblo. La tradición oral sobre el español Palomino sigue viva, pero sin ningún detalle útil para la historiografía.
Sobre el traslado de los Gómez a las islas Caribe y Tamacos y muerte de Faustino Gómez: Ministerio de Industrias, 71.
85A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
buen comercio. El estanco del gobierno puso una agencia en Mompox y el precio resultó bueno para los cultivadores, aunque mejor para los comerciantes compradores que se llevaban la hoja planchada.
Nos decidimos, pues, a ensayar la siembra del tabaco. Daba bien, pero resultó molestoso. Lo secábamos y empacábamos mal y se partía mucho. No nos duró el entusiasmo, aunque aprovechamos este adelanto para hacernos a algún dinero en efectivo. Porque las necesidades de las familias aumentaban, el pueblo crecía y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados metidos en el monte.
Cuando se acabó lo del tabaco, nos fuimos otra vez a escarbar la selva en busca de maderas (palo brasil, tolú, cedro, caoba, palo mora), cacao, ipecacuana, tagua y zarzaparrilla, que nos los compraban en Magangué para mandar a Barranquilla, todo en balsas. Estos productos fueron más duraderos y, aunque en poca cantidad, nos ayudaron a obtener los artículos que queríamos en el comercio. Esto, si no volvía a haber guerra y los políticos nos dejaran tranquilos. Ya algunos gamonales de Mompox se habían acercado dizque a ayudar nuestra fundación. Pero de ellos sólo queríamos que nos declararan corregimiento o distrito. Ni una cosa ni otra logramos por mucho tiempo.
El Congreso Nacional en Bogotá, siguiendo la tradición civilista del país, discutió y aprobó en 1847 dos generosas leyes de amnistía y reinscripción de militares en el escalafón que el presidente Mosquera no pudo negarse a sancionar y firmar. Una de ellas permitía el regreso de Juan José Nieto al país (ya pronto sería coronel de artillería de la Guardia Nacional), junto con Reyes Patria (de Santander) y Elias González (posiblemente el de Salamina, Caldas). Debidamente promulgadas, con estas leyes como amparo, fueron regresando de Jamaica los "sublevados de 1841".
Nieto volvió con su mujer a la casa alquilada de balcones de la calle de Santa Teresa. Les alegró ver de nuevo los frondosos cocoteros de la ciudadela y las torres gemelas de los Jesuitas; pero se encontraron con una Cartagena fantasmal. Parte de la muralla amenazaba derrumbarse, y de sus fortines se habían
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 85B
tas; y otra, más hacia el sur para llegar a El Sudán l l l . Esta corriente sureña vino a encontrarse con la colonización anterior por el bajo Cauca que adelantaban los negros cimarrones desde Antioquia, afínales del sigloXVIII (O. Fals Borda, Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica, Bogotá, 1976, 25, 28).
El latifundio del Hato de Loba quedó así perforado por muchas partes, en poder de pequeños y medianos campesinos aislados en bolsones geográficos, pero con cierta cohesión organizativa y dirigentes propios hasta cuando fueron reconocidos administrativamente por los gobiernos seccionales. La posesión de estos colonos no se les discutirá sino mucho más tarde, a partir de la reacción latifundista de la década de 1870, como se verá más adelante en esta serie.
Los colonos momposinos recrearon y extendieron, en los nuevos frentes de trabajo, la cultura anfibia que les era propia. Por eso establecieron no sólo las juntas comunales estilo cabildo democrático y abierto que ya conocían, sino las mismas técnicas milperas de explotación agrícola para producir alimentos (con el ritmo de trabajo: desmonte-fuego-cosecha-pastos). La base comunitaria era, como antes , aldeas nucleadas de tipo lineal, especialmente en laderas siguiendo cursos de agua o bordeando ciénagas.
Como queda dicho, los colonos vivían internamente del trueque, pero al llevar sus productos a los centros principales de Mompox, El Banco y Magangué quedaban articulados a las formas dominantes de intercambio comercial. En las décadas de
2. Fundación de Pinillos y llegada del obispo Sotomayor y Picón en 1846: Entrevistas con el doctor Manuel Pérez y el señor Juan Obregón, Pinillos, 1978; Ministerio de Industrias, 76.
La información documental principal proviene de un compromiso notariado que firmaron en Mompox el 5 de noviembre de 1849 los principales personaros de Pinillos para asegurarle la subsistencia al cura que dejó el obispo Sotomayor. Los señores Porto, Rangel, Alfaro y Gil fueron escogidos por la comunidad para representarla y comprometerla, de donde se deduce la activa participación directiva y orientadora de estos señores en la formación del pueblo. El documento se encuentra en NM, Volumen 1849 Piezas sueltas, fols. 151-153.
Pinillos fue erigido en distrito (incluyendo a Palomino) el 23 de octubre de 1848 por ordenanza de la Asamblea provincial de Mompox, lo cual demuestra su muy rápido crecimiento desde su fundación en 1842; la ordenanza se encuentra en ANC, Miscelánea (República), Tomo I, fol. 128.
86A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
sacado los cañones para venderlos a los gringos. Había casonas en ruinas con tejados hundidos, y callejuelas medio vacías. Porque muchas de las familias pudientes y activas se estaban yendo o se habían ido a otros sitios de mayor movimiento (Santa Marta, Panamá y Barranquilla) y a los pueblos de las sabanas de Bolívar, especialmente El Carmen y Corozal donde empezaba a intensificarse la antigua siembra de tabaco para exportación. La crisis se palpaba en la pobreza y miseria de la gente del pueblo, en los muchos "cojos, tuertos, leprosos y enfermos de todas c lases" que observaron algunos viajeros extranjeros. Esta horrible situación se empeorará con nuevas pestes y deserciones hasta mediados de siglo, cuando la población de Cartagena bajó a 10.000 personas (contra 18.000 en 1809).
No obstante, Nieto y su familia determinaron seguir allí y trabajar por Cartagena. Así fueron llenando política y social-mente el vacío que dejaba la anterior clase dirigente, ahora medio desertora. La residencia de los Nieto se convirtió en un segundo hogar, no sólo para sus hijos naturales Lope y Concha, que ya estaban grandes , sino también para muchos amigos y parientes de Alcibia y Tierradentro —como es costumbre en la Costa, de compartir techo y comida— que conocían el desprendimiento y generosidad de J u a n José . A la casa también convergían personas distinguidas, entre ellas Rafael Núñez, quien acababa de recibir el título de abogado en la Universidad de Magdalena e Istmo (Cartagena), y los López Tagle, parientes de Teresa descendientes del conde de Pestagua, quienes también resolvieron quedarse en Cartagena.
La hermosa Soledad Román alegraba con frecuencia las veladas en la casa, cuando no salía a acompañar a los Nietos a las desordenadas y bulliciosas representaciones que la Compañía Dramática Española hacía de las obras de Larra, bajo la dirección del señor Pizarroso; o a las de Mr. Abdalá, ' 'rey de los a t l e tas" con su mujer "la primera elástica del m u n d o " . Las representaciones de la Compañía Española entusiasmaron tanto a Juan José que éste decidió escribir un drama sobre sus experiencias en la vida, que tituló E l hijo de s í propio. Resultó tan bueno, en opinión del autor, que el mismo J u a n José organizó la producción. Colocó a Soledad en uno de los papeles principales, y él mismo tomó el de galán. El escenario se construyó en una esquina del patio de la casa. Hubo grandes recitaciones, cordiales aplausos y una buena borrachera para festejar el suceso literario; pero la obra no pasó de la primera representación.
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 86B
1830 y 1840 el comercio nacional se estaba incrementando a ojos vista a todo nivel, con buenos rendimientos relativos, aunque parece que había más artículos de importación que de exportación (L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, 1962, 331; José Antonio Ocampo, "Las exportaciones colombianas en el siglo XIX'' , Desarrollo y sociedad, No. 4 (julio 1980), 174-175). Se hacían esfuerzos para fomentar el mercado interno entre las diversas regiones y experimentos locales para lograr nuevos productos exportables: algodón, cacao, tagua, zarzaparrilla, añil, vainilla, tabaco y diversas maderas .
La fértil región de Mompox se veia como un verdadero emporio para cultivar y exportar todos esos artículos, según el periódico local El Liberal (No. 12, septiembre 20, 1846), y en ello desempeñaron papel importante los colonos. El algodón venía ensayándose desde la época colonial (hubo siembras experimentales en la hacienda de Portaca, frente a Mompox, en 1784) y su empaque y comercialización habían sido fuentes del enriquecimiento de don Pedro Martínez de Pinillos, el principal comerciante de la región (tomo I, 126A). Logró exportarse por extranjeros desde Barranquilla a Nueva Orleáns, por unos años (Safford, 39), y desde Cartagena al mismo puerto por J u a n Trueco Lanfranco, de lo que cosechaba en su finca de Ballestas. Se mantuvo así el algodón en menor escala durante todo el siglo XIX, más como producto de hacienda, como era el caso también con las pieles de vacunos.
Con un pequeño periodo entre 1841 y 1846 dedicado al tabaco / 3 / , los colonos y pequeños campesinos de la depresión momposina se dedicaron a suministrar maderas y productos selváticos a la burguesía comercial regional. El palo brasil se sacaba de la hacienda Calenturas ya desde la guerra de Independencia (tomo I, 141A). Los colonos le añadieron el palo mora y el dividivi, luego el cacao y la tagua y, a mediados de siglo, el caucho. Hubo productos selváticos menores, como la ipecacua-
3. Safford (pág. 212) trae noticia sobre las pérdidas del tabaco cubano en 1839 y 1840 y su repercusión local, así como el establecimiento de una agencia compradora del tabaco en Mompox, poco después. El tabaco no se arraigará en la depresión momposina sino en parcelas propias y arrendadas en las sabanas de Bolívar (El Carmen) de donde, como veremos, se exportará en grande a partir de 1850 por muchos años. Cf. L. F. Sierra, El tabaco en la economía colombiana del siglo XIX (Bogotá, 1971).
87A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
Teresa y Soledad lograron también llevar a Juan José —con bigote peinado y tersa barba— a los conciertos de la nueva Sociedad Filarmónica de Cartagena (como el memorable del 10 de noviembre de 1848 con oberturas, solos y duetos de óperas de Donizetti, Bellini, Mercadante y Marliani: ningún músico granadino, ni un solo aire de la tierra...) no tanto por la música como por apoyar y estimular a sus amigas, las sopranos cartageneras Teresa de la Espriella y María de la O León que allí cantaban.
Y con una que otra reunión con los cofrades de la Hermandad de la Buena Muerte (para festejar el Viernes Santo en el barrio popular de Getsemaní), con los masones de la logia de la calle de San Juan de Dios, en las galleras con los artesanos de la Gobernación, y en los hundes y corridas de toros de los mozos y esclavos de Ternera, Nieto buscó recuperarse socialmente y preparar su retorno político. Los partidos estaban madurando.
Y los del pueblo seguíamos trabajando y produciendo. La búsqueda de maderas y productos del monte fue llevando a otras familias de Palomino río abajo por los caños de Tiquizio, Hacha y Lata. Allí descubrieron los bonitos Cerros del Rosario, la Caimanera y el Guayabal que hoy están ocupados con muchas fincas de comida y con ganados, donde se encuentra también una piedra dura y lisa especial para afilar hojas de machete.
Fue tanta la dedicación de esta gente a la explotación de esos productos, que se resolvieron a hacer casas por allá y quedarse. En una ribera del Tiquizio, sobre una aguada que después se convirtió en el brazo de Loba con las crecientes del río Magdalena que le quitaron agua al brazo de Mompox [hacia 1842], los agricultores José María Porto, Baltasar Rangel, Francisco Alfaro y Tomás Gil decidieron fundarse como en Palomino, e hicieron un caserío que bautizaron como Pueblonuevo. Les ayudó a trazar las calles un topógrafo barranqui-llero de apellido Ruiz.
A ellos se les añadieron pronto muchas otras familias de pescadores y labriegos que venían de los pueblos del brazo de Mompox, y el caserío creció rápidamente, tanto que a los cuatro años lograron hacer parroquia con la presencia del obispo de Cartagena, el doctor
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 87B
na y la zarzaparrilla. Ni el añil ni la vainilla ni la quina prosperaron en la depresión momposina (que se sepa) quizá por falta de conocimientos técnicos suficientes sobre su procesamiento para el transporte y la exportación. (Cf. Ocampo, 175, 176, cuadro No. 7).
La ganadería en pequeña escala también tomó impulso en estas zonas de temprana colonización (vacunos, de cerda y caballar), donde empezó a florecer el modo de producción campesino a nivel regional.
Durante el exilio en Chagres y Jamaica —al que le llevó [ B ] la derrota militar de 1841, y donde progresó en la masone
ría—, Nieto escribió un Diccionario mercanti l bilingüe y tres novelas romántico-históricas. Una de ellas: Ingermtna o la hija de Calamar, por haberse publicado " a expensas de unos amigos del autor" en Kingston en 1844, se considera como la primera del país en el orden cronológico y señala las tendencias formativas de nuestros primeros literatos (Antonio Curcio Alta-mar, Evolución de la novela en Colombia, Bogotá, 1975, 71-74). Las otras dos novelas son: Los Moriscos (Kingston, 1845, FP, No. 1075) sobre una familia mora andaluza, escrita en simpatía con los que, como Nieto, eran "expulsados de la pa t r ia" ; y Rosina o la prisión del castillo de Chagres, en forma de cartas publicadas en el periódico semanal La Democracia (Cartagena), del 11 de julio al 10 de octubre de 1850, que describen indirectamente las experiencias de Nieto como prisionero. (Cf. Curcio Altamar, Bibliografía colombiana, sf, 226).
El estilo de estas piezas —medio afrancesado— es suelto y agradable, aunque exageradamente declamatorio a imitación de
Pinillos. Calles e iglesia.
¿*~\'rl¿.¿>.
88A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
Sotomayor y Picón, quien llegó pot tierra y agua desde Mompox, tres años antes de morir en los brazos de su mujer, la negra Tilbe, de Turbana. El obispo Sotomayor cantó allí misa el lo. de enero de 1846, y fue quien aconsejó a los habitantes cambial el nombre del pueblo y ponerle ' 'Pinillos" en honor del generoso comerciante don Pedro Martínez de Pinillos a quien el obispo había conocido poco antes de empezar la revolución de la Independencia, el fundador del colegio de San Pedro Apóstol en Mompox. [A]
La fundación de Pinillos, allí tan cerca de nosotros, con todo y obispo, no gustó mucho en Palomino, aunque todos nos conocíamos y éramos amigos, parientes o compadres. La envidia nos fue minando. Palomino no crecía tan rápido como Pinillos porque estaba metido río abajo por el caño de Chicagua, no sobre la corriente principal del Magdalena, como era el caso del nuevo pueblo, y por lo mismo su comercio era menor. Algunas discusiones personales (no políticas) comenzaron a sembrar la discordia entre los pobladores principales, especialmente entre los Gómez y el viejo Candelario Benavides, quien resultó ser bastante ambicioso de tierras.
La desbandada de los fundadores de Palomino no tardó. Buscando la tranquilidad [en 1844], los Gómez decidieron irse y hacer casa permanente en unas islas que habían descubierto y empezado a trabajar, llamadas Caribe (con el Quiquizal) y Tamacos, situadas a unas cinco leguas del pueblo hacia el oriente, por los lados de Armenia. Allí se convirtieron en grandes ganaderos y se quedaron hasta la muerte de Faustino en 1887, y de Manuel un poco más tarde; la muerte de éste fue muy triste porque quedó ensartado en un palo al caer del caballo. Estos dos hermanos tuvieron que pelear por la posesión de las islas, primero contra el mismo Candelario y después contra la señora Dominga Epalza Hoyos y su hijo el doctor Pantaleón Germán Ribón. Porque aunque habían prescrito a favor de los Gómez esas tierras por su posesión fija, no se habían titulado legalmente, y de allí se prendían los abogados para hacer pleitos que no tenían fin, aprovechando las influencias y palancas con los jueces y el gobierno.
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 88B
Martínez de la Rosa. Abundan citas de Byron, Lamartine y Chateaubriand. El autor no sólo emplea la imaginación sino que incluye datos históricos e investigativos —su principal mérito, según los críticos—, como ocurre especialmente en In-germina. Esta novela en dos tomos —cuya acción Nieto localiza entre 1533 y 1537 y trata de los amores de una princesa india con el conquistador Alonso de Heredia— presenta una noticia sobre "los usos, costumbres y religión del pueblo de Calamar" (la zona indígena del norte del departamento de Bolívar). Asi equilibra la conocida tendencia de los románticos a emplear k> despampanante en sus relatos: cadáveres entre las flores, tinieblas en torno al candil del amor, las nostalgias de Werther y las tentaciones de Fausto, etc. También se sabe que Nieto escribió un drama, E l hijo de s i propio, que se representó en Cartagena (Curcio Altamar, Bibliografía, 218).
Recordemos que Nieto fue igualmente autor de la primera geografía regional del país. Esta curiosa e intensa preparación literaria, geográfica, histórica y mercantil de un futuro caudillo militar tiende a desvirtuar muchos clisés corrientes sobre dictadores tropicales. Además, la actitud general de Nieto sobre este particular resulta increíblemente modesta y sencilla. Escribe en el prólogo de Los Moriscos: "Si no hay perfección en lo producido, hay pureza e ingenuidad en los sentimientos y compasión hacia los que sufran la misma suerte que a mí me ha cabido; sin haber sometido mis ideas a otra clase de influencia, que a la que proviene del convencimiento íntimo del corazón".
Y así cierra el prólogo de su Geografía: ' 'No tengo la necia presunción de creer que ésta sea una obra maestra; pero sí pienso que será una base muy segura para que otra pluma verdaderamente ilustrada se ocupe en formar la historia completa de la benemérita Cartagena [...] Entonces, sin ruborizarme veré mi obra descender al abismo de la nada [...] pues [la obra] no tendrá ciertamente otro objeto que el mayor engrandecimiento de la patria: y para mí, ¿qué más dulce recompensa?" .
Desgraciadamente, nosotros los "de j aos" costeños todavía no hemos respondido totalmente a las justificadas esperanzas del autodidacto de Baranoa 141.
4. Otros datos sobre Nieto en esta época de su vida: Destierro de Nieto: Aparece en la lista oficial de desterrados, como
por "tiempo indefinido", publicada en la Gaceta de la Nueva Granada, No. 560 (junio 5, 1842).
89A FUNDACIÓN DE PALOMINO Y PINILLOS
Mamá Tina estaba contenta, y en Palomino nos quedamos otro tiempo, hasta después de la epidemia del tablón (el cólera asiático] en 1849. Ya yo tenia veinte años y Agustín dieciocho y, como resultamos buenos músicos, no había fiesta de la que nos perdiéramos. De Pinillos nos llamaban a tocar, de Cañonegro, de la Caimanera , hasta a San Martin de Loba fuimos a parar una vez.
Claro que el ron ñeque, o sea el tapetusa, corría en todas partes, porque el músico sin trago no es nada. Tiene que meterse sus petacazos para tocar bien. Pero mi hermano y yo también queríamos aprender a leer y escribir aceptablemente, no sólo lo poco que nos enseñó el doctor Ponce en la escuela de Mompox y por último el viejo Candelario. Deseábamos trabajar en otras cosas, ver nuevos mundos, dejar de ser montunos. Asi, se nos metió la piquiña de los viajes y el deseo de salir de los caños por un tiempo.
EL MODO DE PRODUCCIÓN CAMPESINO 89B
Nieto y la masonería (cont.): En Jamaica, Carnicelli, 1, 510; ceremonias en Cartagena y vinculaciones entre las logias de Cartagena y Kingston. Carnicelli, I, 55-74, 113-117; Julio Hoenigsberg, Influencia revolucionaria de la masonería en Europa y América (Bogotá, 1944), 25-33, 180-181.
"Diccionario mercant i l" : Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia (Bogotá, 1919), II, 289.
Vuelta de Nieto a Cartagena en 1847: Arboleda, II, 319; nombramiento como coronel de la Guardia Nacional en 1850, según declaración del propio Nieto en su Bosquejo histórico de la revolución que regeneró al Estado de Bolívar (Cartagena, 1862, 22; FP. No. 2). La trágica situación de la ciudad en esta época fue dibujada por el geógrafo francés Eliseo Réclus, Mis exploraciones en América (Valencia, sf), 31-38.
Relaciones entre Núñez y Nieto y con Soledad Román: Indalecio Lié-vano Aguirre. Rafael Núñez (Bogotá, 1945), 33. 35-38, 46, 49.
Sociedad Filarmónica de Cartagena: Manuel Ezequiel Corrales, ed. , Efemérides y anales del Es tado de Bolívar (Bogotá, 1892), IV, 20-21.