Historia de la fonoaudiología en colombia
-
Upload
juan-jose-vergara-serpa-fonoaudiologo-ocupacional -
Category
Documents
-
view
1.051 -
download
2
Transcript of Historia de la fonoaudiología en colombia
HISTORIA DE LA FONOAUDIOLOGÍA EN COLOMBIA
En las instituciones colombianas empezó en 1966, en la Universidad Nacional de Colombia y en la
Escuela Colombiana de Rehabilitación. Dos condiciones marcaron la iniciación de estos programas
académicos. En primer lugar, el de la Universidad Nacional fue creado y dirigido por médicos fisiatras y
foniatras durante 10 años. En sus comienzos se vincularon como profesores una educadora especial
formada en los Estados Unidos y dos fonoaudiólogos graduados en México. El otro programa surgió de
la iniciativa de un médico ortopedista, una fonoaudióloga formada en la Argentina y una profesora de
niños sordos quien realizó sus estudios en México. Este nuevo curriculum entró a formar parte de la
Escuela Colombiana de Rehabilitación donde ya existía el programa de fisioterapia.
La segunda huella que habría de marcar la historia de la fonoaudiología se derivó de las circunstancias
descritas en el párrafo anterior. Debido a la responsabilidad que tuvieron los médicos en la creación de
los primeros programas de formación, éstos últimos fueron descritos como "paramédicos", tuvieron una
duración de tres años y condujeron a la obtención de un título de nivel técnico. Aunque con diferencias
en la posición filosófica de los dos grupos de fundadores, el de la Universidad Nacional y el de la
Escuela Colombiana de Rehabilitación, los fonoaudiólogos se empezaron a formar en tres años, como
técnicas paramédicos no autónomos y subordinados al médico fisiatra o foniatra, a través de la
prescripción u orden de ejecutar determinados procedimientos. La cultura de la prescripción se extendió
desde entonces a todo el sistema oficial de prestación de servicios en el sector de la salud y continúa
vigente hasta el día de hoy.
En 1976 los terapistas del lenguaje vinculados como docentes al programa de la Universidad Nacional
lograron, en asocio con sus colegas de los programas de terapia física y terapia ocupacional, elevar el
título de técnico que se venía otorgando al título de nivel profesional el cual, según las disposiciones
vigentes del momento, se denominaba licenciatura para algunas profesiones. No obstante los argumentos
que demostraban que las características del programa eran equivalentes a las de los pregrados en otras
áreas de estudio, el entonces director médico de los programas de fisioterapia, terapia ocupacional y
terapia del lenguaje de la Universidad Nacional impidió que se aumentara la escolaridad a ocho semes-
tres, o sea, a cuatro años de duración. En ese momento sólo se logró adicionar un período a los seis
vigentes, para terminar con un plan de estudios de siete semestres. Como parte de las reformas, se
pretendió elevar el nivel académico de la formación estableciendo como requisito parcial para la
obtención del título un trabajo de naturaleza investigativa.
En 1978, de nuevo los docentes de los programas de terapia física, terapia ocupacional del aprendizaje; a
pesar de que en el texto se enmendó la omisión de los procesos del habla, su ausencia en la definición
fue un descuido grave por cuanto se trataba de la descripción oficial de la profesión que sería tenida en
cuenta para todas las decisiones que afectaran el ejercicio de la fonoaudiología, por ejemplo, el
establecimiento de tarifas para el pago de los servicios por parte del seguro social o de otras entidades de
previsión social.
Como se sugirió, tal vez debido a que no se planearon acciones de seguimiento dirigidas a evaluar,
revisar y refinar los lineamientos oficiales adoptados por el Acuerdo N° 15 de 1980, no se conoció su
impacto ni el grado en que éstos fueron adoptados por las instituciones formadoras existentes en el
momento de su formulación. La meta de construir un núcleo básico común, identificable en todos los
programas de formación, no pasó de ser una buena intención. Debido a que el proceso de
operacionalizacíón de las funciones profesionales no se dio, la definición del alcance de la
fonoaudiología permaneció en el mismo nivel
de generalidad.
A propósito de las dificultades etimológicas del Acuerdo N° 15 de 1980, es pertinente mencionar aquí
otra inconsistencia prevaleciente en el uso de los términos por parte de los programas de formación de
los fonoaudiólogos colombianos y de la comunidad profesional. Se trata del uso del vocablo foniatría
como área de estudio y desempeño profesional. Como se aclaró, esta "especialidad" tiene un origen
médico y se ha utilizado para identificar la profundización en el estudio de la laringe y la voz humanas,
por lo general, por parte del médico otorrinolaringólogo, quien de tiempo atrás fue identificado como
foniatra. Algunos programas de formación de fonoaudiólogos, por influencia del modelo argentino, se
refieren a la foniatría como una asignatura del programa de formación de fonoaudiólogos o como un
área de entrenamiento profesional centrada en el estudio, la evaluación y el tratamiento de la voz
humana. Más recientemente, la Universidad Católica de Manizales diseñó una especialización en
foniatría para fonoaudiólogos y terapeutas del lenguaje, definida esta última como el dominio pertinente
a todo el proceso del habla incluyendo, además del estudio de la voz, los subprocesos de la producción
de sonidos, la resonancia y la fluidez.
El dominio nuclear de la fonoaudiología se definió de la siguiente manera:
Objetivo: Aportar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos que garanticen el desempeño en
las funciones de prevención, diagnóstico e intervención de individuos y comunidades en lo relacionado
con la voz, el habla, la audición, el lenguaje y la comunicación.
Comprende: Conocimientos teóricos y prácticos en voz y habla, audición, lenguaje y comunicación.
En 1997 el ICFES retomó el proyectos relacionado con el establecimiento de los requisitos mínimos
para la formación de fonoaudiólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, con la intención de
cumplir con los mandatos dé la Ley 30 de 1992. En esta oportunidad se planteó el propósito en términos
de actualización y modernización curricular de los programas de pregrado que forman a estos tres
profesionales. Por falta de un mejor término, en la versión para consulta se agruparon las tres
profesiones bajo la categoría "terapias tradicionales" para diferenciarlas de la multitud de actividades
denominadas hoy "terapias" que han invadido el mercado durante los últimos años.
Se propusieron los siguientes objetivos generales y específicos:
• Promover la reflexión y la acción sobre la modernización curricular de los programas académicos de
pregrado en fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, que permitan responder a las necesidades
del sector salud de cara al siglo XXI.
• Establecer los requisitos básicos para la creación y funcionamiento de los programas de pregrado en
fisioterapia, fonoaudiología y terapia-ocupacional.
• Identificar los desarrollos de frontera de las terapias tradicionales (fisioterapia, fonoaudiología y
terapia ocupacional) dentro del marco de ciencias de la salud.
• Identificar el rol profesional y ocupacional del profesional en terapias tradicionales con miras a
optimizar su desempeño para el próximo siglo.
• Determinar algunos elementos macro que permitan establecer al interior de cada institución el
curriculo más acorde con el tipo de profesional a formar.
• Establecer los requisitos básicos para la creación y funcionamiento de los programas académicos de
pregrado en cada una.
En 1994, en el marco de la reforma curricular general de la Universidad Nacional de Colombia, el
programa de fonoaudiología definió el alcance de la profesión a partir de la identificación de tres
subdominios de estudio disciplinario: (a) patología del habla y del lenguaje; (b) audiología clínica y
audiología educativa; y (c) lenguaje en la educación. Aquí se observa una reorganización de las áreas
tradicionales, propuesta con la intención de precisar unos subdominios de estudio más incluyentes y
mejor sintonizados con la terminología internacional. Se observa el cambio de las denominaciones
educación del sordo y problemas de aprendizaje, más no la eliminación de los intereses que representan.
Los argumentos que justifican la reconceptualización del área denominada educación del sordo se
desarrollan más adelante en el segmento sobre la fonoaudiología como servicio. Aquí es suficiente
anotar que ante el avance del conocimiento y las transformaciones filosóficas y conceptuales que han
venido ocurriendo en este campo, la fonoaudiología no podía continuar evadiendo la necesidad de
revaluar sus posibilidades reales de contribuir a la misión de educar a las personas sordas con acciones
cuya eficacia sea socialmente verificable. La propuesta conceptual de la Universidad Nacional pretendió
rescatar la experticia fonoaudiológica para trabajar en este campo a través de la actuación del audiólogo
educativo. No obstante, este planteamiento no se tradujo en la actualización de los programas de
formación ni del desempeño de los profesionales en ejercicio quienes no han variado de maneras
importantes el perfil de trabajo frente a las necesidades comunicativas y educativas de los niños y niñas
con deficiencias auditivas.
Otra de las contribuciones de la reforma en la Universidad del Estado, tuvo que ver con la precisión de
un sustrato transdisdplinario denominado ciencias del lenguaje, el habla y la audición. A partir de esta
base se identificaron los procesos psicobiológicos de la comunicación humana y los correspondientes
desórdenes: desórdenes del lenguaje; desórdenes del habla; y desórdenes de la comunicación asociados a
problemas auditivos. El atributo del lenguaje se concibió con dos funciones: la cognoscitiva y de apren-
dizaje, por un lado, y la interaccional por el otro. El reconocimiento del lenguaje no sólo como un
recurso interactivo para la comunicación y la actuación social, sino como mediador de los procesos
cognoscitivos que fundamentan los aprendizajes escolares, contribuye a legitimar la presencia del
fonoaudiólogo en el campo de la educación, con base en un vínculo conceptual entre el área de
experticia de este profesional y el núcleo de los procesos educativos, esto es; el aprendizaje.
La historia de la fonoaudiología colombiana en la década de los años 90 se ha caracterizado por la
emergencia de programas de postgrado. Las tendencias de especialización de la fonoaudiología
colombiana se han venido consolidando en las áreas de: (a) educación de las personas sordas; (b)
audiología diagnóstica; (c) desarrollo del lenguaje y su patología; y (d) procesos del habla y sus
discapacidades. El avance de la educación postgraduada ha surgido como respuesta a la necesidad de
profundizar en aquellas áreas naturales del conocimiento fonoaudiológico trabajadas de manera general
durante los estudios de pregrado.
Las ofertas postgraduadas que se han venido consolidando en la academia corresponden por otra parte, a
la dinámica natural del ejercicio profesional. Es así como en el ámbito laboral de la fonoaudiología se
encuentran profesionales que se dedican con exclusividad al trabajo con las personas sordas mientras
que otros prefieren como único campo de trabajo el diagnóstico audiológico y la adaptación de
audífonos; de manera semejante, algunos profesionales sólo se interesan por los desórdenes del
desarrollo comunicativo y otros se convierten en expertos en el manejo de los subprocesos del habla y
sus alteraciones. Este tipo de diferenciación por áreas de interés es propio del desarrollo de las
profesiones. Se puede citar como ejemplo la psicología colombiana. En la última descripción de esta
ocupación como ciencia y como profesión en el país, se identificaron 12 áreas de aplicación de la
psicología, aunque no todas ellas han originado programas de postgrado, por lo menos hasta el
momento.
Lo expuesto sobre tres décadas de historia académica de la fonoaudiología colombiana revela un origen
viciado por la influencia del modelo médico de la rehabilitación y la negación del carácter científico y
profesional de la ocupación y por ende, de la autonomía del ejercicio. También ha sido evidente la
debilidad de la colectividad académica para interpretar y contribuir a solucionar los problemas vitales de
la profesión como son los relacionados con la autonomía del ejercicio o la formación en niveles técnicos
y tecnológicos. En cuanto a las áreas de estudio, la fonoaudiología colombiana ha mantenido su interés
en cuatro campos tradicionales: la patología del habla y del lenguaje; la audiología; la educación de las
personas sordas; y las dificultades en la adquisición del alfabetismo. Dada la amplitud y complejidad de
estos dominios, su estudio en programas de pregrado ha sido por fuerza generalista. Los programas de
postgrado creados en años recientes han respondido a la necesidad de profundización en los cuatro
campos tradicionales.
Antes de terminar este segmento, se ofrece el último comentario sobre el desarrollo académico de la
fonoaudiología nacional, cuyo sentido se clarificará a la luz de la siguiente exposición sobre la profesión
como servicio humano. Hasta el momento, finales de la década de los años 90, la fonoaudiología
colombiana no se ha identificado desde la academia como una profesión de rehabilitación, según se
infiere del lenguaje que se utiliza para describir los planes de estudios y del discurso que prevalece en la
cultura profesional fonoaudiológica. Esta tradición contradice la realidad del ejercicio en el sector de los
servicios donde, como se verá, la fonoaudiología es entendida como rehabilitación. La posición de la
academia se puede entender, en parte, como una resistencia a la cultura de la dependencia promovida
por los médicos fisiatras y foniatras, mal denominados rehabilitadores, desde la aparición de la
fonoaudiología en el país. Esta especie de disociación ha conducido a que no se reconozcan los intereses
naturales de la profesión como integrales al campo que estudia la discapacidad como un hecho
sociocultural, político y económico que demanda acciones no sólo para responder a las necesidades de
desempeño funcional de los individuos con discapacidades. Esta perspectiva parcial de la misión de la
fonoaudiología lleva a la pérdida de terreno disciplinario, profesional y político al tiempo que disminuye
sus posibilidades de posicionamiento en la sociedad, en los sistemas de seguridad social, educativo y en
el mundo académico.
Además del terreno de la seguridad social, la fonoaudiología ha ofrecido servicios en el sistema
educativo. El grado de penetración e impacto de la fonoaudiología en cada uno de estos sectores de la
vida nacional, esto es, su alcance y proyección, han sido variables.
NORMAS PARA SU EJERCICIO
Se considerará como último criterio definitorio del alcance de la práctica fonoaudiológica en el país, la
ley que reglamentó su ejercicio en el territorio nacional. La primera observación tiene que ver con el
hecho de que este evento legislativo se produjo 29 años después de que la primera promoción de
fonoaudiólogos colombianos entrara al mercado de trabajo. Y apareció 13 años después de la ley de
terapia ocupacional y 21 de la de fisioterapia. Este retardo significativo es un indicador de las di-
ficultades que ha vivido esta comunidad para aglutinar a sus miembros y para alcanzar consensos. Pero
por otro lado, la decisión de la ACETE y de algunas universidades de llevar a buen término el proyecto
de ley, revela un grado de madurez que puede marcar el comienzo de un período de crecimiento
continuado hacia el justo posicionamiento de la profesión en la sociedad colombiana.
El acto legislativo define: la profesión de fonoaudiología; las áreas de desempeño; los campos generales
de trabajo; y los mecanismos y requisitos para la inscripción y el registro de los fonoaudiólogos;
caracteriza la práctica inadecuada y el ejercicio ilegal; identifica los órganos asesores y consultivos del
gobierno nacional, departamental y municipal; anticipa el servicio social obligatorio; y para terminar,
ordena que al fonoaudiólogo se le dé el trato correspondiente al nivel de formación profesional en todas
las expresiones de su ejercicio.
La siguiente es la definición de la profesión que aparece en la Ley 376 de 1997:
Se entiende por fonoaudiología la profesión AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE de nivel superior
universitario con carácter científico. Sus miembros se interesan por cultivar el intelecto, ejercer la
academia y prestar los servicios relacionados con su objeto de estudio, los procesos comunicativos del
hombre, los desórdenes del lenguaje, el habla y la audición, las variaciones y las diferencias
comunicativas y el bienestar comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de las poblaciones.
Bibliografia: Cuervo Echeverri,clemencia, 1949-La profesión de fonoaudiología: colombia en
perspectiva internacional/ clemencia cuervoEcheverri. – santa fe de bogota. Universidad nacional.
Universidad nacional de colombia. Facultad de medicina. 1999312 p.
Tomado de http://blofono.blogspot.com/2009/06/la-fonoaudiologia-en-colombia.html






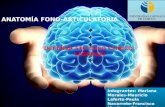












![[Escribir texto] Osorio- Nanjarí- Fonoaudiología … · [Escribir texto] Osorio- Nanjarí- Fonoaudiología [Escribir texto] 43 . [Escribir texto] Osorio- Nanjarí- Fonoaudiología](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5ba4c74a09d3f247428b779f/escribir-texto-osorio-nanjari-fonoaudiologia-escribir-texto-osorio-.jpg)




