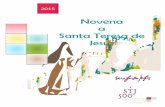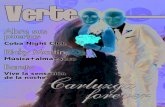Hasta no verte Jesús mío
Transcript of Hasta no verte Jesús mío

Hasta no verte Jesús mío. 1969 Texto testimonial por Elena Poniatowska
Esta obra tuvo que esperar hasta los años 80 para recibir atención crítica fuera de México. El reconocimiento creciente de esta obra parece ser debido al reciente desarrollo en la crítica feminista en el campo de la literatura latinoamericana y al interes creciente en formas más testimoniales de la literatura basadas en historias orales de miembros marginalizados de la sociedad. El texto toma la forma de una narrativa en primera persona y está basada en una serie de entrevistas que Elena Poniatowska conduce con una mujer mexicana pobre, Josefina Bórquez (1900-1987), quien para ese entonces, trabajaba como una lavandera en la ciudad de México.
A Poniatowska la atrajo la exhuberancia de la extrovertida Bórquez y su deviación de los estándares esperados de una mujer mexicana. Sin embargo, el texto ha sido visto tanto como una novela que como testimonio, y a pesar de su cualidad oral, su apoyo en un informante real y sus raíces en la realidad material en la cual los testimonios dependen, es claro que esta obra ha pasado por mucha meditación de parte de la autora. Josefina Bórquez es transformada en un personaje literario, Jesusa Palancares, y estrategias novelísticas son usadas, como por ejemplo la organización de eventos en la vida de la protagonista en capítulos que siguen una secuencia cronológica y se enfoca en episodios clave. En entrevistas, Poniatowska ha dicho que ella ha editado y tejido las palabras de la protagonista y que también ha inventado partes de la narrativa.
La razón principal detrás de la aceptación del texto es el hecho que Jesusa es una figura literaria exitosa, cuyo uso del español mexicano vernacular la hacen enteramente creible. La cuestión de si Jesusa existe o no no tiene grandes consecuencias para el lector que toma el texto como una obra de ficción ya que ella expresa verdades sociales, económicas y poéticas, y sus palabras proporcionan material de lectura altamente entretenida. Jesusa tiene una convicción total en sus creencias las cuales en ocasiones son contradictorias e idiosincráticas. Jesusa hace una entrada dramática en la escena de los personajes en la literatura latinoamericana: su lenguaje tiene una frescura y vitalidad ausente en textos literarios más tradicionales y su narrativa, cargada de anécdotas de una vida llena de aventuras, tiene una cualidad rápida y oral que la hace muy entretenida de leer.
Jesusa lleva al lector/escuchador, por eventos y experiencias claves de su vida: desde las memorias tempranas de la muerte de su madre y su niñez con su padre y hermanso y hermana; sus relaciones problemáticas con una serie de madrastras; sus aventuras al seguir a su padre y luego a su violento esposo en la Revolución Mexicana como una mujer joven, hasta sus experiencias en la ciudad de México en una variedad de trabajos y casuchas, y su envolvimiento con la iglesia espiritista. Ella proporciona un comentario completo de todas estas experiencias, revelando sistemas de creencias que surgen de la sabiduría popular, prejuicios populares y el dogma de la iglesia. El resultado es un rico y a menudo contradictorio, pero siempre interesante río de palabras.
Jesusa Palancares es pues una mujer dinámica que rehusa ningún intento de fácil categorización. Ella se desvía de los estereotipos tradiconales femeninos y también desafía las representaciones tradicionales de la mujer mexicana. Ella no es ni la Virgen

de Guadalupe ni una prostituta ni una tentadora, traidora ni la chingada (Malinche), o sea la pasiva victima violada. Más importante aun, ella no depende de los hombres para su identidad, y luego de un breve y desastroso matrimonio, se mantiene soltera y autosuficiente. Ella es una mezcla de rebelde y conformista: mientras frecuentemente reta el discurso oficial de la Revolución, la institucionalización de la Revolución, la iglesia católica y muchas convenciones de las relaciones de género y sus roles en la sociedad, al mismo tiempo se ve atrapada en el discurso popular de su cultura. Así, mientras ella claramente se enorgullece de su rebeldía en contra de los intentos de dominación masculina y del uso de la violencia en contra de ella, ella siente que esta rebelión la hace demoníaca; también, ella expresa prejuicios en contra de las mujeres, culpándolas por la necesidad del hombre de ejercer el poder. Ella también demuestra que ha internalizado nociones racista de identidad y denigra a su hermana al decir cosas como “ella nació más indita que yo”.
Jesusa no es ni un símbolo ni una metáfora ni un arquetipo: ella no representa su género ni su clase. Más bien, ell interactua con sus diferentes etiquetas, mexicana, mujer, pobre, y con las circumstancias sociales e históricas de su vida, y encuentra sus propias estrategias para sobrevivir materialmente y emocionalmente. Así, a lo largo de su vida, ella toma distintos trabajos, desde sirviente, trabajadora en fábricas, mesera, siempre moviendose uando se siente que está siendo sobre-explotada o cuando siente que se le está restringiendo su libertad. Tiene un número de relaciones cercanas con hombres, mujeres y niños y se levanta a sí misma cada vez que sufre una caida.
Elena Poniatowska plantea un reto a los discursos dominantes transmitiendo la voz de una mujer a la que muchos lectores de literatura latinoamericana no tendrían acceso. El texto proporciona un contra discurso e ilustra el valor de aquellos que normalmente son invisibles en una nación que muy amenudo se siente profundamente incómoda con su propia gente. Los debates sobre esta obra crean preguntas fascinantes sobre la relación entre la ficción y la realidad, y sobre la ética de intentar dar voz al Otro menos privilegiado mientras se altera esa voz para finalmente clamarse autor de la obra. Estos debates tienen que ser estudiados bajo la luz de los estudios testimoniales.